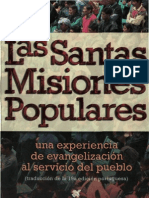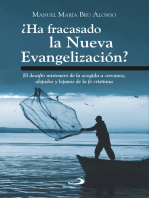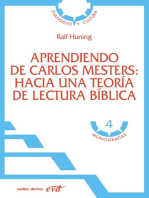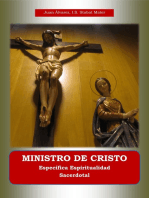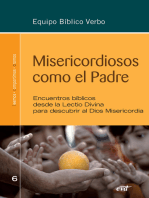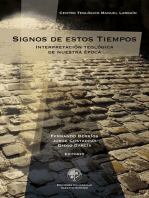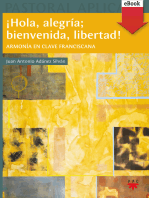Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Boff, C. El Evangelio Del Poder Servicio
Boff, C. El Evangelio Del Poder Servicio
Cargado por
Campos ManuelDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Boff, C. El Evangelio Del Poder Servicio
Boff, C. El Evangelio Del Poder Servicio
Cargado por
Campos ManuelCopyright:
Formatos disponibles
EL EVANGELIO
DEL
PODER-SERVICIO
Fray Clodovis Bof f
O.S.M.
SEGUNDA EDI CI N
CLAR No. 55
EL EVANGELIO
DEL
PODER-SERVICIO
Fray Clodovs off
O.S.M.
Ttulo Original:
OEVANGELHO
DO PODER-SERVICO
Conferencia dos Religiosos de Brasil (CRB)
Ra Alcindo Guanabara, 24- 4o. Andar
Tels.: (021) 240 7149 - 240 7249-240 7299
20031 Ro de Janeiro - RJ -Brasil
1988 Segunda Edicin en espaol
CLAR, Confederacin Latinoamericana
de Religiosos, Apartado Areo 90710
Bogot, Colombia
Contenido
Presentacin 7
Animacin espiritual comunitaria
P. Marcos de Lima, S.D.B 15
01 OBSERVACIONES INICIALES 21
a. Importancia de este t ema en nuestro
contexto social 21
b. Modo de abordar el asunto de la autoridad
religiosa 24
c. Un poco de la historia de estas reflexiones. . 26
02 LOQUE ES EL PODER: APROXIMACIN
ABSTRACTA 29
(Filosofa Social) 29
a. Poder como participacin 29
b. Discurso neo-testamentario: la primaca
de la responsabilidad comunitaria 32
c. Poder como instancia de direccin 37
03 ELPODER FETICHIZADO:
APROXIMACIN CONCRETA 43
(Histrico - sociolgica). 43
a. Alienacin del poder en la historia 43
5
b . El demoni o del poder: su lgica
expansionista 45
04 LA METANOIA DEL PODER EN SERVICIO:
APROXIMACIN EVANGLICO -
TEOLGICA 51
a. Jess y su evangelio del poder-servicio 51
b . Contenido concreto del poder servicio 52
c. Aplicacin para hoy. El caso del
paternalismo 65
d. Orden jurdico adecuado al poder-servicio 68
e. Conclusin 71
05 RESPUESTA A ALGUNAS PREGUNTAS 73
Presentacin
El tema de la autoridad en la vida religiosa nos pone en
relacin con muchos problemas de la comunidad, pero tam-
bin con muchas exigencias evanglicas. El poder partici-
par en el esclarecimiento de la voluntad de Dios para una co-
munidad de hermanos, y actuar con autoridad en ese dis-
cernimiento, es un don difcil y delicado.
Particularmente en la vida religiosa, en la que nos senti-
mos llamados al seguimiento de Jess, debera encontrar
eco aquella advertencia del Seor de que nuestra autoridad
se distancie claramente de formas mundanas de ejercicio de
poder. Quien es el Seor, se hizo Siervo por nosotros. La
autoridad evanglica, llamada a participar de la autoridad
del propio Cristo para la construccin del Reino de Dios en
la historia de los hombres, se manifiesta ante todo como "ser-
vicio ".
Quien ha recibido la misin de la autoridad en la comuni-
dad religiosa debe encontrar en el ejemplo de Jess, el perma-
nente trnsito del "seor" al "siervo"; slo as se alejar de
la gran tentacin, inherente a todo poder de pasar del "her-
mano" al "seor".
La Conferencia de Religiosos del Brasil estudi en su XIII
Asamblea General Ordinaria el tema de la autoridad en la
vida religiosa. Clodovis Boff tuvo a su cargo la presentacin
del tema pera la discusin de los asistentes. El texto que aqu
7
ofrecemos es la reproduccin de su charla, convenientemente
corregida por el propio autor y publicada por la CRB en 1984.
Que el Espritu del Seor nos llene con su sabidura evan-
glica para que la vida religiosa sea signo de un ejercicio del
poder y de la autoridad, que sea seal prof tica en un mundo
de tanta ambicin de poder y corrupcin en su ejercicio.
Hermengarda Alves Martins, CSCJ
Secretaria General de la CLAR
8
La XIII Asamblea General Ordinaria de la CRB, reali-
zada el julio de 1983, propuso que el tema "Autoridad y
Gobierno en la Vida Religiosa Hoy", desarrollado durante
la misma asamblea, fuese profundizado a lo largo del trie-
nio. Confi a la CRB la difcil tarea de "favorecer una nueva
visin de autoridad y obediencia en la lnea de la correspon-
sabilidad, del discernimiento y del servicio, con miras a la
misin".
Con esta finalidad, la CRB est publicando en este vo-
lumen la conferencia de Fray Clodovis Boff, dictada en la
XIII Asamblea y cuidadosamente revisada y completada.
Hablar sobre "Autoridad en la Vida Religiosa" podra
parecer, a primera vista, desviarla atencin de los problemas
serios y urgentes que preocupan hoy a la sociedad y a la pro-
pia Vida Religiosa, hacia una cuestin interna y de poco in-
ters. Por eso, ya desde el comienzo, el autor se preocupa por
mostrar la importancia del tema en nuestro contexto social.
El asunto "no est alienado de nuestro actual momento
histrico, tiene con l relaciones mltiples y muy ntimas".
La Vida Religiosa forma parte de una sociedad que debe ser
liberada y es, a la vez, un instrumento de liberacin. Tambin
puede ser considerada como escuela de la nueva sociedad,
pretende ser un modelo reducido, una muestra o ejemplar
de lo que debe ser la misma.
9
La importancia del tema, emerge todava ms claramen-
te si consideramos el actual momento de la Iglesia y de la
Vida Religiosa, marcado por dos tendencias opuestas, igual-
mente destructoras de la comunidad: el autoritarismo, como
regreso al pasado en busca de soluciones rpidas y seguras; y
la anoma, como fuga ante los desafos del presente.
Por eso mismo, era importante que el tema fuese tratado
con toda seriedad y competencia, a partir del polo de la auto-
ridad y no de su correlativo, la obediencia, como ha sucedido
normalmente hasta hoy.
Fray Clodovis asumi esta tarea y la llev a trmino con
indiscutible xito, por ms que no considere an terminado
el presente estudio y en su modestia afirme la necesidad de
"unas dos o tres reelaboraciones ms" (adems de las siete
por las que y a pas!), "para que responda a la luz que necesita-
mos sobre el asunto".
El autor aprovecha la contribucin de las ciencias huma-
nas que muestran el sustrato comn a todo poder, sea religio-
so o poltico. En la Vida Religiosa estbamos habituados a
espiritualizar la autoridad, ignorando la lgica expansionista
del poder, destinado al servicio, pero inclinado siempre a la
dominacin. Tal vez, percibiendo la fragilidad de nuestras
convicciones, que no lograran resistir al anlisis de las
ciencias humanas, creamos un tab en torno del asunto: so-
bre la autoridad no se habla; es ms seguro insistir sobre la
obediencia. Era necesario romper ese tab y reconocer, antes
que nada, que el poder, sea poltico o religioso, es siempre
poder. Solamente as es posible percibir en todo su rigor y
diferencia el mensaje evanglico.
La presente reflexin tiene tambin en cuenta la contri-
bucin positiva de los autores clsicos, pero va ms all en
la medida en que da cuenta de la nueva problemtica histri-
ca del poder, donde las "bases", o la Comunidad, desempe-
an el papel de mayor importancia. As, por ejemplo, en las
Comunidades ~Eclesiahs de Base y en las Pequeas Comuni-
dades de Religicsos insertos en los medios populares. Esa vi-
sin no est presente en el horizonte de los clsicos. All
el papel de la Comunidad, en trminos de participacin, es
secundario o desaparece.
10
La primaca de la responsabilidad comunitaria es justa-
mente la gran propuesta del estudio de Fray Clodovis. Se
siente que toda la reflexin goza de la "autoridad" de quien
habla a partir de la experiencia concreta. Hace aos el autor
trabaja en las CEBs de Acre, y acompaa un sin nmero de
pequeas comunidades insertas en los medios populares,
donde el ejercicio de la autoridad ha sufrido y contina su-
friendo los cambios ms significativos.
La Comunidad, dice Fray Clodovis, es el gran horizonte
de comprensin y el contexto natural de la autoridad. Es la
realidad primaria y principal. El poder debe ser entendido
a partir de la Comunidad y no al revs. El gobierno detenta
un poder derivado de la Comunidad y que ella le confa.
Estbamos habituados a ver, en primer lugar, el origen
divino de toda autoridad. Cmo podemos, ahora, afirmar
que el gobierno detenta un poder derivado de la Comunidad'?
El autor responde a esta objecin mostrando que, aunque la
fuente ltima de la autoridad sea Dios -conforme lo atesti-
guan las Escrituras-, su fuente inmediata es la Comunidad.
La autoridad, que viene de Dios, viene mediada, pasa por la
Comunidad.
Una mirada ms atenta al conjunto del Nuevo Testamen-
to hace percibir con suficiente claridad el papel de la Comu-
nidad. Por ms que haya textos rigurosos y fundamentales
sobre la naturaleza y el sentido del poder verdadero, el Nuevo
Testamento centra su atencin en la vida fraterna y enfati-
za dos cosas: todos son, al mismo tiempo, sujetos activos
y siervos unos de otros; el servicio de la autoridad est situa-
do dentro del horizonte ms amplio del servicio mutuo,
al interior de la Comunidad.
A partir de esta verdad, el autor nos ayuda a sacar "al-
gunas lecciones tiles en provecho de la Vida Religiosa": la
vitalidad y renovacin de una Congregacin no vienen de arri-
ba, sino de las comunidades; lo que se debe cuestionar, nor-
malmente, no es la obediencia de los hermanos al superior,
sino el servicio que ste presta a aquellos; es la autoridad la
que debe responder de su ejercicio ante la Comunidad y no
tanto sta a la autoridad. Por eso mismo podemos cuestio-
nar seriamente una autoridad que coloque como su gran preo-
11
cupacin la obediencia a los superiores, el respeto y el acata-
miento a las rdenes emanadas de arriba. Es una demostra-
cin de miedo, debilidad y falta de legitimidad moral. Una
autoridad que, en vez de ocuparse de la comunidad, exige
que la comunidad se ocupe de ella, ha cado en autoritaris-
mo.
El poder-servicio, tal como nos lo propone el Evangelio,
es sobre todo animacin de los hermanos. La posibilidad
de decir una palabra final, o sea, la posibilidad de "mando",
es apenas el horizonte-lmite del ejercicio de la autoridad.
El poder debe ser entendido, normalmente, como servicio
de animacin: animacin para la vivencia evanglica, para la
participacin comunitaria y para la misin. El Superior-Ani-
mador es aquel que reta a cada hermano y a la propia comu-
nidad a responder a su vocacin, a obedecer a los llamados
del Reino hoy.
No basta conocer el mensaje evanglico sobre el poder-
servicio. Es importante, tambin, establecer los dispositivos
jurdicos e institucionales que obstruyen el poder-domina-
cin y favorecen el poder-servicio, legitimando las diferentes
formas de participacin e invalidando toda arbitrariedad.
El autor enumera una serie de esos mecanismos, muchos
de ellos ya reconocidos y practicados en la organizacin de
la Vida Religiosa.
Al final de su estudio, Eray Clodovis aade la respuesta
a algunas preguntas que le fueron formuladas por los parti-
cipantes de la XIII Asamblea de la CRB. Qu hacer con
comunidades inactivas, problemticas, bloqueadas, que se
resisten a la participacin y no quieren ser animadas? Cmo
preparar animadores? Cmo formar a los jvenes para la
obediencia crtica y responsable? Cmo debe ser un Supe-
rior hoy? Alguien quiso saber cmo se corrompe una auto-
ridad. No qued sin respuesta. De manera muy sugestiva,
el autor presenta una "receta" altamente eficaz, hecha de
actitudes a veces bastante familiares en ciertas reas de la
Vida Religiosa, y que conducen a la "corrupcin de la auto-
ridad".
La CRB se siente feliz en entregar a los lectores, especial-
mente a los Religiosos del Brasil, EL EVANGELIO DEL
12
PODER-SERVICIO. Reconoce en el estudio de Fray CLO-
DOVIS BOFF una valiosa contribucin a la "caminada"
de la Vida Religiosa que necesita hoy de mucha luz y valen-
ta para responder a los nuevos desafos y provocaciones,
fiel a su proyecto original: seguir a Jesucristo por los cami-
nos de una historia concreta.
Hno. Claudino Falquetto, FMS
Presidente Nacional de la CRB
13
Animacin Espiritual Comunitaria
Este libro "EL EVANGELIO DEL PODER-SERVICIO"
es una aproximacin al t ema: "Autoridad en la vida Religiosa",
en amplia perspectiva, para llegar a una nueva sensibilidad, fru-
t o de experiencias nuevas de poder, dotadas de competencia
real, de juicio y decisin. El enfoque sobrepasa los cnones
clsicos y convencionales de la filosofa social y de la ciencia
poltica.
Al final de su trabajo, Fray CLODOVIS BOFF, OSM,
concluye con estas palabras, cuyos subrayados son m os:
"Condensamos TODO el contenido de Autoridad-Servicio
en el concept o de ANIMACIN, pues la animacin presu-
pone el contenido de los otros component es del servicio:
la fuerza moral (del carisma, de la confianza y del ejemplo)
y el trabajo (humilde, sacrificado y corresponsable)". Es
obvio, por lo t ant o, afirmar que el mayor, ms urgente,
ms difcil y ms alto papel del Superior Religioso, aquel
que requiere su atencin ms significativa, es ANIMAR
ESPIRITUALMENTE LA VIDA RELIGIOSA, conforme
a la triloga de sus elementos constitutivos: la consagracin,
la fraternidad y la misin.
Todos ellos exigen "maestros de vida", hombres "espi-
rituales", porque de nada sirven las transformaciones y cam-
bios puramente exteriores. Las estructuras interiores son las
que deben ser redimensionadas por las de Cristo y de los
15
fundadores. El ritmo de la vida moderna, tan exigente en
papeles, funciones y personal cada vez ms especializado,
hizo anacrnica la figura del Superior Facttum (hazlotodo).
Como contrapartida, reserv para l lo esencial. O se sumerge
en el tejido de la Vida Religiosa, como tal, o falla en su fun-
cin de formar el hombre nuevo, libre, solidario, crtico; y
en su meta de ser ojo, conciencia y memoria de las exigen-
cias de la vida fraterna y apostlica.
El hombre es un misterio. La relacin interpersonal,
difcil. La Vida Religiosa ha cambiado hasta en sus races.
Su contenido, sus lneas arquitectnicas, sus formas de exis-
tencia, sus tradiciones, su propia razn de ser, son cuestio-
nadas. Con el cambio radical de la cultura cambi la imagen
del hombre y del inundo^
1
). Cambi tambin, en continui-
dad con el pasado, la imagen de la Iglesia.
Se vive una nueva experiencia de fe, una nueva reflexin
teolgica, un nuevo modo de comportarse ante el mundo, la
historia y el hombre. La intransigencia dio lugar a la libertad
de conciencia en materia religiosa; el rigorismo, al dilogo;
la uniformidad, al pluralismo; el poder centralizado, al Sno-
do; una mentalidad de institucin, a una mentalidad de co-
munin; la Iglesia-institucin, a la Iglesia-Pueblo de Dios.
Surgen de ah dificultades de orden pedaggico y psicolgi-
co que alcanzan, sin embargo, los propios contenidos y mo-
delos de la Vida Religiosa. Desniveles inevitables de edad,
de experiencia, de formacin, hacen arduo el dilogo de la
caridad fraterna. A partir del Vaticano II, la comunidad est
(1) Creo que los rasgos ms caractersticos de este hombre nuevo, con
relacin a la Autoridad y al Gobierno, son estos:
a. Fuerte acento sobre la dimensin de la libertad personal.
b. Deseo de encontrar en s mismo las races ltimas de su actuar.
c. Miedo instintivo de todo formalismo.
d. Deseo de confrontar opiniones y de tomar decisiones prefe-
rentemente con el grupo, ms que con el responsable de ese
grupo.
e. Deseo de estar comprometido en las decisiones.
f. Deseo de encontrar en el responsable ms un hermano que un
superior.
16
como forzada a colocarse ms hacia el punto de vista del
hombre que hacia el de la institucin; ms del lado del Esp-
ritu que del de las obras y de su eficiencia; ms dentro de
la perspectiva fraterna que de la consagracin personal;
ms comprometida con el sentido comunitario de la fe que
con la defensa de las estructuras por las que se expresa este
sentido.
Animacin Espiritual Comunitaria es la obra compleja
y delicada de estmulo que el Superior, como miembro del
grupo y en sintona con l, emprende, para que, mediante la
participacin activa y responsable de todos, la comunidad se
desarrolle y madure en la lnea de sus opciones fundamenta-
les. La tarea no es fcil. La animacin abstracta no existe.
El libro "El Evangelio del Poder-Servicio" es un subsidio con-
creto, puesto en las manos de todos los religiosos. Si por un
lado, la animacin abarca todo el horizonte de la Vida Reli-
giosa, es cierto, por otro, que privilegia la espiritualidad,
la vida litrgica y la oracin, como su especificidad y fiso-
noma propias; pero no se reduce a esto. La vida espiritual
no puede disociarse del elemento humano en que se encarna.
Pero sera un pensamiento superficial e impropio afirmar que
la animacin de la Vida Religiosa haya sido requerida pri-
mordialmente por factores sociolgicos.
Animacin; de nima, es el principio interno del movi-
miento y de la vida, que hace acontecer. Habla de dinamis-
mo, de movimiento hacia otra realidad preestablecida, que
se busca en conjunto. Espiritual, porque el objetivo que
unifica las energas y las voluntades es una vida en Cristo y
en el Espritu. Tiene relacin directa con el mundo de las
realidades espirituales. La animacin puede recurrir al con-
junto de los elementos de la pedagoga natural y a las leyes
de la moderna dinmica de grupo, de las disciplinas psico-
sociolgicas, pero lo determinante, en este campo, y lo que
trasciende los postulados de estas ciencias, es lo que la fe
decide. Comunidad: aquel mnimo de estructuras que
garantiza una realidad en crecimiento hacia la comunidad-
comunin, la comunidad de vida, el compartir material y
espiritual, que es la ms poderosa aspiracin de la Vida
Religiosa actual. Para el religioso, la comunidad es parte
17
integrante de su consagracin personal. Es el ambiente natu-
ral y necesario para su crecimiento sobrenatural. Se excluye,
pues, una comunidad-agregacin, una comunidad-presencia-
fsica.
La Vida Religiosa siente que es y quiere ser antes que
nada, comunin de fraternidad. La comunidad-sociedad, el
trabajo, la colaboracin, la eficacia, la produccin, el
servicio, el xito, la propia observancia material de las Reglas,
t odo est en el orden de los medios, en el orden de los
Signos. El FIN o el valor ms alto, es la comunidad-comu-
nin donde los religiosos se encuentran, comparten, se aman,
se aceptan incondicionalmente, se comunican, son integran-
tes e interdependientes; el lugar donde, en el plano humano,
son respetados los valores y satisfechas las exigencias funda-
mentales de la persona y, en el plano sobrenatural, viven
cohesionados y unificados por la caridad de Cristo y por
aquel admirable intercambio de bienes derivados del bautis-
mo, de la confirmacin y de la profesin.
Entre los posibles niveles de la animacin espiritual
as entendida, hacia los que la comunidad religiosa parece
encaminarse de forma inmediata, gradual y equilibrada, me
gustara sealar sin pretencin al menos tres: oracin en gru-
po, oracin participada, revisin de vida.
Oracin en grupo. Orar en comn es tarea de t odos los
das. Corremos el riesgo de hacer cada d a, ms un conjunto
de oraciones en comn que una oracin en conjunto. Quin
no ha experimentado la dificultad de rezar en grupo, como
fraternidad, cuando est reunido? Uno se siente bloqueado.
Se requiere cierta experiencia y conocimiento del lugar en
donde Dios habita, cierto aprendizaje para "conversar nti-
mament e con el Seor, como un hombre conversa con su
ami go" (Ex. 33, 11), conforme habla de Moiss el Libro del
xodo. Pero dificultad no es sinnimo de imposibilidad.
Ser necesario experimentar.
Oracin participada. Intercambiar la propia experiencia
de fe y de oracin. Dar testimonio lealmente de lo que se
18
vive d a a d a: valores, convicciones, limitaciones, fracasos,
presencia del Seor. Este nt i mo compartir sobre la propia
personalidad de Cristo, no puede resultarnos ext rao. Es el
intercambio de dones y carismas que no nos pertenecen,
pues son dados para beneficio de t odos. Es la ms preciosa
donacin que se hace a la comunidad. Hay obstculos por
superar, tales como la educacin recibida, el miedo a hablar
de cosas espirituales, el recuerdo de aberraciones y distor-
siones de un sicologismo narcicista. Pero, en este campo,
hasta el viejo puede nacer de nuevo (Jn. 3,3-4) y revelar
un profundo sentido de Dios.
Revisin de vida. No se t rat a de evaluar la marcha global
de la comunidad, sino de realzar en forma pblica y comu-
nitaria, la vida espiritual que se vivi en determinado espa-
cio de t i empo. Se estn volviendo comunes los Manuales
de Animacin Espiritual para estos y para otros niveles de
animacin espiritual comunitaria. Son tentativas valiosas
y felices para hacer que la vida penetre en la oracin y la
oracin en la vida. Ayudan a la comunidad a rezar y a cons-
truirse desde dentro hacia fuera, a partir de las virtudes
interiores de sus miembros. Urge valorizarlos donde ya exis-
ten y construirlos donde t odav a no.
El libro El Evangelio del Poder-Servicio de Fray CLCDO-
VIS BOFF, OSM, no es un manual de animacin espiritual,
sino un lcido y valeroso esfuerzo de estructuracin lgica
de un fenmeno cada vez ms palpable entre los religiosos:
Una bsqueda leal de formas viables de vivir la obediencia
y el superiorato. Un discurso, slidamente fundamentado,
y abierto a la pluralidad de nuevas contribuciones, que des-
taca un NUEVO modo de percibir y de vivir los mismos va-
lores de siempre en la persona del superior religioso. Conse-
cuent ement e, propone la animacin espiritual de la comuni-
dad en NUEVOS trminos. Quiere ensear a ver claro y cohe-
rent ement e para que el proceso no contradiga el proyecto
religioso. Busca homogeneidad entre medios y fines. Alaba
la auscultacin de los signos de los tiempos, pues la falta
de audacia de nuestra parte puede paralizar el Espritu. Y,
luego, si el destino irresistible de lo fascinante y de lo nuevo
es envejecer y pasar, mientras la ley permanente del mundo
19
del espritu es conocer el punt o de vista de Dios sobre el
hombr e a la luz de su palabra, es indudable que t odo dilo-
go con la vida nunca ser estril.
La buena nueva que el libro quiere subrayar es sta:
el Superior, sinnimo de Animador, acta primordialmente
en vista de la perfeccin sobrenatural. Tiene en mira la vida
de la gracia. Ayuda a descubrir y seguir los impulsos del Es
p ri t u. Busca liberar el potencial de gracia que existe en cada
mi embro. Sustenta la respuesta salvfica del grupo. Ant ena
interpuesta en la confluencia entre Dios y cada hermano,
entre Dios y la comunidad, como tal, entre el bien personal
y el colectivo, hace irrumpir las inmensas potencialidades
de capital humano y divino ocultas en la personalidad de cada
uno. Hace converger los dones, las energas, las capacidades,
para un objetivo comn, inmediato, prxi mo y r emot o. En
las palabras del autor: "El papel del superior animador es
estimular a cada uno a la auto-superacin, a ir ms all de
s mismo; es ser i nduct or evanglico".
Si en la Vida Religiosa la persona es sacrificada al grupo,
no nos encont rar amos ya en el Evangelio y se extinguiran
los llamados del Espritu de Dios.
Y si el grupo es sacrificado a la persona, estamos fuera del
proyecto religioso. Esta es la dialctica. Estos son los dos
grandes imperativos y polos de la Vida Religiosa: la libertad
del compromiso y su origen carismtico y la solidez del gru-
po y de sus leyes internas. Rec procament e se garantizan
y, en definitiva, uno se vincula al ot ro. El Superior es el medio
que permite al religioso descubrir, en su vida, con t oda lu-
cidez, la voluntad del Seor.
P. Marcos de Lima, SDB
Redact or - Responsable
Convergencia y Publicaciones CRB
FRAY CLODOVIS BOFF, OSM
Rio Branco, Acre
20
1. Observaciones iniciales
a. Importancia de ese t ema en nuestro cont ext o social.
Vamos a tratar aqu de una cuestin interna a la Vida Re-
ligiosa: la cuestin del poder o de la autoridad dent ro de una
institucin de personas consagradas. Se podr a preguntar
por qu empearse en un t ema de estos, especialmente
en nuestro cont ext o de miseria creciente y estructural y en
una coyuntura ext remadament e crtica como la nuestra,
con una deuda externa de ms de 100 billones de dlares,
inundaciones en el Sur y una sequa desde hace ya cinco
aos en el Nordeste? Parecera falta de sentido histrico
y de responsabilidad social y, a la vez, demostracin de nar-
cicismo institucional, volverse hacia los problemas internos,
cuando el pueblo est yendo a la deriva y sumergindose
en una caresta negra y desesperante. En una palabra, el pro-
blema hoy es la autoridad religiosa o la autoridad poltica?
Dnde est la cuestin? En verdad, no es propi ament e
desde la Iglesia desde donde estn cayendo los "paquet es"
sobre la cabeza del pueblo, especialmente el del Decreto-
Ley No. 2045, que pretende, de un golpe, cortar en 20%
durant e dos aos los salarios ya bajos de los trabajadores.
Tales "paquet es" autoritarios, decididos entre cuat ro
paredes y negociados con una institucin extranjera -el
FMI- son la criatura monstruosa de un gobierno que se vana-
21
gloria de haber realizado la "apert ura pol t i ca". He ah una
materia de la que los religiosos deberan prevalentemente
ocuparse y no quedarse "rascndose su propio ombl i go"
(con el perdn de la expresin).
Todo esto es una verdad amarga y dura. Por eso mismo,
la realidad evocada debe quedar siempre como un teln de
fondo en todas las reflexiones que se harn a continuacin.
Con t odo, tales reflexiones no se harn directamente en tor-
no a la cuestin del autoritarismo poltico que est detrs
de esa situacin. Tratarn, como anunciamos, de la autoridad
en la Vida Religiosa. Es preciso, sin embargo, decir que existe
una relacin profunda entre una cosa y otra. Tal relacin
debe ser explicitada aqu .
En efecto, Qu es precisamente la poltica? En dn-
de se da la cuestin del poder? Aqu es necesario superar
una fijacin politizante que, en primer lugar, solo ve la cues-
tin del poder y nada ms y, en segundo lugar, aunque la
vea como el gran problema, no la mira de modo suficiente-
ment e amplio y profundo, pues solo la ve desde los palacios
o en la arena poltica. Esa concepcin estrecha no percibe
que la poltica envuelve la propia comunidad y aun el cora-
zn de la persona. De hecho, poltica no es solo lucha cont ra
los agentes de la opresin y las clases sociales, sino tambin
lucha contra las relaciones de opresin interiorizadas en el
grupo y hasta en el espritu de las personas. El enemigo no
est slo afuera, t ambi n est dentro de casa (Cf. Mt. 10, 26).
Hay varios lazos que ligan la Vida Religiosa a la polti-
ca.
1. La Vida Religiosa, para comenzar, es parte de la socie-
dad que debe ser liberada. Ella no es exterior al mundo, sino
una pieza del mundo. Por eso, cuando nos esforzamos por
establecer relaciones de autoridad autnticas en la comuni-
dad, estamos abriendo brechas al futuro, estableciendo "zo-
nas liberadas" dent ro de una sociedad de dominacin. Lo que
no es poca cosa.
22
2. La Vida Religiosa es tambin un instrumento de libera-
cin. Ahora bien, debe haber homogeneidad entre el medio
y el fin. Pues, cmo pretender instalar una sociedad de li-
beracin con instrumentos de dominacin? No hay ah
una contradiccin? Una agrupacin humana autoritaria no
tiene condiciones para ser agente efectivo de un mundo libre.
Solo una Vida Religiosa donde se vive el poder participado
es medio adecuado para instaurar un poder realmente demo-
crtico y popular. Si no, contradecimos con nuestro proce-
so lo que proponemos en nuestro proyect o. Queda, pues
la cuestin: cmo organizarse internamente para ser una
mediacin capaz de llevar adelante una misin liberadora
en el mundo? Ms simplemente: cmo ejercer la autoridad
religiosa t omando en cuenta la "opci n por los pobres?.
3. La Vida Religiosa puede tambin ser considerada como
una escuela de la nueva sociedad. Ah se aprende el " ab e" de
la participacin, de la corresponsabilidad y del poder-servicio.
Ah se practica el ejercicio de la verdadera democracia y el
compart i r integral: material y espiritual. As, un religioso
verdadero es un "hombr e nuevo", libre, solidario, crtico;
el hombr e que queremos favorecer con la creacin de una
nueva sociedad?.
4. En fin, la Vida Religiosa quiere ser un modelo reducido,
una muestra o ejemplar de lo que debe y puede ser una nueva
sociedad. En este sentido, es un signo proftico, anticipado
y anticipador, de lo que puede llegar a ser, en su nivel social,
un mundo fraterno.
He aqu los t t ul os por los cuales la discusin sobre la
autoridad en la Vida Religiosa aparece como algo poltica-
ment e relevante. Descuidar este aspecto es debilitarse frente
a la misin liberadora en el mundo, pues significa caer en con-
tradicciones que son a veces fatales a la propia esencia teol-
gica de la Vida Religiosa y por eso mismo a su supervivencia
histrica.
Pero bajo qu condiciones polticas y con qu autori-
dad moral pueden las comunidades religiosas reclamar y mo-
vilizarse contra los "decr et os" gubernamentales si ellas mis-
23
mas viven de "decr et os" y, aun peor, los hacen para los
otros?
Finalmente, es necesario decir tambin que la perspec-
tiva amplia con la que vamos a abordar la cuestin de la
autoridad en la Vida Religiosa nos va a permitir inclusive
hacer una confrontacin crtica y creativa con el t i po de po-
der vigente.
De esta forma pensamos haber demost rado cmo nuestro
asunto no est "al i enado" del actual moment o histrico,
sino que tiene con l mltiples y muy ntimas relaciones
aunque no aparezcan a una mirada apresurada y superfi-
cial.
Por eso mismo ser necesario, a lo largo de nuestra ex-
posicin, mant ener dentro del campo visual esa relacin
fundamental y explicitarla formalmente siempre que se
crea oport uno, sin que con ello se deba ceder, de ningn
modo al monismo politizante, sino que se vea siempre el
poder como una dimensin ciertamente global (todo es po-
ltica), pero nunca integral (la poltica no es t odo) .
b. Modo de abordar el asunt o de la autoridad religiosa
La cuestin de la autoridad en la Vida Religiosa fue
poco tratada hasta hoy. Se habl mucho de su correlativo:
la obediencia. El nfasis sobre este ltimo t ema fue t an gran-
de que lleg a separarse de su polo dialctico que es el de la
autoridad. Aqu se pretende abordar la cuestin, que es siem-
pre relacional, a partir del otro polo, a partir de la autoridad.
Veremos cmo esta aproximacin al t ema resultar extrema-
damente fecunda para dimensionar en trminos nuevos y ms
correctos la compleja cuestin: autoridad-obediencia.
Debemos decir ahora que nuestro mt odo de abordar la
cuestin tambin es relativamente nuevo. Pero la novedad
no est t ant o en el mt odo como en su aplicacin al t ema.
De hecho, queremos enfrentar el problema como acostumbra
hacerlo ahora nuestra Iglesia Latinoamericana: en los docu-
24
ment os del magisterio episcopal (Cf. Medelln, Puebla, do-
cument os de la CNBB), en la met odol og a pastoral (ver,
juzgar y actuar) y en la "t eol og a de la liberacin" (Media-
cin Socio-Analtica, Mediacin Hermenutica, Mediacin
Prctica).
Comenzaremos, pues, por considerar la autoridad reli-
giosa en su dimensin humana. La veremos inicialmente
como una realidad profana o terrestre, como un valor t empo-
ral o histrico (GS 36). Para eso, utilizaremos nat ural ment e la
contribucin de las llamadas "ciencias humanas". Ellas nos
mostrarn la realidad del poder o de la autoridad (en cuant o
trminos equivalentes) en su sustrato comn, en su sustan-
cia genrica: el poder es siempre poder, sea poltico o religio-
so, de dominacin o de servicio. Posee un fondo comn, aun-
que pueda cubrir esencias distintas y hasta antagnicas, como
veremos.
Luego, pasaremos a una consideracin ms elevada, pro-
piamente teolgica. Aparecer entonces el poder evangli-
co, en contraste con ot ros tipos de poder, con todas sus
diferencias. As t endremos oportunidad de percibir hasta
qu punt o es revolucionaria la concepcin del poder que
t en a y que propon a Jess.
Finalmente, deberemos presentar algunas pistas de actua-
cin prctica en relacin con el ejercicio del poder-servicio en
la Vida Religiosa. Ser la part e referente a la mstica concre-
t a del poder-servicio y ms aun a la tica y slderecho del po-
der mismo. Y para concret ar todava ms el lado prctico
de la cuestin, i ncorporamos al estudio las respuestas que di-
mos a las preguntas bien precisas que los Superiores y otros
Religiosos del Brasil hicieron en la XIII Asamblea General
Ordinaria de la CRB (22 a 29 de julio de 1983, R o), duran-
t e la cual fueron planteadas las presentes reflexiones. Las
respuestas dadas pret enden ser lo ms amplias y al mismo
t i empo lo ms incisivas y operantes posibles. Por ejemplo,
las dos ltimas: cmo corromper una autoridad?, y "retra-
to-hablado del Superior hoy" , solo pudieron ser elabora-
das satisfactoriamente cuando se hizo la redaccin de este
trabajo.
25
c. Un poco acerca de la historia de estas reflexiones.
Conviene mencionar aqu rpidamente las vicisitudes
tericas por las que pas este estudio, con el fin de eviden-
ciar su eventual valor y aun ms sus innegables lmites.
Int ent amos inicialmente entender la cuestin del poder
partiendo desde abajo -como queramos-, pero pasando por
las grandes concepciones polticas de los autores clsicos:
Platn, Aristteles, Cicern, Maquiavelo, Hobbes, Spinoza,
Loche, Montesquieu, Rousseau, Hegel, Marx, Weber, de
Jouvenel, Rocouer, etc. Quisimos aplicar en cierto modo
sus teoras al poder tal como se ejerce en la Iglesia y en par-
ticular en la vida religiosa. Efectivamente, partimos de la
idea de que poder es poder y que, si esto es as, aquellos
pensadores nos haban descrito por lo menos la arqueolo-
ga del poder, su anat om a, cosa vlida inclusive para el poder
de la vida religiosa.
Presumiblemente esta aproximacin nunca hab a sido
intentada antes. Pues, qu tienen que ver Maquiavelo o
Marx con la autoridad religiosa? Parecera, por lo t ant o, una
lectura nueva y de resultados sorprendentes. De hecho, apa-
reci que tambin en la vida religiosa el poder est cristali-
zado en una aparato, que es el gobierno; y que ah tambin
se da la divisin dirigentes-dirigidos, en el sentido Weveriano
de poseer los medios de i mponer la voluntad propia a otros,
etc.
Ahora bien, dentro de ese horizonte, que es el de los clsicos,
el papel de la "b ase" -en este caso de la comundiad- en tr-
minos de participacin, se hace secundario, si no es que desa-
parece.
Los clsicos teorizaron el proceso de constitucin del po-
der del Estado, que es un poder de clase y por lo t ant o de
dominacin, y llegaron hasta cierto punt o a legitimar esa
forma de poder. Marx, que percibi esto, no lleg a hacer
una reflexin seria sobre la dinmica propia del poder dejan-
dofcilmente reconducirlo a lo econmico.
26
Esta aproximacin pareca avanzar sobre la forma casi
exclusivamente espiritual y teologizante con que se vena
reflexionando el poder en la Iglesia. Con t odo, ya naca
vieja, atrasada y desfasada con respecto a la nueva sensibi-
lidad y a las nuevas experiencias de poder, que, adems de
otros, los cristianos y los religiosos venan teniendo en la es-
fera poltica, eclesial y religiosa. Aqu se hablaba de partici-
pacin, de partir de las bases, de movimientos desde abajo
hacia arriba, de auto-gestin, de corresponsabilidad, de auto-
gobierno, de rotatividad de los cargos, etc. El horizonte de
comprensin y los trminos del problema hab an cambiado.
Era a partir de esas experiencias, especialmente de las Comu-
nidades de Base y de las Pequeas Comunidades Religiosas
Insertas en los medios populares, como se haca necesario
criticar y superar la filosofa social y la ciencia poltica clsi-
cas. As apareci claro que no era la Vida Religiosa y Ecle-
sial la que estaba superada con respecto a las concepciones
de los clsicos, inclusive modernos, sino que eran esos clsi-
cos los que estaban de hecho siendo superados por las prcti-
cas vivas de la Vida Religiosa eclesial. No se deba, por lo
t ant o, cuestionar el proceso vivo de la Vida Religiosa a partir
de los clsicos, sino al contrario: cuestionar los clsicos y
el t i po de poder que teorizaron y legitimaron, a partir de la
realidad viva de la Vida Religiosa en proceso.
Brevemente: Maquiavelo explica bien cmo funciona el
Estado Moderno, pero permanece mudo ante las experiencias
actuales de un "poder popul ar", tal como se intenta en mu-
chos lugares en la base, desde el nuevo sindicalismo, los nue-
vos tipos de partido, hasta las recientes formas de organiza-
cin de la vida religiosa en medio de los pobres.
Las presentes reflexiones tienen en cuenta la contribu-
cin positiva de los clsicos (imposible de detallar aqu ),
pero van ms adelante en la medida en que quieren dar cuen-
t a de la nueva problemtica histrica del poder que est emer-
giendo y afirmndose.
Ese enfoque es incipiente y por eso elemental. Aqu se
expondrn apenas algunas posiciones firmes y claras a que
hemos llegado. Sern presentadas con simplicidad, serenidad
27
y sinceridad, sin ninguna intencin dogmtica; por el contra-
rio, invitando a la crtica y a la profundizacin.
Sera realmente extrao que quien va a hablar todo el tiempo
de poder-servicio, animacin, y participacin, adoptara una
postura contradictoria como sera la del saber-imposicin,
intimidacin y no-participacin.
Aunque el presente estudio haya pasado por varias redac-
ciones (unas siete), sentimos que no est todava en su punto.
Por eso necesita ser retomado, corregido, completado y pro-
fundizado, para que responda a la luz que necesitamos sobre
el asunto (unas dos o tres reelaboraciones ms?).
Las posiciones tericas aqu expresadas fueron debatidas
en foros teolgicos distintos y confrontadas tambin en parti-
cular con las reflexiones de algunos cientficos sociales. La
diversidad de posiciones y la dureza de la discusin llevaron
a dislocamientos tericos significativos, con lo que el pensa-
miento, si no madur, creci considerablemente. Todo
esto mostr hasta qu punto esta cuestin es problemtica
y necesita de una profundizacin ulterior.
28
2. Lo que es el poder: aproximacin
abstracta (Filosofa Social)
a. Poder como participacin
Cuando se habla de poder poltico, el pensamiento
corriente y descuidado salta enseguida al Gobierno. Entien-
de el poder como cosa; y se trata de personas: las "autori-
dades", los gobernantes; los medios: el "sistema", la mqui-
na del Estado, con todos sus aparatos.
Ahora bien, esa concepcin toma el poder como un
fetiche. Ella genera una cosificacin o una fetichizacin
ideolgica del poder.
Tenemos que ver lo que es el poder a partir de la forma
como nace. Es necesario, pues, examinarlo como un proceso
y no como una sustancia esttica.
Siendo as, es necesario comenzar por decir que el poder
no es una cosa, sino una relacin. Y una relacin entre per-
sonas que conviven en una misma sociedad. La propia rela-
cin social constituye una relacin de poder. De hecho, toda
relacin social es tambin una relacin de poder. Ella in-
cluye siempre un ndice de poder. Y el poder aqu toma
la forma de influencia mutua. De este modo, el poder est
situado originalmente en la base de la sociedad, nace al pie
de toda relacin social y humana en general.
29
As, la propia vida en sociedad es un juego de influencias.
En la interrelacin humana hay t odo un proceso de modifi-
cacin recproca, donde cada uno es unas veces sujeto, otras
objeto; unas agente, otras paciente. Y en la medida en que
alguien es agente, tiene un cierto poder con relacin al otro
(contra o a favor, sobre o con, etc. ). En la proporcin en que
alguien es sujeto social, es tambin poseedor de poder.
En resumen, el poder es participacin en la vida social,
en la vida comn. A este nivel elemental, el poder se encuen-
t ra en un estado difuso y diluido a travs de t odo el cuerpo
social. En tal sentido se puede hablar de auto-gobierno. La
vida social o comunitaria se rige a s misma previa e indepen-
dientemente de la intervencin de algn rgano coordinador,
como por ejemplo, el gobierno.
De ah la importancia de entender el poder a partir de
la comunidad y no al contrario. La comunidad es el hori-
zonte y el cont ext o del poder. No es solo ni primordialmente
objeto del poder. La comunidad es el sujeto primero del
poder y fuente originaria del mismo. Viene en primer lugar,
en trminos de ontologa y de valor. La comunidad es la rea-
lidad primaria y principal. La autoridad es una realidad
secundaria, derivada y relativa.
Indudablemente, cualquier comunidad posee siempre
una instancia ms o menos instituida de autoridad, como
condicin constitutiva. Pero esa instancia es creada por la
comunidad y depende de ella, y no al revs.
Podemos responder ya una objecin teolgica que podr a
surgir: pero la autoridad no tiene su fuente ltima en Dios?
S, Dios es la fuente ltima de la autoridad, pero no la fuen-
t e inmediata. La autoridad, que viene de Dios, llega mediada;
pasa, por lo t ant o, a travs de la instancia humana de la co-
munidad, para llegar finalmente a una persona o a un rgano
detentor formal de la autoridad. Eso vale t ant o para la auto-
ridad profana (poltica, pedaggica, etc. ), como para la
autoridad religiosa (eclesial, de la vida religiosa, etc. ), cada
una sin embargo, a su modo. Pero esto no nos interesa ex-
plicarlo aqu .
30
Esa concepcin, que t oma el poder en la base de la so-
ciedad como participacin en el proceso social, correspon-
de a la nueva sensibilidad actual acerca de la poltica.
De hecho, como lo afirm con razn la encclica Octo-
gsima Adveniens, de Pablo VI (1971), nuestro t i empo se
caracteriza por dos aspiraciones fundamentales: igualdad y
participacin. Puebla ubic t oda su reflexin sobre un bi-
nomi o semejante: comunin y participacin. La nueva educa-
cin poltica que se procesa en la base de nuestra sociedad,
sea a nivel de los movimientos populares, o al nivel especfi-
co de la Iglesia (CEBs, pastoral popular, etc. ), parte de la idea
de que la poltica no se desarrolla solo ni principalmente a
nivel del Estado, sino sobre t odo a nivel de la sociedad civil.
Es una participacin en la vida social: en las decisiones,
ejecucin, resultados, et c.
En el terreno de la Iglesia estamos al t ant o de la revolu-
cin eclesiolgica provocada por el Vaticano II y registrada
en la Lumen Gentium, que consisti en dar un vuelco a los
trminos de relacin al interior de la Iglesia, colocando en
primer lugar al Pueblo de Dios y despus, y al servicio de
ste, a la Jerarqua. Esto corresponde exactamente a la
nueva problemtica del poder que estamos planteando aqu :
entender el poder organizado a partir de la sociedad viva y
participante y no al revs.
En cuant o a la situacin actual que vive la vida religiosa,
basta anotar aqu el malestar con que los religiosos usan hoy
cierto vocabulario tradicional referente a la cuestin de la
autoridad. Este se volvi problemtico y atrasado, si no per-
verso. Con indisfrazable dificultad se usan -si es que se usan-
trminos como "superior-subdito", "autoridad-subordina-
dos", "orden-obediencia", "mando-sumisin", etc. Se habla
ms a gusto en trminos de coordinacin-corresponsabilidad,
animacin-participacin, etc. Los "Superi ores" cambian
de piel y reciben nuevos nombres: "coordi nadores", "res-
ponsables", "ani madores". Los trminos "sub di t o" y "su-
bor di nado" no gozan de simpata. Y los de "aut or i dad" y
sobre t odo "obedi enci a", tienden a refluir a la esfera ms
31
elevada de la relacin teologal hombre-Dios: autoridad de
la Palabra de Dios o del Carisma; obediencia al proyect o del
Padre, a las exigencias del Reino, al clamor de los pobres o
a la comuni dad.
Todo es s nt oma de una nueva sensibilidad religiosa, de
una nueva problemtica teolgica y de un nuevo moment o
histrico que se est viviendo frente a la cuestin de la auto-
ridad-obediencia. Por eso mismo, las teologas y espirituali-
dades clsicas respecto a este problema pueden ayudar, pero
ya no son adecuadas ni ajustadas a esa situacin histrica.
Aqu necesitamos de audacia terica y sobre t odo prctica.
b . Discurso neo-testamentario: la primaca de la responsa-
bilidad comunitaria.
En vista de los actuales desafos, debemos, profundizar
con mayor rigor las races de la cuestin dent ro de la tradi-
cin ms arcaica y rica, que es la del Nuevo Test ament o. Una
mirada rpida y panormica sobre el Nuevo Testamento nos
muestra que poco se ocupa de la autoridad o del modo como
sta se organiza. Lo nico que nos da sobre ella son testimo-
nios fragmentarios, mltiples y embrionarios, lo que muestra
el poco inters y, hasta dira, la despreocupacin con que el
Nuevo Testamento aborda la cuestin del poder concreto.
Existen, s , algunos pasos rigurosos y fundamentales sobre
la naturaleza y el sentido del poder verdadero. Pero cuando
habla de la comunidad, el Nuevo Test ament o centra t oda su
atencin en la vida fraterna y enfatiza dos cosas:
En primer lugar, todos participan como sujetos activos,
miembros integrales, "piedras vivas", pues siendo t odos por-
tadores del Espritu, t odos tienen "derecho de hablar". Todos
son hermanos, no hay padres; t odos son sacerdotes, no hay
simplemente "laicos" y especialmente, t odos son reyes,
soberanos, cosa que nosotros poco enfatizamos. Nadie es,
pues, subdi t o de nadie, ni de nada, a no ser del nico Seor
Jesucristo, y de los otros, por amor. Aqu t odos son libres,
todos participantes. Si se fuese a definir este rgimen de go-
bierno, tal vez se podra hablar de peneuma- o cristocracia,
32
o a lo mximo de eclesio - o adelfocracia (gobierno de los
hermanos reunidos).
Toda la comunidad es considerada responsable de cuant o
le compet e. Hasta cierto punt o se puede decir que se auto-
gobierna. As, t oda ella es llamada a ejercer el sentido crti-
co: en lo que se refiere al discernimiento de los espritus
(1 Jn. 4, 1; 1 Tes. 5,19-21); al juicio sobre el Evangelio au-
t nt i co (Gal. 1, 8s); a la credibilidad de la verdadera profe-
ca (1 Cor. 4). Todos los miembros de la comunidad son con-
vocados a animarse mut uament e, a reprender a los indicipli-
nados, a animar a los t mi dos, a amparar a los dbiles. ( 1. Tes.
5, 11-18). Y tambin a los cuidados de la comuni dad son con-
fiados los dirigentes (1 Tes. 5, 12-13, etc. ); relacin que se
invierte en las Cartas Pastorales ms tarde, y en un cont ext o
ya modificado (herejas, persecuciones, ambiciones, etc).
Es t oda la comunidad la que asume la tarea de proveer los
cargos que se hacen necesarios (Cf. 1 Cor. 16, 3 y t oda la
prctica de los primeros captulos de los Hechos),
En este sentido, basta una rpida mirada a la Primera
Carta a los Corintios, para verificar, no sin sorpresa, que para
la solucin de los graves, gravsimos problemas de la comuni-
dad (divisiones internas, ambicin de una sabidura superior,
caso de incesto, procesos civiles entre cristianos, fornicacin,
escndalos en t or no a las carnes inmoladas a los dolos, disen-
timientos y borracheras durant e la cena del Seor, anarqua
en las reuniones de oracin, negacin de la resurreccin, Pa-
blo no apela a los "Superi ores", sino a la propia comunidad
(y evidentemente a su autoridad apostlica).
En segundo lugar, en relacin paradjica con el punt o
anterior, el Nuevo Testamento subraya repetidamente que en
trminos prcticos los cristianos se deben hacer servidores
unos de ot ros. "Que el amor los tenga en servicio de los de-
ms" (Gal. 5,13). "Sean dciles unos con otros por respeto a
Cristo" (Ef. 5,21).
La obediencia aparece en esos textos como una relacin
comunitaria que tiene vigencia entre los hermanos. Unos obe-
decen a los otros, en actitud obsequiosa y humilde. La msti-
33
ca del servicio no se reduce ni se aplica en primer lugar a los
"Superi ores". Es una actitud cristiana bsica, vlida en t oda
relacin fraterna. Es el hermano quien debe ser un siervo;
no solo el "Superi or".
Adems, los grandes textos neo-testamentarios referentes
a la mstica del servicio, se refieren en primer lugar a las rela-
ciones fraternas y solo secundariamente a las relaciones "Su-
perior-hermanos".
As sucede con el t ext o referencial por excelencia (Me.
10,41-45). Dice: "El que quiera subir, sea su servidor y el
que quiera ser el primero, sea esclavo de t odos " (v. 43-44).
Lo mismo en Mateo 20, 26-27. Qu decir? Que ah se da una
leccin general, vlida para t odos: "Si alguien quisiera. . . ".
Solamente Lucas hace una aplicacin especfica (y plenamen-
te legtima) a los responsables de la comunidad. Dice directa-
mente: "El ms grande entre ustedes, igulese al ms joven;
y el que dirige, al que sirve" (Le. 22, 26). Ntese en Lucas
tres alteraciones significativas: 1) no se refiere ya a los que
ambicionan el poder, sino a los que lo ejercen -los responsa-
bles; 2) no habla de "grande" y "pri mero", como Me. y Mt.,
sino de "mayor " y "di ri gent e" (Hegomenos); ni directa-
mente, de "siervo" (a la mesa) y "esclavo" (a los pies),
sino de "menor" y de "el que sirve" (lenguaje at enuado);
3) finalmente, no dice de modo cort ant e: "Sea el siervo de
t odos", y "sea el esclavo de t odos", sino que habla de un mo-
do metafrico, apenas figurativo: "Igulese al ms j oven",
y "cono el que sirve".
Por t ant o, la aplicacin del Evangelio del servicio a los
responsables de la comunidad es algo derivado. Servicio es
una actitud vlida para todos y, por eso, t ambi n, especial-
mente para los "Superiores". Todos los hermanos son siervos,
pero los "Superiores" son siervos por excelencia (no exclu-
sivamente).
As se expresa tambin el bello t ext o de Jn. 13: el lavato-
rio dl os pies, en el que Jess ofrece una leccin, bien con-
creta porque es dramatizada, dirigida a t odos y no solo a los
34
dirigentes: "Tambi n ustedes deben lavarse los pies unos a
ot r os" (v. 14). Jess quiere dar ah directamente una lec-
cin de fraternidad y no de autoridad. Claro que sta no est
excluida, pero solo entra en el horizonte de una actitud
global de servicio, vlida para t odos.
Lo mismo se debe decir de otro t ext o bsico referente
al Evangelio del servicio: Fil. 2. Ah tambin es bien eviden-
t e que Pablo no quiere referirse especialmente a los "Supe-
riores" sino a los hermanos en sus relaciones personales:
"Tengan entre ustedes los mismos sentimientos. . . et c. "
Cada hermano es convidado a hacerse siervo de los otros,
como Jess, obediente hasta el ext remo.
Adems, el servicio es una de las ideas que definen la
existencia cristiana. El cristiano es un siervo de los hermanos.
Ms an, esa nocin define la misin histrica de Jess:
"Pues el Hijo del Hombre vino para servir" (Me. 10. 45).
Jess es el siervo, como lo hab a visto la cristologa ms
arcaica (Cf. Me. 1,11 y par.; Mt. 12, 15-21; At. 3, 13. 26;
4, 27, etc. ).
Es i mport ant e recuperar esta manera amplia de enten-
der el servicio como actitud global de t odo cristiano. De este
modo se evita reducir el Evangelio del servicio a los "Superio-
res". Por ot ro lado, as se consigue tambin valorar debida-
mente el servicio especfico de la autoridad. Cmo? Situn-
dolo dent ro del ms vasto horizonte del servicio mut uo al in-
terior de la comunidad. Entonces, el Superior aparece exacta-
mente como el "siervo de los siervos de Di os". Pues si los
hermanos son siervos unos de los otros, el hermano mayor
es el siervo mayor (Cf. Le. 2, 41-48: parbola del siervo ad-
ministrador).
Que los cristianos sean t odos, por un lado libres y an
soberanos, y por otro siervos y esclavos unos de otros, es
una paradoja que solo la fe cristiana puede resolver. Pablo
lo condens en su gran carta sobre la libertad cristiana, la
epstola a los Glatas: "Ustedes, hermanos, han sido llama-
dos a la libertad. Solamente que esa libertad no d pie a los
35
bajos instintos. Al cont rari o, que el amor los tenga al servi-
cio de los dems" (Gal. 5,13). Lutero hizo de esta paradoja
la idea maestra de su bellsimo t rat ado sobre "l a libertad del
cristiano", dedicado originalmente al Papa.
Esa paradoja se resuelve ent endi endo la libertad y el se-
or o del cristiano como un poder para la caridad y el servi-
cio y no para el arbitrio y la dominacin ("servir a la car-
ne" ) . El cristiano es seor porque es siervo, y siervo porque
es seor. Para l, reinar es servir, y servir es reinar. Pero esto
siempre a partir de la libertad y la caridad. Jams por impo-
sicin.
Sin embargo, para que esta paradoja se realice en la vi-
vencia comunitaria, Pablo pone una condicin subjetiva fun-
dament al . Ella se revela en el Evangelio del servicio en la me-
dida en que implica que cada uno, por su parte, se ponga
como esclavo a las rdenes del ot ro, y aun a sus pies. Pero
esa condicin subjetiva encuentra en Flp. 2 una expresin
part i cul arment e clara: "En vez de obrar por egosmo o pre-
suncin, cada cual considera humildemente que los otros
son superiores y nadie mire nicamente por lo suyo, sino
t ambi n cada uno por lo de los dems" (Fil. 2,3-4).
Sigue a continuacin la referencia al ejemplo de Jess,
que realiz exactamente lo que acaba de aconsejar.
Lo que Pablo muestra con t oda claridad en este t ext o
es que en la prctica de la fraternidad existe siempre una
asimetra subjetiva recproca. Est o es, para que las cosas fun-
cionen es preciso que cada uno, por su lado, considere al
ot i o como superior y se tenga a s mismo como siervo.
Solo tal actitud produce la verdadera igualdad. Pero aqu
est t ambi n el secreto del gape. Este, si es aut nt i co, concede
siempre la primaca al otro. El amor fraterno requiere humil-
dad, exige servir a los hermanos, salir de s mismo, buscar
los intereses del otro y no los suyos propios (1 Cor. 10. 24;
13, 5). Y su frut o es la verdadera fraternidad, la comuni dad
de los hermanos, de los iguales.
36
El gape instaura una lgica de relaciones humanas
opuesta a la corriente, que est hecha de envidia, competen-
cia y ambicin de hacer carrera. Busca la modestia (Cf. Le.
14, 7-11). Solo admite una emulacin legtima: la de la mu-
t ua promocin. Cada uno se empea en amar ms que en
ser amado. "Rivalizan en la estima mut ua" (Rom. 12, 10).
Esta es tambin una de las grandes lecciones del cristia-
nismo a la convivencia poltica: sin la disposicin fundamen-
tal de ceder y perdonar eventualmente, (concesiones, amnis-
t a, indulto, reconcilicacin, poltica, etc. ), no es posible
crear una sociedad verdaderamente humana, es decir iguali-
taria y fraterna.
Solo cuando cada hermano en la comunidad asuma por su
cuenta la actitud de siervo (siempre a partir de la libertad
y la caridad), se t endr una comunidad fraterna, una sociedad
de reyes, un pueblo verdaderamente soberano (como es el
sueo de la democracia).
c. Poder como instancia de direccin.
Ya vimos cmo el poder es un dinamismo que atravie-
sa t oda la vida social. Es como si fuese algo que pasa de mano
en mano. En una palabra, es participacin.
Ahora debemos recuperar la nocin corriente del poder,
como un lugar o instancia especfica que se puede llamar
genricamente direccin o gobierno.
De hecho en la vida social existen choques y contradic-
ciones que provienen de varios factores:
1. Falta de visin global, debido a la complejidad y opaci-
dad de las relaciones sociales;
2. Incompatibilidad de intereses entre individuo y sociedad;
3. Incompatibilidad de intereses entre grupos sociales dife-
rentes y hasta antagnicos (clases).
37
De ah brota la necesidad de una instancia o mediacin
de coordinacin dent ro de la sociedad. Esta exigencia surge
legtimamente:
1. Para unificar o integrar la sociedad en s misma (funcin
esttica);
2. Para orientar o hacer converger la sociedad en la direc-
cin de sus objetivos, que son, en una palabra, el bien
comn (funcin dinmica).
A esta altura, el poder difuso de la sociedad y en la socie-
dad, se concentra y se t orna visible en un lugar det ermi nado,
llamado direccin o gobierno. El Gobierno detenta, pues, un
poder derivado de la comunidad que se lo ha entregado en
confianza. Es un poder delegado, transmitido en trminos
de un "cont r at o social".
Este poder se halla, en cierta forma, personalizado (en
sus poseedores) y cosificado (en mecanismos: leyes, armas,
etc. ). Es el fenmeno llamado institucionalizacin del poder.
Para ser ms precisos deberamos decir que a este nivel
el poder es y contina siendo una relacin social, entre el
Estado y la sociedad por ejemplo. A excepcin de "El prin-
ci pi t o", no existe ningn rey sin subditos!
Esta relacin social pasa a ser administrada (y aun a gene-
rarse) a partir de un polo visible y ms o menos organizado:
el rgano de direccin. Lo que ese polo detenta es propia-
mente una potencia, que se actualiza en la relacin social
bajo la forma de poder.
La institucionalizacin del poder es, precisamente, una
concentracin de potencia en un polo det ermi nado: el rga-
no de direccin, Solo en este sentido se puede hablar de la
cosificacin del poder y entender el Estado, por ejemplo,
como "el poder " de una nacin.
El rigor, lo que se cosifica, se concentra y t oma forma,
es la potencia y no 1 poder, que s siempre una relacin.
38
Ahora bien, la institucionalizacin del poder en la forma
de una direccin, puede ser mayor o menor. Este proceso
est en relacin directa con la situacin concreta en que se
encuentra una comunidad. Depende, pues, 1) de las dimen-
siones de la sociedad en cuestin, o de su grado de comple-
jidad; 2) de su situacin histrica, o de su grado de proble-
maticidad.
Podramos determinar dos niveles de institucionaliza-
cin poltica (u organizacin del gobierno) de una comuni-
dad:
a) Nivel ms o menos informal y provisional, como en la
coordinacin de un grupo de discusin.
b) Nivel ms o menos formal y permanente, como en la
direccin de una Asamblea, Congregacin o Nacin.
La regla es la de la economa de la institucionalizacin:
libertad en cuant o sea posible y estructura en la medida de
lo necesario.
Ret omando ahora el proceso o la dinmica del poder,
percibimos los siguientes grados:
Grado 1: Poder-participacin, como juego de influencias
mut uas en el seno de la comunidad;
Grado 2: Poder-direccin, informal e i nt ermi t ent e, tal como
el de una coordinacin provisional;
Grado 3: Poder-direccin, formal y estable, tal como el de
un gobierno.
Esto nos permite ver que si alguien, hablando de poder,
piensa inmediatamente en el gobierno, est t omando el poder
t ard ament e, en una etapa avanzada de su evolucin. Hay que
reconducirlo a su origen y entenderlo en su proceso, para que
el propio gobierno, como rgano estable de direccin, se deje
entender adecuadamente.
A esta altura ya podemos sacar algunas lecciones tiles
en provecho de la Vida Religiosa.
39
1) Toda autoridad instituida en la vida religiosa surge de
abajo, de la comuni dad. Esta es su fuente inmediata; la me-
diata y la ltima, es el Espritu. Por eso, la vitalidad de una
Congregacin no se mide por su gobierno, sino por sus bases,
es decir, por las comunidades. Por consiguiente, es ilusorio
buscar el cambio o reforma de una Congregacin a partir
de su cpula. Ella puede mediar, articular o agenciar la re-
forma, pero difcilmente desencadenarla.
2) La autoridad existe en funcin de la Comunidad. Ah
est su justificacin. Por eso, lo que se debera cuestionar
normal ment e no es la comunidad, sino la autoridad; no la
obediencia de los hermanos a los "Superi ores" sino el servicio
de estos a aquellos. Es la autoridad la que debe responder de
su ejercicio frente a la comunidad y no t ant o sta a la autori-
dad. Cuando una autoridad centra su gran preocupacin en
la obediencia, en la comunin con los "Superi ores", en el res-
pet o y el acatamiento de las rdenes de arriba, est demos-
t rando mi edo, debilidad y falta de legitimidad moral. En lu-
gar de ocuparse de la comunidad, exige que la comunidad se
ocupe de ella; en vez de legitimarse y hacerse respetar por el
servicio desinteresado, exige e i mpone desde arriba la legiti-
mizacin y el acatamiento que necesita; en vez de usar su
poder para defender y animar la comunidad, lo usa para
defenderse a s misma.
Cuando llega a ese punt , la autoridad da sntomas de ha-
ber entrado en un estado patolgico y de haberse transforma-
do en autoritarismo, cosa que veremos ms adelante.
3) El poder de una comunidad se estructura u organiza en
proporci n directa a las necesidades de esa misma comuni-
dad en t rmi nos de unificacin y direccin. De ah que, si-
guiendo el principio de la economa de institucionalizacin,
cuant o menor sea el aparato de direccin, t ant o mejor;
cuant o menos extremadamente intervenga el Superior, t ant o
ms una comunidad asumir o podr asumir su responsabi-
lidad y aun el gobierno de s misma. Pero a causa de la ten-
dencia de t oda institucin a reforzarse, aparece muchas veces
la anomala de una Congregacin reducida y, al mismo tiem-
po, dotada de un enorme aparato de direccin; o de una pe-
40
quena comunidad dirigida por un t i po de autoridad comuni-
taria desproporcionada (Superior, Abad, Maestro, etc. ).
Una hipertrofia de la cabeza con respecto al cuerpo de la
comunidad.
Son stas cosas simples y evidentes, pero que corren el
riesgo de ser mistificadas por una teologizacin, moralizacin
y espiritualizacin prematuras. No hemos hecho ms que
aplicar algunas perspectivas de la filosofa y de las ciencias
sociales a la autoridad de la vida religiosa. Esta aproxima-
cin es posible, legtima y aun saludable, pues aqu tambin
gratia supponit naturam (la gracia supone la naturaleza),
como decan los Doctores Escolsticos. Solo entonces podre-
mos desarrollar acertadamente el sentido especfico (de fe)
de la autoridad religiosa.
41
3. El poder fetichizado: aproximacin
concreta (Histrico - sociolgica)
a. Alienacin del poder en la historia
Lo que acabamos de decir acerca del poder es lgico y
bello. Pero es tambin abstracto, como toda aproximacin
filosfica. En lo concreto de la historia el poder se halla
bajo la marca' del pecado. Se encuentra en una situacin
de alienacin. Aparece en general como una realidad exter-
na, superior y contraria a la persona y a la comunidad hu-
mana.
Es como si la dinmica del poder -que analizamos hace
poco- creciese hasta tal punto que exorbitase sus propios
lmites y diese como un "salto mortal";ese sera el grado 4 del
poder, punto crtico ms all del cual el poder sufre un cam-
bio cualitativo: la autoridad se vuelve autoritarismo, el ser-
vicio dominacin, el papel de integracin degenera en abuso,
arbitrio, violencia y opresin.
La figura del Estado, como mquina de opresin de una
clase contra otra, es la expresin colosal del poder-domina-
cin. Desde hace unos 5.000 aos, cuando surgi en Mesopo-
tamia, hasta hoy, Leviatn aplast y despedaz cuanto pudo
el cuerpo de la sociedad. Basta recordar la sucesin de los
grandes Imperios antiguos, nacidos y sustentados con sangre
y cenizas humanas; los totalitarismos de nuestro siglo que
provocaron la Segunda Guerra Mundial; las dictaduras milita-
43
res en el vasto tercer mundo; y la carrera armamentista, que
consume hoy alrededor de 800 billones de dlares anuales.
La Biblia misma no se hace ilusiones sobre el desempeo
del poder poltico en la historia. Cont ent monos con unas
pocas alusiones. En primer lugar, el balance que hace de las
dinastas de los Reinos del Norte (Israel) y del Sur (Jud) es
pesadamente negativo. Solo se salvan unos pocos reyes:
David, Josas, Ezequas y unos cuantos ms.
Daniel, cuando describe la sucesin de los grandes Impe-
rialismos Antiguos, es de un terrible realismo. En el captu-
lo 7 traza su teologa de la historia, pintando grandiosas es-
cenas apocalpticas en las que los antiguos imperios desfilan
bajo la forma de monstruos terribles, cuyo hibridismo solo
hace aument ar el horror que inspiran. Primero viene un Len-
guila: es el imperio Babilnico. Despus surge un Oso voraz:
es el imperio Medo-persa. Enseguida, avanza un Leopardo-
pjaro, de cuatro cabezas: es el imperio de Alejandro y sus
diadocos. Por ltimo, se presenta la Bestia-fiera, "terrible,
espantosa y extremadamente fuerte": es el imperio Helnico,
bajo el cual vive y escribe el profeta.
Se t rat a, pues, de una historia realmente bestial. En con-
traste con ella, Daniel dibuja a continuacin el ideal del poder
verdadero, objeto de su esperanza: la llegada del Mesas Li-
berador "que viene sobre las nubes del cielo". Se t rat a de
un poder que se origina ltimamente en las alturas, y no en
los abismos del "gran mar", como el de las fieras colosales.
Pero el Mesas que apunta sobre las nubes es alguien pare-
cido a un "Hijo del Hombre". Es una autoridad verdadera-
mente humana y no bestial.
El Nuevo Testamento no es menos realista y crtico
cuando considera el poder en la historia. Bastan aqu dos
referencias importantes:
La primera es la del Apocalipsis. En el cap t ul o 13, el
libro nos presenta el imperio Romano igualmente bajo la
forma de un animal monstruoso que recibe su poder del
44
Dragn, el Diablo. Y ese monst ruo es t an impresionante
que hace "a t oda la tierra maravillarse, seguir a la bestia. . .
y decir: Quin hay como la fiera? Quin puede combat i r
con el l a?" (v. 3-4).
La segunda referencia es a las grandes tentaciones de
Jess. Son todas tentaciones de poder, religioso o poltico
(Mt. 4, 1-11 y par. ). Y quin est detrs del poder? La figu-
ra inquietante del Demoni o. Lucas, en particular, revela que
"t odos los reinos del mundo", por estar a disposicin plena
del Diablo, son ofrecidos a Cristo (Le. 4. 5s).
Qu concluir de t odo esto? Que el poder en la historia
se encuentra fetichizado. Es un poder anti-humano, bestial y
satnico.
Por su lado, las ciencias antropolgicas pusieron reciente-
mente en evidencia lo demoniaco del poder, su aspecto he-
di ondo, absurdo e inmoral. As lo hicieron autores como
Ritter, Meinecke, de Jouvenel y Ricoeur.
Es lo que explica, tambin, la tendencia popular a sata-
nizar sin remisin el poder, t odo poder: el poder es malo,
corrompe y lleva a la perdicin. De hecho, el poder se en-
cuent ra histricamente casi siempre en su grado 4: el grado
de la alienacin. Su expresin histrica maciza es la de la
domi naci n: despotismos, tirana y dictadura.
El poder, pues, est alienado, enloquecido, posedo por
un demoni o.
b)El Demonio del poder: su lgica expansionista.
Por qu el poder presenta en la historia esa actuacin
miserable, ese sorprendente aspecto demoniaco?
Escuchemos a Hobbes, aquel especialista genial del po-
der: "Indi co, en primer lugar, como tendencia general de to-
dos los hombres, un perpetuo e inquieto deseo de poder y
ms poder, que cesa slo con la muert e. Y la causa de esto
no siempre es que se espere un placer ms intenso. . . sino
45
el hecho de no poder mantener el poder. . . sino adqui-
riendo aun ms poder" (Leviatn, Cap. XI desde la Col.
"Los pensadores", p. 64).
Por lo t ant o, no es el poder como tal lo que est enlo-
quecido, sino es el hombre -el poderoso- quien est posedo
por una compulsin, por un deseo inmoderado, la libido
dominandi, que es su agresividad desequilibrada, dividida
y maltratada.
El poder humano est, l tambin, marcado por la con-
cupiscencia, que le imprime una lgica interna progresiva
y creciente que, si no encuentra lmites, llega hasta los exce-
sos de la hybris: el furor desenfrenado, el mando arbitrario
y caprichoso.
Cont ent monos aqu , pues, con constatar que, en su raz
antropolgica, en trminos de su psicologa, el poder est
posedo por una dinmica intrnseca de expansin continua.
Est destinado al servicio, pero inclinado a la dominacin.
Tal es su condicin concreta, histrica. Es evidente que tal
situacin est ltimamente ligada al llamado "Pecado Origi-
nal", como lo vio muy bien la teologa.
Todo lo cual cont ri buye a que el poder aparezca, sin duda,
como un peligro y una t ent aci n. Pero en s mi smo no es
necesariamente mal o, como basados en su desempeo his-
trico, lo dieron a entender grandes estudiosos del poder.
As, Maquiavelo deca que quien entra en la pol t i ca debe
aprender primero a no ser bueno y a no actuar de acuerdo
con los preceptos cristianos. Max Weber, igualmente, afir-
m que entrar en la poltica es hacer un "pact o con las poten-
cias diablicas", Aqu tambin se cede con pesimismo a la
satanizacin del poder y se legitima lo existente. As lo hi-
cieron los filsofos del absolutismo estatal: Hobbes, Spinoza,
Maquiavelo, Hegel, et c. Tomaron el poder endemoni ado
como el poder humani zado.
Pero aprovechemos aqu para decir que se cae tambin
en la legitimizacin de lo existente cuando se define el po-
46
der como mando: poder obligar a alguien a obedecer; capa-
cidad de imponer la propia voluntad (Cf. M. Weber).
Tambin en la vida religiosa se parti de la idea del poder-
mando, para entender la autoridad. Ella apareca entonces
como la instancia que poda "obligar en nombre de la santa
obediencia"; como la que pod a decir "la ltima palabra",
y llegar hasta el poder de exclusin (o de excomunin, segn
el Derecho Cannico).
Indudablemente es necesario reconocer que el poder de
mandar, de emitir una orden final, pertenece a la constitucin
de toda autoridad verdadera. Sin ello, sin la posibilidad de
decir una "palabra final", la autoridad no t endr a seriedad;
perdera su fuerza y su credibilidad.
Con t odo, ste es solo el horizonte-lmite del ejercicio
de la autoridad. Constituye apenas una garanta prctica
y hasta pragmtica del orden j ur di co en una comunidad.
Porque, j ust ament e, cuando se vive una situacin de impase
que pone en riesgo a la propia comunidad, es necesario
que alguien decida finalmente el problema. Sin embargo,
este recurso es siempre ltimo, ext remo, excepcional. No es
correct o, por lo t ant o, entender la autoridad a partir de la
excepcin, y definirla diciendo que la autoridad consiste en
mandar. Eso sera legitimar el "mandoneo", nombre vulgar
del autoritarismo. Es t omar lo anormal por lo normal. No es
a partir de ah como se piensa la esencia de la autoridad.
Sera caer en la ideologa de la "bestializacin del poder",
justificar su satanismo.
Puede acontecerle de hecho a la autoridad que llegue
a ejercerse regularmente bajo la forma de mando, de orden,
de decisin cerrada. Es lo que sucede, por lo dems, la ma-
yora de las veces en la historia, como pudimos verificarlo.
Pero el anlisis debe encontrar ah un estado patolgico
de la autoridad: el estado alienado, posedo, endemoniado.
Ahora bien, el anlisis no puede t omar esa situacin anma-
la, aunque regular, para declararla normal. No se puede acep-
tar ese estado de enfermedad casi crnico en que se encuen-
tra el poder, para diagnosticarlo como saludable. Es decir,
47
no se puede confundir lo normal estadstico con lo normal
ontolgico, la carie con el diente normal y sano.
El anlisis debe definir el poder a partir de su actuacin
normal, normalidad que le es sealada por su misma funcin.
El poder existe para la integracin y orientacin de la comu-
nidad, cuyo logro no requiere que sea siempre mando y orden
(dominacin). Puede muy bien consistir normalmente en
animacin, como veremos. Solo este tipo de poder es un po-
der humanizado, propio de un "hijo del homb r e".
Esta especie de fenomenologa del poder como auto-
expansivo, es vlida para t odo tipo de poder humano, in-
clusive para el poder religioso, que tambin puede caer bajo
el satanismo.
En verdad, no fue al acaso que Jess alert a los disc-
pulos para que no reprodujeran el "poder de las naci ones"
(Cf. Me. 10,41-45). Ms an, el ataque ms violento que
Jess hizo en los Evangelios, no fue contra el poder polti-
co (el de Herodes, Pilatos o los Saduceos) sino cont ra el po-
der religioso de los fariseos (Cf. Mt. 23).
San Gregorio Magno en su Regla Pastoral, especie de Di-
rectorio para obispos, establece como tesis central de su li-
bro que el poder es un peligro (un "abi smo", una "t empes-
t ad") ; ambicionarlo es exponerse temerariamente a la tenta-
cin, es dar pruebas de ignorar su naturaleza concreta y de
estar impreparado para ejercerlo. Por eso, sentencia lapida-
riamente: "Usa sabiamente el poder aquel que sabe al mismo
tiempo administrarlo y resistirle" (Parte II, Cap. VI). Y ese
gran Papa aproxima la figura del pastor desptico a la del
demonio, debido a su orgullo o a la reivindicacin i noport una
de aut onom a (Cf. ib.).
Tal vez la vida religiosa no haya meditado t odav a los su-
ficiente sobre esta tendencia "espont nea" y "nat ur al " del
poder a ser cada vez ms monopolizador, a volverse t odo-
poderoso. Cristo desde este punt o de vista se most r extre-
madament e realista. La historia, inclusive la de la Iglesia
(Cf. por ex. la del Papado), debera hacernos perder t oda
48
ingenuidad sobre la inmunidad o la pureza del poder reli-
gioso.
Finalmente, la experiencia dolorosa de muchos religiosos,
sea en trminos de gobierno como de obediencia, debera
habernos enseado a tener una concepcin menos ilusoria
(o ms crtica) y una percepcin menos frivola (o ms gra-
ve) de la propia autoridad en la vida religiosa.
49
4. La metanoia del poder en servicio:
aproximacin evanglico - teolgica
a. Jess y su Evangelio del poder - servicio
Para Jess, el poder est concret ament e perdido. Necesita
ser evangelizado, convertido y salvado.
La propuesta de Jess es la metanoia del poder. Este
tiene que ser rescatado. Debe convertirse de poder-domina-
cin en poder-servicio. En una palabra, el poder necesita ser
transformado, revolucionado i nt ernament e. Y esto no slo
al interior de la Iglesia, sino tambin a nivel de la sociedad.
Todo poder (religioso y poltico) debe convertirse en servi-
cio. Se t rat a realmente de la "Revolucin del poder".
El gran t ext o siempre referido, es Marcos (10,42-45 y
paralelos). Ah Jess anuncia que el mayor es el que se hace
"si ervo" y "esclavo"; el que se coloca a disposicin de los
dems, que no hace su voluntad sino la de los otros, que
est a las rdenes; en fin, el que realmente obedece a los
hermanos.
En un t ext o un poco anterior (Me. 9,33-37), Jess,
t rat ando del mismo asunt o, habla del "ni o". Es el mismo
sentido fundamental, "ni o", en el mundo cultural de Jess,
era una nulidad, una especie de no-persona, alguien que debe-
ra prestar la ms rigurosa obediencia, para ms tarde asumir
su responsabilidad de adul t o.
51
De todos modos, para indicar el sentido que l confiere
al poder, Jess emplea un vocabulario de inferioridad:
"nio" (a las rdenes), siervo (a la mesa), esclavo ( a los pies).
Las relaciones se invierten radicalmente. Se podra decir que,
segn el Evangelio, son los superiores los que deben obedecer.
Pero no: los que deben obedecer son t odos, unos a otros, y
con ms razn, los dirigentes.
El Nuevo Testamento, consecuente con este Evangelio,
nunca usa un vocabulario de dominacin para hablar de lo
que toca al poder en la comunidad. Nunca se utilizan trmi-
nos como "seor", "jefe", "domi nar", "tiranizar".
En verdad, Platn ya haba percibido que el verdadero
sentido del poder era el servicio, cuando distingua entre el
rey, que procuraba el inters del pueblo, y el tirano, que bus-
caba su propio inters. Pero le falt la fuerza del realismo
y del profetismo de Jess; como al fin de cuentas a los mo-
dernos "mi ni st ros" de Estado y "servidores" pblicos les
falta la prctica del servicio, y solo mantienen la nomencla-
tura.
Tal es, pues, el Evangelio del poder-servicio. Notemos
que es una buena nueva que se anuncia en lenguaje tpica-
mente proftico: viene vestida en trminos poticos, figura-
tivos, cortantes, hiperblicos. Tal es el "gnero literario" de
ese t ext o.
No es t odav a una carta poltica (moral o j ur di ca), pero
es un mensaje que corresponde al ideal del Reino de Dios.
A partir de este Evangelio t enemos que explicar ms
concretamente en qu consiste el mensaje del poder-servicio
y qu implica Ethos.
b . Contenido concreto del poder-servicio
Cundo tenemos realmente un poder-servicio? Con qu
seales se manifiesta? Cmo se concretiza?
52
Podemos indicar tres formas de expresin del poder-
servicio o de la autoridad evanglica, que son para noso-
tros equivalentes.
1) La autoridad evanglica es ante t odo fuerza moral.
Es el sentido primitivo del t rmi no "aut ori dad". En
efecto, "auct ori t as" era originariamente la capacidad de
cultivar un terreno, de desarrollarlo, de hacerlo rendir. Des-
pus t om un sentido figurado o metafrico: la capacidad
de hacer crecer (augere) a ot ro, crecer desde dent ro, a partir
de sus virtualidades internas (como hace tambin, el labra-
dor con la tierra). El trmino griego empleado en el Nuevo
Test ament o, es exousia, y recuerda la semntica del trmi-
no latino. Ex-ousia quiere decir substancia originante, algo
que viene de dentro (ex. ).
En este sentido, la autoridad autntica es siempre servi-
cio. Es accin destinada al ot ro, hetero-centrada; exactamen-
t e lo contrario de dominacin, que en lugar de servir al ot ro,
se sirve de l. Es promover, afirmar, hacer crecer al ot ro. To-
do lo cual significa, en primer lugar, ser-para-el-otro, como
Juan Bautista: "Es necesario que l crezca y que yo dismi-
nuya" (Jn. 3.30). Significa adems adoptar una postura afir-
mativa y promot ora de la vida, y no represiva y destructo-
ra.
Tambin se distingue entre la autoridad de competencia
y la autoridad de mando. Aquella t endr a un carcter ms
interior, y sta lo contrario. Max Weber hablara aqu de
autoridad carismatica, basada en la personalidad de quien la
posee, distinta de la autoridad burocrtica, apoyada simple-
mente en un cdigo legal.
Como sea, la autoridad evanglica o el poder-servicio,
en cuanto fuerza moral, se caracteriza por los siguientes
component es:
a) Carisma. El poder-servicio es un don del Espritu,
como lo afirma claramente Pablo (1 Cor. 12,28 y Rom. 12,
8). Es el don del que preside. Se manifiesta externamente por
el liderazgo natural de una persona, que es siempre un "caris-
53
ma" en la medida en que es visto y vivido en el Esp ri t u. Es
como si fuese la "el ecci n" de alguien, hecha por el Espritu,
para gobernar una comuni dad.
b) Confianza. Esta se expresa en el proceso de seleccin
o eleccin de los dirigentes de la comunidad y es como la
respuesta de la base a la investidura del Espritu. La comuni-
dad sabe reconocer a quien puede dirigirla. Est o era lo que
suceda, por lo dems, en la prctica de la comunidad primi-
tiva. Ella intervena activamente en las grandes decisiones
que le compet an. As, en la eleccin de Matas (Hech. 1,
15-26), en la de los "Si et e" (6,1-6), en el envo de los misio-
neros (Hech. 13, 1-3 y 14-27), en las decisiones colectivas
(Hech. 15, 21), en la seleccin de Timoteo (Hech. 16,2s)
y de Tito como colaboradores en la misin (2 Cor. 8,19).
Anotemos que el propio Pedro, "L der " innegable de la
Iglesia primitiva, ejerce su liderazgo dent ro de la comuni dad,
y no fuera ni por encima de ella. En Hech. 8,14 Pedro es en-
viado por los Apstoles, j unt o con Juan, a la Samara recin
convertida. En Hech. 11, 1-14 se ve obligado a responder
ant e la comunidad de Jerusaln por haber t rat ado con paga-
nos, rompiendo las tradiciones Judaicas. Y ponindolo como
ejemplo para los pastores, dice bellamente de l S. Gregorio
Magno: "A las preguntas de los fieles respondi, no con po-
der, sino de manera racional (non ex potestffte sed ex ratio-
ne), exponiendo el asunto ordenadament e". Sin hablar de la
correccin pblica que le hace Pablo, porque estaba de por
medio "la verdad del Evangelio" (Gal. 2, 11- 14) .
c) Ejemplo. Es la correspondencia al carisma del Esp-
r i t u y la base de la confianza de la comunidad. Es ante t odo
mediante su testimonio vivo como un "Superi ore" es regla
concreta para sus hermanos. No necesita t ant o hablar: le bas-
t a casi ser. Por esto S. Pablo no duda en proponerse a la imi-
tacin de las comunidades que lo conocen personalmente
(1 Tes, 1,6; 2 Tes. 3,7-9; 1 Cor. 11, 1; Gal. 4, 12; Flp. 3, 17;
4, 9; no hay nada de esto en Rom. y Col. que nunca lo vie-
j n) . Tambin 1 Pe. 5,3, insiste a los presbteros que, lejos
de volverse "t i ranos", se hagan por el contrario "model o
para el r bao". Hb. 13,7 exhorta a la comunidad a consi-
4
derar el fin (martirial?) de la vida de sus "di ri gent es" (he-
gomenoi), a fin de "imitarlos en la f e".
La conclusin es clara: los elementos que componen
una autoridad moral son, hablando simplemente, el don o
carisma del liderazgo, la confianza de la comunidad y el
buen ejemplo. Cuando falta uno de esos elementos la auto-
ridad pierde su fuerza y su carcter evanglicos.
La afirmacin de Jess: "Hagan lo que ellos dicen, pero
no imiten lo que hacen" (Mt. 23, 3) es vlida, s, para la ti-
ca de la obediencia, pero no para la tica de la autoridad,
la nica que est en cuestin aqu . La tica de la autoridad
dice en su primer mandami ent o: practicar lo que se dice. El
resto es farisesmo.
2) La autoridad evanglica es en segundo lugar, trabajo
sacrificado, humilde y responsable.
El concept o de "servicio" implica urv trabajo duro y di-
fcil. Es, adems, el sentido popular del "servicio": "irse
para el servicio", "prestar un servicio", "buscar un servicio".
Esto implica la ausencia de t oda comodidad y de t odo
privilegio. Nuestro gran t ext o de referencia, Me. 10, 42-45,
se desarrolla en el cont ext o de una peticin de privilegios
por parte de los hijos de Zebedeo: "quer an sentarse uno a
la derecha y el ot ro a la izquierda" en la "gloria" del Mesas
(35-41). Jess les propone, " no sentarse en la gloria", sino
permanecer de pie para el servicio de la mesa, en actitud de
siervos; y ponerse de rodillas para lavar los pies del amo,
en posicin de esclavo. Como quien dice: el lugar de la auto-
ridad evanglica no es el t rono sino el piso, y sus instrumen-
tos no son el cetro y la corona del rey, sino la vasija de agua
y la toalla del esclavo (Cf. Jn. 13). Todo esto significa traba-
j o, trabajo humilde y sacrificado.
En verdad, basta pensar en la parbola de los "siervos
intiles" (Le. 17, 7-10). Trabajaron t odo el da en el campo;
al regreso todava tienen que preparar la cena para el Seor.
Slo despus van a comer. Y al final de t odo no deben espe-
55
rar ni siquiera un "muchas gracias", pues esa era su obliga-
cin. Jess no podr a haber sido ms radical en cuant o al
espritu de sacrificio y desinters con que se debe prestar
t odo servicio. Aqu t ambi n, para tipificar al verdadero dis-
cpulo y, a fortiori, la autoridad evanglica. Jess acude al
contra-tipo del siervo.
El poder-servicio es, pues, dedicacin y entrega a los her-
manos. Y aqu podr amos comentar t odo el captulo 10 de
S. Juan: El Buen Pastor se entrega al cuidado de sus ovejas
hasta el punt o de exponer su vida por ellas. Y deberamos
leer ese captulo sobre el fondo sombr o de Ez. 34, que t rat a
de los malos pastores. Estos "en vez de apacentar el rebao,
se apacientan a s mi smos" (v. 2 y 8). Son el tipo mismo del
tirano que usa el poder en beneficio propio y no, como el
rey de Platn, en beneficio del pueblo. Los malos pastores
"dirigen sus ovejas con violencia y dureza" (v. 4), mientras
que el Buen Pastor las trata con t odo cario (Cf. Le. 15,
3-7: parbola de la oveja perdida; Cf. tambin Puebla 681-
684).
Es significativo el hecho de que para designar los puestos
en la comuni dad, el Nuevo Testamento no usa un lenguaje
de honra, sino un vocabulario funcional. Se habla all de
"di conos" o ministros (Le. 1,2, etc.) de "ep scopos" o vi-
gas (Flp. l , l , e t c ) ; de "pi l ot os" o dirigentes (1 Cor. 12, 28);
de "presi dent es", que estn al frente, no encima (1 Tes.
5,12); de " gu as " o conductores (Hb. 13,7 y 17); de "pas-
t ores" (Ef. 4, 11), etc. Por lo t ant o, un "Superi or" evang-
lico es realmente un "t rabaj ador", un "funci onari o", en el
mejor sentido del trmino. Aunque su oficio no se limite a
eso, como enfatizaremos ms adelante, un superior tiene la
funcin de mantener el buen orden y funcionamiento de una
comunidad. Y en eso tiene algo de polica-de-trnsito, que
vigila para que el trfico circule sin accidentes.
En el mi smo sentido se puede releer tambin la parbola
del "siervo, administrador fiel y prudent e", de Le. 12, 41-
48; " Dnde est ese administrador fiel y cui dadoso a quien
el patrn va a encargar de repartir a los sirvientes la porcin
56
de trigo a sus horas?" (v. 42). Se trataba de un trabajo de
organizacin que deba hacerse con t oda responsabilidad;
porque "si aquel siervo comienza a maltratar a los siervos
y siervas, a comer y beber y emborracharse. . . llegar el pa-
trn y lo pondr en la calle" (v. 45-46). Por lo t ant o, el sier-
vo intendente no puede entregarse a las comodidades de su
posicin, sino que ha de mantenerse siempre vigilante en su
trabajo, para que los "negoci os" del Seor marchen bien.
El es siervo de los hermanos, pero tambin siervo de su seor.
Existe, pues, una dimensin de organizacin y buen or-
den en el trabajo de un "Superi or". Por eso tambin muchas
congregaciones pasaron a llamar "coordi nador" al "Superi or".
Este nombre expresa una funcin, un trabajo, y, por lo tan-
t o, una dimensin integrante del poder-servicio. Y en ese
sentido se justifica. No obst ant e, hay que reconocer tambin
que tiene su peligro, porque puede llevar a reducir el papel
del "Superi or" a la mera coordinacin tcnica o funcional, o
a enfatizar esta dimensin, cuando en verdad la tarea del
"Superi or" es mayor y ms alta: la animacin de la vida
evanglica. Con t odo, si el "coordi nador" coordina en "el
Seor", como dice Pablo (1 Tes. 5,12), no hay nada que
objetar a tal designacin.
Uno de los aspectos ms inspidos y sacrificados del
ejercicio de la autoridad evanglica es el de resolver ciertos
problemas complicados y espinosos que el lenguaje comn
llam "pi nas", en Brasil. Gran parte de la preocupacin,
si no el t i empo, de muchos "Superi ores" se va en esa tarea
ingrata: "pelar las pi nas" (manejar problemas espinosos).
En tal sentido, el servicio del "Superi or" se parece ms al de
un recolector de basura que a cualquier otro oficio.
En este punt o, la autoridad tiene siempre la tendencia,
ms an, la tentacin de disimular los conflictos en vez de
hacerlos emerger, discernirlos y tratarlos adecuadamente.
Pues si se presentan conflictos irreconciliables con la vida
religiosa, que deben ser resueltos con el uso valiente y evang-
lico de la "l t i ma palabra" y hasta con la exclusin, hay
tambin otros fecundos y compatibles con la vida religiosa,
57
que deben ser afrontados buscando el crecimiento general
de t odos.
El autntico ejercicio de la autoridad conlleva siempre
trabajo. 1 Tes. 5,12 y 1 Tim. 5,17 se refieren a ello usando
expresivamente el mismo t rmi no: Kopiontes, (los que pade-
cen, dirigindolos a ustedes).
Por eso, ser "Superi or", segn el Evangelio, es una ma-
nera cierta de cargar la cruz del Seor. Un verdadero sacrifi-
cio. Es participar de la Kenosis de Jess, como lo expresa
muy bien Pablo en Flp. 2, t ext o que se refiere al servicio
mut uo y, a fortiori, al servicio de la autoridad. Hasta hoy se
aplic este t ext o exclusivamente a la obediencia y se relacio-
n siempre la obediencia a la cruz, a la humillacin de Cristo.
Pero no se vio que la autoridad evanglica es una forma muy
especial de obediencia teologal a la voluntad de Dios, al ser-
vicio de los hermanos. S, tambin la autoridad evanglica
est en conexin con la cruz. Y cmo podra ser de ot ra
manera para quien participa de un poder crucificado, de un
poder convertido y transformado en servicio; para quien com-
parte el poder de un "Dios que reina desde un mader o"
(Himno del oficio), de un Seor que es paradjicamente
exaltado en la cruz? (Cf. Jn. 3, 14;8, 28;12, 34).
A pesar de lo cual, ms an, a causa de ello, la prctica
del poder-servicio puede y debe ser afirmativa y feliz. No
ciertamente con la felicidad sombra y mala que haca a
Colbert, el omnipotente ministro de Luis XIV, refregarse
las manos de satisfaccin todas las maanas cuando iba a
sentarse al gabinete de trabajo -como cuenta Perrault-, sino
al contrario, con la felicidad de la que habla el Salmo 100
(99), v.2: "Sirvan al Seor con alegra"; a la que se refiere
Hebreos 13, 17: "presidir con alegra y sin quejas". Aqu
tambin s e aplican al ejercicio de la autoridad evanglica
aquellas disposiciones que tradicionalmente eran referidas
t an slo a la obediencia: obedecer con alegra y sin murmu-
raciones. Pablo por su parte recomienda: "El que preside,
hgalo con diligencia"; diramos, con buena voluntad, con
entusiasmo, con garra (Rom. 12, 8). En cuanto a Jess, sea-
58
la la alegra como salario del servicio humilde y fraterno:
"Sern felices si lo pract i can" (Jn. 13, 17).
Hoy en da t odo parece indicar que la autoridad religiosa
vuelve a ser lo que siempre debera haber sido: un servicio
trabajoso y difcil, pero sobre t odo necesario. No son muchos
los que hoy ambicionan los puestos de responsabilidad en la
vida religiosa. Porque estos fueron despojados, muy evangli-
camente, de t odos los atractivos mundanos que los hacan
objeto de ambicin. Con dificultad se consigue que los elegi-
dos acepten hoy los cargos vacantes. Es un signo positivo en
s mismo, por ms que subjetivamente pueda indicar t ambi n
miedo o hui da de la responsabilidad. Platn ya observaba que
"la ciudad, a la que muestren menos deseo de gobernar quie-
nes van a ser sus jefes, ser, sin duda, la mejor y necesaria-
mente la ms t ranqui l a" (Repblica, libro VII). En el siglo
III, Orgenes, en su Contra Celso, reflejaba este mismo esp-
ri t u cuando deca: "Ent re nosotros, al contrario de lo que
sucede entre los paganos, los obispos son escogidos para el
servicio de la comunidad aunque no lo quieran, pues ningu-
no de nosotros ambiciona puestos de honor inexistentes".
Sabemos, adems, que en la Iglesia de los Padres, la autoridad
se presentaba como un trabajo tan sacrificado que produ-
ca en muchos miedo de ser elegidos y hasta provocaba la
fuga. Frecuentes y clebres son los casos en que la comunidad
se vio obligada a forzar el elegido a aceptar el cargo cont ra
su voluntad, como fueron los de S. Cipriano, S. Agustn
(para presbtero), S. Ambrosio, S. Juan Crisstomo, los tres
Gregorios, de Nissa, Nacianzeno y el Grande, etc. Se entien-
de, pues, que 1 Tim. 3,1 diga sin recelo: "Quien aspira a un
cargo directivo (epscopos) no es poco lo que desea". Era
loable, en verdad, esa disposicin para el servicio en un tiem-
po de crisis como aquel: herejas, persecuciones y dems
problemas. Sin hablar del exigente "certificado de buenos
ant ecedent es" que t en a que presentar quien fuese a buscar
un servicio en la Iglesia (Cf. 1 Tim. 3, 1-13; Tim. 1,5-9).
Comparemos ahora esa atmsfera y ese espritu con el
que reina en nuestro escenario pol t i co, arena de las ambi-
ciones ms mezquinas y espectculo srdido de lo que es
59
precisamente el famoso "poder de los paganos" del que
hablaba Jess. Un fastidio! (con honrossimas excepciones).
3) La autoridad evanglica es sobre t odo animacin de los
hermanos.
Cul es la funcin de la autoridad? Mandar? Solo en
casos extremos. De todas maneras el Nuevo Testamento
tiende a evitar el vocabulario de mando: mandar, ordenar,
prescribir. . . No excluye esos trminos, pero solo los usa rara
y excepcionalmente. Para designar el ejercicio de la autoridad
cristiana, el Nuevo Testamento usa preferentemente los ver-
bos paranguelein: dar un recado, un mensaje; pero sobre to-
do: parakalein. Este verbo significa, por un lado, exhortar; y
por ot ro, consolar. Podramos resumir esos dos sentidos en
comunicar valor y estimular, es decir, animar.
As que el papel de la autoridad para el Nuevo Testamen-
t o es especialmente animar. El poder-servicio es parclesis=
animacin (incluyendo consolacin y exhortacin). El "Su-
perior" es un parclito = un animador (y tambin un conso-
lador y un exhort ador). El espritu en Juan se llama Parcli-
to: el abogado, el defensor, el consolador y el animador.
Animador viene de alma, principio interno del movimiento
y de la vida. Funcin interior y espiritual.
Qu hacen principalmente los Apstoles cuando visitan
las comunidades cristianas? Las animan. Hech. 14,21-22
cuenta que Pablo y Bernab pasaban por las comunidades
"exhort ando a los discpulos a perseverar en la fe" (Hech.
14,22; Cf. 11, 23; 13, 43, etc. ). Es una funcin de animacin,
de estmulo.
Pablo generalmente no dice: Yo les mando, sino: yo los
exhorto (Ef. 4, 1; 2 Cor. 5,20; 6, 1, etc. ). Esto traduce una
actitud ms ntima, ms pneumtica. Animar es como soplar
sobre las brasas para que el fuego se atice.
Se trata, pues, de una accin principalmente positiva.
La autoridad evanglica es ms construccin que destruc-
60
cin (2 Cor. 10, 8 y 13, 10); ms estmulo que correccin;
ms elogio que castigo. Esto es necesario decirlo y recordar-
lo siempre, pues el poder tiende espontneamente, por su
propio dinamismo i nt erno, ms a cerrarse que a abrirse, ms
a advertir que a impulsar, ms a gritar: "Cui dado" que a
decir: "adel ant e"; y ms a indicar el peligro que a proponer
el ideal. Es raro que una autoridad t ome la iniciativa de elo-
giar o de animar, especialmente en las dificultades. Except o
en ocasiones protocolarias o interesadas.
El poder-servicio, por el contrario es la funcin de animar
la comunidad. El papel del Superior-animador consiste en
desafiar a cada hermano a responder a su vocacin, a obede-
cer a los llamados del Reino hoy; es convidar a cada uno
a la auto-superacin, a ir ms all de s mismo; es desper-
t ar las potencialidades dormidas en el fondo de cada herma-
no, para su propio crecimiento. En otras palabras, el "Supe-
ri or" es un estimulador, un i nduct or evanglico.
La palabra ms acertada, que condensa t odo, es anima-
cin. La funcin prioritaria de la autoridad evanglica es
animar.
Animar para la vivencia evanglica, en primer lugar, el
"Superi or" religioso no puede olvidar que l preside la vida
religiosa. Y la vida religiosa comprende, es verdad, un mni-
mo de organizacin de la vida y del trabajo, pero supera de
lejos t odo esto en la direccin de la vivencia de la fe y del
testimonio evanglico. La forma de actuar de un "Superi or"
debe corresponder a la naturaleza especfica de la vida re-
ligiosa. Por eso no se puede contentar con ser un mero ad-
ministrador, un eficiente organizador, sino, tambin y sobre
t odo, debe ser el ojo, la conciencia y la memoria de las exi-
gencias evanglicas de la vida fraterna y apostlica.
Lo cual implica nat ural ment e que cuestione su comuni-
dad en lo referente a la oracin, a la calidad de su relacin
fraterna, a la concrecin de su pobreza, etc. Y este es un
papel ms propiamente pneumt i co, heredado de los anti-
guos "anci anos" del desierto, antepasados de nuestros "Su-
periores".
61
Animar para la participacin comunitaria, en segundo
lugar. Vimos como el poder es originariamente participa-
cin. Pues bien, el poder constituido -el del "Superi or"-
est en funcin de este poder-participacin. Existe para
animar la participacin de t odos, de forma creciente y
solidaria. Cmo? estimulando a los hermanos a la corres-
ponsabilidad; comprometindolos en los trabajos de la vida
comn; convocndolos para la t oma de decisiones; confron-
tndolos con los problemas emergentes (y no con soluciones
hechas); conducindolos hacia un consenso; recogiendo las
iniciativas legtimas de la base; identificando, respetando y
valorando los carismas de cada uno; pronunciando formal-
mente o declarando de manera oficial las decisiones toma-
das conjuntamente en el Espritu, etc.
Cuando hablamos de "ani mar para la participacin",
no ent endemos una participacin dependiente, tolerada o in-
tegrada, en el sentido negativo de la cooperacin o colabora-
cin con el proyect o del ot r o. En este sentido hay siempre
al peligro de que un "Superi or" se esfuerce, aun de buena
voluntad, para que los "subdi t os" colaboren con sus planes
y con sus propuestas personales. No: se trata ante t odo de
la participacin plena, libre y solidaria en un plan elaborado
y ejecutado en conjunto. En resumen: no se trata solo de
animar para participar-con, sino tambin de animar para
participar-de-o-en.
Est claro que t odo esto es un proceso. La participa-
cin es algo dinmico. Y en este proceso crece t oda la comu-
nidad, incluido el "Superi or". Ani mando, l mismo se educa
para la animacin. El es, pues, al mismo t i empo, causa y
efecto de la dinmica en que est compromet i do.
Si quisiramos resumir en una sola frmula lo que debe
ser un "Superi or" hoy dent ro de la dinmica de la vida co-
munitaria, podr amos tal vez decir: el animador de la parti-
cipacin en la vida fraterna.
As, el "Superi or" aparece como aquel que, en vez de
crear la unidad fraterna vinculando verticalmente a cada her-
62
mano consigo, se esfuerza por vincular hori zont al ment e al
hermano con el hermano. Esta es la verdadera unidad, una
unidad consistente.
Todo esto significa que el animador de la participacin
fraterna deba economizar al mximo las rdenes ya toma-
das, que vienen de arriba como "paquet es"; que deba soli-
citar y aun exigir crticas y propuestas alternas a sus pro
pias propuestas; que deba alegrarse de que la comuni dad
est asumiendo su proceso corresponsablemente, sin que l
aparezca demasiado.
En tercer lugar, animar para la misin en el mundo. Si
la misin brot a connat ural ment e de la propia vocacin reli-
giosa, entonces es imposible animar la vida religiosa sin des-
pertarla para su misin en el mundo. Vida religiosa es con-
sagracin a Dios, fraternidad y misin, y sobre estas tres
lneas se ha de ejercer la funcin de animacin.
El "Superi or" religioso, como animador, lejos de entra-
bar o desalentar el discernimiento de los signos de los tiem-
pos, ser el primero en estimular a la comunidad para que
lo haga. La incitar, no solo a or el llamado de Dios, sino
t ambi n en conexin con l, a escuchar el grito del pobre.
Naturalmente, esa auscultacin debe ser interpretada y la
respuesta debe ser cualificada, pues, es un religioso o una re-
ligiosa los que oyen y responden. Por eso, el papel del Supe-
rior-animador es tambin el de proponer claramente los cri-
terios evanglicos y religiosos de la misin con los pobres.
No obstante, tales criterios deben servir de luz que ilumine
el camino y no de focos que ofusquen la vista. Si no, en vez
de servir para la animacin, estarn cont ri buyendo a la obs-
truccin y el desaliento.
Esta tercera forma de animar para la participacin en la
misin posee una importancia particular en nuestro contex-
t o socio-histrico. Efectivamente "desde el seno de los di-
versos pases del continente est subiendo hasta el cielo un
clamor cada vez ms t umul t uoso e impresionante", un cla-
63
mor cada vez ms claro, creciente, impetuoso y, en ocasiones,
amenazant e" (Puebla, 87 y 89).
En nuestra propia coyunt ura brasilera se habla cada vez
ms, hasta en los crculos oficiales, de "convulsin social",
salta, entonces, la pregunta: Qu tiene que ver un "Supe-
ri or" con esos desafos sociales?
Del t r pode de la vida religiosa: consagracin a Dios, fra-
ternidad y misin, este ltimo pie es el que ms cuestiona a
la vida religiosa hoy. El fenmeno de la insercin de los reli-
giosos en los medios populares es la expresin ms signifi-
cante de tal cuestionamiento (Cf. Puebla 733).
Felizmente la autoridad religiosa en este sentido ha hecho
un cambio muy bello. De una primera reaccin de oposicin
y resistencia, se pas enseguida a la tolerancia y aceptacin,
para acabar asumiendo y animando esas nuevas formas de
vida religiosa hoy. Es as como se ve hoy la evolucin de este
proceso.
No hay duda de que la vitalidad de una congregacin
proviene generalmente de la base, como dijimos. Sin embar-
go, la autoridad no es slo un principio de orden y manteni-
miento del establishment, sino, tambin de apertura (iniciati-
va) hacia lo nuevo, de atencin a los llamados del Espritu en
la historia, especialmente en el "clamor de los pobres", como
muy bien lo escribi Pablo VI en la Evanglica Testificatio.
Eso es vlido de modo especial para una autoridad que es
esencialmente carismtica: don del Espritu, y evanglica:
a la escucha de la Palabra de conversin, cambio y envo.
En el discernimiento del "clamor de los pobres" puede
haber y hay conflictos. Esto proviene de varias fuentes:
falta de informacin o de conocimiento, diversidad de in-
terpretacin de los datos; y ms en la raz, diferencia de lu-
gar social y por lo t ant o de la experiencia y la sensibilidad
que eso conlleva. Por eso es imposible realizar un discerni-
miento adecuado de los nuevos desafos sociales a la vida
religiosa sin un m ni mo de experiencia correspondiente. La
64
experiencia "da aut ori dad" y confiere una competencia real
de juicio y decisin. Sin nuevas experiencias no puede haber
nuevas decisiones ni iniciativas novedosas.
c. Aplicacin para hoy. El caso del paternalismo.
Qued bien establecido que la nueva figura del "Supe-
ri or", adecuada a nuestro t i empo, es la del animador.
Muchos "Superi ores" estn, sin embargo, perplejos
y confusos, y no saben cmo ejercer el poder que tienen.
Oscilan entre el autoritarismo y la omisin, entre la imposi-
cin y la anoma, entre el regreso al pasado y la fuga del pre-
sente. Estas son las dos mayores tentaciones del "Superi or"
hoy en da.
La solucin consiste en asumir la tarea: ser "Superi or".
Pero cmo? Ante t odo en la misma lnea que planteamos:
la parclesis, la animacin. Ahora bien, la animacin est
en un t rmi no medio sinttico entre el hacer del autorita-
rismo y el no hacer de la omisin, Animacin es hacer-hacer,
es hacer-participar, es hacer acontecer, es despertar las fuer-
zas internas. Esta es una forma de accin o intervencin
ms fina, ms espiritual, ms honda, pero que por eso mismo
exige ms atencin, vigilancia, tacto y fineza de alma. No es
ni hacer ni dejar de hacer; es estimular, favorecer, incentivar,
propiciar, crear condiciones, etc. No es as como acta el
Parclito?
Pero, no pierde, as, el "Superi or" su autoridad? Pierde,
s, un t i po de autoridad, la de poder-dominacin, que impone
t odo desde afuera y desde arriba y que por eso es ms exte-
rior y aparente. Pero gana un tipo de autoridad distinta
-la del poder-servicio- que es la que acta ms desde dent ro,
es ms discreta e imperceptible y, por eso mismo, ms segura
y profunda. Se pierde en rigor lo que se gana en vigor. As
era la autoridad de Cristo, de Pablo, de Francisco, en fin,
de todas las grandes "aut ori dades" de la vida evanglica.
Tant o ms fuerte es una autoridad cuanto ms ext ernament e
dispensable, por el hecho de que la comunidad como un to-
65
do se asume y se autogobierna. Aun as, la autoridad no desa-
parece en realidad, sino apenas en su empiricidad exterior.
En fin, se podr a decir que una autoridad es t ant o ms
fuerte cuant o ms dirige la comunidad por la fueza de su pre-
sencia, ejemplo y oracin. Por lo t ant o, la cuestin de la auto-
ridad hoy no es simplemente ser o no ser. El virtuoso trmi-
no medio ent re el ser del autoritarismo y el no ser de la omi-
sin, es la animacin.
Pero muchos, quizs la mayora, opt an por un camino
medio Vicioso que es el paternalismo. El paternalismo tiene
t odas las apariencias y tambin algunas formas menores del
poder-servicio o poder-animacin. Pero en el fondo es una
forma de poder-dominacin: forma enmascarada y atenuada.
Para percibir ms claramente esto podemos trazar el cuadro
de las dos formas de poder-dominacin.
Poder-dominac ion
a) Autoritarismo
Forma aguda
Pat ent e, manifiesto, sin
mscaras.
Intolerante, sin conce-
siones.
Sin participacin alguna.
Ent ero y sin brechas.
Dominacin impuesta.
Refuerza la dependencia.
Trabaja contra.
b)
Paternalismo
Forma atenuada
Discreto, enmascadado ba-
jo las apariencias del po-
der-servicio.
Tolerante, hace concesio-
nes.
Con participacin depen-
diente y controlada.
Abre brechas, da algunas
oportunidades.
Dominacin consentida.
Mantiene la dependencia.
Trabaja para (pero no con)
Podramos, para mayor claridad aun, aadir al lado de es-
t e esquema las dos formas positivas del poder-servicio: la fra-
terna y la pedaggica; pero quedmonos aqu . Nos basta
haber prevenido sobre la falsa salida del paternalismo, que es
t ant o ms peligrosa cuant o ms se reviste de todos los trazos
66
externos e internos del poder-servicio o poder-animacin.
En verdad, el paternalismo es la imagen pervertida de ste,
su simulacro engaador.
El paternalismo padece la "t ent aci n de ser b ueno": se
considera el salvador de la comuni dad, y para eso, se sacri-
fica con t oda la buena voluntad por los "subdi t os". Les hace
concesiones, dialoga con ellos, les da oportunidades de parti-
cipacin, etc. Los componentes propios del poder-servicio
parecen presentes en su actuacin: consigue gozar de cierta
fuerza moral sobre los subditos (por su don de liderazgo, por
la confianza que le otorgan y por su ejemplo de virtud y sa-
crificio); trabaja y se sacrifica en favor de la comuni dad; en
fin, busca animarla como puede. No es esto el t i po mismo
del poder-servicio?
S, pero solo en apariencia. Pues t odo eso tiene mucho de
escenificacin y de chantaje psicolgico, moral y religioso, en
los que el paternalista enreda a sus protegidos y aun a s mis-
mo. En verdad, con t odo esto busca, consciente o inconscien-
t ement e, afirmar su poder y mantener la dependencia dlos
otros.
Y es ese mismo el resultado objetivo y concreto de su
actuacin. En el fondo, lo que est en el centro de la cuestin
es todava l mismo. No ha habido una descentralizacin
del poder en direccin de la comunidad.
No era, acaso, del mismo talante el poder farisaico?
No era benevolente, moralmente respetable y sacrificado?
Le falt lo esencial: esa postura agpica, humilde, pobre,
heterocentrada, que reconoce al otro como hermano, libre
e igual; que busca su promoci n y crecimiento y que, por eso
y para eso, trabaja ms con, de lo que trabajador.
Basta referirse aqu al proceso que el Nuevo Testamento
entabla al judaismo farisaico, especialmente en Mt. 23, don-
de dice: "Ustedes, en cambio, no se dejen llamar ' Seor m o' ,
pues su maestro es uno solo y ustedes t odos son hermanos;
y no se llamarn ' padre' unos a otros en la tierra, pues su Pa-
dre es uno solo, el del cielo; t ampoco dejarn que los llamen
67
' directores' porque su director es uno solo, el Mesas. El ms
grande de ustedes sea servidor suyo" (v. 8-11).
Basta tambin recordar la crtica de S. Pablo al paterna-
lismo religioso j ud o, en su forma farisaica: "Ests convenci-
do de ser gua de ciegos, luz de los que viven en tinieblas,
educador de ignorantes, maestro de simples. . . Bueno, y en-
seando t a otros no te enseas nunca a t mi smo?" (Rom.
2,19-21).
Y s volvemos ahora a nuestra situacin concreta, descu-
briremos varios contra-tipos de "Superi ores". Reunamos los
que ya encontramos en el camino y completemos la lista:
1. el Autoritario: el "mandn";
2. el Buen Administrador: el "eficiente";
3. el Paternalista: el que "trabaja para";
4. el Flojo: el que "deja correr las cosas";
5. el Manipulador: desde arriba ("fant oche"), des-
de fuera ("v ct i ma") y desde
abajo ("expl ot ado").
Pero los contra-tipos domi nant es parecen realmente
ser el Autoritario, el Flojo y el Paternalista, figuras ms de-
finidas y caracterizadas.
Naturalmente, ninguno de estos contra-tipos llega a la
altura del ideal evanglico del poder-servicio ni de las exi-
gencias del presente. De hecho, vivimos hoy un t i empo pri-
vilegiado (Kairs), un moment o histrico rico en posibili-
dades. De l est emergiendo una nueva problemtica del
poder que reclama una nueva figura de la autoridad.
d. Orden jurdico adecuado al poder-servicio
Hemos visto hasta ahora cul es el evangelio del poder-
servicio y en qu consiste, esto es, su contenido concret o.
Con las reflexiones hechas, superamos el nivel genrico en
que permaneca la mstica del poder-servicio, pues consegui-
mos detallar una tica concreta para la prctica de este poder-
servicio.
Ahora podemos dar un paso ms y hablar en directo del
poder-servicio, es decir del conjunto de mecanismos legales
e institucionales que corresponden al evangelio del poder-
servicio.
De hecho, la tica se muestra aqu insuficiente, aunque
absolutamente necesaria. Adems de personas buenas, tene-
mos necesidad de leyes e instituciones buenas. Es importan-
t e, pues, establecer dispositivos jurdicos institucionales
que impidan el poder-dominacin y que favorezcan al poder-
servicio. Pues contar solo con el espritu evanglico de los
"Superi ores" no garantiza mayor cosa. Es preciso mont ar
expedientes objetivos y transpersonales que, si no producen
el poder-servicio que se quiere (no llegan a t ant o), por lo me-
nos ayuden a crearlo; que legitimen las varias formas de par-
ticipacin e invaliden las del arbitrio. Por lo t ant o, es preciso,
que "el poder para el poder " -como dice Montesquieu- (El
Espritu de las leyes, Libro XI, cap. 4).
La experiencia histrica del uso del poder, t ant o en la
vida poltica como en la eclesial y religiosa, hizo surgir una
serie de mecanismos, muchos de los cuales ya son reconoci-
dos y practicados en la organizacin de la vida religiosa. He
aqu los principales:
1. Sumisin de la autoridad constituida a la soberana de
la ley.
Evangelio, Regla, Constituciones, etc. Fuera de ella una
orden pierde t oda legitimidad.
2. La seleccin e las autoridades por las bases.
De esta forma se garantiza la confianza necesaria que la
comunidad debe tener en los que la dirigen.
3. Rotatividad de cargos.
Este recurso favorece la renovacin del poder e impide
su cristalizacin en las manos de una casta de mandarines.
Ntese que este trazo y el anterior distinguen el poder de
68
69
los religiosos del poder jerrquico (y abacial), por razones
accidentales, sea dicho de paso.
4. Divisin y reparticin de los puestos de responsabilidad.
Este expediente impide la concentracin autocrtica del
poder y favorece su control.
5. Control regular del poder por los hermanos.
Con esto el poder se mantiene despierto y recibe la in-
fluencia benfica de la participacin de las bases (en la asam-
bleas, etc. ).
6. Reconocimiento de movimientos de opinin distintos
dentro de la comunidad.
Tal determinacin corresponde al derecho de oposicin
o de organizacin de contra-poderes (no de anti-poderes).
Esto puede "dar t rabaj o", pero dent ro de un pluralismo le-
g t i mo, favorece la vitalidad y la riqueza de la vida religiosa.
7. Consultas generales para los casos importantes. (Plebis-
citos).
De este modo t odos deciden lo que compromete a todos
y corta el paso a la poltica del secreto, arma de t odo auto-
ritarismo.
8. Exclusin por principio de privilegios y signos de honra
mundana.
(Ventajas y t t ul os de prestigio). La asociacin onus-
honor (cargo-honra) es desautorizada por el Evangelio (Mt.
23, 5-11 y Le 17,7-10); y el antipaternalismo irnico de Le.
22, 25: los dspotas adems "se hacen llamar benefactores".
Son legitimas, sin embargo, las precedencias dictadas por la
caridad y e! respeto fraternos.
Existen aun otros recursos, tales como la obligatorie-
dad de la participacin en la elaboracin del consenso; el
70
derecho de veto por parte de cada hermano, en las cuestio-
nes de vital importancia; la existencia de instancias de jui-
cio exentas e independientes (tribunales), etc.
e. Conclusin
Es tiempo de terminar. Para resumir y visualizar en
conjunto los trminos de la nueva problemtica autoridad-
obediencia, aqu discutida, podramos trazar el siguiente
esquema:
COMUNIDAD: PARTICIPACIN GENERAL
OBEDIENCIA DE TODOS A LA AUTORIDAD DE LA
I PALABRA
HERMANOS: OBEDIENCIA SUPERIORES: AUTORIDAD
DECORRESPONSABILIDAD DE ANIMACIN
En el primer nivel, todos gobiernan (auto-gobierno),
pues t odos son sujetos vivos y responsables de la vida fra-
terna, y todos obedecen a la autoridad soberana y ltima de
la Voluntad de Dios, mediada por y en la propia comuni dad.
En este sentido no hay, de entrada, divisin de personas en-
tre "superi ores" y "subdi t os". Apenas hay diferencia y alte-
ridad de moment os, hay tiempo para obedecer y t i empo para
mandar, tiempo para decidir y tiempo para ejecutar.
En el segundo nivel, ya se establece una diferencia, pura-
mente funcional, ent re "superiores" y "subdi t os". Pero sta
no es rgida. Entre unos y otros tiene vigencia siempre una
interrelacin que crea cierta coincidencia de accin. No hay
t ant o dirigentes y dirigidos, sino dirigentes-dirigidos y dirigi-
dos-dirigentes. En rigor, nadie es "Superior", sino que ape-
nas est de "Superi or". Se trata, pues, de un estado pasajero
que afecta una funcin y no de una cualidad permanent e
que toca el ser. Un "Super i or " no es nunca "el Superior" sino
el hermano "superi or". "Superior" es una funcin adjetiva
de una vocacin substantiva.
71
Para indicar que la reciprocidad fraterna (participacin)
es ms i mport ant e que la diferencia entre dirigente y dirigi-
do S. Agustn dice: "Os cuidamos por deber de oficio. Pero
queremos tambin ser cuidados por vosotros. Somos vuestros
pastores, pero somos, t ambi n, j unt ament e con vosotros,
las ovejas de este pastor-Cristo. Por nuestra situacin somos
para vosotros doctores, pero, bajo el Maestro, somos, junta-
ment e con vosotros, discpulos en esta escuela".
Condensamos t odo el cont eni do de autoridad-servicio
en el concept o de animacin, pues la animacin presupone
el cont eni do de los otros dos component es del servicio: la
fuerza moral (del carisma, de la confianza y del ejemplo)
y el trabajo (humilde, sacrificado y corresponsable). En
verdad, slo logra animar un "Superi or" que tiene "espri-
t u" , es decir, fuerza moral, pues es esto lo que confiere au-
t ori dad interna e interiorizante. Por ot ro lado, la animacin
tambin implica trabajo, trabajo administrativo, s, pero
sobre t odo trabajo espiritual: atencin, cuidado, sentido
comn, t act o, etc. Por lo t ant o, tenemos la ecuacin: auto-
ridad = animacin.
72
5. Respuestas a algunas preguntas:
Primera Pregunta
Qu hacer con comunidades inactivas, problemticas, blo-
queadas, que se resisten a la participacin y no quieren ser
animadas?
Lo que hemos reflexionado representa en verdad el ideal
evanglico, que, aunque inalcanzable, como una estrella,
orienta la prctica de la autoridad. De ah las lneas ticas
y jurdicas que fueron trazadas.
Con t odo, hay que reconocer el peso de los hbitos
estructurados en el pasado. La concepcin y la prctica de
la participacin es algo reciente, o mejor, todava emergen-
t e. No es extrao que haya incomprensiones y oposiciones.
Por otro lado, el ser humano posee una gran flexibilidad
y capacidad de cambiar. Aun siendo viejo, puede nacer de
nuevo, corno enseaba Jess a Nicodemo (Jn. 3). Hay que co-
menzar por creer en la posibilidad de cambio de una comu-
nidad. Que haya personas y hasta comunidades particula-
res que se obstinen en sus hbitos y se vuelvan cada vez ms
inflexibles, es cierto. Pero el proceso ms amplio de la vida
religiosa va en ot ra direccin, en la que intentamos profun-
dizar aqu. Y sta es infrenable porque es histrica.
73
Adems, hay una relacin directa entre autoritarismo y
pasividad. El "Superi or" autoritario y el religioso pasivo y,
peor aun, servil y adulador, son como ua y carne. El uno
busca y crea al ot ro. Pero a partir del moment o en que el
"Superi or" acta como animador compromet i endo a los
ot ros en la participacin, una comunidad antes pasiva puede
comenzar a moverse. El propio ejercicio de la autoridad-ser-
vicio es despertador de fuerzas que estaban adormecidas en
la comuni dad. En esto el "Superi or" tiene tambin un papel
pedaggico y, por lo t ant o, gradual y paciente. Toma algn
t i empo hasta que una comunidad llegue a jugar como se debe
el juego de la participacin. Es t odo un proceso, l ent o como
siempre; pero sera absurdo forzar la participacin, pues se
volvera a caer en un autoritarismo enmascarado con el pre-
t ext o de "democraci a".
En verdad, la situacin: superior-animador versus comu-
nidad pasiva, es irregular. Lo ms comn es que haya un pro-
ceso colectivo de despertar hacia la participacin, t ant o por
part e de la autoridad (en la forma de animacin) como por
parte de la base (en la forma de corresponsabilidad), pues el
"Superi or" se hace animador en la misma medida en que una
comuni dad se hace corresponsable. Y viceversa: una comu-
nidad crece en participacin en la medida en que encuent ra
un "Superi or" a la altura, esto es: un animador de la parti-
cipacin. Est o, normalmente, pues en los casos particula-
res, como en los de transferencia, cambio de cargo, etc. , se
puede verificar una alteracin del comps entre animacin
y participacin. Ent onces pueden darse situaciones en las
que un superior-animador se encuentre de repente al frente
de una comuni dad pasiva, y viceversa.
De todos modos, por encima de t oda t eor a o ideal abstrac-
t o estn las personas concretas. Ellas son la gran norma de
conducta. As, entre sacrificar una teora y sacrificar una
persona, l a opcin evanglica es clara: "No fue el hombre
hecho para el sbado, sino el sbado para el homb r e" (Me.
3, 27).
Pero qui n anima al animador? La propia comunidad,
en cuanto est llamada a facilitar el trabajo del Superior.
74
Esto es lo que est recomendado en 1 Tes. 5,12-13 y Hb.
13, 17 (Cf. 1 Cor. 16, 18). Se pide comprensin y respeto por
el cargo de animacin. Pero, yendo ms al fondo, debe decir-
se que cada uno en la comunidad, siendo miembro vivo y
creativo, y en esta medida una especie de "Superi or", cada
uno debe animar y ayudar al otro (Cf. Ef. 4, 32; Col. 3,16).
Y por qu no al propio animador?
En fin, el Parclito es el gran Animador, que consuela
y anima a t odos, inclusive al hermano animador.
Segunda pregunta.
Cmo formar nuestros animadores? En particular,
cmo formar a los jvenes para la obediencia crtica
y corresponsable ?
Es un engao pensar que se pueden crear escuelas o cur-
sos de animadores. Rusia tiene sus escuelas especiales para
formar los cuadros, y los pases capitalistas tienen las uni-
versidades para lo mismo. Pero de esas escuelas de lderes
solo pueden nacer realmente lderes jerrquicos y burocrti-
cos, o sea, dominadores.
Para llegar a ser un buen "Superi or" es preciso ante t odo
una base humana, un carisma humano-espiritual, el liderazgo.
Del "Superi or" no se exige t ant o una formacin tcnica espe-
cfica, cuant o humanidad, buen sentido; en fin, t odo lo que
da a una persona "aut or i dad" moral, como dijimos.
Esa autoridad interna, carismtica o, en trminos profa-
nos, esa capacidad de liderazgo, emerge en el prdpi o proceso
de la vida religiosa. La propia comunidad es escuela de ani-
madores. Formar para la participacin corresponsable ya es
formar para la animacin. Por lo t ant o, solo puede ser Supe-
rior-animador el religioso participante y activo, consciente y
responsable.
Se deca en el pasado que solo quien sabe obedecer sabe
mandar. Lo mismo se puede decir ahora: slo quien sabe
75
participar sabe animar. Ah se ve una vez ms la correla-
cin estrecha que existe entre una cosa y la otra.
Y en cuant o a la formacin de los jvenes?
En primer lugar es importante anotar que un Formador
es diferente a un "Superi or". Del "Superi or" se dice como S.
Bernardo: "Eres santo, reza por nosotros. Eres sabio, ens-
anos. Eres prudent e, gobirnanos".
Pero del Formador se exige necesariamente cierta com-
petencia cientfico-tcnica (psicolgica, pedaggica, teol-
gico-espiritual, etc. ). De ah la existencia legtima de institu-
ciones para preparar Formad ores.
En cuanto a la formacin de los jvenes para la obedien-
cia-corresponsabilidad, es i mport ant e decir aqu que es un
aprendizaje que se da en el propio proceso de participacin
creciente en la vida fraterna. En vista de esta participacin
y a travs de ella, los jvenes tendrn que ejercitarse:
a) En el sacrificio de la voluntad egosta, aprendiendo
a colocar los intereses de la comuni dad por encima de sus
intereses privados;
b) En la prctica solidaria de la libertad, convencindose
de lo que deca Catn a Csar, quien le ofreca amnista en una
Roma bajo dictadura: "la cuestin no es si Catn puede vi-
vir libremente en Roma; la cuestin es si Catn puede vivir
libre entre hombres libres";
c) En la vivencia de la obediencia como misterio de
Kenosis (Fil. 2).
De manera especial cuando el servicio de mediacin de
la voluntad de Dios por parte de la autoridad aparece, parad-
jicamente, no como un acierto objetivo sino como una falla
eventual. Entonces, la obediencia al "Superi or" ha de ser co-
mo la de Cristo: sub cruce et contrario;
76
d) En la vigilancia contra las tentaciones de ansia de po-
der: ambicin, vanidad, arrogancia, envidia, hacer carrera.
Int roduci endo a los jvenes a una visin realista y crtica
del poder y de sus demonios (en la poltica y en la Iglesia);
e) En el reconocimiento, desde la relacin fraterna, del
privilegio del otro; hacindose siervo de los hermanos a travs
de la libertad y en funcin de la caridad, etc.
As se forma al mismo t i empo para la obediencia y para
la autoridad evanglica. Con religiosos as, tendremos cierta-
ment e excelentes "Superi ores".
Tercera pregunta.
Cmo corromper una autoridad'?
Aqu tenemos un ejercicio de anlisis y, al mismo t i empo,
de creatividad. A continuacin ofrecemos una especie de gua
para alcanzar el objetivo propuest o: "corromper la auto-
ri dad".
1) Sea servil
Preste a su "Superi or" una obediencia ciega e incondi-
cional. Nunca pregunte la razn de las rdenes. Diga siempre,
invariablemente: "S , Padre". D un apoyo irrestricto y total
a t odo lo que su "Superi or" diga, haga o proponga. No pier-
da ocasin para mostrarse ext remadament e obsequioso y ser-
vicial con l.
As, no importa que lo llamen cortesano o servil, usted
sin duda estar favoreciendo la corrupcin de la autoridad.
2) D regalos
Nunca se olvide de ofrecer a su "Superi or" un regalito
interesado. De preferencia un regalo que haga cosquillas a
su vanidad o a su tendencia al aburguesamiento: un objeto
de lujo, un reglado extranjero, et c.
77
Es la manera de asegurarse un t rat o favorable de parte
del Superior, quien en adelante difcilmente le negar nada.
3) Haga favores personales:
No niegue nunca a su "Superi or" un favor personal que
le pida. Sobre t odo cuando involucre a familiares, o se trate
de dinero o de cuestiones de amistad. Aproveche especial-
ment e las ocasiones en que l est mal, por ejemplo, en una
crisis.
De este modo la autoridad se sentir eternamente en deu-
da por el favor que usted le hizo.
4). Adule a la autoridad.
Elogie siempre las palabras y las medidas del "Superi or"
y dgale solo las cosas que le gusta or. Dle t t ul os honorfi-
cos que lo envanezcan; "Superi or", "Jefe", etc. No le niegue
un t rat ami ent o lisonjero, rivalizando con los dems en deta-
lles obsequiosos. Justifique y apruebe sus privilegios y mus-
trese connivente, aprovechndose de ellos. Y aunque lo lla-
men "cepillero", estar aport ando una bella contribucin
a la corrupcin de la autoridad.
5) Cuntele chismes.
Lleve a odos de su "Superi or" lo que sucede entre los
hermanos, especialmente lo que tiene que ver con sus vidas
privadas: sus problemas personales, familiares, afectivos, cri-
sis, etc. Si es posible, como primicia: "El padre ya saba que
fulano. . . ?" "Denuncie especialmente a los crticos y oposi-
t ores". Aprovchese de esto sobre t odo si usted es un hom-
bre de su confianza: amigo, consejero, asesor, etc.
Aunque aparezca como "acusn" "del at or" "i nt ri gant e"
qu importa?!, usted ha cont ri bui do a la corrupcin de la
autoridad.
78
6) Haga caso omiso de todo.
Si la autoridad est yendo por un mal camino y usted
se da cuenta, no haga nada. No opine, no critique, no sugiera.
Deje simplemente que se queme y se desmoralice. Especial-
mente cuando un escndalo compromet e al "Superi or".
As permitir que la infeccin se extienda y la autoridad
caiga podrida.
7) Haga oposicin sistemtica.
Cambie ahora de estrategia. Ataque t odo lo que el "Supe-
r i o" dice o hace. Enfrntelo pblicamente. Destaque sus de-
fectos. Desmoralcelo delante de otros. Convenza a t odos de
que es un i ncompet ent e. Frente a sus fracasos diga con ale-
gra: "No lo hab a di cho"?
Podr estar seguro de que el "Superi or" caer en la tenta-
cin de optar por una l nea autoritaria y obt endr la corrup-
cin de la autoridad, no por deficiencia, sino por exceso.
Observaciones.
1. Cada una de estas actitudes solo es viciosa por su baja
intencin y por su exageracin. En efecto, ellas son suscepti-
bles de una traduccin positiva. Por ejemplo: es positiva una
obediencia respetuosa, una expresin concreta de amistad,
una ayuda personal, un t r at o corts, una informacin objeti-
va y serena en cuestiones delicadas, una no cooperacin sin-
cera por falta de conviccin y una crtica fraterna, mirando
al bien de t odos.
2. Vimos solamente las estrategias o posturas que alguien
puede adoptar por su cuent a (consciente o inconscientemen-
te) para corromper una aut ori dad. Pero hay tambin situa-
ciones objetivas que llevan al mismo resultado, tales como:
ventajas y privilegios ligados al cargo, la prctica del secreto
en t orno a lo que interesa a todos, la ausencia o prohibicin
de la crtica y oposicin, et c. Todo esto favorece tambin
la corrupcin de la aut ori dad.
79
Cuarta pregunta
Cmo debe ser un Superior hoy? Seria posible trazar
una especie de "retrato-hablado" del tipo de superior
que se necesita?
He aqu un buen ejercicio para concretar de forma ope-
rant e el perfil del "Superi or" hoy. Se trata de hacer una des-
cripcin de la personalidad de un Superior ideal para nuestros
das. . . Enseguida destacaremos algunos aspectos que a nues-
t ro modo de ver componen el retrato-hablado de un Superior
hoy, un retrato reduplicado con su negativo.
1) Sea un hombre sin ambiciones.
No alimente la ambicin de poder ni el deseo de mando.
Por el contrario continuamente tenga delante de los ojos la
conviccin de que el poder es siempre un peligro. Interroge-
se regularmente, con recelo, para ver si quiz no est cedien-
do inconscientemente a cualquier forma de dominacin,
abierta (autoritarismo) o disfrazada (paternalismo).
Es malo un "Superi or" que luch por el cargo y lo ejer-
ce con cierto placer ambiguo e irresponsable. Y, peor todava,
el que busca hacer carrera y quiere ascender de puest o.
2) Sea un hombre sensato y simple.
Sea abordable, de fcil comunicacin y asequible. Abierto
al dilogo. Dispuesto a or crticas sobre sus actuaciones y a
manifestar en confidencia sus propias dificultades.
Es malo el "Superior" delicado y susceptible. Peor aun
cuando es difcil para la convivencia, complicado e intrata-
ble.
3) Sea comprensivo y humano.
Especialmente con los que se equivocan. Tenga con ellos
"ent raas de misericordia". Reconozca siempre el "privilegio
80
del menor", del hermano ms lento para acompaar el ri t mo
de la comuni dad, como mandan Mt. 18,10-14 (parbola de la
oveja perdida, aplicada a la vivencia comunitaria) y Rom.
14-15 (respeto por los "dbiles"). En fin, haga "opci n por
los pobres" tambin con respecto a sus hermanos de comuni-
dad.
Es un mal "Superi or" el que coloca la ley por encima de las
personas en actitud perfeccionista y que exige por encima de
las propias fuerzas, especialmente a los ms dbiles.
4) Sea celoso de los valores esenciales de la vida religiosa.
Tenga valenta proftica o la "parres a" apostlica de
confrontar, en unin con sus hermanos, las exigencias de la
propia vocacin y misin.
Sea inflexible con la hipocresa, el desprecio a los dems
y la intriga. Sea, en una palabra, misericoridioso con las per-
sonas, pero riguroso en los grandes principios evanglicos,
no temiendo proferir la "l t i ma palabra", si es preciso.
No es buen "Superi or" el que se cont ent a con una comu-
nidad "sin problemas", olvidado del ideal evanglico de la
perfeccin y del "cl amor de los pobres".
5) Trate a todos como iguales.
Iguales a usted y no "subdi t os". Sea un hermano que est
en medio o al frente, pero no encima o fuera de la comuni-
dad. Sea como el hermano mayor o el hermano ms viejo
("presb t ero"). Pero, en el fondo de su corazn, considrese,
como el siervo de los hermanos y, por consiguiente, inferior
a ellos.
Malo es el "Superi or" que trata a los hermanos como
inferiores, que se cree ms santo que los otros slo porque
ocupa el cargo que tiene; o que hace acepcin de hermano
con hermano, teniendo como "Superi or" otras preferencias
distintas de la nica legtima: la preferencia por el menor.
81
6) Valore la ms pequea chispa de vida.
La figura del siervo, que fue el ideal de Jess, es tambin
el ideal del cristiano y especialmente del "Superi or": "(Mi
Siervo) no quebrar la caa rajada ni apagar la mecha hu-
meant e" (Is. 42, 3; Cf. Mt. 12, 20). Sepa, pues, val orarl o que
todava queda de saludable y bueno en la situacin ms crti-
ca o en la persona ms problemtica.
Es malo el "Superi or" catastrfico, derrotista y pesimis-
ta, que quita la alegra de vivir, la voluntad de luchar y la es-
peranza de vencer.
7) Guarde siempre la calma y el equilibrio.
"Mi Siervo no disputar ni levantar su voz: nadie oir
su voz en las plazas pblicas" (Is. 42, 2; Cf. Mt. 12,9) sea,
pues, sereno y pacfico; un hombre magnnimo, tal como lo
describe Santo Toms siguiendo a Aristteles (II-IL 9. 129):
"sepa sopesar las cosas; tenga sentido de las medidas y de las
proporciones, dando a cada cosa su valor; distinga lo esencial
de lo secundario; sea "cal mado en el andar, grave en el con-
versar y estable en la l ocuci n" (Aristteles).
No es buen "Superi or" una persona nerviosa, precipita-
da, afanada, que grita a t odo el mundo por cualquier cosa;
que pierde el tiempo en pequeneces, "colocando mosquitos
y tragando camellos".
8). Sirva con alegra.
Sea una persona de buen humor. Diligente para traba-
jar, sin complicaciones y alegre en el servicio que presta.
Es malo el "Superi or" que vive quejndose en su tra-
bajo y de los "probl emas" que encuentra; que se hace la vc-
tima para atraer la conmiseracin de los dems.
82
9) Mantngase incorruptible.
Permanezca firme y con altura ante cualquier tentativa
de conquistarlo y corromper su autoridad, mediante servi-
lismo, regalos, favores, adulaciones y chismes.
Es malo el "Superi or" corrupt o, vendido, dependiente
o fantoche.
10) Sea hijo de su tiempo.
Acompae la historia. Mantngase dentro de los aconte-
cimientos. Tenga, al menos, un m ni mo de cont act o con la
condicin de los pobres, y traiga a la comuni dad t oda esta
realidad viva como desafos a la vocacin religiosa: en las con-
versaciones, en la oracin, en las reuniones.
No es bueno el "Superi or" alienado, retrgrado, que vive
fuera del tiempo con relacin a sus hermanos.
Post scriptum necesario.
La costumbre, el lenguaje y la econom a de la expresin
me impidieron referirme explcita y directamente a la mujer
religiosa, expresndome siempre en un vocabulario masculi-
no y hasta machista: hombres, religiosos, superiores, herma-
nos. Espero que las hermanas y compaeras, de vida religiosa
me disculpen, t eni endo en cuenta que mi intencin era dis-
tinta pero no logr superar el nivel del lenguaje.
Rio Branco Acre, 23 de septiembre de 1983.
83
La Conferencia de Religiosos del Brasil (CRB) fue funda-
da de hecho y de derecho el d a 11 de febrero de 1954, du-
rant e el I Congreso Nacional de Religiosos en la ciudad de
Rio de Janeiro. Jurdicamente, es una sociedad civil, de dere-
cho privado, apoltica y sin fines lucrativos. Tiene como
objetivos estatutarios, la PROMOCIN Y ANIMACIN de
la Vida Religiosa y la coordinacin de las actividades orde-
nadas al mejor logro de este objetivo. La CRB se ha revelado
en estos seis lustros de historia como un espacio de luz, de
libertad, y de aprendizaje. Un lugar donde se cultiva la unidad
en la pluralidad, respetando profundamente las diferentes
formas de vivir y de realizar los mismos valores evanglicos
de siempre. Un escenario muy especial, en donde se gesta el
futuro a la luz y al calor de Dios, en medio de la vertiginosa
rapidez de los cambios del moment o. La CRB expresa, como
capacidad de iniciativa en su cont ext o institucional y teol-
gico, el liderazgo del pensamiento y de los anhelos de los reli-
giosos y religiosas que viven y trabajan en la Iglesia del Bra-
siL
(P. Marcos de Lima, SDB)
84
También podría gustarte
- Guía de lectura de "Jesús. Aproximación historica"De EverandGuía de lectura de "Jesús. Aproximación historica"Aún no hay calificaciones
- H.lona - Las Imágenes Del Hombre en La BibliaDocumento17 páginasH.lona - Las Imágenes Del Hombre en La Bibliadanielgraneros1969Aún no hay calificaciones
- El Gusto Por La Misión - Castro Quiroga - DefinitivoDocumento387 páginasEl Gusto Por La Misión - Castro Quiroga - DefinitivoAntonio Messeri94% (18)
- Teología de los signos de los tiempos latinoamericanosDe EverandTeología de los signos de los tiempos latinoamericanosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Gutierrez Gustavo Teologia de La Liberacion PerspectivasDocumento193 páginasGutierrez Gustavo Teologia de La Liberacion PerspectivasJosaphat Jarpa100% (18)
- Por Un Solo Gesto de Amor - Hans de WitDocumento195 páginasPor Un Solo Gesto de Amor - Hans de WitJosaphat Jarpa67% (3)
- Charla Jose ComblinDocumento17 páginasCharla Jose ComblinEduardoAún no hay calificaciones
- La Alegría de Iniciar Discípulos Misioneros PDFDocumento72 páginasLa Alegría de Iniciar Discípulos Misioneros PDFRomina Pizarro AcostaAún no hay calificaciones
- De Una Pastoral de Conservación A Una Pastoral MisioneraDocumento8 páginasDe Una Pastoral de Conservación A Una Pastoral MisioneraPeregrinando AmcAún no hay calificaciones
- Pascual - Pedagogia de JesusDocumento11 páginasPascual - Pedagogia de Jesusfanuele_airesAún no hay calificaciones
- Patin, Alain - Nadie Esta Excluido de Esta FiestaDocumento84 páginasPatin, Alain - Nadie Esta Excluido de Esta Fiestasestao12Aún no hay calificaciones
- Catequesis NarrativaDocumento4 páginasCatequesis NarrativaMaria Savo LapentaAún no hay calificaciones
- Hidalgo, Octavio - Celebraciones Sin Sacerdote (Ciclo A)Documento342 páginasHidalgo, Octavio - Celebraciones Sin Sacerdote (Ciclo A)Luis M Pintor Paulin100% (1)
- Taller EclesialogiaDocumento60 páginasTaller EclesialogiaDiácono Anderson Santana Cunha100% (1)
- También Tú Eres de Sus Discípulos.p.fidel OñoroDocumento33 páginasTambién Tú Eres de Sus Discípulos.p.fidel OñoroNestor DC Rojas100% (1)
- Teologia Pastoral Evangelii GaudiumDocumento38 páginasTeologia Pastoral Evangelii GaudiumVictor Hugo Pèrez Ventura100% (2)
- Catequesis Cristologicas Pagola.Documento42 páginasCatequesis Cristologicas Pagola.Juan Esteban CuellarAún no hay calificaciones
- Medard Kehl - Adonde Va La IglesiaDocumento83 páginasMedard Kehl - Adonde Va La IglesiaAgustin Tomas100% (4)
- Alfaro Gerardo A. - El Método Teológico de Jon Sobrino.Documento19 páginasAlfaro Gerardo A. - El Método Teológico de Jon Sobrino.ulises2349100% (1)
- Marins, Jose - La Comunidad Eclesial de BaseDocumento82 páginasMarins, Jose - La Comunidad Eclesial de BaseLuis Lozano SanchezAún no hay calificaciones
- Entarios Evangelio Domingos Ciclo ADocumento58 páginasEntarios Evangelio Domingos Ciclo AcristianAún no hay calificaciones
- Boff Leonardo - Pasion de Cristo Pasion Del MundoDocumento31 páginasBoff Leonardo - Pasion de Cristo Pasion Del MundoLeandro Inácio LeiteAún no hay calificaciones
- Documento FundamentosDocumento58 páginasDocumento FundamentosElsa GonzalezAún no hay calificaciones
- R Blazquez La Iglesia Misterio ComunionDocumento1 páginaR Blazquez La Iglesia Misterio ComunionFraguero GaleraAún no hay calificaciones
- Barth, Karl - El Misterio y El Milagro de La NavidadDocumento4 páginasBarth, Karl - El Misterio y El Milagro de La NavidadCristián Cabrera Alarcon100% (1)
- Pastoral y Mision PDFDocumento9 páginasPastoral y Mision PDFmari carmen titosAún no hay calificaciones
- Eclesiologia de ComunionDocumento79 páginasEclesiologia de ComunionmrogalvezAún no hay calificaciones
- Eucaristia y Reino de Dios - 157 PDFDocumento14 páginasEucaristia y Reino de Dios - 157 PDFgxsoloAún no hay calificaciones
- Diccionario y Glosario de Palabras y Frases Del Papa FranciscoDocumento6 páginasDiccionario y Glosario de Palabras y Frases Del Papa FranciscoKevinTossoAún no hay calificaciones
- Mosconi, Luis - Las Santas Misiones PopularesDocumento137 páginasMosconi, Luis - Las Santas Misiones Populareszegla1290% (10)
- Proponer La Fe HoyDocumento62 páginasProponer La Fe HoyEugeni Rodríguez AdroverAún no hay calificaciones
- José Antonio PagolaDocumento10 páginasJosé Antonio PagolaProfSergio ArredondoAún no hay calificaciones
- Perfil Del CatequistaDocumento8 páginasPerfil Del CatequistaFernando MurilloAún no hay calificaciones
- DULLES, A., Modelos de La Iglesia. Estudio Crítico Sobre La Iglesia en Todos Sus Aspectos, Sal Terrae 1975 PDFDocumento100 páginasDULLES, A., Modelos de La Iglesia. Estudio Crítico Sobre La Iglesia en Todos Sus Aspectos, Sal Terrae 1975 PDFJamie Ross100% (2)
- CJ 185, Una Iglesia Nueva para Un Mundo Nuevo - JI González Faus, SJDocumento36 páginasCJ 185, Una Iglesia Nueva para Un Mundo Nuevo - JI González Faus, SJTeología URL 2015Aún no hay calificaciones
- Kehl - La Fe en La Creacion en El NTDocumento12 páginasKehl - La Fe en La Creacion en El NTAngel Andres Albarracin ParadaAún no hay calificaciones
- Conversion PastoralDocumento2 páginasConversion PastoralTomás Dorantes InfanteAún no hay calificaciones
- ANTON Angel. IV Conferencia General Del Episc. Lat - Amer. Status Teológico y Valor Magisterial de Su Documento - Gregorianum 1992Documento32 páginasANTON Angel. IV Conferencia General Del Episc. Lat - Amer. Status Teológico y Valor Magisterial de Su Documento - Gregorianum 1992Jennifer GrayAún no hay calificaciones
- Sacramento - Reconciliacion GARCIA PAREDESDocumento61 páginasSacramento - Reconciliacion GARCIA PAREDESJuani Medina HernandezAún no hay calificaciones
- Teologia AsiaticaDocumento19 páginasTeologia AsiaticaMarco Antonio Osorio100% (1)
- Pontificia Universidad Javeriana, Fenomenología de La Revelación.Documento3 páginasPontificia Universidad Javeriana, Fenomenología de La Revelación.Fredy Favian FaguaAún no hay calificaciones
- Curso Teología Espiritual 2016Documento134 páginasCurso Teología Espiritual 2016Luis GobbiAún no hay calificaciones
- EL DIOS DE JESÚS José L Caravias SJDocumento176 páginasEL DIOS DE JESÚS José L Caravias SJSalvador Arellano HdzAún no hay calificaciones
- Mons. Oscar Arnulfo Romero CARTA PASTORAL 5 :"misión de La Iglesia Enmedio de La Crisis Del Pais"Documento43 páginasMons. Oscar Arnulfo Romero CARTA PASTORAL 5 :"misión de La Iglesia Enmedio de La Crisis Del Pais"salvacham75% (8)
- 001 - Xabier Pikaza - Bautismo Del Señor (Blog) Dom 13.01.2013Documento6 páginas001 - Xabier Pikaza - Bautismo Del Señor (Blog) Dom 13.01.2013isabelwillesAún no hay calificaciones
- ¿Ha fracasado la Nueva Evangelización?: El desafío misionero de la acogida a cercanos, alejados y lejanos de la fe cristianaDe Everand¿Ha fracasado la Nueva Evangelización?: El desafío misionero de la acogida a cercanos, alejados y lejanos de la fe cristianaAún no hay calificaciones
- Revitalizar las comunidades cristianas hoy: XXII Semana de estudios de Teología PastoralDe EverandRevitalizar las comunidades cristianas hoy: XXII Semana de estudios de Teología PastoralAún no hay calificaciones
- Nuevos signos de los tiempos: Diálogo teológico íbero-latino-americanoDe EverandNuevos signos de los tiempos: Diálogo teológico íbero-latino-americanoAún no hay calificaciones
- Aprendiendo de Carlos Mesters: hacia una teoría de lectura bíblicaDe EverandAprendiendo de Carlos Mesters: hacia una teoría de lectura bíblicaAún no hay calificaciones
- La fe nace y es vivida en comunidade - SAB: Visión Global 13De EverandLa fe nace y es vivida en comunidade - SAB: Visión Global 13Aún no hay calificaciones
- El tesoro del escriba: Guía para una lectura comunitaria del evangelio de mateo (libro del animador)De EverandEl tesoro del escriba: Guía para una lectura comunitaria del evangelio de mateo (libro del animador)La Casa de la Biblia- Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús La Casa de lAún no hay calificaciones
- Drama y esperanza - II (Lectura existencial del Antiguo Testamento): Un Dios desconcertante y fiable (Libros proféticos)De EverandDrama y esperanza - II (Lectura existencial del Antiguo Testamento): Un Dios desconcertante y fiable (Libros proféticos)Aún no hay calificaciones
- Ministro De Cristo. Específica Espiritualidad SacerdotalDe EverandMinistro De Cristo. Específica Espiritualidad SacerdotalAún no hay calificaciones
- Misericordiosos como el Padre: Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina para descubrir al Dios MisericordiaDe EverandMisericordiosos como el Padre: Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina para descubrir al Dios MisericordiaAún no hay calificaciones
- Drama y esperanza - I (Lectura existencial del Antiguo Testamento): Dios, conflicto y promesa (Pentateuco y libros históricos)De EverandDrama y esperanza - I (Lectura existencial del Antiguo Testamento): Dios, conflicto y promesa (Pentateuco y libros históricos)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Jesús, salvación y misericordia de Dios: Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina con el evangelio de LucasDe EverandJesús, salvación y misericordia de Dios: Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina con el evangelio de LucasAún no hay calificaciones
- Signos de estos tiempos: Interpretación teológica de nuestra épocaDe EverandSignos de estos tiempos: Interpretación teológica de nuestra épocaAún no hay calificaciones
- Tú tienes palabras de vida. Ciclo B: Lectura creyente de los evangelios dominicalesDe EverandTú tienes palabras de vida. Ciclo B: Lectura creyente de los evangelios dominicalesAún no hay calificaciones
- La conversión pastoral: XXVI Semana de Teología PastoralDe EverandLa conversión pastoral: XXVI Semana de Teología PastoralAún no hay calificaciones
- Galilea Segundo El Sentido Del PobreDocumento32 páginasGalilea Segundo El Sentido Del PobreJosaphat Jarpa100% (1)
- Scannone Religiosidad Popular Sabiduría Del Pueblo y TeologíaDocumento100 páginasScannone Religiosidad Popular Sabiduría Del Pueblo y TeologíaIvan Ariel FresiaAún no hay calificaciones
- El Pueblo de Dios ComblinDocumento260 páginasEl Pueblo de Dios ComblinJosaphat JarpaAún no hay calificaciones
- Dussel Enrique Etica ComunitariaDocumento267 páginasDussel Enrique Etica ComunitariaJosaphat JarpaAún no hay calificaciones
- La Función Orgánica y Social de La SexualidadDocumento12 páginasLa Función Orgánica y Social de La SexualidadJosaphat JarpaAún no hay calificaciones
- Saluddelesbianasybisexualesenlac Construyendonuevasrealidades2011Documento90 páginasSaluddelesbianasybisexualesenlac Construyendonuevasrealidades2011Josaphat JarpaAún no hay calificaciones
- Ribla 20 Pablo de Tarso Militante de La FeDocumento69 páginasRibla 20 Pablo de Tarso Militante de La FeJosaphat Jarpa100% (2)
- PE HINKELAMMERT - Teologia Profana Y Pensamiento Critico Conversaciones Con HINKELAMMERTDocumento192 páginasPE HINKELAMMERT - Teologia Profana Y Pensamiento Critico Conversaciones Con HINKELAMMERTJesus RodriguezAún no hay calificaciones
- UNICEF Catastro Participacion Adolescente Resumen Ejecutivo Analisis DirectorioDocumento177 páginasUNICEF Catastro Participacion Adolescente Resumen Ejecutivo Analisis DirectorioJosaphat JarpaAún no hay calificaciones
- El Movimeinto Histórico de Jesús - Pablo RichardDocumento81 páginasEl Movimeinto Histórico de Jesús - Pablo RichardJoseluis Beltrán de OtaloraAún no hay calificaciones
- Hans de Wit Hermeneutica UnoDocumento211 páginasHans de Wit Hermeneutica Unoluedorlo67% (3)
- Lutero Comentario Salmos LesDocumento42 páginasLutero Comentario Salmos LesJosaphat Jarpa100% (1)
- Fondos y Beneficios de Gobierno A Los Que Pueden Postular Iglesias y Organizaciones ReligiosasDocumento41 páginasFondos y Beneficios de Gobierno A Los Que Pueden Postular Iglesias y Organizaciones ReligiosasJosaphat JarpaAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Participacion CLADE VDocumento125 páginasCuaderno de Participacion CLADE VJosaphat Jarpa100% (1)