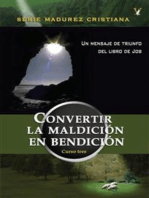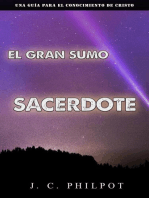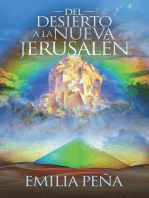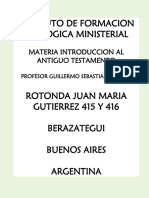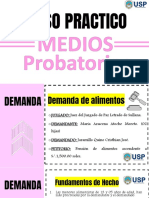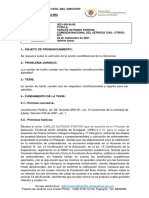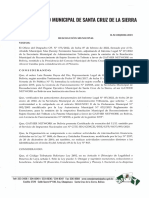Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Malaquias
Malaquias
Cargado por
GustavoPraizTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Malaquias
Malaquias
Cargado por
GustavoPraizCopyright:
Formatos disponibles
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
1
INTRODUCCION
Estudiar el Libro de MALAQUAS ha resultado para m, ms que enriquecedor. Deseo de
todo corazn que el trabajo a continuacin presentado resulte de utilidad.
Presento el siguiente trabajo slo como un pice de todo el trabajo al que anhelo llegar a
realizar con el tiempo. Pues considero que no est terminado. An conservo en m muchas
cosas que por la premura del tiempo no estn escritas an pero que s con la ayuda de
Dios presentar algn da como un Trabajo Final del Libro de Malaquas.
Espero se pueda apreciar en el siguiente trabajo el esfuerzo de quien se dio al trabajo de
estudiar el Libro de Malaquas con seriedad.
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
2
INDICE
Introduccin p.1
MALAQUAS
1. Clave Histrica p.3
2. Clave Literaria p.9
3. Clave Teolgica p.13
Conclusin p.16
Apndice p.17
Bibliografa p.20
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
3
MALAQUAS
Reavivar el fuego de la fe
1. Clave Histrica
Describa las caractersticas del periodo en el que vivi el profeta,
relacionadas con los aspectos Poltico, Econmico, Social y Religioso
que le permitan conocer el mundo del profeta. Elabore los mapas
necesarios que definan las regiones, los lugares y los territorios en los
cuales se desarrollan dichos acontecimientos y dems aspectos
pertinentes.
La destruccin de Jerusaln y el subsiguiente exilio marc la gran vertiente de la historia de
Israel. De un golpe haba terminado su existencia nacional y, con ella, todas las instituciones
en que su vida corporativa se haba expresado y que ya nunca ms volveran a ser
reelaboradas exactamente de la misma forma.
Destruido el Estado y forzosamente suspendido el culto estatal, la antigua comunidad
cltico-nacional se resquebraj, e Israel qued por el momento reducido a una
aglomeracin de individuos desarraigados y vencidos, sin ninguna seal externa de pueblo.
Lo extraordinario es que no pereciera tambin su historia. Pues, no obstante, Israel
sobrevivi al desastre y, formando una nueva comunidad por encima del hundimiento de la
antigua, reanud su vida como pueblo. Su fe, disciplinada y fortalecida, sobrevivi
igualmente y encontr, poco a poco, la direccin que habra de seguir a lo largo de los
siglos venideros. En el exilio y en la poca subsiguiente naci el Judasmo.
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
4
Escribir la historia de Israel en este perodo es extremadamente difcil. Nuestras fuentes
bblicas son, en el mejor de los casos, inadecuadas. Del exilio mismo la Biblia no nos cuenta
prcticamente nada, excepto lo que se puede deducir indirectamente de los escritos
profticos, y de algunos otros, de aquel tiempo. Para el perodo postexlico, hasta finales del
siglo quinto, nuestra nica fuente de informacin histrica es la parte final de la obra del
cronista que se encuentra en Esdras-Nehemas, complementada por el libro apcrifo de
Esdras I proporcionado por el texto de los LXX del relato del cronista sobre Esdras. Pero el
texto de estos libros presenta dislocaciones extremas; estamos frente a problemas insolubles
de primera magnitud, junto con numerosas lagunas que deben ser rellenadas en lo posible
con informacin buscada en otros libros bblicos postexlicos y en fuentes extra bblicas. Y
despus de hacer todo esto, quedan todava lagunas desalentadoras y problemas
desconcertantes.
a) Marco Internacional
El ao 539 caa Babilonia en manos de Ciro el Grande.
Con todo el oeste asitico bajo su control, no exista ninguna potencia mundial que pudiera medir
sus fuerzas con las de Ciro. Mientras l vivi, ningn disturbio empa la paz del imperio que
haba creado. Cuando, al final, Ciro perdi la vida en el curso de una campaa contra los pueblos
nmadas de allende el ro Yaxartes, le sucedi su hijo mayor Cambises (530-522), que haba sido
durante algunos aos delegado suyo en Babilonia. Eliminando a su hermano Bardiya, a quien
consideraba como una amenaza para su posicin, Cambises se afirm en el trono. La gran
empresa de Cambises fue la anexin de Egipto al imperio. Esto sucedi en el 525. El faran
Amasis busc intilmente la salvacin en la alianza con el tirano de Sanios y en el empleo
abundante de mercenarios griegos, pero se vio perdido cuando el comandante de los mercenarios
se pas a los persas, descubriendo el plan egipcio de defensa. Mientras tanto muri Amasis. Su
hijo Psammtico III no pudo detener a los invasores. Pronto fue ocupado todo Egipto y organizado
como una satrapa del imperio persa. Aunque las empresas ulteriores de Cambises (en Etiopa, en
el oasis de Ammn) fueron desafortunadas, y aunque una campaa proyectada contra Cartago
result imposible, logr tambin la sumisin de los griegos de Libn, Cirene y Barca.
1
Este acontecimiento supona el fin de una era v el comienzo de otra. Mora el imperio
babilnico y sobre sus ruinas se iba a levantar el imperio persa.
La raza semita, hasta ahora principal protagonista en los destinos del prximo Oriente,
iba a ceder su papel a la raza aria. Frente a los mtodos brbaros y a la poltica de
represin del imperio babilnico, el nuevo imperio se iba a distinguir por una poltica
humanitaria y liberal. En pocos aos, Ciro el Grande cre el imperio ms imponente
que conociera el mundo antiguo. Desde los confines de la India por oriente hasta
Grecia y Egipto por occidente todo qued bajo la rbita del coloso persa.
La poltica persa en relacin a los pueblos incorporados fue sumamente suave.
Respetaron su identidad, idiosincrasia, costumbres y culto. De este modo procedieron en
la conquista de Babilonia. Los pueblos deportados por Nabucodonosor alentaron
esperanzas de liberacin. Y estas esperanzas no se vieron defraudadas. Ciro autoriz a
los exiliados en Babilonia a regresar a sus patrias de origen, edificar sus ciudades y
restaurar sus templos.
1
Bright, John. HISTORIA DE ISRAEL (Desclee de Brouwer, Espaa. 1970) p.382
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
5
b) Marco Nacional
Por lo que se refiere al pueblo judo, Ciro extendi su decreto de liberacin el ao 538.
Las fuentes que nos han conservado el tenor de este decreto son 2 Crnicas 36.22-23;
Esdras 1.1-4. En l podemos distinguir cuatro clusulas principales: 1) Autorizacin para
regresar a la patria. 2) Autorizacin para reconstruir Jerusaln y el templo. 3)
Devolucin de los objetos de culto y tesoros trados del templo por Nabucodonosor. 4)
Asignacin de fondos por parte del imperio para sufragar los gastos de la
reconstruccin del templo. Pero esta ltima clusula o nunca se cumpli, o por lo
menos, no con la amplitud que poda esperarse.
El decreto de Ciro marca un hito en la historia del viejo Israel. Un hito que es al mismo
tiempo un giro de ciento ochenta grados. La historia nacional, interrumpida en el
destierro, iba a continuar de nuevo. En el plan de Dios sobre su pueblo el destierro fue
slo un parntesis. Un castigo purificador. En el plano de la historia significaba el fin de
una poca y el comienzo de otra nueva. El viejo estado de Israel con sus instituciones y
su configuracin monrquica haba pasado para siempre. Lo que ahora iba a nacer era
algo completamente distinto y nuevo. Entre estas dos etapas hay continuacin, pero no
continuidad. Contina el pueblo, no el estado. A la nacin suceder ahora una
comunidad religiosa centrada en torno al culto y al sacerdocio y con una fisonoma
espiritual distinta. De ahora en adelante el pueblo escogido ser una Iglesia.
Al nacimiento de esta Iglesia es al que vamos a asistir. Este nacimiento llevaba consigo
dificultades de orden poltico, social y religioso. En este momento trascendental de la
historia, Dios se hace presente en su pueblo a travs de los llamados profetas
postexlicos. Son los profetas del perodo persa. Hageo y Zacaras son los profetas de
esta primera hora y los promotores de la reconstruccin del templo. En este perodo
encuentra tambin su marco histrico ms apto el llamado Tritoisaas (Isaas 56-66).
Cerrando este perodo tenemos a Malaquas el ltimo de los profetas cannicos de la
Biblia. Joel y Abdas que tambin estudiamos aqu son de poca incierta y su medio
histrico nos es completamente desconocido.
Aunque conocemos pocos detalles de estos primeros aos, es evidente que la situacin fue muy
desalentadora. Fue en verdad un tiempo de cosas pequeas (cf. Za. 4, 10). Ya hemos dicho que
la respuesta de los judos residentes en Babilonia al edicto de Ciro no haba sido, de ninguna
manera, unnime. La comunidad fue al principio muy pequea. Aunque en los aos siguientes
otros grupos de exiliados siguieron al grupo inicial, hacia el 522 la poblacin total de Jud,
incluyendo a los ya residentes all, apenas rebasara los 20.000
2
. La misma Jerusaln, todava
escasamente poblada setenta y cinco aos ms tarde (Mc. 7, 4), permaneca en gran parte en
ruinas. Aunque la tierra a disposicin de los judos era escasa (unas veinticinco millas de norte a
sur), apenas estaba habitada.
Los recin llegados tuvieron que enfrentarse con aos de opresin, privacin e inseguridad, tarea
siempre llena de azarosas dificultades en s misma. Fueron perseguidos por una serie de
estaciones pobres y faltas parciales de cosecha (Ag. 1, 9-11; 2, 15-17), que dej a muchos de
ellos desamparados, sin alimentos ni vestidos adecuados (1, 6).
2
Este clculo es de Albright, cf. BP, pp. 62 ss., para los argumentos. Otros especialistas, p. e., K. Galling,
The Gola List According to Ezra 2 // Nehemiah
7 (JBL, LXX [1951], pp. 149-158) relaciona esta lista con Zorobabel. Pero es preferible una fecha de la
segunda mitad del siglo quinto. La poblacin total de entonces era inferior a 50.000. Pero aunque en ca. 520
fuera superior a esta cifra, es posible que lucra menos de la mitad de la poblacin de Jud antes del 587.
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
6
Sus vecinos, especialmente la aristocracia de Samaria, que haba considerado a Jud como parte
de su territorio, haban sentido que se pusiera un lmite a sus prerrogativas y eran abiertamente
hostiles. No se puede precisar cundo ni cmo se hizo patente por primera vez esta hostilidad,
pero es probable que existiera desde el principio
3
. No es verosmil que los judos residentes en el
pas dieran siempre la bienvenida con entusiasmo a la anuencia de emigrantes. Ellos haban
considerado, y probablemente seguan considerando, la tierra como suya y no es fcil que se
sintieran muy animados a dar lugar a los recin venidos y acceder a sus reclamaciones sobre las
posesiones ancestrales. El hecho de que los exiliados se considerasen a s mismos como el
verdadero Israel y procuraran mantenerse alejados de los samaritanos como de sus hermanos
menos ortodoxos, como si fueran hombres impuros (cf. Hageo 2, 10-14), aument seguramente la
tensin. Cuando el rencor estall en violencias, la seguridad pblica estuvo en peligro (Za. 8, 10).
No es, por tanto, nada sorprendente que la obra del Templo se detuviese apenas comenzada. El
pueblo, preocupado con la lucha por la existencia, no tena recursos ni energas para continuar el
proyecto. La ayuda prometida por la corte persa no se concret nunca, probablemente, en
medidas efectivas. La verdad es que, no sabemos si por la interferencia de las autoridades de
Samaria o por la inercia burocrtica, parece que fue suspendida por completo. Algunos aos ms
tarde no exista en la corte ninguna copia del edicto de Ciro (Esd. 5, 1-6, 5). Muchos judos,
desalentados con la pobreza del edificio que estaban construyendo (Ag. 2, 3; Esd. 3, 12 ss.) y
sintiendo que levantar un templo adecuado rebasaba sus posibilidades, estaban dispuestos a
abandonar la empresa.
4
De la suerte de la comunidad juda durante los setenta aos siguientes a la terminacin
del Templo conocemos realmente demasiado poco. Excepto lo referente a los incidentes,
cronolgicamente desplazados, de Esd. 4, 6-23, el cronista no nos dice nada ms.
Fuera de esto, slo conocemos lo que se puede deducir de las memorias de Nehemas,
ligeramnte posteriores y de los libros profticos de los contemporneos como Abdas
(probablemente a principios del siglo quinto
5
, y Malaquas (ca. 450), complementados
por los datos de la historia general y de la arqueologa. Es evidente, sin embargo, que
aunque la terminacin del Templo haba asegurado la supervivencia de la comunidad,
su porvenir distaba mucho de ser seguro. Despus del colapso de las esperanzas
puestas en Zorobabel, estaba bien claro o deba estarlo que nunca habra
restablecimiento de la nacin juda segn la antigua estructura, ni siquiera en una forma
modificada. El futuro de la comunidad deba situarse en otra direccin. Pero no estaba
claro qu direccin sera sta, y no se aclar hasta que, algunas generaciones ms
tarde, la comunidad fue reconstituida bajo la direccin de Nehemas y Esdras.
Durante algn tiempo la vida prosigui en Israel sin ninguna nueva organizacin. Como principio,
la ley deuteronmica continuaba en pleno vigor y puesto que no haba sido aplicada como ley del
Estado, era evidente que su validez persistiera, aun cuando se disolviese la organizacin estatal.
Su fuerza o autoridad proceda de un pacto entre Dios y el pueblo y, por lo tanto, estaba al
margen de los cambios polticos. De hecho, la exigencia deuteronmica de un lugar de culto
unificado fue estrictamente respetada y, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no apareci
ningn otro santuario similar al que haba florecido en una generacin anterior, ni siquiera en la
poca en que el Santuario de Jerusaln estaba en ruinas. Sin embargo, despus de su
restauracin, el Templo de Jerusaln fue considerado ms y ms como el nico santuario legtimo.
La ley deuteronmica, que Josas slo haba tenido en cuenta desde el punto de vista de su
exigencia de una unidad de culto, en otros aspectos no fue quizs tan respetada.
3
Dado que el cronista confunde los sucesos, es difcil situar cronolgicamente el incidente de Esd. 4, 1-5.
Pudo haber ocurrido en el reinado de Daro I. Pero las tensiones que eran polticas, econmicas y
sociales difcilmente pudieron comenzar entonces. Cf. Bowman, IB, I I I (1954), p. 595.
4
Bright, John. HISTORIA DE ISRAEL (Desclee de Brouwer, Espaa. 1970) p.384-385
5
Aunque hay poco acuerdo acerca de este punto (cf. los comentarios),
la fecha indicada parece preferible. El libro, con todo, contiene material ms antiguo.
Cf. recientemente, J. A. Thompson, IB, VI (1956), pp. 858 ss. (que coloca
a Abdas ca. 450); Albright, BP, p. 63, nota 124 (que sugiere volver al siglo sexto
o quinto).
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
7
En la poca de la restauracin del Templo, la situacin era poco satisfactoria, como as lo
demuestra el conjunto de profecas que han llegado hasta nosotros bajo el nombre de
Malaquas que no es un nombre verdadero , y que se atribuye con mucha probabilidad al
perodo entre la terminacin del Templo y la aparicin de Esdras y Nehemas. En dicho conjunto
de profecas hay una referencia a la negligencia con que los sacerdotes realizaban sus funciones,
a su desdn hacia la obligacin de que los animales destinados a los sacrificios no tuviesen el
menor defecto, y a su descuido de las enseanzas religiosas (1,6-2,9). Tambin se hace referencia
a su deshonestidad en la entrega de los impuestos para el Santuario (3,6-12), como al poco celo
en el servicio de Dios y en el temor de Dios (3,13-21), y en la facilidad con que disolvan sus
casamientos (2,10-16). A menudo se casaban con mujeres extranjeras de los pases vecinos, y
estos matrimonios se daban precisamente entre las familias sacerdotales (cf. Neh 13,23-38). La
estricta observancia del descanso sabtico tambin haba sido descuidada (cf. Neh 13,15-22).
6
Mientras ponan los fundamentos del Templo y con todo empeo se consagraban a su
reconstruccin, los pueblos vecinos, especialmente los cuteos (a quienes el rey de los asirios,
Salma-nasar, haba trado de Persia y Media establecindolos en Sama-ria, cuando hizo emigrar
de all a los israelitas) pidieron a los strapas y a los funcionarios que impidieran a los judos
recons-truir la ciudad y edificar el Templo. Aqullos, corrompidos por el oro que recibieron de los
cuteos, trataron con indiferencia lo referente a los judos. Ciro, ocupado en la guerra, no lo supo; y
poco despus falleci en una expedicin emprendida contra los masagetas.
7
c) El Profetismo Postexlico
Con el comienzo de los profetas de la poca persa se opera un cambio substancial en el
programa proftico. Antes del destierro, ste estaba condensado en dos palabras:
Conversin-castigo. Durante el destierro se resumi en este binomio: Consolacin-
esperanza. De ahora en adelante el santo y sea de la predicacin proftica ser:
Restauracin-escatologa. La nueva profeca estar profundamente marcada por las
huellas de Ezequiel. A l deber su prominente orientacin cultual (Zacaras 1). A esta
luz comprendemos cmo el templo pasa a ocupar el centro de inters de la nueva
comunidad. Y junto a la orientacin cultual, la escatologa. Poco a poco se irn
perfilando sus contornos: juicio final (Joel 3-4; Zacaras 12-14), retorno de Elas
(Malaquas 3), gehena y resurreccin, que la posterior literatura apocalptica se
encargar de completar. Otra nota caracterstica es que la profeca pierde
espontaneidad y se convierte cada vez ms en reelaboracin escrita de estilo antolgico.
d) Progreso doctrinal y evolucin de la piedad
Ezequiel y el Deuteroisaas haban insistido de modo especial en la trascendencia de
Dios. Siguiendo esta lnea, la nueva profeca ir convirtiendo la trascendencia en
inaccesibilidad. De ah el desarrollo de la angelologa, que, iniciado en Ezequiel, tendr
su exponente mximo en Zacaras. Tambin la piedad sufrir una profunda
transformacin. Su nota caracterstica ser un mayor individualismo y una mayor
responsabilidad personal. Dos lneas la definirn. Por una parte, un ritualismo
minucioso, presidido por las ideas de santidad y expiacin. Por otra, una piedad de
profundas resonancias interiores, caracterizada por las ideas de pobreza y humildad,
que dar origen a la llamada espiritualidad de los pobres de Yahv. Ambas coexistirn
a lo largo de este perodo. Unas veces juntas, otras separadas. La primera sin la
segunda degenerar en el legalismo estril cuyo representante tpico en los tiempos
evanglicos ser el farisesmo. La segunda profundamente vivida y alimentada por un
culto sincero, modelar las grandes almas del judasmo. Elevada por Cristo a su ms
alto grado de pureza y recogida por la Iglesia cristiana, informar para siempre la
espiritualidad del cristianismo. Todo esto es y significa el perodo que ahora va a nacer y
que se conoce en la historia con el nombre del Judasmo.
6
Noth, Martin. HISTORIA DE ISRAEL (Ediciones Garriga, Espaa. 1966) pp.289-290
7
Josefo, Flavio. ANTIGUEDADES DE LOS JUDIOS (Akal, Espaa. 1997) Tomo 2: Libro XI. Captulo 2.1
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
8
La terminacin del Templo haba provisto a los judos de un lugar de reunin y les haba dado el
carcter de una comunidad cltica. Aunque exista laxitud religiosa, no hay pruebas de que
floreciese ningn otro culto en Jud. Podemos suponer que el ritual del Templo pre-exlico fue
reanudado, omitiendo o reinterpretando algunas caractersticas reales, y que los asuntos internos
de la comunidad fueron administrados de acuerdo con la ley, tal como haba sido transmitida por
la tradicin. Los dirigentes judos consideraban orgullosamente a la comunidad, y a ella sola,
como el verdadero resto de Israel.
No obstante, hay pruebas abundantes de que la mora] de la comunidad no era buena. El
desaliento haba llevado a la desilusin y sta, a su vez, a una laxitud religiosa y moral; las
palabras de Malaquas y las memorias de Nehemas, ligeramente posteriores, lo muestra con
claridad. Los sacerdotes, aburridos de sus deberes, no vean nada malo en ofrecer a Yahvh
animales enfermos o lisiados (MI. 1, 6-14), y su parcialidad en interpretar la ley haba degradado
su oficio a los ojos del pueblo (MI. 2, 1-9). Se descuidaba el sbado y se permitan los negocios en
l (Ne. 13, 15-22). El incumplimiento de los diezmos (MI. 3, 7-10) oblig a los levitas a abandonar
sus deberes para poder vivir (Ne. 13, 10 ss.). Adems, haba echado races el sentimiento de que
no haba ninguna ventaja en ser fiel a la ley (MI. 2, 17; 3, 13-15). Estas actitudes produjeron,
naturalmente, un amplio derrumbamiento de la moralidad pblica y privada, e incluso el peligro
de que la comunidad se desintegrara internamente.
El divorcio prevaleci hasta hacerse un escndalo pblico (MI. 2,13-16). No molestados por
ningn principio, los hombres engaaban a sus empleados en lo tocante a los jornales y se
aprovechaban de sus hermanos ms dbiles (MI. 3, 5). Al pobre que hipotecaba sus campos en
tiempos de escasez, o para poder pagar los tributos, se le embargaban los bienes y, juntamente
con sus hijos, era reducido a esclavitud (Ne. 5, 1-5). Lo que era ms grave a largo plazo, las
lneas que separaban a los judos de su medio ambiente pagano, comenzaban a resquebrajarse.
Los matrimonios mixtos con paganos fueron, segn parece, cosa normal (MI. 2, 11 ss.) y, cuando
los descendientes de estas uniones aumentaron en nmero, llegaron a constituir una seria
amenaza para la integridad de la comunidad (Nc. 13, 22-27).
El peligro, en resumen, eran tan real que si la comunidad no poda liberarse de l enteramente,
recobrar la moral y encontrar su direccin, pronto o tarde perdera su carcter distintivo, si es que
no se desintegraba por completo. Se hacan necesarias medidas drsticas, ya que la comunidad
no poda continuar en la situacin ambigua presente, ni poda recrear el orden del pasado. Haba
que buscar nuevos caminos si Israel quera sobrevivir como una entidad creadora.
8
8
Bright, John. HISTORIA DE ISRAEL (Desclee de Brouwer, Espaa. 1970) p.398-399
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
9
2. Clave Literaria
Describa las caractersticas literarias del libro en estudio. Autor (fecha
de ministerio, origen y destinatarios), fecha de composicin, posibles
ediciones posteriores, deferencias entre distintos manuscritos,
problemas textuales, estructura del libro, teoras sobre la composicin
del mismo y dems aspectos pertinentes.
La canonicidad del libro est establecida por las referencias a l en el Nuevo
Testamento (Mateo 11.10; 17.12; Marcos 1.2; 9.11, 12; Lucas 1.17; Romanos 9.13).
Malaquas no slo ocupa el ltimo lugar (en lo que a orden se refiere) en el Libro de los Doce, sino
que el profeta mismo tradicionalmente ha representado el fin de la actividad proftica (cf. Salmo
74.9; Zacaras 13.2).En el tiempo de los Macabeos se escriba: Tribulacin tan grande no sufri
Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas (1Macabeos 9.27; cf. 4.46;
14.41).Segn la tradicin juda, cuando los ltimos profetas (Hageo, Zacaras, Malaquas)
murieron, el Espritu santo se apart de Israel (Tosefta Sotah 13.2; Sanh. 11a). Josefo atribua la
naturaleza inferior de la historia completa luego del tiempo de Artajerjes a un fracaso en la
sucesin exacta de los profetas (Apin 1.841).
9
a) El Autor
El actual libro de Malaquas parece ser en realidad y en su origen un libro annimo. As
piensa hoy la mayora de la crtica, que se apoya en los siguientes argumentos:
1) La palabra "mal'aki" del encabezamiento del libro, que nuestras biblias transcriben por
Malaquas no parece original. Est tomada de 3.1, es nombre comn con sufijo que
significa mi mensajero. Su presencia en el encabezamiento se debe al editor de este material
proftico annimo.
2) Malaquas es un nombre desconocido en el A. T.
3) El testimonio de la versin de los LXX y del Talmud y Targum de Jonatn que lo
interpretan tambin como nombre comn.
4) El ttulo de esta profeca: "Orculo, Palabra de Yahv" es el mismo con que empiezan las
dos secciones de que consta el Deutero-Zacaras 9.1 y 12.1. Es probable que fueran tres
colecciones profticas annimas. El editor de los profetas anteriores con el fin de redondear
el nmero de Doce, nombre sagrado y smbolo de Israel, ados las otras dos colecciones a
Zacaras y sta la edit como profeca independiente en la forma actual.
La parfrasis caldea lo identifica con Esdras equivocadamente, ya que Esdras nunca es llamado
profeta sino escriba, y Malaquas nunca escriba sino profeta. Con todo parece que Malaquas no
era reconocido por su nombre propio por algunas autoridades antiguas.
10
b) Fecha
Este libro no contiene ninguna fecha. Sin embargo, se coincide en atribuirlo a un profeta
que predic poco antes de las reformas de Esdras y Nehemas, es decir, alrededor de
460, pues conden precisamente los abusos que luego corregiran aquellos dos jefes de
Israel.
Si aceptamos la fecha aproximada de 460 a. de J.C., Malaquas se convierte en una fuente
histrica importante; porque sera el nico documento de la poca que nos describe la vida de la
comunidad juda despus del ministerio de Hageo y Zacaras y antes de las reformas de Esdras y
Nehemas.
11
9
LaSor, William. PANORAMA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Grand Rapids, EE.UU. 1995) p.488
10
Jamieson, Roberto. COMENTARIO EXEGTICO Y EXPLICATIVO DE LA BIBLIA (CBP, EE.UU. 2003) p.974
11
Snchez, Edesio. COMENTARIO BBLICO MUNDO HISPANO: MALAQUAS (MH., EE.UU. 2003) p.373
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
10
c) Estilo
Prcticamente, todas las secciones del libro comienzan con una afirmacin, hecha por
Dios o por el profeta, a la que sigue una pregunta del pueblo que la pone en duda.
Estas preguntas son quiz un simple recurso literario que permite al profeta desarrollar
sin rodeos su pensamiento.
d) Divisin y Contenido
El libro consta de seis secciones. Todas estn estructuradas literariamente de la misma
manera. Su montaje es dialogal y parecido al gnero literario que llamamos
diatriba
12
. La secuencia es la siguiente: Yahv o el profeta anuncia una tesis, que es
rebatida por el auditorio, pueblo o sacerdotes, con objeciones o reparos. Despus sigue
un breve desarrollo del tema o tesis inicial.
El punto de partida es siempre un texto o una idea del Deuteronomio
13
. Con tal de no
exagerar los paralelismos, que a veces resulta algo forzados, es interesante tener esto
presente para captar el gran influjo del Deuteronomio en el profeta.
1 Seccin: El amor de Yahv hacia Israel: 1.2-5
El "sitz im leben
14
de esta seccin y de las siguientes es la comunidad juda postexlica
que se encuentra en una situacin msera y decadente. Empobrecida y hostigada,
contrasta esta situacin actual con las brillantes descripciones que haban hecho los
profetas preexlicos y sobre todo las del gran profeta annimo del exilio. Este contraste
la envuelve en un clima de desaliento, en que la fe est a punto de naufragar dando
paso al escepticismo. Dnde est el amor de Yahv para con su pueblo, era la pregunta
que estaba a flor de labios. Yahv responde taxativamente: "Os he amado". Y da dos
razones para demostrar este amor. Las dos son histricas. La primera es la eleccin de
Jacob. La segunda, su actitud para con Edom, que por este tiempo simbolizaba a los
enemigos de Israel. Edom haba sido invadido por los Nabateos.
2 Seccin: Pecados de los sacerdotes: 1.6 - 2.9
Yahv es Padre y Seor. Tiene derecho a la honra que se expresa en el culto. Sin
embargo, los sacerdotes haban deshonrado y menospreciado su nombre. No estaban a
la altura de su vocacin en su ministerio y en su conducta. Sus claudicaciones morales y
religiosas repercutan en el pueblo. Su culto indigno les impeda realizar su ministerio de
intercesin. Los pecados que Dios les echa en cara son: Violacin de las leyes del culto
en lo referente a la pureza de las vctimas (1.7-9). Violacin de la Alianza (2.8).
12
Diatriba (del griego clsico , diatrib, discurso hablado, conferencia) es un escrito violento, a
veces injurioso, dirigido contra personas o grupos sociales.
Originalmente, en su acepcin griega, es el nombre dado a un breve discurso tico, concretamente del tipo
de los que componan los filsofos cnicos y estoicos. Estas lecturas morales populares tenan con frecuencia
un tono polmico, y diatriba adquiri pronto el sentido moderno de invectiva.
13
Por ejemplo:
Malaquas 1.2
1.6b
2.11
2.17
3.8, 10
3.14
= Deuteronomio 7.7; 10.18
= 4.10
= 7.3-4
= 28.1-2, 12, 15
= 28.8, 12
= 6.13; 7.16; 13.2, 4; 30.17; 10.12
14
En crtica bblica Sitz im Leben es una frase alemana que puede traducirse aproximadamente como "posicin en la
vida". En otras palabras, que no hay texto sin contexto. Hoy en da el trmino se utiliza tambin fuera de la
investigacin teolgica, cuando es necesario examinar un texto en sus aspectos sociolgicamente relevantes.
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
11
Violacin de su ministerio de ensear la Ley con el consiguiente extravo del pueblo.
Extravo del cual ellos son los principales responsables (2.7).
Ante esta situacin Dios les dirige una llamada de conversin. Si la respuesta es positiva,
Dios les perdonar y les amar. Si es negativa, tendrn por parte de Dios maldicin y
repudio (1.14; 2.1-2) y por parte del pueblo, el desprecio (2.9). En esta seccin es
famoso el contenido del 1.11. En contraste con el culto indigno que le ofrecen los
sacerdotes, Dios habla de un sacrificio universal y puro. Qu sacrificio es este? El
profeta piensa en el sacrificio perfecto de la era mesinica y que ha tenido su
cumplimiento histrico en el culto cristiano segn la interpretacin oficial del Concilio de
Trento.
3 Seccin: Condenacin de los matrimonios mixtos y del divorcio: 2.10 - 16
Esta seccin se refiere de modo especial al pueblo. Tambin ste ha claudicado. En
contra de la Ley van a buscar esposas idlatras que les arrastran a la idolatra (2.10-
11). No tienen razn al quejarse contra Yahv. Ellos, con su conducta, son los
verdaderos responsables de su situacin. No Yahv. Es sorprendente su doctrina sobre
el divorcio, permitido en la ley de Moiss. El profeta repite la doctrina y las expresiones
de Gnesis 2.24. Esta postura marca un gran avance en la visin del matrimonio y de la
familia.
4 Seccin: El da de Yahv. 2.17 - 3.5
El pueblo con sus quejas planteaba al profeta el problema de la retribucin. No hay
justicia, como lo demuestra el hecho de la prosperidad del impo. La respuesta a esta
acusacin es sorprendente y rica de contenido. La justicia de Dios se cumplir en el Da
de Yahv. Dios vendr para juzgar. Pero su venida ser precedida de un mensajero al
estilo del heraldo de las monarquas orientales cuya misin era anunciar la venida del
rey y preparar el camino. Viene una enumeracin de los pecados que sern objeto del
juicio y que eran los pecados ms destacados en la vida de la comunidad. La magia, el
adulterio, el perjurio, los pecados sociales contra la justicia y todo tipo de opresin (3.5).
5 Seccin: Desprecio de los diezmos del templo. 3.6-16
La violacin de la ley de los diezmos es otro de los pecados de la comunidad (Nahm
18.21). De nuevo les recuerda que la situacin presente de miseria y de escasez es
debida a su infidelidad. La obediencia a la ley y la conversin al Seor les garantizar la
prosperidad (3.6-12).
6 Seccin: El juicio de Dios 3.13-21
El problema planteado en esta seccin es el mismo de la seccin tercera. Lo nico que
cambia son los protagonistas. Ahora son los justos los que se quejan. La respuesta es la
misma. En el da de Yahv justos y pecadores recibirn su recompensa (3.16-21). Este
modo de enfocar el problema de la justicia de Dios supone un gran avance sobre la
concepcin tradicional. Esta supona el cumplimiento de la justicia de Dios aqu y ahora.
Para Malaquas la justicia de Dios tendr un cumplimiento escatolgico. Y aunque no se
entrev con claridad la vida y la justicia de ultratumba que aportar con claridad el
Evangelio, la concepcin de Malaquas es un paso muy claro hacia ella.
Dos pequeos apndices cierran este libro. Son adicin posterior.
El primero, v.23, es una exhortacin a la observancia de la ley segn el estilo y espritu
deuteronomista.
El segundo, vv. 23-24, es una glosa posterior que identifica el mensajero de 3.1 con
Elas.
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
12
e) Mensaje
El mensaje de Malaquas es, ante todo, un mensaje existencial. Es la respuesta concreta
a una situacin y a unos problemas que afectaban vivamente a la comunidad.
Respuesta de fe para ser traducida en vida. Pero al mismo tiempo contiene una rica
teologa. La solucin que da al problema de la retribucin supone un gran avance y est
muy prxima a la solucin del NT. La justicia de Dios no se cumple aqu y ahora. Tiene
su lugar en la era escatolgica. Dios es justo y, como tal, juzgar individualmente a
justos y pecadores. Para Malaquas no es la condicin de miembro del pueblo escogido
la que salva o condena en el da del juicio. Es nica y exclusivamente la condicin de
justo o pecador.
Malaquas insiste de modo especial en el aspecto ritual y cultual, pero tambin recalca
las disposiciones interiores (3.7) y el cumplimiento de la justicia y de la caridad para con
el prjimo. En este es un eco fiel del Deuteronomio, de cuyo espritu est profundamente
penetrado (Malaquas 1.2 y Deuteronomio 7.8; 1.9 y 10.17; 2.1 y 4.33; 2.6 y 33.10;
4.4 y 4.10).
Dos novedades interesantes aporta Malaquas a la doctrina mesinica: la de la
"oblacin pura", sacrificio perfecto de la era mesinica que se cumple en el culto
eucarstico cristiano. La otra es el mensajero misterioso que preceder a la venida del
Seor (3.1), en el cual la tradicin cristiana ha reconocido a Juan Bautista (Mateo
11.10-14; 17.2; Levtico 1.17).
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
13
3. Clave Teolgica
Describa las teologas o elementos teolgicos que subyacen en el texto,
describiendo la perspectiva del autor respecto al compromiso social, el
compromiso con la comunidad, o el compromiso con el prjimo. Qu
relacin hay entre la teologa del Mesas, Perdn, Juicio,
Salvacin, Pecado, Oracin, Restauracin, Justicia,
Comunidad, entre otras y la vida del pueblo.(No significa que cada
libro contenga muchas teologas, se trata de descubrir en el libro cuales
elementos teolgicos aborda el autor).
Malaquas fue escrito para sacudir el pueblo de Jud de su letargo espiritual y para
advertirles de que el juicio se acercaba a menos que se arrepintieran. La gente dudaba del
amor de Dios (1.2) y la justicia (2.17) y no tom en serio sus mandamientos (1.6; 3.14-18).
Sin embargo, Dios era "un gran Rey" (1.14) con un gran nombre que era de temer, incluso
"ms all de la frontera de Israel" (1.5, 11). Malaquas en repetidas ocasiones se inst a los
sacerdotes y el pueblo a venerar a Dios y darle el honor que se mereca. Dios era el padre
de Israel y creador (2.10), pero la nacin mostr desprecio por su nombre (1.6, 3.5). En
respuesta a este desprecio, Dios envi a su mensajero para anunciar el da del Seor (3.1).
Malaquas pretende restaurar la santidad del matrimonio, restringiendo la autorizacin del divorcio
contenida en Deuteronomio (24.1-4) y llamando la atencin sobre el designio original de Dios al crear
al nombre y la mujer (Malaquas 2.10, 15). Condena rotundamente los matrimonios mixtos y hace
decir a Dios: Odio el divorcio (2.16). El mesianismo se centra en torno al templo de Jerusaln,
donde ofrecern todos los hombres un sacrificio litrgico aceptable (1.11), con Dios gloriosamente
presente en medio de todos ellos (3.1-2) a fin de destruir el mal para siempre (3.5, 19) y, como sol de
justicia, garantizar a los elegidos una vida saludable y el cumplimiento de las promesas mosaicas
(3.20). Al frente del pueblo de Dios habr un sacerdocio digno, autntico (2.4-7). Un redactor tardo
o quiz alguien que recogi la predicacin del profeta? aadi una nota diciendo que Elias
volver a aparecer sobre la tierra para inaugurar el da grande y terrible (3.23).
15
Definimos entonces diferentes aspectos teolgicos: tericos (amor de Dios, justicia divina,
retribucin) y prcticos (ofrendas, matrimonios mixtos, divorcio, diezmos).
Al hombre piadoso del exilio y del postexilio toda la situacin externa en que estaba inmerso lo
empujaba a ver en el lema de la fe el camino para una nueva base de su relacin personal con Dios.
Pero esa actitud de fe no se corresponde sin ms con la concepcin que de ella tiene el profetismo,
sino que reviste una forma especial como consecuencia de su acentuada conexin con la ley, de modo
que sera ms acertado llamarla obediencia de fe.
16
a) Amor
El amor de Dios y la justicia no cambian. Su eleccin y el juicio final en el da del Seor
demuestran su carcter.
Aunque el Antiguo Testamento estaba seguro que Dios era el Dios de toda la tierra,
tambin estaba seguro que era el Dios de Israel. Los haba escogido; los haba liberado;
y luego estableci su pacto con ellos. As que, Israel continuamente llamaba la atencin
al hecho de que era el pueblo de la libre eleccin de Dios.
Cul es el punto de partida en nuestra relacin con Dios? No es que nosotros hayamos
amado a Dios. l nos am a nosotros y, actuando en el amor, l liber a su pueblo.
15
Brown, Raymond. COMENTARIO BBLICO: SAN JERNIMO (Ediciones Cristiandad, Espaa. 1971) p.166
16
Eichrodt, Walter. TEOLOGA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Ediciones Cristiandad, Espaa: 1975) p.303
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
14
Sin embargo, la gente del da de Malaquas contest con un quejido lastimero: "Cmo
nos has amado?" Es como si a un nio, acostumbrado a la abundancia, se queja
porque le han negado algn juguete nuevo. Con toda la evidencia de la historia y de
toda su actual prosperidad, Jud todava dudaba del amor de Dios. La respuesta de
Dios es apuntar al hecho de que escogi su padre Jacob sobre su hermano gemelo
Esa (que fue el antepasado de las personas que ya entonces rodeaban a Jud).
El amor de Dios se ha demostrado sobre todo en que l escogi a un pueblo para
establecer una relacin ntima. La frase, "a Esa aborrec" (v. 3), inquieta a muchos. Lo
mejor parece entender esta expresin no como una declaracin de sentimiento o
actitud, sino como un trmino legal. En ese da, un padre utiliza esta terminologa en la
designacin de un hijo legal para heredar sus posesiones. Por costumbre un hijo
rechazado realmente era muy querido. Tambin se le dio recursos para hacer su propio
camino. Sin embargo, por la ley, el que hered es el hijo "amado". Dios ha mostrado su
amor por nosotros, en que l nos haya elegido para heredar todo lo que tiene y es,
porque somos su pueblo, y l es nuestro Dios.
b) Culto
Honrar a Dios, el gran rey, no se lleva a cabo a travs del culto hipcrita. Dios merece lo mejor.
Dios habla en contra de Jud porque ha llamado a este pueblo en una relacin con l y
las personas se han negado a honrarlo. Esto va ms all de la falta de respeto, sino que
han despreciado el nombre de Dios (v. 6). Como el profeta seala, un hijo honra a su
padre, y Dios haba sido un padre para Jud. Un funcionario muestra el respeto a su
amo, y Dios fue llamado con razn "Seor" y "Maestro" por su pueblo. Por qu entonces
se trata de Dios en Jud como algo sin importancia? El pueblo de Jud reacciona a este
cargo con otra respuesta custica. Casi se puede or el tono de inocencia ultrajada. "En
qu hemos menospreciado tu nombre?" En la respuesta, Dios se limit a sealar el pan
mohoso en el altar de su templo, a los animales enfermos y heridos que se ofrecan en
sacrificio. Por qu estas personas estaban ofreciendo a Dios lo que nunca se atreveran
a presentar a un gobernador humano?
La adoracin es esencialmente una expresin de nuestra conciencia de quin es Dios,
adems de una forma de honrar y alabar a Dios. Cualquier verdadera adoracin debe
honrar y exaltar al Seor. Ahora se nos muestra a los sacerdotes y los levitas de los das
de Malaquas, que estando ms cerca de Dios y sirvindole, paraban quejndose de su
suerte. Ellos no estaban satisfechos con las ofrendas que Dios haba designado para
ellos, sino que queran de los cortes de carne que coman los dems.
c) Conducta
El que no teme a Dios, no da instruccin verdadera de la Palabra de Dios y no camina en rectitud;
no recibir la bendicin de Dios.
Dios le record a Jud que en el Pacto del Sina haba prometido a los obedientes que
l los bendecira. La Ley deline el plan de Dios para una vida santa, pero el pueblo no
haba seguido los caminos de Dios (v. 2). Si hubieran elegido vivir de acuerdo a la Ley,
habran conocido la vida, la paz y la justicia (v. 5).
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
15
d) Justicia
Dios hace distincin entre el justo y el malo, por lo tanto, vale la pena temer y servir a Dios.
Cuando Dios le advirti a Jud que l no contestara sus oraciones, la gente respondi
con una queja: "Por qu?" Haban orado con fervor, inundando el altar de Dios con
lgrimas. Por qu entonces Dios no prestara atencin a sus ofrendas? Aqu otro
pecado de la gente, y otra prueba de su dureza de corazn se pone en foco. Esta
sociedad haba adoptado el divorcio como una forma de vida. Se divorciarse motivados
por la lujuria, el deseo de un hombre mayor por una nueva esposa, ms joven. Este tipo
de infidelidad es algo que Dios no puede soportar.
Con qu rapidez los valores humansticos sustituiran a la revelacin de Dios sobre la
bondad y la pureza verdadera? En la actualidad se presenta la homosexualidad como
un estilo de vida alternativo y perfectamente aceptable. En los das de Malaquas
tambin la sociedad se meti en la prctica de llamar mal al bien. Esta ltima acusacin
llev Malaquas a una promesa y una advertencia. l habl de la venida de Dios, pero
advirti: "Quin podr soportar el da de su venida? Quin puede estar en pie cuando
l se manifieste? "(3.2)
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
16
CONCLUSIN
1. Dios ha hecho un Pacto con Israel para tener una relacin especial e ntima; pero Israel por
su parte haba despreciado continuamente sta relacin.
2. El pueblo dudaba de la palabra de los profetas, y pensaba que Dios se haba olvidado de
ellos y los haba abandonado (exilio).
3. La actitud del pueblo de Israel cada vez era ms superficial en cuanto a la adoracin y a
las normas que Dios estableci para que las cumpliesen.
4. El juicio empezara por la casa de Dios, primero el juicio para los sacerdotes y luego
continuara con el pueblo.
5. El pueblo haba quebrantado el Pacto, no slo con Dios sino con el prjimo, de tal manera
que la indiferencia hacia Dios se vea reflejada en la insensibilidad hacia su prjimo.
6. La prctica del divorcio, fuera de la nica causa bblica, es rechazada por Dios y trae como
consecuencia el declive de la sociedad, ya que destruyen as su solidaridad nacional.
7. El pueblo haba quebrantado su promesa de rechazar las prcticas paganas y esto como
consecuencia de matrimonios con personas paganas.
8. El da del Seor viene y es vital que el pueblo de Dios viva a la luz de esa certidumbre; l
viene primero para purificar y despus para juzgar.
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
17
APNDICES
1. MAPAS
a) El Mundo de los Profetas Postexlicos
b) Profetas Postexlicos
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
18
c) Entorno de Israel despus del Exilio
d) Palestina despus del Exilio
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
19
e) Imperio Persa
MALAQUIAS
Reavivar el fuego de la fe
20
BIBLIOGRAFA
Amsler, Samuel. LOS LTIMOS PROFETAS (Editorial Verbo Divino, Espaa: 1996)
Briend, Jacques. ARQUEOLOGA, BIBLIA, HISTORIA (Editorial Verbo Divino, Espaa. 2006)
Bright, John. HISTORIA DE ISRAEL (Desclee de Brouwer, Espaa. 1970)
Brown, Raymond. COMENTARIO BBLICO: SAN JERNIMO (Ediciones Cristiandad, Espaa. 1971)
Calvo, Jos Prez. PROFETAS EXLICOS Y POST-EXILICOS (Editorial PPC, Espaa. 1972)
Cate, Robert. TEOLOGA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (CBP, EE.UU.: 1996)
De Pury; Rmer & Macchi. ISRAL CONSTRUIT SON HISTOIRE (Labor et Fides, Ginebra. 1996)
Drane, John. INTRODUCCIN AL ANTIGUO TESTAMENTO (CLIE, Espaa. 2000)
Dyrness, William. TEMAS DE LA TEOLOGIA DEL AT (Vida, EE.UU.: 1989)
Eichrodt, Walter. TEOLOGA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Ediciones Cristiandad, Espaa: 1975)
Eissfeldt, Otto. INTRODUCCION AL ANTIGUO TESTAMENTO (Ediciones Cristiandad, Espaa, 2000)
Elwell, W. A., y Beitzel, B. J. BAKER ENCYCLOPEDIA OF THE BIBLE (Grand Rapids, EE.UU.: 1988)
Finkelstein, l. & Silberman, N.A. LA BIBLIA DESENTERRADA (Siglo XXI, Madrid. 2003)
Gleason, Archer. RESEA CRTICA DE UNA INTRODUCCIN AL AT (Moody B. I., EE.UU. 1981)
Grabbe, L. L. CAN A HLSTORY OF ISRAEL BE WNTTEN? (Sheffield Academic Press, England. 1997)
Jamieson, Roberto. COMENTARIO EXEGTICO Y EXPLICATIVO DE LA BIBLIA (CBP, EE.UU. 2003)
Josefo, Flavio. ANTIGUEDADES DE LOS JUDIOS (Akal, Espaa. 1997)
LaSor, William. PANORAMA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Grand Rapids, EE.UU. 1995)
Liverani, Mario. EL ANTIGUO ORIENTE (Crtica, Espaa. 1995)
Konings, Johan. LA BIBLIA, SU HISTORIA Y SU LECTURA (Editorial Verbo Divino, Espaa. 1995)
Neher, Andr. LA ESENCIA DEL PROFETISMO (Ediciones Sgueme, Espaa: 1975)
Pikaza, Xabier. PARA LEER LA HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS (Verbo Divino, Espaa. 1990)
Ravasi, Gianfranco. LOS PROFETAS (Ediciones Paulinas, Italia: 1989)
Snchez, Edesio. COMENTARIO BBLICO MUNDO HISPANO: MALAQUAS (MH., EE.UU. 2003)
Schokel, Luis Alonso. PROFETAS (Ediciones Cristiandad, Espaa: 1980)
Schultz, S. J. EXPLORING THE OLD TESTAMENT (Crossway Books, Wheaton, III. 2001)
Schokel, L. Alonso. PROFETAS (Ediciones Cristiandad, Espaa. 1980)
Schwantes, Milton. HISTORIA DE LOS ORGENES DE ISRAEL (Verbo Divino, Ecuador. 2003)
Sicre, Jose Luis. INTRODUCCIN AL ANTIGUO TESTAMENTO (Verbo Divino, Espaa. 2000)
Sicre, Jose Luis. PROFETISMO EN ISRAEL (Editorial Verbo Divino, Espaa: 1998)
Tidwell, J.B. & Pierson, Carlos. LA GEOGRAFA BBLICA (Editorial Mundo Hispano. 2003)
Von Rad, Gerhard. ESTUDIOS SOBRE EL ANTIGUO TESTAMENTO (Ed. Sgueme, Espaa: 1976)
Von Rad, Gerhard. TEOLOGA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Ed. Sgueme, Espaa: 1969)
Wood, Leon. LOS PROFETAS DE ISRAEL (Grand Rapids, EE.UU.: 1983)
WIKIPEDIA www.es.wikipedia.org
También podría gustarte
- Estudio de GalatasDocumento50 páginasEstudio de GalatasMariac Ramirez Trujillo100% (1)
- Curso "El Tiempo Final"Documento13 páginasCurso "El Tiempo Final"Eliezer Josue Velasco Espinoza100% (1)
- Analisis Del Libro de OseasDocumento9 páginasAnalisis Del Libro de OseasRuben Cuenca100% (1)
- Constantino IDocumento32 páginasConstantino IDani Medianoche100% (1)
- La Tentación de JesúsDocumento3 páginasLa Tentación de JesúsLili Y Joel DíazAún no hay calificaciones
- Tratado Sobre La PredestinaciónDocumento9 páginasTratado Sobre La Predestinaciónfolken de fanelAún no hay calificaciones
- Exegesis de Daniel 10Documento10 páginasExegesis de Daniel 10Yeison Alexander Delgado FernandezAún no hay calificaciones
- Estudio Inductivo de MalaquíasDocumento10 páginasEstudio Inductivo de MalaquíasClaudio Bravo NúñezAún no hay calificaciones
- Apuntes de AmosDocumento20 páginasApuntes de AmosmigsaloAún no hay calificaciones
- Libro de ZacaríasDocumento4 páginasLibro de ZacaríasFelipe J. BarajasAún no hay calificaciones
- Comentario Biblico Del Libro de HageoDocumento44 páginasComentario Biblico Del Libro de Hageoovidio613100% (1)
- Libros Históricos-SamuelDocumento8 páginasLibros Históricos-SamuelfrlaloopAún no hay calificaciones
- Del Tejido Social A La Cohesion Com Unit AriaDocumento4 páginasDel Tejido Social A La Cohesion Com Unit AriaTrif UlAún no hay calificaciones
- El Papel D L Mujer en El Plan D DiosDocumento45 páginasEl Papel D L Mujer en El Plan D DiosJuan Germán OrtizAún no hay calificaciones
- Cuadro de Reyes de JudáDocumento9 páginasCuadro de Reyes de JudáDana Estrada100% (2)
- Comentario de Galatas, Ellet WaggonerDocumento84 páginasComentario de Galatas, Ellet WaggonerAnonymous 8VF55siWAún no hay calificaciones
- Contexto Historico Iglesia ColosaDocumento4 páginasContexto Historico Iglesia ColosaMiguel Bastian Salinas CastilloAún no hay calificaciones
- Salid de Babilonia Alonzo JonesDocumento14 páginasSalid de Babilonia Alonzo JonesJeffrey Mercado SánchezAún no hay calificaciones
- Por Qué Hay Tantas Denominaciones CristianasDocumento11 páginasPor Qué Hay Tantas Denominaciones CristianasReneAún no hay calificaciones
- Profetas Mayores y MenoresDocumento181 páginasProfetas Mayores y MenoresTeachers Esperanza100% (1)
- El Misterio de La Salvacion de Israel, Romanos 11.25,26Documento34 páginasEl Misterio de La Salvacion de Israel, Romanos 11.25,26Jhenry Quispe Gutierrez100% (2)
- Marcos PDFDocumento366 páginasMarcos PDFPablo GarridoAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La Iglesia CristianaDocumento98 páginasBreve Historia de La Iglesia CristianaEleazar LópezAún no hay calificaciones
- La Iglesia Del Dios Viviente, Columna yDocumento12 páginasLa Iglesia Del Dios Viviente, Columna ysorayamg2631100% (1)
- La Verdad Sobre El Diezmo en El EvangelicalismoDocumento27 páginasLa Verdad Sobre El Diezmo en El EvangelicalismoAlejandro Rivas Alva100% (1)
- Los Reyes de JudaDocumento36 páginasLos Reyes de JudajoshAún no hay calificaciones
- Apocalipsis de Pedro (Revelacion de Pedro)Documento5 páginasApocalipsis de Pedro (Revelacion de Pedro)JESUSAún no hay calificaciones
- Comentario Al Libro de DanielDocumento17 páginasComentario Al Libro de DanielFreddy Eduardo Alvarado Esparza0% (1)
- Profeta MalaquíasDocumento51 páginasProfeta MalaquíasRoy Cisneros SánchezAún no hay calificaciones
- Escatología, El Estudio de Los Últimos TiemposDocumento14 páginasEscatología, El Estudio de Los Últimos TiemposVinicio AguilarAún no hay calificaciones
- Guia Identidad Reputacion EmpresasDocumento38 páginasGuia Identidad Reputacion EmpresasSomclauAún no hay calificaciones
- Los NephîlîmDocumento3 páginasLos NephîlîmcarrerareAún no hay calificaciones
- Clase 3 Amos y JonasDocumento30 páginasClase 3 Amos y JonasMarisela Lara VegaAún no hay calificaciones
- Jeroboam Pecó y Ha Hecho Pecar A IsraelDocumento11 páginasJeroboam Pecó y Ha Hecho Pecar A Israelmayerlin rAún no hay calificaciones
- Directiva #18-10-2017 Dirgen Sub DGPNP Dirsan BDocumento48 páginasDirectiva #18-10-2017 Dirgen Sub DGPNP Dirsan BEdwar Paul100% (5)
- Criminologia en MexicoDocumento20 páginasCriminologia en MexicoAngel CárdenasAún no hay calificaciones
- Exégesis Apocalipsis 20 4 6Documento20 páginasExégesis Apocalipsis 20 4 6Juan Ramon Martinez GomezAún no hay calificaciones
- Comentario 2 TimoteoDocumento103 páginasComentario 2 TimoteoJulio Davila100% (1)
- Dionisio AlejandriaDocumento4 páginasDionisio AlejandriaFelixJavier T-Simón100% (1)
- Comentario A Salmos 127Documento2 páginasComentario A Salmos 127Víctor Cárcamo EcheverríaAún no hay calificaciones
- Los Imperios e Israel U.1Documento3 páginasLos Imperios e Israel U.1dannyveragAún no hay calificaciones
- DA8 - Everett Harrison - Apocalipsis PDFDocumento21 páginasDA8 - Everett Harrison - Apocalipsis PDFMayiras100% (1)
- Esclavo Por Treinta Años en La Torre Del VigíaDocumento60 páginasEsclavo Por Treinta Años en La Torre Del Vigíaapi-3755336Aún no hay calificaciones
- Job Metodo Inductibo PDFDocumento10 páginasJob Metodo Inductibo PDFAlexander Valencia GonzalezAún no hay calificaciones
- Comentario Ezequiel 28 14Documento3 páginasComentario Ezequiel 28 14alfonsozerwekh7589100% (2)
- Los Profetas en IsraelDocumento7 páginasLos Profetas en Israeldiegopinto83Aún no hay calificaciones
- La Vida de PabloDocumento54 páginasLa Vida de PabloKarlitos ManzanoAún no hay calificaciones
- Libro de DanielDocumento2 páginasLibro de DanielAna MariaAún no hay calificaciones
- Betsabe ExpDocumento5 páginasBetsabe ExpAngela Suarez VillamizarAún no hay calificaciones
- Mateo Obrero FielDocumento359 páginasMateo Obrero FielEneiderAlmeidaMañungaAún no hay calificaciones
- El Rico y LázaroDocumento2 páginasEl Rico y Lázaroyogopinamo50% (2)
- 01 El Plan de Dios en El Nuevo Testamento J ScottDocumento180 páginas01 El Plan de Dios en El Nuevo Testamento J Scottnephtali_sAún no hay calificaciones
- SOFONÍAS Inspirador de La Última ReformaDocumento13 páginasSOFONÍAS Inspirador de La Última ReformanicotomaAún no hay calificaciones
- ¿Se Contradicen Santiago 2 y Romanos 4Documento2 páginas¿Se Contradicen Santiago 2 y Romanos 4Wilder Calderon PacciAún no hay calificaciones
- Estudios Bíblicos Israel BabiloniaDocumento14 páginasEstudios Bíblicos Israel BabiloniaAslyn Aixa Torres García100% (1)
- Exegesis Amos 2Documento11 páginasExegesis Amos 2Alexeiv RodriguezAún no hay calificaciones
- El Milagro de La Genealogia de Jesus.Documento6 páginasEl Milagro de La Genealogia de Jesus.Apolinar Martinez CruzAún no hay calificaciones
- KIRSCH, Jonathan (2001), David. La Verdadera Historia Del Rey de IsraelDocumento149 páginasKIRSCH, Jonathan (2001), David. La Verdadera Historia Del Rey de IsraelOLEStarAún no hay calificaciones
- Caida y Personalidad de SatanasDocumento29 páginasCaida y Personalidad de SatanasLeonidas Gil Arroyo LozanoAún no hay calificaciones
- Sermones Sobre El Evangelio De Lucas (II) - ¿Cuál Es La Fe Espiritual?De EverandSermones Sobre El Evangelio De Lucas (II) - ¿Cuál Es La Fe Espiritual?Aún no hay calificaciones
- Tan Cerca y A La Vez Tan LejosDocumento6 páginasTan Cerca y A La Vez Tan LejosEliezer Josue Velasco EspinozaAún no hay calificaciones
- Motín en El DesiertoDocumento8 páginasMotín en El DesiertoEliezer Josue Velasco EspinozaAún no hay calificaciones
- Campamento Yo SoyDocumento11 páginasCampamento Yo SoyEliezer Josue Velasco Espinoza50% (2)
- LUDOPATÍA TrípticoDocumento3 páginasLUDOPATÍA TrípticoEliezer Josue Velasco EspinozaAún no hay calificaciones
- Nombres Hebreo 2Documento17 páginasNombres Hebreo 2Eliezer Josue Velasco EspinozaAún no hay calificaciones
- Carta InvitaciónDocumento2 páginasCarta InvitaciónEliezer Josue Velasco Espinoza100% (3)
- Historia de Los Procesos Socioculturales IDocumento8 páginasHistoria de Los Procesos Socioculturales IEtdorstyAún no hay calificaciones
- El Paradigma o Criminologia de La Sociedad ExcluyenteDocumento2 páginasEl Paradigma o Criminologia de La Sociedad ExcluyenteTeresa Pérez TorregrozaAún no hay calificaciones
- Caso Practico Medios ProbatoriosDocumento14 páginasCaso Practico Medios ProbatoriosSolangelGilPeñaAún no hay calificaciones
- Ensayo EticaDocumento7 páginasEnsayo EticaPedro SalazarAún no hay calificaciones
- Tenencia - Respuesta Camila Hayashida 1o Juzgado Familia LambayequeDocumento8 páginasTenencia - Respuesta Camila Hayashida 1o Juzgado Familia LambayequeEfrain MarquezAún no hay calificaciones
- Ver Sentencia (Causa 161790)Documento18 páginasVer Sentencia (Causa 161790)MatiasvmAún no hay calificaciones
- FICHAS Teoria Del EstadoDocumento25 páginasFICHAS Teoria Del EstadoAnonymous FoaNdjSfAún no hay calificaciones
- Relación de Competencias e Indicadores de Evaluación en El Área Ciencias SocialesDocumento4 páginasRelación de Competencias e Indicadores de Evaluación en El Área Ciencias SocialesMaria Concepcion Rojas Ventura75% (4)
- Resumen DiprDocumento9 páginasResumen DiprguadalupeAún no hay calificaciones
- FORMATO 16 Memorandum PlanificacionDocumento67 páginasFORMATO 16 Memorandum Planificacionlu acoriAún no hay calificaciones
- Cartografía Del Tolima Grande Antigua Provincia de Mariquita y Neiva Estado Soberano Del Tolima, Actuales Departamentos Del Tolima y Huila PDFDocumento23 páginasCartografía Del Tolima Grande Antigua Provincia de Mariquita y Neiva Estado Soberano Del Tolima, Actuales Departamentos Del Tolima y Huila PDFSergio AriasAún no hay calificaciones
- Linea Del TiempoDocumento2 páginasLinea Del TiempoFabian100% (1)
- Diferencias Entre Las Empresas de Propiedad Privada y Empresas de Propiedad SocialDocumento6 páginasDiferencias Entre Las Empresas de Propiedad Privada y Empresas de Propiedad SocialCesar LopezAún no hay calificaciones
- Acción de TutelaDocumento4 páginasAcción de Tutelaojitos449Aún no hay calificaciones
- Colegios Alto Rendimiento Universidad Catolica PeruDocumento12 páginasColegios Alto Rendimiento Universidad Catolica PeruCarlos KometterAún no hay calificaciones
- Encuentros de Jesus Con Las PersonasDocumento2 páginasEncuentros de Jesus Con Las PersonasandresAún no hay calificaciones
- EbookFamilia VanessaDocumento27 páginasEbookFamilia VanessaHillary O'RyanAún no hay calificaciones
- Accion de Tutela Radicado 2021 00140 Accionante Carlos Alfonso PontonDocumento57 páginasAccion de Tutela Radicado 2021 00140 Accionante Carlos Alfonso PontonencuentroredAún no hay calificaciones
- Oracion Del Espiritu SantoDocumento1 páginaOracion Del Espiritu SantoDarwin FuentesAún no hay calificaciones
- Recepcion y Liquidacion de ObraDocumento22 páginasRecepcion y Liquidacion de ObraMilagros Castillo Cerna0% (1)
- Trabajo UnesDocumento5 páginasTrabajo UnesMichelle Maria Carolina Hernandez AraujoAún no hay calificaciones
- R.M.020-2022-2023Documento3 páginasR.M.020-2022-2023Carlos Mauricio Parada NuñezAún no hay calificaciones
- f1 Dossier Formaciongsa 04Documento9 páginasf1 Dossier Formaciongsa 04Anonymous FWuYB0E0aAún no hay calificaciones
- DFGHJDocumento15 páginasDFGHJLiz SugeyAún no hay calificaciones
- Hacienda Comercial. Elementos y Régimen de TransferenciaDocumento7 páginasHacienda Comercial. Elementos y Régimen de TransferenciaJulian RiveroAún no hay calificaciones
- Cuestionario Guia N°3Documento7 páginasCuestionario Guia N°3jmtdistribucionAún no hay calificaciones