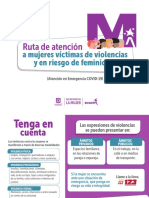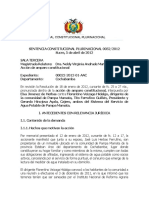Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jóvenes y Derechos en La Acción Colectiva
Jóvenes y Derechos en La Acción Colectiva
Cargado por
Alexander ReinaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Jóvenes y Derechos en La Acción Colectiva
Jóvenes y Derechos en La Acción Colectiva
Cargado por
Alexander ReinaCopyright:
Formatos disponibles
JVENES Y DERECHOS
EN LA ACCIN COLECTIVA
Voces y experiencias
de organizaciones juveniles
en Bogot
COORDINACIN GENERAL
Personera de Bogot, D.C
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
IPAZUD, Instituto para la Pedagoga, la Paz y el Conicto Urbano
Convenio de cooperacin interinstitucional 004 del 14 de septiembre de 2005
Seguimiento al Acuerdo 125/Julio 9/2004
EDITORES
Juan Carlos Amador
Ricardo Garca Duarte
Quena M. Leonel Loaiza
PERSONERA DE BOGOT
FRANCISCO ROJAS BIRRY
Personero de Bogot, DC.
MARCO R. MARIO FAJARDO
Personero Auxiliar
YAMILE GUERRA SUAREZ
Secretaria General
MIRTHA PATRICIA BEJARANO RAMN
Personera Delegada
Derechos Humanos
TULIA FABIOLA NIO MARTNEZ
Coordinadora Proyecto Ctedra Personera
de Bogot Acuerdo 125/2004
COORDINACIN GENERAL
Personera de Bogot, D.C.
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas.
IPAZUD, Instituto para la Pedagoga, la Paz
y el Conicto Urbano.
Convenio de cooperacin interinstitucional
004 del 14 de septiembre de 2005.
Seguimiento al acuerdo 125/Julio 9/2004
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOS DE CALDAS
INOCENCIO BAHAMN CALDERON
Rector
MARA ELVIRA RODRGUEZ LUNA
Vicerrectora Acadmica
EDWARD PINILLA RIVERA
Vice rector Administrativo
RICARDO GARCA DUARTE
Director IPAZUD
Edicin: IPAZUD.
JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO
Editor e investigador
RICARDO GARCA DUARTE
Editor e investigador
QUENA MELISA LEONEL LOAIZA
Editora e investigadora
ANDRS F. CASTIBLANCO ROLDN
Investigador
CARLOS ARTURO REINA RODRGUEZ
Investigador
GERMN MUOZ GONZLEZ
Investigador
JAIRO HERNANDO GMEZ ESTEBAN
Investigador
LUISA FERNANDA CORTS NAVARRO
Investigadora
RUBY VARN GALVIS
Investigadora
Jvenes y derechos en la accin colectiva : voces y experiencias de organizaciones
juveniles en Bogot / Germn Muoz Gonzlez ... [et al.]. -- Editores Juan Carlos Amador,
Ricardo Garca Duarte, Quena M. Leonel Loaiza. -- Bogot : Universidad Distrital Francisco
Jos de Caldas, Personera de Bogot, 2011.
304 p. ; 24 cm.
Incluye bibliografas.
ISBN 978-958-8088-46-4
1. Derechos humanos - Bogot (Colombia) 2. Organizaciones juveniles - Bogot (Colombia)
3. Participacin juvenil - Bogot (Colombia) 4. Juventud y sociedad - Bogot (Colombia)
5. Trabajo social con jvenes - Bogot (Colombia) I. Muoz Gonzlez, Germn
II. Amador, Juan Carlos, ed. III. Garca Duarte, Ricardo, ed. IV. Leonel Loaiza, Quena M., ed.
305.235 cd 21 ed.
A1300159
CEP-Banco de la Repblica-Biblioteca Luis ngel Arango
Diseo grco y diagramacin: ROCO PAOLA NEME NEIVA.
Fotografa: CAMILO ANDRS RODRGUEZ, http://www.ickr.com/photos/kamiloara/
Impresin: Subdireccin Imprenta Distrital DDDI
ISBN: 978-958-8088-46-4
Primera edicin 2011
Bogot, 2011
INSTITUTO PARA LA PEDAGOGA
LA PAZ Y EL CONFLICTO URBANO
AGRADECIMIENTOS
E
ste libro alcanz su mejor desarrollo gracias a
la contribucin de diversas personas, Institu-
ciones Educativas y organizaciones.
Las organizaciones comprometidas en el presente
proyecto y editores expresan su reconocimiento a
las siguientes organizaciones juveniles: Corporacin
Experimental Juvenil, Organizacin Minga Urbana en
Techotiba, Corporacin Ciudad Emphiria, Sistema Lo-
cal de Juventud de Kennedy, Movimiento Rock por
los Derechos Humanos en Ciudad Bolvar, Organi-
zacin Crculos de Paz-es, Colectivo Surgente, Aso-
ciacin Hijos del Sur, Urban Art y Corporacin Azzul.
As mismo agradecen a El Observatorio de Derechos
Humanos de la Institucin Educativa Distrital Eduar-
do Umaa Mendoza.
Finalmente maniestan su reconocimiento a Camilo
Andrs Rodrguez director de la Agencia Cultural Juve-
nil Bajo Control, por sus aportes narrativos de imagen
plasmados en las fotografas que componen la cu-
bierta y los comienzos de captulos internos del libro.
TABLA DE CONTENIDO
Presentacin ..........................................................................................................................................................................................9
Introduccin ....................................................................................................................................................................................... 15
Parte I
Jvenes, derechos y ciudadanas:
Debates contemporneos
Prcticas polticas de jvenes desde abajo y a la izquierda
Germn Muoz Gonzlez .............................................................................................................................................. 31
Organizaciones y movimientos en la construccin
simblica del actor colectivo
Ricardo Garca Duarte ...................................................................................................................................................... 73
Discursos sobre la juventud o las tribulaciones para
ser lo que uno es
Jairo Hernando Gmez Esteban ..............................................................................................................................101
Parte II
Accin colectiva juvenil, redes y rock:
Anlisis de narrativas y experiencias
Jvenes, Redes y Derechos: accin colectiva
en el sistema local de juventud de kennedy sljk-
Juan Carlos Amador Baquiro .....................................................................................................................................131
Movimiento rock por los Derechos Humanos en Ciudad Bolvar
Luisa Fernanda Corts Navarro y Carlos Arturo Reina ............................................................................179
8
Parte III
Derechos, territorio y jvenes:
apuestas organizativas locales
Juventud y Derechos:
un panorama desde las organizaciones juveniles de Usme
Quena Melisa Leonel Loaiza .....................................................................................................................................213
Las organizaciones juveniles y la escuela en la intimidad
de la accin colectiva en Usme
Andrs F. Castiblanco Roldn .....................................................................................................................................229
lLa accin colectiva posibilita la creacin de una cultura
de los Derechos Humanos? Percepciones de
las organizaciones juveniles
Ruby Varn Galvis .............................................................................................................................................................251
Parte IV
Los jvenes tienen la palabra:
voces de jvenes con agencia
Apuntes sobre la limpieza social
Rodolfo Celis Serrano ......................................................................................................................................................273
Crculos de paz-es en Usme hacia una transformacin
generacional desde lo propio
Karen Daz Restrepo ........................................................................................................................................................ 283
Accin colectiva ambiental de jvenes del sur de Bogot
Jhon Fredy Gonzlez Daza, Sandra Rodrguez, Edgar Surez (Tito) .............................................. 289
P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
N
9
PRESENTACIN
E
l Concejo de Bogot institucionaliz por medio del Acuerdo nmero 125
del 9 de julio de 2004 la Ctedra en Derechos Humanos, Deberes y
Garantas y Pedagoga de la Reconciliacin como medida capaz de favo-
recer planes, programas y acciones conducentes a promover una cultura
de derechos humanos a travs de las instituciones del Distrito Capital y otros
actores de la sociedad civil. Al introducir un mandato referido no solo a la imple-
mentacin de una asignatura acadmica en los contextos educativos, sino a la
generacin de iniciativas para la construccin de nuevos sentidos sobre la vida,
la sociedad y los derechos, el tema se ha convertido en ncleo estratgico de la
poltica pblica y de las agendas sociales en Bogot.
Para velar por la implementacin de la Ctedra el Concejo igualmente dispuso la
creacin de una Coordinacin Interinstitucional con el n de articular, fortalecer,
monitorear, racionalizar propsitos y resultados en la gestin de la educacin
en derechos humanos, la cual qued en cabeza de la Secretara de Educacin
y conformada por representantes de un conjunto de instituciones del Distrito
Capital, entre ellas, la Personera de Bogot y la Universidad Distrital Francisco
Jos de Caldas. Con el Convenio de Cooperacin Interinstitucional 004 del 14
de septiembre de 2005, estas dos ltimas dieron curso a varias actividades en el
tema, entre ellas el seguimiento a la Ctedra en el contexto de diversos espacios
geogrcos, sectores, instituciones y actores sociales en la ciudad.
El inters de ambas instituciones por comprender los procesos de apropiacin
del tema as como el complejo conjunto de condiciones y variables en las que
tiene lugar la cultura de derechos humanos, hizo necesario emprender estudios
investigativos coordinados por la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas.
De este modo, desde el ao 2006 se ha realizado el seguimiento al desarrollo
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
10
de la Ctedra como un proceso investigativo permanente, cuyos resultados han
fortalecido la investigacin, anlisis y reexin de implementacin de la misma,
que muestran un balance de experiencias de investigacin formulados desde
distintas pticas y perspectivas (Betancourt, 2008; Gmez, et al, 2009; Serna, et
al, 2010). Basados en los hallazgos de estos estudios y, atendiendo a unas cir-
cunstancias de orden social y poltico particulares en el Distrito Capital, el objeto
de investigacin en este oportunidad (2011) se centr en analizar los procesos
de agenciamiento de los derechos humanos a travs de iniciativas de actores
sociales, a menudo marginados y estigmatizados: los jvenes.
Con la promulgacin de la Constitucin Poltica de 1991, la cual incorpor den-
tro de sus mandatos la obligacin por parte del Estado de una formacin ms
activa en materia de democracia y ciudadana, diferentes instituciones pblicas
y privadas han acogido con nimo el desarrollo de propuestas pedaggicas
alusivas al ejercicio de los derechos, la participacin y la ciudadana. Pese a
una cultura poltica caracterizada por fenmenos de desigualdad y exclusin
crecientes, originada en parte por la degradacin del conicto social y armado
y por la incorporacin de modelos de desarrollo distantes de la garanta de
derechos, las iniciativas de la sociedad civil han tenido gran despliegue. Los es-
fuerzos adelantados en torno a la bsqueda de la paz, la defensa y promocin
de los derechos humanos, la tramitacin pacca de los conictos y el ejercicio
de ciudadanas activas, adems de haberse convertido en objetos centrales de
movilizacin social en varias comunidades y grupos poblacionales en el pas,
tambin han empezado a ser parte de una conquista permanente de organiza-
ciones de jvenes en la ciudad.
Los estudios realizados anteriormente por la Personera de Bogot y la Universi-
dad Distrital Francisco Jos de Caldas han evidenciado varias realidades sobre la
compleja trama jvenes, derechos y ciudad. La primera est relacionada con la
existencia de una cultura poltica que ha sido subordinada a los procedimientos
del gobierno escolar y a la ciudadanizacin de los sujetos en la escuela (G-
mez, et al, 2009)
1
. Este escenario muestra cmo el predominio de dimensiones
1 En el 2009 se procedi a indagar las experiencias de la localidad de Chapinero, asumido como
proyecto piloto y marco referencial para seguimientos y aplicaciones posteriores en las restantes locali-
dades y el contexto donde se desarrollan estos procesos. Metodolgicamente el trabajo se apoy en una
revisin documental que acudi a fuentes de diverso orden, entre ellas, proyectos educativos instituciones,
proyectos locales, contratos, convenios y folletos. Tambin acudi a la observacin participante, la imple-
mentacin de entrevistas semiestructuradas y algo que el equipo de investigadores denomin croquis de
P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
N
11
instrumentales de la democracia y una versin de la ciudadana que se reduce
a una particular obediencia de los individuos hacia la fuerza o la asistencia del
Estado, termina por desactivar otras formas de accin poltica y subvalorar alter-
nativas con grandes potencialidades en torno a la conquista de los derechos y la
reinvencin de lo pblico en la ciudad.
En segundo lugar, tambin ha sido recurrente, a partir del anlisis de las retricas
de formacin en derechos humanos, el divorcio entre los discursos de la poltica
pblica y las prcticas que adelantan las instituciones (Serna, et al, 2010)
2
. Si
bien se puede sealar que, con motivo de un mayor posicionamiento del tema
de los derechos humanos en la ciudad, las actividades institucionales se han
multiplicado talleres, capacitaciones, asesoras, acompaamientos a comunida-
des-, las confusiones de varios de los responsables y encargados de esta labor
en relacin con los enfoques y perspectivas pedaggicas de la ciudadana, han
terminado por subordinar la potencia de los derechos -en clave de garanta y
restitucin-, a un simple asunto de asistencia, subsidios y ejecucin de presu-
puestos en las localidades.
En tercer lugar, aunque no ha sido objeto de investigacin explcito en los ante-
riores estudios, ha surgido de manera frecuente en los trabajos de campo y en
las categoras emergentes de los informes, una realidad que sita a los jvenes
frente a expresiones y escenarios de violencia, en donde no siempre son los vic-
timarios, tal como se les suele enunciar desde diversos sectores de la sociedad.
Particularmente, durante la ltima dcada la sociedad colombiana ha sido testigo
del surgimiento de nuevas tipologas de violencia hacia los jvenes, producto
de su utilidad estratgica para favorecer los intereses de bandas criminales y
sujeto. Dentro de las recomendaciones se destacan dos asuntos que colocan la Educacin en DDHH como
horizonte de sentido para la transformacin propositiva de las realidades adversas, frecuentes en muchos
barrios de esta localidad. En primer lugar, se recomend hacer todos los esfuerzos institucionales necesarios
para lograr el trnsito de un sistema educativo precario con una cultura poltica dbil a un escenario posible
que forme en, con y para los DDHH. Y en segundo lugar, se recomend que la poltica pblica no slo
sea formulada desde el derecho como marco de y para la accin, sino que tambin tenga incidencia en
contextos sociales caracterizados por el ejercicio de la violencia y la discriminacin.
2 En el ao 2010 el objeto de estudio que articul el trabajo de investigacin se centr en interrogar
las dimensiones educables y enseables de las propuestas institucionales que declaran trabajar interna y/o
externamente la formacin en derechos humanos con poblaciones y grupos especcos de Bogot. En con-
secuencia, las retricas, el sujeto de la formacin y los entornos institucionales se convirtieron en los ejes
transversales para acercarse a la complejidad de las realidades socio-culturales que conguran los escenarios
de atencin y socializacin en la ciudad y, de este modo, comprender las posibles articulaciones, tensiones
y/o divorcios en torno a la formacin, los objetivos misionales y la produccin de subjetividades particulares
que emergen de estos universos de sentido.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
12
maas dedicadas al narcotrco, la trata de personas, y la difusin del miedo
con propsitos de control social en sus diversas expresiones. Evidentemente se
trata de los efectos de un clima de tragedia humanitaria que no cesa, pese a los
procesos de desmovilizacin registrados en los ltimos ocho aos, as como de
un esquema de exclusin social en el que los jvenes frecuentemente son sus
mayores receptores.
Estas consideraciones han convocado a la Personera de Bogot y al Instituto
para la Pedagoga, la Paz y el Conicto Urbano de la Universidad Distrital IPA-
ZUD- a emprender una reexin sobre el papel que juegan los jvenes en la
promocin y bsqueda de alternativas relacionadas con la resolucin pacca de
los conictos y una cultura de paz y de respeto por los derechos humanos en sus
entornos locales y barriales. En efecto, se trata de contextos en los que enfrentan
da a da las manifestaciones ms absurdas y descarnadas de estas mltiples
violencias. Muchos interrogantes pueden plantearse al respecto Qu motivacio-
nes circulan por las iniciativas de los jvenes que se organizan para promover la
cultura de los derechos humanos?, Qu dicultades enfrentan para desarrollar
sus acciones en el interior de sus comunidades?, Qu papel consideran que
juega la institucionalidad frente al trabajo de sus organizaciones?, Qu impacto
consideran que tiene para sus comunidades dicho trabajo?
Estas y otras inquietudes son abordadas en este trabajo por un equipo de inves-
tigadores, quienes aceptaron con generosidad y actitud de aprendizaje la tarea
de analizar la realidad social de estos grupos, organizaciones y comunidades, a
partir de la voz y experiencias de sus protagonistas. Como se podr observar, la
relacin jvenes - derechos, adems de ser una vinculacin difcil y paradjica,
se convierte en uno de los mayores desafos para la construccin de la dignidad,
la deconstruccin de la cultura hegemnica y la conquista de una nueva esfera
de lo pblico, de cara a la materializacin del Estado Social de Derecho en la
ciudad y el pas.
En tal sentido, invitamos a las instituciones ociales y dems actores de la so-
ciedad civil, en particular a aquellas que pertenecen al Distrito Capital, ha asumir
sin prevencin alguna los resultados parciales e inacabados- de este trabajo, el
cual muestra el carcter marginal y excluyente con el que se ha naturalizado a los
jvenes, as stos sean objeto de polticas, planes y proyectos. Sin embargo, lo
ms importante es invitarles a observar con atencin los esfuerzos que grupos,
organizaciones y distintas expresiones de la accin colectiva juvenil han logrado
P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
N
13
cristalizar en diversos lugares de Bogot, mediante prcticas creativas que arti-
culan poltica, cultura, esttica y derechos. Ms que un asunto subsidiario, para
estos jvenes los derechos son una conquista permanente. Por esta razn, el
reconocimiento es para ellos, a quienes agradecemos su participacin en este
proyecto.
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
15
INTRODUCCIN
Jvenes construyendo los derechos
E
l campo de los estudios de juventud en Amrica Latina y Colombia es
prolco y ofrece diversas aristas acerca de la realidad de unos sujetos,
quienes han sido enunciados por instituciones y sectores de la sociedad,
en el transcurso del tiempo, como parte de una etapa de la vida, un
periodo en transicin, una fase del ciclo vital, e incluso como individuos natural-
mente peligrosos y desadaptados. Sin embargo, este mismo campo de investi-
gacin ha mostrado que es posible explorar otros marcos explicativos acerca de
lo que algunos autores, como Germn Muoz (2011), han llamado condicin
juvenil. Se trata de una manera distinta de explorar la realidad de estos sujetos,
ms all de su acepcin psico-biolgica, en particular, a travs de sus interaccio-
nes con la sociedad, la cultura y los lenguajes, as como sus formas de agencia-
miento colectivo.
De sta manera el presente trabajo, como producto de un inters interinstitu-
cional entre la Personera de Bogot y la Universidad Distrital Francisco Jos de
Caldas IPAZUD-, pretende analizar las prcticas de organizaciones juveniles en
Bogot en la construccin de sus derechos. Por tal motivo, no se trata de un
ejercicio en el que se d cuenta de la ecacia de las instituciones en el otorga-
miento de los derechos o del cuestionamiento a los funcionarios que adminis-
tran los recursos para apoyar programas para jvenes en la ciudad. Si a travs
de este trabajo se contribuye a hacer visible la labor de estos grupos de jvenes
en Bogot, quienes no dejan de analizar cmo los ha tratado la sociedad y el
Estado, ser posible establecer nuevas formas de interaccin entre instituciones
y comunidad y nuevas percepciones sociales en torno a las prcticas, discursos
y estticas de estos sujetos. Para orientar este apartado de presentacin, se par-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
16
tir de un anlisis de la situacin de los jvenes en Bogot, se revisar algunos
elementos de la poltica distrital de juventud, se presentar los aspectos tericos,
metodolgicos y contextuales de la investigacin, y se har alusin a las partes y
captulos contenidos en este libro.
Los jvenes en Bogot
Eventos como el reclutamiento forzado de jvenes para bandas criminales y
grupos armados, acciones de limpieza social, las ejecuciones extrajudiciales
llamadas eufemsticamente falsos positivos-, el crecimiento de la violencia esco-
lar, la discriminacin a culturas juveniles, el connamiento de los jvenes en las
periferias de las ciudades y la falta de oportunidades educativas y laborales, son
entre otras, las principales expresiones de una realidad que, en lugar de conver-
tirse en objeto de reexin social con miras a la generacin de alternativas hacia
esta poblacin, es estratgicamente situada en el terreno de su peligrosidad
naturalizada. El posicionamiento de una cultura hegemnica que, adems de
favorecer a ciertos sectores legales e ilegales-, quienes se empean en colocar
a estos sujetos como seuelo, ha provocado una suerte de estigmatizaciones
que normalizan su presunto carcter agresivo y desaante como autnticos obs-
tculos para el desarrollo social y la convivencia pacca en la ciudad.
Despus de 1991 la creacin del fallido viceministerio de la juventud, la pro-
mulgacin de la ley de juventud y un amplio conjunto de polticas pblicas
traducidas en planes, programas y proyectos han intentado dar respuesta a estas
complejas problemticas. Sin embargo, a la par, paradjicamente se trata de la
misma poca en la que oportunidades de educacin, trabajo y salud han sido
objeto de un ajuste estructural sin precedentes. Ajuste que se ha reejado en
la desregulacin laboral, la conguracin de servicios en lugar de derechos, la
desnacionalizacin del Estado, la incorporacin del capital transnacional a travs
de proyectos mineros, nancieros y agroindustriales, y una oferta de servicios
asistenciales que no aporta alternativas reales para fomentar la educacin pro-
fesional y/o tecnolgica- de los jvenes, el emprendimiento de proyectos eco-
nmicos alternativos y la garanta de derechos como horizonte de sentido para
la convivencia social y la construccin de la democracia radical.
Varios trabajos acadmicos, entre ellos el de Libardo Sarmiento (2004), han
mostrado la importancia de disear polticas pblicas de juventud capaces de
enfrentar estas violencias a travs de un marco real de oportunidades, las cuales
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
17
deberan ser entendidas como obligaciones del Estado y la sociedad. Hasta el
momento estas polticas, bajo un estilo pendular y en ocasiones contradictorio,
se han construido bajo lgicas que van desde la asistencia y los subsidios hasta
el endurecimiento de las penas a aquellos que delinquen o que se encuentran
en conicto con la ley. Aunque el tema se ha vuelto una de las grandes priorida-
des en las agendas de poltica social en varias ciudades del pas, al parecer, para
muchos sectores la respuesta est en la incorporacin de medidas punitivas, la
capacitacin en salud sexual y reproductiva y la implementacin de algn tipo
de preparacin para los ocios. Este ltimo aspecto coincide plenamente con la
actual reforma a la educacin superior, la cual, en lugar de democratizar el ac-
ceso a la universidad, convoca a la sociedad a la legitimacin de un modelo de
universidad que se difumina en el capital privado, en los ejes estratgicos de la
transnacionalizacin de la economa y en medidas de ingreso excluyentes para
los jvenes menos favorecidos del pas.
Basados en datos ofrecidos por la Secretara Distrital de Integracin Social (SDIS,
2010), la Veedura Distrital (2006) y el DANE (2007), se puede armar que la si-
tuacin de los jvenes en Bogot es de extrema gravedad dadas sus condiciones
sociodemogrcas y un repertorio complejo de problemticas que involucran
necesidades insatisfechas y vulneracin de derechos. En Bogot hay un poco
ms de 1.600.000 jvenes, los cuales corresponden al 23.8% de la poblacin
total de la ciudad. Las localidades en donde mayoritariamente se concentra po-
blacin juvenil son Usme y Ciudad Bolvar (23 aos), seguidas por Sumapaz
(24 aos), Bosa (25 aos) y San Cristbal (26 aos). Segn la Veedura Distrital
(2006), el mayor nmero de homicidios, muertes violentas, suicidios, lesiones
personales y accidentes de trnsito se dan en jvenes de 20 a 29 aos
De otra parte la tasa ms alta de desempleo, segn el DANE, tiene que ver con
los jvenes. El 30.4% de los desempleados de Bogot corresponde a las eda-
des de 15 a 19 aos, mientras que el 21% representa el rango de 20 a 24 aos.
Del 95% de los sujetos que ingresa a la educacin bsica y media, tan slo el
36% logra ser admitido en programas de educacin superior, asunto que no ne-
cesariamente supone que la mayora de este porcentaje ingrese a la universidad
pblica o que culmine con xito su proceso de formacin tcnico, tecnolgico
o profesional. Algo ms, Bogot es la ciudad que registra el mayor nmero de
embarazos adolescentes del pas (160 embarazos por cada 1000 habitantes),
tema neurlgico a la hora de pedir explicaciones en torno a la ecacia de las pol-
ticas nacionales y distritales sobre educacin sexual y salud sexual/ reproductiva.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
18
En relacin con la participacin, el diagnstico de la SDIS revela, apoyada en es-
tudios de la Universidad de los Andes (2003) y de la Alcalda Mayor de Bogot
(2005), algunos datos llamativos. Al parecer, slo el 17.9% de los jvenes ha
participado en las elecciones de los consejos locales de juventud, el 1.9% ha he-
cho parte de las actividades de organizaciones polticas, y el 31% se ha vinculado
voluntariamente a las agendas de las organizaciones barriales y/o de accin co-
munal. Finalmente, existen formas veladas y directas de discriminacin y exclusin
de jvenes pertenecientes a grupos tnicos, discapacitados, LGBT y mujeres, las
cuales van desde rechazos espontneos originados en sus propias comunidades
hasta autnticas estrategias de eliminacin sistemtica por parte de bandas crimi-
nales y grupos armados.
Polticas de juventud en Bogot
Sin nimo de hacer un recorrido por el amplio marco de disposiciones y nor-
mativas al respecto durante las dos ltimas dcadas, baste aludir a algunas
expresiones de la poltica pblica de juventud en Bogot, promovida por una
voluntad poltica que hay que reconocer, pero que no deja de contener vacos
y restricciones en sus procesos de implementacin. Durante el periodo 2001-
2003 se cre el proyecto polticas pblicas y modelos de intervencin para
la juventud. Aunque este proceso contempl consultas a jvenes, trabajos
acadmicos y debates pblicos sobre el tema, conducentes a la produccin de
un documento de lineamientos para la poltica pblica, el enfoque, como su
nombre lo indica, se bas en un modelo de intervencin en el que difcilmente
se logr reconocer la capacidad de agencia y de transformacin de estos suje-
tos en sus propias comunidades de actuacin.
Con la administracin de Luis Eduardo Garzn (2004-2007) y su plan de desa-
rrollo Bogot sin indiferencia, el tema de la juventud adquiri mayor protagonis-
mo, de tal suerte que logr convertirse en poltica pblica y tema estratgico de
la agenda social de la ciudad. Adems de las consabidas preocupaciones por la
educacin sexual y la prevencin del consumo de sustancias psico-activas, fue
evidente la valoracin a la gestin colectiva de iniciativas de los jvenes profesio-
nales y no profesionales. Con el decreto 115 de 2005 se dio inicio al programa
jvenes sin indiferencia, el cual qued bajo la responsabilidad directa de la Alcal-
da. Y con el Acuerdo 159 de 2005 del Concejo de Bogot fueron establecidos
los lineamientos de la poltica pblica de juventud para Bogot. Pese a lo curioso
que resulta la distincin entre profesionales y no profesionales, se trata de un
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
19
paso muy importante para la ciudad en materia de poltica social y de inclusin
a una poblacin histricamente marginada y estigmatizada.
En la actual administracin (2008-2012) y su plan Bogot positiva para vivir
mejor, la juventud tambin ha sido motivo de preocupacin, asunto reejado
con alguna rigurosidad en el proyecto de la SDIS denominado jvenes visibles
y con derechos. Aparte de dar continuidad a la perspectiva de derechos como
aspecto constitutivo de la poltica y del proyecto, quienes han orientado el co-
nocido enfoque diferencial, a menudo introducido en los proyectos sociales
de Amrica Latina, han insistido en hacer una lectura integral de los jvenes,
atendiendo a dimensiones como la edad, el gnero, las relaciones intergenera-
cionales, las relaciones territoriales, la etnia, la clase social y la construccin de
identidad. Basados en estos elementos, la SDIS y su subdireccin de juventud
ha declarado objetivo central del proyecto la promocin, proteccin y restitucin
de derechos como contribucin al mejoramiento de la calidad de vida y el valor
de su protagonismo en el desarrollo social de Bogot.
Si bien es cierto, la SDIS ha promovido formas de operacionalizacin del pro-
yecto mediante sus componentes estratgicos (proteccin a la vida; condiciones
propicias para el desarrollo humano integral; ejercicio de la ciudadana para la
democracia participativa; reorganizacin del estado hacia respuestas integrales
en los territorios), las exigencias en la materia son amplias y requieren no slo de
algunos recursos sino tambin del reconocimiento de lo que los jvenes estn
adelantando por su propia cuenta. En tal sentido, cualquier esfuerzo por vincular
instituciones y organizaciones juveniles para avanzar en la poltica pblica, re-
quiere, al menos, de tres condiciones claves: claridad contextual y conceptual en
el diseo de la poltica; reconocimiento de las investigaciones de sectores aca-
dmicos e independientes de la sociedad civil; y comprensin de las iniciativas
as como de los usos y apropiaciones que, de la poltica y lo poltico, producen
los jvenes en la ciudad.
Pese al adverso conjunto de realidades descrito en el inicio de esta introduccin
y al panorama del sucinto balance de la poltica pblica en Bogot, vale recono-
cer otras expresiones de la actual escena social y poltica que sita a los jvenes
en otros planos de existencia individual y colectiva. Se trata de experiencias y
procesos organizativos en los que estos sujetos son protagonistas. Las inicia-
tivas de muchos de ellos, quienes se han asociado alrededor de la conquista
de los derechos humanos u otros objetivos son crecientes y alentadoras. Por
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
20
esta razn, este estudio tiene como propsito hacer visible estas experiencias
con propsitos pedaggicos: aprender, apropiar y reapropiar aquello que otros
han construido y les ha servido para el cumplimiento de objetivos colectivos y
comunitarios.
Aspectos tericos, metodolgicos y contextuales
de la investigacin
Sin el nimo de demeritar las investigaciones que se han ocupado de identicar
las graves problemticas de los jvenes en diversos contextos de la ciudad y de
denunciar cmo se les ha vulnerado sus derechos a partir de la omisin de la
sociedad y el Estado, o de la accin transgresora de sectores interesados en in-
corporarlos en sus prcticas delictivas, maosas y violentas es necesario analizar
otras dimensiones de sus modos de existencia. Al parecer formas de organiza-
cin y de agenciamiento como opcin para superar aquello que la sociedad y
el Estado no han logrado resolver, se convierten en un desafo investigativo de
gran valor no slo para legitimar las hiptesis de la academia sino para visibilizar
lo que, con gran esfuerzo, estn conquistando mediante prcticas creativas que,
frecuentemente articulan poltica, derechos y cultura.
En consecuencia, se procedi con la identicacin y el anlisis de algunas expe-
riencias de organizaciones de jvenes en Bogot. Como se aprecia en el cuadro
anexo a esta presentacin, el nmero es signicativamente alto, a riesgo de dejar
por fuera muchas de ellas que, dada la escasez de fuentes en torno a sus acti-
vidades, no son reconocidas en los escenarios acadmicos e institucionales. Sin
embargo, tocando puertas en algunos casos y, conociendo iniciativas con alguna
antelacin en otros, se fue delimitando la unidad de anlisis de la investigacin
para adentrarnos en una constelacin de objetivos, prcticas y estrategias que
conguran nuevas formas de agenciar los derechos e ingeniosas maneras de
instituir rituales, experiencias y conquistas en las comunidades.
Desde acciones para defender el territorio, pasando por estrategias para fomen-
tar la lectura en los nios y nias de la comunidad, hasta apuestas que emplean
el rock y el hip hop como referentes para trabajar por los derechos, hacen de
este trabajo una gran motivacin. Ms all de visibilizar estas expresiones o rati-
car la importancia de apoyar con recursos estas iniciativas, se trata de un ejercicio
que contribuye a pensar de otro modo las organizaciones juveniles en Bogot.
Particularmente el conocimiento de esta polifona de experiencias sugiere que
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
21
la toma de decisiones en materia de poltica pblica requiere de su concurso,
sus saberes y el acumulado construido por estos colectivos, por muy jvenes e
inexpertos que parezcan.
En trminos conceptuales, estas formas de agencia y congregacin alrededor de
propsitos que articulan poltica, cultura y vida cotidiana fueron situadas en la
rbita de lo que algunos investigadores han llamado accin colectiva. Ms que
una preferencia intelectual, el equipo de trabajo observa tres aportes signicati-
vos de este marco explicativo que resultaron tiles para el ejercicio. El primero es
que la accin colectiva remite a nuevas expresiones de los movimientos sociales,
asociadas a las adscripciones identitarias, los componentes emocionales y la
vinculacin entre proyectos polticos con proyectos personales (Delgado, 2009;
Melucci, 1999). El segundo reere a una composicin del movimiento o de la
organizacin basada en las diferencias, las singularidades y el disenso como
mecanismos para la construccin de lo comn, asunto que replantea la lgica
de unicacin esencial de las colectividades en sus acepciones convencionales
(Flrez, 2010; Lazzarato, 2006). Y el tercero, en relacin con la accin colectiva
juvenil (Aguilera, 2010), establece que para los jvenes son varios los aspectos
que orientan sus prcticas polticas contemporneas: propsitos polticos que se
convierten en proyectos de vida; un marcado inters por la defensa del territorio;
y el uso de la comunicacin (textual, mutimedial, digital) como medios estrat-
gicos para actuar en red y expandir sus proyectos colectivos.
Las localidades de Kennedy, Ciudad Bolvar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uri-
be y Santaf fueron los lugares en los que se vivi esta intensa experiencia. Se
trata de lugares con historias de violencia de largo aliento y con precariedades
que muchos imaginan pero que pocos conocen a profundidad. Sin embargo,
tambin son el epicentro de sueos, proyectos de vida y de disfrute para estos
jvenes, quienes no slo habitan estos territorios debido a una extraa fatalidad
sino que se han convertido en algo que apropian y deenden como parte fun-
damental de sus vidas. El anlisis de las formas de organizacin, los propsitos
que los congregan y los modos particulares de operacionalizar sus estrategias,
constituyen lo ms valiosos del ejercicio investigativo.
Dada la diversidad de iniciativas, la investigacin no unic metodologas ni for-
mas de interpretacin estrictamente deductivas. Aunque se fue produciendo un
cruce entre categoras previas y emergentes a lo largo del ejercicio, se le dio es-
pecial relevancia a las narrativas de sus protagonistas de mltiples formas: como
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
22
ncleo de las triangulaciones entre actores, teoras e interpretacin del investiga-
dor (Corts y Reina, 2011; Amador, 2011; Castiblanco, 2011); como dimensin
ilustrativa de la realidad (Leonel, 2011; Varn, 2011); y como voz propia, la cual
no necesariamente opera como medio para demostrar alguna interpretacin o
hiptesis (Cuarta parte del texto). Con entradas diferentes, matices particulares
y tonos especiales, a partir de cada experiencia, los investigadores introdujeron
estrategias para poner en dilogo sus propios referentes polticos, tericos y
contextuales- con las condiciones de la realidad social respectiva. De esta mane-
ra, el texto fue divido en cuatro partes.
La primera parte titulada Jvenes, derechos y ciudadanas: debates contempo-
rneos, se compone de tres captulos. Aborda algunos referentes, discusiones
y conceptos que pueden ser tiles al lector para comprender el campo de los
estudios de juventud en la actualidad, los rasgos ms signicativos de los movi-
mientos sociales en sus modos de funcionamiento y los abordajes conceptuales
que sobre esta categora han sido desarrollados por distintas disciplinas y cam-
pos a lo largo del tiempo. Con el profesor Germn Muoz y su alusin a Prc-
ticas polticas de jvenes desde abajo y a la izquierda, la profundizacin en
discusiones sobre los derechos, la agencia poltica y la ciudadana proporciona
un marco analtico amplio que da cabida a pensar la condicin juvenil frente a
los desafos del tiempo presente. Es un texto que, a la vez que contextualiza la
relacin jvenes, derechos y poltica, anima a seguir las experiencias expuestas
en las otras partes del documento.
Luego el profesor Ricardo Garca, basado en su trayectoria acadmica en el
campo de la poltica y la investigacin social, se introduce en los movimientos
sociales y el lugar de los jvenes en los marcos de accin colectiva a travs del
trabajo titulado Organizaciones y movimientos en la construccin simblica del
actor colectivo, perspectiva que explora la base de las actuales luchas polticas
en el mundo y su inscripcin en la emergencia de una sociedad civil globalizada,
cada vez ms autnoma y democrtica. Finalmente el investigador Jairo Gmez,
situado en una mirada crtica sobre los discursos de juventud, a travs de un
texto titulado Discursos sobre la juventud o las tribulaciones para ser lo que
uno es presenta una serie de reexiones y anlisis sobre las diversas maneras
de enunciar a la juventud en medio de diferencias y disputas constantes entre
los discursos evolutivo, de las polticas, de las ciencias sociales y de los estudios
culturales. Sus consideraciones sobre las teoras sociales y los hechos sociales,
a propsito del concepto de circularidad que subyace de esta diversidad de dis-
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
23
cursos, deja importantes cuestionamientos a los investigadores que abordan el
campo de la juventud y la poltica.
La segunda parte presentada como jvenes, redes y rock expone dos resulta-
dos de investigacin de organizaciones en las localidades de Kennedy y Ciudad
Bolvar, respectivamente. Mientras que Juan Carlos Amador analiza mediante las
narrativas de sus protagonistas la experiencia del Sistema Local de Juventud de
Kennedy SLJK- como una forma de comprender la relacin entre accin colec-
tiva, derechos y red, en tanto estrategia para potenciar la emancipacin social,
Luisa Fernanda Cortes y Carlos Reina plantean el papel del rock (y sus subg-
neros) como medio para favorecer la promocin y defensa de los derechos a
travs de la experiencia Movimiento rock por los derechos humanos en Ciudad
Bolvar, cuya base es la fuerza de su manifestacin identitaria para construir
colectivamente la convivencia, la autogestin y la democratizacin de la cultura.
La tercera parte titulada Derechos, territorio y jvenes propone otra entrada des-
criptiva y analtica a la compleja relacin jvenes, derechos y accin colectiva. En
primer lugar, Quena Melisa Leonel presenta un panorama de las expresiones
organizativas de la localidad de Usme a travs del texto Juventud y derechos: un
panorama desde las organizaciones juveniles de Usme, en el que registra una
especie de taxonoma de las formas de accin colectiva de la juventud usmea,
expresin utilizada por la autora, y una importante tendencia referida a la defen-
sa del territorio. En segundo lugar, el profesor Andrs Castiblanco destaca en su
anlisis el trabajo que, alrededor de la esttica, la lectura y el ejercicio crtico de la
realidad, adelantan organizaciones como Hijos del sur, Colectivo Revista Surgen-
te, Crculos de paz-es y el IED Eduardo Umaa Mendoza de Usme. Finalmente
Ruby Varn, mediante la cartografa social, ingresa en las formas de accin colec-
tiva de jvenes de la localidad de Santaf (Corporacin Urban Art) y Rafael Uribe
Uribe (Corporacin Azzul), quienes trabajan en torno a la esttica, la msica y la
danza as como en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT.
La cuarta parte formulada como Los jvenes tienen la palabra: voces de jve-
nes con agencia, tiene como propsito presentar las percepciones sociales y las
experiencias de algunas organizaciones a partir de la voz de sus protagonistas.
En particular, el texto de Rodolfo Celis, editor de la revista Surgente de Usme,
reexiona sobre la limpieza social y los efectos que este tenebroso suceso ha
tenido en la comunidad. Por su parte, Karen Daz de Crculos de paz-es presenta
los principales aspectos del programa semilleros de paz, enfatizando en sus
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
24
CENTRALIDAD LOCALIDAD ORGANIZACIONES JUVENILES
NORTE
Suba
Organizacin Dmente Urbana
Organizacin Nencoa
Corp. Para la integracin comunitaria la Cometa
Matiz Colectivo
Alabanza Urbana Records
Usaqun
Peridico Riel
Huellas
Red Relajo
Colectivo Mundo Juvenil
Barrios Unidos
Venenos de la corona
Red Ambidiestra
Natural Kate y actitud ambiental
Gnesis Crew
La cuadra
Teusaquillo
Demente Violeta
Red juventud Ubuntu
Colectivo de investigacin social
Fund. Juan Manuel Bermdez
Mercado Orgnico Consciente y Solidario
Jvenes por el derecho a decidir
OCCIDENTE Engativ
LGTB
Colectivo contrava
HJ Corporation
Teatroque
Las voces del cuerpo
GUAPA
proyectos de promocin de lectura y constructores de paz. Finalmente, gracias a
un ejercicio de entrevista realizado por el profesor Germn Muoz, se accedi a
algunas reexiones y consideraciones de John Fredy Gonzlez, Sandra Rodrguez
y Edgar Surez (Tito), jvenes involucrados con la Corporacin experimental
juvenil, quienes muestran el conjunto de acciones y desafos en torno a la de-
fensa del territorio, la educacin ambiental, la seguridad alimentaria y la apuesta
por otras estticas en los jvenes de la ciudad. Las narrativas, en este caso, no
pasaron por ltros ni interpretaciones. Ahora el lector es quien tiene la palabra
Organizaciones juveniles en Bogot
(anexo a la presentacin)
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
25
CENTRALIDAD LOCALIDAD ORGANIZACIONES JUVENILES
OCCIDENTE
Fontibn
Gutural Art Psicoparche
Red Fontibn al parche
Organizacin colombiana de estudiantes
Metal Hyntyba
Brigada antifascista de occidente
Consejo local de juventud de Fontibn
Sexto sentido
Break dance old style
Kennedy
Organizacin hombres del maana
Centro del cultura Bareke
Colectivo juvenil Bakat
Alboroja
Bajo Control
Corporacin juvenil Thimos
CENTRO
Chapinero
Perspikante
Artes urbanas
Grupo LGTBI
Mujeres al borde
Civis-richter
Santa fe
Urband Art
Corporacin Hatuey
Comunireporteros
Chocoarte
En la casa producciones
Asoconsuelo
La tribu
Candelaria
Somos opcin
Red somos
Centro Pam
Arte sin pausa
Araneus
Open Mind
Sociedad S.A. Clan
Clj: Consejo locales de juventud
Casablanca galera cultural
Teatro de los sueos
Mrtires
Taller de orfebrera
Mesa local de juventud de los mrtires
Tolerancia Urbana
Casa de las adivinanzas
Con las uas producciones
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
26
CENTRALIDAD LOCALIDAD ORGANIZACIONES JUVENILES
CENTRO Mrtires
Biblioteca comunitaria Jos Antonio Galn
Capoeria G.U.E.T.O.
Misioneros Humanitarios
Fund. Procrear
SUR ORIENTE
Puente Aranda
Creando mundos audiovisuales
FBX
Consejo local de juventud
Fund. Periferia
Antonio Nario
Casa de derechos Stansensgirl
Contrava
Rokademia
Mesa de proteccin a la vida
Atahualpa
Digeratic
Sonica
Lepanto
Red juvenil ambiental
San Cristbal
Natural
Articie
Siglo XXI (Parnaso)
Loma Sur
Fund. Creciendo Unidos
Signo Vital
Rafael Uribe
Uribe
Jvenes por la No Violencia
Contra Va
Digeratic
Gestall
Flor de Lotto
Epsilon
Genecca
LEDS
Tunjuelito
Amoqpacha
SUR
Caminatas de concientizacin ecolgicas
Arax
Jvenes Plan B
Dignit
Bosa
Hip-hop artesanos
Pantgoras
Club Juvenil Pascana
Colectivo juvenil acuarela
Geica
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
27
CENTRALIDAD LOCALIDAD ORGANIZACIONES JUVENILES
SUR
Bosa
Distrito Creativo
Jvenes por la accin
Ciudad Bolvar
Tolerar y convivir
Movimiento Rock por los derechos humanos
Jvenes conviviendo
Sueos lms Colombia
Centro de estudios ambientales y polticos
ETC
Barra del Nacional
Casa Mayaelo
Centro cultural Casa Theo
Fund. Clonarte
Cidiepsir
Fund. Nueva generacin S. XXI
Guerreros Prodigiosos
Sin palabras oposicin 19
Artesanos de vida
Usme
Hijos del sur
Colectivo Surgente
Crculos de Paz-es
Jvenes al Derecho
OLDHU
Adictos al arte
Cirwepa
Fundacrecer
Legado Palenque
Sumapaz
Jvenes pedaleando hacia el futuro
Consejo Local de Juventud
La Nueva Granada
Bloque
Tabla construida a partir de la informacin del trabajo realizado en las Agendas locales de juventud y el trabajo
adelantado por la Unin Temporal Jvenes Transformando Ciudad. Subdireccin para la juventud. (2010), Agendas
locales de Juventud. Bogot, Secretara de Integracin Social. Subdireccin para la juventud. (2009), Jvenes trans-
formando ciudad. Bogot, Secretara de Integracin Social. Recuperado de: http://jovenestransformandociudad.
blogspot.com.
28
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Jvenes, derechos y
ciudadanas:
Debates contemporneos
Parte I
29
J
V
E
N
E
S
,
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
30
31
PRCTICAS POLTICAS
DE JVENES
DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA
Germn Muoz Gonzlez
Docente e investigador del Doctorado Interinstitucional en Educacin,
Maestra en Comunicacin-Educacin y
Especializacin en infancia, Cultura y Desarrollo,
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
gmunozg2000@yahoo.es
1. Jvenes con agencia
C
uando pensamos en los jvenes como sujetos con agencia, que
se toman los espacios para habitarlos, que hacen de su cuerpo
un territorio soberano, que construyen mundos posibles en mbi-
tos virtuales con lenguajes propios, nos parece necesario someter
a revisin los enfoques de polticas que hemos concebido para ellos, casi
siempre desde posiciones estado-cntricas que no parten de sus mundos de
vida ni de las condiciones sociales que les afectan hoy.
La agencia se entiende aqu en el sentido de poder actuar diferentemente,
tomando decisiones contingentes, jando el mejor curso posible de accin,
pero determinados por narrativas psquicas y emocionales que no mane-
jamos conscientemente en su totalidad, con frecuencia rutinarias y/o sin
pleno conocimiento objetivo.
La agencia es entonces una va culturalmente inteligible de comprender
nuestras acciones; cada uno tiene la experiencia existencial de tomar y asu-
mir decisiones. Actuamos, an si esas decisiones y actos estuvieran deter-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
32
minados por fuerzas sociales, en particular por el lenguaje, el cual est por
encima de cada uno de nosotros como sujetos individuales (Barker, 2000).
Un elemento esencial al denir la agencia es la capacidad de re-pensar y
re-escribir a travs de las prcticas materiales en las que estamos implicados,
tanto individual como socialmente. En dichas acciones se producen nuevos
sujetos polticos, se promueve la posibilidad de polticas de la identidad y
el cambio social. La identidad poltica se fundamenta sobre la base que los
seres humanos pueden actuar propositiva y creativamente (Barker, 2000).
A las tradicionales polticas de juventud sectoriales y asistencialistas- se han
agregado tres nuevos enfoques: a) Actores Estratgicos del Desarrollo; b)
Polticas Armativas; c) Expansin de la ciudadana juvenil en el marco del
Estado Social y Democrtico de Derecho. El mayor nfasis en uno u otro
depende del rgimen poltico-social y del estilo de desarrollo hegemnico;
del grado de evolucin de las polticas pblicas; de la capacidad de nancia-
miento por parte del Estado; de la fuerza social y poltica de los grupos que
respaldan el tema de la juventud; y de los niveles promedios de calidad de
vida de los jvenes.
El enfoque de los derechos es una perspectiva constitucional y de garantas,
que tiene el objetivo expreso de lograr el reconocimiento, la democracia
radical y plural, y el ejercicio pleno de la ciudadana de los jvenes.
En este enfoque de derechos, las condiciones materiales y el cambio en
las relaciones sociales son la base para el ejercicio pleno de la ciudadana
civil, poltica, econmica, social y cultural que en conjunto conforman el sine
qua non de la dignidad humana. En consecuencia, la democracia radical es
condicin bsica para el ejercicio pleno de la ciudadana de los jvenes. A su
vez, la concepcin moderna de ciudadanas plurales involucra la nocin de
derechos, ms all del reconocimiento formal de la participacin poltica y los
derechos civiles, que incluye el ejercicio y prctica de estos, el gozar de cierto
estndar mnimo de calidad de vida, de bienestar y de seguridad econmica
contenidos en los derechos econmicos, sociales y culturales -DESC-.
En general, los DESC son de naturaleza progresiva dependiendo, por una
parte, de la correlacin de las fuerzas polticas y sociales para hacerlos efec-
tivos, y de otra, de la capacidad econmica, institucional y nanciera de una
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
33
sociedad para garantizarlos. Los DESC implican una prestacin por parte del
Estado y, por lo tanto, una erogacin econmica que por lo general depende
de una poltica. Su razn de ser est en el hecho de que su mnima satisfac-
cin es una condicin indispensable para el ejercicio de los derechos civiles y
polticos, con lo cual adquieren el carcter de fundamentales. Sus diferentes
categoras constituyen un todo indisoluble, que encuentra su base en el re-
conocimiento de la dignidad de la persona humana. Caracterstica de estos
derechos es que para estar vigentes requieren proteccin permanente sin
que jams pueda justicarse la violacin de unos en aras de la realizacin
de otros.
3
Alcances del enfoque de derechos
El eje central de la poltica social dentro de un Estado Social y Democrtico
de Derecho, est constituida por la proteccin y garanta universal de los
derechos econmicos, sociales y culturales (DESC), por parte del Estado y la
Sociedad civil y privada. En consecuencia, el ordenamiento social que dene
toda Constitucin poltica descansa sobre tres pilares bsicos, integrales e
interdependientes: derechos, deberes y garantas; plena democracia y parti-
cipacin ciudadana; y autonoma territorial.
Estos tres elementos son ingredientes bsicos al momento de denir una
poltica pblica nacional de juventud. Sobre estos fundamentos, la universa-
lidad de los derechos y la construccin de lo pblico evita que las polticas
pblicas de juventud caigan en el corporativismo y en los programas de
carcter discriminatorio y asistencialista. Adems, tiene la ventaja de tener un
respaldo en el ordenamiento constitucional y jurdico y, por tanto, contar con
mecanismos de exigibilidad.
Limitaciones del enfoque de derechos
Los crticos de este enfoque sealan los escasos resultados obtenidos en
Amrica Latina por las polticas basadas en derechos universales, en particu-
lar los DESC, en materia de combatir la pobreza y de lograr integracin social
en las ltimas dcadas. Entre las causas, se presentan la falta de recursos,
3 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-570 MP Jaime Sann
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
34
el enfoque sectorial, la falta de voluntad poltica, el crecimiento desbordado
de la burocracia estatal y el desconocimiento de las leyes del mercado y la
iniciativa privada.
Esto supondra, segn los crticos, cambiar el enfoque predominante en el
ltimo medio siglo, caracterizado por polticas sectoriales desplegadas con
pretensiones de universalidad. Segn la CEPAL, en reemplazo de la perspec-
tiva universalista de los derechos, se deben combinar estrategias de logros
mnimos universales, focalizacin y descentralizacin, en colaboracin con
los procesos de reforma del Estado y de modernizacin de la gestin pbli-
ca. En las polticas de juventud, en consecuencia, no es necesario detenerse
demasiado en la determinacin de qu hacer (los DESC, por ejemplo), ms
bien, concentrar los esfuerzos en cmo hacerlo, conando en que ello ayude
a visualizar mejores prcticas para desplegar acciones ms ecaces, ecien-
tes y pertinentes, mediante una gestin ms transparente y participativa en
la construccin del desarrollo humano. O, entender que la agencia juvenil,
expresada en acciones colectivas por propia iniciativa, tiene la potencialidad
poltica necesaria para construir proyectos de pas.
2. Cules derechos?
Pensar en ciudadana juvenil ha adquirido en Amrica Latina una impor-
tancia creciente debido a las excepcionales condiciones de discriminacin
y exclusin en que viven la mayora de jvenes, y a la construccin de ml-
tiples modelos que los conciben prospectivamente como sujetos de dere-
cho, distinguidos en particular por su capacidad de creacin colectiva en el
mbito socio-cultural.
Los estudios anglosajones sobre la ciudadana se pueden dividir en tres
periodos de debate. El primero, la tradicional ciudadana individual del libe-
ralismo, desarrollado por pensadores liberales en los aos que precedieron
a la Primera Guerra Mundial. El segundo, dominado por la aportacin de
Marshall, se centra en la formulacin del modelo social-democrtico de
Estado de Bienestar en los aos que siguieron a la Segunda Guerra Mun-
dial (la posguerra). Los autores de la tercera ola (a partir de nales de los
ochenta) tratan de reformular el planteamiento de Marshall (incontestado
durante tres dcadas), como consecuencia de los cambios en el modelo
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
35
de Estado introducidos por las polticas de Tatcher, Major y Reagan (Ress,
A.M., 1996).
El enfoque de los derechos sociales como derechos de ciudadana tiende a
evolucionar hacia los derechos sociales como expectativas legtimas. Si la
ciudadana es uno de los temas estrella de los debates actuales en ciencias
sociales, Marshall es sin duda uno de los autores de referencia. El modelo
de ciudadana integrada y universal planteado en Ciudadana y Clase Social
(1950) sirvi durante las dcadas de los setenta y ochenta del siglo pasado
para dar un nuevo impulso a la sociologa de la ciudadana en general y, a su
dimensin social en particular. Adems, y a pesar de los cambios que han
tenido lugar en el contexto social durante las ltimas dcadas (multicultura-
lismo, globalizacin, derechos humanos, feminismo, medio ambiente, cul-
turas juveniles), esta obra ha continuado siendo una referencia insalvable
para las nuevas perspectivas de anlisis sobre el rol de la ciudadana en la
sociedad contempornea.
La preocupacin por la ciudadana se remonta pues, a discusiones acadmi-
cas de teora social y poltica, y ms tarde al anlisis del momento histrico
que se viva, la posguerra europea. Se genera en las democracias occidenta-
les, puestas en entredicho a raz de la catstrofe blica y en la exigencia de
una completa reconstruccin de las sociedades afectadas. En la dcada de
los ochenta, una nueva y compleja crisis, esta vez de la economa capitalista,
obliga a incorporar al debate poltico el tema. Lo asume la nueva derecha
britnica, proponiendo ajustes que en la prctica permitieran formular pol-
ticas adecuadas para las circunstancias. Est claro que el desarrollo de las
sociedades democrticas occidentales est montado sobre la base optimista
del Estado de bienestar; y que est a su vez implica un nfasis en el recono-
cimiento extensivo de los derechos sociales (educacin, salud y trabajo) de
los ciudadanos, garantizados universalmente por el mismo Estado.
La re-estructuracin econmica ha afectado ms que a nadie a los jvenes
en cuanto fuerza de trabajo o desertores tempranos de la escuela. En los
ochenta y noventa se produjeron mltiples programas y medidas que su-
puestamente les beneciaban (legislacin, capacitaciones, nuevos derechos,
acceso al trabajo). En paralelo, pudimos constatar que no contamos con
una lectura calicada y sustancial desde las ciencias sociales, capaz de dar
respuestas vlidas a sus problemticas concretas (ni en lo econmico, ni
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
36
en lo demogrco, ni en lo educativo). Y aunque la familia ha tomado la
responsabilidad en el alargado periodo de transicin, la indeterminacin y la
dependencia han conducido a la sin-salida para muchos, a serios conictos
o abandono del hogar con riesgo de caer en vagancia y prdida completa de
las titularidades y responsabilidades de la ciudadana. Por otro lado, la pr-
dida del control de los adultos sobre los jvenes se ha traducido en pnico
moral, en particular relacionado con jvenes de la calle, madres adolescen-
tes, drogadictos, pandilleros y delincuentes; incluso, se ha hablado de la
aparicin de una nueva sub-clase social.
El ejercicio efectivo por parte de los jvenes de formas complejas de ciuda-
dana, con sus titularidades y responsabilidades, contina siendo objeto de
discusin. En diferentes sociedades se mantiene la duda en relacin con
temas que preocupan a los adultos: la responsabilidad criminal, el derecho a
relaciones sexuales consensuadas, el derecho al voto y a la propiedad privada,
el acceso a benecios y servicios sociales, el retiro voluntario de la escuela.
Dos posiciones se contraponen: la primera, considera la ciudadana como
una especie de cdula que dispensa el Estado y coincide con la mayora
de edad, de carcter formal y sin contrapartida. Se piensa que adultez y
ciudadana son sinnimos. Probablemente algunos elementos formales se
corresponden, pero muchos otros son componentes difusos, por ejemplo,
temas como competencia, madurez e independencia, ligados al primer tra-
bajo, matrimonio o cohabitacin, paternidad, vivienda propia Todo lo cual
requiere reconocimiento y legitimidad social, condiciones para el ejercicio
pleno y vital, empoderamiento para armarla y demostrarla. La segunda re-
coge las complejidades de la cotidianidad personal, el compromiso social
para la interaccin tanto en el hogar, como en la educacin o en los grupos
de pares, donde los jvenes se involucran activamente en la negociacin
social de sus identidades emergentes.
Un caso que merece particular atencin es la construccin de sentidos que
realizan en forma activa en las culturas juveniles, donde participan y desde
donde enfrentan las rgidas y fracturadas estructuras sociales, asumiendo
riesgos personales en medio de la diversidad y mutacin permanente en la
que se mueven. Constatan all que la mayora de polticas que se les ofrecen
y los discursos sobre ciudadana que les nombran, no pasan de ser retrica
vaca, obsoleta e inexible, que no remedian las exclusiones y enormes di-
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
37
cultades en las que viven, tan solo crean espejismos y falsas imgenes para
las representaciones mediticas.
Una de las formas de promocin a la ciudadana ha consistido en ofrecer
cierto bienestar social, el cual implica el reconocimiento para todos los
ciudadanos de iguales derechos y oportunidades. Para lograrlos, constata-
mos histricamente amplias luchas polticas y sociales, en la medida que
el Estado no siempre garantiza y protege esos derechos. Se suele asociar
ciudadana a deniciones de igualdad y justicia social, o a nociones vagas de
nacionalidad, comunidad y pertenencia. Por todo esto, an no resulta claro el
estatus llamado ciudadana (legal, poltica, econmica, social, cultural, etc.),
el cual puede ser extendido, dado, restringido o retenido, negociado y rene-
gociado (Giddens, 1998).
Si la ciudadana es un estatus asignado a todos aquellos que son miembros
plenos de una comunidad, todos los que posean dicho estatus son iguales
con respecto a derechos y deberes (Marshall, 1998). Ser ciudadano sera
pertenecer a una clase de caractersticas y cualidades que han sido estable-
cidas desde el propio Estado; la principal es la de proteccin. Desde esta
perspectiva la ciudadana ha supuesto la conquista y ejercicio de derechos
de tipo civil (S-XVIII), poltico (S-XIX), social, ambiental y cultural (S-XX). Los
derechos civiles, que engloban a todos los habitantes dentro del territorio
del Estado-nacin, son los derechos necesarios para la libertad individual,
tales como la libertad de expresin, de pensamiento y de culto, derecho a
la propiedad privada y a la realizacin de contratos y el derecho a la justicia.
Los derechos polticos se relacionan con el derecho al voto y la participa-
cin en el ejercicio del poder poltico, con algunas restricciones (edad, entre
otras). Los derechos sociales, aparecen en la fase del Estado de bienestar, y
otorgan a todos los miembros del Estado nacional un conjunto de benecios
(acceso a la educacin, salud, vivienda) hasta el derecho a compartir con
la comunidad la herencia social. Los ambientales y culturales se encuentran
en construccin y se reeren al cuidado del entorno y las prcticas de subje-
tividad (Reguillo, 2003).
La evolucin del concepto en la divisin tripartita relacionada con el tema de
los derechos (civiles, polticos y sociales) y los nuevos aires que corren en
el ltimo cuarto del siglo XX -marcados por el declive de la industrializacin,
la recesin econmica, altos niveles de desempleo, mayor disparidad en
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
38
los niveles de ingreso y crisis del estado de bienestar-, mueven el renovado
inters en replantear la tesis de la ciudadana social.
Marshall evoca una ciudadana nacional (inglesa) en momentos en que
declina la autonoma del Estado-nacin y crece la importancia de la globali-
zacin y la trans-nacionalizacin en todos los mbitos, y en consecuencia se
problematizan las nociones de inclusin social y membresa. Las nociones
local y global desafan nuevas comprensiones de identidad, aliacin y ciu-
dadana, por parte de los mismos ciudadanos que intervienen mediante for-
mas colectivas no clasistas (feminismo, movimientos de paz, ecologismo)
en las que se debaten los discursos predominantes. Se incorpora as el pro-
blema de la diferencia: diversas comunidades a las que pertenecemos,
complejos juegos sociales entre identidad e identicacin, mltiples formas
de participacin, en oposicin al modelo tpico de las sociedades capitalis-
tas y la validez explicativa de las clases sociales. Los inmensos cambios ocu-
rridos en la organizacin de la produccin econmica (post-industrializacin,
post-fordismo), van de la mano con cambios cualitativos en mbitos de la
subjetividad y la cultura (post-modernismo), conducentes al reconocimien-
to de dichas diferencias identitarias (desde los ngulos de la poltica y la
losofa), as como la pluralidad de identidades culturales, y el nfasis en la
exibilidad y auto-conciencia acerca de estilos de vida personalizados.
Diversas nociones de ciudadana continan atravesando la denicin y re-
formas de la poltica social. Se convierten as en un lente til de anlisis. La
revisin de dos de ellas nos permitir acercarnos a la comprensin del aporte
que plantean y su conexin con el tema central de este texto: a) ciudadana
activa; b) ciudadana emancipada
a) La ciudadana activa, marca el acento en la responsabilidad personal y
la participacin, as como en el cuidado del vecindario (localidad y comuni-
dad). El tema de los jvenes se considera aqu de particular importancia. Si
se intenta una denicin aproximada -en medio de fuertes debates- la ms
simple y estrecha alude a la pertenencia legal a una comunidad poltica,
econmica o geogrca, cuya consecuencia inmediata es la reciprocidad en
derechos y deberes entre individuo y comunidad.
Esta nocin y la creciente importancia que se asigna a la participacin y com-
promiso con la comunidad son manifestaciones de las nuevas agendas polti-
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
39
cas que incluyen problemticamente la relacin con el mercado en la provisin
de bienestar social. En los llamados proyectos de la tercera va, la ciudadana se
concibe dentro de un rol activo que conlleva obligaciones de inclusin social,
reciprocidad, participacin y democracia (Hall, Williamson, and Coffey, 2000).
En consecuencia, el intento de denir ciudadana en trminos que superen
el estatus legal implica incorporar otros factores (ms all de la titularidad de
los derechos y deberes): sentido de pertenencia, independencia, igualdad,
responsabilidad, participacin, identidad colectiva Entonces emergen pro-
cesos de agencia y el reconocimiento de mltiples ciudadanas, en trminos
de estatus, experiencias, comprensiones y construccin de identidades so-
ciales. No se tratara de relaciones polticas con el Estado en asuntos de de-
rechos y responsabilidades conferidas por ste; sino de una mediacin que
permite explorar y articular experiencias e identidades sociales diferenciales,
atravesadas por factores tales como edad, raza, gnero y clase social, lugares
especcos donde la ciudadana se negocia, reproduce y articula.
Se hace evidente la bsqueda en todos los mbitos de respuestas a los desa-
fos que plantea la globalizacin a las democracias. Y la vaga idea compartida
que la promocin de la ciudadana activa entre las nuevas generaciones es
tarea prioritaria, aludiendo a dos asuntos: a) la necesidad de complementar
el discurso de los derechos con el de las responsabilidades y obligaciones,
particularmente la participacin cvica en la vida de la comunidad; b) la ma-
yor presencia de los ciudadanos, interviniendo con su propia voz, en asuntos
que los afectan directamente.
Obviamente, no resulta fcil conciliar el empoderamiento de los ciudadanos
con los obstculos estructurales que lo condicionan en sociedades inequita-
tivas, donde la ciudadana plena y el cumplimiento de los derechos sociales
bsicos es una utopa. Construir un nuevo tipo de ciudadana, en los nuevos
contextos, cuando el modelo social-demcrata hace agua, va a exigir nuevas
frmulas de actuacin. Varias razones lo justican, me detendr en tres.
Ante todo, el funcionamiento de la ciudadana social. Se lleg a creer que
era posible hacer compatibles las desigualdades sociales y econmicas que
sustentan el sistema capitalista y la promesa formal de igualdad poltica de
la democracia, gracias a la ciudadana social extendida a todos, sustentada en
estados de bienestar y amparada en una base jurdica y moral. Sus grandes
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
40
impulsores (Marshall entre ellos
4
) no vieron las disfunciones que plantean
las dinmicas del desarrollo social en su proceso de continuo movimiento.
Ni percibieron el desdibujamiento de los deberes, individuales o colectivos,
en el paradigma clsico de la ciudadana social.
Por razones histrica y polticamente muy explicables esta concep-
cin ha estado fuertemente sesgada hacia los derechos. Esto ha
llevado a institucionalizar una concepcin del ciudadano social prin-
cipalmente como un reclamador de derechos (rights-claimer). Esto
est suficientemente claro en la seminal formulacin de ciudadana
de Marshall y en mucho del subsiguiente debate y discusin en pol-
tica social y en la sociologa de la ciudadana (Roche, 1992:31).
Las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial (los jvenes)
naturalizaron la visin pasiva de la ciudadana, descargando en el Estado las
responsabilidades y miticando los derechos sociales. En esta forma corren
el riesgo de erosionar las bases morales que sustentan el Estado de bienes-
tar y de despolitizar la ciudadana social al convertirse en clientes a los que
se satisfacen las demandas, ya no sujetos de derechos civiles y polticos, ni
miembros plenos de una comunidad.
Las crticas que formulan neoliberales y neoconservadores a dicha ciudadana
institucionalizada coinciden en un tema, la contraposicin del ciudadano al
Estado, la cual se concreta en: a) el conicto entre derechos civiles, polticos y
sociales; b) la prevalencia de sectores organizados (sindicatos, por ejemplo)
en la defensa de derechos sociales; c) la gura de receptores pasivos de
servicios que el Estado otorga paternalmente. Por otra parte los problemas
sociales que atiende el Estado tienden a convertirse en problemas personales
que deberan ser atendidos por los individuos. La consecuencia ser proponer
un papel activo de estos, a partir de un discurso centrado en sus deberes
4 Marshall deende esta doble perspectiva de la ciudadana y enfatiza la necesidad de no reducir
el anlisis del progreso de la ciudadana a una cuestin de ideales, creencias o valores. De acuerdo
con Marshall, los criterios para medir el progreso de la ciudadana tienen un contenido objetivo: un
mayor grado de igualdad, la ampliacin de los contenidos del status y el incremento del nmero de
personas a las que se les reconoce/otorga el estatus de ciudadano
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
41
y obligaciones, particularmente en la esfera privada (bienestar individual y
familiar). Supuestamente, el mercado ser el garante de libertad y bienestar.
Se trata de una transformacin de fondo: el discurso sobre ciudadana ha
dado un giro, igualmente en sus temas centrales y sus perspectivas; los ejes
sern en adelante el balance entre derechos y deberes, la aportacin directa
de los ciudadanos, convertidos en actores en los diversos espacios de la vida
social, y los contextos particulares para el funcionamiento de la ciudadana.
Se podra pensar entonces en dos modelos de ciudadano: segn el ciuda-
dano es conceptualizado meramente como un sujeto de una autoridad ab-
soluta o como un agente poltico activo (Turner, 1994). El eje activo-pasivo
debe hacer referencia a la lgica predominante de funcionamiento de la
ciudadana: junto a las acciones individuales hay que incluir la movilizacin
de los grupos y organizaciones sociales; el conjunto de prcticas de ciuda-
dana que se desarrollan en la esfera pblica; los diseos institucionales que
pretenden establecer una determinada relacin entre pertenencias sociales,
derechos y participacin; el papel que juega el Estado, etc.
En segundo lugar, preocupa la calidad de la vida democrtica. El sistema y
sus instituciones polticas aparecen limitados e incapaces de satisfacer de-
mandas y necesidades sociales, muchas veces comprometidos con intere-
ses privados de las empresas trasnacionales y del capitalismo globalizado. Se
llega a pensar que est reducido a un conjunto de mecanismos y reglas for-
males. Y esta situacin produce desinters, inconformidad, cinismo, descon-
anza, distanciamiento, impotencia, frustracin, rechazo, insatisfaccin, cada
vez ms generalizadas y, en su conjunto, desafeccin poltica. Sin caer en
discursos catastrostas y sabiendo que, a pesar del escepticismo, el sistema
poltico democrtico tiene una gran capacidad de adaptacin a los cambios,
la actitud de los ciudadanos ucta ambivalentemente entre la apata y la
participacin. Probablemente la evolucin de las crisis producir ciudadanos
crticos (Norris, 1999), claros defensores de la democracia, que no se re-
signan a los bajos rendimientos institucionales y, en consecuencia, quieren
reformar los canales existentes: estos seran los ciudadanos activos, capaces
de enfrentar las anquilosadas y rituales democracias actuales.
Por ltimo, se entiende que en medio de las situaciones, cada vez ms
inciertas e inestables, surge un nuevo tipo de actor poltico. Desde los aos
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
42
setenta se hablaba de la revolucin silenciosa de los valores, creencias y
comportamientos de los pblicos occidentales. Y en los aos ochenta la
llamada sociedad del riesgo abre la puerta a nuevas oportunidades para la
accin y a posiciones ms activas de nuevos actores sociales, tanto colectivos
(movimientos sociales, grupos de ciudadanos expertos, etc.,) como indivi-
duales (Beck, Giddens, Lash, 1995). Dos nuevos conceptos se conguran en
la modernidad reexiva: la individualizacin y la subpoltica.
La individualizacin o nuevo individualismo tiene que ver con la prdida
de importancia de la tradicin y las costumbres, con estar constantemente
tomando decisiones sobre la biografa, sobre la vida cotidiana, en la medida
que no hay secuencias establecidas. Es:
...el proceso de desvinculacin y, en segundo lugar, el proceso de
revinculacin a nuevas formas de vida de la sociedad industrial en
sustitucin de las antiguas, en las que los individuos deben producir,
representar y combinar por s mismos sus propias biografas [...]
Expresndolo llanamente individualizacin significa la desintegra-
cin de las certezas de la sociedad industrial y de la compulsin de
encontrar y buscar nuevas certezas para uno mismo y para quie-
nes carecen de ellas. Pero tambin significa interdependencias, in-
cluso interdependencias globales. La individualizacin y la globaliza-
cin son, de hecho, dos caras del mismo proceso de modernizacin
reflexiva [...] Repitmoslo una vez ms: la individualizacin no est
basada en la libre eleccin de los individuos. Por utilizar una expre-
sin de Sartre, la gente est condenada a la individualizacin (Beck,
Giddens y Lash 1997: 28-30).
En el caso de los jvenes, sus trayectorias vitales cada vez son ms difciles
de predecir, en la medida que los caminos y los ritmos que se pueden seguir
en cada momento son mltiples y, por tanto, las posibilidades son mayores.
No es que ahora los jvenes sean mucho ms libres a la hora de elegir cmo
quieren organizar su vida, sino que se ven obligados de manera reiterada a
decidir entre las opciones socialmente posibles en cada momento, sin que
las formas tradicionales de vida proporcionen un modelo nico y predecible
de comportamiento. Los jvenes construyen as sus vidas de una manera
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
43
ms activa, sin que ello implique necesariamente un individualismo egosta
ni excluya la aparicin de nuevas formas de solidaridad social basadas en
mecanismos de conanza.
5
En cuanto a la subpoltica, entendida como el abandono de las formas tradi-
cionales de hacer poltica y la aparicin de nuevas dimensiones o espacios
ms cercanos a los intereses del ciudadano reexivo y crtico, presagia el
renacimiento no-institucional de lo poltico en estos nuevos actores intere-
sados en congurar la sociedad desde abajo, siendo activos en el espacio
pblico, conforme a sus intereses coyunturales, con lealtades cambiantes y
perspectivas exibles, coherentes con las sociedades complejas y mviles en
que les corresponde vivir (Eder, 2000).
Todo lo anterior lleva a pensar en un modelo ms activo de ciudadana,
donde el ciudadano tenga agencia e inuencia poltica. Ello choca en la
sociedad de control, sobretodo despus del 11S, con las restricciones a
la libertad de comunicacin. Est sucediendo y afecta a los jvenes que
experimentan en la creacin de redes igualitarias de ciudadana horizontal y
relacional, mediadas por Internet, acosadas por las cruzadas anti-terroristas
y las multinacionales de los medios (Tambiani, 2000). Algo parecido ocurre
con los movimientos globalofbicos, mal interpretados como reaccionarios
y subversivos, en vez de ser vistos como colectivos democrticamente par-
ticipativos en la esfera pblica. Resulta paradjico que los jvenes cada vez
estn ms presionados para que asuman sus responsabilidades personales
y colectivas pero, al mismo tiempo, carecen de los recursos necesarios para
poder ejercer de manera efectiva la ciudadana. Ello puede explicar en parte
los sentimientos de rechazo y alejamiento de la poltica institucional, la apa-
rente apata y las formas de accin colectiva que rompen con los canales
polticos tradicionales: voluntariado y solidaridad social, trabajo en causas
que se ubican en el terreno de la vida cultural (Alexander, 1997).
5 Uno de los efectos de la desigualdad social entre los jvenes, en nuestra sociedad de la glo-
balizacin, es precisamente la mayor o menor amplitud de posibilidades de eleccin que tienen a
la hora de construir sus biografas. Mientras los jvenes provenientes de las clases medias y altas
tienen una mayor libertad de autorrealizacin, las oportunidades vitales de los grupos juveniles pro-
venientes de los estratos sociales ms bajos siguen estando fuertemente determinadas por las bases
materiales de la vida social
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
44
Podemos hablar entonces de jvenes como ciudadanos activos, cuando
apenas son pre-ciudadanos o cuasi-ciudadanos? El peligro que ronda es el
de la exclusin social, por cuanto no pueden acceder o hacer exigibles los
derechos que, sin embargo, la legislacin les reconoce. La marginacin real
de muchos jvenes les lleva a la confusin e indeterminacin: se les trata
como si estuvieran en un eterno proceso de formacin. Esto les puede llevar
(ha estado sucediendo en Espaa, en Francia, en Chile, en el norte de frica
recientemente) bien sea a levantar su voz, su capacidad de inuir para que
cambien las prcticas establecidas, siempre y cuando estn convencidos de
la ecacia de la misma; o en caso contrario a optar por la salida, es decir, a
refugiarse en su esfera privada de intereses y relaciones, abandonando los
espacios de implicacin colectiva (Hirschman, 1977).
La nocin de ciudadana activa de los jvenes, en su ambivalencia, desafa
los principios de la sociedad adulta, como el concepto de buen ciudadano
que sta maneja, a la vez que individualiza los problemas sociales y traspasa
la responsabilidad colectiva del Estado al individuo, y se convierte en un me-
dio importante de control social, incluso un elemento ms de exclusin para
aquellos sectores juveniles que menos competencias tienen.
La realidad juvenil es plural, diferenciada y particular, est mediada por otras
identidades sociales (mujer, blanca, catlica, gay, colombiana, techno).
Cada una de estas variables exige cierta transicin a las identidades corres-
pondientes y, a travs de ellas, a la experiencia diferencial de la ciudadana
en sus dimensiones normativas y materiales, en particular cuando centramos
la atencin en polticas relacionadas con jvenes.
En consecuencia, implementar polticas de juventud universales y vlidas
para todos y legislar sobre la ciudadana activa parece contradictorio. Cu-
riosamente en el campo de la educacin se considera parte fundamental
de la formacin de nios y jvenes, asociada a las clases de educacin
cvica, educacin en valores o en moral y competencias prcticas para la
convivencia y la vida en comunidad. Incluso hace parte del currculum de
formacin la educacin para la democracia y la ciudadana en las escuelas,
buscando contrarrestar preocupantes niveles de apata, ignorancia y cinis-
mo relacionados con la vida pblica y la poltica, as como la falta de com-
promiso de los jvenes con su comunidad. Sus contenidos habituales son:
responsabilidad social y moral, trabajo comunitario y literatura poltica. No es
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
45
claro su impacto en el mbito extra-escolar donde debera ser trasversal. Sin
embargo, dirigida en trminos ideolgicos a jvenes predominantemente
marginales, la ciudadana activa tiende a convertirse en accin caritativa o de
voluntariado local, resultado de la capacitacin recibida.
Dado que existen diferentes interpretaciones de la ciudadana, lgicamente
encontramos en la prctica diferentes agendas curriculares y diferentes re-
sultados. En particular, se destacan dos modelos: los que la denen como
parte de un sistema de control social, y los que la perciben como un espacio
de reconocimiento diferencial de derechos e inclusin social. Los nfasis
han estado en competencias y habilidades para participar uidamente en
la economa, as como en enfticas rearmaciones acerca de la conciencia
patritica y la responsabilidad social con la comunidad. Excepcionalmente
aparecen innovadoras y democrticas propuestas de ciudadana que incor-
poran a la reexin posiciones acerca de identidades de clase, etnia, gnero
y generacin, en las cuales se parte de la cotidianidad de todos los jvenes,
que desean participar plenamente en igualdad de condiciones sociales.
Otro espacio de formacin ciudadana es el voluntariado juvenil y/o el servi-
cio social juvenil: toda una variedad de actividades y contextos organizaciona-
les e institucionales, donde se ejercitan el empoderamiento, la participacin
y la creacin de espacios para negociar y experimentar las identidades y el
self, donde se marca un nfasis particular en actividades participativas y co-
munitarias, desarrollo de auto conanza y habilidades personales. Coincide
en gran medida con la formulacin de ciudadana activa. Siendo un espacio
de creciente inters en la lucha por ingresar a la vida ciudadana, es una cate-
gora que debe ser vista con especial cuidado, debido a su precario estatuto
terico en la poltica social, la ambigedad de sus resultados, y el hecho
que no reconoce las desigualdades sociales y econmicas en la estructura
de oportunidades (aunque algunos espacios promueven especcamente la
vinculacin de los excluidos de la educacin y el mercado laboral).
Si entendemos la ciudadana como una forma de identidad, (Dahlgren,
1995) como una de nuestras mltiples personalidades en donde se con-
forman una diversidad de valores y modos de vida, podra ser una de las
pocas cosas que tendramos en comn: derechos y deberes reconocidos
inter-subjetivamente tanto en lo social, lo civil y lo poltico permitiran avan-
zar a la democracia y proveer las condiciones para proyectos de identidad
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
46
particulares. En esa forma, la formacin conducira a la hegemona de los
valores democrticos desarrollados en la esfera pblica, o tal vez mejor,
a mltiples pblicos y esferas pblicas en las que se reduzca la inequidad
social (Fraser, 1995).
Y como horizonte utpico a una sociedad donde cada uno, ms all de su
sexo, raza, posicin econmica, u orientacin sexual, pueda estar en una
efectiva situacin de igualdad y participacin, donde no predomine una base
discriminatoria y donde la auto-determinacin exista en todos los campos
(Mouffe, 1992, s.p). Una revolucin democrtica propondra luchar contra
inequidades y exclusiones de generacin, gnero, clase, raza, nacin, etc.,
(todas del mismo rango) objetivos por igual de prcticas contra-hegemnicas.
Los principios que la tradicin democrtica considera buenos incluyen la
justicia, la diversidad, la libertad y la solidaridad. Los conceptos de justicia y
diversidad sugieren la necesidad para el pluralismo cultural y su represen-
tacin de una completa gama de opiniones pblicas, prcticas culturales y
condiciones geogrcas y sociales. Libertad y solidaridad sugieren formas de
colaboracin y cooperacin que sean genuinas y no forzadas, es decir, que
impliquen liberalidad, acompaamiento y formas de camaradera ms que
de control.
b) En la tradicin latinoamericana, siguiendo la lnea de la ciudadana social,
encontramos la propuesta del chileno Eduardo Bustelo (1998), quien con-
cibe un paradigma de ciudadana emancipada cuya premisa esencial es la
conquista social de la esfera pblica por encima del inters individual, por
los mismos actores sociales, no por el poder hegemnico con la intencin
de construir una sociedad mejor de la que tenemos. La realidad no es una
trampa sobre la que nada podramos hacer adems de contemplarla y que-
darnos perplejos. [...] la historia sera lo que nos pasa y no lo que queremos.
Lo esencial en una democracia seran los derechos sociales porque es all
donde ingresa el tema de la igualdad al concepto de ciudadana (Bustelo,
1998:263).
Su antecedente inmediato es el modelo de ciudadana asistida, en el cual
los derechos sociales no son ms que una titularidad de los individuos. La
ciudadana emancipada proclama que los derechos radican en la simple
razn de pertenencia a la comunidad, aunque la igualdad de status no sig-
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
47
nica necesariamente igualdad de poder. Por lo tanto los derechos sociales
fueron concebidos como habilitaciones para la lucha y esencialmente, su
concrecin es una conquista. La consecuencia de esta armacin para la
efectiva posibilidad del ejercicio ciudadano est en la importancia que ad-
quiere la actividad poltica como escenario donde juegan las fuerzas sociales,
la agencia concreta de los individuos y grupos.
El modelo de ciudadana asistida, es coherente con algunos replanteamien-
tos tericos de la economa y el desarrollo Williamson fue su cabeza visi-
ble- con los que se construyen las tesis neoliberales a partir del Consenso de
Washington (1989). Apuesta por un Estado de derechos sociales formales,
no exigibles en la prctica, no garantizados ni salvaguardados por las leyes,
en donde el tema de la equidad est ausente (Bustelo, 1998:243).
Segn ese modelo el Estado y sus instituciones deben adelgazar y ocuparse
de tres asuntos concretos: velar por el cumplimiento de la ley y el manteni-
miento del orden; supervisar la moneda mediante control a la inacin y a
las distorsiones del mercado; y garantizar la defensa nacional.
Considera que el mercado regular las relaciones sociales, gracias a la com-
petencia, al libre juego de la oferta y la demanda que produce equilibrio y
logros permanentes en la sumatoria de los intereses individuales. Esta racio-
nalizacin de la vida social renuncia a imponer lmites intencionales a la eco-
noma, acepta la globalizacin sin proteccin ni condiciones ventajosas para
nadie; implica la privatizacin de los servicios pblicos, la eliminacin prctica
de las redes de contencin social al concebir las polticas pblicas como
simples planes coyunturales de contingencia o de espritu asistencialista, con
lo cual se contradice el espritu de no intervencin estatal.
La priorizacin del mercado y de los intereses privados tienen alguna expli-
cacin en el gran desencanto que produjo el modelo estatista de desarrollo
que se evalu como un fracaso por un conjunto de indicadores: ineciencia
de la burocracia estatal, corrupcin poltica y administrativa, graves errores en
materia macroeconmica, insuciente infraestructura de servicios sociales,
impracticabilidad de los derechos (puramente formales), creciente carga tri-
butaria sin retribuciones palpables en trminos de bienestar y, de manera
muy evidente, escassima participacin de las comunidades objeto de polti-
cas sociales: lo pblico haba quedado reducido a lo estatal.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
48
Sin embargo, la apuesta por el mercado como factor esencial del desarro-
llo econmico y el natural equilibrio social que ste producira, tampoco
ha satisfecho las expectativas de equidad, desarrollo y bienestar; sus frutos
han sido: aumento del desempleo a niveles dramticos; quiebra masiva de
pequeas, medianas y grandes empresas causada por las desventajas tec-
nolgicas para la competitividad; aumento de la inequidad socioeconmica;
disminucin del poder adquisitivo debido al aumento de la onerosa carga
tributaria con miras a resolver el aumento exponencial de la demanda de
servicios pblicos asistidos o subsidiados, o para solventar el dcit genera-
do por errores econmicos anteriores; y el estancamiento del crecimiento
econmico y del PIB, con los consecuentes impactos sociales de semejante
caos econmico.
Dentro de este modelo, an vigente en nuestras sociedades, a los jvenes
se les puede calicar de pre-ciudadanos, es decir, consumidores pasivos
con mnimas oportunidades para asumir plenamente su capacidad decisoria
y propositiva. En una democracia formal, los jvenes son menores de edad,
sujetos ineptos, sin derechos polticos; sin embargo, en paralelo ponen
en riesgo a la sociedad y merecen castigo por la violencia que ejercen. En
consecuencia, aparecen varios dilemas: a) si los ciudadanos son clientelas
electorales, los menores no lo son y, por lo tanto, son objeto de discursos,
programas y proyectos (polticas), pero no son interlocutores, aunque s po-
tenciales fuerzas de cambio; b) el Estado tutela arbitrariamente a los meno-
res en los mbitos que quiere, y as restringe sus derechos y sus procesos de
incorporacin a la sociedad; c) las dimensiones jurdica (menores) y poltica
(agentes) estn en contradiccin, lo cual afecta las polticas y tutelaje que
los cobijan, su denicin a partir de la edad, las construcciones de ciudada-
na que ellos mismos realizan. En el espacio poltico aparecen, entonces,
nuevos referentes de corte individualista que llenan el vaco (narcotrco,
pandillas, iglesias) (Reguillo, 2003).
Las inmensas limitaciones de este modelo mueven entonces a la bsqueda
de un neoestructuralismo prctico que se perla como una propuesta mu-
cho ms realista para rescatar un mayor nivel de actividad estatal consistente
con la dinmica del mercado, regulacin del coeciente de apertura de las
economas y mayor nfasis en las fuerzas endgenas del desarrollo, exigen-
cias de esfera pblica y de la necesidad de enfrentar de una manera ms
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
49
concreta y comprometida el tema de la redistribucin del ingreso y la riqueza
(Bustelo, 1998:260).
Cules seran entonces los escenarios para pensar en la reconguracin de
lo pblico y la expansin de una ciudadana emancipada? Podemos hablar
de mltiples escenarios (voto, elecciones, partidos, parlamento y medios de
comunicacin), de actuacin poltica en todos los mbitos de la vida social
(decisiones macroeconmicas, de inversin y endeudamiento, acceso a la
informacin, anlisis, discusin y toma de decisiones en la comunidad),
de democracia participativa o de alta intensidad como conditio sine qua
non de la ciudadana. En esta forma se superan los grupos cerrados, la visin
parroquial, los humanismos confesionales, las micro-gerencias locales para
benecio de clientelas.
Se arma que la poltica social para garantizar los derechos sociales que
implican una comn pertenencia a la sociedad sobre la base del avance de
la igualdad, implica poder y por lo tanto, la necesidad de construirlo demo-
crticamente como instrumento para la lucha y la conquista. Por esta simple
razn, la poltica social es poltica y no simplemente la administracin de los
sectores sociales (Bustelo, 1998: 265).
En las circunstancias especcas de la sociedad colombiana, la construccin
de un modelo de ciudadana emancipada es particularmente complejo, si
tenemos en cuenta la escasa legitimidad de los polticos profesionales y de
muchas de las instituciones del Estado, y la larga historia de persistente y
agudo conicto armado, atravesado por permanente violacin de los ms
elementales derechos, alimentado por terribles formas de violencia que se
nutren de corrupcin, narcotrco y miedo ambiente, en medio de los cua-
les organizaciones y movimientos sociales legtimos son estigmatizados y
convertidos en objeto de persecucin poltica y/o (para) militar. En conse-
cuencia, toda forma de expresin y resistencia juvenil que se salga del mode-
lo de seguridad anti-terrorista, es decir, de los grupos armados reconocidos
por el gobierno, son blanco de intimidacin y limpieza social (exterminio).
Prosperan entonces el individualismo y la desconanza, el deterioro de la
comunicacin y del tejido social, la prdida de la solidaridad comunitaria, la
dicultad para convivir, el abandono de los espacios colectivos.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
50
La experiencia cotidiana de ms del 70% de los colombianos, entre ellos
ms de la mitad menores de 26 aos, es la desigualdad histrica, la violen-
cia cruel y las injusticias consecuentes. Una vez ms, si queremos mantener
vivos los derechos y pensar en ciudadanas construidas desde la singularidad
de sus historias, hacen falta modelos que tomen como punto de partida esa
experiencia, para superar el reconocimiento de los derechos reducidos a
titularidades y apostar por el radical reclamo de vida feliz.
La pregunta que nos podemos formular en el contexto de pases del tercer
mundo, donde el Estado de bienestar no tiene vigencia es: Quines son
ciudadanos hoy?, Cul es la relacin de los jvenes con la ciudadana en un
panorama de desproteccin social por parte del Estado y de gran inestabili-
dad? Ms concretamente, en Colombia, en un Estado controlado por los se-
ores de la guerra podemos preguntar: Existen condiciones para el ejercicio
de la ciudadana? Si hasta ahora han sido excluidos de las ciudadanas civil
y poltica; y en el plano de lo social solo son consumidores que se pliegan
al poder, Se trata de continuar tutelndolos, de disear polticas adulto-
cntricas y estado-cntricas que posterguen indenidamente su capacidad
de actuar en causas propias?
Ser ciudadano consistira en tener acceso a un conjunto de garantas so-
ciales, a una plataforma mnima de seguridad que equilibre los desniveles
sociales desde una poltica social de Estado; constatamos que hoy en da
solamente existen polticas compensatorias dirigidas a manejar los ms gra-
ves problemas. Por su lado, los jvenes no parecen interesados en actuar
como un colectivo que hace interlocucin con el Estado: a veces son vistos
como estudiantes, otras veces campesinos o desempleados Asumirlos
como sujetos de derecho, con ciudadana plena, con capacidad de partici-
pacin en lo pblico implicara abrir espacios de deliberacin que los visibi-
licen; o establecer mecanismos respetuosos de consulta (contando con su
diversidad) para una representacin delegada que evite la imposicin vertical
desde arriba (Reguillo, 2003).
Si hacemos una lectura crtica de la ciudadana social y sus variantes histri-
cas podemos armar que para los jvenes de Colombia (tal vez de Amrica
Latina entera) la ciudadana es un mito, no una situacin de hecho, principal-
mente debido al empobrecimiento estructural de las sociedades (desventa-
jas acumuladas, desigualdades y exclusin); las violencias contemporneas
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
51
(clima de guerra, inseguridad y sospecha, que convierten a los jvenes en
el enemigo interno); el vaciamiento de la poltica y en consecuencia, la
prdida de densidad de lo pblico, que produce desconanza en los jve-
nes como actores polticos; las migraciones forzadas y aceleradas, mayori-
tariamente juveniles. Por lo cual cabe seguir preguntando: ciudadanos, De
dnde?, Para qu?.
La ciudadana emancipatoria exige cambios de la sociedad, con la legti-
ma aspiracin de transformar las formas de vida, estructuras institucionales
y organizacin econmica, avanzando hacia la construccin de sociedades
ms libres y justas que den pleno reconocimiento a todos los sujetos y gru-
pos que de ella forman parte. La ciudadana cultural aparece incorporando
desde el anlisis cultural nuevos componentes trans-territoriales: las nuevas
identidades, las migraciones, las exclusiones (ya no las desigualdades), la
situacin de vctimas; el cuerpo, las mediaciones y la ciudad E implicara
derechos culturales, segn los cuales las personas, grupos o pueblos son
portadores de identidades tnicas, polticas, ticas y estticas que les dan
una particularidad y que conllevan tensiones. En su origen estn los trabajos
de Renato Rosaldo (1989), centrados en la multiculturalidad y las minoras
chicanas en USA, donde la diversidad es la bandera.
Estos derechos de tercera generacin tienen conexin directa con el ejercicio
de la sexualidad y el empoderamiento del cuerpo, vehculo de identidad y
comunicacin con otros cuerpos sociales. Algo parecido sucede con el gne-
ro y las desigualdades que conlleva ser mujer joven. Y, con las representacio-
nes y estereotipos que circulan en los medios. El acceso desigual a las TIC,
los medios masivos y las industrias culturales produce nuevas exclusiones y
bloquea la conectividad en el mundo globalizado en el que viven los jve-
nes. Este punto es muy sensible en la medida que reclaman aperturas a la
interculturalidad.
La bsqueda de alternativas de vida en otras naciones tambin se ha cons-
tituido en una realidad importante para los jvenes. Ello plantea nuevos pro-
blemas relacionados con la prdida de la ciudadana nacional y la imposi-
bilidad de conseguir la ciudadana en el lugar de destino, permaneciendo
como indocumentados marginales, reputados de extranjeros peligrosos. El
conjunto de circunstancias expuestas hacen cada vez ms riesgosa e inesta-
ble su condicin de ciudadana.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
52
Tambin la organizacin y participacin de los jvenes adquieren otra forma
a la luz de sus expresiones cotidianas (msica, autogestin, lenguajes),
estrategias con las cuales negocian o resisten el orden estructural. En conse-
cuencia, la ciudadana
deja de ser un principio socio-poltico y se convierte en formas de
accin, puestas en escena (artsticas, corporizadas). Hacer poltica
desde la cultura, con otros lenguajes, cambia la poltica. Las prc-
ticas de ciudadana de los jvenes tienen que ver con hacer cosas
(performatividad), involucrarse en causas, expresarse libremente,
juntarse en redes ms que en organizaciones, experimentar el
cuerpo como territorio autnomo (Reguillo, 2003).
Esto implica hacer otra lectura de sus expresiones culturales en el espacio
pblico, empoderarlos en sus propios espacios, acercarse a la comprensin
de sus lgicas de vida cotidiana, trascendiendo la concepcin de sujetos
apticos o a los que solo interesa el partidismo electoral.
Siendo la ciudadana moderna (civil, poltica, social) insuciente, hace falta
una concepcin abierta, una ciudadana policntrica (Reguillo, 2003) que
permita movilizar su agencia (capacidad de transformar la realidad mediante
recursos materiales y simblicos) en la complejidad de las sociedades con-
temporneas. Es decir, superar la visin de receptores de derechos denidos
a priori y desde arriba, al mismo tiempo que se les niegan las oportunidades
al espacio pblico por miedo a su apariencia, pobreza, edad, raza, expulsn-
doles de la vida colectiva. En contraposicin, la ciudadana cultural se dene
desde el gnero, la etnia, la religin, las opciones sexuales, las identidades,
las formas de expresin, los juegos mediticos. La ciudadana juvenil no
se puede pensar desde la organizacin tradicional ni desde la participacin
electoral o la democracia formal. Ni desde la condicin de vctimas o victima-
rios. Estas situaciones nos llevan a mirar atentamente las prcticas culturales
ciudadanas juveniles, los usos y alcances de esta categora llenada de otros
contenidos: en las maras y pandillas, que satisfacen necesidades mnimas
y otorgan una para-ciudadana; en espacios que gestionan la esperanza,
como las iglesias; en el ciberespacio, donde coexisten alternativas de rela-
cin; en la defensa del territorio y del medio ambiente.
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
53
Interrogar esas prcticas culturales intentando leer en ellas los alcances ciu-
dadanos y la forma como los/las jvenes las llenan de contenido, impli-
ca un nuevo llamado a ubicarnos en el contexto de los nuevos rdenes
sociales mundiales (sociedad de control, sociedad informacional, sociedad
del riesgo) y en contextos multidimensionales en los cuales se construyen
las subjetividades juveniles contemporneas. En consecuencia, es necesario
hacer una actualizacin del tema, abordando las nuevas conguraciones de
agencia cultural, diferentes a las de resistencia subcultural, e incluso a las
de la rebelin del consumidor (Fiske, 1989). Sin duda, los jvenes poseen
una fuerza activa en la creacin de sus propias culturas. Pero tambin el con-
sumo podra ser pensado en sentido activo: este ltimo tpico servir para
ampliar lo ya planteado.
Retomando la caracterizacin de la agencia humana y, en particular, los in-
terrogantes acerca de la superacin de nociones de identidad a la luz de
argumentos anti-esencialistas y la incorporacin de subjetividades en cons-
truccin en la esfera de lo pblico,
esta debe ser entendida como la capaci-
dad socialmente construida de actuar y no debe ser confundida con un tema
de auto-creacin trascendental. El universo siempre est en construccin.
Podemos hacer la diferencia creando nuevos y mejores futuros. No esta-
mos constituidos por un ncleo innato de actitudes, creencias y capacidades.
Somos una red de actitudes, creencias, etc., que acta. El cambio social y
cultural no se hace a partir de inexibles leyes de la historia, sino de com-
promisos ticos y prcticas concretas.
Hace falta, pues, replantear el asunto de la creatividad juvenil en la contem-
poraneidad, desde una comprensin de la esttica como la dimensin de la
autocreacin fundada en las prcticas culturales y usos de los medios (Ma-
rin y Muoz, 2002). Los tericos del CCCS pusieron la piedra fundacional,
aunque admiten en textos recientes que la gran mayora de los jvenes de
clases proletarias a los que aluden en sus textos no pertenecieron a subcul-
turas tan coherentes como ellos pensaron. Aquellas que destacan en sus
discursos tericos son espectaculares. En Common Culture (1990) Willis
muestra que los jvenes son creativos en su produccin cultural (msica,
moda, fanzines): todo el tiempo estn tratando de expresar algo acerca de
su actual o potencial signicacin cultural; revelan elementos de su capa-
cidad de agencia cotidiana a travs de consumos y prcticas mediticas.
En consecuencia, estos no son pasivos e indiscriminados, sino acciones de
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
54
creatividad simblica. Las industrias culturales no tienen entero control sobre
los jvenes: ellos se apropian, reinterpretan y subvierten los signicados de
los textos. No se trata ni de borregos ni de vctimas.
Vivir en medio de la sociedad del riesgo (Beck, 1992) en medio de desa-
fos diarios, les lleva a buscar algn asidero en valores simblicos relacio-
nados con los productos que consumen, percibidos a travs de los medios
y reelaborados (bricolage) en sus propias prcticas. Incluso la prctica de
robar textos de los fans subvierte los signicados de la cultura dominante,
produce comunidades de sentido e identidades a partir de los originales. En
consecuencia, construyen sobre medidas, con su grupo, subjetividades que
les permiten adquirir un sentido de individualidad en un mundo caracteriza-
do por la inestabilidad, el ujo y el cambio.
Aunque el mercado y las empresas transnacionales buscan glocalisar a los
jvenes en tanto consumidores de marcas, reciclando sus estilos, actitudes
e imgenes, convirtindoles en audiencias que actan conforme al piensa
global, acta local, no se trata de simple homogenizacin, es ms bien un
agregado o red de ujos compuestos de medios, tecnologa, ideologa y gru-
pos diversos que se mueven en diferentes direcciones, sin un centro o una
periferia claramente denidos (Appadurai, 1996).
Es lo que ha sucedido en lugares tan dismiles como Colombia, que ha
condenado a los rockeros desde sus primeras manifestaciones en los
aos sesenta, por ser satnicos, drogadictos y rebeldes, por sus expresio-
nes contraculturales y de protesta, especialmente en los sectores popula-
res y rurales, donde los diversos grupos armados les persiguen abierta y
violentamente. Las culturas juveniles contemporneas no se forman ais-
ladamente sino a travs de complejos procesos de conexin, interfases
e interrelaciones mundiales. Sus formas culturales son el producto de la
interaccin: es el caso de culturas conformadas alrededor de la msica
ra en Algeria, los bosozoko (punk) japoneses, el jungle de los rappers
britnicos, el bhangra de los hindes donde se fusionan elementos del
folclor local, con mltiples fuentes y estilos (reggae, raga, hip-hop, hard-
core, house). En ellas se siente el impacto de la dispersin por efecto
de los viajes, se crean redes de identicacin trasnacional, comunidades
imaginarias, encontradas, contingentes, sincrticas, hbridas, impuras. Es-
tas identidades diaspricas y de lucha poltica, tpicas de las culturas ne-
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
55
gras y aborgenes, de sus conexiones trasatlnticas, estn en permanente
dilogo intercultural (Gilroy, 1997).
Ponemos en discusin este replanteamiento de la agencia cultural en medio
de la crisis de identidad, que recongura todas las variables a travs de las
representaciones mediticas. En concreto, el cuerpo generizado sufre una
inmensa transformacin por efecto de guras como Madona, Marylin Man-
son, Bon Jovi, David Bowie e incluso los drag-queen y las mujeres rappers,
quienes hacen posible la disyuncin entre sexo anatmico e identidad de
gnero, negocian mltiples identidades y fronteras sociales, desafan la miso-
ginia, los estereotipos raciales y la explotacin sexual, adoptando una forma
diferente de feminidad performativa y resistencia sexual para dejar de ser
puros objetos.
Algunos utopistas como Leary llaman la atencin acerca de la sorprendente
creatividad que los nuevos medios potencian en los jvenes (Leary, 1994).
Otros consideran que en este tema se les ha miticado y la realidad es
mucho ms prosaica; sin embargo, no cabe duda que el internet, la digitali-
zacin y especcamente la telefona celular, estn cambiando radicalmente
las relaciones info-comunicacionales de los jvenes con el entorno, gracias
al potencial de la comunicacin electrnica, su capacidad de crear espacios
para nuevas, mltiples, experimentales formas de identidad.
Simultneamente aparecen otras formas de redes comunitarias: los hackers,
foros no ociales de fans, plataformas de consumidores activistas, sitios de
acumulacin, apropiacin y rearticulacin del contenido meditico, consumo
y produccin conjugados. Se constata mayor dominio de la tecnologa por
parte de hombres jvenes; usos participativos de internet para la construc-
cin colectiva de las propias subculturas, nuevas y ms uidas formas de
exploracin identitaria, conexiones translocales, movimientos anti-globaliza-
cin. Las percepciones del mundo, las experiencias de espacio y tiempo en
la vida de los jvenes, se han alterado profundamente mediante los nuevos
medios y las tecnologas de comunicacin.
En este contexto parece til tomar en consideracin la nocin de circuitos de
cultura que alude a cmo las formas mediticas circulan y generan sentidos,
dentro de la vida cultural (Jonhson, 1997). Un texto se mueve al menos a
travs de tres estadios: produccin, textualidad y recepcin. En cada uno
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
56
de ellos existen caractersticas especcas, pero los tres estn conectados
mediante procesos de interdependencia e interaccin. En los Estudios Cultu-
rales, se acredita a las audiencias y consumidores un papel activo en la crea-
cin simblica de sentidos; se supera la nocin de masas manipuladas y el
puro anlisis del texto; ello conlleva en muchos casos la insuciente mirada
a los temas de produccin y control, cayendo en cierto populismo cultural
que enfatiza algunos aspectos desde la perspectiva del pueblo en desmedro
del abordaje econmico, histrico y poltico.
Se llega as a nales de los noventa a un marcado dualismo entre la eco-
noma poltica, que acenta las dimensiones de la produccin/control, y la
teora cultural que lo hace con la dimensin de la recepcin/creatividad.
El anlisis de Du Gay (1997) muestra que existen cinco procesos interco-
nectados en el circuito cultural: produccin, formacin de identidad, repre-
sentacin, consumo y regulacin. Se pone particular atencin en las rela-
ciones entre comercio y cultura, entre produccin y consumo, tpicas de
nuestra cotidianidad. Est claro que se requiere una aproximacin desde
mltiples perspectivas para comprender las relaciones entre cultura juvenil
y medios, en co-dependencia del mercado juvenil y el circuito cultural.
Por otro lado, la conexin entre desarrollo econmico e ideologa poltica
es importante y ha afectado la formulacin de poltica de juventud, en-
tendida como una etapa diferente de la vida. Los desarrollos tecnolgicos
segmentan los grupos de consumidores, requieren especializacin de los
intermediarios culturales (publicistas, diseadores, mercadlogos), de los
cazadores de plusvalas y valoraciones que connotan estilos juveniles.
Los consumidores, por su lado, se apropian los textos, los convierten en
sitios de auto-representacin, los construyen en dilogo con los objetos al
inscribir en ellos sus propias signicaciones, valores e identidades. Tal vez
la relectura desde la sociedad del mercado aparezca como una simpli-
cacin reductora del espectro, pero permite ubicarnos en la perspectiva
contempornea.
Las polticas se siguen diseando para los jvenes que deberan ser y no
para los que son. Se los construye como extraos (en el sentido de Bauman
y Sennet); el higienismo moral los dene al interior de un orden homogneo
y seguro. Sus cuerpos y su sexualidad son codicados y controlados en la
ciudad. Desde la perspectiva de la ciudadana cultural queda claro que no
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
57
podemos seguir tutelando a los jvenes: hay que reconocer su agencia;
aunque sus culturas fragmentadas les hace vulnerables y los enfrenta inter-
namente.
Quisiera replicar la consigna de Touraine (1999), ya no creemos en el pro-
greso, tomando distancia del proyecto civilizatorio de la modernidad, de la
sacrosanta base trinitaria que lo sostiene: la reivindicacin de la sociedad
industrial, las formas democrticas de lo poltico y la formacin del indi-
viduo, montada sobre la racionalizacin econmica, el Estado-nacin y el
individualismo moral. Cuando este modelo cae al incumplir sus promesas,
conduciendo as al desencantamiento de la utopa, la vida humana cobra
conciencia del riesgo en el que se mueve, de su condicin sumamente
vulnerable, no-sostenible, de la deslegitimacin de sus instituciones que de-
vienen meros cascarones vacos; de los saberes tradicionales, sus delimita-
ciones y fronteras; de sus categoras incapaces de leer las nuevas realidades,
convertidas en muertos vivientes o zombis.
La consecuencia ha sido la prdida de la conanza y la esperanza en el
futuro. Los jvenes se han convertido, sin buscarlo, en sujetos capaces de
deconstruir el orden social existente mediante sus dinmicas sub y/o contra-
culturales, su sensibilidad polimorfa y polismica, sus identidades disconti-
nuas y precarias, sus proyectos vitales agenciados desde mltiples dimensio-
nes (corporal, poltica, esttica, ambiental, religiosa, recreativa, jurdica) que
relativizan los consensos culturales en las relaciones cotidianas mediatizadas
por la msica, la moda, las redes sociales, los espacios de interaccin, la
afectacin corporal, las simbolizaciones En consecuencia, pueden antici-
parse moralmente y evidenciar cambios de poca a travs de sus dinmicas
colectivas.
Estos cambios que agencian los y las jvenes se pueden entender desde sus
mundos de vida como poltica vital derivada de procesos de realizacin del
yo en circunstancias postradicionales, donde las inuencias universalizadas
se introducen profundamente en el proyecto reejo del yo y a su vez, estos
procesos de realizacin del yo inuyen en estrategias globales (Giddens,
1995: 271).
La poltica de la vida que ellos y ellas anticipan se alimenta de preguntas
como:
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
58
Quin queremos ser?, Cmo queremos vivir? Su ideario se apo-
ya en asuntos como: a) el auto-cuidado en respuesta a la sociedad
del trabajo en condiciones de precariedad y riesgo y asumiendo
un futuro pluridimensional; b) el descubrimiento de s mismo o au-
to-referenciacin biogrfica, buscando la sntesis de la dicotoma
interior-exterior para as gestionar conflictos y cambios, en el plano
de la micropoltica; c) la superacin de la confianza (como garanta
de seguridad externa) por la fiabilidad, que enuncia la seguridad
sobre algo, pero tomando postura en tanto sujeto que decide luego
de tener acceso a un abanico de opciones. En estas condiciones el
riesgo asumido implica la integracin del peligro (externo) con la
vulnerabilidad (interna), la interaccin sobre la base de acuerdos
establecidos, la validez subjetiva e intersubjetiva de procesos con-
tingentes, que no se concretan siempre en tiempos y espacios pla-
nificados (muchas veces inesperados), las manifestaciones tempo-
rales de fe (problematizadas por las circunstancias contingentes),
la praxis nomdica y mutante (Muoz, 2006).
Y entonces, actan sobre aquello donde tienen gobierno: la propia vida co-
tidiana. Y lo hacen mediante la resistencia frente a todas las formas de do-
minacin presentes en ella; y la subversin frente a prcticas autoritarias
que pretendan suprimir la diferencia y desconocer la singularidad del otro/a;
en contextos encarnados, donde se reconozca la experiencia de sus vidas y
cobre valor su capacidad comunicativa.
No olvidemos que el sentido de sus mundos de vida no se agota en la sin-
gularidad concreta sino que remite a un sistema interrelacional donde sta
tiene lugar y en la cual se da una pre-comprensin del mundo, articulada
lingsticamente. El mundo de la vida lo experimentamos lingsticamente
interpretado, lo cual implica intersubjetividad que ha constituido el sentido
del mundo. Por consiguiente, ste se nos da poseyendo de antemano una
interpretacin pblica.
La perspectiva ms adecuada para comprender a los y las jvenes es la de
agencia. Desde el punto de vista terico los debates sobre el tema tienen su
origen en el seno de los estudios culturales, en relacin con dos asuntos cen-
trales, ntimamente conectados: la subjetividad y la identidad. Sus exploracio-
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
59
nes desde el comienzo, pero en particular en los aos noventa, se centran
en grandes objetos-problema: polticas de gnero, etnia, culturas populares
(obreras) y juveniles. En todos los casos, las preguntas que estn a la base
tienen que ver con los procesos de constitucin de sujetos como personas
en relacin. Las dos categoras se entienden al interior de esta escuela como
producciones especcas culturalmente contingentes, representaciones so-
cialmente construidas, reconocidas y compartidas, narrativas de s cargadas
emocionalmente, que no jan esencias (de gnero, raza, nacionalidad o ge-
neracin) sino que relatan cualidades, discursos que cambian en funcin de
tiempo, espacio y usos, proyectos construidos por la persona en trminos de
su propia biografa (Giddens, 1991).
La categora base sin duda es la identidad, y esta tiene estrecha relacin con
igualdad y diferencia, con lo personal y lo social, con aquello que tenemos
en comn y aquello que nos separa de los dems. Es una categora fractura-
da, lo cual se evidencia mejor en el sujeto postmoderno, diferente del sujeto
de la ilustracin (individuo racional) y del sujeto sociolgico (en relacin
signicativa con los dems) (Hall, 1992). El sujeto postmoderno se entiende
como descentrado, fragmentado, compuesto de mltiples y contradictorias
identidades en tiempos diferentes que no estn unicadas alrededor de un
self coherente Si sentimos que tenemos una identidad unicada es solo
porque construimos una historia reconfortante, una narrativa del self acerca
de nosotros mismos (Hall, 1992). Han sido antecedentes fundamentales
las contribuciones tericas acerca del sujeto, elaboradas por el marxismo, el
psicoanlisis, el feminismo, la semio-lingustica y el trabajo de Foucault.
Como efecto del trabajo deconstructivo de las nociones esencialistas de
sujeto e identidad, entendidas como productos de prcticas discursivas y
disciplinarias, surgen algunos interrogantes: Son las personas capaces de
generar transformaciones en el orden social? Son acaso solo productos y no
productores? La respuesta implica un acercamiento a la nocin de agencia.
Para Hall (1993) ningn sentido de self, de identidad, de comunidades iden-
titarias (nacionales, tnicas, sexuales, de clase, etc.) y las polticas que se
derivan de los anteriores, son cciones que marcan un cierre arbitrario del
sentido, temporal o parcial. Sostiene que la poltica, sin la arbitraria interpo-
sicin del poder en el lenguaje, el corte de la ideologa, el posicionamiento,
el cruce de lneas, la ruptura, es imposible. En consecuencia, la agencia
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
60
humana, construida socialmente como un conjunto de capacidades para ac-
tuar, diferencialmente distribuidas, sigue siendo posible. Las polticas elabora-
das desde all, gracias a reformulaciones lingsticas y coaliciones temporales
y estratgicas, permitiran compartir al menos algunos valores.
3. Formas de accin colectiva
El protagonismo lo asumen los movimientos que se han desarrollado a partir
de la proliferacin de nuevos antagonismos sociales centrados menos en el
espacio laboral (del proletariado) que en los espacios de consumo, bien-
estar y habitat. En la bsqueda de los derechos sociales aparece un nuevo
eje poltico en torno a luchas por lo urbano, lo ecolgico, lo anti-autoritario,
lo anti-institucional, lo feminista, lo anti-racista, lo tnico, lo regional o las
minoras sexuales.
Trabajos de investigacin recientes proponen algunos ejes que construyen
conceptualmente la relacin Jvenes-Poltica. Son ellos:
> En el contexto de un mundo fragmentado y polarizado, en el
que los jvenes son vistos con miedo y aprehensin y stos,
a su vez, lo perciben sin orden ni sentido, no podemos seguir
hablando de su apata sino de su a-politicidad, es decir, de su
desafecto por la democracia concreta que han conocido. (Flo-
rence Saintout. Jvenes: el futuro lleg hace rato)
> Una primera apuesta de comprensin sera la categora Integra-
cin/desintegracin social: en particular los sectores populares
viven en la exterioridad de la democracia poltica y ni siquiera
piensan en ciudadana. (Liliana Mayer. Hijos de la democracia.
Cmo piensan y viven los jvenes -en Buenos Aires-?)
> Otra apuesta consistira en pensar la poltica salvaje, cons-
truida por fuera de los marcos conocidos. (Luis Tapia. Poltica
salvaje)
> La temporalidad se convierte en un factor crtico: la perspec-
tiva de futuro se puede entender como un objeto que ellos
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
61
mismos denen (desde su experiencia) y que no es igual para
todos: es el tiempo social, hecho de diversidades y multipli-
cidades, en el cual caben la resistencia y la creacin. (Jos M.
Valenzuela. El futuro ya fue)
> Si muchos mundos son posibles (multiplicidad) y conviven
en el conicto, la consecuencia es una poltica del aconteci-
miento (algo que puede ser creado en el orden de lo posible),
de los movimientos y las singularidades. (Mauricio Lazzarato.
Polticas del acontecimiento)
Ante todo, los jvenes aparecen como informantes privilegiados para hablar
del futuro que lleg hace rato, es decir, de aquello que en nuestras socie-
dades est cambiando y que ellos pueden ver como ningn otro, porque su
socializacin, su entrada a la vida pblica, se est haciendo bajo las reglas
de un mundo muy distinto al que vivieron las generaciones anteriores, que
hoy se pierden entre la nostalgia de lo que ya pas y la desesperacin de no
tener los mapas de lo que est sucediendo. Los jvenes tienen que construir
los mapas para el mundo al que se enfrentan sin las verdades de las genera-
ciones de los adultos. No se trata de rebelda por la edad -la negacin de los
saberes de sus mayores-, sino que esos saberes no sirven para dar respuesta
a las crisis, a lo glocal, a la incertidumbre, a la precariedad y vulnerabilidad
social, a las polticas neoliberales.
No existe un nico modo de ser joven, no podemos hablar de juventud
en singular. De acuerdo con el lugar que se ocupe en el espacio social, de
acuerdo con el gnero, con los capitales materiales y simblicos por los cua-
les se est atravesado, se es joven de distinta manera. Aunque ms all de
las diferencias todos estn atravesados por una poca, lo cual permite hablar
de ellos en singular.
Ms all de la juvenilizacin de la sociedad entera, la gran marca que dene
la generacin actual de jvenes tiene que ver con una poca de gran incerti-
dumbre, de crisis estructural y de una profunda vulnerabilidad y precariedad,
en dos sentidos: polaridad y fragmentacin. En este tiempo han aprendido a
ser elsticos, a inventar respuestas: las familias pueden tener innitas formas;
la poltica se redene en una banda musical, cantando y bailando en una
plaza; la escuela ha dejado de ser un trampoln de ascenso social; el traba-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
62
jo tiene bsicamente un valor instrumental Con creatividad o con irona
esconden la angustia de los caminos sin salida, del paso catico a la vida
adulta, de la libertad para inventarse otra vida en medio grandes limitaciones
y complicaciones.
En los sectores populares, la mayora de los jvenes se sienten perdidos
frente a las demandas de sus derechos frente al Estado: no perciben la con-
dicin de ser sujetos de derechos. En el mundo del trabajo han naturalizado
las condiciones de precarizacin e incluso de explotacin: es normal, no se
puede hacer nada ni reclamar a nadie. Han asumido, en relacin con la po-
ltica, que nadie los representa, que es imposible hacer algo a travs del sis-
tema de partidos para transformar la situacin y, en consecuencia, se retiran.
La des-ciudadanizacin es un saber adquirido: no existen condiciones de
igualdad, aceptan que no poseen los mismos derechos ni saben cmo pe-
lear por ellos (tampoco saben cmo fue en el pasado). Ven el futuro como
voltil, azaroso, impredecible; produce temor y angustia, aunque mezclado
con esperanza (no todo est dicho). Cules son, entonces, sus aspira-
ciones y expectativas? No es que sean apticos, ven el futuro como tctica
(accin que determina la ausencia de un lugar propio y permite la mo-
vilidad tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante, M. de Cer-
teau), como ingenio para participar de algn modo de lo que vendr.
Las instituciones familia, escuela, trabajo, estn siendo redenidas y la polti-
ca con ellas. En el caso de la familia, mejor, de las mltiples formas de vida
familiar, tienden a ser formaciones ms democrticas, espacios menos res-
trictivos y ms plurales, con mayor autonoma para sus miembros (aunque
no de la misma forma en todos los sectores sociales). An as, pervive una
idea de familia como refugio, como lugar de los afectos.
La escuela, por su parte, ya no garantiza la movilidad social ascendente, ni
los saberes que legitima son los nicos verdaderos. La matriz logocntrica ha
sido desplazada por las escrituras de las TIC y con ella la adquisicin de com-
petencias como la argumentacin. Una escuela que se articula a la lgica de
la reproduccin del capital forma consumidores; en consecuencia, ni convo-
ca ni seduce, ni desarrolla capacidades para el ejercicio de la ciudadana. Por
el contrario, tiende a polarizar y fragmentar separando a los estudiantes por
clases sociales, formndolos en medio de la desigualdad y la diferenciacin,
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
63
en contra de sus expectativas. Porque siguen pensando la educacin como
un derecho universal.
La cultura del trabajo, anclada sobre la idea del sacricio para un mejor
maana, ya no opera. Aunque no ha desaparecido totalmente, el sentido
del trabajo es bsicamente instrumental: resolver las necesidades de la vida
cotidiana, sin ser una prioridad. Tener un trabajo puede ser muy problem-
tico por la inestabilidad, la precariedad y la angustia que genera vivir a la
intemperie. En este campo como en ningn otro sienten el proceso de des-
ciudadanizacin: ausencia de derechos bsicos, regulacin de las relaciones
por el mercado (en ausencia del Estado) como algo natural.
El no ms rotundo ante un orden vlido para otras generaciones se erige
contra la poltica entendida como sistema de partidos y representaciones.
Los jvenes se declaran apolticos y cuestionan todo un modo de concebir
la poltica: repudian a los polticos y sus prcticas, ms an a todo el sistema.
Esta condena colectiva habla de otras concepciones y de la fundacin de
nuevos modos y nuevas reglas de participacin en el espacio pblico. Las
subjetividades juveniles emergen en el momento que dicen que no quieren
que nadie los represente, que no quieren resignar el nombre propio, la iden-
tidad o el gnero en causas colectivas donde sienten que se diluyen; pree-
ren posturas ms ticas que morales, ms plurales que verticales. Conciben
la poltica anclada en el presente no en el futuro-, piensan ms en causas
con principio y n no en proyectos de largo plazo-. Los jvenes quieren
actuar al margen de los sistemas partidarios tradicionales sin medir la posi-
bilidad de quedar por fuera de los espacios de intervencin social (ms all
de los micro-espacios cotidianos). Pero nunca son indiferentes a la poltica.
La incertidumbre y el riesgo (la imposibilidad de denir el futuro y el presen-
te) es una de marcas de poca contempornea que comparten los jvenes.
Los de sectores populares asocian la incertidumbre a vulnerabilidad y preca-
riedad: no estn seguros de nada, su destino los ha llevado al lmite, tienen
miedo, sus derechos simplemente no existen. En medio de la adversidad no
creen que sea posible intervenir la realidad, su cuerpo soporta todo. Unos
cuantos siguen haciendo resistencia sin mucha esperanza.
En sociedades latinoamericanas la exclusin o la segregacin a los jvenes
es fuerte, por miedo al otro, desconanza en la interaccin, separacin jerar-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
64
quizada (en la entrada a bares nocturnos p.e.) La escuela practica la dis-
criminacin (hay escuelas para unos y escuelas para otros), principalmente
en relacin con el nivel socio-econmico. La diferencia y la desigualdad se
convierten en temas de violencia simblica; especialmente entre jvenes de
sectores populares la percepcin que se tiene es la de territorio de desigual-
dad jerarquizada, con fronteras que separan y distinguen.
En el mundo laboral se reproducen tambin las desigualdades sociales: no
todos los trabajos son para todos de manera homognea. Aunque las fron-
teras son porosas y se desplazan, en el espacio del trabajo se reproducen las
polarizaciones y las exclusiones: las marcas se llevan en el cuerpo, no solo
en los ttulos acadmicos. Es la misma sensacin que tienen de la poltica
y/o de la justicia (lo legal/ilegal): un territorio que no es para ellos, un lugar
donde no tienen nada que hacer, del que son expulsados o en el cual no se
trata de la misma manera como ciudadanos- a todos.
Es particularmente interesante notar que algunos jvenes hablan de otros
jvenes desde el profundo temor, o desde la legitimacin y el deseo de su
segregacin. En un trabajo reciente de R. Reguillo (Mitologas urbanas: la
construccin social del miedo), se propone la mirada de los propios jvenes
sobre otros jvenes como sujetos del malestar y del miedo en la vida coti-
diana, donde unos son extraos a los otros y, donde los puntos de encuentro
son cada vez menos legtimos porque solo se atreven a mirarse de lejos. En
un mundo fragmentado, separado, cada da cuesta ms encontrar espacios
comunes.
Al disminuir la cohesin social, aumenta la incertidumbre y el sentimiento de
inseguridad, as como tambin las percepciones del otro-diferente como
alguien peligroso. El encuentro apenas se puede dar con semejantes, lo cual
reeja la segmentacin social. All ganan terreno la autopoltica y la subpolti-
ca, como nuevas formas de accin. La prctica poltica tradicional (asimilada
a simple burocracia) se ve imposibilitada, aunque sigue conviviendo con las
lgicas emergentes.
Segn Beck (1997) las nuevas formas de hacer poltica son sumamente
antipolticas, en particular en los jvenes. Al negar la poltica institucionali-
zada (partidos, sindicatos, federaciones) se entregan frvolamente a la pu-
blicidad [la cual] acta voluntaria o involuntariamente de modo altamente
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
65
poltico [] mantenindose al margen simplemente de manera decisiva,
silenciosa y numerosa.
Las reglas morales colectivas (el imperativo trascendental) se sustituyen de
manera creciente por otras ticas, avaladas por el propio yo y, tambin de
manera cada vez ms intensa, solo reguladas por l (el anhelo de libertad y
la responsabilidad individual p.e., que pueden ser constructores o destructo-
res de los sujetos).
Cuando los individuos perciben el vaco social, o el debilitamiento de lo
social, la nica fuerza motivadora es la propia, lo cual puede generar graves
problemas por cuanto el esfuerzo perdura mientras persiste esa energa.
Segn Giddens (1995) la poltica de vida es una poltica de decisiones (esti-
lo), que acta en el contexto actual de reexividad institucional. La poltica de
vida es parte del programa poltico de la modernidad y sucede a la poltica
emancipatoria. Esta ltima trataba de liberar a los individuos de la religin y
de la tradicin, objetivo que se lograba a travs del entendimiento racional.
La poltica de vida es una poltica de realizacin del yo, donde la reexividad
enlaza al yo y al cuerpo en sistemas de mbito universal. Aqu el poder es
ms generador que jerrquico. Le interesa remoralizar las decisiones sobre el
estilo de vida. El individuo debe producir su propia conducta, una conducta
que es social, pero que se promueve individualmente: en este sentido solo
favorece a quienes pueden producirse a s mismos; a los dems los inmovi-
liza, en la medida que pierden el sentimiento de lo colectivo.
Sostiene Bauman que el individuo ha sido liberado, para usar sus recursos
a placer sin depender de otro. La libertad se privatiz y se convirti en to-
talmente individual. Dicha privatizacin implica tambin lo pblico y la vida
poltica. La sociedad ya no salva, cada uno debe negociar sus transaccio-
nes (piensan los jvenes). Entonces, cmo se puede ejercer la ciudadana
(estando sta atravesada por relaciones sociales)? La esfera pblica resulta
invadida por la armacin de identidades privadas.
Turner (1992) construye una tipologa de la ciudadana: por un lado, la di-
mensin pasiva/activa que pretende captar si la ciudadana crece desde
arriba o desde abajo, y, por el otro, la dimensin pblico/privado, que ex-
presa si sta se vincula al mbito privado del individuo o a la arena pblica
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
66
de la accin poltica. La utilidad del eje activo/pasivo reside en que evita la
reduccin a las acciones individuales y de suma de individuos como si se
tratara de diferenciar entre quienes realizan diferentes acciones en la vida
social, en tanto ciudadanos activos, y los que solo se limitan a reclamar sus
derechos de manera pasiva del Estado. Las dinmicas de participacin y de
no participacin- trascienden, en consecuencia, las acciones individuales vo-
luntaristas de los jvenes; se deben entender en relacin con pertenencias
sociales, grupos movilizados (sus derechos y formas de participacin) y el
papel del Estado.
Cuando se analizan las nuevas formas de hacer poltica, no se contemplan
nicamente los nuevos sujetos eventuales y los nuevos instrumentos, sino
tambin y, ante todo, las reglas de juego dentro de las cuales se desarrolla
la lucha poltica en un determinado momento histrico. La democracia parti-
cipativa consensualmente elogiada- no se equipara con la mayor participa-
cin en espacios democrticos, porque sta no se produce mecnicamente
ni de igual manera en toda la sociedad, menos an entre los jvenes.
Tal vez se debera aclarar, en trminos de Bobbio, la tendencia a la apata
de los jvenes: surge de la propia dinmica de la democracia: las nuevas
generaciones no vivieron bajo regmenes autoritarios o dictatoriales; la de-
mocracia no les despierta pasin ni entusiasmo en la medida que se trata
de un conjunto de reglas procesales o formales que ponen lmites al juego
en el tiempo y el espacio, convirtindose as en una rutina. La democracia
es procedimiento, por lo tanto, su carcter dinmico no es fcilmente per-
ceptible. Los partidos polticos fueron exitosos se podan encuadrar en
una lgica ecaz y potente que les otorgaba sentido, la modernidad. Cuando
ese entramado declina, sucede lo mismo con sus instituciones. La crisis de
la poltica partidaria expresa el declive de la modernidad y no del sistema
democrtico en s mismo.
La democracia est basada en la legalidad, en la ecacia simblica de la ley,
en el hbito institucionalizado de observarla, en su legitimidad abstracta que
se hace costumbre y en esa forma deja de ser un ideal que no genera
afectos.
En el mundo globalizado el tiempo y el espacio se redimensionan: los ac-
tores polticos no operan solamente en el plano nacional y local sino en el
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
67
supranacional; los medios de comunicacin permiten conocer y comparar
regmenes diversos de gobierno; las distancias sociales e intergeneracionales
aumentan Y en el plano temporal, el pasado se vuelve obsoleto y el futuro
se desvanece, se hace incierto: solo queda lo inmediato, donde no se pue-
den vislumbrar otras opciones de poltica.
La interiorizacin de la democracia tiene directa relacin con el redimensio-
namiento espacio-temporal. En el caso de los jvenes Giddens propone la
existencia de una conciencia prctica, es decir, basada en lo que ellos creen
acerca de las condiciones sociales y de su propia accin, sin poder expresarlo
discursivamente: es un saber prctico, una gama de destrezas y habilidades
que usan en su vida diaria. Requiere una inteligencia pragmtica organizada
recursivamente. La conciencia prctica sera un ordenador del lazo social,
en consecuencia, manifestar cierta exterioridad poltica (accin basada en la
experiencia y la trayectoria biogrca) implica cierta interioridad.
A mayor exterioridad respecto de la poltica (capacidad de autorreferencia y
autoorganizacin, propia de los sectores integrados) mayor consistencia en
la relacin con la sociedad y ms potencialidad crtica. En climas de alta efer-
vescencia social se generan grandes expectativas en los ciudadanos que la
democracia (la capacidad de respuesta gubernamental) por s sola no es ca-
paz de gestionar, poniendo en peligro la legitimidad del sistema. Los proble-
mas de gobernabilidad democrtica no se explican -al menos no exclusiva-
mente- por los mritos y errores de la dirigencia poltica, sino principalmente
por las transformaciones sociales propias del desarrollo de la modernidad.
Los jvenes integrados -poseedores de recursos cognitivos, materiales y sim-
blicos para entender la realidad- se alejan de la vida poltica y atenan sus
crticas, convirtiendo en irona el estatus de las instituciones; los jvenes
desintegrados, sin dichos anclajes, critican duramente a las lites por su inca-
pacidad y falta de visin prospectiva e incrementan sus demandas a las ins-
tituciones pblicas. La diferencia de percepciones es dramtica y signicativa.
La democracia para los jvenes integrados no corresponde a deniciones
formales: es a lo que estamos acostumbrados, es hacer lo que yo quiero
respetando al otro y que el otro me respete a m, es vivir con quien quiero
y como quiero sin ser discriminado. Para los jvenes desintegrados, ms
apegados a frmulas, se trata de libertad de expresin y capacidad de voto.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
68
Lo importante es que ambos la reconocen con sus lmites, y la consideran
una forma de accin colectiva. Esta puede conllevar la nocin y el deseo
de emancipacin de los ciudadanos a travs del respeto y ejercicio de sus
derechos. En este contexto, tienen el sentimiento de poder intervenir en el
curso de los hechos.
Estamos asistiendo a un proceso de democratizacin, al paso de una demo-
cracia poltica a una social. Si es cierto que la participacin se relaciona con
la integracin social y esta con la ciudadana, la participacin de unos pocos
puede ser la causa de la privatizacin de grandes mayoras. La democracia
poltica implica, en trminos ideales, que los ciudadanos tengan recursos
sucientes para participar autnomamente en el proceso democrtico. Las
aspiraciones democrticas no signican necesariamente igualdad de recur-
sos, aunque tienden a ello, o al menos deberan. El desafo est en que la
democracia produzca los ciudadanos que ella misma necesita.
La poltica salvaje sera el gobierno en ujo, sin instituciones, sin jerarquas;
se puede entender como prcticas del movimiento colectivo, en la direccin
de la vida, de resistencia a las formas de dominacin.
Implica pensar ms all del horizonte de sentido tico de la cultura, en trmi-
nos trans-culturales, en el marco de una mundializacin sin modelo nico y
en mutacin. Es un tiempo de suspensin del orden social mediante dudas,
crticas, irona, huida, sabotaje. Es una metapoltica nmada.
La poltica salvaje aparece cuando algunas formas de insatisfaccin llevan al
abandono del horizonte cultural dominante y a la experimentacin moral de
otras formas de interaccin. Implica un paso al reconocimiento intersubjetivo
sin posiciones ni identidades sociales jadas. Reconocimiento de la autono-
ma colectiva plural (de la masa desordenada y libre), de la experiencia de lo
humano sin orden ni jerarquas, sin centro.
La poltica salvaje propone prcticas de desmercantilizacin: las reapropiacio-
nes de tierra (acceso libre a las condiciones para trabajar, habitar y gozar de
la vida) negando la normatividad jurdica capitalista y su orden moral. No son
violentas, pero no reconocen dueos ni jefes son luchas por la ciudadani-
zacin. Se constituye as en una dimensin de algunos movimientos sociales
(p.e. el movimiento obrero).
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
69
Las prcticas salvajes suelen propiciar el paso de un principio de organiza-
cin a otro, sin ser ellas mismas el adelanto de las nuevas formas, sino ms
bien el momento disolvente y de uidez sobre el cual a veces es posible la
instauracin de varias formas alternativas de reorganizacin social y poltica.
Un movimiento social sin poltica salvaje no tiene mucha fuerza o capacidad
de democratizacin. La poltica salvaje es poltica fuera del Estado y fuera de
la sociedad civil: es disolvente de estructuras y formas de dominacin, no
es fundadora ni organizadora de otras formas sustitutivas. Es el tiempo de la
desorganizacin recreativa y recreadora, es una forma de reforma sin proce-
so de orden social y poltico. Es cuestin de sujetos desordenados, aunque
la accin colectiva implica cierto orden contingente.
Las polticas salvajes son acciones y hechos polticos de negacin factual de
los monopolios capitalistas, son formas de restauracin temporal del predo-
minio del valor de uso en las interacciones sociales y en las relaciones con
la naturaleza.
_______________________________________________________
Referencias bibliogrcas
Alexander, J. C. (1997), The paradoxes of Civil Society, In International Sociology
12 (2), pp. 115-133
Appadurai, A. (1996), Modernity at large: cultural dimensions of globalization.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Arendt, H. (1970), Sobre la violencia. Mxico, Cuadernos Joaquin Moritz.
Barker, Ch. (2000), Cultural Studies, theory and practice. London, Sage.
Bauman, Z. (1996), Modernidad y ambivalencia. En: Beriain, J. Las consecuencias
perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona:
Antrophos.
Beck, U., Giddens, A., and Lash, S. (1995), Reexive modernization. Cambridge,
Polity Press.
Beck, U, (1998), La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona,
Paids bsica.
_________, (1996), Teora de la Sociedad del Riesgo, En: Las Consecuencias
Perversas de la Modernidad, Beriain, J., (compilador). Madrid, Editorial Anthropos.
Bustelo, E. (1998), Expansin de la ciudadana y construccin democrtica.
En Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes. UNICEF, Coleccin
cuadernos de debate. Bogot: Ed. Santillana, p. 243.
Dahlgren, P. (1995), Television and the public sphere. London and Newbury Park,
CA: Sage.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
70
Du Gay, P. (1997), Production of culture: cultures of production. London, Sage/
Open University.
Dwyer, P. (2004), Understanding Social Citizenship. Bristol, Policy Press.
Eder, K. (2000), Social movement organizations and the democratic order:
reorganizaing the social basis of political citizenship in complex societies,
en Crouch, C., Eder, K., and Tambiani, D., (eds.) Citizenship, markets and the state.
Oxford, Oxford University Press, 213-237.
Fiske J. (1989), Understanding popular culture. London, Unwin Hyman.
Foucault, M. (1982), The subject and power, in H.L. Dreyfus and P. Rabinov (eds)
Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics. Brighton, Harvester
Wheatsheaf.
Fraser, N. (1997), Redistribucin y Reconocimiento. En: Iustitia Interrupta
Reexiones crticas desde la posicin postsocialista. Santa Fe de Bogot. Siglo del
hombre Editores Universidad de los Andes.
_________, (1997), Iustitia Interrupta. Reexiones crticas desde la posicin
postsocialista. Santa Fe de Bogot, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los
Andes.
_________, (1995), Politics, culture and the public sphere: towards a
postmodern conception. In L. Nicholson and S. Seidman (eds), Social
Postmodernism. Cambridge, Cambridge University Press
Giddens, A. (1982), Proles and Critiques in Social Theory. Londres, Macmillan.
_________, (1990), Consecuencias de la Modernidad. Barcelona, Pennsula.
_________, (1987), Las nuevas reglas del mtodo sociolgico. Buenos Aires,
Amorrortu,.
_________, (1995), Modernidad e Identidad del Yo. Barcelona, Pennsula
_________, (1996), Modernidad y Autoidentidad. En Consecuencias Perversas de
la Modernidad (comp).Barcelona, Anthropos
_________, (1999), La tercera va. Madrid, Taurus.
_________, (1997), Poltica y sociologa en Max Weber. Madrid, Alianza editorial.
Gilroy, P. (1997), Diaspora and the detours of identity. In Kathryn Woodwood (ed),
Identity and difference, London: Sage.
Gonzlez, F. (2011, abril), [Entrevista con Jhon Fredy Gonzlez, Administrador Pblico
y trabaja con la Corporacin Experimental Juvenil, en la cuenca del ro Tunjuelo en
el sur de Bogot]
Hall, S., et alt. (1978), Policing the crisis. London, Palgrave Mcmillan.
Hall, S. (1993), Minimal selves. In A Gray and J. Mc Guigan (eds), Studying culture.
London, Edward Arnold.
_________, (1992), The question of cultural identity. In S. Hall, D. Held and T.
McGrew (eds) Modernity and its futures. Cambridge, Polity Press.
Hall, T., Williamson, H., and Coffey, A. (2000), Young people, citinzenship and the
third way: a role for the youth service. Journal of youth studies, 3 (4): 461-72.
Hirschman, A., O. (1977), Salida, voz y lealtad. Mexico, F.C.E.
_________, (1991), The rhetoric of reaction; perversity, futility, jeopardy.
Cambidge, Cambridge Mass.
Johnson, R. (1997), What is cultural studies?: a reader, London: Arnold.
Laclau, E., and Mouffe, C. (1985), Hegemony and socialist strategy: toward a
radical democratic politics. London, Verso.
Leary, T. (1994), Chaos and cyber culture. Berkeley, Ronin.
P
R
C
T
I
C
A
S
P
O
L
T
I
C
A
S
D
E
J
V
E
N
E
S
D
E
S
D
E
A
B
A
J
O
Y
A
L
A
I
Z
Q
U
I
E
R
D
A
71
Marin, M., Muoz, G. (2002), Secretos de Mutantes. Bogot, DIUC, Siglo del Hombre
ed.
Marshall, T., H., (1964), Class, Citizenship and Social development. Nueva York,
Doubleday,
_________, (1981), The Right to Welfare and other Essays. Londres, Heineman.
_________, (1985), Social Policy. Londres, Quinta edicin a cargo de REES, A.M.
Unwin Hyman,
_________, (1998), Ciudadana y Clase social. Madrid, Editorial Alianza, p. 149.
Mouffe, C. (1992) (Ed.), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship,
Community. Londres, y Nueva York, Verso.
Muoz, D., (2006), Aproximaciones conceptuales a las dinmicas colectivas y
polticas juveniles: desmodernizacin, anticipacin moral y poltica de la
vida, (indito) Medelln
Norris, P., (editora) (1999), Critical Citizens: Global Support for Democratic
Governance. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.
Reguillo, R. (2003), Ciudadanas juveniles en Amrica Latina, en Ultima
Dcada, En Revista del Centro de Investigacin y Difusin Poblacional, nmero
19, noviembre 2003, pp. 1-20, Via del Mar, Chile.
_________, (2000), Estrategias del Desencanto - Emergencia de culturas
juveniles. NORMA, Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicacin,
Bogot.
Rodrguez, S. (2011, abril), [Entrevista con Sandra Rodrguez, Politloga y trabaja con la
Corporacin Experimental Juvenil]
Rosaldo, R. (1989), Culture and truth: the remaking of social analysis. Boston,
Beacon Press.
Surez, E. (2011, abril), [Entrevista a Edgar Surez quin trabaja en comunicacin:
con un proyecto que se llama Media cuadra y un programa de radio que se
llama Desde el techo. Tambin hace parte de la organizacin Minga urbana en
Techotiba]
Touraine, A. (1997), Podremos vivir juntos? El destino del hombre en la aldea
global. Buenos Aires, FCE.
Turner, B.S. (1986), Citizenship and Capitalism. Londres, Allen & Unwin.
_________, (1994), Postmodern cultural/modern citizens. In B. van Steenbergen
(ed.), The condition of citizenship. London, Sage
Turner, B.S., Isin, E.F. (2002) (Eds.): Handbook of Citizenship Studies. Londres, Sage.
Turner, B.S., Hamilton, P. (1994) (Eds.): Citizenship: critical concepts. Londres,
Routledge.
Willis, P. (1977), Learning to labour. Farnborough: Saxon House.
72
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
73
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS
EN LA CONSTRUCCIN
SIMBLICA
DEL ACTOR COLECTIVO
Ricardo Garca Duarte
Socio-politlogo y analista internacional.
Catedrtico.
Ex - rector universitario y Director del IPAZUD.
1. La rei-vindicacin y el inters
O
rganizaciones, grupos y movimientos han surgido en el universo
social, de muy diversa naturaleza; un poco de manera desigual,
muchos de ellos en dimensiones pequeas; otros no tanto. Ubi-
cadas en horizontes distintos, estas agrupaciones en su multiplici-
dad parecieran, con todo, orientarse siempre en el sentido de sostener algu-
na suerte de rei-vindicacin; de exigir algo; como si las impulsara el aliento
del peticionario; no en el limitado concepto de aquel a quien le falta algo,
sino adems el de aquel que quiere armarse como sujeto. No solo como el
que pide algn derecho; sino, sobre todo, como el que siente que el pedir,
que el exigir, es en s mismo un derecho, el principal quiz.
Por eso no solo exige algo, un derecho por ejemplo, como si lo hiciera des-
de un mundo exterior a ese derecho; sino como si el exigir, fuera al mismo
tiempo el vivir internamente en el derecho; existir en la posibilidad misma
de la rei-vindicacin. Esta ltima resulta convertida en una posibilidad de
existencia social. Y por tanto, en un horizonte de identidad para quienes se
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
74
comprometen con ella; es decir, con la rei-vindicacin. Por cierto, esta ltima,
pareciera estar en el interior mismo de las estructuras sociales. Segn Erving
Goffmann:
En el centro de la organizacin social se halla el concepto de rei-
vindicacin (); para hablar a fondo de esta cuestin hace falta un
conjunto de trminos conexos. Existe el bien, el objeto o el estado
deseados de que se trate; la reivindicacin; esto es el derecho
de poseer, controlar, utilizar o transferir el bien; el reivindicador;
o sea, la parte en cuyo nombre se plantea la reivindicacin; el im-
pedimento, en el sentido del acto, la sustancia, los medios o la
agencia por la que se ponen en peligro la reivindicacin; el autor
(o contra-reivindicador); es decir, la parte cuando la hay- en cuyo
nombre se presenta la amenaza a la reivindicacin; y, por ltimo,
los agentes, que son los individuos que actan en pro de y repre-
sentan al reivindicador y al contra-reivindicador en las cuestiones
en que intervienen las reivindicaciones. (Goffmann, 1971)
As sucede con quienes aspiran a unas mejores condiciones de trabajo o a
que sean apoyados por una oferta pblica ms completa de servicios; o por
quienes quieren techo o mejor educacin. O tambin con aquellos que se
comprometen en la lucha contra cualquiera forma de discriminacin, racial,
sexual o tnica; o con quienes se resuelven a defender el medio ambiente.
O, en n, con quienes convierten en su bandera la defensa de los derechos
humanos, en un mbito particular o a escala general.
En esta suma de rdenes particulares (en materia de reivindicaciones) hay
categoras de existencia social; es decir, grupos reales inscritos de distinto
modo en el mundo de las relaciones sociales; vale decir, los trabajadores o
los estudiantes por ejemplo. Pero tambin hay universos de peticiones o de
exigencias generales, tal como podran ser una mejor educacin o la igual-
dad social, para citar solo alguna peticin tomada al azar.
Entre las categoras de existencia social estn los grupos y clases que surgen
por la vinculacin de los individuos con las relaciones de produccin; es de-
cir, por su vnculo con la propiedad sobre los factores de aquella, tales como
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
75
el trabajo, la tierra o el capital; o con los servicios que acompaan la repro-
duccin de estos factores de produccin. Pero tambin existen las categoras
que surgen, digamos, del desenvolvimiento en el orden cultural; del anuda-
miento de lazos que se relacionan con la formacin de identidades y con la
armacin del orden simblico; es decir, las que tienen que ver, entre otros
campos, con el universo de lo sagrado o con el familiar o con la constitucin
del gnero o con los universos etno-biolgicos.
A su turno, el orden de las peticiones o exigencias incluye las ms tradicio-
nales, vinculadas con la existencia material de las personas; es decir, con
la materializacin de los derechos civiles, polticos y sociales. Pero tambin
incluye la armacin de identidades de orden cultural, que se relacionan con
las posibilidades de una existencia ms satisfactoria y rica en su variedad y
en la diferencia, opuesta a la discriminacin de cualquier tipo.
A este propsito, no hay que olvidar que un autor como Ronald Inglehart
ha sealado en materia de reivindicaciones y de movimientos, cmo en la
sociedad contempornea al lado de los valores tradicionales de la moderni-
dad han surgido algunos nuevos a los que calica de post-materiales, como
las identidades de gnero o de juventud, o como la preservacin del medio
ambiente, los cuales no guardan una relacin directa con alguna necesidad
material o corporativa. (Inglehart, 1991)
Entre las categoras de existencia social y las exigencias que se constituyen
en reclamos de las primeras; esto es, entre el posible sujeto y su aspiracin,
se instala sin embargo el inters. El inters que es aquel nudo que une al
sujeto con su reclamo; al grupo con su aspiracin. Ese mismo inters que
va a caracterizar al sujeto cuando quiere volverse verdadero sujeto; es decir,
cuando quiere convertirse en actor colectivo.
Ahora bien, se trata naturalmente de un inters, pensado en un doble sen-
tido. En el sentido corriente de algo, un recurso por ejemplo, que teniendo
existencia objetiva es identicado por el grupo como propio de su utilidad.
Es decir, algo que objetivamente podra confundirse con la materialidad que
reviste la reivindicacin del grupo. Como cuando un colectivo de individuos
identica un aumento de salario con su inters de grupo.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
76
Pero aqu no se trata slo de ese tipo de inters; solo estrecho y objetivo. Se
trata as mismo del inters, en una dimensin ms profunda, ms social y
subjetiva al mismo tiempo. Se trata del inters en el sentido original del tr-
mino; es decir, como inter-esse. La posibilidad de ser entre; de lo que puede
resultar de ser entre varios; de ser con los otros. Dicho de otro modo: de lo
que puede resultar en la construccin entre el uno y los otros; los otros y el
uno. Una creacin en la que el uno y los otros construyen de algn modo
algo; un producto social, al tiempo que se construyen ellos mismos.
Es este inters, en el sentido objetivo de utilidad; pero sobre todo en el sen-
tido intersubjetivo de construccin social, el que termina por enderezar un
horizonte de existencia social para cualquier grupo; para las organizaciones,
entre las mltiples que ofrecen el universo variado y desigual de lo social,
incluidas desde luego las organizaciones juveniles.
2. El dcit social
Grupos, organizaciones, movimientos. De mujeres, de etnias, de jvenes. De
trabajadores, de estudiantes o de ecologistas.
Intereses que los proyectan. Que les dan impulso. Y la reivindicacin que los
caracteriza. En la base de todos ellos, casi siempre un dcit. El faltante
social. La precariedad, relativa probablemente; pero precariedad al n de
cuentas.
El desarrollo social; es decir, la marcha de un orden; la multiplicidad de las
relaciones que lo conforman; todo ello, su reproduccin, implica crecimien-
tos desiguales.
Es una reproduccin que supone desequilibrios; desigualdades; en suma,
injusticias que son explcitas o sutiles; que exhiben su crudeza ofensiva o que
se disimulan bajo otras relaciones aparentemente apoyadas en la igualdad.
Son desigualdades que, por lo dems, corresponden a los ejes estructurales
de una organizacin social; vale decir, los que se reeren a las bases del sis-
tema econmico, del poltico o el cultural. Casos en los cuales se alude a las
grandes exclusiones que derivan de las formas predominantes de posesin
y distribucin de la riqueza, o de los modos de control en el poder poltico, o
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
77
nalmente de las manera como se hace uso del control sobre la produccin
simblica en una determinada nacin.
Ocurre que son desigualdades que as mismo nacen y se repiten en terri-
torios sociales, ms o menos localizados, y conformados por un entramado
de relaciones que, en distintos niveles contraen y agencian los sujetos in-
dividuales o las estructuras colectivas dentro de ciertos lmites; lmites que
se denen en la vida social, a partir por ejemplo del territorio fsico, del
parentesco, de las auto-representaciones o del conjunto de creencias que
comparte un grupo humano. Una metfora sociolgica parecida, utiliza Goff-
mann, cuando habla de territorios del yo, aunque en una perspectiva ms
individualista. (Goffmann,1971)
En todo caso, son territorios que pueden estar delimitados por los linderos
de un barrio o de una poblacin o de una institucin; o por las deniciones
de gnero o de carcter bio-cultural como los jvenes.
Son por supuesto territorios sociales en los que se superponen los lmites
diversos en la denicin del orden social. Por ejemplo: los lmites sociales
de un barrio en una ciudad se pueden superponer con los que denen la
existencia de su juventud; al mismo tiempo, los de sus creencias religiosas;
incluso, los de la vinculacin de sus habitantes con el medio ambiente.
Tanto los ejes estructurales del orden global y las instituciones en las que
ellos se organizan, como los territorios sociales de orden particular, son los
espacios en los que brotan no solo las relaciones de equilibrio y de igualdad;
sino, sobre todo, aquellas que consagran desequilibrios e injusticias.
Son los ltimos, no solo territorios sociales; tambin suelen ser territorios
de desigualdad. En tales espacios, en tanto territorios de desigualdad, surge
el dcit; aquello que comienza a ser un faltante para los grupos humanos,
inscritos en condiciones de desigualdad o de carencias frente a lo que otros
tienen, o frente a lo que las condiciones del desarrollo social permiten visua-
lizar como posible; y que sin embargo les es negado.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
78
3. La desigualdad y la distribucin asimtrica
Algo que atraviesa por igual tanto el orden estructural (con sus clases, gru-
pos, estamentos o instituciones), como los territorios particulares (con su
entramado de relaciones), es un mecanismo bsico medular- de distribu-
cin de los recursos y de los valores; tanto materiales como simblicos.
Todo orden universal; todo territorio particular, con el sinnmero de u-
jos recprocos; es un sistema de produccin y reproduccin de bienes y
servicios; materiales, eso s; pero tambin simblicos, mticos, lingsticos y
representacionales.
En tanto reproductor de bienes, todo sistema es, al mismo tiempo, un me-
canismo de reparticin. Es un modo de asignacin de tales bienes entre
los agentes que participan en su produccin y consumo; los dos extremos
de esa cadena que recorre la acumulacin del capital tanto material como
simblico. (Parsons, citado por Alexander, 1995)
As lo ha mostrado la economa, como sistema de distribucin de bienes
estructuralmente escasos, dadas unas necesidades y una organizacin de-
terminadas. En igual sentido, lo ha destacado he ah su mrito- el funcio-
nalismo estructural, en lo que se reere al orden de las relaciones sociales.
Este ltimo orden el social- es entonces un orden sistmico de distribucin.
De los bienes, entendido del modo ms general, del modo ms universal;
los que participan en la formacin y en la acumulacin del capital social;
un capital conformado por el ser y por el saber; por el hacer y por el decir.
Dicho de otro modo, un capital en el que participa la produccin material,
pero tambin la produccin simblica, mtica y lingstica.
Una produccin, que al devenir reproduccin repeticin ampliada de su
ciclo de existencia- incluye reasignaciones desiguales de los bienes.
Es una distribucin que, en su existir, va marcando expropiaciones o exclu-
siones; porque al mismo tiempo constituye un proceso de acumulacin de
capital simblico, que es apropiacin a expensas del otro; de ese otro que
es un agente social a quien se le escapa por fuerza la posibilidad de par-
ticipar satisfactoriamente en el proceso de acumulacin social. Razn sta
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
79
por la que, excluido o sometido, pierde sus posibilidades de mantenerse
efectivamente como agente social; solo realizable, esta ltima circunstancia,
a condicin de que participe de manera subordinada en la reproduccin del
capital que favorece su apropiacin por otros; por los ms fuertes.
4. Asimetras y poder
Los mecanismos de asignacin de bienes, recursos, valores y smbolos- no
son apenas una tcnica; no se limitan a constituir solo una funcin neutra.
Son ante todo un proceso de poder.
Estn antecedidos por los lugares, por las posiciones que ocupan los actores
concretos en la organizacin estructural de la sociedad; esas posiciones que
resultan precisamente de las formas como se articulan ellos en medio de
tales relaciones.
En un sentido similar, ha dicho Ralph Dahrendorf que:
Donde quiera que los hombres viven juntos y sientan las bases
de forma de organizacin social, hay puestos cuyos ocupantes tie-
nen poderes de mando en ciertas circunstancias y sobre ciertos
puestos; y hay otros puestos cuyos ocupantes estn sometidos a
aquellos mandos
Agrega adems este autor que:
() debemos buscar el origen del conflicto social en las relaciones
de dominio que prevalecen entre ciertas unidades de organizacin
social () unidades que se caracterizan por ser grupos imperati-
vamente coordinados, segn la expresin que Dahrendorf toma
de Max Weber. (Dahrendorf, citado por Etzioni, 1979)
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
80
Hay clases sociales y grupos, o estamentos, para utilizar la terminologa
de Weber. Y tambin individuos que hacen parte de esas categoras. Son
expresiones sociales de carcter activo; titulares de intereses y de represen-
taciones con las que exhiben su existencia. Cada grupo o cada clase social,
cada estamento; y, por qu no, cada individuo, encuentra las formas ms
o menos institucionalizadas para legitimar sus intereses; para encauzar sus
acciones.
En realidad, no se trata de que estos grupos y clases antecedan en el tiempo
al proceso de asignacin. Ms bien, coexisten con l. Lo cierto es que los me-
canismos de asignacin o de distribucin no se dan en el aire. Se desarrollan
bajo la existencia concreta de tales grupos y clases.
La distribucin de bienes, de valores y smbolos se da en funcin de ellos;
los que de ese modo condicionan la distribucin. Y esta ltima los reprodu-
ce. La asignacin tiende a reproducir el lugar y la posicin de esos grupos y
de esas clases; de los estamentos y de los individuos. Reproduce su fuerza
porque depende de la fuerza de todos y cada uno de ellos.
Las relaciones que conforman un entramado no solo son interacciones so-
ciales, digamos, de orden puramente subjetivo. Son al mismo tiempo re-
laciones de poder. Al respecto, arma John Rex que el orden social es el
resultado consciente de la armacin del poder por parte de un solo grupo,
mientras que este grupo es el mismo que ejerce el control sobre la asigna-
cin. (Rex, citado por Alexander, 1995)
La constitucin de una interaccin entre sujetos, sean ellos de carcter co-
lectivo o individual, es una construccin de sentido; pero lo es tambin de
poder. Si hay una integracin de sentido, no es menos cierto que hay tam-
bin una circulacin de poderes. En el fondo, siempre se presenta un en-
cuentro entre stos, en la construccin social; o para decirlo de otro modo,
en la constitucin de la sociedad, segn la expresin conocida de Anthony
Giddens. (Giddens, 1998). Y si hay un uido recproco de poderes, hay vir-
tualmente un conicto. Si aparece la latencia de este ltimo, hay siempre en
la constitucin de lo social, la posibilidad de que se institucionalice un poder;
digamos, en un nivel nuevo. Y, por tanto, de que se consagre algn someti-
miento, si no una exclusin total.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
81
De ah que la propia construccin social sea al mismo tiempo la constitucin
de grupos humanos, provistos de su propio poder o de su no-poder.
Claro, con distinto posicionamiento cada uno de ellos, segn el universo
estructural en el que se encuentren; el de la produccin de riqueza o el de
la produccin de smbolos y saberes, o el de la coercin.
Desde luego, algunos pueden detentar de modo especial un poder en la
coercin por ejemplo, sin necesariamente detentarlo en el mbito de lo
sagrado o en el control de la produccin simblica.
Solo que tal eventualidad, tampoco excluye el caso contrario, el de que unos
grupos o clases sociales concentren factores de poder en las distintas esferas
en las que se desenvuelve la vida social; como sera el caso de las lites que
concentran la riqueza, el gobierno y la produccin simblica dentro de una
formacin social determinada.
El hecho de que entre los grupos y clases que hacen parte de una sociedad,
uyan relaciones de poder, supone que sus interacciones sean al mismo
tiempo relaciones de fuerza. Lo cual incluye por supuesto la capacidad de
presin por medio de la violencia, pero tambin su capacidad de conjugar
recursos de toda ndole frente al otro; sin excluir la capacidad de inuencia
por la va de las instituciones o por el camino de la presin o por el de la
atraccin que ejerce el smbolo y el mito.
En tal sentido, las formas estructurales de una sociedad son tambin relacio-
nes de fuerza entre los actores que hacen parte de tales estructuras. Si estas
ltimas son, de algn modo, las mltiples relaciones que se traban entre
ellos, son tambin en cierta medida estructuras de fuerza.
Y si la correlacin de fuerzas atraviesa la conformacin de las estructurales so-
ciales, entonces los mecanismos de asignacin estn atravesados por esa con-
frontacin de fuerzas; la misma que vincula a unos grupos sociales con otros.
As, los equilibrios por ms legitimados que aparezcan, disimulan apenas las
relaciones de fuerza los vnculos de poder-, con las que se engarzan entre
s las distintas categoras de existencia social; sean stas las clases, o los
grupos, o los estamentos.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
82
Si la asignacin o distribucin es una funcin que, lejos de toda neutralidad,
reproduce unas determinadas condiciones de existencia social, es porque
a su turno est expresando una determinada correlacin de fuerzas en la
sociedad. Que seguramente se mantiene en estado subyacente, bajo el ar-
mazn de los mecanismos regularizados y legitimados. Pero que no por esa
razn excluye el hecho de que a menudo salten a la supercie las formas
ms aberrantes de desequilibrios o de desigualdades.
En medio de una distribucin de esa naturaleza, condicionada por la correla-
cin de fuerzas implcita o explcita- imperante en la sociedad, es en donde
surgen los desequilibrios y los sometimientos que arrojan ese dcit social
del que surgen la desigualdad o la precariedad cultural; o cualquiera otro
tipo de faltante que termina por afectar a sectores diversos de la poblacin.
5. De las necesidades y carencias a la conciencia social
Una asignacin de bienes, materiales o simblicos, que es sometida a la co-
rrelacin de fuerzas concretas, supone la creacin de supervits de un lado y
de carencias del otro; estas ltimas, situadas en cabeza de aquellos a cuyas
expensas se realiza la reparticin de los bienes estructuralmente escasos.
Ocurre, sin embargo, que la produccin de ese orden que se reproduce a
s mismo mediante la asignacin, pero tambin gracias a la integracin, crea
por ello mismo sus propias formas de legitimacin. Se auto - legitima como
orden social; razn sta por la que convierte en aceptables los procedimien-
tos con los que se capturan los benecios; como si se tratara de imperiosas
necesidades naturales y nunca de usurpaciones particulares.
El orden social es no solo una produccin de bienes susceptibles de distri-
bucin. Es, as mismo, la produccin de las representaciones con las cuales
aquel se justica. Incluidas sus inequidades sociales y las servidumbres en
la esfera del poder.
Para el caso, Wilfredo Pareto hablara de la creacin de derivaciones, como
las formas racionalizadas con las que los agentes sociales presentan sus
comportamientos diversos y repetidos, no necesariamente racionales. Louis
Althusser dira que la sociedad, en tanto orden de dominacin, construye
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
83
para esos mismos efectos los aparatos ideolgicos, con los que los agentes
que detentan el poder de clase revestiran positivamente los mecanismos de
dominio social.
Marx particularmente lcido en este tema- hace una reexin que apunta
ms bien a desvelar lo que subyace a las apariencias sociales. A explorar a n
de encontrar lo que hay detrs de las ideas prevalecientes; y que no pueden
aceptarse sencillamente como si fueran verdades inalterables; sustentadas
ellas en un supuesto espritu propio. Encuentra que tales verdades inaltera-
bles conforman una especie de ideologa, pero no en el sentido contempo-
rneo de organizacin consciente y racional de las doctrinas que adornan el
poder poltico. No: habla de ideologa, ms en el sentido de conciencia falsa.
As, las ideologas seran formas de conciencia que surgen en la sociedad;
pero de un modo que falsean las realidades del propio orden social.
La produccin de las ideas tiene que ver con la reproduccin de un orden
histrico. Tienen que ver, en consecuencia, con la produccin de una con-
ciencia entre los miembros de dicho orden, histricamente concreto.
La conciencia es el universo subjetivo en el que cada individuo procesa y
ordena una parte de la vida, a partir de sus experiencias. Es el universo de
su razn, en el que se encadenan la percepcin, la ideacin, el juicio y la
reexin; todo ello en un contacto, aunque selectivo, permanente con el
mundo de la vida. Y este ltimo, es bsicamente un mundo intersubjetivo.
(Schutz y Husserl, citados por Ritzer, 1993).
La conciencia se forma, as, en la reciprocidad de los ujos que al vivirse
entre los sujetos, se convierte en el tamiz a travs del cual se forma la idea
integrada de la realidad. De ese mundo viviente. Se trata de una conciencia
asumida como un proceso que conere signicado a los objetos.
En la formacin de la conciencia intervienen de modo decisivo las relaciones
intersubjetivas; es decir, las conexiones que se establecen en el proceso
comn de apropiarse racionalmente el mundo de la vida. En palabras de
Alfred Schtz:
Vivimos en el mundo como hombres entre otros hombres, con
quienes nos vinculan influencias y labores comunes, comprendien-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
84
do a los dems y siendo comprendido por ellos la intersubjetividad
existe en el presente vivido, en el que nos hablamos y nos es-
cuchamos unos a otros. Compartimos el mismo tiempo y espacio
con otros. Esta simultaneidad es la esencia de la intersubjetividad;
significa que capto la subjetividad del alter ego al mismo tiempo que
vivo en mi propio flujo de conciencia () y esta captacin en simul-
taneidad del otro, as como su captacin recproca de m hacen po-
sible nuestro ser conjunto en el mundo. (Schtz, citado por Ritzer, 1993)
Aquella apropiacin del mundo no es en consecuencia una apropiacin in-
dividualmente aislada, a partir de la cual se estableciere el vnculo con los
dems. Se trata, sin duda, de un proceso intersubjetivo. Es una relacin entre
subjetividades, la que permite operar la apropiacin del mundo. O, mejor,
de una parte del mundo. Solo que esa parte del mundo es apropiada por
la razn, no de un modo catico; no en su fragmentacin sin orden; sino al
contrario, bajo la elaboracin simultnea de unas marcas de sentido.
Es decir: bajo el proceso de elaboracin de un orden de sentido, cualquiera
sea ste; incluso si se tratare, como no sera de extraar, de rdenes de sen-
tido muchas veces caprichosos o claramente irracionales.
As, la conciencia es el universo en el que se opera la apropiacin subjetiva
(de hecho, intersubjetiva) del mundo de la vida; pero es tambin el de la
elaboracin de esa suerte de exploradoras de sentido, con el que los sujetos
racionales ordenan e interpretan el mundo que ellos captan para transformar
en ideas y en imgenes. Es un ejercicio de interpretacin que supone la exis-
tencia, segn Schtz de esquemas interpretativos. (Schtz, 1993).
La conciencia pasa a ser el universo subjetivo en el que se elaboran de
modo complejo tales referentes de orientacin, para el procesamiento en la
apropiacin del mundo.
Dicho en esa misma direccin, la conciencia es un universo complejo del
orden racional, pero dotada tambin de un carcter social, en el que se
producen de modo contradictorio, las apropiaciones de un mundo en el
que intervienen fuerzas disparejas, discursos desiguales y racionalidades de
poder variado.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
85
La conciencia es entonces el espacio mental para la creacin intersubjetiva
del sentido; pero por ello mismo es el espacio el complejo universo subjeti-
vo- en el que se vive la disputa por los sentidos de orientacin en el mundo,
en medio de la apropiacin que se hace de ste.
En esa formacin y reproduccin cambiante de la conciencia intervienen el
poder del lenguaje y la comunicacin; la codicacin de los ritos y los mitos;
la emulacin de comportamientos; y desde luego la elaboracin consciente
de ideas que se pretenden potentes en la interpretacin del mundo.
En la elaboracin de esa conciencia, dadas las competencias por el poder
que discurren en la creacin de sentido, va envuelta por fuerza una disputa
por la hegemona en el pensamiento. Una hegemona que suele circular a
travs de las conexiones intersubjetivas.
En estos procesos de hegemonizacin del sentido, va envuelta la posibilidad
a veces consciente, a veces puramente inercial y aparentemente incons-
ciente- de legitimacin de las formas establecidas en el orden social, con
toda su eventual secuela de desigualdades o desequilibrios.
Solo que esta no es la nica forma en que se mueve la formacin de la con-
ciencia. Es decir, en la que se mueve la hegemonizacin del pensamiento o
la simulacin misticada de lo real. Su formacin compleja; las conexiones
intersubjetivas en las disputas por la creacin del sentido; as mismo, la di-
versidad de poderes en la comunicacin y la variedad en los modelos de
comportamiento; y sobre todo la diversidad fecunda en las experiencias de
vida; son todos ellos factores que posibilitan las formas de conciencia contra-
hegemnica; o simplemente distintas, o incluso apenas fragmentariamente
alternativas.
Por cierto, todas ellas denotativas de relaciones en la sociedad que plantean
la posibilidad de una apropiacin distinta y colectiva del mundo de la vida.
O, incluso, de su transformacin. Sobre todo si estas ltimas situaciones
implican carencias sociales, en medio de las cuales se ve afectada una parte
de la poblacin.
En otras palabras, a los fenmenos de misticacin o conciencia falseada
o simplemente a los de legitimacin de los poderes establecidos los mis-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
86
mos que conformaran una especie de hegemona de conciencia-; a tales
fenmenos, se oponen los que podran constituir una suerte de procesos de
conciencia de ruptura. Procesos estos ltimos, en los que la apropiacin del
mundo produce comportamientos de resistencia, cualquiera sea su intensi-
dad; o actitudes y discursos de reivindicacin.
6. Experiencia, mundo y conciencia
En esa conciencia alternativa o resistente o simplemente diferenciada- radi-
can las posibilidades de los movimientos sociales. Movimientos que de algu-
na manera representan una respuesta o una propuesta; y que se plantean
frente a unos actores concretos. Sealan una exigencia social y al mismo
tiempo una contradiccin frente a otros actores de la sociedad, sean estos
institucionales o no.
Las carencias o las necesidades nuevas se traducen dentro de la conciencia
en algo que se exige. En algo que se demanda de alguien. El movimiento so-
cial supone la presentacin de una exigencia; y al mismo tiempo una disputa
contra alguien, de quien se reclama lo que podra compensar la carencia o
constituir la propuesta.
Est dicho: el nacimiento de un movimiento social se apoya en la existencia
de carencias o en el reconocimiento de nuevas posibilidades. Pero tambin
en el hecho de que en algn sujeto germine la conciencia de esas carencias
o de la armacin de nuevos horizontes.
Una ruptura, as sea mnima, frente a la conciencia de misticacin del mun-
do real, es indispensable para la reinterpretacin de ese mundo. Se trata de
que esa misma misticacin aparezca desnuda bajo otra ptica, de modo
que sea cuestionada y retraducida en una reivindicacin; y por lo tanto en la
apertura hacia un cambio de situacin.
El mundo real de la vida y la conciencia, como creadora de sentido, se vincu-
lan ntimamente. Sin la apropiacin de ese mundo real de la vida, no habra
propiamente conciencia. Sin sta, como lugar subjetivo de la razn en el que
se crean los referentes de sentido, el mundo de la vida comenzara a dejar
de ser real y de la vida.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
87
Ahora bien, esa imprescindible conexin entre el mundo y la conciencia, que
se crea a s misma re-creando al mundo al interpretarlo; esa imprescindible
conexin, pasa por otra conexin interna, la de la conciencia y la experiencia,
tal como ya qued sugerido un poco ms atrs.
En la apropiacin intersubjetiva del mundo, cabe en primer trmino la inmer-
sin del sujeto en la experiencia; que es un ejercicio vital. La conciencia se
apoya antes que nada en el mundo de las experiencias. Sumergido el sujeto
en las experiencias cotidianas o, en todo caso, permanentes de su existen-
cia, moldea en ellas la apropiacin del mundo; y acoge, redisendolos, los
referentes de sentido; nica manera de organizar esas mismas experiencias.
El hecho de detectar desigualdades o carencias o nuevos horizontes es el
resultado que brota de la asimilacin de experiencias comunes, al hacer uso
al mismo tiempo de orientadores de sentido en el espacio de conciencias
alternativas.
La misma determinacin del territorio social en el que se reproducen esas
percepciones, resulta ser un ejercicio de autodenicin del grupo social en el
sentido de las cosas que encuentra en el mundo real de la vida.
En este entronque interno en el que participan la conciencia como lugar in-
tersubjetivo de referentes de sentido; las experiencias; y el conjunto de rela-
ciones de donde brotan tales experiencias; en ese nudo interno en el que se
enlazan estas tres dimensiones, brotan las posibilidades de los movimientos
sociales. Estn ellos referidos a las identidades culturales o a las exigencias
materiales de existencia.
En todos ellos se levanta una rei-vindicacin particular o general-, que en
todo caso pretende sealar el curso de un cambio dentro de una situacin
social; es decir, una transformacin; de un modo tal que, o bien podra im-
plicar un cambio material en la existencia de un grupo; o bien un cambio en
los referentes culturales que sirven para visualizar el universo de lo social. O,
claro, pueden tambin implicar una derrota en el sentido de un retroceso
material o la que se puede vivir en las valoraciones, eventualmente autorita-
rias, con las que culturalmente los individuos se relacionan con su contexto.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
88
La aparicin de los movimientos supone adems, una doble armacin so-
cial. De una parte, la produccin de un conicto, solo superable mediante la
conquista del bien que se pretende. De otra parte, un ejercicio de identidad
agenciado por el grupo humano que quiere movilizarse. En la generacin
del conicto y en la produccin de la identidad se encierran las posibilidades
de una accin. De una accin colectiva; la misma que se traduce en una
conciencia diferenciada. La misma en que va a apoyarse un agente que es
expresin de una nueva subjetividad social.
7. La accin colectiva y los movimientos sociales
Todo movimiento encierra la posibilidad de una accin colectiva, puesto que
se trata siempre de una suma de individuos agrupados en torno de la misma
reivindicacin.
Un movimiento social es un sujeto colectivo puesto en accin. El mismo se
convierte en tal; esto es, en sujeto, en la medida en que su existencia en-
vuelve la potencialidad de esa accin.
Esta ltima sigue las pautas de existencia de la accin individual; aunque al
mismo tiempo no se trate exactamente de una accin de este tipo. Tampoco
est constituida por la simple suma aritmtica de las acciones individuales.
Si se recuerda la conceptualizacin de Weber a este respecto, la accin
ncleo central e inicial en la construccin social- es el hecho o el conjunto
de hechos que constituyen la conducta de un individuo frente a otro. Con
dicha conducta, el primer individuo busca tener un impacto en la del otro,
que de ese modo puede realizar una respuesta con respecto al primero, en
una construccin de la re-accin, con la mira de impactar tambin de alguna
manera en su conducta.
Esta accin, segn Weber, es ante todo un proceso de orden relacional.
Implica una conducta que circula entre dos parte; entre al menos dos
sujetos. La accin es conducta que lleva al objetivo de provocar algo en
el otro. Es conducta que en s misma encierra la posibilidad de su doble
condicin, la de ser accin y reaccin; algo que es al mismo tiempo el
principio de una relacin. Desde ese punto de vista, la accin en la so-
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
89
ciedad es as mismo una conducta que es portadora sobre todo de un
sentido. (Weber, 1977)
La accin de un sujeto va cargada de un sentido, el cual va inscrito en los
objetivos que persigue el acto o en la propia signicacin simblica que
ideolgica o moral o valorativamente va marcada en el diseo del gesto o
del hecho que sirve de forma vehicular a la conducta. Bien sea porque se la
imprime deliberadamente el agente que acta o porque de ese modo est
revestida en la circulacin de signicados dentro de la sociedad.
La accin es trasportadora de un sentido porque ella misma es una cons-
truccin signicativa. Las relaciones hechas con las acciones de unos y otros
sujetos- son sobre todo construcciones de signicados que circulan entre los
agentes sociales.
La significacin lo afirma G.H. Mead- surge y reside dentro del
campo de la relacin entre el gesto de un organismo humano dado
y la subsiguiente conducta de dicho organismo en cuanto es indi-
cada a otro organismo humano por ese gesto. Si el gesto indica
efectivamente a otro organismo la conducta subsiguiente(o resul-
tante) del organismo dado, entonces tiene significacin. En otras
palabras, la relacin entre un estmulo determinado, como gesto,
y las fases posteriores del acto social de las que es una de las pri-
meras fases(sino la inicial)constituye el campo dentro del cual se
origina y existe la significacin (Mead, 1993)
Por todo ello, las acciones, al mismo tiempo que son materializables en he-
chos en operaciones- identicables y efectivas en su existencia dentro del
mundo real, tambin son interpretables. Interpretables en el sentido de que
son susceptibles de ser descifradas en los cdigos de signicacin, visibles
u ocultos; de las que ellas mismas las acciones- son una expresin en el
desenvolvimiento del mundo diario y visible de los hechos.
Son hechos tangibles materialmente efectivos-, pero son tambin la ma-
nifestacin de cdigos de signicacin en la conexin entre los sujetos. Los
cuales, por cierto, difcilmente se entenderan si no compartieran el desarro-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
90
llo y la reproduccin de los signicados sociales. No podran verse mutua-
mente o escucharse o sentirse.
Lo dice Schtz: El signicado es una cierta manera de dirigir la mirada ha-
cia un aspecto de una vivencia que nos pertenece (Schtz, 1993).
De esta manera, los sujetos, en la medida en que son actores, deben ser
tambin intrpretes. Tienen que intentar siempre la interpretacin de las
acciones, a cuya inuencia son sometidos por la fuerza de las circunstancias
en las que tienen que vivir.
El actor lo es entonces si al mismo tiempo es un intrprete social. Y lo es
con tanta necesidad y con tanta repeticin que a veces no se percata de que
practica ese ejercicio de un modo incesante. En realidad, en ello se le va el
destino de su existencia social.
Tanto que un autor como George H. Mead, fundador del interaccionismo
simblico, entiende que la propia construccin social es un ejercicio mltiple
de creacin colectiva intercambiada- de signicados y de comprensin y
control de los mismos; algo que dene la constitucin de los sujetos, en un
proceso de simbolizacin y de reexin que arranca desde la infancia. Para
este autor:
La existencia del espritu o de la inteligencia solo es posible en trmi-
nos de gestos como smbolos significantes (); slo en trminos de
gestos que son smbolos significantes puede existir el pensamiento
que es simplemente una conversacin subjetivada o implcita del
individuo consigo mismo por medio de tales gestos (Mead, 1993).
A su turno, lo que est de por medio en la accin, ya no individual sino colec-
tiva, es la presencia en la sociedad de un sujeto de mltiples cabezas; que,
sin embargo, pretende actuar como si fuera un sujeto individual; es decir,
bajo los dictados de una voluntad nica, y en el sendero que sta propone.
Puesto que hay la pretensin de una voluntad, si no nica al menos unitaria,
es que hay la posibilidad de una ruta para el despliegue de una sola conduc-
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
91
ta, as sea plural el nmero de los individuos que conforman el grupo, ese
mismo grupo que quiere transformarse en actor colectivo.
Para que aparezca un movimiento social no basta hay que decirlo- que
haya una carencia en la satisfaccin de unas necesidades; no basta tampo-
co un desequilibrio en las estructuras sociales y, por lo tanto, una especie
de divisin objetiva entre los distintos sectores que hacen parte de dichas
estructuras. Tampoco basta que se presenten intereses distintos con origen
cada uno de ellos en tales sectores del orden social. Las fracturas, los inte-
reses diversos o el dcit en las compensaciones, aunque son necesarios
no son sucientes.
No basta la existencia, digmoslo en aras de la comprensin, aunque sin la
exactitud debida, de esas condiciones objetivas: necesidades insatisfechas,
intereses y fracturas sociales.
Hace falta sobre todo un proceso de subjetivacin. De subjetivacin colecti-
va. Dicho proceso implica la formacin de una conciencia social de ruptura;
es decir, el surgimiento de formas de conciencia que traduzcan de algn
modo esas fracturas, esos intereses encontrados, esas carencias u horizontes
posibles.
Se tratara de un trnsito, que opera como proceso social; y que va desde
las condiciones ms o menos objetivas hasta la fabricacin subjetiva de una
conciencia, capaz de re-traducir esa realidad en un cuadro de representa-
ciones. En l se invierte o por lo menos se altera la visin convencional o
encubridora de ese mundo real en el que reposan intereses encontrados y
desigualdades que afectan a algn grupo humano.
En la subjetivacin en la que estn inscritos los grupos de individuos, opera
la remodelacin de una conciencia. En ella se readecuan los referentes de
sentido con los que se apropian y reinterpretan los acontecimientos y sus
actores.
La readecuacin en los referentes de sentido pasa, segn qued dicho, por
un proceso experiencial. Es una suerte de praxis social; en la que las expe-
riencias y su revisin mediante el juicio compartido, arroja como producto
un modo de acercarse al proceso social bajo la perspectiva de su cuestio-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
92
namiento desde un nosotros, los del movimiento, frente a otros posibles
responsables de la carencia o de su solucin.
En este proceso de subjetivacin intervienen dos formas de representacin.
Una imaginaria; otra delegativa; ambas idealizadoras.
La imaginaria est constituida por el conjunto de expresiones con las que
se organiza el mundo real de la vida o el fragmento que interesa. Pone de
presente cmo se dibuja el paisaje social y sus protagonistas. El movimiento
y sus dirigentes construyen un cuadro expresivo, hecho de imgenes e ideas
sobre la sociedad y sobre el territorio social dentro del que plantean sus
reivindicaciones.
Dicho cuadro representacional o mejor, dicha representacin imaginaria-
est compuesto por materiales tales como las ideas racionalmente construi-
das; las impresiones; incluso, por lo que se conoce como ideas recibidas;
o por imgenes; que circulan todas ellas en el mercado de las ideas y los
imaginarios; pero que son rediseados en la perspectiva del inters y de las
necesidades del movimiento social.
Se trata de una especie de metfora social, til para que el actor colectivo
ofrezca su mirada del mundo y de los problemas que lo aquejan. Con tal
operacin (perteneciente a la construccin de lo imaginario), el movimiento
se construye a s mismo como un actor y ofrece una especie de narrativa
de su propio proyecto. El n debe ser provocar una identidad colectiva. La
cual le servir para atraer, legitimarse y ser capaz de reinscribir su lucha en
un marco ms amplio de comprensin dentro de la audiencia que ofrece el
conjunto de la sociedad.
La otra forma de representacin esto es la delegativa- se reere al vn-
culo vertical entre los individuos que conforman una categora social; un
agrupamiento humano. Es decir, entre un conjunto social ms amplio y el
movimiento en particular, que quiere actuar frente a un problema, en repre-
sentacin de dicho conjunto.
Tiene que ver con la aspiracin de todo grupo a convertirse en el delegado
de otros; esto es, a representar un agregado social ms amplio que l mis-
mo, pero del que se siente su expresin consciente; su portavoz.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
93
La vocacin de representacin delegada exige la identicacin de intereses
y de problemas que creblemente afecten al conjunto ms amplio; de un
modo parecido a cmo afectan a los miembros del movimiento.
Esta representacin es directa y tangible si el inters y la carencia afectan a
una categora social perfectamente denible como una clase determinada. O
puede ser intangible e indirecta, como cuando el movimiento se hace vocero
de problemas, de carencias o conictos que comprometen una necesidad
un poco ms inasible, y de todas maneras, algo ms intangible; la cual afecta
eventualmente a una poblacin ms heterognea en su composicin, o a la
sociedad en su conjunto; como cuando un grupo de personas se empea
en defender el medio ambiente, haciendo conciencia sobre el efecto desas-
troso que en el futuro pueda acarrear el cambio climtico, por ejemplo.
La representacin delegativa puede ser discursiva meramente; pero tambin
puede llegar a estar institucionalizada y ser procedimental; como cuando son
convocados ampliamente los individuos para que le concedan los mandatos
de representacin a los dirigentes del movimiento.
Tanto las representaciones imaginarias de cada movimiento, es decir, su na-
rrativa, como su ejercicio discursivo e institucionalizado de ganarse la delega-
cin, envuelven una operacin (ms o menos consciente) de idealizacin,
tal como Erving Goffmann lo plantea para los individuos cuando actan en
sociedad. As lo explica este autor:
Cuando el individuo se presenta ante otros, su actuacin tender
a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de
la sociedad; tanto o ms en realidad de lo que lo hace su conducta
general. (Goffmann, 2004).
Hay en los movimientos un esfuerzo por idealizar; por mejorar con trazos
positivos la presentacin de s mismo frente al actor que confrontan y frente
a la audiencia que los escucha y lo ve.
Es un empeo que al legitimar una causa, busca galvanizar la adhesin de
las personas ms cercanas; y ganar el apoyo as sea dbil entre los individuos
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
94
y sectores situados a mayor distancia, dentro de esa audiencia en la que se
quiere encontrar un eco favorable.
La representacin, tanto imaginaria como delegativa, ms la auto-ideali-
zacin del actor colectivo, son todos ellos ejercicios de simbolizacin que
ste ltimo pone en marcha, justamente para determinarse como tal; esto
es, como sujeto capaz de tener impacto sobre otros y de transformar si-
tuaciones.
Es, a la vez, un proceso de construccin cultural de su identidad y un ope-
rativo de orden estratgico, a n de hacerse a una legitimacin que facilite
sus conquistas y le conera ms potencia a su accin. Con ello, presiona el
acercamiento de su reivindicacin, que si est hurfana de una simboliza-
cin generalizable y ecaz, pierde color, aceptacin y fuerza. Los pierde el
actor en la conquista no solo de los bienes pblicos y tangibles, sino en las
transformaciones culturales, las mismas que se expresan en nuevas percep-
ciones, en nuevas actitudes.
8. La asociacin
En la conformacin de las organizaciones o de los movimientos surge un
proceso relativamente unitario de interacciones. Alrededor de objetivos, de
metas y estrategias. De consignas, de razonamientos y discursos. Que unan;
que movilicen y ofrezcan indicadores de orientacin y den respuestas frente
a los hechos sociales.
Este proceso de interacciones probablemente se desenvuelve bajo la pers-
pectiva ya sealada de un inters, en tanto inter-esse; es decir, como el
hecho de estar entre otros.
El movimiento o la organizacin adquiere su sonoma de actor colectivo
como universo de relaciones internas, que se apoyan en el hecho de que
cada uno est entre los otros; de modo de poder convertirse en ser frente
a los otros, al tiempo que estos ltimos lo son frente a l. En realidad, es en
medio de ese proceso de interaccin social, en el que surge la produccin
del inters, de la reivindicacin y de la identidad del actor colectivo.
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
95
Es un proceso que da respaldo a los fenmenos de asociacin, por medio
del cual se agrupan de un modo ms o menos consciente, ms o menos
emocional, los miembros del movimiento. Es un proceso de interaccin que
reside as mismo en la base de las asimetras discursivas y coercitivas; y que
reposan en la formacin de los liderazgos. Que circulan en los lazos que
unen a los asociados y a los adherentes, los cuales pueden ofrecer la ten-
dencia a la verticalidad en los vnculos o a la horizontalidad en las estructuras
internas.
Naturalmente, el acto de asociarse supone la existencia de interacciones no
solo al interior de una organizacin, sino en su exterior frente a los otros
actores contra los que promueve sus acciones. En esta dimensin exterior
tambin se despliegan interacciones.
De hecho, se trata del entrelazamiento de dos planos de interacciones, el
exterior y el interior. En ambos, que se condicionan mutuamente, tienen
lugar estrategias de fuerza, operaciones discursivas y rediseos simbolizan-
tes. Intercambios estratgicos de los que tienen que surgir obviamente los
cambios en la correlacin de fuerzas, el impacto en el acto de legitimacin y
la ampliacin de la audiencia. Todo ello puesto en funcin, naturalmente, de
los avances en la reivindicacin y en las mutaciones culturales.
9. Los Movimientos y la Sociedad Civil
Cuando se habla de los movimientos no es posible eludir el hecho de que
muchos de ellos han aparecido durante los ltimos cincuenta aos dotados
de contenidos nuevos y revestidos de caractersticas inditas; naturalmente,
si se los compara con los que hicieron parte de las luchas que tuvieron lugar
en los siglos XVIII y XIX y durante la primera mitad del siglo XX.
Estos ltimos; o bien nacan, segn lo destaca Charles Tilly, de solidarida-
des pre-modernas, puestas en peligro por el crecimiento capitalista o por la
construccin del Estado nacional; o bien, estaban inscritos en las fracturas
de clase provocadas por esa modernizacin econmica, de cuyos desenvol-
vimientos hacan parte los movimientos obreros y sus reivindicaciones de
justicia social, tales como la vivienda, los salarios, las jornadas de trabajo y la
educacin.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
96
Al contrario, los movimientos que aparecieron desde los aos sesenta, en
el siglo pasado; y que despus no han hecho ms que ampliarse, se han
referido a otro tipo de reivindicaciones; a otras lgicas sociales.
Bajo esta ltima perspectiva, surgieron el feminismo, los ecologistas, los di-
versos grupos armativos del transgenerismo, o en todo caso, defensores
de distintos estatutos de gnero. As mismo, aparecieron los agrupamientos
que armaban lo juvenil como una expresin de auto-comprensin social.
En particular, las feministas, el transgenerismo y los ecologistas, modicaron
de modo visible el contenido y la lgica de los movimientos sociales.
Ms que ubicarse como agentes en la fracturas que surgen entre las clases
y sus intereses; o entre sectores denidos del sistema, como podran ser
las eventuales tensiones entre el mundo econmico y el poltico; ms que
quedar inscritos jamente en tales tensiones, parecan desplegarse en el
mundo de los patrones culturales; en el que se denen las identidades de
los sujetos.
Se trataba entonces de lo que algunos dieron en denominar movimientos
sociales nuevos, a los que se podran sumar grupos que luchaban contra las
formas vigentes de discriminacin racial, mediante la reivindicacin conse-
cuente de los derechos civiles.
Tales movimientos han planteado el levantamiento de un estatuto social
nuevo, al tiempo que creaban un discurso simbolizable en su defensa, y
generaban otras formas de identidad. Este trabajo colectivo, en funcin de
un estatuto social y de identidades inditas del sujeto, no se ha traducido
necesariamente en una lucha alternativa por el poder poltico. No lo han
transformado obligatoriamente en una oposicin de partido frente al go-
bierno; y s ms bien en la operacin creadora de identidades sociales. Lo
cual ha supuesto una alteracin social y una alternancia, pero dentro de las
normas bajo las que se conducen prevalecientemente los individuos en una
sociedad.
La resistencia colectiva contra una desigualdad de gnero que afectaba a
las mujeres o contra la discriminacin racial que lesionaba a los afrodescen-
dientes, pareca no solo corresponderse con la armacin de unos derechos
ligados a la libertad moderna y a la igualdad jurdica; sino adems responder
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
97
a un fenmeno de apropiacin de nuevos recursos, por parte de las pobla-
ciones afectadas por la discriminacin.
En otras palabras, la sociedad industrializada discriminaba pero al mismo
tiempo provocaba mecanismos de asignacin ms amplios; por lo que al
producirse una movilizacin de recursos, surgan tensiones solo susceptibles
de ser resueltas en el sentido de que la sociedad admitiera y consagrara los
nuevos espacios de justicia en benecio de las poblaciones antes discrimi-
nadas.
En esta ltima perspectiva, caba entonces el hecho de que las poblaciones
discriminadas identicaran sus intereses colectivos y supieran movilizarse
con ecacia estratgica en aras de unos estatutos normados y de nuevos
espacios de reconocimiento por parte de la sociedad y del Estado.
Pero los movimientos nuevos no slo perseguan el objetivo de arrebatar de
manos del Estado el reconocimiento de sus derechos. Una dimensin dife-
rente, menos limitada, apareca de modo maniesto. Esto es: tambin les in-
teresaba, y no en cualquier grado, la formacin de una nueva identidad; algo
por cierto ms propio del orden cultural; adems, vinculado con las mismas
relaciones sociales; aquellas en las que se desenvuelven las interacciones,
sin remitirse directamente a la lucha poltica por el poder.
Estos movimientos, por ejemplo los que replantean la constitucin cultural
de los gneros, se orientaran ms que a conseguir conquistas materiales
dentro del poder poltico, a hacer surgir formas culturales nuevas dentro
de la sociedad; es decir, a no agotarse en la sola conquista instrumental de
algunos recursos.
Claro est que, tales movimientos, al orientarse en el sentido de armar sub-
jetividades y otras formas de comportamiento cultural, tampoco excluiran
por otra parte el hecho de poner en escena su ecacia estratgica, ni menos
el de conseguir as mismo conquistas jurdicas y polticas.
Lo que ciertamente cabe destacar en ellos, algo en realidad nuevo dentro de
las conductas colectivas, es el hecho de provocar alteraciones en las propias
relaciones sociales; aquellas pertenecientes al universo societal. Las cuales,
si bien consiguen una organizacin estructural, son susceptibles al mismo
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
98
tiempo de experimentar modicaciones a partir de los espacios ganados por
nuevos patrones culturales y normativos, construidos por las identidades de
los sujetos que van surgiendo a travs de los movimientos. Con sus prcticas
alternativas y con sus discursos.
Es de este modo como razona, en el examen de los nuevos movimientos, el
socilogo francs Alain Touraine, quien por muchos aos dirigiera el centro
de estudio sobre los movimientos en la Escuela de Altos Estudios para las
Ciencias Sociales, en Paris.
En los nuevos movimientos cobra expresin una accin colectiva que, com-
puesta de interacciones, es capaz de alterar el sentido de las relaciones exis-
tentes, y de proponer otras normas que puedan tomar curso dentro de tales
relaciones; a pesar de que estas mismas hayan conseguido una articulacin
estructural.
Aunque con esta accin colectiva se consiga la armacin de identidades en
los sujetos; en realidad, su ejercicio se da en un campo mucho ms amplio.
Segn Touraine, los movimientos nuevos estn constituidos por interac-
ciones orientadas normativamente entre adversarios, con interpretaciones
que estn en conicto y con modelos societales opuestos, pero dentro de
un modelo cultural compartido. (Touraine, citado por Cohen y Arato, 2000).
En otras palabras, Touraine piensa con razn que la accin no se agota solo
en la armacin de identidades por parte de algunos sujetos colectivos.
Por el contrario, en Touraine existe la idea segn la cual esa orientacin cultu-
ral no puede ser separada del conicto social. En realidad se trata de una
confrontacin entre sujetos que apoyan modelos de sociedad distintos, los
que sin embargo comparten un mismo campo cultural. No se trata solo de
la denicin de una identidad. Es sobre todo una lucha entre sujetos alrede-
dor de normas nuevas y de la posible alteracin en las relaciones sociales.
(Cohen y Arato, 2000).
La propia formacin de identidades comporta un conicto y una lucha de
poderes. Segn la argumentacin del socilogo francs, la creacin de una
identidad supone un conicto en la reinterpretacin de las normas, en la
creacin de nuevos signicados () supone adems el desafo de la
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
Y
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
E
N
L
A
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
S
I
M
B
O
L
I
C
A
D
E
L
A
C
T
O
R
C
O
L
E
C
T
I
V
O
99
construccin social de los lmites mismo entre los dominios de la accin
pblica, la privada y la poltica. (Touraine, citado por Cohen y Arato, 2000)
En la misma creacin de identidades estn implicadas unas relaciones de
poder. Pero son confrontaciones y tensiones de fuerza que de todos modos
se ponen de maniesto en el curso mismo de aquellos procesos que modi-
can normas y relaciones sociales; los que forjan identidades.
Es algo que se juega entonces dentro de una especie de terreno civil; no en
la lucha dentro del sistema poltico. Es decir, es un proceso que cobra vida,
con su mpetu democratizador y modernizador, en el terreno de la Sociedad
Civil. La creacin de identidades, la alteracin de relaciones, las oposiciones
entre modelos que reinterpretan la dimensin cultural, y las confrontaciones
de poder que ellas las oposiciones- implican; son todos procesos que se
desarrollaran principalmente en el campo de la Sociedad Civil.
No se trata de procesos que apenas tendran una escenicacin como si
fueran fenmenos externos en esta llamada Sociedad Civil (distinta al Estado
y al aparato econmico institucionalizado). No: sera algo nuevo, conectado
con ella de un modo ms ntimo y transformador. Sera prcticamente aque-
lla Sociedad en movimiento.
Por esta razn, el surgimiento de los nuevos movimientos que, abriendo
paso a nuevas subjetividades y a confrontaciones de poder con modelos
distintos de interpretacin cultural, constituiran la posibilidad de un vigor re-
novado en la autonoma y en la democratizacin de la propia Sociedad Civil.
_______________________________________________________
Referencias bibliogrcas
Alexander, J. (1995), Las teoras sociolgicas desde la Segunda Guerra Mundial.
Barcelona, Gedisa.
Cohen, J. y Arato, A. (2000), Sociedad civil y teria poltica. Mxico, FCE.
Etzioni, A. y Eva. (1979), Los cambios sociales. Mxico, FCE.
Goffman, E. (1971), Relaciones en Pblico. Madrid, Alianza Editorial.
Goffman, E. (2004), La presentacin de la persona en la vida cotidiana. Buenos
Aires, Amorrortu.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
100
Giddens, A. (1998), La constitucin de la sociedad. Buenos Aires, Amorrortu.
Inglehart, R. (1977), The silent revolution. Princeton University Press.
Mead, G.H. (1993), Espritu, persona y sociedad. Barcelona, Paidos.
Ritzer, G. (1998), Teora sociolgica clsica. Mxico, Mc Graw Hill.
Schtz, A. (1993), La construccin signicativa del mundo social. Barcelona,
Paidos.
Weber, Max. (1997), Economa y Sociedad. Mxico, FCE.
101
DISCURSOS SOBRE LA JUVENTUD
O LAS TRIBULACIONES
PARA SER LO QUE UNO ES
Jairo Hernando Gmez Esteban
Docente e investigador de la Maestra en Investigacin Social Interdisciplinaria,
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
jairogo40@hotmail.com
Bien llegada, oh, vida! Salgo a buscar por millonsima vez la
realidad de la experiencia y a forjar en la fragua de mi espritu la
conciencia increada de mi raza.
James Joyce, Retrato del artista adolescente.
C
uando en algn momento de la vida sentimos que nuestra niez
comienza a desvanecerse en una serie de pensamientos, imge-
nes, deseos y desasosiegos que antes no tenamos ni sentamos,
cuando aquella parte ms ntima y recndita de nuestro yo anhela,
sin xito y con asombro, identicar estados de nimo, emociones y senti-
mientos nuevos revelados en acontecimientos incomprensibles -el deseo
sexual, la idea de la muerte, un signicado oculto de las palabras-, inaccesi-
bles an para nuestra inteligencia, cuando vemos por primera vez el rostro
adusto y desapacible de la soledad, en ese momento, irrepetible y trgico,
empezamos a ser jvenes.
Son tantos los discursos e imaginarios circulantes sobre la juventud -su inicio,
su signicado, su duracin, sus formas de expresin, sus narrativas- que no
slo se habla y se asume que existen mltiples juventudes (lo que equivale
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
102
a mltiples maneras de ser joven) sino que el trmino juventud se ha con-
vertido en un signicante complejo, variado y mvil, que implica diversas
formas de estar y ser en el mundo, con sus propias epistemes y sus propios
marcos de referencia (Margulis y Urresti, 1998). Ser joven hoy no slo es un
signo -distintivo bsicamente por la edad y los consumos- sino ante todo un
sujeto de discurso con capacidad de interaccin y negociacin con las insti-
tuciones y estructuras sociales y, por lo tanto, un agente social con capacidad
transformadora, propositiva y crtica de la sociedad. Se hace necesario enton-
ces, presentar los discursos dominantes sobre juventud para ir decantando
las diversas posiciones que adoptan los y las jvenes en el espacio social
bien sea como agentes beligerantes y opositores, o bien, como agentes
aquiescentes y apologistas del establecimiento.
1. El discurso evolutivo
Se puede armar, sin temor a exagerar, que la inmensa mayora de los llama-
dos juvenlogos o investigadores de lo joven y la juventud, han considerado
el discurso evolutivo desde una perspectiva lineal, adultomorsta, periodizan-
te y acumulativa del desarrollo humano
6
. Y no les han faltado razones. Tanto
la psicologa del desarrollo como la biologa, tradicionalmente han entendido
el desarrollo humano como un proceso lineal, unvoco, continuo y ascenden-
te cuyos niveles progresivos van de una incompletud presocial, presexual y
prelgica a una integralidad biopsicosocial, los cuales tienden siempre a una
mayor abstraccin, formalizacin y, en consecuencia, a una mayor indepen-
dencia del contexto. En efecto, las teoras evolutivas tradicionales (Freud,
Piaget, Erickson) han visto en el proceso de diferenciacin de lo simple a lo
complejo y de lo concreto a lo abstracto, la forma de explicacin del cam-
bio evolutivo.
6 Es comn y compartido el rechazo de la mayora de investigadores de la juventud a seguir
considerando la adolescencia y la juventud como una etapa del desarrollo con unas caractersticas
psicobiolgicas y sociales predeterminadas, tal y como lo proponen las teoras evolutivas tradiciona-
les, las cuales, casi indefectiblemente, asumen que la adolescencia adolece de todos los procesos
y estructuras que alcanzan los adultos y, en consecuencia, el o la joven, siempre est en una etapa
de preparacin, de espera, de transicin, inconcluso y preformado, casi siempre patolgico y desvia-
do de lo instituido. Sobre este cuestionamiento a la perspectiva evolutiva tradicional pueden verse
Reguillo (2000); Margulis (2000); Muoz y Marn (2002); Serrano (2004).
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
103
De esta forma, se asume que existen unas formas incipientes de compor-
tamiento caracterizadas por la indiferenciacin sensorial y perceptual del
neonato y que, progresivamente, por la accin de la conjugacin de facto-
res biolgicos y sociales, el sujeto alcanza una completa independencia de
los determinantes contextuales y genticos. Este proceso sera escalonado
y estara determinado por unos cortes que marcaran las etapas de dicha
trayectoria evolutiva. La juventud (y sus tradicionales subdivisiones: puber-
tad, adolescencia y juventud tarda) sera un estadio o periodo ms en esa
escalera ascendente con la que se quiere representar el desarrollo por parte
de las teoras evolutivas clsicas.
No obstante, las nuevas perspectivas del desarrollo consideran que se debe
diferenciar entre cambio y desarrollo (Puche, 2004). Dicho en otros trmi-
nos, lo que ahora se plantea es que resulta poco probable que Desarrollo
y Cambio compartan las mismas operaciones, los mismos procesos y los
mismos mecanismos. En efecto, mientras el desarrollo da cuenta de una
evolucin en un perodo amplio de tiempo, ocupndose de transformacio-
nes permanentes que se pueden observar en el nivel macro; el cambio se
dene en un nivel micro, y da cuenta de modicaciones en los procesos de
funcionamiento, y, en ese sentido, se juega en un lapso muy breve de tiem-
po. En el caso especco del desarrollo cognitivo por ejemplo, Miller & Coyle
(1999, citados por Puche, 2004) deenden la idea que el cambio cognitivo
es un espacio heterogneo de avances y retrocesos, en el cual lo nuevo,
coexiste con lo antiguo y donde se usan estrategias dbiles y poderosas
al mismo tiempo. Pensar en una evolucin siempre con reorganizaciones
sucesivas, en lugar de pensar dicha evolucin a partir de una etapa nalista
permanente, que gua toda la evolucin y a la que se debe llegar, marca una
nueva racionalidad en la manera de pensar el desarrollo humano, y de don-
de se desprende en parte, el valor del concepto de transicin. Una transicin
se dene como el cambio de un modo estable a otro modo estable en un
sistema en vas de desarrollo, durante un perodo de tiempo restringido. La
transicin es un fenmeno del comportamiento que se captura por medio
de un proceso de marcas o huellas digitales. Estas marcas en los y las jve-
nes se expresan en los acontecimientos y experiencias que se han adherido
a su subjetividad y constituyen los puntos de partida para nuevos devenires,
otras metamorfosis o renovadas apuestas. Aqu se revela en toda su magni-
tud el problema de la variabilidad.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
104
Desde la variabilidad se promete poder abordar procesos no linea-
les en el desarrollo. La teora de la catstrofe (o del caos) tan a la
moda hoy en da, ha contribuido a volver a dar importancia a estos
procesos en la medida en que ofrece herramientas (las derivadas
de la dinmica No-lineal) para un nuevo tipo de anlisis a partir de
modelos complejos de aprendizaje y desarrollo. Pero, Qu es la
variabilidad? La concepcin ms tradicional, entiende la variabilidad
como el fenmeno en el que nios de la misma edad usan diferen-
tes patrones para resolver un problema, y/o cuando un mismo
nio muestra diferentes estrategias en el desarrollo de una situa-
cin de resolucin de problema (SRP). Para otros autores, ms
prximos al Cambio Cognitivo, la variabilidad no indica la existen-
cia de diferentes caminos del pensamiento o conocimiento como
aspectos propios del sujeto, sino la existencia de un conocimiento
representado en diferentes formatos (Puche, 2004: s.p).
Las nuevas tecnologas, la massmediatizacin de la subjetividad y la cultura
del entretenimiento son los principales responsables de la aparicin de estos
formatos.
En efecto, estas alfabetizaciones posmodernas estn promoviendo una rees-
tructuracin de la percepcin mediante la formacin de formatos cognitivos
que posibilitan no slo adoptar diversos puntos de vista con respecto a la
realidad, sino razonar mediante algoritmos que se asimilan ms a proce-
dimientos abductivos que deductivos o inductivos. No sin razn McLaren
(1992) considera que los medios y las nuevas tecnologas provocan nuevas
formas de conocimiento a la manera de una pedagoga perpetua que siem-
pre est renovando no slo contenidos y problemas sino exigindole al su-
jeto nuevos formatos cognitivos que se ajusten a esos cambios constantes.
En este sentido, el socilogo italiano Luciano Gallino (1990) ha propuesto el
modelo MMMM (modelos mentales mediados por los media) para explicar
cmo se han empezado a desarrollar una serie de esquemas interpretativos
como resultado de los modelos mentales que las tecnologas y las culturas
mediticas difunden sin tregua, semejantes a los frames o formatos pro-
puestos por Erwin Goffman en su momento. Estos modelos no slo son co-
herentes con las lgicas de las narrativas hipertextuales e hipermediales, sino
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
105
que son fundamentalmente esquemas de interpretacin situada en cuyo
guin estn inscritas las fases o acciones para que el sujeto pueda avanzar
en las tareas que se le proponen.
El pensamiento promovido por lo meditico se inscribe entonces en una
cultura de la velocidad, la simultaneidad y la paradoja. Sus modos de sub-
jetivacin se producen a travs de una yuxtaposicin entre la frivolizacin
de la vida y la bsqueda de informacin certera, entre la exacerbacin de lo
supercial y la proliferacin de signicantes, entre los formatos tecnolgicos
y la imaginacin surrealista de sus usuarios. De esta forma, la variabilidad es
la evidencia mxima de la actividad de un organismo que se construye bajo
la inuencia de mltiples fuentes de informacin. Frente al panorama de
la variabilidad, la psicologa cognitiva y evolutiva, hoy en da, parece abrirse
hacia fenmenos y datos que muestran ese acceso al conocimiento como
un proceso ms difuso. Ms que una secuencialidad y un orden, el acceso
y el paso de un conocimiento a otro parece marcado por procesos cercanos
a lo que se conoce como la variabilidad. Para algunos autores la gran crisis
alcanzada por las teoras contemporneas de la Psicologa del desarrollo, se
sita en las dicultades de poder dar cuenta del fenmeno de la variabilidad.
Estas nuevas miradas del proceso evolutivo, aunado a los planteamientos so-
bre las culturas infantiles y juveniles
7
, permiten reformular la perspectiva evo-
lutiva de las investigaciones sobre jvenes. En efecto, Caputo (1995) propone
considerar los nios y jvenes como poseedores de un entendimiento propio
sobre la vida y de otros saberes relacionados con situaciones particulares que
hacen parte de su entorno. De esta forma, retoma el concepto de agencia
cultural de A. Giddens para sealar las caractersticas que comparten estas dos
culturas: a) La infancia y la juventud deben ser estudiadas en s mismas, por
su propio valor y no como apndices de la cultura adulta: los nios deben ser
vistos como activamente involucrados en la construccin de sus propias vidas,
7 A pesar de que estos conceptos no son equiparables, se han hecho hallazgos en la investiga-
cin sobre culturas infantiles, que arrojan nuevas luces en los estudios sobre culturas juveniles. Virgi-
nia Caputo (1995) lo usa para signicar que los nios y las nias estn inmersos en la produccin
de mundos sociales propios, hecho que comprob en investigaciones realizadas en varias escuelas
de Toronto (1988) y Halifax (1991). Bas su investigacin en las canciones que los nios y nias
creaban autnomamente y que formaban una tradicin de canto que se conservaba a travs del
tiempo, pasando de un nio a otro. A raz de esto, indag en el concepto de agencia para entender
las culturas infantiles (Citado en: Muoz y Marn, 2002)
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
106
las de aquellos que les rodean y de las sociedades en las que viven
8
; b) En-
tender al nio y al jven como agentes activos plantea, como dice Caputo, un
viraje hacia una nocin ms dinmica y relacional de cultura entendida como
multiplicidad de prcticas signicantes. De esta forma, abre as la posibilidad
de resaltar aquellos espacios o nichos de diferencia que albergan voces alter-
nativas que han sido marginalizadas, voces de gneros, razas, clases y edades
que ocupan posiciones subordinadas de poder en las sociedades contempo-
rneas. Lo interesante de esta posicin, en nuestro parecer, es que visibiliza las
prcticas de creacin cultural, los agentes infantiles o juveniles de tales cons-
trucciones y, sobre todo, que invita a pensar las complejas relaciones de poder
establecidas entre ellos y los adultos. (Muoz y Marn; 2002); c) Dado que
las nociones de infancia y juventud son construcciones culturales e histricas,
no se pueden asumir como categoras universales. Esto implica distanciarse no
slo de las perspectivas con pretensin universalistas, sino atender al desafo
de investigar esas subjetividades en formacin en contextos situados e inde-
pendientes de los marcos de referencia del mundo adulto.
Es probable que esta perspectiva cultural del desarrollo tenga sus fuentes
principales en Bruner (1987), quien seal cmo las teoras evolutivas
no slo funcionan como descripciones estadiales del desarrollo humano,
sino que, por su carcter de representaciones culturales aceptadas, dotan
de una realidad social y prctica esos procesos que tratan de explicar. De
esta forma, la cultura -con sus cnones, sus prcticas e imaginarios- en que
estn inmersos los individuos, proporciona muchas maneras de desarrollo
y, en consecuencia, de entender el futuro y el tiempo, factores nucleares
en el universo simblico juvenil. Es por esta razn que Bruner termina
concluyendo que la preocupacin principal de las teoras del desarrollo
futuras ser cmo crear en los jvenes una valoracin del hecho de que
muchos mundos son posibles, que el signicado y sentido de la realidad
son creados y no descubiertos, que la negociacin es el arte de construir
nuevos signicados con los cuales los individuos pueden regular las rela-
ciones entre s. Todo parece pensar y demostrar que Bruner, que escribi
esto hace veinticinco aos, tena razn, y lo que podra llamarse como el
8 James y Proust, citados por Virginia Caputo, Anthropologys Silent Others. A Consideration of
some Conceptual and Methodological Issues for the Study of Youth and Children Cultures, en Youth
Cultures: Across Cultural Perspective
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
107
acontecimiento juvenil contemporneo, ha superado incluso sus propias
expectativas.
En conclusin, la perspectiva evolutiva sobre los jvenes no pude seguir
desconociendo tanto los importantes hallazgos de la psicologa cognitiva y
del desarrollo contemporneo, en tanto le posibilita entender no slo las re-
descripciones representacionales y cognitivas de los jvenes, imprescindibles
para comprender los nuevos modos de subjetivacin y agenciamiento que
la sociedad globalizada exige, sino sobre todo, cmo las mismas teoras del
desarrollo producen unas realidades sociales que conguran
9
y prescriben
unas formas de ser joven y de representacin de lo joven, que no pueden
sustraerse de los cnones e imaginarios dominantes de la cultura en que se
desenvuelven y se desarrollan.
2. El discurso de las polticas sociales
A pesar de que el ao de 1985 fue declarado el ao internacional de la
juventud, slo es hasta la dcada de los noventa cuando se comienza a im-
plementar de verdad polticas pblicas de juventud. A pesar de que algunos
autores consideren que, en el fondo siempre ha habido polticas de juventud
(Daza; 1998 citado por Escobar; 2004), lo importante es cmo y en qu
momento se empieza a estructurar el sector juvenil y qu tan amplia es la
concepcin de poltica social que all subyace. Ahora bien, para los intere-
ses de este trabajo, resulta crucial determinar el papel que han jugado las
polticas de juventud en la conguracin de las representaciones simblicas
de los y las jvenes expresadas a travs de sus narrativas, es decir, de cmo
dichas polticas han posibilitado nuevos procesos de subjetivacin poltica de
los y las jvenes a travs de las posibilidades de participacin, organizacin
y reconocimiento que en sus postulados se exponen. De esta forma, las po-
lticas pblicas, al igual que los discursos evolutivos, conguran y prescriben
unos regmenes de subjetivacin y unas formas de conducta que regulan,
bien sea a travs de la coaccin externa, o bien mediante complejos pro-
9 El concepto de conguracin es tomado de la sociologa de Norbert Elas para sealar cmo
las instituciones sociales regulan y controlan los estados emocionales y la personalidad de los indivi-
duos. Bsicamente, expresa la idea de que los seres humanos siempre dependen unos de otros y
cumplen, unos para otros, unas funciones (Weiler, 1998)
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
108
cesos de autocontrol, las relaciones de los y las jvenes con el Estado y las
instituciones sociales.
Entender las polticas pblicas como lineamientos congurativos y prescrip-
tivos de unos regmenes de subjetivacin poltica, implica reconocer que
sus demandas provocan y producen unos estndares determinados de lo
que signica no slo ser y vivir como joven, sino tambin, y quizs principal-
mente, unas relaciones de interdependencia con el estado, unos cnones
morales con sus respectivos repertorios emocionales y sus necesarias con-
ductas esperadas (Bolvar, 2006; Spier, 1998) La ventaja de entender de
esta manera las polticas pblicas es que, desde esa lectura, nos dotamos
de herramientas de anlisis e interpretacin de las narrativas polticas de los
llamados jvenes incorporados, sanos o convencionales, sino tambin de
aquellos y aquellas jvenes que, siendo crticos, escpticos e impugnadores
del Estado y las instituciones polticas, aceptan y juegan a las directrices que
las polticas pblicas establecen cuando se abren convocatoria para proyec-
tos culturales, de convivencia ciudadana o educativos.
Ahora bien, la gran mayora de trabajos sobre polticas de juventud (Escobar,
et al, 2004) nos muestra que dichas polticas se han desarrollado tradicional-
mente de manera sectorizada
10
. Pero no slo estas polticas se implementan
de manera sectorizada sino tambin de los problemas que son ms visibles
en los y las jvenes y que se consideran que demandan una intervencin
inmediata tales como el consumo de sustancias psicoactivas, la prostitucin
en jvenes y nios, las deciencias escolares, la precaria situacin laboral y
las carencias en los programas recreodeportivos. Estos trabajos abordan las
polticas pblicas de manera marginal, limitndose en la mayora de los ca-
sos a requerir su intervencin. (Escobar, et al, 2004). Para los casos en que
las polticas no se han implementado de manera tan marginal, se han posibi-
litado reexiones no slo sobre la situacin concreta de los y las jvenes, sino
tambin sobre las posibles formas de intervencin a dichas problemticas.
10 Es posible encontrar tres situaciones distintas segn el sector juvenil: los pases con un sector
juvenil mayoritario, en donde la poltica de juventud est articulada a un sector de juventud bien
denido, los pases con un sector juvenil minoritario donde la poltica de juventud est vinculada
parcialmente a un sector juvenil especializado, pero tambin est dispersa entre distintos sectores
como educacin, salud, etc., y nalmente pases sin un sector especial de juventud en los cuales no
se identica un centro, sino que la poblacin de juventud est dispersa entre los distintos sectores
(Bendit, 2004: 38 citado por Escobar, et al, 2004:145).
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
109
En esta direccin, se sealan fortalezas, debilidades y se introducen tambin
recomendaciones para la accin. En estos estudios las temticas privilegia-
das han sido la violencia juvenil (Londoo, et al, 2001), las ventas callejeras
(Romero, F., et Al., 2002), el madresolterismo (Rengifo, 1999), la sexuali-
dad juvenil (Meja, I., 2000), la explotacin sexual de los menores (Cabrera,
1993), los y las jvenes de la calle (Ruiz, J., 1998), la delincuencia juvenil
y la situacin de derechos de los y las jvenes (Fundacin Cepecs, 2001).
No obstante, lo que podramos llamar la funcin de la formacin poltica de
las polticas, o mejor, la constitucin de sujetos polticos a travs de las po-
lticas pblicas, no aparece muy claramente en estos programas. En efecto,
la participacin poltica de los y las jvenes en estos programas (vese la
ley de Juventud) generalmente est sujeta a organizaciones o agrupaciones
que puedan representarlos, descartando de plano procesos de socializacin
y nuevas formas de construccin de identidades colectivas y mbitos de lo
poltico, a partir del despliegue de subjetividades que reclaman novedosas
formas de participacin ciudadana -generalmente desde prcticas culturales
y tecnologas info-comunicacionales que no se han previsto y no pasan por
la organizacin y ejercicio de lo pblico.
De igual forma, la formulacin de las polticas de juventud ha estado en gran
medida profundamente impregnada por una visin negativa y vulnerable de
los y las jvenes, lo que ha conducido a considerarlos como individuos en
situacin de riesgo, de dependencia y falta de autonoma, lo cual hace que
las polticas se formulen siempre en trminos prolcticos y preventivos,
asumiendo de forma a priori que la juventud es un grupo delincuencial en
potencia.
11
Este desconocimiento y, hasta cierto punto descalicacin, de las
11 Sin embargo, un aspecto central en la poltica de juventud es que se pretende superar aquella
imagen que pone el nfasis en la nocin de riesgo o problema y se da preponderancia a la mirada
del joven como potencialidad (Palacio, M., et Al., 2001:37), como se evidencia en el documento
Conpes de 1992. Adicionalmente, el-la joven es reconocido como un sujeto de derechos y deberes
(Documento Conpes de 1995), como un protagonista en la construccin de su proyecto de vida y
tambin como un referente de gran importancia en la concertacin con el Estado y la sociedad civil
frente a la construccin de polticas pblicas de juventud (Sarmiento, 2004). Este enfoque guarda
relacin con lo que Bendit (2004) ha denominado como imagen de la juventud y recurso presente
en las polticas pblicas de juventud de algunos pases, de acuerdo con la cual los jvenes no son
slo un recurso social a futuro, sino que representan un recurso actual en s mismos, es decir como
jvenes que son (Bendit, 2004: 50). En este enfoque entran aspectos como el potencial de la
juventud para incidir y cambiar la sociedad, el papel de los y las jvenes en el desarrollo del pas,
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
110
nuevas formas de expresin y realizacin de lo joven, reeja en gran medida
la falta de comprensin y conceptualizacin de lo juvenil y de los modelos
de sociedad (sociedades del riesgo, del consumo, informatizadas, del cono-
cimiento), que como resultado del nuevo orden mundial y la trasformacin
del capitalismo, les ha tocado vivir.
Todo lo anterior, nos lleva indefectiblemente al problema de cmo abordar
el problema de la heterogeneidad y diversidad de la juventud desde el pun-
to de vista de las polticas pblicas. En este sentido, se han hecho trabajos
que buscan resaltar las diferencias ms visibles entre los y las jvenes para
que se tengan en cuenta a la hora de formular polticas de juventud. En esta
lnea pueden mencionarse las investigaciones que, en consonancia con el
reconocimiento que la Constitucin de 1991, hiciera de la diversidad y la
multiculturalidad, consideran que debe haber un tratamiento especial a la
niez y juventud con diversidad tnica y cultural (Snchez, 2002). De igual
forma, es de relievar los trabajos que resaltan la necesidad de incorporar la
perspectiva de gnero (Turbay y Rico de Alonso, 1994) como condicin para
el desarrollo de las mujeres jvenes, las cuales presentan problemticas adi-
cionales y diferentes de los varones, y en cuyos diagnsticos y formulaciones
esta perspectiva est invisibilizada. Tambin estn los trabajos que subrayan
la necesidad de que la poltica pblica atienda a patrones culturales espec-
cos de comunidades tnicas y culturales desplazadas (principalmente afros e
indgenas) a travs de programas y currculos especiales en las instituciones
educativas que han llegado a estudiar.
En sntesis, las polticas de juventud intentan satisfacer una perspectiva tra-
dicional y convencional de los y las jvenes en la que, curiosamente se yux-
taponen las diferentes ideas, signicados e imaginarios de juventud que se
han desarrollado a lo largo de la historia (Feixa, 2006). Desde considerarla
un grupo etreo con una connotacin claramente biolgica, pasando por
considerar a la juventud como el gran reservorio moral y social de un pas,
como sujeto primario de la historia, como sujetos desadaptados, heterno-
mos y vulnerables, como subculturas identitarias con sus propios espacios
de socializacin y expresin (pero en ningn caso como identidades y sub-
en los mbitos sociales y cultural, y como ciudadanos y agentes del cambio social y cultural (Bendit,
2004: 51) (Escobar, et al 2004).
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
111
jetividades singulares). No obstante, aspectos tan determinantes y actuales
para la comprensin de lo joven, tales como la construccin de estilos de
vida distintivos como resultado de sus expresiones estticas y los diversos
tipos de consumo, las diferencias econmicas y la diversidad sexual, la utili-
zacin de las nuevas tecnologas y el nomadismo laboral y de los ocios, y
sobre todo, las nuevas prcticas polticas realizadas principalmente a travs
de diversas expresiones culturales (como la msica, el teatro y la literatura)
y las tecnologas info-comunicacionales, son descalicados, acallados o in
visibilizados por estas polticas, que an siguen considerando a la juventud
como un divino tesoro o una enfermedad, sin darse cuenta que lo que est
ocurriendo es un cambio de poca, y s continuar creyendo que la juventud
es una poca de cambios.
3. El discurso de las ciencias sociales
La mirada de la juventud desde las disciplinas sociales, generalmente se ha
caracterizado por querer encorsetar en su aparato conceptual y metodol-
gico las prcticas, los universos simblicos, los procesos identitarios y los
procesos de subjetivacin de los-as jvenes, de tal forma que no quede una
conducta sin explicar, un conicto sin comprender o un smbolo sin interpre-
tar. En su afn de aprehenderlo todo, de encapsularlo todo en conceptos y
procedimientos, a las ciencias sociales se les han escapado esos lugares
que adquieren sentido en tanto se les experimenta como territorios de ex-
presin de diversidad, resistencia y creatividad (De Certeau, 2000); y que
han sido tan bien aprovechados por los estudios culturales y las investigacio-
nes de margen ubicadas en los intersticios, en los bordes y los lmites, tanto
de las disciplinas cientcas como de los saberes no cientcos (estticos,
folklricos, ancestrales) y los de sentido comn.
No obstante, las ciencias sociales, desde sus aparatos conceptuales y meto-
dolgicos, han contribuido a identicar continuidades y visibilizar discontinui-
dades, a hacer inteligibles los procesos de formacin, cohesin y disolucin
de grupos gregarios y lderes carismticos, a comprender las formas de terri-
torialidad y vnculos que se establecen entre los y las jvenes, a reconocer
patrones y pautas de conducta y comunicacin, por lo cual, nos obliga a
explicitar este discurso de manera desagregada, es decir, resaltando el aporte
de cada disciplina.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
112
Desde el punto de vista de la psicologa social el nfasis y sus aportes- se
ha puesto en un conjunto de conceptos que, para bien o para mal, an si-
guen conservando una relativa vigencia y aplicacin en el discernimiento de
lo joven como fenmeno psicosocial. En efecto, es comn observar en una
gran cantidad de investigaciones sobre jvenes independientemente del
punto de vista que adopten- emplear nociones y conceptos de la psicologa
social que, aunque en la mayora de casos no conservan sus acepciones
originales, han pasado a ser parte constitutiva de sus tesis y planteamientos.
De esta forma, conceptos como el de rol -introducido por Ralph Linton en
su clsico Estudio del Hombre- denido en dos sentidos: uno especco,
por cuanto todo individuo tiene una serie de funciones que se derivan de
pautas diversas en las que participa, y uno general, que representa la suma
total de aquellas funciones y determina lo que el individuo hace por su
sociedad y lo que espera de ella (Linton, 1961:122); es un concepto que
sigue siendo perfectamente aplicable a los procesos de subjetivacin y socia-
lizacin de los-as jvenes. El mismo concepto de socializacin reformulado
desde la sociologa fenomenolgica por Berger y Luckmann (1989) - ya sea
entendido como la clsica interiorizacin de normas y valores, o, como el
despliegue del yo a travs de la interaccin simblica, a los investigadores
de la juventud les queda muy difcil escamotear o soslayar esta categora nu-
clear de la psicologa social. Y ni qu decir del socorrido concepto de grupo
por parte de los juvenlogos. Ya sea para designar grupos transitorios como
las comunidades emocionales de Maffesoli-, o para colectivos organizados
como los grupos culturales o polticos, la nocin de grupo es, hoy en da,
imprescindible para la comprensin de los fenmenos juveniles. Lo mismo
puede decirse para los conceptos de representaciones sociales e imagina-
rios colectivos, tan de uso en la investigacin universitaria. Finalmente, ya
vimos como gran parte de las polticas pblicas de juventud retoman con-
ceptos de la vieja psicologa social tales como conductas desviadas, com-
portamientos desadaptados o personalidades desajustadas, pero que, ante
sus implicaciones jurdicas y legales, les devuelven una violenta actualidad y
vigencia.
Para el caso de la antropologa, el clsico -y manoseado hasta la saciedad-
concepto de cultura introducido por Clifford Geertz (1996) ha servido de
base para que se impusieran conceptos tales como culturas juveniles, sub-
culturas, interculturalidad e intraculturalidad. De igual forma, encontramos
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
113
importante conceptualizaciones (en antropologa) sobre temas que nos inte-
resan, como la de violencia de lo sagrado (Durand, 2000) que, en nuestra
sociedad lleva a grupos rivales a enfrentarse por la defensa de unos colores;
o la de desorden litrgico, una ritualizacin que contempla el recurso siste-
mtico y constitutivo a la violencia, como medio de armacin y declaracin
de guerra (Costa, Prez y Tropea, 1996:19).
Tambin es necesario destacar los aportes que sobre el cuerpo ha hecho la
antropologa. Partiendo del presupuesto que, el cuerpo es una construccin
social y cultural y, en consecuencia, una construccin simblica y no una
realidad en s misma-, la perspectiva antropolgica asume que las represen-
taciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios no slo
de una visin del mundo sino tambin de una concepcin de la persona y
particularmente del individuo. En este sentido, Le Breton (1990) nos mues-
tra cmo en las sociedades tradicionales
12
el individuo es indiscernible de la
naturaleza y el cuerpo no es objeto de escisin entre el cosmos, la comu-
nidad y la naturaleza. Entre los canacos y las concepciones melanesias en
general, por ejemplo, el cuerpo:
() entrelaza su existencia con los rboles, los frutos, las plantas,
obedece a las pulsaciones de lo vegetalLa unidad de la carne y de
los msculos refiere a la pulpa o al carozo de las frutasEl cuerpo
aparece como otra forma vegetal, o el vegetal como una extensin
natural del cuerpo. No hay fronteras percibibles entre estos dos
terrenos. La divisin puede realizarse slo por medio de nuestros
conceptos occidentales, a riesgo de establecer una confusin o una
reduccin etnocntrica de las diferencias (Le Breton, 1990: 16-17).
Por el contrario, la representacin del cuerpo en Occidente est profunda-
mente determinada por una visin del cuerpo como factor de individuacin.
La separacin del cosmos, de la naturaleza, de los otros la fobia del con-
12 En antropologa las sociedades tradicionales son asociadas a sociedades comunitarias en
el sentido de Tonnies- en donde su caracterstica principal es la ausencia de la divisin del trabajo, la
alteridad est ubicada en la naturaleza y la indisociabilidad de los procesos sociales de los fenme-
nos naturales. Levi-Strauss (1962); Therrien (1987, citado por Le Breton, 1990)
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
114
tacto de la que hablara Canetti- y de s mismo, ha congurado el cuerpo
del hombre y la mujer occidentales como un lmite fronterizo ante los otros,
una posesin de identidad, un replegamiento del sujeto sobre s mismo,
exaltando y exacerbando al mximo su dimensin anatomosiolgica, es
decir, del control del cuerpo por la biologa y la medicina, producindose de
esta forma, una mayor atomizacin de la subjetividad y un individualismo
egocntrico y narcisista como hecho estructurante de la sociedad.
Desde el punto de vista de la sociologa hay tres conceptos que son impres-
cindibles en la investigacin actual sobre jvenes. En primer lugar, el concep-
to de individualismo. Con hondas races en la acepcin pionera que le diera
Durkheim, esto es, como un conjunto de valores y principios centrados en
la defensa de la persona humana, la defensa de sus derechos y libertades,
y la libertad de ello derivada (Girola, 2005), el individualismo ha dado un
giro hacia los problemas de la subjetividad, la interioridad, el derecho a la
intimidad, y en general, hacia la esfera de lo privado. Ahora bien, entre las
principales teoras de n de siglo sobre individualismo cabe destacar las de
Beck, Maffesoli y Lipovetsky.
Enmarcada en su concepcin sobre la sociedad del riesgo, la teora de la
individualizacin y el individualismo de Ulrich Beck (2003) considera que, a
diferencia de la primera modernidad que exalt el individualismo anmico,
inmerso en procesos de conocimiento lineales, una sociedad estable y un su-
jeto racional y cognoscente, el individualismo (y el individuo) actual de la se-
gunda modernidad, est mediado por procesos de conocimiento no lineales,
inciertos, biografas de bricolaje (en el sentido de Levi-Strauss) con narrativas
discontinuas y fragmentarias, retirada de las instituciones clsicas, individuos
insertos en un ambiente de riesgo en donde la globalizacin y el cosmo-
politismo presuponen un movimiento del locus estratgico, tanto extensiva
como intensivamente, respecto de la nacin-Estado (Bauman, 1999).
En una perspectiva diferente, Michel Maffesoli (1990) sostiene que lo carac-
terstico de la sociedad actual es un proceso de des-individuacin. En efecto,
para este socilogo francs, lo que est surgiendo ahora, en esta sociedad
de masas y nuevos consumos, es la agregacin, la construccin de la identi-
dad a travs de la integracin y participacin en las actividades, imaginarios
y representaciones sociales de grupos pequeos en los cuales se compartan
intereses transitoria o circunstancialmente. De ah que Maffesoli hable de
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
115
neotribalismo, de tribus urbanas cuyos miembros construyen su identidad
en comunidades emocionales satisfactorias que cambian al ritmo de la apa-
ricin de nuevas apetencias, otras subjetivaciones.
A pesar de que Lipovetsky (1986) comparte algunos de los planteamientos
de Maffesoli, lo que a l le interesa es el proceso de personalizacin. En
efecto, en la era del vaco, en una sociedad escptica y aptica a las inno-
vaciones y los cambios sociales, cuyos intereses estriban principalmente en
consumir objetos e informacin, deportes y viajes, formacin y relaciones,
msica y cuidados mdicos, el individualismo pone el nfasis en la realiza-
cin personal, la permisividad, la bsqueda del placer, el despliegue de la
intimidad, la legitimacin del hedonismo y la libertad de expresin.
Creemos que estas tres maneras diferentes de entender el individualismo se
aplican -unas veces de forma complementaria, otras, en forma independien-
te- no slo a las narrativas biogrcas de cualquier grupo social, sino a las
nuevas socialidades
13
que estn desarrollando los y las jvenes actualmente
a travs, tanto de las comunidades emocionales, transitorias y provisionales,
como de las redes virtuales que circulan en el ciberespacio. Sus implicacio-
nes son, pues, imprescindibles tanto a nivel interpretativo como procedi-
mental, para entender las narrativas polticas de cualquier poblacin que se
quiera investigar. Y con mayor razn del grupo social que nos ocupa.
Un segundo concepto que la sociologa aporta para la investigacin del m-
bito de lo joven es el de anomia. De origen claramente durkheimiano, este
concepto se propuso para sealar la situacin que se produce por la falta
de normas que reglamentan las relaciones entre los actores que participan
de la vida industrial y comercial. Durkheim lo introdujo para explicar los ver-
tiginosos cambios producidos por la sociedad industrial y el consecuente
debilitamiento de la conciencia colectiva. Ahora bien, en su disputa con los
utilitaristas y en la necesidad de proporcionar un marco normativo comn
para garantizar la cohesin social y la integracin de los individuos, Talcott
Parsons considera que la anomia est directamente relacionada con el des-
13 El concepto de socialidad lo introduce Maffesoli (2000) para indicar las explosiones ldicas
y el sentido de la esta propios del escapismo de los y las jvenes actuales que ya no pueden
reconocerse en ningn marco institucional, ni un universo simblico constreido y lineal.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
116
ajuste de la gente frente a las irregularidades en los ciclos econmicos y, en
general, con variaciones abruptas en cuanto a caractersticas importantes de
su medio social (Girola, 2005). De esta forma, Parsons amplia la nocin
durkheimiana, aplicndola a situaciones sociales de cambio dinmico en
donde el sistema de interacciones se vea amenazado o el orden normativo
se halle quebrantado. Robert Merton retoma los aportes de Parsons y va
ms all. Interesado en las contradicciones entre los ideales culturales de la
sociedad norteamericana, que conllevan una extrema valoracin del xito
econmico, y las posibilidades reales que la estructura social posee para
alcanzar dichos ideales, Merton concluye -luego de sosticadas y amplias
investigaciones empricas- que la conducta anmala puede considerarse
desde el punto de vista sociolgico como un sntoma de disociacin entre
las aspiraciones culturales prescritas y los caminos socialmente estructurales
para llegar a dichas aspiraciones (Merton, 1964). Es as como se sientan
las bases para entender las razones sociolgicas de lo que muchos (sobre
todo desde las polticas pblicas), consideren a la mayora de grupos juve-
niles principalmente, las llamadas culturas y tribus juveniles- como grupos
anmicos o desadaptados.
14
Las perspectivas contemporneas de la anomia han puesto mayor nfasis en
el punto de vista de los sentimientos y percepciones de los individuos. Leo
Srole, por ejemplo (citado por Girola, 2005: 77) postul unos indicadores
de anomia que permitieran medir qu tan anmicos se sentan los miem-
bros de una sociedad. Dicha escala consta de cinco tems:
> a. Percepcin de que los lderes de la comunidad son indife-
rentes a las necesidades de uno.
> b. Percepcin de que es poco lo que puede lograrse en una
sociedad que es imprevisible y carente de orden.
> c. Percepcin de que los objetivos de la vida se alejan en vez
de realizarse.
14 A pesar de que la explicacin sociolgica mertoniana sigue vigente casi para cualquier so-
ciedad, y stas son concientes de ella, en nuestro pas se sigue considerando a muchas culturas y
agrupaciones juveniles como desadaptados y delincuenciales, como es el caso de las barras bravas,
los punk y algunos movimientos estudiantiles de universidades pblicas.
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
117
> d. Una sensacin de futilidad.
> e. El convencimiento de que uno no puede contar con socios
o compaeros personales para tener apoyo psicolgico.
Esta escala, que ha tenido un gran impacto en investigaciones en varios pa-
ses, puede resultar muy til para entender las lneas de fuga y las rupturas
que muchos jvenes actualmente realizan para superar ya sea las imposibili-
dades estructurales de la sociedad, o bien, para resistirse a unas instituciones
que no responden a sus verdaderas necesidades y expectativas sociales y
polticas. Pero tambin es cierto que la escala no cuestiona los valores y
metas de la sociedad y, por lo tanto, de alguna manera, sigue identicando
anomia con desintegracin social, descartando de plano el carcter provi-
sional y negociado de las normas y su papel como regulador situado de las
interacciones sociales.
Un tercer concepto clave que ha aportado la sociologa para la compren-
sin de lo joven en todas sus expresiones y particularmente de la expre-
sin poltica, es el concepto de nomadismo. Sea entendido como errancia,
trashumancia, trnsito, desplazamiento, movilidad, vagabundeo migracin,
cambio, fuga, huda, o simplemente como viaje; el nomadismo, como el se-
or Jourdain de El burgus gentilhombre de Molire, que hablaba en prosa
sin saberlo, todos lo practicamos a diario, deliberada o inadvertidamente. El
nomadismo juvenil se puede explicar como reaccin a un mundo que se ha
vuelto extrao e inaprensible desde el punto de vista de sus tradiciones, sus
convenciones, sus racionalidades, sus partidos polticos y sus instituciones.
Los ideales polticos o espirituales de dos o tres generaciones anteriores,
sus luchas, sus intereses, han dado paso a la bsqueda de otros lugares,
que para algunos principalmente marxistas y neomarxistas- se ha interpre-
tado como una regresin y entrega a la sociedad de consumo, intentando
recuperar algunos arcasmos y mitos fundacionales que les permita expresar
sus nuevas socialidades, otras sensibilidades, originales proxmicas, diversas
sexualidades. (Maffesoli, 2000). A semejanza de esos xodos propios de
las sociedades arcaicas o de ese experimentar nuevas sensibilidades y emo-
ciones propias de los romnticos, los y las jvenes de hoy escapan hacia
otras prcticas y universos simblicos que les permitan desarrollar la razn
sensible, a apoyarse en sus propias redes sociales y comunicativas, constru-
yendo sus propios valores alejados de las fuertes tradiciones y por fuera de
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
118
las grandes instituciones, produciendo nuevas formas de autodeterminacin
y autorreferencialidad.
Finalmente, Costa, Prez y Tropea (1996) consideran con particular inters el
aporte de la semitica, principalmente en lo relacionado con la construccin
discursiva de la identidad, los procesos de circulacin de sentido y las inter-
pretaciones de textos. En efecto, para estos autores, las disciplinas semiticas
y de la comunicacin son imprescindibles para comprender los signicados
que se movilizan en las formas de ataviarse, expresarse y actuar de las de-
nominadas tribus urbanas. Es un hecho que cada agrupacin de jvenes
(llmese tribu urbana, cultura juvenil o colectivo poltico o cultural) construye
unos cdigos expresivos especcos que sean reconocibles por ellos y por
los otros, la semitica y la comunicologa son la va regia para hacer inte-
ligibles y comprensibles social, poltica y culturalmente dichos discursos y
narrativas. Igualmente permiten investigar la manera peculiar que tienen para
atribuir sentido a sus acciones, valores y representaciones estticas.
4. El discurso de los estudios culturales
Institucionalizados en 1964 con la creacin del centro de Investigaciones de
Birmingham (CCCS), la originalidad de este enfoque reside en problematizar
la cultura como el lugar central de una tensin entre los mecanismos de do-
minacin y resistencia (Mattelart y Neveu, 2002). Provenientes del marxis-
mo, pero profundamente crticos de l, sus padres fundadores se orientaron
por el estudio de las luchas sociales desde el punto de vista cultural, la nocin
de resistencia simblica y la aplicacin de las tcnicas y procedimientos de la
crtica literaria a los problemas sociales. En efecto, los tres padres fundadores
que, como los tres mosqueteros, en realidad fueron cuatro, tenan en comn
una experiencia mnima en educacin de adultos, un estrecho contacto con
la New Left britnica y una intensa proclividad por el anlisis cultural que
superara la simpleza de la dicotoma superestructura/infraestructura tan en
boga en esos tiempos. Richard Hoggart, E. P. Thompson y Raymond Williams,
a los que pocos aos ms tarde se sumara Stuart Hall, conformaron ese for-
midable grupo que produjo uno de los movimientos intelectuales y cientcos
ms innovador e iconoclasta en la investigacin cultural, y cuya herencia hoy
se mantiene ms viva que nunca en programas acadmicos de pregrado y
posgrado de las principales universidades del mundo.
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
119
El propsito fundamental del grupo -que qued consignado en el discurso
de posesin de Hoggart como director del Centre of Contemporary Cultural
Studies (CCCS) era utilizar las herramientas y tcnicas de la crtica literaria
para aplicarlas a problemas que, hasta ese momento, eran rechazados no
slo por la comunidad acadmica institucionalizada, sino por los intelectuales
y analistas sociales con vocacin marxista o contestataria. Entre esos proble-
mas, los que ms se destacaban eran: el universo de las culturas y prcticas
populares en oposicin a las culturas letradas en la Inglaterra postvictoriana
era impensable hablar de cultura popular, casi un oxmoron-, los productos
culturales producidos por los medios de comunicacin social, los estilos de
vida principalmente de la clase obrera, pero tambin de grupos que nunca
haban sido investigados como los jvenes, las mujeres o los inmigrantes-,
las sociabilidades familiares, y sobre todo, un tema que inaugura la investiga-
cin de las prcticas culturales de los-as jvenes: la msica, particularmente
el pop y el rock, que en ese momento estn en apogeo y se va a constituir
en el ncleo aglutinador de las culturas juveniles.
De esta forma, se puede decir que, a travs de estas investigaciones pione-
ras, y superando de lejos las tesis de Stanley Hall y Thrasher apoyadas en
la sociologa desviacionista y la psicologa patologizante
15
, es la primera vez
que se investiga a los y las jvenes retomando su propia voz, observndolos
en su cotidianidad, en sus gustos y conictos, en sus intereses y sus luchas,
en sus consumos y sus formas de organizacin. Por lo tanto, la pregunta
que surge es Cules son las caractersticas de la juventud y cules son los
aportes tericos y metodolgicos concretos que los estudios culturales han
hecho a este campo de la investigacin sociocultural?
Al revisar tanto los intereses como los trabajos propiamente dichos de este
grupo de investigadores y de algunos de sus discpulos y continuadores, es
indudable que la problemtica (y el concepto) ms trabajada en las inves-
15 Recordemos que, aunque fue Rousseau quien se invent lo joven, fue Stanley Hall (1904)
quien inaugur el estudio cientco de la juventud en su monumental Adolescencia. Profundamente
inuenciado por las tesis darwinistas, Hall considera que la adolescencia est dominada por las
fuerzas del instinto y, por lo tanto, tiende a la desviacin y la patologa. Lo mismo ocurre con las
conclusiones de Thrasher en su clsico The Gang (1926), quien a pesar de esforzarse por superar
la perspectiva desviacionista en su investigacin sobre las bandas juveniles de Chicago, su ansia de
cuanticacin y legitimacin lo llevan a explicar su trabajo en estos trminos. (Feixa, 2006; Escobar
et al, 2004)
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
120
tigaciones con jvenes es el de Estilo (Hebdige, 2004; Stuart Hall, 1976).
La necesidad de ser diferente, de identicarse con los rasgos materiales y
fsicos de un grupo (principalmente en la indumentaria y los acicalamien-
tos), de compartir unos signicados y cdigos -preferiblemente ocultos o
prohibidos- de un nosotros que nos diferencien de los de ellos, el uso y el
hacer de ciertos consumos, y en n, la guerra de guerrillas semitica (Eco,
1972; citado por Hebdige, 2004), constituyen las caractersticas ms distin-
tivas para entender el signicado del estilo y la clave para hacer inteligibles
las subculturas juveniles.
Qu hace que un grupo de jvenes se una en torno a unos signicados
particulares?, o, para formularlo en los trminos que se lo plante Stuart
Hall (1976): Qu signicado especco tiene un estilo subcultural para los
miembros de esa subcultura? La respuesta es simple -y casi obvia- pero per-
mite entender las formas de cohesin y al mismo tiempo de desplazamiento
de una subcultura a otra: los objetos simblicos -el vestuario, el lenguaje, los
rituales, la msica- reejan y expresan los diversos aspectos de la vida del
grupo, a la vez que congura su unidad y sus prcticas sociales. Como ejem-
plo de esto Hall (1976) cita a los skinheads: las botas, los tirantes, la cabeza
rapada, tienen signicado en tanto comunican su visin del mundo: dureza,
masculinidad y pertenencia a la clase obrera.
Una segunda problemtica o mbito especco de lo joven iniciado por los
estudios culturales, y profusamente estudiado por los investigadores con-
temporneos, es el de la Msica. Dar una denicin de la msica as sea
la ms genrica: la organizacin estructurada de sonidos segn principios
de meloda, armona y ritmo- y sobre todo del sentido que la msica tie-
ne para el ser humano puede resultar siempre incompleta y acaso inocua.
Desde el punto de vista de las tecnologas, insoslayable para entender los
consumos musicales de los y las jvenes de hoy en da, la msica es una
forma de comunicacin interhumana en la que el sonido (), humanamen-
te organizado, es percibido como vehculo de patrones de cognicin afectiva
(emocional) y/o gestual (corprea) (Tagg, 2000; citado por Ydice, 2007).
Ahora bien, lo cierto es que la msica, independientemente de la forma y
los medios que se utilicen para consumirla, produce una ingeniera de la
subjetividad y dictamina unas sensibilidades, proxmicas y sexualidades que,
en algunos grupos juveniles, tienen an ms fuerza que otros formas de
massmediatizacin.
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
121
El problema de la relacin entre msicas y culturas juveniles estriba en que
gran parte del conjunto de representaciones, smbolos y valores proviene de
mbitos que no pueden ser localizados en un lugar o territorio especco
y s por su adscripcin a un universo simblico o a unas prcticas que con-
guran una formas de hacer y unos estilos de expresin singulares (Reguillo,
2000). De esta forma, los marcadores identitarios se difuminan no slo en
funcin de la bien aceitada maquinaria del mercado, sino tambin, por esas
extraas sonoridades marginales sobre todo las producidas por jvenes
habitantes de las villamiserias, las favelas, las comunas- que se toman los
espacios pblicos sin ninguna consideracin por los ritmos dominantes, de-
nunciando sus miserias y gritando a voz en cuello sus utopas.
Pero probablemente sea el uso del walkman lo que ms ha trastocado las
nuevas socialidades de los y las jvenes. En efecto, a comienzos de la d-
cada de los ochenta el walkman mostr una nueva forma de estar con los
otros: los audfonos permitan una experiencia privada que circulaba en ple-
no espacio pblico. Mediatizada por una tecnologa que desvincula los lazos
comunitarios, los y las jvenes comenzaron a crear redes sin socialidad lo
opuesto de una comunidad- es decir, una forma de congregacin enajena-
da cuyos integrantes no se perciben o consideran como miembros (Ydice,
2007). El usuario del walkman (y ahora sus herederos como el MP3 y el
iPod) organiza y administra gran parte de su vida cotidiana mediante la se-
leccin y reproduccin de msica para acompaar (y en muchos casos esti-
mular) actividades laborales, domsticas, deportes y ejercicio, buscar estados
de nimo, activar la memoria (evocar u olvidar recuerdos), evitar o inducir
contacto con otros, suprimir ruidos molestos, y por supuesto, disfrutar los
sonidos que lo constituyen a uno como subjetividad anclada en un universo
simblico particular.
No obstante, esta agudizacin de la individualizacin, se ve compensada con
nuevas formas de interactividad que la misma tecnologa hace posible pro-
duciendo lazos de aliacin y sociabilidad que antes no existan. Si se piensa,
por ejemplo, toda la msica que circula en internet y lo que se canjea en
P2P ms lo que se sube a YouTube, MySpace y sitios parecidos, sin contar los
perles, blogs y redes personales con otros usuarios, se pueden encontrar
las hibridaciones musicales y, por ende, culturales, ms asombrosas que a
alguien se le hubiera podido ocurrir, como el tango y la salsa japonesa, judos
que cantan reggae, fusin de samba con msica uzbeca o salsa iran. Esta
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
122
hibridez muestra que la industria de la msica no est determinando el 80%
de lo que se escucha en el mundo. Muestra adems que una verdadera
world music se escapa de los cauces del marketing y de la nostalgia del fol-
clore. Y no es hasta que entramos en los mundos que los usuarios mismos
suben a estos sitios que nos damos cuenta de ello (Ydice, 2007: sp).
Un tercer mbito de investigacin inaugurado por los Estudios Culturales con
profundas repercusiones en el trabajo con jvenes fue el del Consumo. El
inters por la dialctica entre resistencias y dominaciones, explica en gran
medida la importancia que poco a poco cobr para los Cultural Studies la
reexin sobre los medios de comunicacin y, en consecuencia, por los hbi-
tos y prcticas de consumo. La segmentacin social y cultural producida por
el mercado no poda pasar desapercibida a unos investigadores preocupa-
dos por entender las diversas formas que adquira la subjetividad en el inicio
de la plenitud del capitalismo.
Es un hecho incontrovertible que entre los dispositivos ms ecaces e im-
placables que la sociedad de mercado dispone para reconocer o excluir a
sus ciudadanos, sean las prcticas de consumo que realizan en su vida co-
tidiana. El impacto que ha tenido la lgica del mercado sobre los cuerpos y
los comportamientos ha tenido mucho que ver con el desdibujamiento de
la brecha entre lo pblico y lo privado y la invasin e intrusin avasallante de
los medios info-comunicacionales en la intimidad. La adquisicin de bienes
materiales o culturales se ha convertido -en especial para los y las jvenes-
no slo en un mecanismo de expresin y adscripcin identitaria, sino en una
dimensin constitutiva de esas identidades. La ropa, por ejemplo, cumple
un papel central para reconocer a los iguales y distanciarse de los otros, se le
transere una potencia simblica capaz de establecer la diferencia, que una
mirada supercial podra leer como homogeneidad en los cuerpos juveniles
(Reguillo, 2000: sp).
Pero, Cules son las formas de respuesta que los y las jvenes -siempre
concientes de su condicin de consumidores- han movilizado frente a estos
dispositivos de control y exclusin con que la sociedad los envuelve? Aqu
hay varias posiciones y matices que son necesarios de precisar, sobre todo a
la hora de interpretar las prcticas de consumo desde una perspectiva polti-
ca. En primer lugar, la de Michel de Certeau (2000) para quien lo importante
no es el consumo en s mismo, o los objetos o productos que se quieren
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
123
adquirir, sino lo que se hace con el consumo, es decir, el uso diferenciado y
singular que se hace de esos productos. Para De Certeau el arte de hacer
cosas diferentes con objetos conocidos, o de inventarse originales maneras
de emplear los productos impuestos por el orden cannico, subvirtiendo ese
orden y resignicando esas estticas instituidas, es quizs, la caracterstica
principal de las culturas juveniles y de los y las jvenes en general. De esta
forma, el uso que se hace del consumo, principalmente de bienes culturales,
se ubica en un plano de resistencia y oposicin al mercado dominante y a lo
polticamente correcto, a travs de una potica de lo bizarro y una abigarrada
creatividad sustentada en el collage y el bricolaje.
En segundo lugar, est la posicin de Humberto Giannini (1995, citado por
Echeverra, 2005), quien propone el concepto de reexividad cotidiana para
indicar la vuelta que hacemos a nosotros mismos al regresar a nuestra casa
del mundo y nos encontramos con lo propio y reelaboramos lo trado, para
as volver al mundo desde nosotros, desde esta elaboracin interna, y no des-
de un mero anclaje de una nueva informacin. Esta reexividad cotidiana se
apuntala an ms con nuestros vnculos y encuentros sociales a travs de la
conversacin, la cual nos permite salirnos de la mundanidad dominada por el
consumo y la enajenacin para reencontrarnos con el otro y consigo mismo.
En tercer lugar, se encuentran los planteamientos de Rosana Reguillo (2000),
quien considera que si algo caracteriza a los grupos juveniles en condicio-
nes de exclusin y marginacin, provocadas por las prcticas de consumo
cannicas, es su capacidad para transformar el estigma en emblema, es
decir, hacer operar con signo contrario las calicaciones negativas que le
son imputadas. Para esta investigadora mexicana, el uso transgresor y la
valoracin positiva del consumo de drogas, por ejemplo, o la inversin de
valores dominantes resultan fundamentales para transformar el sentido que
convencionalmente se le asigna al consumo.
5. Para concluir
Las teoras sociales, comprendidas como parte de la comunicacin humana,
no pueden sustraerse a su condicin de profecas auto-cumplidoras. Hu-
biera existido la URSS sin las teoras de Marx y Engels?, El neoliberalismo
econmico rampante en el mundo sin las teoras de Friedman y Hayek?, La
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
124
condicin posmoderna de la sociedad sin las tesis de Lyotard? Aunque evi-
dentemente no se puede responder con un no categrico a estas preguntas,
ya que el uso social de las teoras depende de las relaciones de poder en su
conjunto, de las dinmicas internas de cada sociedad y de los regmenes de
control y coercin a los que los individuos estn expuestos, s es un hecho de
que existe una circularidad entre los avances del conocimiento y las prcticas
sociales. Esta circularidad se expresa en que, como las teoras del desarrollo
o las polticas pblicas, las teoras producen nuevos hechos que antes no
existan o no eran reconocidos jurdica y socialmente: los y las jvenes son el
ejemplo perfecto. Y al contrario: los nuevos acontecimientos sociales produ-
cidos como resultado del caos generado por la competencia desigual de las
sociedades industriales en el siglo XIX, obliga a la creacin de una categora
-anomia- que permita regular dicho desequilibrio econmico y establecer
regmenes equitativos de mercado y de consumo; es decir, un nuevo hecho
social produce una nueva categora terica que, a su vez, se devuelve al
mundo real para regular y controlar ese hecho social, volvindolo cannico
y compartido por toda la comunidad.
Ahora bien, esta circularidad entre las teoras sociales y la produccin o crea-
cin de hechos sociales, no slo depende de unas condiciones especcas
de cada sociedad, de un caldo de cultivo que est a punto, sino tambin de
aquellas agencias -polticas, mediticas, institucionales, culturales- que cuen-
tan con las oportunidades de poder hacer uso de estas teoras para ponerlas
en prctica. Son estas agencias las que han promovido socialmente muchas
de los conceptos y categoras de lo joven aqu planteadas. Es fcil deducir,
por ejemplo, que muchos de las tesis conguracionales y prescriptivas de
las teoras del desarrollo o de las polticas pblicas han sido asimiladas y
utilizadas con gran xito por la publicidad, los medios y las tecnologas info-
comunicacionales. No obstante, los aportes de esas mismas teoras, nos
indican que ya existe un arsenal terico y metodolgico, necesariamente
inter y transdisciplinar, lo sucientemente slido para abordar los mundos y
los modos de vida juveniles como condicin para el impulso de un proyecto
poltico en donde la diferencia y la diversidad no se conviertan en mera re-
trica de las polticas pblicas de unos gobiernos ms interesados en revivir
los lastres del pasado que en proyectarse a un futuro ms humano y mejor.
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
125
_______________________________________________________
Referencias Bibliogrcas
Bauman, Z. (1999), Individualmente pero juntos. Prefacio En Beck, U. y Beck-
gernsgeheim, E. La individualizacin. El individualismo institucionalizado y sus
consecuencias sociales y polticas. Barcelona, Paids.
Beck, U. y Beck-Gernsgeheim, E. (2003), La individualizacin. El individualismo
institucionalizado y sus consecuencias sociales y polticas. Barcelona, Paids.
Berger, P. y Luckmann, T. (1989), La construccin social de la realidad. Buenos
Aires, Amorrortu.
Bolvar, I. (2006), Discursos emocionales y experiencias de la poltica. Bogot,
Universidad de los Andes.
Bruner, J. (1987), Realidad mental y mundos posibles. Barcelona, Gedisa.
Cabrera, O. (1993), La prostitucin infantil en el centro de Bogot. Un
ensayo de investigacin social urbana. Bogot, Cmara de Comercio de
Bogot.
Caputo, V. (1995), Anthropologys Silent Others. A Consideration of some
Conceptual and Methodological Issues for the Study of Youth and Children
Cultures en Youth Cultures: A cross Cultural Perspective.
Costa, Prez y Tropea. (1996), Tribus Urbanas. Barcelona, Paids.
De Certeau, M. (2000), La invencin de lo cotidiano. 1 Artes de hacer. Mxico,
Universidad Iberoamericana/Instituto Tecnolgico de estudios superiores.
Durand, G. (2000), Lo imaginario. Barcelona, Ediciones de Bronce.
Girola, L. (2005), Anomia e individualismo. Barcelona, Anthopos.
Echeverra, G. (2005), Jvenes y nuevos ritos sociales: Construcciones dentro/
fuera de la ciudad del consumo. En Zarzuri, R. y Ganter, R. (Comp.), Jvenes:
la diferencia como consigna. Santiago de Chile: Centro de Estudios Socioculturales
CESC.
Escobar, M. R. et al. (2004), Estado del arte del conocimiento producido sobre
jvenes en Colombia 1985-2003. Programa presidencial Colombia Joven.
Agencia de cooperacin alemana GTZ- UNICEF Colombia. Informe Final de
investigacin. Universidad Central. DIUC.
Geertz, C. (1996), La interpretacin de las culturas. Barcelona, Gedisa.
Hall, S. (1976), Subculture, Culture and Class. En Hall, S. y otros (comps.),
Resistance Through Rituals, Hutchinson.
Hebdige, D. (2004), Subcultura. Buenos Aires: Paids.
Feixa, C. (2006), Generacin XX. Teoras sobre la juventud en la era
contempornea. En Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niez y
Juventud, Vol.4, No 2. Manizales. Colombia.
Gallino, L. (1990), El problema MMMM (Modelos mediados por los media) en
AAVV. (S.C), Videoculturas de n de siglo. Ctedra.
Le Breton. (1990), El surgimiento del cuerpo en la modernidad. Buenos Aires:
Nueva Visin.
Levi-Strauss, C. (2006), El pensamiento salvaje. Mxico: Fondo de Cultura
Econmica.
Linton, R. (1961), Estudio del hombre. Mxico: Fondo de Cultura Econmica.
Lipovetski, G. (1986), La era del vaco. Barcelona: Anagrama.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
126
Londoo Berro, Hernando, et Al. (2001), Poltica criminal y violencia juvenil, En:
Balance de los estudios sobre violencia en Antioquia:Grupo Interdisciplinario de
Investigaciones Sobre Violencia, Instituto de Estudios Regionales. Medelln, INER,
pp 30-67.
Maffesoli, M. (2005), El nomadismo. Vagabundeos iniciticos. Mxico Fondo de
Cultura Econmica.
___________. (2000), Nomadismo juvenil. Revista Nmadas No. 13. Bogot.
___________. (1990), El tiempo de las tribus. Barcelona: Icaria.
Margulis, M. (2000), (Ed.), La juventud es ms que una palabra. Buenos Aires:
Editorial Biblos.
Margulis M. y Urresti M, (1998), La construccin social de la condicin de
juventud. En: Cubides H, et al. (Editores), Viviendo a toda. Bogot, Universidad
Central. DIUC y Siglo del Hombre Editores.
Mattelart, A. y Neveu, E. (2002), Los Cultural Studies. Hacia una domesticacin del
pensamiento salvaje. La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunicacin No. 20.
Merton, R. (1964), Teora y estructuras sociales. Mxico, Fondo de Cultura
Econmica.
Muoz, G. (2007), Anotaciones del Seminario doctoral sobre jvenes y culturas
juveniles. Bogot, Universidad Distrital.
Muoz, G. y Marn, M. (2002), Secretos de mutantes. Bogot, Universidad Central.
DIUC y Siglo del Hombre Editores.
Puche, R. (2004), Cambio, Desarrollo. Herramientas y variabilidad. Cali,
Universidad del Valle.
Reguillo, R. (2000a), Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del
desencanto. Bogot: Norma.
__________. (2000b), El lugar desde los mrgenes. Msicas e identidades
juveniles. En Revista Nmadas No. 13. Bogot, DIUC, Universidad Central.
Rengifo, H., M. (1999), La madre adolescente en Cali: una mirada crtica a los
programas y polticas de comprensin y solucin del problema. Monografa
de sociologa. Cali, Universidad del Valle.
Rico de Alonso, A. (1986), Madres solteras adolescentes. Bogot, Ponticia
Universidad Javeriana, Plaza & Jans Editores.
Romero, F. A., et Al. (2002), Creciendo en el asfalto, nios, nias y jvenes
vendedores en las calles de Bogot. Bogot, Universidad Nacional de Colombia,
Unibiblos.
Rubio, M, (1996), Capital social, educacin y delincuencia juvenil en Colombia.
En: Documentos CEDE, Centro de Estudios sobre Desarrollo Econmico. Bogot:
Universidad de los Andes.
Ruiz, A., Javier O. (1993), La sexualidad del joven de la calle. En: Segundo
Seminario Colombiano de Sexualidad en la Adolescencia. Riesgos, Logros,
Oportunidades. Bogot.
Snchez B., E. (2002), La aplicacin prctica de la poltica de reconocimiento a
la diversidad tnica y cultural. Proteccin a nios, nias y jvenes indgenas.
Bogot, Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Serrano A. J. F. (2004), Menos querer ms de la vida. Concepciones de vida y
muerte en jvenes urbanos. Bogot, Siglo del Hombre editores, Universidad
Central. DIUC.
Spier, F, (1998), La teora del proceso de civilizacin de Norbert Elias
D
I
S
C
U
R
S
O
S
S
O
B
R
E
L
A
J
U
V
E
N
T
U
D
O
L
A
S
T
R
I
B
U
L
A
C
I
O
N
E
S
P
A
R
A
S
E
R
L
O
Q
U
E
U
N
O
E
S
127
nuevamente en discusin. Una exploracin de la emergente sociologa de
los regmenes. En: Weiler V. et al. Figuraciones en proceso. Santaf de Bogot,
Fundacin Social.
Turbay, C. y Rico de Alonso, A. (1994), Gnero, identidad y posibilidades de
la juventud femenina en Colombia. En: Construyendo identidades: nias,
jvenes y mujeres en Colombia. Reexiones sobre socializacin de roles de
gnero. Bogot, Fundacin para la Libertad Friedrich Naumann-Stiftung, Consejera
presidencial para la juventud.
Ydice, G. (2007), Nuevas tecnologas, msica y experiencia. Barcelona, Gedisa.
Weiler, V. (1998), Presentacin En: Figuraciones en proceso. Santaf de Bogot,
Fundacin social.
128
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Accin colectiva
juvenil, redes y rock:
Anlisis de narrativas
y experiencias
Parte II
129
J
V
E
N
E
S
,
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
.
130
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
131
JVENES, REDES Y DERECHOS:
ACCIN COLECTIVA
EN EL SISTEMA LOCAL
DE JUVENTUD DE KENNEDY SLJK-
Juan Carlos Amador Baquiro
Docente e investigador de la Maestra en Investigacin Social
Interdisciplinaria y de la Maestra en Comunicacin- Educacin,
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas.
Jcarlosamador2000@yahoo.com
Introduccin
E
s sbado 16 de abril de 2011. La Corporacin Ciudad Emphiria, ubi-
cada en la localidad de Kennedy de Bogot, est repleta de jvenes.
A pesar de una intensa temporada de lluvias en todo el pas, producto
del fenmeno de la nia, extraamente es una tarde calurosa. La
alta temperatura se apodera de cada rincn de esta casa que, tras unas tres
dcadas de existencia en el furtivo barrio popular conocido como Kennedy
Central, imprime en la mente de vecinos y extraos imgenes de bullicio,
movimiento y rebelda. Una fachada multicolor que no deja de causar cu-
riosidad a quien transita por la acera del frente as como dos jvenes que
entrenan malabares en el antejardn del predio, dan cuenta de un principio
fundamental que enlaza la diversidad y la diferencia de una constelacin de
grupos y organizaciones que se sienten parte de un proyecto llamado Siste-
ma Local de Juventud Kennedy SLJK-: pensar y actuar en red.
Hay cerca de tres reuniones al tiempo. Un grupo est concentrado en las
pantallas de dos computadores, discutiendo acerca de los contenidos que
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
132
van a introducir en el blog del SLJK y algunos artilugios virtuales que parecen
divertidos para su pblico en la Web, el cual, de vez en cuando, merodea la
pgina principal de este experimento. Otro grupo precisa funciones frente a
un encuentro de jvenes sobre derechos humanos que tendr lugar en la
localidad la siguiente semana. El tercero revisa que los recursos y la logstica
necesarios para la Feria de la Libre Expresin, la cual ser inaugurada al da
siguiente, estn listos en su justa medida.
Sebastin, quien se despide de los dems, anuncia que har presencia en
algunas estaciones de Transmilenio para repartir plegables sobre la feria,
aprovechando que los sbados en la tarde, segn explica, deambulan mu-
chos jvenes por Bogot. Aunque algunos lo toman con calma y disfrutan
cada momento, otros como Omar y Ral estn tensos, tras la cantidad de
detalles an pendientes por coordinar. Sin embargo, saben que no estn
solos enfrentando el desafo, pues los muchachos, tal como ellos mismos les
llaman, estn haciendo grandes esfuerzos para que los propsitos trazados
sean alcanzados.
La Corporacin Ciudad Emphiria no slo es el nombre de una casa en
donde opera todo este caos creativo. Se trata de una de las doscientas or-
ganizaciones de Kennedy que hacen parte de la red SLJK-. La agenda de
Ciudad Emphiria es dinmica y siempre provocadora, al igual que la mayora
de aquellas organizaciones que constituyen la red. Naci en el ao 2002 con
motivo de la experiencia de algunos de sus integrantes en el Consejo Local
de Juventud. Basados en los aprendizajes que les dej su paso por esta ins-
tancia, no muy autnoma para algunos tras nueve aos de pocos resultados
en Bogot, su consolidacin en otros contextos se produjo entre el 2005 y
2010. Durante este tiempo participaron en la caracterizacin de las organiza-
ciones juveniles de Bogot con la Defensora del Pueblo, y promovieron una
red llamada SEREZ-8, la cual moviliz procesos de formacin y reexin con
lderes estudiantiles. Su protagonismo en los festivales distrital y nacional de
juventud, evento representativo de la accin poltica y cultural- juvenil, que
tambin hace parte de su trayectoria, ha estado motivado por una apuesta
democrtica e incluyente, segn lo anuncian en su sitio Web
16
.
16 La Corporacin ha acompaado trabajos con jvenes a travs de programas como Hip Hop
Hace Mujer, el cual pretende exaltar el papel de la mujer en los cuatro elementos de esta cultura
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
133
Por su parte el Sistema Local de Juventud de Kennedy aglutina diversas orga-
nizaciones de jvenes de la localidad. Adems de ser un espacio legtimo en
el que estn presentes expresiones con distintos intereses, que van desde la
defensa del ambiente, pasando por la promocin de los derechos humanos,
hasta la difusin de la esttica poltica urbana a travs del llamado Stencil, se
constituye en un lugar donde pueden conuir proyectos comunes que no
necesariamente exigen de sus integrantes pensar igual o actuar de manera
uniforme. Poltica y cultura convergen en la mayora de sus experiencias,
as como unos estilos de trabajo que implican apuestas ticas por asegurar
que todos tengan la informacin, que todos puedan participar y que todos
puedan ganar.
Su misin declara tres principios fundamentales que le dan sentido a su
razn de ser. Uno, que los jvenes sean los actores estratgicos del cambio
en la vida social de la ciudad y el pas. Dos, que sus iniciativas estn orienta-
das hacia el ejercicio de los derechos. Y tres, que estas acciones propendan
por la construccin digna de sus proyectos de vida. Para tal efecto, buscan
consolidar un escenario articulador de acciones juveniles que pueda dialogar
con instituciones ociales, Organizaciones No Gubernamentales de inters
juvenil y, hasta con empresas privadas. Lo importante de estas articulaciones
es que aporten al crecimiento intelectual, cultural, social, cvico y/o educativo
bajo el respeto a la libertad, la cual implica capacidad de discernir, interrogar,
conocer y actuar individual y colectivamente.
Compromiso, afectos y estticas conguran la base de una concepcin de
red que no se agota en reuniones formales o eventos conjuntos. Pensar en
red y establecer reglas de juego para la accin mediante intervenciones en el
espacio pblico, la organizacin de programas de/para jvenes y la promo-
cin de debates con actores e instituciones que disean e implementan la
poltica pblica, constituyen una esfera medular en el marco de los mundos
de vida de muchos de estos jvenes, quienes, da a da, le dedican tiempo
y energa a este proyecto, en medio de sus compromisos acadmicos, fami-
liares y personales. Aunque la informalidad, las risas y los lenguajes locuaces
(Break Dance, Mc, Grafty, DJ); el Antiespecista, cuyo objetivo es promover el respeto por los anima-
les y el anti-taurismo; y el Festival Zona Cero, creado para difundir la cultura hip hop y promover la
conciencia social para estimular la creacin artstica en los nios y nias. Disponible en http://www.
ciudademphiria.org/ Consulta realizada el 20 de mayo de 2011.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
134
suelen estar presentes en sus actividades, las responsabilidades son asumi-
das con mucha seriedad.
Esta forma de interpretar e interpelar la realidad social permite comprender
la emergencia de dos fenmenos importantes, poco visibles para aquellos
que acostumbran a identicar la poltica con la estructura de partidos polti-
cos, sindicatos o movimientos radicales. Se trata en primer lugar, de un con-
junto de expresiones que evidencia una forma de reinvencin de la eman-
cipacin social en torno a la conquista de derechos; y, en segundo lugar, de
una forma de trabajo que no slo opera como estrategia o maniobra para
acceder a los recursos locales, esto es, una manera de pensar y actuar a la
que se le ha llamado aqu, provisionalmente, accin colectiva en red, com-
prendida como un estilo de vida que indica formas de articulacin poltica y
social bajo nuevas formas de despliegue en la prctica individual y colectiva
de estos jvenes.
Alrededor de esta experiencia, la cual podra estar extraamente constitui-
da por varios acontecimientos al tiempo prcticas, necesidades, deseos,
emociones-, coincide un inters investigativo procedente de dos entidades
que buscan comprender las posibles formas de articulacin entre derechos
y prcticas polticas de jvenes que cuenten con algn tipo de organizacin
en Bogot. Mientras que la Personera de Bogot tiene como propsito
hacer seguimiento al Acuerdo 125 de 2004 del Concejo de Bogot, el
cual estableci la Ctedra de Derechos, Deberes y Garantas y Pedagoga
de la Reconciliacin con el n de contribuir a la formacin de una cultura
de derechos humanos en Bogot, la Universidad Distrital, a travs del IPA-
ZUD -Instituto para la paz, la pedagoga y el conicto urbano- pretende
establecer cmo, mediante la va de la accin colectiva juvenil, es posible
conquistar derechos y fomentar otras opciones de existencia tico-poltica
en el mundo social
17
.
17 Como se anunci al inicio de este trabajo, el Acuerdo 125 de 2004 del Concejo de Bogot, el
cual estableci la Ctedra de Derechos Humanos, Deberes, Garantas y Pedagoga de la Reconcilia-
cin para el conjunto de instituciones pblicas del Distrito Capital, busca viabilizar espacios, estrate-
gias y prcticas para fomentar una cultura de derechos humanos en la ciudad. En 2004, a travs de
un convenio interinstitucional sucrito entre la Personera de Bogot y la Universidad Distrital, se inicia
un proceso de acompaamiento y evaluacin permanente a experiencias, sectores, instituciones y
actores sociales involucrados con los nes del Acuerdo.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
135
Particularmente este captulo se ocupa de dar cuenta, hasta donde sea po-
sible, de la riqueza y la capacidad de creacin que reside en los jvenes de
la localidad de Kennedy. Por esta razn es necesaria una advertencia. La
diversidad y pluralidad de organizaciones y expresiones polticas de los jve-
nes de Kennedy es incalculable, lo que hace difcil cualquier caracterizacin
o cartografa. Por lo tanto, se ha aprovechado la generosidad de los jvenes
que lideran el Sistema de Juventud de la localidad (SLJK), quienes, dado el
sentido de su labor y los objetivos que persiguen, permitieron identicar nue-
vos rasgos de algo que Boaventura de Sousa Santos (2005) ha denominado
la reinvencin de la emancipacin social, as como un proceso complejo,
catico y creativo, asociado a lo que algunos investigadores han llamado ac-
cin colectiva (Aguilera, 2010; Delgado, 2009, Florez, 2010; Melucci, 1999).
En lo que sigue del documento se presentarn tres consideraciones. La pri-
mera expone los referentes metodolgicos del estudio, los cuales se sitan
en la perspectiva cualitativa de la investigacin social y en el uso del anlisis
narrativo como estrategia para dilucidar los posicionamientos de los prota-
gonistas del SLJK en torno a la conquista de derechos y la accin colectiva.
La segunda identica algunas discusiones tericas necesarias para apoyar la
lectura del fenmeno, alrededor de dos temticas centrales: los jvenes en
el contexto de la reinvencin de la emancipacin social contempornea; y la
accin colectiva en red y sus vnculos con la conquista de los derechos. Y la
ltima, da cuenta de algunas revelaciones y hallazgos obtenidos a partir del
trabajo de campo, apelando especialmente a las narrativas y las memorias
de sus protagonistas, pero tambin a otros registros textuales, visuales, digi-
tales, semiticos- en los que se deposita la experiencia de diversas maneras.
1. Referentes metodolgicos del estudio
El acercamiento a un fenmeno social que involucra sujetos y grupos, tal
como se aprecia en el SLJK, requiere de, al menos, tres puntos de partida.
Uno, un enfoque de investigacin que permita comprender el marco de la
experiencia y los lmites de una forma de produccin de conocimiento que
no se agota en la interpretacin del investigador o en la comprobacin de
una teora. Dos, un mtodo que permita recolectar los datos necesarios para
darle sentido a las exigencias que subyacen del problema de investigacin,
de modo que contribuya a la produccin de un anlisis fructfero. Y tres, unas
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
136
estrategias de trabajo que, adems de participativas, permitan la interaccin
con los sujetos y las fuentes de informacin, alrededor de una apuesta dia-
lgica capaz de reconocer no slo las dicultades o las debilidades de la
organizacin sino tambin las potencialidades y los mundos posibles que
se ponen en juego a travs de cada entrevista, cada conversacin grupal, o
en la comprensin de lo que deviene en la organizacin de las actividades
pblicas de la red.
En relacin con el enfoque, el cual se ubica en la investigacin cualitativa, es
imprescindible precisar varios de sus aportes, aunque es necesario reconocer
tambin que esta manera de denominar la investigacin social en los ltimos
aos, parece ms una declaracin de buenas intenciones que una apuesta
epistemolgica y poltica de la realidad, tal como lo han sealado pensadores
de las ciencias sociales que, bien podra ir desde Dilthey hasta Habermas
18
. En
los actuales debates sobre la investigacin cualitativa (Vasilachis, 2006) se ha
venido sealando que hacer este tipo de investigacin no es un mero ejercicio
de interpretacin de la realidad, empleando estrategias e instrumentos como
la entrevista o los diarios de campo, para efectuar las lecturas necesarias y pro-
ceder a categorizaciones en la va de obtener nuevos marcos explicativos. Al
parecer es necesario reconocer cuatro supuestos que indican la conveniencia
de una imbricacin estratgica entre epistemologa y metodologa.
Basados en Vasilachis (2009), Coffey y Atkinson (2003) y Morse (2003),
estos supuestos pueden sintetizarse as: resistencia a la naturalizacin del
mundo social; revaloracin del concepto de mundo de la vida; trnsito de la
observacin a la comprensin; e implementacin de una doble hermenuti-
ca. El primer supuesto hace parte de un debate muy importante de las cien-
cias sociales originado por la nocin de realidad social que, tempranamente
distinguieron Dilthey y Mannheim, entre otros. Es importante recordar que
Dilthey, como precursor del historicismo, de manera ingeniosa propuso los
trminos determinacin situacional y asiento en la vida, intentando ofrecer
18 En la perspectiva de Dilthey (1958), la investigacin social debe orientarse por el acontecer
humano, atendiendo al criterio de historicidad, esto es, comprender la situacin social del pensa-
miento a travs de un mtodo al que llam histrico. Por su parte Habermas expres, a propsito de
su obra Conocimiento e Inters (2007), que el conocimiento en ciencias sociales est inuenciado,
adems de sus obvias orientaciones intelectuales, por intereses. Estos ltimos fueron clasicados por
Habermas en tres: tcnico, prctico y emancipador. Desde luego, la hiptesis admite la dimensin
de la subjetividad y de la intersubjetividad en la investigacin social.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
137
una base explicativa acerca de la ubicacin social de la realidad y del pen-
samiento.
Por su parte Mannheim acu el trmino relacionismo en contraposicin
al relativismo de Scheler
19
- para dar cuenta de los componentes que delimi-
tan el conocimiento social, esto es, un tipo de conocimiento que requiere
del anlisis sistemtico para comprender las bases de su diversidad social,
los intersticios de los grupos sociales que indican su variabilidad a pesar de
estar organizados por clases, as como la utopa, comprendida como una
fuerza dinmica capaz de transformar la propia realidad de la que subyace.
Atendiendo a estas provocaciones planteadas desde los inicios del siglo XX,
atravesadas por una suerte de contraposiciones, rupturas y raticaciones a lo
largo del tiempo, se puede sealar que este primer supuesto es una impor-
tante contribucin a la investigacin contempornea de la realidad social: la
sociedad no es natural y es un producto de la accin humana.
En consecuencia interpretar la realidad social como un proceso de creacin
constante de los sujetos, bajo rdenes sociales y matrices culturales en mo-
vimiento, sugiere que la realidad debe ser entendida como una inmanencia
que est situada en medio de prcticas, normas, valores y signicados. Este
conjunto de horizontes o vectores de la vida social, superan con creces las
causalidades, las generalizaciones y las predicciones, tal como lo plantea-
ron Dilthey y Mannheim como iniciadores de la hermenutica. Comprender
quines son y qu hacen los jvenes del SLJK, exige el abordaje de estos
horizontes, lo que signica transitar junto con ellos, por ese trasegar que
los constituye como sujetos y como red en la cotidianidad, asunto que no
soslaya la presencia de conictos, valoraciones, deseos y emociones en su
acontecer por la vida.
El segundo supuesto tambin resulta inspirador. El mundo de la vida le-
benswelt- tal como lo concibi Edmund Husserl, remite a la existencia de
19 Basados en la introduccin del difundido trabajo La construccin social de la realidad (2005)
de los socilogos Peter Berger y Thomas Luckman, se puede sealar que el relacionismo de Man-
heim est relacionado con dos sucesos. En primer lugar, con el papel que jug su obra, la cual fue
difundida en habla inglesa, para mostrar el valor de la sociologa del conocimiento como aporte a la
sociologa general. En segundo lugar, ms all de su negativa al relativismo histrico y social, su anli-
sis sobre la utopa y las ideologas, mostr la necesidad de introducir el mayor nmero de relaciones
y puntos de vista posibles para investigar correctamente el acontecer humano.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
138
condiciones temporales, espaciales, ticas, polticas, estticas y culturales en
las que tiene lugar la accin humana y sus respectivos posicionamientos
20
.
El mundo de la vida en el terreno de la fenomenologa introduce la necesi-
dad de conocer los aspectos constitutivos de los fenmenos, ms all de la
representacin y su intento por hacer presente lo ausente. Por consiguiente
este mundo constituye la circunstancia en la que se dan los procesos de
entendimiento, conducentes a otorgar los recursos necesarios para favorecer
las prcticas y las interacciones que tienen lugar a travs de la intersub-
jetividad y las estructuras de la vida. Segn Vasilachis (2006), ste es un
escenario que ofrece a los actores patrones y opciones para transitar por las
experiencias, mediante un constante trasegar por horizontes que dan cabida
a la existencia con otros, en marcos sociales y culturales en plena ebullicin.
En relacin con el tercero y ltimo supuestos, aquellos que remiten al trnsito
de la observacin a la comprensin, surgen, al menos, dos consideraciones.
En primer lugar, las ciencias sociales contemporneas, promovidas por de-
bates que han trado a la palestra perspectivas tales como el cocimiento y el
inters (Habermas, 2007), la investigacin de segundo orden (Ibaez, 1990),
la hermenutica de la accin (Ricoeur, 2004), la interculturalidad crtica (Wal-
sh, 2007) y la hermenutica diatpica (Santos, 2005), por tan slo nombrar
algunas, han mostrado que el interprete de la realidad no es slo un traductor
o un avezado explorador que se atreve a formular explicaciones. El investiga-
dor no puede dedicarse exclusivamente a producir signicados acerca de lo
que observa sino ms bien debe hacer explcitos los universos de signicados
sobre los que cabalgan los sujetos que interpretan, en el marco de una dispo-
sicin permanente a participar en la empresa del mundo social.
En segundo lugar, es importante llamar la atencin acerca de un suceso con-
temporneo relacionado con el trnsito de la observacin a la comprensin
y, consigo, de esa doble hermenutica que ha de producir el investigador
20 Husserl plantea un mtodo que se funda en lo que denomin experiencia vivida, el cual
representa el fondo de cualquier forma de evidencia en el marco de la fenomenologa. Su modo
de funcionamiento depende de la distincin clara y precisa de las diversas estructuras que la consti-
tuyen. Es aqu donde cobra gran importancia el tema y el trasfondo como contenidos esenciales de
los horizontes. El tema tematizacin- convoca el paso de lo objetivo a lo intersubjetivo, mientras
que los horizontes no necesariamente son coincidentes en todos los sujetos, pues stos se sitan
de acuerdo con las condiciones ticas, polticas, sociales, econmicas, culturales que orbitan en las
relaciones sujeto-sujeto y sujeto-objeto, como tiempo vivido.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
139
cualitativo en torno a la complejidad de la realidad social. Se trata de una
profusin evidente de diversos sistemas simblicos sobre los que navegan
los sujetos y grupos de los inicios del siglo XXI. En particular es evidente que,
en la actualidad, la produccin y el uso de sistemas simblicos de orden tex-
tual, esttico, literario, grco, multimedial, digital da cuenta de un repertorio
comunicacional que se expande por diversos contextos, canales y dispositi-
vos, los cuales proporcionan posibilidades de existir, socializar, sensibilizarse
y hasta de producir saberes y formas de legitimacin. Se requiere entonces
de criterios as como de estrategias e instrumentos para comprender el fun-
cionamiento, circulacin y reapropiacin de dichos sistemas simblicos en
los que la accin humana es cada vez ms mimetizada
21
.
En relacin con el mtodo que fue utilizado para este ejercicio, aparece el
anlisis narrativo como estrategia y medio para acercarse a la realidad de
unos sujetos jvenes que apropian el mundo social y ejercen formas vin-
culantes en la cotidianidad a travs de encuentros, disensos, rituales y pro-
yectos colectivos. La narrativa no slo responde a un estilo o a una manera
de describir el mundo. En la perspectiva de Bruner (1991), por ejemplo, los
sujetos ante todo piensan narrativamente y aprehenden el mundo a partir
de diversos recursos socio-culturales y pragmticos, que van desde la orde-
nacin de los hechos de la vida mediante estructuras secuenciales hasta el
uso de metforas, sincdoques e hiprboles para contar lo que les ocurre en
relacin con los otros y con el mundo.
La introduccin de la narrativa en la investigacin de las ciencias sociales
hace parte de lo que Denzin (citado por Coffey y Atkinson, 2003) ha llamado
giro interpretativo. Al respecto ha sido evidente en las ltimas dos dcadas
que la narrativa, comprendida como el inters permanente de las personas
por organizar mediante alguna secuencia acontecimientos de su vida social
y/o ntima con el n de otorgar sentido tanto al propio narrador como a un
pblico potencial, contiene importantes alternativas para producir la doble
hermenutica planteada anteriormente. Esto teniendo en cuenta que, en la
21 El planteamiento procede de las consideraciones de Leonor Arfuch (2002), quien observa
cmo los medios visuales y digitales se han convertido en espacios para narrar la vida. A diferencia
de lo que ocurra con otros dispositivos como el diario o la novela, los artefactos pantallizados y sus
lgicas de sentido, provocan nuevas prcticas y subjetividades, tal vez, menos directas y ms mime-
tizadas, pero en toda cada caso, conducentes a la produccin de biografas.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
140
narrativa las personas se posicionan de ciertas maneras para contar historias,
coordinar sucesos alrededor de tiempos, espacios y personajes, as como
para dilucidar interpretaciones y reacciones a los hechos que emergen en
estructuras con diversos signicados, formatos, contenidos y recursos.
Basados en la propuesta de Coffey y Atkinson (2003) sobre aquello que de-
nominan anlisis narrativo, se puede plantear una sencilla clasicacin como
alternativa para disponer de algunos criterios y procedimientos que permitan
comprender la realidad del SLJK. Dentro de esta especie de taxonoma, los
autores norteamericanos proponen dos tipos generales de anlisis. El prime-
ro obedece al criterio estructural de la narrativa, es decir, a una conguracin
organizada alrededor de aquello que se cuenta, a travs de preguntas. Si se
parte que, en una narrativa existen tres momentos inicio, nudo y desenla-
ce-, entonces la introduccin de algunas preguntas orientadoras puede con-
tribuir a un reconocimiento riguroso del contenido en su conjunto as: sobre
el resumen (De qu trata?), sobre la orientacin (Qu? Quin? Cundo?
Cmo?), sobre la complicacin (Entonces qu sucedi?), sobre la evalua-
cin (Y entonces qu?), sobre el resultado (Finalmente qu pas?), y sobre
la coda (Cmo termina la narrativa) (Coffey y Atkinson, 2003:69).
El segundo nivel est especialmente ligado a las funciones espacio-tempora-
les de las narrativas. Se trata del conjunto de acciones sociales implcitas en
los textos, lo que supone apartarse de la estructura lingstica de la narrativa
y acercarse ms a los universos socio-culturales que conguran los contextos
en los que sta tiene lugar. Generalmente las narrativas individuales estn
situadas dentro de interacciones particulares y en el marco de discursos y
prcticas institucionales, culturales y/o sociales especcos. Para tal efecto
esta mirada a las narrativas, ms contextual que estructural, puede apelar
a relatos de xitos moralizantes, narrativas al estilo crnica, y etno-poticas
(Coffey y Atkinson, 2003:75). Aunque esta delimitacin puede resultar arbi-
traria, es bastante til en tanto responde a la necesidad de reconocer en los
contenidos de las narrativas, con nes de investigacin, el entrecruzamiento
permanente de las funciones de identidad, de rememoracin, de evaluacin
moral, de interpelacin, de acomodacin en estructuras organizacionales, de
compromiso social, y de entretenimiento, que opera en la vida social
22
.
22 Algunas de estas funciones de las narrativas proceden de los trabajos de Cortazzi (1993),
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
141
En el tratamiento de los relatos de xitos morales el investigador debe ana-
lizar los mltiples recursos utilizados por el narrador para mostrar la mag-
nitud de sus xitos y la superacin de un conjunto de obstculos que le
han permitido llegar a sus metas. Desde luego, es algo que tiende a ocurrir
bajo la presencia, casi obligada, de una moraleja que le facilita proceder a
la inclusin de cierres moralizantes. Por su parte la narrativa como crnica
es una estructura ordenada de sucesos en la que el protagonista se permite
hacer profundizaciones y matizaciones, atendiendo a valoraciones y juicios.
En algunas ocasiones la crnica puede estar intervenida por dimensiones
estructurales y arreglos sociales que se evidencian en la narrativa, pero que
escapan del control del protagonista. En suma la idea de crnica, es plantea-
da por Coffey y Atkinson (2003) como una tipologa narrativa ms compleja
en tanto exige transitar por textualidades e intertextualidades, as como por
narrativas colectivas y autobiogrcas.
Finalmente la etno-potica alude a la funcin socio-cultural de la narrativa
como medio para construir y compartir valores culturales, signicados y expe-
riencias personales. Parte de la identicacin de expresiones y palabras que
adquieren fuerzas autnomas en la vida social y cultural a travs de los usos
y apropiaciones efectuados en los contextos de la accin. El mayor reto para
el investigador es comprender la lgica en la que son empleadas metforas,
hiprboles y analogas en la vida de un grupo social o de una institucin, en
los momentos de produccin y de ocio, o simplemente en torno de aquello
que autores como Lakoff y Johnson (1980) denominan metforas en la vida
cotidiana. Dentro de esta tipologa lo socio-cultural, lo lingstico y lo literario
se funden alrededor de una estilstica, cuya narracin tambin da cuenta de
los acontecimientos y del devenir de los sujetos y los grupos que, en el da
a da, se ven enfrentados a problemas, deseos y conictos.
En trminos procedimentales se opt por un anlisis narrativo de segundo
orden, es decir, contextual. Esto signica que, en la aproximacin registrada
a las dinmicas y formas de asociacin del SLJK, se procedi a analizar las
tramas de signicacin producidas por estos jvenes en sus roles frente a
la organizacin, pero tambin en los universos de sentido que subyacen
de su vida personal. Aunque no se apel a la autobiografa en su rigor
Presto (1978) y Toelken (1969), referenciadas en Coffey y Atkinson (2003).
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
142
metodolgico, generosamente los jvenes que participaron del ejercicio
accedieron a narrar su experiencia en tres niveles: desde lo que hacen
colectivamente, desde lo que desean, y desde lo que les afecta. A travs
de esta distribucin de puntos de vista sobre los posicionamientos de los
protagonistas, se consideraron tambin tipologas narrativas como el cuen-
to moral, la crnica y la etno-potica en sus posibilidades analticas, de
tal suerte que permitiera algunas aproximaciones al desafo de la doble
hermenutica.
Los sujetos que participaron del estudio fueron Omar vila y Ral Moreno.
El primero es un joven de 21 aos quien dirige el componente de comuni-
cacin del SLJK. Estudia losofa en la Universidad Nacional de Colombia y,
desde muy temprano, en su poca de colegio, se vincul a organizaciones
juveniles de la localidad a travs de la defensa del ambiente y del territorio.
Adems de administrar el sitio Web de la red, tiene la tarea de coordinar
acciones para que toda la actividad del sistema llegue al mayor nmero de
jvenes posible. Desde el principio se mostr interesado en participar de
esta indagacin y sus aportes fueron extraordinarios. Por su parte Ral es el
lder de toda la organizacin y uno de los ms experimentados del grupo.
Adems de narrar lo que hace y lo que piensa con gran naturalidad, tiene
una capacidad de escucha poco usual en las personas de su edad. Su habi-
lidad para dialogar con los dems y reconocer la importancia de sus aportes
ha contribuido a la obtencin de gran legitimidad en el grupo promotor del
SLJK.
Finalmente conviene sealar en esta breve descripcin metodolgica, que
las narrativas no slo estuvieron presentes en la voz de Omar y Ral. La
necesidad de acceder a otros canales, soportes y contextos por donde u-
yen narrativas dotadas de sistemas simblicos diversos, pero tambin com-
plejamente difusas, hizo que los espacios virtuales del SLJK, en particular
el blog y su sitio Web, tambin fueran motivo de anlisis. La exploracin
de estos escenarios permiti evidenciar posicionamientos de otros sujetos
que participan espordicamente en el sistema y, a la vez, reconocer formas
de accin colectiva en red que introducen nuevas prcticas polticas, otras
formas de agregacin y asociacin, y nuevas expresiones de la emancipa-
cin social.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
143
2. Jvenes, emancipacin social y accin colectiva:
aproximaciones conceptuales
No hace falta remitirse a la historia de los jvenes en Amrica Latina y en
Colombia para armar que juventud y poltica constituyen un binomio central
en la conguracin, siempre tensional y paradojal, de las fuerzas instituidas
e instituyentes de cualquier sociedad. De hecho luchas polticas recientes,
como las efectuadas en el Medio Oriente y en Espaa durante el ao 2011,
han contado en sus bases y en sus orientaciones democrticas (anti-plu-
tocrticas y anti-monrquicas) con caudales de jvenes, quienes, adems
de enfrentar los ejercicios de poder ms deplorables, se han congregado
creativamente alrededor de proyectos comunes. Aunque seguramente no
han sido formados como cuadros de un partido, de una organizacin de
izquierda, o de alguna faccin antiimperialista, sus posiciones son profunda-
mente revolucionarias y expresan formas distintas de ejercer la lucha poltica
contempornea.
Pese a las restricciones, el uso de tecnologas de la informacin y la comu-
nicacin para atraer pblicos diversos con necesidades similares, la confor-
macin de agrupaciones que viven sucesos atravesados por emociones y
utopas, as como la capacidad para intervenir en la sociedad apelando a
diversos sistemas simblicos en los que se funden poltica, tica, esttica y
cultura, entre otras expresiones emergentes, dan cuenta de la existencia de
dos condiciones histrico-culturales que fueron anunciadas al inicio de este
texto: la reinvencin de la emancipacin social, y la accin colectiva en torno
a la conquista de los derechos.
Si bien las circunstancias de los jvenes que conforman el SLJK son distintas
a las de los jvenes espaoles o a los del Medio Oriente, es importante re-
conocer que aquello que subyace en cada prctica, en cada ritual, y en cada
narrativa de estos sujetos es la constitucin de una poltica menor, una mi-
cropoltica que no pretende emular las lgicas de la poltica en su adscripcin
partidista u ocial
23
. Su mayor fortaleza no es la homogeneidad sino la dife-
23 Al respecto es importante remitirse a los planteamientos de Hardt y Negri (2004) sobre Mul-
titud y de Mauricio Lazzarato (2006) sobre la neomonadologa. Como se observar ms adelante,
sus argumentos se centran en el valor de lo comn ms que de la identidad o de la unidad para
enfrentar el escenario de las sociedades de control. La fortaleza de la multitud y de las nuevas m-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
144
rencia y la oportunidad de querer hacer algo en el orden lo posible. El inters
por fomentar debates pblicos alrededor de proyectos de ley que puedan
afectar a nios, nias y jvenes, por explorar posibilidades de articulacin
entre organizaciones con intereses diferentes, por promover actividades que
recuperen la ldica y el juego en una generacin que ha crecido en medio
de la desesperanza, por la reexin y la accin transformadora en dilogo
con la poltica pblica, son entre otras, los indicadores de una apuesta en la
cual la poltica se vuelve cultura y, a su vez, la cultura se vuelve poltica (lva-
rez, Escobar y Dagnino, 2003).
En trminos del objeto de estudio que ocupa este ejercicio de investigacin,
esto es, el correspondiente a las formas de agenciamiento que son creadas
por un grupo de jvenes que acta en red a travs de la puesta en escena
de saberes, prcticas y voluntades, es necesario explorar dos aproximaciones
cercanas a la teora social contempornea. En primer lugar, se abordar el
papel de los jvenes en el contexto de la reinvencin de la emancipacin,
la cual, segn Boaventura De Sousa Santos (2005), supone una prctica
investigativa capaz de trabajar alrededor de una sociologa de las ausencias
y otra de las emergencias. Mientras que la primera aspira a develar aquello
que ha sido negado por la cultura hegemnica con el n de identicar sus
potencialidades para proceder a la emanacin de posibilidades, la segunda
aboga por la superacin de las lgicas de no existencia en el marco de los
sistemas dicotmicos de la cultura hegemnica- con el n de ejercer alterna-
tivas para crear futuros posibles.
En relacin con la accin colectiva como un tiempo-lugar en el que conuyen
las prcticas polticas de nuevas expresiones sociales y culturales, a partir de
los planteamientos de scar Aguilera (2010), Juliana Flrez (2010) y Ricardo
Delgado (2009), se puede sealar que sta es producto del agotamiento
de la matriz estado-cntrica que ha acompaado a la sociedad moderna
por cerca de dos siglos. Seguramente esta hiptesis es cercana a aproxima-
ciones anteriores, entre ellas, por ejemplo, a la teora de la despolitizacin
(Tenzer, citado por Delgado, 2009), al planteamiento sobre la poltica en
tiempos de incertidumbre (Uribe, citada por Delgado, 2009) y al concepto
de nuevos movimientos sociales (Melucci, 1999). Estas formulaciones, por
nadas reside en la diferencia y la singularidad como insumos para la creacin.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
145
supuesto, nada homogneas, adems de introducir las dimensiones cultural
y relacional de la sociedad contempornea en la accin colectiva, tambin
consideran que, dentro de esta nueva matriz socio-cntrica, los jvenes tie-
nen un lugar protagnico.
2.1 Los jvenes en el contexto de la reinvencin
de la emancipacin social
En el contexto de la constelacin de expresiones que adquiere las luchas
contemporneas, es claro que se estn produciendo varios acontecimientos
que indican la presencia de nuevas agencias polticas, una incorporacin pro-
gresiva de la cultura y de la esttica en estas prcticas, as como la eclosin
de sistemas de saber emergentes que no alcanzan a ser comprendidos por
el mundo occidental en su acepcin moderno-colonial
24
. Esta asimetra es
producida por la presencia de un sistema dicotmico, propio de la cultura
hegemnica, en el que aquella gura opuesta al hombre, varn, blanco, bur-
gus e ilustrado no es tratada como diferente en s misma para ser valorada
-lo que implicara el ejercicio de la alteridad-, sino que es considerada como
inferior en s misma, lo que conduce a su subalternizacin. Es de recordar
que cualquier proceso de subalternizacin termina por desactivar social y
polticamente a quienes ingresan en estos rdenes sociales de exclusin y
de desigualdad (Santos, 2003).
Adems de las mujeres, los indgenas/mestizos/afrodescendientes, las per-
sonas en condicin de discapacidad, los nios y nias, y los ancianos, los
jvenes han sido subalternizados en virtud de una condicin ontolgica apa-
rentemente invadida por su inestabilidad e impulsividad naturalizadas. La
subalternizacin trae consigo el control social y la gubernamentalidad (Fou-
cault, 2005) mediante la jerarquizacin introducida en los sistemas de co-
nocimiento, las instituciones del Estado y los dispositivos de los que se vale
el capitalismo en sus propsitos de concentracin de capital y de expansin
24 Apoyados en Arturo Escobar (2005) y los planteamientos procedentes del grupo Modernidad/
Colonialidad, tambin conocido como Giro Decolonial, se puede sealar que son cuatro los elemen-
tos centrales del anlisis que efectan al carcter colonial de las sociedades occidentalizadas que
pasaron por experiencias de subalternizacin y subordinacin: colonialidad del poder (Dussel, 2005;
Grosfoguel, 2007; Mignolo, 2008), colonialidad del saber (Lander, 2005; Castro- Gmez, 2007),
colonialidad del ser (Maldonado-Torres, 2007) y colonialidad de la naturaleza (Walsh, 2007).
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
146
global
25
. Por esta razn la gura del joven ha quedado supeditada a la exclu-
sin, el desarraigo y la violencia en la mayora de las regiones del mundo.
Un repaso por el informe de la CEPAL (2004) sobre la juventud en Ibe-
roamrica constata la existencia de seis paradojas/tensiones, las cuales resul-
tan de gran utilidad para comprender este fenmeno de subalternizacin del
que han sido objeto los jvenes. Se trata de unas conquistas parciales en el
orden de la visibilizacin social y de la apropiacin de formas de comunica-
cin, pero, a la vez, de la existencia de una precarizacin progresiva, asociada
a sus condiciones de existencia y las medidas que, sobre ajuste estructural,
fueron introducidas en la regin desde nales de la dcada del ochenta. De
acuerdo con Martn Hopenhayn, et al, (2004), stas son
26
:
> Ms acceso a la educacin y menos acceso al empleo: los
jvenes de hoy han adquirido mayor acceso a la educacin y
mayores niveles de escolarizacin y de titulacin que genera-
ciones anteriores. Sin embargo, paradjicamente, duplican y
triplican el ndice de desempleo en relacin con esas gene-
raciones. Aunque este es un tema que amerita un marco de
anlisis ms profundo, se puede sealar que esta situacin
obedece a la precarizacin del empleo en el marco de las po-
lticas globales de ajuste estructural, traducidas en el modelo
neoliberal
27
, as como a una educacin que se expande en el
25 Las referencias sobre capitalismo inmaterial de Hardt y Negri (2004), as como los plantea-
mientos sobre las sociedades de control de Gilles Deleuze (2006), pueden resultar tiles para la
comprensin de este fenmeno. No obstante, es posible una aproximacin distinta a travs de los
planteamientos de Walter Mignolo (2008), quien ha desarrollado la categora globalismo transnacional.
26 El listado es tomado, con algunas variaciones, del estudio de la CEPAL y de la Organizacin
Iberoamericana de la Juventud, sobre Jvenes en Iberoamrica, en trminos de sus tendencias y
urgencias (2004).
27 Al respecto es importante una aproximacin al Consenso de Washington, referente fundacional
de esta tendencia global. El Consenso de Washington es un listado de polticas econmicas, plan-
teadas en 1990 por los organismos nancieros internacionales y centros econmicos con sede en
Washington, cuya base est en las formulaciones de John Williamson, quien propuso a partir de la
reconguracin geopoltica y econmica del mundo capitalista de la poca, un programa econmico
para los pases latinoamericanos. Dentro de los puntos del programa se destacan: la disciplina scal,
el reordenamiento de las prioridades del gasto pblico, la liberalizacin del comercio internacional, la
liberalizacin de la entrada de inversiones extranjeras directas, la privatizacin, la desregulacin, y los
derechos de propiedad.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
147
tiempo y se incorpora en las especialidades de la sociedad
pos-industrial, fenmeno en el que quedan excluidos aquellos
que por variables socio-econmicas y de violencia no pueden
acceder a la educacin superior.
> Ms acceso a la informacin y menos acceso al poder: varios
estudios revelan que los jvenes tienen mayor acceso a la in-
formacin, en la perspectiva del uso de redes de informacin
y otras aplicaciones de la Web que otros grupos poblacionales.
No obstante, suelen apartarse de los procesos y actividades
de toma de decisiones a travs de las instituciones del Estado.
Si bien esta es una circunstancia propia del agotamiento de
la matriz estado-cntrica aludida, tambin es cierto que, en el
marco de las reglas de juego vigentes, pierden posibilidades de
incidencia social y poltica.
> Ms expectativas de autonoma y menos opciones de ma-
terializarla: la incorporacin de los jvenes en la esfera de la
sociedad de la informacin contrasta con la postergacin de
su proyecto de vida y de una vida autnoma. En las actua-
les circunstancias, los jvenes, aunque adquieren formas ms
directas de vinculacin a la sociedad posmoderna en sus di-
mensiones tcnicas, comunicacionales y acadmicas, su frus-
tracin se evidencia al encontrar restricciones de autonoma,
de proyectos productivos propios y de escenarios para la toma
de decisiones.
> Mejor provistos de salud pero menor reconocidos en su morbi-
mortalidad especca: segn estudios de la Organizacin Mun-
dial de la Salud y de algunas Organizaciones No Gubernamen-
tales, aunque se ha expandido la atencin en salud a diversas
poblaciones mediante sistemas contributivos y/o subsidiados,
en las dos ltimas dcadas ha habido una mayor propensin
de los jvenes a adquirir un perl ms agudo de morbi-mor-
talidad, caracterizado por un incremento sostenido de mayor
prevalencia de accidentes, agresiones fsicas, uso de sustancias
psico-activas, enfermedades de trasmisin sexual, embarazos
no deseados y precoces, entre otros.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
148
> Ms movibles pero ms afectados por trayectorias migratorias
inciertas: las restricciones de empleo, ingresos y desarrollo per-
sonal, sumados a factores de expulsin de zonas originarias
por motivos relacionados por el control de las maas y de los
grupos armados, plantean el problema migratorio como uno
de los asuntos ms complejos de inclusin/exclusin social de
las ltimas dcadas. Son los jvenes los que hoy enfrentan los
ms difciles procesos de exclusin por migracin, al no tener
la plena ciudadana, no acoger las reglas establecidas para el
empleo, o no asimilar otra cultura. La reciente ley de Arizona en
los Estados Unidos ilustra esta situacin.
> Expansin del consumo simblico y restriccin del consumo
material: la democratizacin de la imagen convive con la res-
triccin del ingreso. Esto signica que, a la par con un mayor
acceso a la comunicacin y diversos sistemas simblicos como
la esttica, el cine, el performance, entre otros, las posibilida-
des de consumo de bienes materiales bsicos, comprendidos
como aquellos que posibilitan mejores condiciones de vida y
medios para el pleno ejercicio de los derechos, son cada vez
menores. Los indicadores de desarrollo humano, aunque pro-
blemticos dada su estructura tcnica, han sido un instrumento
ilustrativo para registrar esta realidad.
Los aspectos constitutivos de cada una de estas condiciones sugieren que
los procesos de precarizacin progresiva de los que son objeto los jvenes
de la regin, deben ser comprendidos ms all de la fatalidad del tiempo
presente o de las debilidades polticas de stos para agenciar transformacio-
nes estructurales y derechos. Atendiendo a los planteamientos de Santos
(2005), este cuadro histrico-cultural reeja el ejercicio de la subordinacin
de los otros minoritarios, carentes, residuales, inferiores, ignorantes-, asu-
midos como aquellos que se encuentran en los mrgenes y en los lugares
de la abyeccin. Han sido ubicados en este espacio-tiempo a travs de la
incorporacin de fuerzas de constitucin, expresadas en rdenes sociales y
matrices culturales, articuladas alrededor de la razn indolente.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
149
La razn indolente es una forma particular de pensar el mundo y actuar
sobre l
28
. Reside en la conguracin de una cultura y un estilo de pensa-
miento que descansa en cinco lgicas: el posicionamiento de la monocultura
del saber como un sistema de conocimiento que, tras su presunta neutra-
lidad, universalidad y validez, se permite la intervencin y el control social;
la imposicin de la monocultura del tiempo, determinacin que conlleva al
posicionamiento de nociones como progreso y desarrollo en la va de las
secuencias, las cronologas y la linealidad; el establecimiento de una lgica
de clasicacin social que incluye sujetos, sociedades y culturas, mecanismo
sobre el cual se ha instalado un sistema de naturalizacin de la dominacin
por raza, sexo y edad; la introduccin de una lgica de escala dominante
en la que lo local ha quedado supeditado a lo global; y la incorporacin de
una lgica de crecimiento econmico, apoyada en el posicionamiento de
nociones como desarrollo en sus diversas acepciones -sostenible, humano,
social-. Veamos:
En relacin con el primer problema, el de la conguracin de una monocul-
tura del saber que introdujo la ciencia moderna y la alta cultura como marco
explicativo de la realidad social, sus principales propsitos fueron constituirse
en el canon y fomentar intervenciones sociales. Para tal efecto la legitima-
cin de un sistema de conocimiento nico, centrado en la razn dualista
29
,
contribuy a la negacin y la subalternizacin progresiva de otros sistemas
de conocimiento, as como a instaurar verdades sobre la sociedad y cultura,
conducentes a la naturalizacin de la inferioridad de sociedades, pueblos y
culturas. La literatura al respecto es prolca: los escritos antropolgicos de
Kant en los que plantea que los ms humanos son los blancos; el darwinis-
mo social de Spencer; la eugenesia de Galton; las teoras del desarrollo es-
tructural onto-gentico del nio; las invariantes culturales de la antropologa
estructural; la teora de las dos culturas; la ortopedia social; los procesos de
modernizacin del Estado; la teora del desarrollo econmico en la Latinoa-
28 Segn Boaventura De Sousa Santos (2005), la razn indolente tiene, a su vez, otras razones
que le son constitutivas: la razn impotente, la razn arrogante, la razn metonmica y la razn pro-
lptica. Son abordadas en el marco de su difundida tesis sobre la sociologa de las ausencias y la
sociologa de las emergencias.
29 En la perspectiva de Descartes (2005) los dualismos (sujeto-objeto, espritu-cuerpo, universal-
particular) son los componentes centrales de la percepcin clara y distinta, proceso del espritu que le
permite al hombre enfrentar la falsedad, representada en el genio maligno, los sueos y los sentidos.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
150
mrica de los setenta; el choque de las civilizaciones promovido por el norte
en los noventa; el multiculturalismo multilateral en su acepcin asimiladora;
las retricas del capital humano; el desarrollo sostenible agenciado por sec-
tores de la agro-industria y la minera transnacional; la responsabilidad social
empresarial, entre otros.
Por su parte la monocultura del tiempo lineal alude a una forma de intervenir
la realidad social, auspiciada por vas secuenciales sobre las que descansa el
ideal del progreso. Para el tiempo occidental las cronologas y el orden de las
temporalidades bajo un nico registro, en sus acepciones de larga, mediana
y corta duracin son la base de la totalidad y de la plenitud. El progreso, tal
como ha sido concebido por la cultura hegemnica, reduce el tiempo, coloca
el presente en un intersticio de fugacidad permanente, aplaza las potenciali-
dades del aqu y el ahora hacia el futuro, y no proporciona alternativas para
su construccin. La existencia de condiciones en el tiempo presente que
no responden a lo contemporneo, tales como el mundo rural, las cosmo-
visiones indgenas o afrodescendientes, prcticas divergentes de jvenes,
mujeres y nios en la vida cotidiana constituyen para la cultura hegemnica
lo residual, entendido como la no contemporaneidad de lo contemporneo
(Santos, 2005). Primitivos, atrasados y premodernos trazan la lnea de una
subalternizacin que se vuelve condena
30
.
La tercera premisa tiene que ver con la lgica de clasicacin social con la
que opera la razn indolente. Se trata de la implementacin de tecnologas
de organizacin de las poblaciones, apoyada en la gubernamentalidad (Fou-
cault, 2005), las polticas macrosociales, la intervencin de los anormales
(Foucault, 2001), la asistencia a los ms pobres, o la introduccin de narra-
tivas de la identidad nacional, al estilo de la comunidad imaginada (Ander-
son, 1991) con nes de control social. Lo til de estas taxonomas para la
cultura hegemnica, es que naturalizan las diferencias, no en la perspectiva
de la alteridad sino en el inters de anclar jerarquas sociales, econmicas y
culturales. De esta manera, los procesos de clasicacin se vuelven ecaces,
al posicionar la nocin de un inferior quien, adems de permitir la gestin
30 Al respecto es importante recordar el planteamiento de Frantz Fanon (2003) sobre los Conde-
nados de la tierra. El colonizado adquiere un estilo de vida que est ms cercano a la muerte que a
la dignidad humana. Esa condicin se vuelve habitual y lo acompaa en su cotidianidad.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
151
de su propio cuerpo, sus espacios y sus temporalidades, se vuelve incapaz
de construir alternativas. Es un modelo de sociedad que va ms all de la
distincin de clases sociales o las contradicciones por el capital. Mientras que
la desigualdad es gestionada por la va econmica de la acumulacin de ca-
pital, la exclusin se agencia mediante la discriminacin y la estigmatizacin
del otro como inferior en s mismo (Mignolo, 2008; Santos, 2003).
La cuarta premisa se inscribe en la lgica de la escala dominante, orientada
por el espacio y el territorio. A partir de la nocin de globalismo transnacional
(Mignolo, 2008), se puede sealar que lo local es un escenario que queda
supeditado al trabajo, la tradicin y la subalternidad, mientras que lo global es
un espectro arrasador que se instala en las narrativas de la historia, el capital
y el espacio. Bajo el orden geopoltico de la globalizacin hegemnica y su
plataforma neoliberal actual, lo local supone la existencia de un lugar que
puede ser explotado, que siempre estar disponible para contratar mano
de obra barata, y que es en s mismo un mercado efectivo. Se trata de un
mundo de servidumbre que se subordina a la fuerza global del progreso y
el desarrollo. Esta escala dominante en las nuevas modalidades de relacin
social, econmica y cultural, entre lo local y lo global, opera mediante los TLC
y, de esta manera, el territorio funge como recurso y medio para garantizar
la libertad de acceder a la propiedad privada
31
, al mejor estilo de los pro-
tectorados de los siglos XIX y XX.
Finalmente la razn indolente encuentra en la lgica del crecimiento econ-
mico una manera particular de establecer la relacin entre el desarrollo y la
acumulacin capitalista. Pese a las redeniciones realizadas en las ltimas
dos dcadas por cuenta de la comunidad internacional y de los organismos
multilaterales, al anunciar otros caminos para el desarrollo, tales como el
desarrollo humano y el desarrollo sostenible, el crecimiento continuo del
PIB en muchos pases del mundo no se ha traducido en mejores condicio-
31 En el Ensayo sobre la riqueza de las naciones Adam Smith destaca que, el capitalismo original-
mente se funda en la individualidad, la competencia, y la ley de la oferta y la demanda (1937), de
tal modo que las libertades y los derechos, en el marco de la ideologa liberal de los siglos XIX y XX,
son logrados en la medida que los miembros de la sociedad se incorporen a las fuerzas del mercado,
ya sea en su rol de trabajadores o en su condicin de consumidores. Basado en esta armacin,
Marx lanza una dura crtica al concepto de libertad, propiedad privada y explotacin de la naturaleza
que plantea el liberalismo, para emprender el anlisis del capitalismo en su difundida Introduccin
general a la crtica de la economa poltica (2004).
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
152
nes de vida, alternativas para la autonoma econmica de las personas, o
posibilidades de trabajo y empleo dignos. Esta quinta premisa busca anclar
al improductivo, desempleado, dependiente, en una zona de vaco caracte-
rizada por su desactivacin poltica y social. La consolidacin de esta lgica
es lograda, una vez las fuerzas de conguracin econmica y su ortodoxia
neo-institucional, ubican las prcticas cooperativas, solidarias y colectivas en
el lugar de la improductividad y de los anacronismos.
Basados en estas cinco lgicas histrico-culturales, a la luz de las formulacio-
nes de Santos (2005), comprendidas como la base explicativa para delimitar
la sociologa de las ausencias, es necesario identicar ahora los elementos
que conguran la sociologa de las emergencias. Al respecto es importante
recordar que esta sociologa tiene tres atributos: es un manera de compren-
der cmo se estn llevando a cabo las luchas contemporneas alrededor de
la reinvencin de la emancipacin social; es la constitucin de una nueva
totalidad que se soporta en las diferencias y las divergencias de sus partes;
y es una fuerza en la que se disloca la relacin dicotmica de la cultura he-
gemnica para proceder a la creacin. En el contexto de estas emergencias,
los jvenes adquieren un lugar central y, en medio de la porosidad de sus
adscripciones identitarias, muestran cmo es posible superar las lgicas de
no existencia administradas por los sistemas dicotmicos. La conquista de los
derechos en los jvenes hoy, pasa por la conformacin de ecologas de sabe-
res, de temporalidades, de reconocimientos, de trans-escalas y de productivi-
dades alternativas, que requieren ser comprendidas en sus luces y sombras.
La ecologa de saberes es uno de las conquistas ms importantes del tiempo
presente en la regin. Se trata de la sustitucin de la monocultura del saber
cientco por el dilogo de un conjunto de saberes diversos, procedentes
de una revaloracin progresiva que est teniendo lugar en la escena social y
poltica contempornea. Al respecto los jvenes estn realizando contribucio-
nes de gran trascendencia, al producir, apropiar y hacer circular saberes rela-
cionados con la esttica, la cultura, la comunicacin, el territorio y sus dere-
chos. Aunque no necesariamente stos aluden a los conocimientos propios
de la ciencia, los saberes que emanan de la vida cotidiana constituyen una
potencia que abre posibilidades de accin. El inters por construir espacios
de socializacin y de formacin (Delgado, 2009), hace que una amalgama
de lenguajes, expresiones y movimientos orienten formas de accin en la va
de la conquista de sus derechos.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
153
La ecologa de temporalidades reere a la capacidad de los sujetos y grupos
por reconocer otras temporalidades que contribuyan a la construccin de
mundos posibles. Esta ecologa busca comprender las lgicas de funciona-
miento histrico-cultural de tiempos distintos al occidental-cristiano. En algu-
nas culturas las temporalidades no secuenciales orientan la vida en comu-
nidad y conguran planos de existencia que armonizan al hombre consigo
mismo, con los otros y con la naturaleza, tal como ocurre en la mayora de
comunidades indgenas y afrodescendientes de Amrica Latina. Las tem-
poralidades no lineales, instaladas por algunos grupos sociales, no necesa-
riamente rechazan otras lgicas de vivir el tiempo. Al respecto los jvenes
buscan dilatar el presente al observar con escepticismo el futuro (Valenzuela,
2009). Aunque esta posicin ha sido recurrente en la historia de la juventud
(Feixa, 2001), el inters por vivir el presente y no fungir como una entidad
abstracta que se est preparando para el futuro, constituye una potencia para
la emancipacin social. Para Ernest Bloch
32
, el todava no es una oportunidad
para construir una conciencia anticipada, orientada hacia lo posible.
La ecologa de los reconocimientos, por su parte, invita a proceder a travs
de la invencin de mecanismos que superen la diferencia como desigualdad
y dominacin del otro. La deconstruccin de las diferencias en esta ecologa
exige la creacin de sistemas de reconocimiento recprocos y la disolucin
de las jerarquas. Las agregaciones producidas por los jvenes, atendiendo
a motivaciones coyunturales o estructurales, frecuentemente adquieren tres
condiciones: la generacin de vnculos socio-afectivos ligados a sentimientos
morales y la emocionalidad (Nussbawm, 2006); las adscripciones basadas
en referentes culturales y estticos (Reguillo, 2000); y la construccin de
pertenencias y valores compartidos (Delgado, 2009). Aunque la violencia y
el desarraigo han sido tambin objeto de algunas hiptesis en los estudios
de juventud (Perea, 2007), asunto que no hay que perder de vista, es im-
portante sealar que estas manifestaciones abren otro camino posible en la
va de la reinvencin de la emancipacin social.
32 Ernst Bloch (1977) propone el todava no y el an no como una respuesta a la losofa
moderna, la cual se bas, a lo largo de los ltimos tres siglos, en la lgica del todo y de la nada.
Bloch considera en su Principio esperanza que es imprescindible dilatar el presente para construir
el futuro. Ampliar el presente signica construir futuros de posibilidades plurales y concretas, ut-
picas y realistas.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
154
La cuarta ecologa, la correspondiente a la de trans-escalas, cuyo propsito es
lograr que lo local sea des-globalizado y posicionar lo local como el epicentro
de la accin social para agenciar la globalizacin anti-hegemnica, adquiere
importantes implicaciones si se toma en cuenta la experiencia de muchos
jvenes. El valor de un nuevo trazado de cartografas sociales en el que sea
posible ejercer articulaciones locales, tendientes a la defensa del territorio y
del ambiente, encuentra en la iniciativa de muchas organizaciones de jve-
nes una base prometedora. Los sentidos de pertenencia, en muchas oca-
siones, estn atravesados por lo que Arturo Escobar (2005) llama la poltica
de lugar. Se trata de comprender cmo las personas practican lo local en lo
global, participando de diversas estrategias desde iniciativas para defender
el entorno hasta la participacin en redes transnacionales y dilogos sur-sur-,
cuya base es el dilogo de saberes, la creacin colectiva, el aprendizaje coo-
perativo y otras maneras de constituirse como dispora en torno a la cultura.
Este aspecto es corroborado por Delgado (2009:133), al sealar que las in-
teracciones y pautas de identicacin de los jvenes, pasan necesariamente
por modos de transitar, habitar y apropiar el territorio.
Finalmente la ecologa de productividades busca recuperar sistemas alter-
nativos de produccin, caracterizados por sentidos y valores compartidos
que se cristalicen en prcticas solidarias y cooperativas, capaces de inventar
otras formas de produccin y de trabajo, ms all del sentido del desarrollo
como acumulacin capitalista. La ampliacin de redes y el fortalecimiento
de prcticas solidarias, en la lnea de la conguracin de inteligencias colec-
tivas, es un atributo cada vez ms frecuente en muchas organizaciones de
jvenes. En medio de la falta de oportunidades y el desarraigo motivado por
circunstancias asociadas al conicto social y armado en Colombia, algunas
organizaciones de jvenes han promovido condiciones para reestablecer el
tejido social y la conanza, a partir de proyectos productivos alternativos,
cuya base es lo comunitario.
2.2 Accin colectiva en red, jvenes y derechos
Como se expres al inicio, la accin colectiva es una hiptesis de las cien-
cias sociales y de la teora poltica, que empez a tener cierta aquiescencia
en la dcada del noventa. Al parecer el concepto, el cual est parcialmente
emparentado con el de movimientos sociales, fue introducido progresiva-
mente gracias a los planteamientos de Alain Touraine (1987), Ernesto Laclau
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
155
y Chantal Mouffe (1997) y, especialmente, de Alberto Melucci (1999), quie-
nes observaban atentos el devenir de los movimientos sociales en Amrica
Latina, los cuales llegaron a ser catalogados para intelectuales y analistas
como nuevos (NMS). Aunque la literatura al respecto data del siglo XIX, a
propsito del inters de los nacientes socilogos e historiadores por analizar
los efectos de las revoluciones burguesas en Europa y Amrica, es evidente
que el nal de siglo XX fue el epicentro de nuevas explicaciones al respecto.
Mientras Touraine (1987) sealaba en los ochenta que los movimientos,
para que fuesen sociales, deban atender a tres condiciones fundamenta-
les lucha de clases, liberacin nacional y modernizacin social-, Laclau y
Mouffe (1997) un poco despus, abogaban por la unidad de clase en la va
de la lucha contra-hegemnica capitalista, como requisito central en la cons-
titucin y puesta en escena de un movimiento social
33
. Adicionalmente estos
ltimos sostuvieron que, en las sociedades perifricas, dada su diferencia
histrico-estructural frente a las sociedades centrales, no necesariamente se
estaban generando luchas democrticas sino ms bien luchas populares. Al
parecer esta diferencia radicaba en la existencia de un umbral determinado
34
en los dos tipos de sociedades, el cual sugiere un orden necesario en la con-
guracin y despliegue de los movimientos sociales: librar primero las luchas
populares, y luego proceder a las luchas democrticas.
Por su parte Anthony Giddens (2002), ya en los noventa, va ms all, al
sealar que los movimientos sociales son la base de la radicalizacin de la
modernidad. Para el socilogo britnico es claro que, en las postrimeras del
siglo XX, se produjo una expansin a ultranza por cada rincn del mundo, de
la reexividad moderna. Esta es una hiptesis que asegura, al tenor de la r-
plica a la posmodernidad, que la superacin de las sociedades premodernas
est asociada a la democratizacin de la alfabetizacin y la administracin de
los cdigos del conocimiento, las cuales tienen sus orgenes en la ilustracin
occidental. La radicalizacin de la modernidad cuenta con la globalizacin
como su vehculo. En el escenario de sta tiene lugar la accin de los mo-
33 Es de aclarar que estos autores han tenido distintos momentos en sus obras intelectuales y
que, sus recientes elaboraciones, pueden contener giros importantes en relacin con el tema de
movimientos sociales y de accin colectiva.
34 El trmino es planteado por Juliana Flrez (2010) al observar estos posicionamientos tericos,
caracterizados por su inclinacin eurocntrica.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
156
vimientos sociales, cuyo horizonte de sentido debe ser la conquista de la
modernidad y de sus promesas incumplidas.
Finalmente Alberto Melucci (1999) seala que es necesario apartarse de las
posturas deterministas de los movimientos sociales y concentrarse en sus
formas de adscripcin identitaria. El riesgo estriba en atribuir intencionalida-
des coherentes a estos, basadas en metas preestablecidas por una dinmica
socio-histrica lineal. La introduccin de la accin colectiva en la va de la
inextricable relacin poltica, cultura y subjetividad es brillantemente expues-
ta por este investigador italiano, alrededor de la construccin de procesos
cotidianos y dinmicas de los movimientos sociales. Sin embargo, uno de
los aspectos polmicos de su trabajo tiene que ver con la nocin de nuevos
movimientos sociales (NMS), enunciacin que busca establecer diferencias
en sus formas de agregacin, en sus propsitos y en sus mecanismos de
vinculacin
35
.
A partir de estas consideraciones, se puede precisar dos conclusiones pre-
liminares. La primera reere al carcter determinista, en medio de sus ma-
tices, de las perspectivas que plantean el despliegue de los movimientos
sociales, asociado a secuencias histricas o condiciones de maniobra prede-
terminadas en la accin social y poltica. Resulta llamativo adems cmo los
movimientos sociales pueden llegar a convertirse, en el marco de la teora
de Giddens (2002), por ejemplo, en los adalides de la modernidad y de su
radicalizacin como oportunidad para alcanzar la alfabetizacin y, a travs de
este medio, lograr la reexividad. La segunda conclusin tiene que ver con el
sugestivo planteamiento de Melucci (1999), quien, al parecer, parte de una
lectura de poca, de gran utilidad para comprender los trnsitos y transicio-
nes de la poltica y de lo poltico en relacin con la accin colectiva.
La nocin de accin colectiva, en este contexto, tiene sus orgenes en la
conguracin de varias circunstancias epocales, entre ellas, las nuevas for-
mas de conformacin y funcionamiento de los movimientos sociales, otros
objetos de lucha que van ms all del sindicalismo y el obrerismo, y una
35 Al respecto puede ser ilustrativo el recorrido registrado por Charles Tilly (2009), quien hace un
recuento de los movimientos sociales desde las revoluciones burguesas hasta las actuales estrategias
que se adelantan mediante las redes sociales, entre los aos 1768-2009.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
157
amalgama de expresiones que empezaron a articular con mayor contunden-
cia la poltica, la tica y la esttica. Adems de escenarios de accin, cada
vez ms claros para movimientos de mujeres, movimientos reivindicativos
de la diversidad sexual, y movimientos indgenas y afrodescendientes en la
regin, los jvenes se convirtieron en otro de los conos de estas formas de
organizacin. El descubrimiento de formas de lucha poltica creativas, que
introdujeron estrategias de intervencin en los espacios de accin cotidianos,
desbordaron con creces las prcticas convencionales de muchas agregacio-
nes. Se puede sealar adems que fueron incorporadas otras facetas de lo
poltico en la va de lo instituyente a travs de la accin colectiva.
Basados en el trabajo de Juliana Flrez (2010), es posible plantear que la
accin colectiva, bajo la lectura de la teora poltica, tiene, al menos, cuatro
tipologas conceptuales. La primera reere, apoyados una vez ms en Me-
lucci (1999), en la teora de los paradigmas identitarios (TPI), la cual analiza
la construccin de los cdigos culturales que son construidos y compartidos
por un movimiento con el n de desaar el orden instituido. La segunda es
conocida, aludiendo a Robert Benford (Citado por Flrez, 2010), como la
teora de los marcos interpretativos (TMI), cuyo fundamento descansa en
el conjunto de tensiones internas y de divergencias que se producen en el
interior del movimiento social, condicin que en lugar de apartar y desacti-
var, contribuye sustancialmente a la construccin de alternativas y caminos
posibles para la accin.
La tercera es conocida como la teora de la movilizacin de recursos (TMR),
la cual supone que la accin de los movimientos sociales se basa en la con-
quista, gestin y administracin efectiva de recursos, mediante un complejo
proceso de negociacin con las instituciones del Estado y de la sociedad civil.
Finalmente se encuentra la teora de los procesos polticos (TPP), la cual,
estando muy cercana a la anterior, implica una suerte de combinaciones
que involucra acciones, proyectos y programas, frecuentemente atravesados
por procesos como la represin, la cooptacin y la negociacin, en la va de
la conquista de derechos. Esta ltima no asume el proceso poltico como
burocratizacin sino como un foco de oportunidad en el que, a travs de la
negociacin, se permite alcanzar los propsitos trazados.
En trminos de aquello que ocurre con la accin colectiva en los jvenes,
apoyados en lo anterior, es necesario plantear tres implicaciones generales.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
158
La primera es muy cercana a las consideraciones de la TPI, en la medida
que las adscripciones identitarias y los sistemas simblicos que producen,
apropian y hacen circular los jvenes, resultan fundamentales para em-
prender cualquier proceso de movilizacin. Los trabajos de Reguillo (2000)
muestran cmo las estticas, los cdigos compartidos, y las producciones
estticas, que van desde el performance hasta la estticas del cuerpo, son
centrales en los procesos de agregacin de los jvenes. La segunda impli-
cacin tiene que ver con la TMR, la cual es obvia en los procesos organiza-
tivos que parten de necesidades y de un horizonte de derechos que debe
ser conquistado. La importancia de adquirir recursos y promover formas
de organizacin para su gestin, en la va del empoderamiento y de la ne-
gociacin, aunque poco usual en los jvenes, cada vez es ms recurrente
en las experiencias comunitarias y en la gestin de las Organizaciones No
Gubernamentales.
La tercera implicacin parte de los planteamientos de la TMI, pero tambin
exige algunas consideraciones complementarias. La teora de los marcos in-
terpretativos le otorga una alta valoracin a las diferencias de los integrantes
del movimiento social como vehculo para la construccin colectiva. Su base
surge de un atributo seminal de los movimientos sociales contemporneos,
esto sin tomar partido acerca del carcter de nuevos. Se trata de la diferencia
y la singularidad de sus partes como principal fortaleza para emprender los
procesos de creacin y de composicin. Al respecto Flrez (2010) llama la
atencin acerca de la importancia que contiene en este proceso creador el
disenso, y no necesariamente la contradiccin o el consenso, los cuales han
terminado por convertirse en promotores de las fuerzas de constitucin de
la cultura hegemnica en sus bases dicotmicas.
Esta armacin, en algunos de sus vrtices, guarda cierta correspondencia
con los planteamientos de Michael Hardt y Antonio Negri (2004) sobre el
concepto de multitud. Como bien ha sido difundido en los ltimos aos,
para los intelectuales y activistas italianos la multitud es casi un cuerpo vivo,
que acta partiendo de lo comn, de lo compartido y de las singularidades.
Internamente es algo as como un sujeto que se constituye de diferencias
y multiplicidades. Sus formas de accin -agencia- son promovidas por lo
comn y no por la unidad o la identidad. Las partes que componen el todo
operan como la mnada de Leibniz, gura que remite a las piezas constituti-
vas de un universo mosaico que no funciona como esencia o como espacio
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
159
homogneo, sino mediante una fuerza autnoma que le permite interactuar
con los dems elementos de este universo.
De esta manera la gestin de las diferencias, en el marco de la multitud,
constituye uno de los retos ms importantes para el funcionamiento de los
movimientos sociales en la actualidad. La accin colectiva, planteada en esta
perspectiva, muestra bondades pero tambin algunos riesgos, pues lo comn
puede ser un mero asunto coyuntural que no alcanza a incidir en la alteracin
del orden instituido. Sin embargo, situados en la otra orilla del problema, la
multitud es un marco explicativo de gran valor para mostrar la transformacin
de las formas de agenciamiento social y poltico, la importancia de armonizar
las diferencias por la va de los disensos, y una tendencia a despejar las formas
de homogeneizacin propia de muchos movimientos sociales que, situados
en las lgicas de las doctrinas y los radicalismos, han perdido la oportunidad de
contar con la diferencia y la divergencia como opcin de creacin.
Con el n de cerrar este apartado, conviene registrar algunas aproximacio-
nes a la nocin de accin colectiva juvenil, la cual, recientemente, ha sido
planteada por el profesor scar Aguilera (2010). Como consecuencia de
un conjunto de intervenciones situadas en el terreno del asistencialismo
estatal, frecuentemente traducidas en medidas que desconocen las formas
de accin poltica distintas a las convencionales, han aparecido durante los
ltimos aos tipologas variadas de accin colectiva juvenil. Bajo distintos
niveles organizativos y con diversos propsitos de trabajo, han sido capaces
de convertirse en alternativa a situaciones de conicto social urbano en las
expresiones del pandillismo, los grupos armados, la drogadiccin, el consu-
mismo y la falta de oportunidades educativas y laborales.
La categora proyecto ha aparecido como elemento recurrente para gene-
rar procesos de creacin, promover experiencias colectivas en torno a la
valoracin de los saberes populares, y potenciar formas de movilizacin en
el marco de distintos temas y problemas trascendentales para la vida en
comunidad. Dentro del repertorio de las formas organizativas, se encuentran
grupos que quieren colocarse en el margen del orden social y la estandariza-
cin, los cuales, a menudo, operan excluyendo a otros, quienes, a su juicio,
se encuentran alienados o atados al consumismo del capitalismo y la globa-
lizacin. De otra parte hay agrupaciones que construyen liaciones a travs
de mecanismos de agregacin, los cuales, en muchas ocasiones, construyen
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
160
nexos con tendencias musicales, indumentarias y marcas corporales espe-
ccas. stos tambin tienden a la exclusin o a ser excluidos, debido a las
oposiciones irreconciliables entre culturas, preferencias e identidades.
Finalmente se encuentran otros que se introducen en crticas y denuncias a los
niveles de pobreza, autoritarismo e inequidad que viven, especialmente evi-
denciadas en narrativas de oposicin a instituciones sociales y otros grupos de
poder. Sin embargo, dentro de stos, se observa el inters, en muchos casos,
por trabajar en temas comunitarios, en el marco de la educacin ambiental, los
derechos sexuales, el arte popular, la equidad de gnero, el feminismo, la pro-
teccin animal, el deporte y la cultura urbana, entre otros. Estas composiciones
organizativas, en contextos sociales de marginalidad explcita, se caracterizan
por su inters en el auto-reconocimiento, la armacin identitaria y las mani-
festaciones simblico-culturales, como medios de visibilidad y de denuncia.
Generalmente estas formas de organizacin tambin encuentran estrategias y
medios para gestionar la accin, proponer iniciativas y favorecer la puesta en
marcha de planes y proyectos comunes. As se pasa del protagonismo identi-
tario a la movilizacin y, de sta a la accin de autogobierno, haciendo que las
experiencias colectivas adquieran otras posibilidades de efectuacin en medio
de las diferencias. Es por esta razn que la lgica de estas formas de organi-
zacin no puede ser analizada atendiendo a los referentes estructurales de los
partidos y otros movimientos sociales de carcter jerrquico y homogneo.
La accin colectiva juvenil es justamente una respuesta a los procesos de
homogeneizacin procedentes de las instituciones sociales y su inters por
administrar las prcticas de las comunidades, va asistencialismo (Aguilera,
2010). En consecuencia las organizaciones en forma de red, coordinadas
horizontalmente, reconocedoras de la diversidad de subjetividades y expe-
riencias, y capaces de crear opciones atendiendo a la diferencia, muestran
otras posibilidades de efectuacin poltica. Se trata de comprender la accin
colectiva como la coexistencia de lo mltiple y lo singular, en una nueva
trama de lo colectivo que desborda las nociones de poltica, ligadas a la
ciudadana como un estatus ontolgico otorgado por el Estado en su versin
liberal y neoliberal.
La mayor fortaleza de la accin colectiva juvenil es que opera mediante lo
que Aguilera (2010) llama colectivos, no tanto en la acepcin convencional
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
161
de los movimientos estudiantiles universitarios sino en la intencin de consti-
tuir una agregacin que se une alrededor de un proyecto conjunto, indepen-
dientemente de sus diferencias. Estas formas de composicin organizativa
contienen, al menos, tres caractersticas fundamentales. En primer lugar, las
prcticas que se comprometen a emprender son vitales para su vida y su de-
sarrollo personal, por consiguiente hacen posible la produccin de vnculos
profundos de amistad y lealtad, los cuales articulan lo poltico y lo cotidiano.
En trminos de Aguilera (2010:90), esto demuestra que funcionan como
autnticas comunidades emocionales, corroborando as el papel que juega
la subjetividad en la poltica y viceversa.
En segundo lugar el territorio y el entorno se vuelven elementos inherentes
a su accin poltica, as expertos y juvenlogos se remitan al proceso de des-
territorializacin como una tendencia contempornea de la juventud. Para
los colectivos de jvenes los escenarios en los que pueden gestionar la vida,
tales como el parque, el barrio, las zonas verdes, lugares de reserva forestal,
ciertas calles que contiene signicados sociales, se vuelven motivo de impor-
tantes defensas, especialmente cuando esos espacios son objeto de control
por parte de actores armados, ilegales, estatales- con intereses opuestos
a favorecer lo pblico. As los agenciamientos polticos y la movilizacin en
torno al territorio adquieren una potencia evidente para la adquisicin de
vnculos sociales con amplias posibilidades de cristalizacin poltica.
Finalmente, la esfera del contexto social y local se ha empezado a ampliar
gracias al uso de tecnologas info-comunicacionales. Estas han hecho posible
que, en varios casos, se produzca una expansin signicativa de experien-
cias de visibilizacin, denuncia y agencia de proyectos colectivos a travs de
redes globales con intereses comunes. En consecuencia se evidencia que
las iniciativas de la accin colectiva empiezan a adquirir nuevas dinmicas
entre lo local y lo global, como opciones estratgicas para que ms jvenes
puedan estar juntos. Las experiencias de jvenes bloggeros de Medelln, la
red de emisoras on line de Ciudad Bolvar de Bogot, la red de comunica-
cin alternativa de jvenes de Manizales y, por supuesto, el Sistema Local de
Juventud de Kennedy SLJK-, por tan slo nombrar algunas, muestran cmo
la poltica y la organizacin se reinventan a travs de la comunicacin digital
interactiva, adquiriendo nuevas trayectorias de accin para la generacin de
otras formas de saber y de poder.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
162
3. Narrativas, hallazgos y temas para seguir
conversando
El Sistema Local de Juventud de Kennedy es, en s mismo, un ejercicio de
accin colectiva. Alrededor de sus propsitos, estrategias y mecanismos de
visibilizacin se van tejiendo proyectos de vida, alternativas para habitar el
presente, y formas divergentes de agenciar derechos en la cotidianidad. Uno
de los aspectos ms llamativos de su estilo de trabajo es la nocin de red.
Para sus integrantes la red no es slo una estrategia de informacin o el con-
junto de interacciones que pueden ser adelantadas a travs de su sitio Web
o de un blog. Ser red es adquirir un estilo de vida, pensar bajo la impronta
de la solidaridad, comprometerse en la inclusin permanente de los otros, y
fomentar escenarios para gestionar proyectos, as estos exijan la negociacin
permanente con entidades ociales u otras instituciones.
A partir de las narrativas de los jvenes que participaron de este ejercicio, se
pueden desglosar dos grandes dimensiones de la accin colectiva en red, en
el propsito de comprender el lugar de los derechos en las expresiones orga-
nizativas de los jvenes. Las narrativas dan cuenta de algunas manifestacio-
nes que indican una reconguracin de la emancipacin social. Atendiendo
a los planteamientos de Santos (2005), es posible sealar que el Sistema
Local de Juventud de Kennedy est operacionalizando, a travs de diversas
acciones, algunas de las ecologas relacionadas con la sociologa de las emer-
gencias, entre ellas, la ecologa de saberes, la ecologa de reconocimientos y
la ecologa de trans-escalas.
En tal sentido, expresiones alusivas a los saberes de los jvenes en sus expe-
riencias estticas, corporales y ambientales dan cuenta de una manera distin-
ta de posicionarse frente a la monocultura del saber. De otra parte, el inters
por expandir la red, sin necesidad de apelar a jerarquas ni clasicaciones,
es un indicador de nuevas socialidades y sensibilidades que rompen con la
lgica de clasicacin social y que propician la legitimacin de otros tiempos
y espacios, en los que estar en red es trascender el territorio del barrio y de
la localidad, para incidir, incluso, en la vida nacional y latinoamericana, si es
necesario.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
163
3.1 Primer plano de anlisis. Reinventando la emancipacin:
saberes, deseos y potenciacin de sujetos
Uno de los aspectos recurrentes en los encuentros con los jvenes del SLJK,
captados a lo largo de este ejercicio, es el correspondiente a su naturalidad
para expresar una suerte de conceptos, emociones y anhelos, los cuales re-
ejan la transparencia de su trabajo con los dems jvenes y las organizacio-
nes que pertenecen al sistema. A travs del anlisis narrativo efectuado, un
primer aspecto a destacar, en el marco de su capacidad expresiva, alude a la
accin poltica a travs de la oferta de alternativas culturales que, al parecer,
es promovida con el n de favorecer la inclusin y el reconocimiento de la
mayora, o de los que ms se animen a estar en el sistema. Para los inte-
grantes de la red una de las tareas primordiales en este proceso es identicar
la cartografa de necesidades y experiencias que, en el momento, habita y
circunda los mundos de vida de los jvenes de la localidad. Lo describe de
manera clara Ral:
Hacer festivales artsticos que permitan a los y las jvenes mos-
trar sus talentos o acceder a la cultura, generar espacios para
la prctica de diversos deportes, apoyar la gestin de personeros
o lderes juveniles, poder sentar posiciones en el debate pblico
local argumentadas con nuestras propias ideas, aportar para que
revivan los humedales y los ros, para que el aire sea ms limpio y
para cambiar la tendencia de depredacin y destruccin del medio
ambiente (Ral, lder del SLJK)
Aunque, a simple vista, pareciese un escenario invadido por un exceso de
temas y proyectos, como estrategia para capturar auditorios, es comprensible
este inters, al revisar sus planteamientos en torno a la necesidad de utilizar
la red, no como n sino como un medio para conquistar derechos. Se trata
de fomentar el compromiso de los jvenes a partir de lo que ellos mismos
puedan ofrecer, en particular, a travs de sus talentos, sus tiempos de dedi-
cacin a algunos de los programas, as como su capacidad para comunicar
ideas e intervenir en los espacios pblicos de la localidad y de la ciudad. De
este modo, ser red y expandir sus fuerzas de incidencia en la mente y el
cuerpo de otros sujetos, se constituye en un ejercicio que supera la nocin
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
164
de servicio, ayuda o subsidio, formulacin recurrente en otros espacios que
congregan jvenes. Para el SLJK ser red es adquirir una responsabilidad co-
lectiva que se reinventa en la cotidianidad y que requiere de creatividad para
que todos puedan hacer parte del proyecto.
A partir de los anteriores elementos se puede armar que, esta manera de
operar en red, apoyados en un repertorio expansivo de alternativas culturales
para incluir a los jvenes ms diversos, es una manera til de reinventar la
emancipacin social. Por un buen tiempo los movimientos sociales asumie-
ron que una regla de juego para pertenecer o ser parte de la agregacin,
implicaba pensar de la misma manera y actuar bajo la orientacin de la
plena racionalidad o de la doctrina instituida. En este caso, el SLJK muestra
que no aspira a la homogeneizacin de pensamientos ni a la uniformidad
de las prcticas, aunque s se requiere sincronizar acciones, estrategias y pro-
yectos. En la perspectiva de Santos (2005), es una reinvencin que busca
imprimirle fuerza a los acontecimientos con el n de volverlos experiencia. La
narrativa de Omar permite comprender mejor esta interpretacin:
() digamos que, partimos del querer de las organizaciones. Cada
organizacin tiene un actuar y un saber sobre la localidad y, pues,
lo que nosotros hacemos es buscar que esos saberes y esos que-
reres se unan para trabajar en pro de los jvenes. No solamente
trabajamos en pro de los jvenes sino de los jvenes para los jve-
nes y de los jvenes para toda la comunidad, los nios, los adultos
mayores, y eso se ve reflejado en el trabajo, en los festivales de la
libre expresin, en la semana de la juventud, en el mismo sistema
local de juventud () (Omar, lder de comunicaciones del SLJK)
El saber y el querer, tal como lo seala Omar, constituyen una apertura signi-
cativa hacia otros sistemas de conocimiento y una forma creativa de recu-
perar la experiencia de los sujetos en la vida cotidiana. Si se acoge la nocin
de experiencia que, tempranamente propuso Benjamin (1998), compren-
dida como un conjunto de acciones que trae consigo afectacin de sujetos
y ampliacin del mundo a travs de la produccin de acontecimientos, se
puede concluir que el esfuerzo del SLJK apunta a proporcionar las condi-
ciones necesarias para que los jvenes vivan acontecimientos y no meras
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
165
actividades. Cada acto de la red es algo trascendental para la vida, asunto
que incorpora saberes, voluntades y deseos.
En este caso los saberes estn acompaados de los deseos quereres se-
gn Omar-, lo que sugiere una articulacin permanente de los dominios de
conocimiento sobre el contexto saber local, saber cotidiano, saber esttico,
saber ambiental- con la proyeccin de mundos posibles, esto es, capacidad
para trazar lneas de sentido entre el presente y el futuro. Aunque reciente-
mente la losofa, especialmente en los trabajos de Gilles Deleuze (2006),
ha insistido que la condicin del sujeto puede ser asumida como mquina
deseante, al sealar que ste atraviesa un tiempo-espacio en el que la sub-
jetividad es constituida a partir de sus deseos y pasiones, particularmente
en el contexto de lo que llama sociedades de control
36
, aqu el deseo es
una posibilidad de movilizar voluntades y prcticas en el orden de lo posible
(Lazzarato, 2006)
37
. Los deseos se introducen de una manera ms exible
en lo comn que en la esencia o la unidad.
Nuestra mayor fuerza son los pelaos. Es el potencial humano. Son
chinos que tienen ganas de hacer vainas. Ac vienen muchos pe-
laos diariamente, vienen y, pensamos Cul es el papel de ellos?
Qu podemos hacer nosotros como organizacin social? o, como
sistema de juventud, Qu podemos ofrecerles a ellos? Es darles
oportunidades de actuacin entonces. Por ejemplo, hay pelaos que
saben hacer stencil, entonces, pues, parce, tenemos que apoyar-
los. El ao pasado trabajamos mucho la visibilizacin del sistema
de juventud. La idea era que nos conocieran, que nos vieran, que
furamos visibles en la localidad. Entonces, pues, hicimos una jorna-
da de pintadas con todos los pelaos que saban hacer este estn-
cil. Pegamos por toda la localidad haciendo, haciendo jornadas de
estncil. A los msicos que potenciamos, han logrado que sus ban-
das sean reconocidas no solamente a nivel local distrital. Y as tam-
36 Las sociedades de control, segn Deleuze (2006), son aquellas en las que se produce la
modulacin del deseo y las pasiones. Va ms all de la sociedad disciplinaria de Foucault.
37 Es importante recordar que para Lazzarato (2006) el acontecimiento est atravesado por el de-
seo. Acontecimiento es algo que puede ser creado en el orden de lo posible. Su base es la polifona
de voces, el dialogismo y la articulacin creativa de las singularidades.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
166
bin con los grupos de teatro, los grupos de investigacin. Digamos
que se juegan un papel muy importante, porque ellos son los que
le dan el sentido al actuar organizativo. Ellos son los que vienen y
dicen: espere porque vamos a hablar de territorio! (Omar, lder de
comunicaciones del SLJK)
Tener ganas de hacer, tal como lo reere este joven, aporta otro ingrediente
importante en el inters de comprender el funcionamiento de las nuevas
maneras de hacer la emancipacin social. Las ganas, en este caso, es una
dimensin de la emocin humana que hace posible la movilizacin de per-
sonas, recursos, instituciones, sectores sociales y comunidad alrededor de
objetivos comunes. Al parecer, la manera de lograr esta movilizacin est
asociada a una articulacin estratgica de saberes, necesidades y proyectos,
combinacin que se evidencia en esta narrativa a travs de la inclusin de
ideas relacionadas con oportunidades, actuacin y visibilidad. De este modo
y, tal vez, sin que Omar pretenda volverlo objeto de reexin intelectual, sus
palabras coinciden con la tesis de Hugo Zemelman (2007) sobre la poten-
ciacin del sujeto.
En Zemelman (2007) la potenciacin del sujeto requiere, al menos, de tres
precisiones. La primera es que el sujeto no es una entidad abstracta que se
eleva al nivel de lo ntico o de lo ontolgico a travs de dimensiones metaf-
sicas o epistmicas que lo escindan de lo terrenal. Por el contrario, el sujeto,
adems de ser algo impreciso, es profundamente fenomnico, est ligado a
la accin, su composicin est inextricablemente atada a lo social-colectivo,
y es protagonista de la construccin de la historia. La segunda reere a su
proceso de constitucin, el cual est necesariamente vinculado a los lengua-
jes, los espacios, los tiempos, los escenarios micro y macro de actuacin, as
como a trayectorias vitales en las que va produciendo su propio despliegue.
La tercera est relacionada con el carcter colectivo del sujeto, lo que implica
que ste produzca sus procesos de nucleamiento, basado en un sistema de
necesidades (tiempo presente), un conjunto de experiencias (pasado que
se cristaliza en el presente), y un preludio de utopas que se re-crea en la
cotidianidad (futuro que parte del presente).
De manera generosa y nada demaggica lo arma Omar: porque ellos son
los que le dan el sentido al actuar organizativo. La potenciacin de estos
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
167
jvenes como sujetos de la accin y de la historia, es algo que opera en
la cotidianidad y en cada una de las actividades del SLJK. Por esta razn
es importante destacar cmo los estilos de trabajo y todos los esfuerzos
producidos para provocar lo comn y, de all, proceder a la generacin de
experiencias, cuyo motor sea la potenciacin, se convierten en una oportuni-
dad para gestionar la vida a partir de utopas que tambin son reinventadas.
Es un escenario que favorece, en la lnea del profesor Zemelman (2007),
nucleamientos diversos y distintas posibilidades para interpretar la realidad
como un magma en ebullicin constante, que orienta las acciones.
3.2 Segundo plano de anlisis. Accin colectiva juvenil
en red y derechos
Partiendo que la accin colectiva juvenil (Aguilera, 2010) es un proceso
que registra diversas dimensiones de la accin social y poltica proyectos
comunes; adscripciones identitarias; relaciones entre proyectos polticos y
vida cotidiana; articulaciones entre poltica, tica y esttica; apuestas por la
defensa del territorio, entre otras-, es necesario destacar el papel que juega la
nocin de red y las prcticas comunicacionales en el trabajo del SLJK como
posibilidad de ser y estar en el mundo a travs de lo comn. Narrativas
como la de Diego, integrante/interventor del SLJK, quien describe lo que le
ocurre, tras haber terminado su carrera universitaria y encontrarse con mni-
mas oportunidades de trabajo, reeja su capacidad para producir una etno-
potica (Coffey y Atkinson, 2003) a travs del blog del grupo, que provoca,
critica y, a la vez, convoca, imprimiendo un estilo que esboza los obstculos
y vicisitudes de un joven en una sociedad desigual y excluyente, a menudo
carente de iniciativas por parte de los afectados. Veamos:
Andaba desplatado, en la inmunda, ilquido, y sin trabajo. Un pro-
fesional, recin egresado de una de las mejores universidades
del pas, cuyas calificaciones fueron sobresalientes, y sin traba-
jo? abrase visto!. Organic mi vida en una hoja, y armado de ac-
titud, me propuse tocar cuantas puertas fueran posibles. Pero,
A dnde se dirige un profesional en Gestin Cultural y Comuni-
cativa? ha! Tocando puertas, me encuentro con una propuesta,
admito que no fue la mejor, en ese momento la nica, como in-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
168
terventor del proyecto: consolidacin del Sistema Local de Ju-
ventud de Kennedy, y me encause en infinidad de tramites para
poder obtener el empleo. Me pidieron entre 15 y 20 documen-
tos de distintas ndoles y dependencias, algunos de los cuales ni
siquiera tena idea que existan, o para que sirven. Este proceso
requiere una buena inversin de tiempo y dinero, y de hecho sa-
brn, que cuando uno es desempleado, lo primero le sobra y de
lo segundo ni siquiera se acuerda ya. Pues a pedir prestado por
todo lado. Acud a familiares, amigos, tos, vecinos... recordaba la
publicidad de aquel banco: y es que usted no tiene amigos pues?
Afortunadamente todava les debo y no tuve que recurrir a una de
esas entidades que me desollaran vivo, y que me exprimiran hasta
el ltimo centavo de mis amigos, tos, vecinos etc. () Desde enton-
ces, pas de trabajar en una productora de cine: difcil de pagar
II a un parqueadero en Paloquemao y como siempre movindo-
me con mis iniciativas que por el momento no generan muchas
ganancias econmicas, pero si ganancias, Cmo decirlo para no
parecer tan jipi? Espirituales no, personales mejor.
Logrando llegar vivo hasta el inicio del contrato, despus de pasar
por la desenmaraable trama de la burocracia administrativa, ini-
ciamos contrato. Ahora tengo que vigilar que los manes de cierta
fundacin y su particular coordinador no se vayan a robar la plata
del proyecto y le ofrezcan a la juventud de Kennedy, ese espacio que
se ha venido buscando hace tres ejecuciones. Dos meses despus,
la verdad ni siquiera ha habido plata que robar por eso le digo!
El contrato solicita consolidar el sistema, se asume que hay algo
hecho. Por alguna extraa razn y de verdad no quisiera compro-
meter a nadie pero con el nimo de herir susceptibilidades, las an-
teriores ejecuciones no lograron este objetivo. La idea es que ruede
solo, vincular pelaos que estn interesados y aprovechar esta diga-
mos, oportunidad, que nos ofrece la alcalda para hacerlo nuestro,
y eso lo hace la gente, o sea: usted estimado lector.
Se esta haciendo lo estipulado por el contrato, s, pero el contrato
se va a acabar, y me he encontrado con gente que pareciera que
de verdad quisiera participar, otros que estn capando clase y
otros que van solo a criticar y no a proponer. Se pregunt a los j-
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
169
venes asistentes por los aparatos ideolgicos del Estado, (como la
familia, la iglesia, la escuela, etc.) y preocupantemente, pareca ms
una quejadera, que una exposicin de ideas. Al parecer estamos
entrenados para quejarnos y tener excusas para dejar la realidad
y nuestro diario devenir tal cual esta. Me inclino ms bien en pen-
sar que la revolucin no esta en un discurso, de Lenin o del Che
esta en cada uno, de frente a la vida. No me gusta quejarme sino
actuar, y no dejar a un lado mis ideologas casi en ningn momento
de mi cotidianidad. No siendo ms el motivo de la presente, no me
queda ms sino seguir endeudndome para pagar mis deudas, e
invitarlos a prestarme dinero y a hacer parte del SLJK as como
afortunadamente yo tengo la oportunidad de participar.
Nos leemos en la prxima (Diego Saldarriaga, integrante e inter-
ventor del SLJK)
38
El uso de expresiones como estar en la inmunda, estar ilquido, desollar
vivo, desenmaraable trama de la burocracia, tocando puertas, ruede
solo y lo hace la gente, evidencia tres circunstancias de la condicin juvenil
y de su valor para la accin colectiva, las cuales se ponen en escena en las
lneas narrativas creadas por Diego, a travs de este medio. En primer lugar
se trata de la descripcin, apoyada en un estilo sarcstico y descarnado, de
la realidad de muchos jvenes de Colombia y de la regin, quienes, incluso,
tras haber terminado con xito su formacin acadmica de pregrado, se ven
enfrentados a mnimas oportunidades de trabajo, ofrecimientos laborales
indignos, frustracin frente al futuro, y evidentes intentos de explotacin por
parte de entidades nancieras ante la demanda de dinero para sobrevivir. Lo
interesante de este complejo escenario para este joven, es que explicita la
existencia de un sistema de necesidades que se va convirtiendo en expe-
riencias y utopas, alrededor de un proceso de potenciacin de sujetos que
encuentra opciones en el SLJK.
38 Esta es una narrativa digital situada en el blog del SLJK. Disponible en http://sljkennedy.blogs-
pot.com/ Consulta realizada el 28 de mayo de 2011.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
170
En segundo lugar la idea de tocar puertas da cuenta de las iniciativas, las
oportunidades y los caminos que se van construyendo en la cotidianidad,
pese a un ambiente excluyente y hostil en el que las instituciones y el Estado
son autnticas jaulas de hierro, cuya burocratizacin se puede convertir en
algo desenmaraable, tal como lo comenta Diego. La tercera circunstancia
de la condicin juvenil se imbrica con la accin colectiva a travs de dos
apreciaciones planteadas por este joven: que el sistema sea capaz de funcio-
nar por s mismo, y que sea la gente la que se encargue de darle movimien-
to. El planteamiento sobre las revoluciones, entendidas como experiencias
ms que como discursos u ortodoxias, comporta un posicionamiento distinto
acerca del sentido de un movimiento social de jvenes y para jvenes.
Esta revelacin, aunque no registre mayores novedades dentro de las pers-
pectivas tericas sobre la accin colectiva, es til para comprender el funcio-
namiento de sta, dentro de las lgicas del SLJK. La invitacin de Diego a
superar la quejadera, tal como lo reclama, introduce dos elementos clave
como provocacin (herir susceptibilidades): pensar el futuro a partir del
contexto, y situar lo comn como oportunidad para estar juntos y actuar. El
papel del lenguaje aqu, una vez ms, juega con los deseos, las voluntades
y las bsquedas de muchos de los que pueden estar al otro lado de la
pantalla. La mirada crtica en torno de una tarea difcil en la que, algunos
proponen mientras que otros se quejan y se resisten a comprometerse,
permite entrever la generacin de un giro narrativo-interpretativo en el que
no hay moralizaciones ni hroes (Coffey y Atkinson, 2003), slo testigos y
promotores del acontecimiento.
En relacin con las diversas formas de hacer la accin colectiva, a propsi-
to de la taxonoma propuesta por Flrez (2010), se puede admitir que las
cuatro tipologas teora de los paradigmas identitarios (TPI), teora de los
marcos interpretativos (TMI), teora de la movilizacin de recursos (TMR) y
teora de los procesos polticos (TPP)- operan simultneamente en la expe-
riencia del SLJK, pero bajo distintas condiciones e intensidades. Basados en
las tesis de Reguillo (2000), es claro que las adscripciones identitarias, aso-
ciadas a las estticas, preferencias y apropiaciones de consumo cultural son
fundamentales en las organizaciones de jvenes. Las narrativas observadas
hasta el momento, dan cuenta, parcialmente, de este asunto y no requiere
de mayores interpretaciones. Sin embargo, las teoras TMR y TPP adquieren
mayor relevancia en esta apuesta poltica, dados los nexos de la red con
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
171
instituciones y actores sociales que, aparentemente, podran estar del lado
de sus opositores o enemigos. El cuadro, entonces, no es tan sencillo. Apo-
ymonos en otro planteamiento de Omar:
() nosotros, en algn momento, entendimos que los recursos
de las entidades son de la comunidad. La plata que tiene la alcalda
para jvenes es de los jvenes. O sea no es de ninguna institucin,
no es de la alcalda, sino es de los jvenes. Si se definen recursos
desde el plan de desarrollo y esa plata no es de la alcalda, tampoco
es del contratista, es de los jvenes. Entonces, de esa manera, no-
sotros la volvemos propiedad comn, como le deca. Por ejemplo,
ahora con el festival por la libre expresin, que tal llegara el contra-
tista, contrat y ya. No, nosotros llegamos y nos metimos en las
reuniones de ellos y dijimos: vea lo que los jvenes quieren es esto,
porque esto es lo que se va hacer para jvenes, porque tenemos
una serie de encuentros! Nosotros como jvenes pertenecientes
a organizaciones sociales nos reunimos y decimos: vea lo que los
jvenes quieren es unas discusiones polticas que las vamos a lla-
mar tertulias; lo que queremos es encuentros para pensar como
entendemos la sexualidad, entonces haremos un festival ertico;
queremos recuperacin de nuestra memoria, entonces haremos
un festival por el maz. Entonces, digamos, que esa es nuestra ma-
nera de ver las cosas. Puede sonar muy contestatario y todo, pero
es una manera de exigir que ellos se deben a nosotros (Omar, lder
de comunicaciones del SLJK)
Aunque resulte demasiado pragmtico, el acceso a recursos (TMR) proce-
dente, en la mayora de las ocasiones, de las partidas presupuestales ad-
ministradas por la alcalda local, es algo que permite el funcionamiento del
sistema y sus posibilidades de expansin en el escenario pblico de la lo-
calidad y de la ciudad. Sin embargo no se trata de acudir a reivindicaciones
relacionadas con los derechos de los ms pobres o de entrar en el juego de
las inuencias y los favores para ganar las licitaciones. Son argumentaciones
contundentes: la plata que tiene la alcalda para jvenes es de los jvenes
y nosotros la volvemos propiedad comn. Si bien para algunos este tono
puede sonar algo contestatario, tal como lo advierte Omar, se trata de plan-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
172
teamientos que evidencian la construccin de una legitimidad que se ha
logrado producir en su interior y hacia fuera, para acceder a la gestin de
recursos.
Sin stos no es posible el funcionamiento del SLJK, situacin que ha gene-
rado debates internos profundos y, que a la vez, coincide con la teora de
los marcos interpretativos (TMI) y la teora de los procesos polticos (TPP).
La movilizacin por recursos, junto con los disensos, convocan y provo-
can, tal como lo concluye Flrez en su anlisis sobre movimientos sociales
(2010:137): () pensar los disensos internos de un movimiento llama
la atencin sobre cmo se gestionan las diferencias (). El reto para un
movimiento es desarrollar formas de producir recursos que sean lo sucien-
temente estables para perdurar, pero lo bastante exibles para no mecanizar
sus acciones colectivas
De otra parte la accin colectiva juvenil adquiere una de sus mayores inno-
vaciones a travs de dos elementos que se han cruzado con las categoras
planteadas hasta el momento, pero que no han sido profundizadas, en el
marco de la experiencia del SLJK. De una parte, la nocin de red y de comu-
nicacin como procesos inherentes a la condicin juvenil y, a la vez, estrat-
gicos para la inclusin de jvenes y la conguracin de proyectos comunes.
Y de otra, una concepcin dinmica y compleja acerca del asunto de los de-
rechos, el cual es asumido como una conquista ms que como una ddiva.
En relacin con la red y la comunicacin, el concepto de Arturo Escobar
(2005) sobre comunidades inteligentes subalternas resulta pertinente para
comprender la conguracin de una especie de enjambre de opciones que
es capaz de efectuar articulaciones de manera creativa. Las comunidades
inteligentes subalternas reeren al conjunto de sujetos, grupos y prcticas
que promueven la composicin de obras, creaciones y procesos de agencia,
los cuales han sido constituidos en medio de relaciones hegemnicas y,
cuyas fuerzas, los han intentado reducir al lugar de la subordinacin y de la
exclusin. Escobar (2005) enfatiza que estos grupos dan cuenta de otros
modelos de vida, otras formas de acceso al saber, y otras maneras de vivir
en comunidad, apoyados siempre en atributos fomentados por lo colectivo,
tales como la auto-organizacin, las redes de cooperacin y la no linealidad.
Lo ratica Ral a travs del sitio Web del SLJK:
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
173
Calculo que este artculo ser el menos popular de esta edicin,
pero ah voy a ver qu pasaAfortunadamente la intencin de esta
revista no es simplemente el de conquistar muchedumbres sino
el de alentar conciencias. Perdmosle el miedo a lo complejo; la
existencia de los movimientos sociales y las organizaciones, depen-
de de su adaptacin a un entorno cada vez ms hostil; entonces
necesitamos especializar nuestra actuacin, algo as como saltar
del telgrafo al internet (no s si exagere). El Sistema Local de Ju-
ventud (SLJK) funciona as:
YPara qu todo esto? Esto lo respondes t, sin embargo ya hay
varias ideas: Hacer festivales artsticos que permitan a los y las
jvenes mostrar sus talentos o acceder a la cultura, generar es-
pacios para la prctica de diversos deportes, apoyar la gestin de
personeros o lderes juveniles, poder sentar posiciones en el deba-
te pblico local argumentadas con nuestras propias ideas, aportar
para que revivan los humedales y los ros, para que el aire sea ms
limpio y para cambiar la tendencia de depredacin y destruccin
del medio ambiente. Base social: Es la parte del Sistema bene-ficia-
da, por ejemplo: desde el que va a un concierto organizado por el
SLJK hasta el grupo musical que logre grabar su produccin disco-
grfica con el sistema. Proyeccin social: Es el centro de gravedad
y lugar en donde se unen las diversas fuerzas que conforman el Sis-
tema, su objetivo es velar porque se una el esfuerzo de cada miem-
bro y se camine hacia las metas que tenemos, con las reglas de
juego concertadas. Investigacin social: Es el cerebro del Sistema
all se centran esfuerzos para la construccin del conocimiento, lo
cual consideramos que es la clave para evitar hacer las cosas por
hacer y ganar autonoma. Plataforma jurdica: El sistema nece-
sita establecer una estrategia para la movilidad de recursos; aqu
se suman personas jurdicas con capacidades administrativas,
instituciones con recursos de inversin y en general, los aliados
estratgicos que nos permitan demostrar que somos capaces de
hacer grandes cosas. Comit temtico: Es la unin de los artistas,
deportistas, ambientalistas o humanistas: es el lugar del sistema
en el que se las ideas y proyectos se convierten en hechos. Comu-
nicacin: Son las venas, los ojos y hasta la piel del Sistema, son los
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
174
encargados del internet, la revista, el telfono, el satlite, el grafiti
y todos los medios posibles para narrarle al mundo que existimos.
Quines hacen parte de este rollo? Todos y todas pueden ser
parte de este cuento, en especial las organizaciones sociales que
trabajen con y por la juventud, bandas, grupos, combos, parches,
jvenes lderes y por supuesto las instituciones gubernamentales.
Cmo me vinculo? Si crees que puedes aportar y te puedes be-
neficiar con este carreto, envanos tus datos al correo sljkenne-
dy@gmail.com al tel. 454 52 36 para contarte en que andamos y
puesbueno tu decidirs que te interesa (Ral Moreno, Lder del
SLJK)
39
El juego narrativo producido por Ral mediante este soporte, evidencia que
la comunicacin, sin necesidad de convertirla en un tema de fascinacin o
de sosticacin tcnica, es asumida con naturalidad, pero tambin como
un componente estratgico de la labor del SLJK. Al respecto, vale sealar
que las experiencias, usos, apropiaciones y reapropiaciones de las distintas
aplicaciones de la Web 2.0 han empezado a adquirir un carcter social y
poltico considerable para los grupos subalternos y los movimientos sociales.
Las investigaciones de la ltima dcada sobre la relacin entre movimientos
sociales y tecnologas digitales se han ocupado de analizar la capacidad de
agencia y resistencia de sujetos y grupos, regidos por nuevas sensibilidades
y formas de existencia en el contexto latinoamericano.
El investigador colombiano Carlos E. Valderrama en su trabajo Movimientos
sociales. TIC y prcticas polticas (2008) interroga, bajo planteamientos te-
ricos y metodolgicos de diverso orden, qu est pasando con las prcticas
sociales contemporneas, las cuales viven/habitan en y desde lo digital La
incorporacin y el uso de las tecnologas de la informacin y la comunica-
cin en la esfera pblica signica ms democratizacin? Los movimientos
sociales estn utilizando los artefactos tecnolgicos para incrementar poder?
39 Esta es una narrativa digital situada en el sitio Web del SLJK. Disponible en http://www.sljk.
org/?cat=5 Consulta realizada el 28 de mayo de 2011.
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
175
Existen unos propsitos polticos implcitos? Ms all de la discusin acer-
ca del adjetivo nuevos para referir a la renovacin de las prcticas de los
movimientos sociales, Valderrama asegura que estos usos y apropiaciones
emergentes estn contribuyendo, junto con otros factores, al surgimiento de
una esfera pblica cualitativamente diferente, incluso ms global y autno-
ma, que progresivamente escapa del control y la centralidad de los sectores
hegemnicos.
Las tecnologas en s mismas no suponen mayor democratizacin o agen-
ciamientos polticos. Ms bien, se puede armar que el intersticio pblico-
comunicacional que subyace en las prcticas sociales y culturales de las
comunidades contribuye a la concrecin de nuevas formas de hacer poltica,
en las que los propios grupos se vuelven prcticas polticas con alto potencial
contra-hegemnico (Valderrama, 2008:97). Las prcticas en la Web a travs
de blogs, wikis, foros temticos, redes sociales, reconguran los liderazgos
verticales, las prcticas de poder personalistas y los vnculos sociales ligados
a la subordinacin.
Ral advierte que no pretende reclutar seguidores sino alentar perspectivas
y formas de pensamiento, a travs de lo que llama conciencias. Si bien sera
arriesgado sealar los efectos de estas formas de comunicacin en el logro
de los objetivos del sistema, dado que no es propsito de este trabajo abar-
car la interactividad e hipertextualidad de estos medios y mediaciones
40
, s es
importante identicar los posicionamientos comunicacionales de la organiza-
cin, en este caso, a travs de Ral, para narrar lo que son y lo que quieren
ser. El uso de expresiones alusivas al territorio, la esttica, la cultura, el pen-
samiento y la movilizacin social, como parte del objeto social y poltico del
SLJK, adquieren un lugar central en una narrativa digital que expone mundos
posibles, alternativas de vinculacin para los jvenes, y metforas (Son las
venas, los ojos y hasta la piel del Sistema, medios posibles para narrarle al
mundo que existimos), que le otorgan un tono de frescura y de apertura a
la complejidad de la estructura y sus lgicas de funcionamiento.
40 Son categoras que fueron introducidas tempranamente por Jess Martn Barbero (2003) en
su trabajo pionero De los medios a las mediaciones. Es importante recordar que su propsito es
mostrar que la comunicacin no es algo instrumental sino que implica procesos humanos, sociales
y culturales.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
176
Finalmente en torno a los derechos, asumidos como una conquista perma-
nente ms que como benecios cosicados, los cuales suelen ser otorgados
por las instituciones y la sociedad, vale introducir la frase de Ral: Perd-
mosle el miedo a lo complejo; la existencia de los movimientos sociales y
las organizaciones, depende de su adaptacin a un entorno cada vez ms
hostil. Como se aprecia, la invitacin a superar el miedo en el marco de una
realidad compleja que puede resultar arrasadora y difcil de enfrentar, es la
base de una lucha poltica que se alimenta del conocimiento del contexto
y de la capacidad para generar escenarios de experiencia. Adems de la
provocacin, sentencia que el futuro de las organizaciones depende de su
capacidad de maniobra y de su creatividad para enfrentar la hostilidad de la
cultura hegemnica.
Los desafos para la conquista de los derechos son evidentes: poder sentar
posiciones en el debate pblico local argumentadas con nuestras propias
ideas, velar porque se una el esfuerzo de cada miembro y se camine hacia
las metas que tenemos, con las reglas de juego concertadas; ganar auto-
noma, demostrar que somos capaces de hacer grandes cosas. Se trata de
desafos que modican sustancialmente la manera como se suele asumir la
perspectiva de derechos por parte de la mayora de la entidades ociales,
las cuales remiten a su carcter subsidiario y paternalista. Las bases de una
nueva institucionalidad y de un pluralismo cultural, polifnico y dialgico, que
contribuya a garantizar y restituir derechos, debe tomar como punto de parti-
da las experiencias y expresiones de organizaciones como la SLJK. Expresio-
nes que no se agotan en un esquema de pasividad y de recepcin de sus
usuarios/beneciarios, sino de construccin colectiva y agenciamiento en la
cotidianidad. Es quiz, la oportunidad para un nuevo comienzo. La invitacin
a esa conquista, comprendida tambin como apropiacin, la registra con un
tono crtico, pero tambin de gran reexin, Omar:
Esto tiene que ver con el tema de los derechos que tienen los j-
venes, derecho a participar, derecho a la sexualidad, bla bla bla,
son como nueve derechos. Sin embargo, a veces los jvenes, por
desconocimiento de sus derechos, simplemente no hacen uso de
ellos y no los exigen. Entonces, pues, yo creo que lo que hace falta
es que los jvenes conozcan esos derechos y se apropien de eso
Porque son nuestros y deben ser conquistados!
J
V
E
N
E
S
,
R
E
D
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
E
L
S
I
S
T
E
M
A
L
O
C
A
L
D
E
J
U
V
E
N
T
U
D
D
E
K
E
N
N
E
D
Y
177
_______________________________________________________
Referencias bibliogrcas
Aguilera, O. (2010), Accin colectiva juvenil: de movidas y nalidades de adscripcin.
En Revista Nmadas N 32, Bogot, IESCO, U. Central.
lvarez, S., Evelina Dagnino y Arturo Escobar. (2001), Poltica cultural &
cultura poltica: una nueva mirada sobre los movimientos sociales
latinoamericanos, Madrid, Taurus.
Anderson, B. (1991), Imaniged communities, Londres, Verso.
Amador, J. (2010), El discurso vaco de la infancia y la juventud: un anlisis de la
perspectiva de derechos promovida por la SDIS del Distrito Capital En: Serna,
Adrin y Diana Gmez (org.), Derechos Humanos y sujetos pedaggico.
Retricas sobre la formacin en Derechos Humanos. Bogot, Personera de
Bogot e IPAZUD, U. Distrital
Arfuch, L. (2002), El espacio biogrco. Dilemas de la subjetividad
contempornea. Buenos Aires, FCE.
Barbero, J.M. (2003), De los medios a las mediaciones. Comunicacin, cultura y
hegemona. Bogot: Convenio Andrs Bello.
Benjamin, W. (1998), Imaginacin y sociedad. Madrid, Taurus.
Berger, P. y Luckman, T. (2005), La construccin social de la realidad. Madrid,
Amorrortu.
Bloch, E. (1977), El principio esperanza. Madrid, Ed. Aguilar.
Bruner, J. (1991), Actos de signicado. Ms all de la revolucin cognitiva.
Madrid, Alianza.
Chatterjee, P. (2009), La nacin en tiempo heterogneo y otros estudios
subalternos, Buenos Aires, Siglo XXI- CLACSO.
CEPAL y Organizacin Iberoamericana de la Juventud, (2004), Informe: La juventud
en Iberoamrica, tendencias y urgencias. Santiago de Chile, CEPAL, Naciones
Unidas.
Coffey, A. y Atkinson, P. (2003), Encontrar sentido a los datos cualitativos.
Estrategias complementarias de investigacin. Medelln, Contus, Universidad
de Antioquia.
Deleuze, G. (2006), Post-scriptum sobre las sociedades de control. En Deleuze,
Gilles, Conversaciones. Valencia, Pre-textos.
Delgado, R. (2009), Accin colectiva y sujetos sociales. Anlisis de los marcos
de justicacin tico-polticos de las organizaciones sociales de mujeres,
jvenes y trabajadores. Bogot, Ponticia Universidad Javeriana.
Descartes, R. (2006). Meditaciones metafsicas, Bogot, Ediciones Universales.
Escobar, A. (2005), Ms all del tercer mundo, Globalizacin y diferencia, Bogot,
Instituto colombiano de antropologa e historia, Universidad del Cauca.
Fanon, F. (2001), Los condenados de la tierra, Mxico, FCE.
Feixa, C. (2001). Generacin @ la juventud en la era digital. En: Revista Nmadas
No. 13. Bogot: Universidad Central-DIUC. pp. 76-91.
Flrez, J. (2010), Decolonialidad y subjetividad en las teoras de movimientos
sociales. Bogot, Ponticia Universidad Javeriana.
Foucault, M. (2005), Nacimiento de la biopoltica, Mxico, FCE, 2005.
__________, (2001), Los anormales, Mxico, FCE.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
178
Giddens, A. (2002), Las consecuencias de la modernidad. Madrid, Alianza.
Habermas, (2007), Conocimiento e Inters. En Rivas, Gerardo, (comp.),
Conformismo o democracia. Bogot, Fica.
Hard, M. y Negri, A. (2004), Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio.
Barcelona, De Bolsillo.
Ibaez, J. (1990), Nuevos avances en la investigacin social. La investigacin
social de segundo orden. Barcelona, Anthropos.
Kaufman, F. (s.f), Metodologa de las ciencias sociales. Tr. Eugenio Imaz, Mxico,
Editora Nacional.
Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1997), Hegemona y estrategia socialista; hacia una
radicalizacin de la democracia. Madrid, Siglo XXI.
Lakoff, G. y Johnson, M. (1980), Metforas en la vida cotidiana. Chicago.
Universidad de Chicago.
Lazzarato, M. (2006), Por una poltica menor. Acontecimiento y poltica en las
sociedades de control. Creative Commons, Tracantes de sueos.
Marx, K. (2004), Introduccin general a la crtica de la economa poltica/1857.
Mxico, Siglo XXI.
Mignolo, W. (2008), La opcin de-colonial: desprendimiento y apertura. Un
maniesto y un caso, En Revista Tabula Rasa N 8, Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca.
Melucci, A. (1999), Accin colectiva, vida cotidiana y democracia. Mxico, El
Colegio de Mxico.
Morse, J. (2003), Asuntos crticos en los mtodos de investigacin cualitativa.
Medelln, Contus, Universidad de Antioquia.
Nussbawm, M. (2006), Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la
exclusin. Barcelona, Paids.
Perea, C. (2007), Con el diablo adentro: pandillas, tiempo paralelo y poder.
Mxico, Siglo XXI.
Reguillo, R. (2000), Emergencias de culturas juveniles: estrategias del
desencanto. Bogot, Norma.
Ricoeur, P. (2004), La historia, la memoria, el olvido. Mxico, FCE.
Santos, B. (2005), El milenio hurfano. Ensayos para una nueva cultura poltica.
Madrid, Trotta.
_______ , (2003), La cada del Angelus Novus, ensayos para una nueva teora
social y una nueva prctica poltica, Bogot, ILSA y U. Nacional de Colombia.
Tilly, Charles, (2009), Los movimientos sociales, 1768-2009. Barcelona, Crtica.
Touraine, A. (1987), Actores sociales y sistemas polticos en Amrica Latina.
Santiago de Chile. OIT-PREALC.
Valderrama, C. (2008), Movimientos sociales: TIC y prcticas polticas. En: Revista
Nmadas, N 28. Bogot: Universidad Central, pp 94- 101.
Valenzuela, J. (2009), El futuro ya fue. Socio-antropologa de l@s jvenes en la
modernidad, Mxico, Ed. Colegio de la frontera norte.
Vasilachis, I. (2006), Estrategias de investigacin cualitativa. Barcelona, Gedisa.
Walsh, C. (2007), Son posibles unas ciencias sociales/ culturales otras? Reexiones
en torno a las epistemologas decoloniales, en Nmadas N 26, Bogot,
Universidad Central.
Zemelman, H. (2007), El ngel de la historia: determinacin y autonoma de la
condicin humana. Barcelona, Anthropos.
179
MOVIMIENTO ROCK
POR LOS DERECHOS HUMANOS
EN CIUDAD BOLVAR
Luisa Fernanda Corts Navarro
Investigadora de la Organizacin Metalmorfosis Social
Carlos Arturo Reina Rodrguez
Docente e investigador de la Facultad de Ingeniera,
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
profesorcarlosreina@yahoo.com
El rock, smbolo de los que ayer, hoy y maana fueron,
son y sern siempre jvenes eternos, valientes luchadores,
guerreros de armas elctricas que vivirn y morirn por l, siempre
dispuestos a la lucha por la supervivencia y legado.
(Julin Paramos. Fundador de la Banda de Metal PARAMOS.
Localidad Ciudad Bolvar)
D
erechos Humanos y Rock and roll. Un tema tratado principalmente
a partir de las denuncias efectuadas a travs de la msica, pero
que pocas veces trasciende a esferas de reconocimiento a las lu-
chas que los jvenes roqueros han realizado a lo largo de los aos
en pos de sus derechos como ciudadanos, sobre todo cuando muchos de
ellos provienen de una localidad como Ciudad Bolvar en Bogot. Es decir,
adems del estigma de ser roquero, est el de ser joven de una localidad
que, en el imaginario colectivo de la ciudad, tiene un halo negativo. No obs-
tante, de all emergera una organizacin que reivindica no solo los Derechos
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
180
Humanos, sino el rock and roll, la juventud y esta localidad: Movimiento rock
por los Derechos humanos de Ciudad Bolvar
41
.
1. El ser Joven
En Colombia, la historia da cuenta de los jvenes generalmente al referirse
a las asociaciones de naturaleza poltica e ideolgica que se encuentran por
ejemplo en los partidos polticos y la iglesia. Es comn encontrar referencias
sobre las juventudes liberales, juventudes conservadoras, juventudes comu-
nistas o juventudes catlicas, las cuales suelen estar asociadas a las formas
de aproximacin a instituciones denidas, pero que no representan a los
jvenes como categora poblacional general. Por un lado, estn los referentes
en los que investigadores como Ral Olmedo, preeren separar la barrera
conceptual entre lo joven y la juventud, al desligar tericamente a la clase de
la categora, diferencindolas por sus intereses y necesidades:
Juventud es una categora poltica que designa un lugar dentro de
la jerarqua de la sociedad...el joven es el soporte biolgico de la
categora juventud, es un individuo que est sometido, est sujeto a
las determinaciones que conforman la categora de juventud. El jo-
ven es un sujeto social que es producido como un sujeto jerrquico.
La Clase sintetiza el conjunto de determinaciones denominadas
econmicas. La categora sintetiza el conjunto de determinaciones
denominadas polticas. La poltica es el conjunto de relaciones que
organizan el propio sistema de jerarqua de la sociedad. En el movi-
miento juvenil, los intereses de clase de los individuos participantes
predominan sobre sus intereses de clase (Olmedo, 1982: 1-6)
41 Esta iniciativa hace parte del Componente temtico del Programa III Laboratorio de Paz, apo-
yado por la Unin Europea que tuvo como objetivo fortalecer las iniciativas de Desarrollo y Paz,
lideradas por la organizacin de jvenes a nivel local, buscando proporcionar herramientas de co-
nocimiento e instrumentos pedaggicos que contribuyan como insumo para la construccin de
polticas pblicas.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
181
Por otro lado, estn las lecturas que explican a la juventud como una condi-
cin, como una construccin que se relaciona con el contexto, que adems
lo reconoce como pasajero, como un estado de habitar temporalmente en
una sociedad particular, siendo hombre o mujer. Si bien la diferencia entre
muchachos y muchachas, ya bien acentuada en la socializacin infantil, en-
cuentra en la juventud las formas de su institucionalizacin (Levi y Schmitt,
1996: 14).
A pesar de ello, la prevencin histrica y generacional dada por la descon-
anza social, poltica y cultural de los sectores adultos hacia los sectores j-
venes, sobre todo frente a los de menores recursos, han planteado adems
que ser joven es una problemtica para el resto de la sociedad: As como la
publicidad exalta los valores de la juventud (belleza, fuerza, rapidez, energa,
libertad, etc.), la vida social cotidiana siente ms bien, cierto temor hacia los
jvenes debido a los disturbios que podran causar en opinin de los defen-
sores de los convencionalismos (Levi y Schmitt, 1996
).
En muchos casos, los referentes utilizados frente a los jvenes suelen ser
de dos tipos: por un lado, jvenes buenos, cuando estos responden a los
convencionalismos y a la cultura ideal propia del status quo; estn los otros
jvenes, los desadaptados, los de abajo, los Jvenes malos o mu-
chachos potencialmente sospechosos de ser delincuentes por su condicin
social, cultural, su entorno barrial y su procedencia
42
(Corts, 2010). Para el
reconocimiento de ellos se aplican las jergas, los signos y smbolos que los
agrupan formalmente como pandilleros o delincuentes, lo cual conlleva
a que los mismos sean vistos, desgraciadamente, como sinnimo de proble-
ma para una sociedad que, de forma paradjica, se encuentra compuesta
mayormente de poblacin juvenil.
43
42 La situacin no era nada diferente durante el siglo XIX, en donde la juventud pareca tener un
carcter de organizacin de lite y en el caso de las clases menos favorecidas los apelativos para
referirse a los jvenes fueron bastante despectivos y ampliamente generalizados: como el de patn,
mozo, guache o el cachifo.
43 No era rara esta visin debido a que desde dcadas anteriores ya se estigmatizaba al joven en-
tendindose este como un sospechoso y reservndose su futuro para aquellos bien educados. Es
la observancia de la buena conducta de quienes resultaban favorecidos, por un sistema educativo,
frente a quienes quedaban por fuera o relegados a niveles inferiores. As por ejemplo titulares como
los del diario el Tiempo en los tempranos aos sesenta no resultan sorpresivos: Los Bandidos Ms
temidos hoy en Colombia son Adolescentes: la adolescencia es un periodo sumamente turbador
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
182
Por otra parte la antropologa ha mostrado, desde los estudios de Margaret
Mead, que la rebelda y la crisis de la adolescencia no ocurren en poblacio-
nes indgenas, en las cuales la juventud, adems de sinnimo de fertilidad,
es referente de esperanza y capacidad. En occidente esto solo ha sido posi-
ble de entender en los sectores polticos ms relevantes de las sociedades,
para quienes los delnes suelen ser la esperanza de prorrogacin de las
estirpes polticas, el presente esperanzador de los partidos y las lites. En
contraparte el resto de la poblacin, adems de ver en los jvenes del co-
mn la posibilidad de un futuro -con cierto tono de desconanza-, hace
recaer sobre ellos las sospechas, las intrigas y los sealamientos. Finalmente,
es sobre los jvenes en quienes el mundo adulto realiza la valoracin de
su legado que por lo general, suele resaltarse como negativo, dado que las
nuevas generaciones suelen subvertir muchos de los cnones de las gene-
raciones que les precedieron.
44
Es importante aclarar que la juventud es un concepto ntimamente ligado a
los tiempos modernos; ya no es la fase intermedia entre el periodo adulto y
la niez, ni tampoco el rango de edad considerado solamente en los censos
poblacionales y que, adems de ocupar un espacio geogrco (territorio),
habitualmente tena como especial labor la de ser el eslabn natural de la
especie humana. La juventud se caracterizaba por ser una fase transicional
(aunque hoy todava lo es aunque con otra motivacin) y cuya preparacin
dependa de unidades sociales pequeas como la familia o el clan. Dicha
situacin ha cambiado, pues la preparacin se halla estrechamente ligada a
otra unidad social, estructural incierta, una realidad social en la cual los jve-
nes se encuentran limitados por el no reconocimiento.
a causa del conicto entre la personalidad bsicamente egosta del nio y las crecientes exigencias
que le merece la sociedad Agrega que para dar ejemplo de las terribles consecuencias que puede
llegar a tener odio en la adolescencia, Villareal se reri a varios casos de delincuencia llevada a cabo
por adolescentes que habiendo llegado a la conclusin de que ser agresivos era el nico camino
que se abra ante ellos, decidieron dedicarse a actividades destructivas: Un Adolescente en estas
condiciones ve ante s como nica solucin el imponerse sobre el medio ambiente por medio del
odio, la destruccin, ya que siente que si se aparta de ellos sucumbir El TIEMPO Sbado 2 de julio
1960 pgina 23. La referencia data de la realizacin de un ciclo de conferencias sobre odio dictada
por el Doctor Jaime Villareal en el Museo Nacional, en donde titula. All se indica adems seala que
varios de los bandoleros ms temidos que azotan el pas en la actualidad son adolescentes cuya
edad oscila entre 14 y 20.
44 Esta ltima armacin, puede ser considerada como una de las hiptesis que permitirn esbozar
este escrito y surge de las reexiones realizadas por uno de los autores a lo largo de su investigacin.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
183
A su vez tambin se puede hacer extensa la relacin de una condicin tem-
poral de la vida del ser humano, con una que transere campos simblicos
y que se maniestan en la juventud de las naciones, de los partidos, de los
movimientos. Expresa Laura Malvano (1996: 314) que, por ejemplo, en el
caso del fascismo italiano:
El discurso se formaba con especial ductibilidad y flexibilidad a la
multiforme y toda comprensiva nocin de juventud, hasta el punto
de convertirse en elemento constitutivo. Gracias a una hbil ma-
nipulacin de discurso se le priv al concepto de juventud de toda
connotacin histrica o sociolgica para adquirir una dimensin
exclusivamente simblica, ejerciendo la fusin de distintos significa-
dos implcitos en la nocin misma.
De esta forma el Estado fascista como otros, fue visto como un Estado joven,
vigoroso, innovador, en plena posesin de todas sus energas. El relevo ge-
neracional representa en s mismo un proceso de tensin, una disputa por el
poder entre individuos de diferentes generaciones que operan en el interior
de una sociedad, y que se valen de diversas estrategias a n de demostrar,
en el caso de los mayores la validez de sus ideas y de los ms jvenes, la
veracidad de sus aspiraciones y las posibilidades de cambio. Por ello, el paso
de una generacin a otra da cuenta de los movimientos que ocurren en el
mbito de las ideas, de las tradiciones y de las acciones, las cuales desem-
bocan en procesos sociales, polticos y culturales.
La inmadurez del sector juvenil nace de la comparacin con los adultos, lo
que le otorga un estatus de marginacin fundamentado en la edad para los
jvenes. El ideal de la sociedad es que el joven tenga que prepararse para
el trabajo y, en ltimas, para la reproduccin de todas las formas de capital.
En este sentido, la categora joven puede ser equiparada a la de un grupo
social, cuya posicin origina una colectividad inerme que, a causa de sus
condiciones de vida y de madurez en formacin, es situada por debajo de
otros grupos en la sociedad. Hasta aqu es importante resaltar que los jve-
nes no pueden entenderse como una categora, sino que deben ubicarse
como una fuerza poltica de proyeccin histrica en contextos generaciona-
les particulares.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
184
Los miembros de una generacin viven al mismo tiempo y se relacionan, dis-
tinguindose de otra por el rasgo especco de la edad. Consecuentemente,
jvenes y viejos no comparten la misma generacin, e incluso por la edad,
el concepto de generacin ocupa el primer lugar. En otras palabras, debido
al comportamiento colectivo de las diferentes edades. La dimensin espacial
de la generacin est determinada por el sitio y las circunstancias que le ro-
dean. En cada poca de la historia ocurren cambios; el cambio en s, es his-
toria no esttica, toda vez que los individuos tienen diferentes signicaciones
e interpretaciones del mundo, que lleva a cada generacin a replantearse y
redenir su mundo y su relacin frente al mismo.
Por ende, las relaciones entre generaciones se reejan en el ejercicio autori-
tario: los adultos, al poseer el saber y detentar el poder, controlan y ejercen
autoridad sobre las generaciones jvenes. Al respecto, seala Fischer:
Con el resquebrajamiento del sistema corporativo medieval co-
mienza la lucha de generaciones y cuanto ms rpido avanza la
sociedad, merced a la tcnica, la industria y el modo de vida, tanto
ms manifiesta es la diferencia entre las generaciones. La insu-
rreccin de los hijos contra las formas de vida, los pensamientos y
los prejuicios anticuados se entretejen a tuertas y a derechas con
la lucha de clases (Fischer, citado en Encinas, 1994).
No obstante, esta brecha no necesariamente es una constante. Hobsbawm
(1998:330), indica que existe un abismo histrico que separa a las genera-
ciones, donde los jvenes viven divorciados de su pasado:
Ya fuesen transformadas por la revolucin, como China, Yugoslavia
o Egipto; por la conquista y la ocupacin, como Alemania y Japn; o
por la liberacin del colonialismo. No se acordaban de la poca de
antes del diluvio, con la posible y nica excepcin de la experiencia
compartida de una gran guerra nacional, como la que uni duran-
te algn tiempo a jvenes y mayores en Rusia y Gran Bretaa, no
tenan forma alguna de entender lo que sus mayores haban expe-
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
185
rimentado o sentido, ni siquiera cuando estos estaban dispuestos
a hablar del pasado, algo que no acostumbraba a hacer la mayora
de alemanes, japoneses y franceses.
Sin embargo esta brecha en Colombia ha sido contenida por la violencia as
como la venganza que se engendra en ella. La violencia ha impedido que la
brecha generacional sea mayor que la expresada en otras latitudes, producto
de la memoria recogida en las experiencias generacionales vividas a travs
de los hechos ligados a persecuciones, desapariciones, secuestros, vengan-
zas, guerras internas y dems, que han caracterizado la historia colombiana
del siglo XX y XXI. Por ello, las formas de resolucin de conictos van de la
mano con las formas de expresin de violencia que, por lo general, tambin
se apoyan en la desconanza, la ausencia de polticas claras que incluyan a
todos los actores sociales y la dicultad de generar procesos autnomos por
parte de integrantes de las comunidades que no estn bajo el lente moral
del establecimiento, sobre todo si quienes se organizan son jvenes.
No obstante, la dinmica generacional tambin representa un factor que
estimula la organizacin juvenil en agrupaciones culturales, artsticas y, por
supuesto polticas, dando inicio a espacios controversiales de aprendizaje y
de debate.
2. El Rock como factor de rebelda
El rock en general ha sido estigmatizado desde sus inicios. Fue catalogado
como la msica del diablo. En Colombia, en los aos cincuenta, recin lle-
gado, gener toda clase de reacciones, generalmente de carcter negativo.
Ramiro Andrade, redactor de INTERMEDIO, diario que circul en la dictadura
de Rojas, en lugar de El Tiempo, lo registr as en 1957:
El cronista asisti a la pelcula de El Cid y vio bailar -si esto es bai-
le- a diez parejas el demonaco gemido (...). Haba no menos de mil
coca-colos y kolcanas. Cuatro o cinco sujetos salieron al escenario
dispuestos a dejar sin huesos a sus parejas. Les dieron costalazos
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
186
en el suelo, sudaron en medio de la gritera de algunos jovencitos con
patillas a lo Presley, tratando de bailar esa cosa. Las nias exhibie-
ron lo que generalmente va despus del refajo. (...) En realidad, fue
una demostracin pobre. Esperemos, pues, una nueva y enviemos
nuestra tarjeta de luto a la tradicin musical del pas (El tiempo, 2007).
El impacto que tuvo a nivel de las estticas, del baile, de la misma msica,
en contraposicin con las estructuras tradicionales propias de los buenos
jvenes, llam poderosamente la atencin de propios y extraos. Ese mis-
mo ao de 1957, el 4 de febrero un comentario dictaminaba la defuncin
del rock and roll:
El rock and roll no ha proliferado en Bogot. Ni proliferar. (...) Entre
el temperamento hispano-indgena predispuesto a los bambucos y
pasillos y el temperamento yanqui, hay un abismo insondable. (...)
En Colombia solo conseguir desatar tempestades de risa. As que
Bill Haley descanse en paz! (El Intermedio, 1957).
No obstante, pasadas ms de cinco dcadas, el rock no muri, sino que se
diversic en tendencias que fueron desde los sonidos suaves y delicados,
hasta los ms fuertes y contestatarios, los cuales han permitido a varias gene-
raciones manifestar el descontento, pero tambin la indiferencia del mundo
adulto frente a las concepciones y formas de vida de los jvenes en entornos
urbanos como el de Bogot.
Estilos musicales como el rock and roll se han convertido en lienzos, a travs
de los cuales emergieron discursos donde los nuevos ciudadanos pudieron
encontrar espacios de representacin que las formas tradicionales de cultura,
educacin y poltica no otorgaron hasta la ltima dcada del siglo XX. Desde
los aos sesenta y hasta la constitucin de 1991, el pelo largo de los roque-
ros fue smbolo de irreverencia y rebelda, pero tambin para los sectores
ms tradicionales fue sinnimo de degeneracin y drogadiccin, que tuvo
lecturas de insubordinacin, y pesimismo ante las generaciones futuras. Por
ello, fueron cortados sus cabellos, fueron perseguidos, reprimidos y encarce-
lados por el hecho de ser jvenes y roqueros.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
187
No obstante en 1991, en el artculo 16 de la Constitucin, se estableci el
libre desarrollo de la personalidad, lo cual permiti generar una nueva di-
mensin de conciencia frente al reconocimiento del joven como un territorio
que puede ser usado para la expresin de lenguajes complejos, como los
que a travs de la msica rock se empezaron a plantear. An as, el estigma
sobrevive y persiste tanto en las autoridades como en la sociedad en general,
cosa que no han podido subvertir casi dos dcadas de esfuerzo de las admi-
nistraciones distritales por socializar espacios como Rock al Parque y dems
muestras artsticas y culturales relacionadas.
Segn afirman los socilogos, toda manifestacin musical y danzan-
te constituye cultura, sin embargo, para los beatos que hayamos
presenciado el festival Rock al Parque que se realiz el pasado
fin de semana en Bogot, salimos con una gran preocupacin en el
alma. Muchos jvenes con problemas de identidad para no entrar
en detalles de droga e inclinaciones sexuales. Jvenes que ven en
el rock la salida a las manifestaciones verbales que muchas veces
los adultos no quieren escuchar, pero dichas de una manera cruda,
cuando tienen en sus manos un micrfono que les permite llegar
a cientos de personas reunidas con un solo fin: dar testimonio de
las Inquietudes de la generacin del futuro. No queremos ser mo-
ralistas ni mucho menos pero es preocupante que los jvenes con
el poder que les proporciona los medios de comunicacin de todo
el pas, los tengan como su punto de trabajo por tres das consecu-
tivos, no aprovechen para transmitir lo mejor de s. Como s lo ms
aberrante y lo ms pesimista. No se necesita de una bola de cristal
para imaginarse el futuro en las manos de los jvenes que vimos
all unidos, a los cuales les tiene sin cuidado el cuento de enriquecer
el lenguaje, que el cuerpo fsico es parte integral de la existencia
del ser humano y que el amor surte mejores resultados cuando
se da entre dos personas de diferente sexo. Lo ms triste de todo
es que muchsimos de los jvenes que estaban en la Media Torta,
en el parque Simn Bolvar y en el Olaya Herrera, bien podran ser
genios, salvadores de la vida, sino tuvieran embrutecido el cerebro
por un odio irracional por lo que es el mundo actual y por el que les
espera (El Espacio, 1996).
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
188
Es claro que, citas como la anterior, se apoyan en el comportamiento ma-
nifestado por algunos de los asistentes a estos eventos, para quienes la
msica se convierte en la posibilidad de manifestarse de forma violenta
contra los espacios pblicos y contra los otros jvenes, como manera de
manifestar un descontento hacia las instituciones que les reprimen. Esto ha
causado una estigmatizacin sobre todo hacia los jvenes que escuchan
y viven el rock and roll en sus distintas vertientes, as como tambin el
aumento de la zozobra durante las actividades que cuentan con la partici-
pacin de los roqueros.
En perspectiva del reconocimiento de las distintas manifestaciones socio-
culturales, en particular a partir del Decreto 482 del 27 de Noviembre de
2006, por el cual se adopt la Poltica Pblica de Juventud para Bogot D.C
2006-2016, las localidades han venido abriendo espacios de manera paula-
tina para los jvenes roqueros, lo que se ha manifestado principalmente en
la realizacin de conciertos locales como Subarock o Fontirock. No obstante,
la estigmatizacin derivada de los juicios de valor que giran en torno a los
roqueros, han llevado a que se piense que ser roquero es sinnimo de ser
marihuanero, drogadicto y satnico.
Por otro lado, al referir a los jvenes y al rock, se da una relacin directa
con conceptos como tribus urbanas, culturas juveniles, culturas urbanas.
Cada una de ellas tiene su validez en la forma de aplicacin. As, una tribu
urbana funciona si pensamos que los jvenes recurren a ciertos elementos
bsicos de su expresin, sobre todo de carcter esttico y musical que per-
miten identicar comportamientos de acuerdo a lo que escuchan, como en
el caso de las culturas juveniles que giran en torno al rock. Por otro lado, pen-
samos en culturas juveniles, como todas las manifestaciones culturales que
se producen en una sociedad y que van ms all de los crculos estticos y
musicales. Todos los jvenes producen y maniestan expresiones culturales,
aunque no todos son visibles. En tanto que culturas urbanas reere a mani-
festaciones del orden sociocultural que van ms all de los mismos jvenes
y superan ese condicin, para plasmar regionalismos, identicaciones polti-
cas, sociales, artsticas, sexuales y en general todas aquellas posibles de ser
generadas y reproducidas en un mbito urbano. La ausencia clara de estas
distinciones ha provocado que se use de uno u otro termino indistintamente
de la poblacin y del signicado que se busca.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
189
Por un lado, siguiendo la teora de campo cultural de Pierre Bourdieu
(1997), nos resulta ms signicativo pensar en varios elementos para dis-
tinguir las manifestaciones culturales de los jvenes, en particular, aquellas
que giran en torno a la msica y la esttica en las grandes ciudades. El
primero tiene que ver con el debate de la identidad, debido a que esta
generalmente es puesta en cuestionamiento. Se menciona de manera
comn que los jvenes tiene una crisis de identidad, o que carecen de
identidad. Nuestra perspectiva va ms all pues, en primer lugar, recono-
cemos que todos los sujetos poseen una identidad, un Yo si se quiere
pensar en trminos de Alaine Touraine (1999), para quien el problema
no es su exterior sino la comunicacin de s mismo, es decir, la bsqueda
de un lenguaje propio que reconozca todas las formas de fragmentacin
social que lo obliga a actuar de manera distinta, segn el contexto. Ese
lenguaje puede ir desde una expresin artstica o musical, hasta losca
y religiosa.
No obstante, ese sujeto interior, ese Yo, se oculta tras las mscaras que la
cotidianidad obliga a llevar a los ciudadanos a partir de los miedos colectivos,
de las prevenciones, de los nimos de enfrentarse al sistema o de legiti-
marlo, de los imaginarios y de las representaciones sociales. Se trata de un
trnsito de papeles o personajes que deslan, usando un mismo cuerpo en
distintos apartes de una obra. Esos papeles son los que suelen ser ledos por
quienes se reeren a las expresiones juveniles a travs de conceptos como
el de tribus urbanas, por ejemplo.
Para nosotros, todos los jvenes tienen una identidad, al igual que todos los
seres humanos. El problema no es la identidad en s misma, sino las formas
en que la misma se maniesta, su verdadero Yo. Esas formas de expresar sus
identidades tiene varias caractersticas: por un lado son dialcticas, cambian,
no son estables, pues stas se ajustan de acuerdo con el campo cultural
en donde se hallan, en la posicin y la distancia que tienen dentro de ste
frente a otros, y de la capacidad simblica que ejecutan para diferenciarse
unos de otros.
As por ejemplo, un joven puede buscar manifestar su identidad a travs del
rock and roll, pero en ese campo, o incluso fuera de l, puede conocer a una
joven que asume su identidad temporal como punk, se enamora y cambia
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
190
su manifestacin identitaria
45
sin dejar de ser l mismo. Solo se ajusta al con-
texto. Posteriormente se aburre o diere de la posicin del movimiento punk
y, entonces puede pasar a una manifestacin ms tranquila, escuchando
Reggae, o pasar a una mucho ms fuerte como cualquiera de las tendencias
del Metal, para luego terminar ajustando sus preferencias ingresando a una
congregacin religiosa, escuchando Punk o Metal con contenido religioso y
asumindose como miembro de una comunidad espiritual, como sucede
con diversos grupos en Bogot.
Ese trnsito implica el desconocimiento a profundidad de la naturaleza de los
movimientos a los que el joven asiste, expresando generalmente su super-
cialidad. Este es el escaso conocimiento de la naturaleza histrica propia de
cada sujeto, pero tambin de los colectivos que histricamente han venido
construyendo espacios, plasmando sus formas de ver el mundo a travs de
imgenes, msica, estticas, videos, fotografas, espacios y smbolos. Se trata
de comprender cmo las manifestaciones identitarias son las que han veni-
do enriqueciendo el panorama cultural de una ciudad como Bogot, otrora
aburrida, triste y gris. Por eso, estas manifestaciones identitarias, cualquiera
que sean ellas, son importantes, pues permiten elaborar sentidos de respon-
sabilidad, reconocer patrones de diferencia y asumir las dinmicas de la vida
actual que tienen que ver con el cambio constante.
Al mismo tiempo, su estudio permitir mostrar como la historicidad del ciuda-
dano se ha plasmado a travs de distintas formas de ver y de representarse
en el mundo. As por ejemplo, en los aos ochenta, los mechudos que
escuchaban rock, fueron perseguidos por la polica, se les cortaba el cabello
y se trasgreda literalmente su manifestacin identitaria. Sin embargo estos
roqueros, que fueron parte de los argumentos de manera indirecta con su
resistencia a vestirse y cortarse el pelo, como todos los dems, inuyeron a
otros que podan legislar para que se jaran parmetros frente a la necesidad
de generar el respeto por la libre determinacin de la personalidad.
La perspectiva de trabajar sobre el referente de manifestacin identitaria bus-
ca, por un lado, revelar la historicidad del joven, reconocerla y dar validez a
45 El trmino Manifestacin identitaria, surge de los trabajos y reexiones del investigador Carlos
Arturo Reina, en torno a los jvenes y la ciudad.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
191
una expresin cultural, para que esta no solo se lea como producto de la
necesidad de hacer una catarsis social, sino como parte de un proceso
histrico que ha dado nuevos sentidos a las formas de vivir y ser en Bogot.
En otros trminos, como algo que ha construido nuevas expresiones de
ciudadana distintas a las tradicionales. Se trata al mismo tiempo de la apli-
cacin de una perspectiva nueva de trabajo desde el punto de vista terico
que pretende ofrecer otro tipo de lectura histrica que valida la memoria y
el patrimonio como forma de reconstruir el pasado y reconocerlo, entre las
actuales y las futuras generaciones.
Al mismo tiempo que hablamos de manifestaciones identitarias, nos refe-
rimos tambin al objetivo de construir Comunidades de Sentido, el cual
implica leer las formas como los sujetos dimensionan y construyen simbli-
camente sus espacios y sus vidas, ms all de esas expresiones ligadas a las
modas y a las copias de artistas mediatizados previamente. Una comunidad
de sentido se mide a partir de lo que el sujeto sabe, conoce previamente
acerca de un movimiento, es decir, de su pasado histrico, de su patrimonio
cultural y de la memoria colectiva de una comunidad. Es decir, se trata de lo
que el sujeto reconoce, de la expresin libre de poder armar que escogi
determinada esttica, gusto musical y dems, por el hecho de saber y asu-
mir la responsabilidad que le atae, ser parte de una red de cdigos y de
smbolos que no todos los que se encasillan dentro de una tribu urbana
conocen ni les interesan.
Se trata de mostrar que las distintas manifestaciones identitarias han cons-
truido, a travs de la historia de la ciudad, comunidades de sentido nacidas
en el contexto de un mundo catico cuyo intento de modernidad entr en
crisis. Eso se ve, se siente y se expresa a travs de la msica, pero tambin
en el lenguaje mismo de los actos mediante los cuales la msica, la esttica
y lo simblico sirven como ejercicio y como ventana para ver y entender el
mundo. Un movimiento social es simultneamente un conicto social y un
proyecto cultural. Y, a pesar de que la constitucin otorga derechos al joven
para expresarse culturalmente y que la misma poltica de juventud lo plantea
como un derecho, esto no signica que sea respetado por las autoridades ni
necesariamente apoyado por las administraciones.
Lo anterior ha llevado a que sean los jvenes que escuchan y viven el rock
en toda la ciudad, quienes se organizasen a travs de movimientos y colec-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
192
tivos como Metalmorfosis Social en la localidad de Rafael Uribe Uribe o el
Movimiento Rock por los Derechos humanos de Ciudad Bolvar.
3. El Rock y Ciudad Bolvar:
Esta es una localidad caracterizada por tener como constante la alta movi-
lidad poblacional proveniente de distintas zonas rurales del pas, en buena
parte vctimas de la violencia y el conicto interno. Es una zona habitada por
cerca de un milln de personas
46
, en su mayora (94.51 %)
47
de estratos 1 y
2, partcipes inocentes muchas veces del imaginario de miedo e inseguridad
que se ha extendido a toda la ciudad, provocado por las dinmicas de vio-
lencia donde nios y jvenes se han visto involucrados repetidamente, pero
donde tambin estos han sido vctimas de desapariciones, falsos positivos,
y la llamada limpieza social. Ciudad Bolvar es una de las zonas de la capital
que ms estudios sociales posee, no obstante, tambin es la zona donde
menos impacto social y cultural han tenido los resultados de los mismos.
Estos y otros factores han hecho que en la localidad prolifere una suerte de
bandas y grupos musicales que han girado tradicionalmente alrededor del
hip hop o del rock. En este ltimo caso, es el subgnero del heavy metal
48
y
sus tendencias las que han captado buena parte del inters de los jvenes
de Ciudad Bolva,r sobre todo por el hecho de ser un gnero que permite
una amplia gama de expresiones artsticas y lricas que abordan diversas
problemticas, muchas de ellas comunes a los habitantes de la localidad.
Es as como en el ao 2002 se reunieron varias bandas de la localidad
como Chaotic, Paramos, Legend of Tears, Abraxhas, Manthrash, Egaeitor y
Nastigal, as como algunos metaleros que, inquietos por la situacin de des-
conocimiento del carcter cultural del rock, vieron vulnerados sus derechos
a la libertad de expresin, al derecho a la educacin y formacin artstica. As
mismo observaron la criminalizacin de las actividades juveniles relaciona-
46 713.764 habitantes segn fuentes de la Alcalda local de Ciudad Bolvar.
47 Fuente: Secretara Distrital de Integracin Social (SDIS).
48 Para ver acerca de la evolucin de este gnero del rock en Bogot ver: Reina, C. (2009). Bo-
got: Ms que Pesado Metal con Historia. Bogot: Ediciones Letra Oculta.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
193
das inicialmente con el rock. Por esto decidieron formar un movimiento que
aglutinara a los grupos roqueros en pro de generar inicialmente un proceso
de concientizacin acerca de los Derechos Humanos y el Rock.
El francs Alain Touraine (1994) da sentido a estos grupos al sealar que el
sujeto en la modernidad solo existe como movimiento social, como oposi-
cin a la lgica del orden, aunque esta tome una forma utilitaria o simple-
mente represente la bsqueda de la integracin social.
El Movimiento Rock por los derechos humanos de Ciudad Bolvar es un
espacio que permite recoger los diversos saberes, pensamientos y sueos
alrededor del quehacer artstico y los derechos humanos, como una opcin
de vida y escenario efectivo de transformacin de las dinmicas sociales
que viven los jvenes de la localidad, -la estigmatizacin, la marginalizacin,
los dogmatismos y la vulneracin de los Derechos Humanos-, a partir de
la msica y el potencial de los jvenes como instrumento cohesionador y
emancipatorio. Pretende, a partir de su organizacin, la cualicacin artstica
de las bandas musicales (rock, metal), generando un sentido de pertenencia
del territorio y, por medio de ello, producir identidad de lo que signica ser
joven, y en especco lo que es vivir en una localidad con las caractersticas
sociales propias de Ciudad Bolvar.
Al respecto comenta Gabriel Avellaneda -uno de los gestores del movimien-
to- y, quien desde all logr estudiar antropologa en la Universidad Nacional,
que en los tiempos de la creacin del movimiento, existan unas condiciones
complejas:
En esa poca se viva ac en la localidad una problemtica muy
grande y era la de la limpieza social y la otra dinmica era una
cosa que se llamaba la UPJ (Unidad Permanente de Justicia), que
es un sitio en donde llevaban jvenes cada 15 das y los encerra-
ban en condiciones inhumanas en razn a esto hubo muchos pro-
blemas, entonces como Movimiento y como roqueros de Ciudad
Bolvar, quisimos enfrentar esto yo recuerdo mucho que cuando
entr a estudiar, cuando sal del colegio, tuvimos un problema y
es que nos iban a llevar a la UPJ, entonces nos metimos a la casa
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
194
con mi hermano y nos decan que ramos ladrones. Ellos, los po-
licas, decan que podan hacer lo que quisieran en Ciudad Bolvar
porque todos ramos pobres y tenamos ese estigma de pobres,
sin honestidad, ni conocimiento y toda la cosa. Entonces, por eso,
decid estudiar una ciencia social y encargarme de alguna manera
en observar las problemticas que vivamos los jvenes de Ciudad
Bolvar. Estudi Antropologa y como trabajo de tesis surgi esa
incgnita de preguntarse y observar como es la dinmica de los
jvenes y su relacin con la polica y, pues, como lo deca, en algn
momento Bourdieu A los pobres lo nico que nos llega del Estado
es la polica y la represin, entonces ese fue mi inters al plantear
mi trabajo de grado.(Avellaneda, 2011)
Es claro que la estigmatizacin frente al hecho de vivir en esta localidad,
ser joven y ser roquero, contribuyen a generar un imaginario mucho ms
negativo frente a lo que puede pensarse de los jvenes roqueros de otras
localidades. Este imaginario negativo repercute en las formas en las que
las autoridades tratan a los jvenes: Uno de los principales aspectos es la
requisa, en donde lo paran a uno en cualquier parte y le estn requisando
todo a ver si es que trae drogas u otro tipo de cosas (Avellaneda, 2011).
Las requisas y la desconanza en los jvenes hacen que ellos huyan cuando
se realiza una requisa, pues existe el temor latente que, por vivir en esta loca-
lidad, el joven pueda ser llevado a la UPJ, en donde puede pasar ms de 24
horas. En ese sentido la desconanza es mutua, pues tanto la polica como
los jvenes se sienten inseguros el uno frente al otro:
Todo joven en determinado momento sabe que le van a pedir la
cdula y los papeles, lo cual genera algo de miedo y paranoia, en
especial cuando se sabe que se vive en un sector estigmatizado en
donde te pueden llevar a la UPJ a aguantar fro, aguantar hambre
o lo que es peor, ser vctima de un fenmeno muy extendido no
solo en Colombia sino en Latinoamrica y es lo que se denomina
Siembra, que consiste en que la polica te pone algo, un elemento
que indica delincuencia. Por ejemplo, un arma o droga, entonces le
dicen, bueno como usted tiene droga ah tiene que darme plata o,
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
195
si no yo me lo llevo para la crcel. Entonces ese tipo de dinmicas
hace que, aunque uno sepa que la requisa es algo normal, en algu-
na medida genera terror (Avellaneda, 2011).
Esto tambin se alimenta de alguna manera, de lo que a nivel institucional
le dicen a los policas. Explica Gabriel Avellaneda (2011) que, durante la
realizacin de su tesis de grado, acompa tambin el proceso policial en la
localidad y que los policas le comentaban que en la institucin les decan:
usted va a trabajar en Ciudad Bolvar, entonces usted revise a todo el mundo
porque todos tienen armas o todos quieren drogarse en cualquier momento,
esto nos lo contaba un patrullero de la polica. Con respecto a la requisa y
a la percepcin que tiene la polica acerca de los jvenes de Ciudad Bolvar,
existen dos elementos. Por una parte, la visin del contagio (Avellaneda,
2011), a travs de la manzana podrida, y la otra la de el rbol desviado,
entonces, agrega Avellaneda, la percepcin funciona de la siguiente forma:
usted es un joven, es roquero entonces es un rbol desviado que esperan
que dentro de unos pocos aos vuelva a tomar su rumbo, a trabajar, a tener
hijos, a enderezarse.
La otra es la de la manzana podrida y que est muy relacionada con la lim-
pieza social, que aplica incluso a la perspectiva poltica, pues si se ve que hay
algn ciudadano que est organizando a la comunidad, que la est informan-
do, esta es una persona que est contaminando con sus ideas a las dems
personas de ese rbol social. Lamentablemente, la organizacin y la creacin
de movimientos sociales siguen teniendo un tinte que se relaciona con las
posturas de la izquierda poltica y de la insubordinacin ante el status quo.
Las percepciones que se dan de forma muy generalizada, se expresan en
las requisas, en las cuales los jvenes expresan que se sienten acusados
ante ellas. Los pobladores opinan que si a alguien lo requisan es porque
lleva algo, sobre todo si se utilizan estticas como las que se generan en los
ambientes roqueros, donde el color negro y el pelo largo, generan adems,
dentro de la percepcin religiosa y moral, un sealamiento hacia el satanis-
mo. Entonces, desde ah, la requisa representa parte del camino hacia el
imaginario de culpabilidad:
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
196
A veces uno camina por los potreros para acortar camino y llegan
los motorizados, que son de la polica y le echan la moto a uno en-
cima y con el arma por fuera van preguntando que en donde est
la droga y sto tambin se da con otros imaginarios como el del
roquero, que es la persona de cabello largo, de ropa negra y todas
esas cosas (Avellaneda, 2011).
Entonces, guiados por situaciones como estas, jvenes como Gabriel Ave-
llaneda (2011) deciden plantear investigaciones que permitan, desde el
complejo campo de lo social, acercarse a la comprensin de las dinmicas
que caracterizan la relacin entre la poblacin civil particularmente juve-
nil- y la polica en la localidad, encontrndose con fenmenos de preven-
cin mutua.
Ellos miraban que si por decir algo un joven cambiaba de circula-
cin, es decir, variaba el camino por el que iba, eso ya lo haca mere-
cedor de una requisa. Y lo mismo pasaba con los jvenes que, al ver
el camin de la polica, asuman que venan para llevarlos a la UPJ y
se iban por otro lado cambiando el rumbo. Entonces ah vemos dos
dinmicas de paranoia social que es el estar pendientes por si hay
alguien por ah para cogerlo, antes de que vaya a hacer algo malo o
irse antes de que lo cojan a uno por algo que no ha hecho.
Por otra parte, una dinmica an ms compleja y que compromete de ma-
nera muy directa a los jvenes de la localidad, es la llamada limpieza social,
frente a la cual los miembros del Movimiento denuncian que la misma pa-
rece afectar no solo al que est en las calles en determinado horario, sino al
que adicionalmente tenga caractersticas juveniles.
En Colombia la limpieza Social se da principalmente para los jvenes, des-
de diferentes principios: porque son polticamente activos en cuestiones de
izquierda, porque tienen prcticas culturales que no son aceptadas por bue-
na parte de la poblacin, o porque se convierten en obstculo para la sana
convivencia de determinadas comunidades.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
197
Otro elemento interesante que se ha analizado en torno a la relacin de
los jvenes con los dems estamentos de la comunidad son los toque de
queda, que pueden ser ordenados por el Estado a travs de las fuerzas
militares o a de los diferentes grupos armados. En este contexto, a partir
de determinadas horas no se deja salir a nadie a las calles, restringiendo la
salida especialmente de los jvenesde ah la frase que se tiene cuando
se va a esta:
Ey, la noche es joven!, pero entonces cuando hablaba con la polica
decan que la noche es para el criminal, entonces no dejemos salir
a nadie porque al otro da aparecen muertos por todo lado, pero
qu hacer?, porque la noche tambin es joven, lo que da como
resultado que se crea que todo joven que salga en las noches es un
criminal, sobretodo ac en Ciudad Bolvar (Avellaneda, 2011).
La noche es, a su vez, la cmplice del delincuente desde la percepcin de
la autoridad, y la musa inspiradora del joven, quien no ve en ella ms que la
oportunidad de departir con sus amigos y conocidos, participando de puntos
de encuentro con la diversin y el esparcimiento que, en otros horarios le
resultan menos accesibles, debido a actividades como el estudio o el trabajo.
En Ciudad Bolvar se lucha desde muchos frentes contra la violencia y, ante
todo, contra la estigmatizacin generalizada de la sociedad. No obstante, en
muchos casos -y como referan los integrantes del movimiento-, los jvenes
de la localidad incurren en el error de buscar equiparar su podero al de la
autoridad policial, hacindose con armas para sentirse a la par:
Ellos -los policas- tienen poder porque tienen un arma y porque
tienen uniforme, entonces en esa medida teniendo en cuenta el
contexto colombiano, algunos jvenes buscan tambin armarse
para sentirse ms poderosos y, en igualdad de condiciones, lo cual
aumenta el ndice de violencia y fortalece el estigma que se tiene
sobre la localidad desde afuera (Avellaneda,2011).
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
198
El movimiento seala que, el uso de las armas, tanto en el caso de los po-
licas como en el de muchos jvenes, conlleva a su vez un imaginario de
poder que tiene efectos negativos, pues esto aumenta el ndice de violencia
y fortalece el estigma que se tiene sobre la localidad desde afuera.
Por esta razn, el movimiento busc otras alternativas a estas situaciones,
aprovechando el inters musical expresado por los jvenes roqueros, pero
tambin la debilidad de formacin en este campo, dada generalmente en los
colegios. Agrega Claribeth Oviedo (2011) que:
Buscamos que, a travs de expresiones como la msica, el arte y
todas estas expresiones, se conviertan en un medio y una alterna-
tiva para que estos jvenes que no tienen todas estas posibilida-
des que otros han tenido, pues las tengan. Pues muchas veces la
violencia contra los jvenes se justifica porque se dice, ah es que
al joven que mataron era un vicioso. Pero no se piensa en que era
una persona que no tuvo las mismas oportunidades que hemos
tenido nosotros.
Los jvenes son el centro del trabajo del Movimiento Rock por los Derechos
Humanos y por ello se han concentrado en realizar festivales, conversatorios,
contando con apoyo de entidades, incluso extranjeras, como la Unin Euro-
pea. Agrega Claribeth Oviedo (2011) que
Este es el sentido de esta experiencia, es el sentido de nosotros
como colectivo, el de vincular a esos jvenes que por x o y motivo
han hecho parte de otro tipo de dinmicas que no son muy apropia-
das. Pues tambin es duro ver cmo los maltratan, cmo los golpean
y cmo entre nosotros mismos como jvenes nos estigmatizamos
a nosotros mismos y entre jvenes somos muy crueles. Entonces,
por ejemplo, en el colegio uno recuerda cmo se molesta a alguien
por cmo se viste o por qu ese no es igual a m, entonces la idea
de nosotros es generar preguntas y empezar a notar que hay otros
mundos y que la realidad que vivimos ac en Colombia es muy com-
pleja, aunque no la nica, pues la misma se vive en otros lugares.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
199
El movimiento se auto-gestiona porque el apoyo estatal es reducido y, en
ocasiones, no existe. Por esta razn han invertido en un lugar, en instrumen-
tos y en elementos para ofrecer en su sede una formacin artstica impor-
tante a los nios y jvenes de la localidad. Consideran que, a pesar de que
el movimiento fue creado por jvenes y para jvenes, quienes los fundaron
aparecen ya por su edad como adultos, frente a lo cual se niegan a verse
como tales:
Para el Estado los jvenes van hasta los 26 aos, nosotros tene-
mos una concepcin de jvenes hasta los 55, pues lo realmente
importante es atreverse a pensarse como alguien que puede salir
adelante, que no le importa enfrentarse contra lo que viene. Nadie
dice que sea fcil, si uno mira bandas como Barn Rojo (Espaa)
que vivi todo un proceso. Mira las letras y todas hablan acerca
de la dictadura, de la represin. Entonces nuestro trabajo es duro,
pero somos afortunados al trabajar lo que queremos y expresar lo
que queremos, pero si nosotros permitimos que sigan gobernando
los mismos polticos que no quieren al pas va a llegar el da en que
no podamos hablar, ni salir a la calle, ni decir nada (Oviedo,2011).
A diferencia de la postura general de los movimientos defensores de los De-
rechos Humanos, el Movimiento Rock plante desde el principio que no se
poda quedar solamente en la denuncia sino que estaba en sus manos iniciar
un proceso de transformacin de esas formas de percepcin hacia los jvenes
roqueros, llenando los vacos generados por el sistema educativo, ofreciendo
capacitacin en escenarios artsticos y musicales de manera inicial.
Es as como se empezaron a promover eventos que condujeron a la con-
secucin de recursos que han permitido iniciar el trabajo directo con las
comunidades, en donde han podido interactuar con jvenes no necesaria-
mente roqueros, de manera que rpidamente se fueron dando cuenta que,
si bien los roqueros eran estigmatizados, no eran los nicos a los que esto
les ocurra, sino que pasaba con la mayora de los jvenes de la localidad, sin
importar que escucharan o como se vistieran, pues el estigma principal era
el hecho de vivir en la localidad:
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
200
De una u otra manera el Movimiento o lo que se ha hecho durante
estos aos ha sido la posibilidad de construir desde un ideal, desde
un sueo, desde algo que uno pensaba y como sera de chvere
poder hacerlo y unirlocomo ustedes mismos decan divide y ven-
cers y eso es lo que han buscado con diversas polticas y desde
muchos lados. Entonces empiezan a clasificar, esta es la tribu tal y
esta otra es tal y lo que hacen es generar rivalidad y que la gente
empiece a decir esta tribu es mejor que sta o mejor que la otra y
ah lo cogen a uno distrado y le dan en la cabeza, pues adems le
dicen, si usted hace parte de tal tribu, entonces no hable con los de
aquella. (Entrevista a un asistente y miembro de la Organizacin.-
Mayo 29 de 2011)
Esta postura rompe la visin tradicional de lectura sobre las llamadas tri-
bus urbanas. En efecto, uno de los problemas generados con estas cla-
sicaciones viene dado por los procesos de desintegracin a partir del
establecimiento ocial de diferencias entre los jvenes, como sealaba
Abraham Lincoln Una casa dividida contra s misma no puede durar. Si
bien es cierto que no todos los jvenes piensan, viven y escuchan lo mis-
mo, es tambin cierto que la clasicacin los ha estereotipado y los ha
alejado unos a otros.
En la medida en que se arma que un grupo es opuesto al otro, no se resalta
la unidad en la diferencia sino precisamente lo contrario: la desigualdad y la
diferencia, lo que lleva a que los jvenes se vean como rivales, como enemi-
gos, territorializando sus escenarios e impidiendo procesos de movilizacin
mucho ms grandes. Procesos que son truncados, en muchos casos, por los
imaginarios generados por lo que proyecta en cada grupo ante la sociedad,
que en realidad son:
() espacios que buscan el Movimiento, es esto. Es congregarnos y
pensar que todos somos iguales y antes de saber lo que sabemos
todos somos humanos; que no pase como con los Ingenieros o los
doctores que usted llega y ya es menos, porque no sabe lo que
ellos, aunque no creo que ellos sepan mucho de lo que yo s, de
manera que esto nos hace iguales. Entonces yo creo que lo que el
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
201
Movimiento ha logrado es eso y, aunque no hayamos hecho la pre-
sentacin de que es la Visin y la Misin del colectivo, el trabajo de
nosotros se ha visto durante estos aos y nuestro trabajo es como
el rock, que trasciende que se ve con los aos, durante los cuales
se ha congregado a ms gente en torno a una idea y es en realidad
convertir un sueo (Avellaneda, 2011).
Para los integrantes del Movimiento importan ms las acciones que los nom-
bres de quienes estn tras el movimiento. Su inters est en reconocer que,
aunque el movimiento estuvo organizado para roqueros, las puertas han es-
tado y estarn abiertas para los integrantes de otros grupos. Claribeth Oviedo
(2011) agrega que es muy importante que:
Nosotros empezamos a entender lo que ya otros han dicho, y es
que definitivamente si es que tenemos algn tipo de diferencia (Sic),
debemos comprender que las mismas son impuestas por algunos
actores, pues en esencia no hay diferencia en lo social, ni en el esti-
lo de vida, ni en el entorno entre el ladrn que vive aqu en el Lucero
y el roquero que vive tambin en el Lucero, o el que le gusta el valle-
nato o el reggaetn, pues todos compartimos una misma situacin
econmica en el sector y una misma situacin poltica nacional. As
que la idea es que nosotros podamos encontrar ms los elementos
que nos unen y no buscar tanto las cosas que nos separan. Inclu-
sive nosotros como Movimiento Rock, empezamos a comprender
que nuestra tarea es hacer un ejercicio por la reivindicacin de los
Derechos Humanos, siendo a su vez un movimiento de resistencia
a unos modelos que nos imponen. Entonces nada de malo tiene
que, en un momento determinado, en el Movimiento Rock lleguen
unos raperos, los punkeros y los que les gusta el vallenato, porque
por encima de lo que nosotros tenemos como gnero musical, esta
esa identidad desde lo social que est latente sobre todo desde
nuestra localidad.
Los habitantes de la localidad, igualmente tienen una percepcin positiva.
En entrevista a un ama de casa, esta seal que considera importante la
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
202
construccin de escenarios como el que tienen los roqueros en la localidad,
ya que permiten prevenir la delincuencia as como los problemas de drogas
y dems:
Bueno, aunque no soy sociloga ni nada, puedo decirles que desde
mi lugar como madre me preocupa mucho el rumbo de la juventud,
en donde todo el mundo piensa en destruir y pienso que es algo tris-
te. Lo veo en los movimientos que los chicos tienen ahora en donde
se agreden mucho ms de lo que pudimos agredirnos en mi ge-
neracin y donde desde chiquitos son delincuentes porque no ven
una esperanza. Ahora el suicidio, la tasa es mucho ms alta, algo
que no se ve en las noticias, entonces yo vengo a este movimiento
porque me llama mucho la atencin el trabajo que hacen con los
Derechos Humanos, pues si uno como persona no le encuentra
valor o sentido a su vida, con su familia, con sus amigos, con lo bue-
no que le da la vida, creo que no hay mucha esperanza, entonces
hasta los nios pueden pensar que el mundo se est acabando. Lo
digo porque mi hijo me ha hecho ese comentario mami, el mundo
ya se est acabando-. Entonces falta la esperanza y creo que con la
msica puede generarse esa esperanza. Alguna vez le el comen-
tario de un guitarrista que me llamo mucho la atencin, pues deca
no le cantemos a lo que nos hace dao sino que debemos cantar
sobre el mundo que queremos, sembrando esperanza. Porque a
veces siento que la msica popular genera pocos valores, porque
irrespeta a la mujer, porque habla del desamor y cosas que afectan
la autoestima. Entonces siento que hay que aprovechar estos es-
pacios porque lamentablemente en los colegios no se les da mayor
esperanza y pasa como en la cancin: Nace, crece, reprodcete y
muere. Porque al parecer no hay nada ms que hacer y esto es lo
que piensan tristemente nuestros nios y jvenes de Ciudad Bolvar
y creo que del pas (Entrevista a una madre asistente a la reunin
del 29 de Mayo de 2011).
Como Movimiento, la implementacin de la dinmica de cambio ha visto
como pas de ofrecer una formacin exclusivamente musical a dictar otro
tipo de cursos, tales como la fotografa, las artes plsticas, las artes esc-
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
203
nicas y audiovisuales, todas bajo la ptica de los Derechos Humanos. En
ese sentido, entienden al joven y principalmente al roquero, como un ele-
mento importante en la construccin del aparato societario, teniendo como
n la desestigmatizacin del rock y de la poblacin juvenil oyente de esta
tendencia musical, normalmente segregada y discriminada por tener otras
dinmicas y estilos de vida salidos de lo convencional y tradicionalmente es-
tablecidos. Consideran a la msica como una buena estrategia para salir de
la marginalidad, mientras se lucha por la defensa de los Derechos Humanos
a travs de las lricas. Los msicos formados en la escuela de msica cuentan
con el apoyo de la organizacin y se han presentado en los eventos locales
y distritales. Arman que:
Y siendo la msica la mejor arma para combatir la marginalidad
y la enajenacin presentada en la sociedad, retomamos al rock
como smbolo directo de la resistencia de los pueblos a travs de la
historia, desde los esclavos africanos trados a Norteamrica, los
cuales dieron las bases musicales para el rock surgiera y creciera
bajo un elemento simblico de luchar contra lo establecido por el
sistema (Movimiento Rock por los Derechos Humanos, 2009).
Dentro de sus objetivos, est la libertad de objecin del joven ante el servicio
militar, al considerar que no es la forma a travs de la cual un joven deba
conocer al Estado e identicarse con l, pues impide el libre desarrollo de
la conciencia del joven, sealndole que el camino es por la va de la fuerza
y del uso de las armas. Igualmente, exponen el valor de la organizacin de
Festivales de Metal como una alternativa para acercarse a la comunidad y
apoyarla de diversas maneras. Como elemento comn, dentro de los mis-
mos, ha estado la recoleccin de alimentos que posteriormente son entre-
gados a la poblacin ms vulnerable de la localidad. Estos festivales han
sido alternativos frente a los festivales organizados por la Alcalda Mayor de
Bogot como Rock al Parque.
El Movimiento Rock por los Derechos Humanos considera que el Festival
Rock al Parque no forma parte de una poltica pblica que promueva, poten-
cie y dinamice los movimientos, procesos y escuelas de rock en la ciudad,
desde un enfoque de la convivencia y la democratizacin de la cultura. Por
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
204
el contrario, lo considera un show con un VIP impotable donde se escucha
lo que cuatro toches quieren escuchar y no lo que la juventud de los movi-
mientos espera ver. Pese a su postura, el Movimiento fue invitado a participar
por tercera vez en el escenario de Carpa Distrito Rock y las mesas de concer-
tacin de los diversos foros locales, que se llevaron a cabo en el marco del
Festival (Movimiento Rock por los Derechos Humanos, 2010).
As una vez ms, el espacio dinamizado por el Movimiento Rock por los De-
rechos Humanos (2010) durante los tres das del Festival fue encaminado al
fortalecimiento y apoyo de las bandas locales que tienen un proyecto serio
y consciente desde el rock y el metal:
Es por ello que nuestro propsito es transmitirle al pblico expectan-
te de este show que la juventud tiene la capacidad de aportar a la
construccin de un modelo de vida diferente donde los principios del
trabajo en comunidad y la colectividad primen sobre el individualismo
excluyente que ha reinado en las ltimas dcadas en nuestra socie-
dad. Por lo anterior, hoy ms que nunca consideramos necesario
continuar construyendo espacios alternativos a los institucionales
donde la juventud rockera tenga la posibilidad de participar, mostrar
el talento y el profesionalismo que ha logrado, fruto de largos aos
de dedicacin de forma autnoma frente al modelo cultural y las di-
nmicas globalizantes del capital donde las oportunidades son cada
vez ms limitadas para la gran mayora de personas.
Entre las actividades generadas cuentan con: I Festival de Rock Polidepor-
tivo La Estancia 2002; II Festival de Rock C.O.L. Arborizadora Alta 2004; III
Festival de Rock por los Derechos Humanos, Polideportivo Candelaria la
Nueva 2005; Conversatorios sobre culturas urbanas 2005; IV Festival de
Rock por los Derechos Humanos, C.O.L. Arborizadora Alta 2006; Talleres
en formacin: Manejo escnico, Acoples de cuerdas, Clnica de batera;
Foro Contextualizacin Derechos Humanos y Amrica Latina 2006; V
Festival de Rock por los Derechos Humanos Universidad Distrital, Sede
Tecnolgica 2007; CD compilatorio Metal de la montaas (10 banda
locales) 2007, nanciado por el programa Jvenes Conviven por Bogot;
VI Festival de Rock por los Derechos Humanos , Universidad Distrital,
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
205
Sede Tecnolgica 2008; Sistematizacin de la Experiencia del Movimien-
to Rock de C. B. 2008, nanciado por el programa Jvenes Conviven por
Bogot; Proyecto El Movimiento Rock en ejercicio de sus Derechos hacia
la Cultura de Paz 2009, nanciado por la Unin Europea, Laboratorio de
Paz, Accin Social. Ejecut: Alcalda Local, Movimiento Rock. Festivales de
metal 2010 y 2011.
A pesar de ello, queda mucho por hacer, pues los recursos son escasos y,
aunque cuentan con el reconocimiento de las autoridades locales, esto no
es suciente. Por ello aprovechan las ocasiones que tiene para presentar,
difundir sus objetivos y tambin invitar a conferencistas y acadmicos reco-
nocidos, como el caso del antroplogo e investigador espaol experto en es-
tudios de juventud, Carles Feixa, quien visit las instalaciones del movimiento
en el barrio Lucero Bajo, el domingo 29 de mayo de 2011, ofreciendo una
conferencia para los jvenes de la localidad.
Ese inters por los desarrollos acadmicos les plantea nuevos retos: Es por
ello que debemos seguir trabajando los jvenes para los jvenes desde
el quehacer cotidiano y los diversos saberes en aras de ir transformando
las polticas pblicas hacia la juventud y la cultura en reales escenarios de
ejercicio de ciudadana a partir de la participacin social y poltica de todos,
arma otro de los integrantes del movimiento, de all que su eslogan sea:
Que el rock no muera y el legado sea la lucha eterna.
4. Conclusiones
Los colectivos juveniles generan interesantes e innovadores aportes, espe-
cialmente en sectores urbanos vulnerables, en donde la consolidacin de
este tipo de organizaciones se da como una respuesta a necesidades comu-
nitarias o como desafo ante las injusticias con las que diariamente tienen
que convivir, constituyndose en herramientas de participacin social y po-
ltica contundentes. Los consumos culturales y las realizaciones estticas no
convencionales dan puntos de convergencia y de accin poltica, en donde
el objeto fundamental es brindar herramientas de conocimiento e instru-
mentos de impacto que contribuyen como insumo para la construccin de
polticas pblicas hacia los jvenes.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
206
Este el caso del colectivo Movimiento Rock por los Derechos Humanos de
Ciudad Bolvar, despus de 11 aos se ha consolidado como una organiza-
cin social y juvenil que trabaja alrededor del arte y la cultura en las comuni-
dades de la localidad de Ciudad Bolvar y el territorio sur de la ciudad a travs
del rock y el heavy metal. Es as como los seguidores de sonidos estridentes
ven al rock como un proyecto de vida donde las lricas y las composiciones son
un medio de expresin en torno a los derechos fundamentales, a la estigma-
tizacin de los roqueros y de los jvenes habitantes de este sector de Bogot.
Como producto de un arduo trabajo han logrado un amplio reconocimiento
en el mbito local y distrital como uno de los procesos organizados dentro
de la escena del rock y el metal de la ciudad, lo cual les ha servido para
construir referentes donde los Derechos Humanos se expresan ms all de
la queja y el reclamo. El anlisis de las problemticas locales trascienden el
papel y se convierten en acciones que generan procesos educativos, donde
el arte es el vehculo a travs del cual se posibilitan espacios para compartir
vivencias, escapar de la violencia, de la delincuencia, la drogadiccin y la
estigmatizacin.
Desde la implementacin del proyecto se ha realizado una serie de mues-
tras musicales cuyo impacto ha permitido mostrar los avances artsticos de
los jvenes beneciados, constituyndose en puntos nodales formidables
para el intercambio de experiencias, de opiniones y percepciones entre los
participantes. Adicionalmente, la muestra musical se convierte en el escena-
rio perfecto para la transformacin de las dinmicas sociales excluyentes y
colmadas de prejuicios a las que se enfrentan muchos jvenes, al hacer del
rock su bandera identitaria.
La Escuela de Formacin del Movimiento Rock por los Derechos Humanos
da cuenta del intento de una comunidad que autogestiona recursos para
ofrecer soluciones a sus comunidades, pasando de la denuncia al diseo
de estrategias para el cambio y la mejora de las condiciones culturales de la
poblacin ms joven. As, cuentan con una estructura que va desde el cam-
po de formacin musical (Batera, Guitarra, Tcnica Vocal, Bajo y Teclados,
Apreciacin, Gramtica, Ensamble, Produccin musical), llegando al campo
organizativo a travs del trabajo en Derechos Humanos y Movimientos Socia-
les de impacto creciente en el entorno juvenil de la comunidad.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
207
Adicionalmente, el Movimiento genera procesos productivos en su propia
sede, a travs de salas de ensayo y estudios de grabacin, con lo cual pue-
den generar recursos que regresan a la comunidad a travs de las activida-
des que el Movimiento realiza. Todas estas iniciativas de Desarrollo y Paz,
lideradas por la organizacin de jvenes a nivel de la localidad, buscan pro-
porcionar herramientas de conocimiento artstico e instrumentos en la ob-
servacin de las problemticas ms frecuentes de la comunidad, que contri-
buyen como insumo para la construccin de polticas pblicas para jvenes
ms incluyentes hacia los sectores ms vulnerables de la ciudad, como es el
caso de Ciudad Bolvar.
_______________________________________________________
Referencias Bibliogrcas
Alegra y desdn. (2007, febrero 17), Peridico El tiempo.
Avellaneda, G. (2011, mayo), [Entrevista con Gabriel Avellaneda integrante del
Movimiento Rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolvar]. Grabacin
Audio.
Bourdieu, P. (1997), Razones prcticas. Sobre la teora de la accin. Barcelona,
Anagrama.
Colmenares, G. (1997), 1938-1990: Partidos polticos y clases sociales por
Germn colmenares. Santaf de Bogot, Tercer Mundo Universidad del Valle
Banco de la Repblica Colciencias.
Corts, L. F. (2010), Club Poltico Liberal Escuela Republicana: La Juventud como
fuerza poltica. 1849-1854. Tesis de grado Licenciatura en Ciencias Sociales.
Universidad Distrital. Bogot.
Cubides, H., La verde, M. C. y Valderrama, Carlos. (1998), Viviendo a toda, Jvenes,
territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogot, Universidad Central y
Siglo del hombre.
El Rock ha muerto. (1957, febrero 4), Peridico El Intermedio.
Encinas, J. (1994), Bandas Juveniles. En perspectivas tericas (pp. 15-16). Mxico,
Trillas.
Gonzlez, L. (1978), Las generaciones en la evolucin de la sociedad. Madrid,
Cambio generacional y sociedad.
Hobsbawm, E. (1998), Historia del siglo XX. Buenos Aires, Ed. Crtica.
Levi, G. y Schmitt, J.C. (1996), Historia de los jvenes. Madrid, Taurus.
Malvano, L. (1996), El mito de la juventud a travs de la imagen: el fascismo italiano.
En Levi, G. y Schmitt, J.C. , Historia de los jvenes (pp. 314). Madrid, Taurus.
Movimiento rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolvar. (2009), Documentos
de trabajo. Paper.
Movimiento Rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolvar. (2010), Documento
Equipo de trabajo. Paper.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
208
Muoz, G y Marn, M. (2002), Secretos de mutantes. Msica y creacin en las
culturas juveniles. Bogot: Siglo del hombre editores.
Olmedo, R. (1982), Juventud y poltica. En Revista de estudios sobre la juventud,
ao 2 No. 3 Mxico, CREA-CEJM, pp. 3
Oviedo, C. (2011, mayo), [Entrevista con Claribeth Oviedo integrante del Movimiento
Rock por los Derechos humanos de Ciudad Bolvar]. Grabacin Audio.
Perea, C. M. (1999), Juventud, identidad y esfera pblica. Bogot, Observatorio de
Cultura IDCT.
Reguillo, R. (2000), Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto.
Bogot, Norma.
Reina, C. (2009), Bogot: ms que pesado metal con historia. Bogot, Ediciones
letra oculta.
Rodrguez, F. (2002), Comunicacin y cultura juvenil. Barcelona, Ariel.
Sexo, lujuria, drogas y satanismo adems de depravacin deja el festival de rock al
parque. El concierto del desconcierto. (1996, mayo 23) El Espacio, pp. 8 y 9.
Touraine, A. (1994), Critica de la modernidad. Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura
Econmica.
___________ (1999), Podremos vivir juntos? Mxico, Ed. Fondo de Cultura
Econmica.
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
R
O
C
K
P
O
R
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
E
N
C
I
U
D
A
D
B
O
L
V
A
R
209
210
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Derechos, territorio
y jvenes:
apuestas
organizativas
locales
Parte III
211
J
V
E
N
E
S
,
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
.
212
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
213
JUVENTUD Y DERECHOS:
UN PANORAMA DESDE
LAS ORGANIZACIONES
JUVENILES DE USME
Quena Melisa Leonel Loaiza
Investigadora del Instituto para la Pedagoga, la Paz y el Conicto Urbano IPAZUD-,
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
kriposd@hotmail.com
El hoy es malo, pero el maanaes mo
Antonio Machado
U
na de las representaciones ms divulgadas sobre la juventud en
Bogot, especialmente en la localidad de Usme, es la de ser prota-
gonistas de problemticas violentas. Pandillas, barras bravas, consu-
mo de drogas y delitos son las noticias y visiones que diariamente
transmiten sobre esta poblacin. Por tal motivo, este estudio busca dar otra
mirada, la de hacer visibles las dinmicas colectivas juveniles, en trminos de
sus reexiones y sus trayectorias de conguracin de los sentires y las prcti-
cas sociales en relacin con los derechos humanos en la localidad de Usme.
Esta propuesta acadmica sobre la juventud, se interesa por vislumbrar ras-
gos particulares de sus acciones; los signicados sobre acontecimientos de
injusticia; sus justicaciones crticas, ticas, tericas y polticas en referencia a
las problemticas sociales y las acciones de agenciamiento en la transforma-
cin social de su entorno.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
214
Para tal n, en un primer momento se esbozar un diagnstico cuantitativo
de la localidad y una visin de la juventud sobre el estado de sus derechos
en Usme. Esta informacin se sustenta en el trabajo realizado por la Secre-
tara de Integracin Social a travs de la Subdireccin para la Juventud con
su convenio de Agendas Locales de Juventud, cuya labor busc pensar el
tema de derechos desde dos miradas: el Estado y la comunidad, as, esta
labor de construccin conjunta, identic las representaciones que tiene la
juventud de la vulneracin de los derechos y su relacin con el territorio
que habita e interviene. Especcamente para este apartado se utilizar la
informacin consignada en la Agenda de Juventud de la localidad de Usme,
que fue co-construida desde el mtodo de la cartografa social por algunas
organizaciones juveniles y los gestores de la Secretara de la Integracin de
esta localidad.
Posteriormente, en el segundo apartado del estudio, se describir brevemen-
te algunos referentes tericos de los marcos de la accin colectiva, aspectos
acadmicos que fundamentan el estudio con las organizaciones juveniles
de Usme. Igualmente, se problematizar o se preguntar cmo los jve-
nes, desde sus vivencias personales, cotidianas y sus particulares visiones de
mundo, se arriesgan a convertirse en agentes sociales dinmicos a travs de
acciones voluntarias por un cambio social.
Por ltimo, se quiere evidenciar los resultados ms signicativos de las ac-
ciones colectivas que realizan las organizaciones juveniles en la localidad
de Usme en torno a los derechos humanos. Estos resultados no buscan
un anlisis muy profundo en las organizaciones, sino ms bien establecer
un panorama amplio de acciones colectivas juveniles que lideran procesos
relacionados con derechos humanos en la localidad quinta de Bogot. Es de
aclarar que, en la segunda parte de este apartado, en el estudio titulado Las
organizaciones juveniles y la escuela: en la intimidad de la accin colectiva
en Usme (Castiblanco, 2011) , se har un trabajo ms exhaustivo con los
procesos de interaccin, mediante los cuales tres organizaciones juveniles
y una Institucin Educativa Distrital en la localidad, construyen marcos de
signicados como grupo en su propia concepcin, la de los dems, la de los
derechos humanos en su contexto y las observaciones de la accin social
que emprenden en sus territorios.
J
U
V
E
N
T
U
D
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
U
N
P
A
N
O
R
A
M
A
D
E
S
D
E
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
D
E
U
S
M
E
215
1. Usme, ms que una divisin territorial
y administrativa
El territorio de Usme, ms que un antiguo municipio otorgado en el rgimen
Poltico Municipal de 1911, pas mediante el acuerdo 26 de 1972 a ser par-
te de Bogot. Luego en cumplimiento del acuerdo 2 de 1992 del Concejo
de Bogot se convirti en una localidad de la ciudad. Es un componente de
sitios naturales sagrados que cargan en sus tierras cimientos de la historia
indgena del pas. Usme vocablo muisca, signica tu nido: suame nuestro
sol donde el viento quema, territorio de pagamento y ofrenda espiritual mo-
rada de Usminia, Saguanmachica y Nemequene caciques del territorio de
origen. Regin baada por las aguas de Chicas Fijisca Suiegua, espritu del
agua y de la montaa. Preservacin natural de hombres y mujeres que con-
servan el territorio, su identidad ancestral, su vocacin campesina y agrcola.
(Casaasdoas, 2009).
En la periferia del sur de Bogot se encuentra esta localidad que es la segun-
da ms grande del Distrito. Este territorio se mueve entre lo rural y lo urbano,
la tradicin agrcola y el comercio, las ladrilleras y chircales, el botadero de
Doa Juana y los problemas ambientales, el parque natural de montaa y
Entre Nubes, Usminia y Saguanmachica, el Virrey Sols y la Marichuela, el
portal de Transmilenio y el supermercado xito, los hallazgos arqueolgicos
y Metrovivienda, el pramo y los subparamos, los senderos de agua y las
quebradas, el rebusque y las viviendas de inters social, las organizaciones
sociales y los protagonistas del cambio social.
Usme en cifras
El 85% del suelo (18.477 has) es rural y el suelo urbano solo alcanza los
3.029 has; el 54.5 % de la poblacin usmea es menor de 25 aos; el 9.1%
de los hogares se considera en pobreza y el 1.0 % en condiciones de mise-
ria; el 51.32% de las casas corresponden al estrato uno; el 30.4% al estrato
dos y el 18.26% no estn estraticadas (SDP, 2009:7).
En trminos de educacin, la asistencia del nivel secundario de la localidad
quinta es de 87.1% y para el nivel superior es de 24.6%. Existen 51 colegios
ociales, 58 no ociales y un centro de investigacin cuya labor investigativa
es ser un Observatorio de Derechos Humanos (Subdireccin para la Juven-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
216
tud, 2010). La educacin en la localidad se visibiliza por el aumento en la
cantidad de cupos -en alguna medida-, gracias al proyecto infraestructural de
las IED (Instituciones Educativas Distritales), lideradas por los dos ltimos go-
biernos de la ciudad. Pero persiste un gran porcentaje de desercin escolar
a causa de la situacin socioeconmica que obliga a los estudiantes a elegir
entre estudiar o generar dinero para sobrevivir, tanto ellos como su ncleo
familiar. Por otro lado, si bien existe una cobertura de la educacin formal, se
ha descuidado la calidad de la misma.
Usme cuenta con 309 parques, 117 son parques de bolsillo
49
, 183 vecina-
les
50
, 7 parques zonales
51
y el Parque Ecolgico Entre Nubes. Cuenta ade-
ms con dos coliseos, zonas de piscinas en el barrio el Virrey y 63 equipa-
mientos culturales.
La violencia como un modo de resolver los conictos ha hecho que Usme
presente altas de tasas de homicidio en comparacin con otras localidades
como Sumapaz (1 homicidio) o Candelaria (3 homicidios). Esto quiere decir
que la localidad en periodo de ocho meses tuvo 57 homicidios. El desem-
pleo es de 9.05% y el trabajo ocasional es del 19.8% (Subdireccin para la
Juventud, 2010).
2. Una mirada desde los jvenes sobre vulneracin
de sus derechos en la localidad
En Usme existen factores estructurales que inciden en la vulneracin del
derecho a la vida. Estos se maniestan en situaciones de violencia fsica,
asesinatos colectivos y desaparicin forzada. El o la joven y, sobretodo el o
la del sur, es percibido como peligro, este sealamiento justica una serie
de detenciones preventivas; batidas policiales en los sectores de la localidad
49 Estos parques son una modalidad de parque vecinal, que estn compuestos con un rea
inferior a 1.000 m
2
, destinado exclusivamente a la recreacin pasiva contemplativa.
50 Son reas libres, destinadas a la recreacin, la reunin y la integracin de la comunidad, que
cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina genricamente parques, zonas verdes o
cesiones para parques. (Instituto Distrital de Recreacin y Deporte, 2002).
51 Son reas libres, con una dimensin variable, destinadas a la satisfaccin de necesidades de
recreacin activa y/o pasiva de un grupo de barrios. (Instituto Distrital de Recreacin y Deporte, 2002).
J
U
V
E
N
T
U
D
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
U
N
P
A
N
O
R
A
M
A
D
E
S
D
E
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
D
E
U
S
M
E
217
como Colsubsidio, Transmilenio y la escuela de artillera; toques de queda
realizado por algunos actores al margen de la ley
52
; y la distribucin de pan-
etos que fueron repartidos debajo de las puertas en las UPZ de Alfonso
Lpez, Comuneros y Ciudad Usme. Tampoco se puede dejar de lado el re-
clutamiento forzado para la guerra efectuado por grupos al margen de la ley
como paramilitares y guerrilla, as como por el Ejrcito Nacional.
La estigmatizacin del joven como sujeto violento y causante de la insegu-
ridad en esta localidad -segn testimonios de algunos jvenes y habitantes
de este territorio
53
- ha sido inuenciada por el sealamiento por parte de al-
gunos miembros de la comunidad local, quienes han legitimado la limpieza
social como medio de solucin para acabar la inseguridad y el consumo de
sustancias psicoactivas en sus barrios. No obstante, es de reconocer que los
y las jvenes de esta localidad tambin son objeto de violencia por parte de
la delincuencia comn, los robos, hurtos y los atracos.
En relacin con el derecho a la participacin, la juventud usmea expresa
que se participa pero no se decide (Subdireccin para la Juventud, 2010:
9). Esto signica que la participacin sin decisin es una de las dicultades
de las acciones institucionales. Ms all de sus discursos, la juventud no
cuenta con credibilidad en las instituciones estatales, dada la visin biol-
gica predominante del concepto de juventud como etapa transitoria en los
marcos de la edad, y no como sujetos polticos quienes, desde sus acciones
colectivas, buscan incidir en los cambios sociales.
La exclusin en las dinmicas de la participacin no solo se da en el marco
institucional, sino entre los mismos pares. El hecho de encasillar al joven
en una cultura juvenil o una minora como los afros, la comunidad LGTBI,
mujeres o campesinos ha hecho que se presente discriminaciones y luchas
sectorizadas, sin tener en cuenta que todos y todas son jvenes, e inclusive
que son todos sujetos de derechos. Un ejemplo de ello son las tensiones
prejuiciosas de la juventud del casco urbano frente a la juventud campesina
52 Segn algunos testimonios de jvenes de la localidad, atribuyen la responsabilidad a los para-
militares.
53 Para ampliar esta visin juvenil respecto a este hecho de vulneracin del derecho a la vida, se
puede leer en la ltima parte de este documento la seccin sobre las narrativas juveniles, especca-
mente el escrito titulado Apuntes sobre la limpieza social. (Celis, 2011).
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
218
de la zona rural de Usme. En esta misma lnea, se identica poca credibilidad
en las instancias de representacin de la participacin juvenil como el Comi-
t Local de Participacin, dada la poca incidencia de esta en los planes de
accin y en la elaboracin de presupuestos. (Subdireccin para la Juventud,
2010: 9).
Desde otra perspectiva en el marco de los derechos y en anidad del estado
de los derechos sexuales, reproductivos y salud en la localidad, se encuen-
tra un alto ndice de embarazos en la adolescencia mediana y tarda, ya
que constituyen el 46 % de los partos atendidos en el Hospital de Usme
(Secretara de Salud, 2009). Los y las jvenes de esta localidad tambin re-
conocieron la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales como hechos que
violan sus derechos. En materia de salud, el joven es un alto consumidor de
sustancias psicoactivas, ellos y ellas reconocen que ha habido fuertes cam-
paas de sensibilizacin, de no consumo en las instituciones educativas. Sin
embargo sienten que muchos de los y las jvenes son instrumentalizados
como consumidores y expendedores por la redes de microtrco alrededor
de los parques y colegios (Subdireccin para la Juventud, 2010).
Finalmente una de las problemticas juveniles ms sentidas, adems de la
inverosmil limpieza social de la juventud de esta localidad, es la baja oferta
laboral y la falta de oportunidades para acceder al trabajo. El joven o la joven
de Usme no cuentan con una buena condicin socio-econmica, pero tam-
poco dispone de alternativas laborales para mejorar dicha situacin. El 13%
de la juventud usmea se encuentra desempleada (Secretara de Salud,
2009). Si, por el contrario se vinculan a algn trabajo, en su mayora stos
ofrecen condiciones precarias, traducidas en contratos de corta duracin, lar-
gas horas de trabajo y mal remunerados. Adicionalmente, muchos de estos
jvenes tambin laboran en trabajos informales e ilegales dada la necesidad
de subsistir.
J
U
V
E
N
T
U
D
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
U
N
P
A
N
O
R
A
M
A
D
E
S
D
E
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
D
E
U
S
M
E
219
Mapa levantado por la U.T. Observatorio de Derechos Humanos de Usme- OLDHU y Corporacin Sntesis. Agendas
locales Juveniles en el marco del convenio 3792, realizado con la Secretara Distrital de Integracin, subdireccin
de para la juventud. Bogot 2010
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
220
3. Los marcos de la accin colectiva
de las organizaciones juveniles
Cules son los motivos e intereses de los colectivos juveniles en tomar la
decisin de unirse y forjar modos compartidos de ver la realidad?, Cul es el
marco de su accin colectiva? y Cules son algunas de las funciones de las
acciones colectivas? Son las organizaciones sociales el espacio de esperan-
za juvenil, donde ellos/as sean los protagonistas de la transformacin social
de las injusticias? Estos son algunos de los interrogantes que genera la nece-
sidad de edicar un enfoque emergente de indagacin para las ciencias so-
ciales actuales. En consecuencia para los nes tericos de esta investigacin,
en la pesquisa de evidenciar elementos justicadores en el asociacionismo,
la organizacin autnoma de algunos jvenes y sus acciones conjuntas de
incidencia a las injusticias sociales, es pertinente resaltar los planteamien-
tos hechos por Alberto Melucci (1994, citado por Delgado, 2007) sobre la
accin colectiva. El autor expone aspectos de gran reexin tales como: el
sentido de nosotros ms all del individual, lo que signica considerar a la
organizacin social -en esta investigacin las organizaciones juveniles- como
un sistema de accin colectiva
54
.
Para dar vida a este sistema de accin se requiere de una interaccin, una
negociacin y una mediacin de los conictos en torno a la concertacin
de los objetivos, con base en los diagnsticos de contexto a intervenir. El
estudio de las oportunidades y lmites de sus acciones de cambios sociales
conjuntas, construyen mancomunadamente su marco referencial de valores
y sentires de la accin colectiva, su Identidad Colectiva.
En esta lnea terica, las organizaciones juveniles, en primera instancia identi-
can y cargan afectiva y reexivamente las adversidades de su entorno como
un consumado de injusticia e inequidad. As conguran un marco de inter-
pretacin compartido desde donde justican y legitiman su accin colectiva,
esto implica que en el interior de las organizaciones se gestan signicados y
sentimientos que inuyen en el tapiz comprensivo de un colectivo referente
54 Segn Melucci (1999) los movimientos sociales son sistemas de accin porque sus estruc-
turas se construyen a travs de la interaccin, la negociacin y el conicto en torno a deniciones
colectivas.
J
U
V
E
N
T
U
D
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
U
N
P
A
N
O
R
A
M
A
D
E
S
D
E
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
D
E
U
S
M
E
221
a sus realidades, cuyos fenmenos problemticos activan su accin de inter-
vencin social.
Estas acciones son resultado de las tensiones y concertaciones de valores,
tradiciones y creencias como colectivo, es decir que priman las interpreta-
ciones y legitimaciones compartidas del mundo por encima de las visiones
individuales y particulares. Cabe destacar que, estas interpretaciones comu-
nes en el interior de la organizacin juvenil, motivan y dotan de sentido
la participacin de los y las jvenes que quieren incidir solidariamente en
lo comunitario. En anidad con esta propuesta, Gamson (1992, citado por
Delgado, 2007) esboza que: los marcos de la accin colectiva se sustentan
en la capacidad de la reexividad de los actores sociales movimientos so-
ciales- en un sentido que los habilita para comprender crticamente su propia
experiencia y los impulsa a intervenir en ella para transformarla.
La accin colectiva busca romper los lmites del orden en que se produce.
Por consiguiente, las acciones colectivas lideradas por las organizaciones son
hechos sociales signicativos, que tienen la facultad de generar orientacio-
nes y transformaciones socioculturales. Para ello se requiere la capacidad
de agencia, momento donde las organizaciones sienten que cuentan con
creencias e ideas congruentes, con habilidades de liderazgo y agencia de
transformacin de las problemticas halladas.
En resumen se podra decir que las organizaciones juveniles se renen volun-
tariamente a causa de una percepcin conjunta de poder incidir en una pro-
blemtica del contexto en el que viven. Esta decisin les implica esfuerzos para
consolidarse como grupo con identidad y marcos de interpretacin compar-
tida, dichos elementos encaminan sus acciones colectivas de cambio social.
4. Los marcos de la accin colectiva
de las Organizaciones Juveniles de Usme entorno
a los derechos humanos
En la bsqueda de los cambios sociales, las organizaciones juveniles se
convierten en gestores de signicacin colectiva que transmiten signicados
renovados en la sociedad donde identican, dotan de sentido a una proble-
mtica, ponen en controversia la legitimidad de los marcos normativos y las
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
222
tensiones sobre las relaciones culturales del orden social que predomina en
su entorno. Lo anterior signica que los individuos integrantes de la organiza-
cin juvenil cargan de sentido los acontecimientos signicativos para orientar
sus acciones desde valores como la justicia, la libertad y la solidaridad en pro
de un mejor ejercicio de derechos y construccin de verdaderos sistemas
democrticos.
Desde una perspectiva local, en la localidad de Usme se encuentra un inte-
rs cautivo de los y las jvenes por aliarse a un sinnmero de expresiones
colectivas concerniente a la defensa y ejercicio de los derechos humanos
en sus comunidades. stos se asocian para discutir, debatir y enmarcar
un conjunto de referentes compartidos que los identica como colectivo u
organizacin. Dichos intereses los motiva a aunar esfuerzos y trabajar man-
comunadamente para superar las injusticias sociales. En consecuencia, los
y las jvenes se convierten en actores sociales que pactan y organizan sus
vidas en comn, con miras no solo a reexionar y juzgar sobre las situaciones
de injusticia, sino a cargar de sentido acciones colectivas de transformacin
del orden social preponderante. Apuesta que se orienta en la bsqueda ince-
sante de la exigencia de los derechos y la expansin de una cultura poltica,
orientada hacia la construccin de una democracia incluyente y participativa.
Las agrupaciones juveniles de Usme y su coordinacin de acciones conjun-
tas, se encausan a tocar temas como el medio ambiente, la reivindicacin de
las tradiciones culturales de la localidad, la produccin cultural, la diversidad
sexual y de gnero, la cultura de paz, las minoras tnicas, la comunicacin
alternativa, la educacin y el deporte. Con base en lo anterior, a continuacin
se pretende visibilizar el objetivo orientador de las acciones colectivas con
enfoque de derechos
55
de algunas organizaciones juveniles de la localidad.
Es importante destacar que estos grupos estn ejerciendo activamente parte
del derecho a la participacin y la organizacin
56
.
55 Enfoque de derechos en el marco de la Poltica Pblica de Juventud para Bogot D.C.
56 El derecho a la participacin y organizacin, entendido en los marcos propuestos de la Poltica
Pblica de Juventud para Bogot D.C.
J
U
V
E
N
T
U
D
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
U
N
P
A
N
O
R
A
M
A
D
E
S
D
E
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
D
E
U
S
M
E
223
Derecho a la vida, libertad y seguridad
Organizacin juvenil Crculos de Paz-es: es una iniciativa juvenil que nace
en el ao 2009. Inquieta por los grandes ndices de violencia que presenta
el pas, adquiere un compromiso comunitario de promover la cultura de
paz (paces) como un proceso de transformacin de la cultura de violencia.
Esta propuesta se materializa creando crculos de paz-es en las casas, don-
de semanalmente se renen jvenes lderes Constructores de Paz-es con
los nios y nias para leer cuentos sobre los derechos humanos, sobre la
resolucin no violenta de los conictos, la construccin de paz y los valores
que potencian una actitud voluntaria de buena convivencia. Actualmente el
proyecto impacta a 40 jvenes y 150 nios y nias, vinculados a 15 Crculos
de paz-es, ubicados en varios barrios de la UPZ El Danubio. Esta organiza-
cin anualmente organiza un desarme infantil en la localidad, denominado
Encuentro local por las Paz-es.
Corporacin Integral Logius: iniciativa juvenil que busca generar espacios
recreativos culturales de prevencin de consumo de sustancias psicoactivas,
orientada a nios, nias y jvenes, obteniendo as multiplicadores de convi-
vencia. Adicionalmente abre espacios de reeducacin para algunos jvenes
habitantes de calle.
Derecho a la participacin y la organizacin
OLDHU: el Observatorio Local de Derechos Humanos de Usme tiene como
objetivo construir espacios de defensa, promocin y exigibilidad de los De-
rechos Humanos. As su trabajo lo desarrolla en tres lneas de accin: forma-
cin, consultorio jurdico popular e investigacin. A esta organizacin estn
vinculados varios jvenes que, en el marco de las lneas de accin, promue-
ven proyectos tales como cine-club y tertulias.
Asociacin cultural Hijos del Sur: esta iniciativa fue idea de una estudiante
de licenciatura, quin plante como objetivo de su proyecto universitario
fomentar la lectura en los nios y nias de la localidad de Usme a travs de
la creacin de una biblioteca comunitaria. Esta iniciativa no se qued solo en
una propuesta sino que, a travs de la alianza con el colectivo Cinespacio,
en el ao 2004, aunaron esfuerzos y alquilaron un espacio pequeo para
la creacin de la Biblioteca Hijos del Sur. En el ao 2006 se unieron ms
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
224
jvenes a la biblioteca y este lugar se convirti en un espacio de formacin
socio-poltica cuya herramienta pedaggica es el arte. Actualmente esta or-
ganizacin es liderada por jvenes, pero benecian a nios y nias, adultos
y la comunidad en general de la localidad.
La plataforma social de Usme: es un espacio virtual de convergencia y uni-
dad de diferentes apuestas sociales, culturales y polticas, que se articulan
bajo una premisa fundamental: transformar realidades de la localidad.
Organizacin Jvenes al derecho: es un colectivo de jvenes escolares de La
Flora, que abren espacios de formacin y divulgacin de los pensamientos e
ideas en pro de la construccin de participacin juvenil ciudadana. Tambin
desarrollan talleres, dirigidos a jvenes, de prevencin de consumo de sus-
tancias psicoactivas.
Derecho a la educacin y tecnologa
Organizacin Paulo Freire: esta organizacin de jvenes trabaja con los pos-
tulados de la educacin popular, as promueve espacios de formacin en
torno al derecho de la educacin con la comunidad, especialmente con
jvenes del barrio El Divino.
Derecho a la equidad y no discriminacin
Organizacin Legado Palenque: colectivo conformado por jvenes afro-
colombianos, que encamina sus acciones colectivas a velar por la defensa
de los derechos e intereses del pueblo Afro-colombiano con el propsito
de construir una sociedad colombiana incluyente. Para tal n, promueven
espacios de formacin de historia y conocimiento de la cultura afro a travs
de la danza y la msica afro.
Derecho al trabajo
Organizacin juvenil Guiando Territorio: a partir de un grupo de parceros,
deciden conformar una organizacin comunitaria que actuara y defendiera el
trabajo en el sector rural de la localidad. As este grupo incentiva a los y las
jvenes del sector rural a apreciar sus tradiciones campesinas. Uno de sus
proyectos bandera es la Granja Comunitaria en donde el abono, el compost,
J
U
V
E
N
T
U
D
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
U
N
P
A
N
O
R
A
M
A
D
E
S
D
E
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
D
E
U
S
M
E
225
el azadn, la pala y las salidas son los elementos de reconquista de las tcni-
cas del quehacer agropecuario y la defensa del derecho al trabajo.
Organizacin Juvenil Aseprocomd: esta organizacin juvenil desarrolla sus
acciones en los barrios Monte Blanco y La Flora, lugares donde promueve
actividades de reorganizacin familiar y oportunidades de ingresos econ-
micos por medio de la creacin de una empresa comunitaria que fabrica
productos artesanales.
Derechos a las expresiones culturales, artsticas, tursticas
y del patrimonio
Grupo parroquial Adictos al Arte: este grupo juvenil surge en el ao 2007, li-
derado por un joven que logr convocar y consolidar el grupo parroquial con
50 jvenes. La razn de ser de esta organizacin es dar una visin cultural,
comunitaria y participativa a travs de la formacin artstica en msica, danza,
teatro, fotografa y stencil. Estos talleres los dictan jvenes para jvenes en
la casona, adoptada en el ao 2009, la cual es el espacio cultural de en-
cuentro y de ldica para la comunidad. Adicionalmente, Adictos al Arte son
los promotores del evento musical Usme City, espacio cultural que convoca
a bandas locales de diferentes gneros.
Organizacin juvenil Cirwepa: grupo liderado por jvenes que, a travs de
las artes circenses, como el clown, los malabares, zancos y el dibolo, as
como espacios de formacin de tcnicas bsicas de teatro, le apuesta a
generar procesos de formacin artstica en la localidad. Hoy en da son los
organizadores del evento sociocultural: Circultural.
Fundacin Vida y Liderazgo: esta fundacin fomenta procesos comunitarios
de formacin artstica en danza, teatro y artes plsticas a jvenes y nios y
nias de la localidad. Esta accin la realizan mediante talleres de formacin
y laboratorios de creacin. Paralelamente, transmiten a la poblacin juvenil e
infantil bases de liderazgo comunitario.
Organizacin infantil Aprenfu: Organizacin que incentiva el buen uso del
tiempo libre de los nios y nias, a travs de procesos formativos en patri-
monio cultural y pertenencia territorial de la historia ancestral de la localidad
quinta de Bogot.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
226
Colectivo cultural Surgente: la necesidad de divulgar abiertamente en la lo-
calidad lo que piensan los jvenes y de crear un medio por el cual dejar
consignado los sentidos del territorio y pensamientos en relacin con las
dinmicas sociales de Usme, son los motivos que llevaron a un grupo de
jvenes a crear la Revista Surgente, letras informales. Esta revista alternativa
que se publica trimestralmente es una ventana de expresin para las diver-
sas voces juveniles de la periferia del sur de la ciudad.
Corporacin Eleusis: esta organizacin se ocupa de reivindicar y posicionar
el arte y la ldica como medios de incidencia personal y social. Los medios
audiovisuales son su herramienta de visibilizacin y articulacin de los proce-
sos de accin comunitaria que tienen en los barrios de la localidad de Usme.
Derechos a la recreacin y al deporte
Escuela de ftbol Usme Milan: este grupo pretende promover en la pobla-
cin infantil usmea la prevencin del consumo de sustancias psicoactivas a
travs de la buena ocupacin del tiempo libre. Este propsito lo logran por
medio de la prctica del deporte, especcamente con la escuela de ftbol.
En la actualidad hay 50 nios y nias vinculados a la escuela deportiva.
Derecho al ambiente sano y al hbitat digno
Organizacin Juvenil Reciclando Ando: Reciclando- Ando es una idea que
germina en una idea del colegio, en donde tres estudiantes de secundaria
decidieron aplicar su proyecto ambiental en la comunidad. Sus actividades
se enmarcan en la formacin y sensibilizacin de jvenes en torno a la con-
servacin del Medio Ambiente y motivacin del reciclaje, como una accin
que contribuye al buen manejo de las basuras.
Colectivo Juvenil Juveasdoas: es una corporacin que tiene como principio
promover en los habitantes de la localidad de Usme un sentido de perte-
nencia por lo propio, por su historia, su cultura, su gente y sus ancestros.
Este colectivo genera estrategias de conciencia ambiental y sensibilizacin
sobre el entorno cultural mixto: urbano y rurales. Sus actividades son varias,
tales como dinmicas de esparcimiento en espacios naturales de Usme,
encuentros eco-pedaggicos, recorridos por la fauna y ora del pramo y
campamentos ecolgicos.
J
U
V
E
N
T
U
D
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
:
U
N
P
A
N
O
R
A
M
A
D
E
S
D
E
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
D
E
U
S
M
E
227
Organizacin Venas Abiertas: iniciativa juvenil cuyo inters es incidir en las
problemticas de la ladrillera y su impacto ambiental. Desde esta perspecti-
va, este colectivo abre espacios de formacin artstica a jvenes vinculados
a este sector.
Red del agua: con su lema la red somos todos, un conjunto de jvenes lide-
ran un proceso de apropiacin ambiental por parte de nios, nias y jvenes,
por tal motivo esta red de organizaciones busca fortalecer en los jvenes
procesos de promocin de espacios culturales, sociales y participativos para
la construccin de escenarios de participacin ciudadana.
5. A modo de resumen
En pocas palabras se encuentra que, en la accin desarrollada por los j-
venes en pro de la defensa de la vida y la libertad, adems de promover
una cultura de paz y una mejor convivencia, las organizaciones juveniles de
Usme han logrado articulaciones signicativas. Una de ellas fue la campaa
titulada Juntos por la vida espacio donde se hicieron denuncias sociales y
exigibilidades polticas. Otra accin se centr en la denuncia de los asesina-
tos sistemticos y la militarizacin de los y las jvenes. Estos se movilizaron
en una marcha nocturna por las calles de Santa Martha, jornada que fue
denominada el derecho a la noche (Subdireccin para la Juventud, 2010).
En cuanto a la participacin y el ejercicio juvenil de decidir ms que de
opinar, sin que este ltimo no sea importante, es pertinente resaltar la labor
hecha por la Mesa Local de Juventud, quienes investigan, articulan organiza-
ciones, examinan las polticas pblicas y formulan propuestas para el Comit
Local de Planeacin. Por otro lado, en materia de educacin, las organizacio-
nes juveniles proponen abrir espacios formativos informales para sus pares y
la niez, y dan prioridad a la escuela popular donde la comunidad es el eje
central de la educacin.
Se hall que la mayora de las acciones colectivas de la juventud de la Locali-
dad Quinta del Distrito estn orientadas hacia la formacin artstica y cultural.
La msica, la danza, el teatro, el clown, los malabares y el circo son los me-
dios por los cuales ellos y ellas expresan sus visiones de mundo. As mismo,
las organizaciones gestionan eventos culturales y organizan festivales donde
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
228
dan a conocer sus creaciones y visibilizan otras expresiones artsticas locales
a la comunidad.
Por ltimo, el patrimonio y legado indgena de esta localidad es tambin
foco de intereses para las organizaciones, por lo tanto se evidencian proyec-
tos de conservacin del patrimonio arqueolgico, fomento de las memorias
ancestrales, impulso de sentimientos de valoracin por medio del recono-
cimiento del territorio natural de la localidad, y se denota acciones para el
fortalecimiento de la educacin ambiental en los habitantes para construir y
conservar un ambiente sano.
_______________________________________________________
Referencias bibliogrcas
Alcalda local de Usme. (2009), Proyecto 0460. Bogot, FUNRHOL.
Alcalda Mayor de Bogot. (2006), Poltica pblica de Juventud. Bogot.
Corporacin Casaasdoas. (2009), Juveasdoas Chimoxas. Recuperado de: http://
www.casaasdoas.org/index.php
Delgado, R. (2007), Los marcos de accin colectiva y sus implicaciones culturales
en la construccin de ciudadana. En Universitas Humanstica. 64, Bogot,
Ponticia Universidad Javeriana, pp 41-66.
Delgado, R., Arias, J. (2008), La accin colectiva de los jvenes y la construccin
de ciudadana, En Revista argentina de sociologa. 11. 272-296.
Escobar, M., Mendoza, N.,Cuestas, M., Gari,G.(2003), De jvenes? Una mirada
a las organizaciones juveniles y a las vivencias de gnero en la escuela.
Bogot, Crculo de lectura alternativa Ltda.
Secretara Distrital de Planeacin. (2009), Conociendo Bogot y sus localidades:
diagnostico de los aspectos fsicos, demogrcos y socioeconmicos. Bogot,
Secretara Distrital de Planeacin.
Secretara de Salud de Bogot. (2010), La salud y la calidad de vida en la
localidad 5-Usme. Bogot.
Subdireccin para la juventud. (2010), Agendas locales de Juventud. Bogot,
Secretara de Integracin Social.
229
LAS ORGANIZACIONES JUVENILES
Y LA ESCUELA
EN LA INTIMIDAD DE LA ACCIN
COLECTIVA EN USME
Andrs F. Castiblanco Roldn
Docente e investigador de la Licenciatura en Educacin Bsica
con nfasis en Educacin Artstica,
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
geoandes@hotmail.com
1. A manera de Introduccin: de la juventud como
medioevo de la vida a la accin colectiva
Los otros esos otros que inventamos
los otros nos inventan nos recrean
a su imagen y semejanza
nos convencen de que al fin somos otros
y somos otros claro
por suerte somos otros
Mario Benedetti
E
n un principio el medioevo de la historia humana era caracterizado
como esa edad oscura que atraves la civilizacin para consolidarse
en su ms avanzado estado. Con la modernidad, se pens que un
velo gris cubra las imaginaciones, los relatos, los smbolos y las ac-
ciones de quienes vivieron entre el n del esplendor de la edad antigua y la
progresista, emprendedora y creativa edad moderna. Pero como todo relato
tiene su crisis, un grupo de historiadores logr y sigue logrando demostrar
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
230
que la edad media no es una media entre algo, ni el espacio ostracista de la
humanidad, sino al contrario, el espacio de creacin colectiva ms interesan-
te por cuanto su cimiento permiti precisamente formar la sociedad actual,
por decadente que pueda mirarse hoy.
Pensar en el medioevo llama la atencin por la forma en que se ha mirado
la juventud. El diccionario de la real academia de la lengua dene que la
juventud es: primero, la edad que se sita entre la infancia y la edad adulta;
segundo, que representa los primeros tiempos de algo; y por ltimo, que es
energa, vigor y frescura (R.A.E. 2001). Al referirse a lo joven, introduce que
ste es un adjetivo; de poca edad para continuar exponiendo que se dice
de un animal que an no ha llegado a la madurez sexual; o, si se desarrolla
con metamorfosis que ha alcanzado la ltima fase de esta y el aspecto de
los adultos (R.A.E. 2001)
Una edad intermedia entre la infancia y la adultez, un momento de transicin
en que se entiende que todo se transforma y, por lo tanto, un momento de
riesgo. Para el saber comn la juventud es el momento en que se adquieren
las ms decorosas costumbres o las deplorables maas, vicios y perdiciones,
pero como en la edad media, el medioevo del sujeto es la construccin posi-
blemente ms signicativa de sus miedos y seguridades. De all como lo han
dicho otros autores, es necesario entender que el ser contemporneo no
vive la juventud como etapa sino como un imaginario, una cualidad vital que
se privilegia y se lucha por conservar, pero el meollo se congura cuando es
necesario reconocerla en el otro, mucho ms en el lejano.
Cmo se entiende la juventud ms all de la edad? En qu forma se mani-
esta el posicionamiento poltico del joven en la sociedad contempornea?
El horizonte lego de los derechos sigue vigente en los jvenes? Esta y otra
serie de preguntas quieren responderse desde la puesta en escena de la
experiencia de algunas organizaciones juveniles de la localidad de Usme en
Bogot. Por otro lado, se encuentra en la conguracin de estos dilogos, la
postura de la escuela mediante la voz colectiva de una institucin educativa
de la misma localidad. A travs de entrevistas a las organizaciones y a la
lectura de los textos que nos permitieron conocer, pudimos dar cuenta de
cmo en la localidad de Usme los jvenes trabajan por sus comunidades y,
por consiguiente, por sus derechos.
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
231
La importancia de estas organizaciones es que trabajan desde la juventud
hacia la juventud. Es decir que, a excepcin de la institucin educativa que es
un ejercicio de una interaccin adultosjvenes, estas organizaciones tienen
la autonoma de pensarse y actuar en clave de juventud, lo que las sita en
el horizonte de procesos que se evidencian a travs de la accin colectiva.
El emplazamiento grupal de las necesidades y las oportunidades de posicio-
narse de un espacio de enunciacin social, es la respuesta a una fuerza ms
dominante que afecta a los jvenes, a saber: la mirada distorsionada y asis-
tencial de la poltica pblica y la divulgacin de los medios de comunicacin
que cosican la juventud y sus reclamaciones. Buena parte de la literatura
comprometida con la perspectiva crtica y con la problemtica social lleva
dcadas denunciando la construccin de estereotipos y de prejuicios que se
basan en una perspectiva reduccionista y determinista de la condicin juvenil
especialmente en el escenario meditico (Herschmann, 2009: 128)
Fruto de esta distorsin y, sumado al contexto del conicto social contem-
porneo, especialmente el colombiano, el joven y el adolescente entran en
sospecha por un sistema de vigilancia que se instituye desde las cmaras
y el personal de seguridad en el centro comercial y el supermercado, hasta
las instigaciones policiales en los parques, que nalmente generan un senti-
miento de desconanza hacia l y la joven. En este sentido no se pretende
excusar en el discurso la existencia de jvenes infractores, sin embargo la
generalizacin de esta conducta, produce un repertorio simblico y accional
que vulnera y limita la libertad y el ejercicio de los derechos de la poblacin
juvenil.
Rossana Reguillo (2009:41) arma que: resulta fundamental la relacin
directa que existe entre el desborde de las violencias y la ausencia de con-
anza en lo que quisiera llamar poltica grande, para referirme a la poltica
formal que suele reducirse a su vez a la poltica electoral; espacio de los
partidos, de las instituciones, del gobierno. Es decir que el hecho que agrupa
a los jvenes va ms all de visibilizarse, es una apuesta poltica sobre un
territorio que fue colonizado por viejas formas de socializacin, en las cuales
ellos como otros grupos sociales, han quedado minimizados. Desde este
punto, la accin colectiva recoge las reivindicaciones y las expresiones de
un self colectivo que quiere hacerse escuchar en los escenarios polticos y
sociales.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
232
Las formas de desconanza de los jvenes hacia los marcos legales de la
civilidad, perceptibles tanto en las polticas de inclusin (tan discutidas como
las de accin social, o familias en accin) como en la difusin de los dere-
chos humanos como discurso en las escuelas y los programas institucionales
de las entidades a nivel nacional y regional, dejan un espectro de controver-
sia por hechos polticos de corrupcin, malversacin de fondos y, nalmen-
te, una tendencia asistencialista que impide desarrollar una conciencia ms
fuerte de la relacin de los jvenes con los derechos. Resultado de esta serie
procesos es la movilidad de los grupos juveniles entre discursos que cono-
cen como retricos, pero que usan para legitimar las acciones y entrar en el
juego de la institucionalidad.
Siguiendo a Reguillo, estas incertidumbres sobre la legalidad y la poca legiti-
macin de muchas instancias polticas y sociales, llevan a los jvenes a una
desapropiacin que se dene como una continua tensin por constituirse.
la inestabilidad en el contexto, en las condiciones, arrancan a los jvenes las
certezas de que su yo hubiera sido el mismo de no haberse presentado la
situacin que los lleva a brincar hacia delante (Reguillo, 2009:46) Ellos y
ellas son denidos por la situacin (las pandillas, el microtrco de drogas, la
inseguridad urbana, la desercin escolar) y, de acuerdo con eso, son identi-
cados, clasicados, en ltimas estigmatizados.
Sumado a esta serie de situaciones asociadas, las bsquedas de identidad
complejizan ms el panorama del acceso a los derechos y de la apuesta
de legitimidad en los sistemas polticos y participativos. Las pertenencias al
cuerpo social han sido dejados de lado tras el encuentro de lealtades particu-
lares en grupos de la misma edad y los mismos intereses. Quiz los mismos
problemas cotidianos, en este sentido la tecnologa (uso de redes sociales y
publicacin en blog) permite poner en escena lo que Oscar Aguilera (2010)
plasma como formas de visibilidad, con las cuales se crea una esttica y un
performance colectivo que se vive diariamente y, el cual, a su vez, se puede
pensar como representacin poltica. Con esta serie de actores y escenarios
trabajan las organizaciones de jvenes a travs de canales de comunicacin
que ellos han tejido de forma autnoma. A rasgos generales su compromiso
con la comunidad es lo que permite que continen de diferentes formas en
el ejercicio de pensar los derechos y la localidad.
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
233
Aguilera plantea un elemento esencial en la caracterizacin de los jvenes
en los contextos de la accin colectiva: la movilidad, o en su lenguaje la
movida, a partir de la cual se sustentan la expresividad, la gestin poltica e
identidades. Para este autor
lejos de tratarse de una cuestin explcita, la accin colectiva mu-
chas veces constituye una zona ambigua terica y empricamen-
te por lo tanto el termino movidas remite a las acciones colectivas
que los jvenes deciden emprender en conjunto y que muchas ve-
ces son producto de una serie de procesos individuales y colectivos
nos hacen mover y nos facilita los marcos y motivaciones posibles
para la accin (Aguilera, 2010:82).
2. El punto de partida de las organizaciones juveniles.
El origen de estas organizaciones
57
tiene como factor comn la problemtica
del contexto local y nacional, no obstante, en el caso de Surgente y la I.E.D
E.U.M, tienen que ver en su inicio con espacios institucionales que, res-
pectivamente, facilitaron instancias como el Observatorio local de Derechos
Humanos de Usme y la Secretara de Educacin. Cabe aclarar que la coin-
cidencia de los momentos en que estas propuestas colectivas comienzan a
pensarse no es el fruto del agenciamiento directo de las instituciones sino
de la coyuntura en que el colectivo pudo reunirse y reexionar sobre el tema:
El colectivo nace hace cinco aos, nace en una salida que hubo
financiada por el Observatorio Local De Derechos Humanos hacia
Cachipay (Cund) si no estoy mal. Hay un grupo de jvenes, que te-
nan que discutir sobre proyectos que se quisieran desarrollar en
la localidad de Usme en ese momento. Uno de los ejes que haba
57 Las organizaciones con las cuales se realiz el trabajo de investigacin fueron Hijos del Sur;
Crculos de paz-es; el colectivo revista Surgente y el observatorio de derechos humanos de la Institu-
cin Educativa Distrital Eduardo Umaa Mendoza (en adelante la I.E.D E.U.M.), en la localidad quinta
de Usme - Bogot.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
234
para plantear proyectos y soluciones era el de medios de comuni-
cacin. Muchos jvenes pensaban que era necesario que en Usme
surgiera un medio de comunicacin, no saban cul? No saban
Cmo? pero en el encuentro, despus de mucha discusin, se
resolvi que la mejor estrategia y medio de comunicacin para la
localidad sera una revista, o que iba a ser una revista. Ah nace la
idea, ah surge, en ese encuentro vamos muchos de nosotros, sur-
ge con mucha gente, (Sic) muchas de, muchas de esas personas
que estuvieron en ese encuentro. (Daz Joana, 2011)
En el caso de la I.E.D.E.U.M (2007) se dio por iniciativa del docente de
ciencias sociales, teniendo en cuenta que, en el interior de las instituciones
educativas, hay una tendencia a relegar estas funciones a los maestros de
sociales, olvidando que los derechos humanos son pertinencia de todas las
reas del conocimiento. Finalmente esta clase de elecciones frente a quien
debe trabajar por los derechos humanos termina en el aislamiento de los
discursos, fraccionando y dicultando la incorporacin del tema al currculo
escolar
58
.
Por otro lado las organizaciones Hijos del Sur (2004 -2006) y Crculos de
Paz-es (2009) surgen en la accin sobre la comunidad y de los intereses y
preocupaciones de un grupo pequeo, trazando metas inmediatas que se
materializan en intervenciones directas con la comunidad y con el diseo de
estrategias de trabajo que la impacten. Los jvenes que lideran los procesos
tienen un nivel de escolaridad que se puede ubicar entre el bachillerato y la
educacin superior, adems son en su mayora habitantes de la localidad, lo
que fortalece sus estrategias de acercamiento por estar en constante con-
tacto con el cuerpo social.
Para el caso de la I.E.D.E.U.M el agenciamiento diere debido a que el grupo
docente en gran parte no es vecino del colegio, lo que ha generado que el
equipo orientador de la experiencia delegue el liderazgo a los estudiantes,
58 Actualmente el colegio, desde su componente de ciencias sociales, se encuentra en el pro-
ceso de la curricularizacin de los derechos humanos, realizando la tarea de convocar de forma
interdisciplinar a las reas que se trabajan en la institucin educativa.
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
235
circunscribiendo el campo de la propuesta al mbito escolar y, en cierto
modo, a la comunidad educativa que rodea y que aporta capital humano al
colegio.
Junto a las problemticas de la localidad y sus barrios, el nacimiento de
estos procesos de accin colectiva ocurre desde un nivel de inoperancia de
algunas instancias ociales que deben velar por esta tarea, segn ellos:
La respuesta institucional, cuando existe, es fragmentada y desarti-
culada: tenemos una subsecretaria o un proyecto para los jvenes,
otro que se encarga de las mujeres, otro de los afros, otro de los
desplazados, y resulta que estamos hablando de una misma fami-
lia, de una misma realidad de pobreza y exclusin compartida por
todos. Pareciera que en estas localidades los excluidos somos
ms que los incluidos. (Prez, Juan, 2011)
Estos desencuentros entre la poltica pblica y la realidad se pueden explicar
como la pretensin de muchas instituciones por formar comunidad en dere-
chos, pero, apenas se logran abrir espacios de agenciamiento, en este caso,
es necesaria una articulacin permanente con las organizaciones y el fortale-
cimiento de las prcticas escolares. Sin embargo an se entiende el modelo
desde una verticalidad administrativa convocante y una base local que acude
segn el llamado. El surgimiento, por ejemplo, de la revista Surgente, tiene
que ver con el aprovechamiento y el azar de las convocatorias de los entes
que representan al Estado o su poltica:
Nosotros nos hemos financiado a travs de fondos locales y de fon-
dos distritales, entonces el primer nmero lo financi el Observato-
rio de Derechos Humanos como hasta el tercero. (Claro porque
fue un proyectodel observatorio) fue un proyecto que naci all,
luego nos ganamos una convocatoria local con un proyecto de la
Alcalda de Usme en Medios de Comunicacin Alternativa. De ah
sali (Sic) otros tres nmeros, luego vino la convocatoria de Capital
Mundial del Libro. Surgente gan y con eso se pudo ejecutar un pro-
yecto grandsimo con talleres incluidos, con cineclub luego hemos
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
236
venido participando en convocatorias de la Secretaria de Cultura y
de Secretara Distrital y ah hemos podido sacar los ltimos nme-
ros (Daz, Joana, 2011)
Se puede decir que su ejercicio de visibilizacin ha dependido en su totali-
dad de la movilidad de sus integrantes, ms que por un dilogo desde las
instituciones y la poltica pblica; esta ltima, sujeta a las orientaciones de la
administracin de turno y no de un plan de gobierno continuo que garantice
el apoyo permanente a las iniciativas de los jvenes:
Ahora pues en la localidad el tema de presupuesto juvenil est un
poco complicado porque, pues, esos dineros a veces se dan, a ve-
ces no se dan. Este ao est un poco complicado el tema de pre-
supuesto para todos los jvenes, no solamente es Surgente la que
se ve perjudicada sino pues todos los parches juveniles que estn
trabajando en la localidad. Pero, estamos mirando en que otros la-
dos, siempre estar mirando en que otros lugares, en la Secretara
Distrital o a nivel nacional o a nivel internacional, Surgente pueda
ser lo que estn buscando y apoyarlo. (Daz Joana, 2011)
Esta situacin es un factor comn de las organizaciones estudiadas, salvo la
escuela que parece tener ms apoyo por ser un espacio institucional que
interacta con entidades internas como el Instituto para el Desarrollo Pe-
daggico (IDEP), el cual, a travs de convocatorias, permite el encuentro,
sistematizacin e investigacin de esta clase de dinmicas en aula, con la
debilidad contractual que limita su apoyo a brindar materiales y asesoras o
capacitaciones sin poder dar estmulos econmicos por las inhabilidades de
ley que rigen a los funcionarios pblicos
59
. Otras entidades nanciadas desde
59 En este sentido se ha evidenciado como una debilidad la falta de una reforma institucional
en el interior de la Secretara de Educacin que permita estimular a sus docentes econmicamente
tomando en cuenta su produccin. Teniendo en cuenta que, junto a las dinmicas cotidianas que
requiere la enseanza y el desarrollo de planes pedaggicos, la investigacin de aula y la sistemati-
zacin de experiencias de trabajo pedaggico se han caracterizado por slo ser objeto de capacita-
ciones, sin posibilidad de motivar de forma ms efectiva la labor investigativa e innovadora docente
en este ltimo ao.
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
237
el sector privado realizan programas de acompaamiento con un claro corte
asistencialista, que aterrizan sobre procesos de insercin de los derechos en
las aulas y la curricularizacin transversal en los proyectos educativos institu-
cionales como es el caso del CINEP.
Este es el punto de partida de los grupos que se analizan: ellos hacen parte
de un panorama ms amplio conformado por varias organizaciones de Usme,
que tienen motivaciones y metas comunes. Estamos entablando un anlisis
de escala micro, pero como lo demostr Carlo Ginzburg (1976/2008) a
travs de sus diferentes investigaciones, desde la microhistoria, a partir de
un relato compuesto por algunos grupos se puede pensar cmo funciona
un gran sistema con sus conceptos en juego. En este caso, el microrrelato
que integra la accin colectiva como respuesta y reivindicacin de los grupos
sociales frente a coyunturas inminentes. Usme es un espacio social que est
compuesto por una serie de diversas mixturas que forman su narracin
colectiva, local o deslocalizada, pero siempre constituyente de la historia y la
cotidianidad de la ciudad.
CIRCULO DE PAZ-ES
60
, surge en medio de la diferencia, de la indife-
rencia, de la rosca, de la recesin econmica, del cumplimiento de
horas de trabajo, de los problemas familiares, de la drogadiccin
socialmente naturalizada en las esquinas, de la inseguridad asola-
pada por la seguridad, de la soledad, de la compaa, de la educa-
cin privada, de la salud pagada, del nuevo xito, del cambio de
trabajo, de coger el bus lleno a las 6:00 am y aguantarlo peor de-
vuelta a casa a las 7:00 pm, de los malos olores del botadero Doa
Juana, de la violencia callejera que deja victimas sin victimarios,
de violencia intrafamiliar legitimada, de madres cabeza de familia,
de nios y nias desnutridos, de la violacin incesante de los Dere-
chos Humanos. En este origen de lo que somos, como habitantes
de Usme, da a da surge este colectivo, con el nico propsito de
generar alternativas distintas a lo inmediato y lo coyuntural. (Daz,
Karen, 2011)
60 Las maysculas son de la autora.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
238
3. Actores y acciones: procesos de intervencin
La forma en como se acercan las organizaciones a las comunidades per-
mite crear una impronta de su rgimen de visibilidad
61
, pues a partir de su
expresin activadora, las comunidades se congregan y participan en las pro-
puestas: podramos llegar a plantear una consolidacin de una comunidad
expectante alrededor de los derechos entre otras preocupaciones locales.
Sin embargo algo que maniestan los grupos es el carcter variable de la
concurrencia en el desarrollo de las actividades, en el caso de Hijos del Sur.
Ahora, por ejemplo, en el trabajo que hace Crculos de Paz-es, la participa-
cin de grupos familiares tiende a formar estabilidad de la propuesta y sus
poblaciones, que en el caso de Surgente se caracterizan por un libre albedro
de las comunidades lectoras.
Si un joven adems hace que la revista circule en medios univer-
sitarios o en crculos universitarios, en crculos juveniles, un joven
llega prcticamente llega y te golpea la puerta y te dice oiga sabe
que me gusta su trabajo, ya conozco cinco revistas, conozco seis,
como las primeras revistas como prcticamente que aparecie-
ron por el grupo ms cercano de amigos y ese grupo ms cer-
cano fue mostrndosela a otro y ese a otro se la mostr a otro
amigo tambin, joven y ese otro amigo tambin le gust, se la
mostr a otro amigo. As poco a poco, con una red de amigos, nos
fuimos dando a conocer y la gente ahora lo que hace es golpear
la puerta: venga, ustedes hacen este trabajo interesante, y nos
gusta (Daz Joana, 2011)
Retomando el trabajo que hace Hijos del Sur, sus estrategias van desde
la creacin de documentales que analizan los problemas de la comunidad
hasta trabajos de expresin artstica y agricultura urbana. Este grupo se ha
61 Apoyado en Aguilera y Reguillo pensar en un Rgimen de Visibilidad implica la observacin de
una estrategia o accin con la cual se construya la identidad de un colectivo ante el cuerpo social,
posicionando sus objetivos y, de cierto modo, marcando una territorialidad simblica que permita
crear alteridad. Es decir, consolidar desde el horizonte de la accin una imagen que represente sus
intereses ante otras colectividades.
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
239
movido como Surgente a travs de convocatorias con entidades ociales
y alcaldas, entre otras alianzas, a travs de las cuales han generado gran
impacto y recordacin en la comunidad. En este caso la apuesta se sita en
convocar a las comunidades a diferentes escenarios que son facilitados por
entidades locales como juntas de accin comunal, colegios y bibliotecas,
siendo este ltimo lugar el punto de partida y fortaleza del trabajo de esta
organizacin juvenil.
El siguiente cuadro recoge brevemente, las organizaciones estudiadas con
sus estrategias ms signicativas y las poblaciones destino:
Organizacin Estrategias
Poblacin
Destino
Zonas
o Barrios
Hijos del Sur
Formacin Artstica
Biblioteca comunitaria
Agricultura Urbana
Formacin en liderazgo
Audiovisuales
Adultos
Jvenes y
Nios
Tejares
Olivares
Betania
Manzarez
Colectivo
Revista
Surgente
Medio de Comunicacin:
Revista impresa
Clubes de Lectores
Cartas de Surgencia proyecto
lecto escritor
Cine Club - Cine Foros
Foros sobre Derechos
Humanos
Talleres de ilustracin
Talleres de redaccin
Talleres de crnica
Jvenes
Difusin a la
Localidad en
general
Crculos de
Paz-es
Formacin de jvenes lideres
promotores de paz
Trabajo de grupos familiares
de lectura entorno a la cultura
de paz
Programa Crculos de lectura en
las casas
Eventos masivos y comunitarios
de sensibilizacin entorno
a la paz
Jvenes , Nios
y Adultos
Danubio Azul
Fiscala
Alaska
Nevado
Porvenir
Santa Martha
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
240
Organizacin Estrategias
Poblacin
Destino
Zonas
o Barrios
I.E.D.
Eduardo
Umaa
Mendoza
Dilogo de saberes desde la
igualdad.
Observatorio de Derechos
Humanos
Jvenes y Nios
Comunidad
Educativa varios
barrios
Fuente: Entrevistas, documentos entregados por las organizaciones y cartilla informativa Proyecto 0460 Alcalda
local de Usme y FUNRHOL Bogot. 2009.
Hay diferentes estrategias en los grupos que recogen nes comunes: uno
de ellos, el proceso de validar y dar espacio a la voz de los jvenes; y por
otro lado, enmarcado en el rgimen de visibilidad, se maniesta la necesi-
dad de demostrar cmo se puede construir y recuperar tejido humano, de
forma creativa y discursiva desde la juventud. Es muy interesante encontrar
estrategias como las de Surgente y Crculos, por cuanto a travs de la lec-
tura y la escritura estn proponiendo nuevas formas de comprender la rea-
lidad. Adems, por medio de estas estrategias agencian una participacin
activa de las comunidades en el reconocimiento de su propia experiencia,
a travs de la lectura del otro, el encantamiento de verse all, de salir del
anonimato a travs de la expresin libre del pensamiento. Las campaas
y las mediaciones en la I.E.D.E.U.M permiten acercarse a unos mnimos
necesarios para convivir en la escuela, mientras que, en el caso de Hijos
del Sur, se exploran la esttica y la expresin artstica. Por su parte, como
se dijo anteriormente, en Crculos de Paz-es, se pone sobre la mesa la es-
trategia de un ejercicio crtico social por medio de las lecturas compartidas
entre jvenes, adultos y nios.
La gran debilidad encontrada en esta experiencia de investigacin con las
organizaciones es la de la sistematizacin de su trabajo con la comunidad,
el hecho de poder hacer una reexin sobre la accin, lo que en principio
sugerimos a partir de una matriz que situaba acciones, momentos, actores y
posibilidades de mejoramiento. Aunque fue dialogada con los grupos no se
desarrollo nalmente. No fue posible que, a travs de este instrumento, se
hubiera caracterizado una serie de procesos de largo aliento en la localidad
o que, a su vez, se hubiera pensado un mapa de esas movidas que han sido
su trayectoria y su papel en el desarrollo de los derechos o de la conciencia
juvenil sobre los problemas que los preocupan y convocan.
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
241
Desde la escuela la propuesta del Observatorio de Derechos Humanos obe-
dece a la difcil situacin que afront la institucin educativa en su insercin
en la comunidad de barrios como Sucre, Monteblanco, Usminia y Alfonso
Lpez, los cuales aportan la poblacin que atraviesa diferentes tipos de pro-
blemas sociales y econmicos que se materializaban en las relaciones en el
interior del plantel. Entender el contexto y la adolescencia llev al profesor
Alexander Castaeda del rea de Ciencias Sociales a organizar tareas y co-
menzar un trabajo de dilogo con sus estudiantes para tratar de dar armona
al espacio escolar en el contexto de la negociacin y la solucin consensuada
y resilente de conictos, sin tener que acudir a la violencia.
Con la colaboracin de estudiantes de noveno grado y con el apoyo de un
equipo de docentes de diferentes reas, se establecieron mnimos de con-
vivencia que, posteriormente, seran acompaados como propuesta por el
programa de curricularizacin de derechos humanos del CINEP, reconocin-
dolos hacia 2009 para liderasen este proceso ante otras localidades. Toda
esta serie de logros y procesos llevo a la formacin del Observatorio que,
liderado por estudiantes, da continuidad a la estrategia dialogante estableci-
da por el maestro:
Establecer estrategias de comunicacin donde el dilogo fluya sin
los obstculos de las jerarquas y de la imposicin autoritaria del
poder. De esta manera se rompen las barreras tradicionales entre
maestros y estudiantes y se permite la construccin de lazos socia-
les, donde la horizontalidad facilite el encuentro entre los actores
sociales de la comunidad. (Castaeda, Alexander 2011)
El impacto de dichas acciones se puede medir ms que estadsticamente, a
travs de la continuidad de procesos. Ms all de establecer un ranking de
xito sobre el trabajo con derechos desde los jvenes, conviene dar cuenta
de los procesos que encarna la accin colectiva que se han desarrollado en
algunos sectores de Usme. Tres organizaciones y un colegio son parte de un
conjunto de actores y grupos, apostando por una transformacin desde la
reexin, el reconocimiento del otro y la no violencia.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
242
4. Denindose como jvenes en los derechos:
lo que se da por entendido
Ni sujetos medievales ni ciudadanos en formacin
Al introducir el texto se mencion ese sentido de pensar la juventud como
el punto intermedio entre la infancia y la adultez. La metfora con la visin
clsica de la Edad Media de la humanidad permite entender la mirada desde
el mundo adulto hacia un fenmeno que sobrepasa los lmites del tiempo,
como lo han sugerido Reguillo y Aguilera; al joven se le roba el presente
para proponerlo como sujeto de futuro. Un individuo ccional, el sueo de
alguien y la esperanza de otros.
Crecimos escuchando que los jvenes son el futuro, preero entonces no
pensar donde queda la infancia, pues de eso se ocupan otros autores con
mayor propiedad. El caso es que la juventud se verbaliza en perspectiva,
pero en relacin con sus deberes y responsabilidades con el cuerpo social
se judicializa en el presente. Los jvenes an sern el futuro pero en estos
contextos donde predomina la violencia como discurso, ellos son la delin-
cuencia del presente, un momento de rebelda y de oscuridad que deja a
los individuos vulnerables a los vicios y lo ilcito. El viejo refrn de por unos
pagan todos es la consigna soterrada del discurso policivo, pero a su vez,
es la clave para observar los mecanismos por medio de los cuales la poltica
pblica y sus instituciones tratan el tema.
Frente a la informacin brindada por las organizaciones se develan dos enun-
ciaciones y una manera de operar del discurso sobre lo juvenil:
> La juventud es un imaginario que transporta un conjunto de
acciones individuales y colectivas, que hacen que sea revo-
lucionario y siempre escptico de los mundos sociales domi-
nantes.
> La juventud es una etapa de la vida en que el sujeto est en
proceso de conformar su identidad y su posicionamiento en el
mundo social.
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
243
> Ms que enunciacin es el mecanismo discursivo que recoge
estos elementos denitorios y los amalgama de tal forma que
no se da una denicin, sino que se da por entendido lo juve-
nil en los contextos de la accin colectiva.
La primera es una concepcin que se puede evidenciar en el concepto de
jvenes del colectivo Surgente:
Como colectivo nosotros hemos decidido hablar de juventud sin ne-
cesidad de encasillarlo en edad.nosotros no decimos que la juven-
tud es un rango de edad, no lo trabajamos as. Creemos que la ju-
ventud es un concepto transversal, siempre trabajamos como con
esa mirada transversal de los conceptos y creemos que la juventud
hace parte tambin como de ese sentir propio de un individuo. Si
un individuo a los ochenta aos se siente joven y tiene proyectos
que trabajen con jvenes y, an tiene ese espritu para trabajar con,
temas de juventud y lo puede hacer. (Daz Joana, 2011)
Los jvenes se convierten en agentes resistentes del sistema y militantes de
utopas y sueos colectivos. Independientemente de la edad, la juventud se
torna en actitud permanente que se puede vivir. Al ser pensada como ima-
ginario, la juventud nos propone un sistema simblico que reviste conceptos
como: renovacin, resistencia, insumisin y libertad, a travs de los cuales
el grupo constituye su identidad: ciertas actitudes de resistencia, de querer
cambiar, de creer en la utopa, de decidir hacer proyectos que quizs no ten-
gan muchos resultado en, en econmicamente, pero que s en la prctica les
abren horizontes de decisin, a las personas sin rango de edad (Daz Joana,
2011) La juventud cobra, en este caso, un rasgo de distincin del sujeto, una
identidad que est sujeta a transacciones y reconguraciones del sentido, y
que se muestran como mutables. En este punto el rgimen de visibilizacin
cobra fuerza por permitir una performancia y particularizacin entre los grupos,
relacionados a travs de una transversalidad en sus cdigos culturales.
Hay que tener claro que en el momento en que se llega a la ado-
lescencia, la mente exige al joven ser visible, el problema est en
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
244
cmo ser visible?, es all donde este proyecto es ms que una
capacitacin, se le orienta al joven en ser reconocido en su comuni-
dad, en el parche y en su familia de manera positiva a travs de su
liderazgo (Daz, Karen, 2011)
No creemos que seamos un medio alternativo, porque tambin se
ha vuelto un clich, s que es lo alternativo. Esa cosa, digamos que
ese concepto, se ha vuelto eh, usual en el trabajo en comunidades,
pero en la prctica, lo alternativo no se est dando porque se gene-
ran las mismas prcticas, se reproduce los mismo que reproducen
las mismas noticias, los mismos prejuicios. Los mismos estereoti-
pos que reproducen los medios masivos se estn reproduciendo
en medios alternativos que dicen ser alternativos, nosotros prefe-
rimos llamarnos, eso, un medio informal, neoeristico, perifrico,
marginal, que est hecho por gente del sur que tiene la intencin
de darle la palabra y las voces a las personas que habitan en esa
periferia de la Ciudad (Daz Joana, 2011)
La segunda enunciacin deviene de ese medioevo de la vida y se transforma
en una visin esperanzadora y transformadora dentro de la lgica temporal
de la juventud. Aunque precisamente no toma distancia de pensar desde lo
etario la juventud, arma positivamente la autonoma y la consolidacin del
carcter social y poltico de este grupo social: La juventud es el momento
especco de la vida de los hombres que se constituye en el momento
esencial para la construccin de un horizonte vital, de una identidad y de un
sentido de ser (Castaeda, 2011). Como puede evidenciarse la ubicacin
de esta enunciacin es el mbito escolar.
No es de extraar, teniendo en cuenta el gran acervo psicopedaggico que
sustenta su programa de trabajo en el desarrollo de etapas y ciclos de apren-
dizaje, desde donde se piensa que este punto intermedio de dos edades,
es el momento clave para la adquisicin de conceptos y actitudes de vida.
Es cierto que en el espacio escolar los procesos de la adolescencia que se
ven como la puerta de entrada y el lugar crtico de la juventud representa
retos a la hora de aplicar una metodologa a este tipo de poblacin que se
muestra escptica de su ambiente y su mundo social; no obstante, la visin
de muchos maestros se establece desde la esperanza de potencializar a los
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
245
estudiantes, siempre pensando en que, en determinado momento, sern
adultos y la juventud quedar atrs.
El trnsito de la edad como elemento integrador del aprendizaje se asume
desde la perspectiva de formacin, sumando los problemas de la cotidia-
nidad que, en este contexto, ocupan a maestros/adultos y a estudiantes/
jvenes en general.
Estas enunciaciones son recogidas de una u otra forma por el mecanismo
discursivo que las emplaza y las naturaliza en el horizonte de la accin. Esto
quiere decir que no se reproduce el concepto de juventud explcitamente
sino lo insina, dndolo por entendido. No lo reexiona o cuestiona porque
se da por sentado que no amerita detenerse en su validez o concepcin.
Muestra de ello es el documento de Hijos del Sur que, en su lenguaje ya
tiene incorporado lo juvenil, de tal modo que se centra en las cuestiones de
los derechos propiamente hablando:
Los Hijos del Sur y otros colectivos juveniles han encontrado for-
mas creativas de trabajar temas como los derechos sexuales y
reproductivos, pues manifestaciones como la violencia contra la
mujer, el embarazo en adolescentes y preadolescentes, la propa-
gacin de enfermedades sexuales y la prostitucin infantil crecen
de la mano de otras problemticas como el desempleo y la falta de
oportunidades. (Prez Carlos, 2011)
Se habla de los y las jvenes, de lo juvenil, de la juventud, pero es difcil
encontrar tanto en Crculos como en Hijos del sur, una claridad y acerca-
miento concreto al concepto. Por el contrario, es evidente en Surgente y la
I.E.D.E.U.M que la denicin se ve instrumentalizada en el discurso, el cual
pretende dar una versin sobre las apuestas polticas de los grupos.
Dos enunciaciones del concepto de juventud y un modo de operacionalizar
y desarrollar el imaginario. Finalmente lo predominante en las narraciones
de las organizaciones es el carcter inclusivo hacia todo tipo de actor social,
que se posicione desde ese espacio y, por lo tanto, se mueva en ese reper-
torio simblico: sistema signito que va desde las denominaciones (neoe-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
246
ro, parcero, etc.) hasta las signicaciones de las acciones en los diferentes
contextos. Esta forma de resistir a los convencionalismos de las instituciones
permite pensar en la fractura del concepto de ciudadana, lo que implica un
distanciamiento de los jvenes hacia los discursos dominantes de la demo-
cracia y la participacin desde el ejercicio de la ciudadana.
Habra una resistencia a la ciudadana o una reinvencin del concepto?
Una pregunta que queda al horizonte de lo posible en este campo y a
los debates que puedan suscitarse, desde la desconanza a la poltica tra-
dicional y a la forma en que se hace una pedagoga de lo pblico y lo
democrtico en la ciudad. Sin embargo tambin podra pensarse que lo
juvenil origina un punto de fuga de lo ciudadano, por ponerlo en entredi-
cho, fruto de la prdida de credibilidad de las instituciones reguladoras y,
por otro lado, por el peso que se le resta a las escuelas como vectores del
desarrollo comunitario.
Los derechos, retricas y demandas
Las organizaciones denen claramente la importancia de los derechos. De
hecho en algunos apartados de sus narraciones los resaltan tratando de re-
cabar en esas metas comunes que se proponen como grupos de jvenes en
accin. Algunos grupos establecen una relacin indirecta con los derechos,
es decir, que no se sitan sobre un discurso del derecho, sino que con otros
nombres y en el tratamiento de diferentes temas se encargan de reexionar
sobre el asunto:
() si de manera transversal, de manera integral e implcita, casi no
decimos estamos hablando de derecho, escriba usted sobre el dere-
cho a la vida no. Pero cuando un joven escribe sobre falsos positivos
y ve su escrito publicado en la revista y se lo puede llevar a la comuni-
dad de la Fiscala, donde todo el tiempo tienen, pues, ese miedo por la
muerte, no,... Porque siempre la polica est ah como detrs de ellos
, eso es darle espacio y democratizar las voces para, poner un tema
tan complicado como el de los falsos positivos en la comunidad. En
una comunidad que, a veces ni siquiera conoce que es eso, un falso
positivo, entonces esa es la manera que pues como trabajamos no,
abrimos el espacio, somos la ventana de expresin. (Daz Joana, 2011)
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
247
Aunque en la narracin de las organizaciones predomina la alusin a los
derechos en su necesidad e importancia, en el caso del colectivo Revista Sur-
gente se hace un desplazamiento de esa retrica por un lenguaje que asocia
a los derechos pero no los hace explcitos. Quiz all est gran parte de su
atractivo para las comunidades, pues en vez de recabar los derechos como
declogos o normas de convivencia, los lleva desde lo escrito y lo literario a
vivirlos ms ntimamente, permitiendo otra clase de conciencia y apropiacin
en las comunidades.
Por otro lado en la escuela la cuestin sobre los derechos es diferente, pues
mientras las organizaciones juveniles se mueven en la apropiacin, natura-
lizacin y uso del discurso de los derechos para visibilizarse, en el interior
del colegio la lucha se da por resignicarlos y liberarlos de la cuadricula del
temario de la clase de democracia:
Un derecho contempla aquellos mnimos vitales que le aseguran a
cada individuo o a un grupo las condiciones de dignidad para desa-
rrollar su experiencia vital. Su importancia radica en que su conoci-
miento, ejercicio, vivencia y defensa garantiza que cada ser huma-
no pueda desarrollar sus posibilidades, capacidades y perspectivas
sin cortapisas ni lmites. (Castaeda Alexander, 2011)
Desde la escuela se replantea la necesidad de crear ambientes de conviven-
cia. En cierto modo la escuela tambin es un escenario de visibilidad que ha
sido tomado por manifestaciones de lo juvenil como las tribus urbanas y
sus estticas, adems de ser un locus de enunciacin del mundo social que
acompaa a los estudiantes en su diario vivir. Sobre este panorama, un ob-
servatorio de derechos humanos permite pensar cmo se pueden volver for-
mas de coexistencia, pasando del papel a la dramaturgia real de los sujetos.
Entonces los derechos subsisten en los jvenes como discurso y como
accin? La apuesta de las organizaciones rompe o pretende romper con
esos protocolos institucionales que han caracterizado a las entidades que
representan la poltica pblica. Los grupos han gestionado nuevas formas
de acercarse a ellos oxigenando su pedagoga en las comunidades, y se
visibilizan a travs de la participacin y la convocatoria de jvenes, nios
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
248
y adultos alrededor de un reconocimiento de lo local a travs de sus
barrios.
Por otro lado, contribuyen a las transformaciones de la cultura ciudadana y,
aunque falta mucho por hacer, son un buen ejemplo de la transformacin
de la accin colectiva y su signicacin en lo local y lo urbano. Adems de
dar un giro positivo a la visin de la juventud frgil, que necesita ser protegida
y limitada, los jvenes demuestran esos ejercicios de autonoma que impli-
can de parte de la sociedad un verdadero proceso de madurez.
5. Una ltima observacin
Este breve texto pretendi dar cuenta de tres organizaciones de jvenes y
una institucin educativa que estn en la apuesta colectiva por los derechos
humanos. Considerando un prximo trabajo, hay algunos factores que son
de vital importancia para pensar la relacin jvenes-derechos.
En primer lugar la posibilidad de constituir un equipo por cada localidad, que
pueda hacer una cartografa de actores y acciones en el rea metropolitana
de la ciudad, y un equipo que se ocupe de las comunidades periurbanas
quienes, mientras este trabajo se realiza, estn en la lucha por sus espacios
vitales y sus derechos fundamentales.
Como se mencion anteriormente es necesaria la continuidad de la poltica
pblica sobre el tema, la cual no debe ser el resultado de la magnicencia
de un mandatario de turno sino de un verdadero programa a largo plazo de
apoyo a las iniciativas de las organizaciones involucradas en el tema. Del otro
lado del ro se requiere que haya un mayor ejercicio de reexin en el interior
de los grupos para fortalecer esa visibilidad tan necesaria en la validacin de
sus procesos.
En el caso de la escuela, una resignicacin y un cambio en la visin asisten-
cialista que tienen muchos programas de trabajo con docentes y estudiantes,
el estimulo al docente, que garantice la validez de su trabajo y su propia
visibilidad como agente de transformaciones y, a su vez, la apertura y dina-
mizacin de espacios en las instituciones educativas para que los estudiantes
tengan ambientes propicios que conduzcan a pensar sus derechos y formar-
L
A
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
J
U
V
E
N
I
L
E
S
Y
L
A
E
S
C
U
E
L
A
:
E
N
L
A
I
N
T
I
M
I
D
A
D
D
E
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
E
N
U
S
M
E
249
se como sujetos de derecho. Un caso importante es un acompaamiento di-
recto a personeros y consejos estudiantiles, a n de que estas instancias del
gobierno escolar no sean una tarea ms de los docentes de ciencias sociales
ni un triste reejo de lo pintoresco que puede ser nuestro sistema poltico.
Por ltimo un agradecimiento a los jvenes lderes de las organizaciones y
al docente de la institucin educativa que, sin recelo o reserva de su trabajo,
nos abrieron las puertas para observarlos, y visibilizar la importante labor
que vienen realizando con sus comunidades, pues nalmente esta clase de
acciones individuales y colectivas proponen salidas distintas al laberinto que
ha labrado la violencia en nuestra sociedad.
_______________________________________________________
Referencias Bibliogrcas
Academia Real de la Lengua. (2001), Diccionario. Versin digital R.A.E.
Aguilera, O. (2010), Accin colectiva juvenil. De movidas y nalidades de
adscripcin. Revista Nmadas 32 Bogot, Universidad Central, pp. 81-98.
Alcalda local de Usme. (2009), Proyecto 0460. Bogot, FUNRHOL.
Benedetti, M. (2000), Inventario Uno. Bogot Seix Barral.
Castaeda, A. (2011, Mayo), [Entrevista a Alexander Castaeda profesor del IED
Eduardo Umaa y coordinador del Observatorio de Derechos humanos de esta
institucin].
Daz, J. (2011, mayo), [Entrevista a Joana Daz directora de la Revista Surgente].
Grabacin Audio.
Daz, K. (2011), Documento: Crculos de Paz-es en Usme. Hacia una
transformacin generacional desde lo propio. Paper
Herschmann, M. (2009), Brasil: Ciudadana y esttica de los jvenes de las
periferias y las favelas En Martn, Barbero, Jess (coord.). Entre saberes
desechables y saberes indispensables. Bogot. Centro de Competencia en
comunicacin para Amrica Latina, pp.121 -160
Prez C. (2011), Documento: Hijos del Sur una apuesta por los derechos en
Usme. Paper.
Reguillo, R. (2009), Mxico: Contra el baco de lo bsico En Martn, Barbero, Jess
(coord.). Entre saberes desechables y saberes indispensables. Bogot, Centro
de Competencia en comunicacin para Amrica Latina, pp.37-50
__________ (2000), Emergencia de culturas juveniles, Buenos Aires Norma.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
250
251
LA ACCIN COLECTIVA
POSIBILITA LA CREACIN
DE UNA CULTURA DE
LOS DERECHOS HUMANOS?
PERCEPCIONES DE LAS
ORGANIZACIONES JUVENILES
Ruby Varn Galvis
Investigadora del Instituto para la Pedagoga, la Paz y el Conicto Urbano IPAZUD-,
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
rubyelenavaron@hotmail.com
Portafolio Corporacin Urban Art. Colectivo que particip en el presente artculo.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
252
Introduccin
E
n el marco del seguimiento y evaluacin del acuerdo 125 de 2004
que desarrolla la Personera de Bogot y el Instituto para la Pedago-
ga, la Paz y el Conicto Urbano IPAZUD- de la Universidad Distrital,
desde el ao 2006 se indaga por los efectos de la accin colectiva en
la cultura de los derechos humanos centrado en dos aspectos, la diversidad
sexual y el respeto por la diferencia. Es a partir de estos presupuestos que se
observa el trabajo colectivo en el territorio de los jvenes de la Corporacin
Azzul y la Corporacin Urban Art de las localidades de Rafael Uribe Uribe y
Santaf.
El siguiente artculo describe las percepciones de jvenes miembros de estas
organizaciones sobre la accin colectiva que ejercen en el territorio, entre las
que est la divulgacin y defensa de los derechos humanos. Sus percepciones
y experiencias las expresan a travs de la elaboracin de esbozos de mapas.
El artculo est dividido en tres partes. La primera da cuenta de la relacin
existente entre la accin colectiva y la construccin de la cultura de los de-
rechos humanos; la segunda parte hace el abordaje metodolgico desde la
construccin de esbozos de mapas que demarcan la accin colectiva en el
territorio imaginado de las organizaciones; y por ltimo se realiza un acer-
camiento a las percepciones de los jvenes de las organizaciones sociales
participantes en cuanto sus acciones y su relacin con las instituciones y la
poltica pblica.
1. Accin colectiva y cultura de derechos
A travs de las organizaciones sociales
62
se construyen sentidos y signica-
dos que posibilitan comprender implicaciones de la accin colectiva para
62 Se entiende por organizacin social toda aquella agrupacin de personas que, a partir de ideas
en comn, elementos compartidos, formas similares de ver el mundo, intereses y valores se renen
con la existencia de objetivos para ejercer una accin colectiva que logre cambiar la realidad que
rodea a sus miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o compartir formas de actuar
ante situaciones determinadas, con el propsito de provocar, impedir o anular un cambio social
(Delgado, 2007).
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
253
la formacin de la cultura, debido a que la participacin y los movimientos
sociales establecen esquemas de interpretacin de la realidad que inspiran
y legitiman actividades y campaas, sustentados en valores, creencias y nor-
mas, que permiten la reexin de los actores a travs de la comprensin
crtica de su existencia e impulsa la transformacin de s misma.
Razn por la cual investigadores como B. Klandermans y S. Tarrow (1988),
D Snow y R Benford (1992), A. Melucci y W. Gamson (1992) sostienen que
los nuevos movimientos sociales estn originados en formas novedosas de
expresin colectiva, ligados a aspectos tales como la edad, el gnero, la ten-
dencia sexual o la pertenencia a grupos o sectores que se caracterizan por el
reconocimiento de problemticas e intereses ms centrados en la cultura y
el reconocimiento de la identidad individual y colectiva, el medio ambiente,
la promocin de los derechos humanos, que motiva la participacin y la
movilizacin ciudadana (Delgado, 2007).
En este sentido, Delgado (2007) arma que estas formas de entender la
accin colectiva parte de una perspectiva constructivista, en la cual inu-
yen procesos de interaccin y elaboracin de signicados por medio de los
cuales las organizaciones sociales denen sus identidad, sus esquemas de
interpretacin y sus demandas, con la capacidad para generar orientaciones
y transformaciones socioculturales.
Se puede armar entonces que, desde los marcos de interpretacin, se iden-
tican acontecimientos signicativos, en los cuales estos puntos de inter-
pretacin desempean la funcin de organizar la experiencia y el inters
colectivo producto de la interaccin social. Estos marcos, segn W. Gamson,
son formas de comprender las problemticas que implican la necesidad y
el deseo de actuar, como resultado de las negociaciones de signicados y
sentimientos existentes en una organizacin social y llevada a cabo por la
accin colectiva. (Delgado, 2007).
La accin colectiva no se desprende solamente de los valores, creencias y
normas de los individuos que emprenden las acciones, sino que parte de
entendimientos y sentimientos que conguran y asocian durante el proceso
del reconocimiento de experiencia y repertorios de la cultura poltica, que
circulan en la cotidianidad de los miembros de una organizacin social.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
254
Para W. Gamson, citado por Delgado (2007:11) la accin colectiva tiene
tres componentes centrales que estimulan la realizacin de actividades y
propsitos en un colectivo organizado. El primero, parte de los marcos de
la injusticia, el cual reconoce la vulneracin de los derechos por medio de
la externalizacin de la problemtica que acoge al colectivo, al identicarse
la situacin de inequidad. El segundo, est mediado por la capacidad de
agenciar, que depende de la conciencia del actor social con respecto al xito
y ecacia de la accin para transformar las condiciones ligadas a la proble-
mtica. Y por ltimo est el tercer componente guiado desde la identidad,
que demarca los referentes de reconocimiento colectivo desde los cuales la
organizacin construye un concepto propio que lo diferencie de otros colec-
tivos. Teniendo en cuenta lo sealado, es claro que la accin colectiva deriva
de una transformacin signicativa de la conciencia de los actores implica-
dos (Delgado, 2007:13). De conformidad con los postulados aportados por
Ricardo Delgado, puede armase que de la accin colectiva se desprenden
implicaciones simblicas que permiten la construccin de una cultura de
derechos humanos en Bogot, a partir de la accin de las organizaciones
sociales juveniles.
Sin embargo, en este sentido, al hablar de cultura de derechos humanos
existen tensiones entre las diversas lecturas para entenderla, estas lecturas
queda sujetas a la comprensin de cuatro miradas. La primera, se da desde
la institucionalidad de la cultura y normativa de los derechos humanos, es
decir, que los discursos institucionales son consecuencia de polticas pbli-
cas. La segunda, parte de una mirada funcionalista de la cultura y tecnicista
de los derechos, stas coneren al cumplimiento de la accin misional de
algunas institucin publicas que normatizan la cultura. En tercer lugar, estn
las lecturas asumidas desde la educacin a partir de la produccin de los cu-
rrculos, las didcticas y las pedagogas, es decir, una mirada programtica de
la cultura y formativa de los derechos. La cuarta mirada, hace referencia a las
acciones generadas por agentes sociales que, desde la cotidianidad ejercen
sus derechos, lo que signica que el uso de estos son los que evidencian
una cultura de derechos. Se hablara entonces de la mirada contextualista de
la cultura y pragmatista de los derechos (Serna, 2010).
De acuerdo con Adrin Serna, hablar de la cultura de los derechos humanos
supone situarse desde un enfoque de ciudad para entender como:
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
255
La poltica, la institucin, la formacin y los contextos interactan
entre s teniendo en medio un territorio concreto, con desarrollos,
consecuencias y capitales especficos, pero igualmente con contra-
dicciones, conflictos y violencias concretas que afectan de manera
distinta las prcticas de los agentes sociales en tanto ciudadanos.
(Serna, 2010:15)
Comprender el territorio implica entonces reconocer que los sujetos habitan
los espacios en relacin con su vida cotidiana y con la sociabilidad que se
da en ellos. Estas pautas socializadoras son las que permiten agenciar unos
marcos de referencia colectiva que lo demarcan.
El presente ejercicio de investigacin parte de lo que se puede denominar
una mirada contextualizada de la cultura y pragmtica de los derechos huma-
nos, al ser estudiada desde la accin colectiva que emprenden los jvenes,
los habitantes, los pobladores o residentes de un entorno, a partir de las
formas de conocimiento, de sus intencionalidades polticas y sus propuestas
de transformacin o reivindicacin de lo existente. Lo que expresa la posibili-
dad para que los sujetos comprendan que el conocimiento es consecuencia
concreta de la realidad social, que reclaman nuevas formas de apropiacin
atentas a la complejidad de las experiencias cotidianas, que obliga a recono-
cer que todo conocimiento es racional y contextual y, por lo tanto, poltico.
2. Desde una metodologa para reconocimiento de la
accin colectiva y la cultura de derechos humanos
63
Acercarse a la accin colectiva de las organizaciones implica tener en cuenta
su cotidianidad en el espacio. La cartografa, desde la geografa de la vida
cotidiana, permite implementar un instrumento metodolgico de la investi-
gacin social que:
63 La metodologa abordada se trae desde los aportes realizados en el marco de la Lnea de
Investigacin Construccin Social del Espacio de la Maestra en Estudios Sociales de la Universidad
Pedaggica Nacional de la cual la autora es estudiante. La Lnea permite unir herramientas metodo-
lgicas para abordar el territorio desde la geografa de las vidas (Lindn, 2006) y la geografa de la
Percepcin (Bosque Sandra, 1992).
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
256
Consiste en elaborar imgenes o representaciones del campo re-
lacional en que transcurre la vida cotidiana de los participantes.
Comienza por identificar y representar los elementos, las relacio-
nes, las dimensiones y las tendencias que caracterizan un territo-
rio, para luego tener un mejor entendimiento de los problemas, las
potencialidades y los conflictos que lo dinamizan y de los riesgos,
amenazas, fortalezas y oportunidades que de ellos deriva (Velazco &
Restrepo 1998:46).
En consecuencia, se pretende elaborar representaciones grcas desde las
vivencias de los sujetos, sus imaginarios, percepciones que, den cuenta de
diferentes visiones sobre el territorio y la forma como lo asumen y sus re-
lacin con otros. Desde este punto, permite un dilogo de saberes, al reco-
nocer los conocimientos y experiencias de los sujetos participantes, quienes
mediante la conversacin relatan tensiones y aciertos de la poltica pblica
en Bogot. Esto admite una puesta al reconocimiento de las otredades, plu-
ralidades, diferencias y diversidades de pensamiento, al plantear interrogan-
tes y proponer alternativas transformadoras de los territorios.
Estas representaciones grcas se elaboraron a travs de dibujos, mapas
desde referentes y datos bsicos cartogrcos, los cuales fueron comple-
mentados por preguntas e intencionalidades que consiguen representar el
territorio y las acciones colectivas de los sujetos en su espacio cotidiano. Por
tal razn, se puede armar que quien habita el territorio es quien lo conoce.
Este proceso de cartografa sobre la accin colectiva de organizaciones so-
ciales juveniles apunta a reconocer que los sujetos describan su realidad
crticamente y generen nuevas propuestas y prcticas en las que expresen el
territorio, haciendo explcita la conciencia individual y colectiva de un avance
en el reconocimiento de los derechos humanos en la cotidianidad. En conse-
cuencia se considera que, al reconocer los espacios y escenarios, se acceda
a las diferentes visiones de los sujetos localizados, en medio de la diversidad
y de la multiplicidad de sus intereses.
Por lo tanto, se parte de una metodologa que permite que los sujetos se
vean reejados en dicho proceso de investigacin. Por medio de la cartogra-
fa de las imgenes del territorio, se permite relacionar el tiempo y el espa-
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
257
cio que los vincula. Igualmente se presta para llevar un mensaje y realizar
acciones que impacten en la cotidianidad de las localidades que, como lo
denen las organizaciones participantes, tienen que ver con la propuesta de
organizacin juvenil y con el proyecto de vida individual de quienes hacen
parte del colectivo.
3. Las organizaciones juveniles Corporacin Azzul
y Corporacin Urban Art
Las dos organizaciones juveniles invitadas a participar en el ejercicio inves-
tigativo llevan trabajando aproximadamente tres aos, las cuales han sido
constituidas a travs de la accin colectiva a travs de la defensa de derechos
y reivindicaciones que les parecen apremiantes para los grupos juveniles que
acogen en su labor. Sin embargo, sus acciones tambin son partcipes de la
forma como se desarrolla el enfoque de derechos en Bogot.
La Corporacin Urban Art es un colectivo dedicado a la produccin musi-
cal, artstica y de expresin social a travs de la cultura del Hip Hop. Busca
cualicar los raperos que, por lo general, son jvenes cuyo origen se ubica
en diversas localidades de la ciudad, pero especialmente de la localidad de
Santaf. A partir del canto, el break dance y el grafti buscan divulgar el pen-
samiento rapero. Sus canciones pueden o no contener letras sobre la cultura
de los derechos humanos, sin embargo a partir de alianzas con otras orga-
nizaciones e instituciones promueve eventos que rompen la cotidianidad de
los espacios barriales del territorio e impactan con nuevas formas culturales
en las que incluyen el mensaje de los derechos humanos.
Por su lado, La Corporacin Azzul se organiza a partir de la defensa a la
diversidad de derechos sexuales de una poblacin como es la del LGBT (les-
bianas, gays, bisexuales y transexuales) e impacta un territorio ubicado en la
localidad de Rafael Uribe Uribe. Su visin recae ms hacia la funcionalidad
de la poltica pblica debido a que existen innumerables necesidades de la
poblacin, que apenas comienza a ganar espacio y reconocimiento entre la
cotidianidad de los barrios bogotanos.
A pesar que las dos organizaciones tienen enfoques e intereses diferentes
parten del joven como una posibilidad para el reconocimiento y expresin
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
258
de los derechos humanos. Impactan en localidades y territorios donde la
discriminacin a estas dos poblaciones (raperos y LGBT) son evidenciadas
mediante estigmatizaciones reveladas por imaginarios de peligrosidad y de
problemas sociales.
4. La voz de los actores
4.1 Entrevista Corporacin Azzul integrante de la mesa
de LGBT de Rafael Uribe Uribe
Lellar Alfredo Cobos Gonzlez, (Obern)
Quines son y cul es el accionar colectivo de la organizacin?
Como Corporacin Azzul llevamos tres aos y medio, se trabaja
desde el reconocimiento de los derechos, la visualizacin como
poblacin que debe ser incluida. Hacemos parte de la mesa local
del LGBT y llevamos trabajando dos aos y medio con sta. Con
la participacin de otras organizaciones e instituciones como la
Secretaria de Integracin Social hemos hecho desfiles de moda
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
259
con chicas Trans, procesos de formacin educativa, sensibilizacin
con jvenes de instituciones educativas, especialmente porque en
estas instituciones escolares la situacin de diversidad se ve como
un problema al desconocer la diversidad sexual y se ve a los chicos
y chicas del LGBT como un problema. Esta exclusin lleva al chico o
chica a decaer da a da, a buscar refugio en drogas, y se presentan
depresiones que muchas veces llegan hasta el suicidio.
El trabajo se hace con chicos y chicas del LGBT (orientacin se-
xual como tal), frente al empoderamiento de sus derechos y debe-
res. Tambin se realizan talleres con heterosexuales y poblacin
Queer
64
, para el reconocimiento de la diferencia. En el ltimo ao
hemos trabajado por la visualizacin del mundo de las trans, sacar
de ese mundo como clandestino sus prcticas en las cuales no solo
estn en espacio como la peluquera o dentro del ejercicio de la
prostitucin, sino que hay otras actividades a que dedicarse como
Diana Navarro que es Abogada o a la docencia como la profesora
de la Javeriana.
Cules son los propsitos de la organizacin?
Principalmente el empoderamiento hacia todo lado, en el cual
somos seres humanos y tenemos muchas necesidades insatisfe-
chas. Y hay que tener cuidado con esta palabra porque se puede
entender que estoy empoderando a quien, para dejarlo arriba o
me estoy empoderando yo para estar todos arriba. Entonces noso-
tros trabajamos de una forma horizontal con un equipo de jvenes
empoderados, talleristas, en donde no hay lderes y las decisiones
se toman en colectivo. Partimos del empoderamiento del cuerpo
como un territorio de derechos, el cual tiene unas necesidades y
puedo entender que usted tambin tiene unas necesidades y que
podemos trabajar juntos empoderando el discurso de la diversidad
y la diferencia como una forma de vida.
64 Queer es un pensamiento, un lineamiento de pensamiento, no me etiquetes yo amo simple-
mente. Nace en los ochentas. Hay poblacin heterosexual de pensamiento Queer, aclara Oberon.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
260
Hacemos teatro, doblaje de canciones (play black), talleres de
formacin ciudadana, derechos humanos y decretos, parte ar-
tstico desde el muralismo, maquillaje, no es arte por arte, las
artes como herramienta de investigacin en donde manejamos el
cuerpo.Cmo nos construimos y a qu le estamos apuntando?
Cine foros, talleres feministas y hembristas. Trabajamos en colec-
tivo con Geneca, LEDS, GAD, Flor de Lotto y organizaciones hete-
rosexuales como son Nios y Nias por la Paz y psilon, donde se
comparte desde las necesidades de los grupos los conocimientos.
Dibuja y describe el territorio en donde ejercen la accin colectiva
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
261
Bueno este es un ejemplo muy bajo de lo que es Rafael Uribe Uribe.
La alcalda maneja un lema que es Rafael Uribe Uribe un territorio
de derechos En este momento tenemos acciones en la UPZ Qui-
roga, en el hospital, la Casa Igualdad, Alcalda estos son lugares de
incidencia. En la UPZ de Diana Turbay en el Colegio Fe y Alegra, y
con Epsilon y Nios Y Nias por la Paz y en la UPZ de Marruecos
con Genecca, ah nos ubicamos nosotros y hemos hecho eventos
en el Parque. En este momento, tenemos un complique con una
campaa del Distrito que es En Bogot se puede ser, es total-
mente excluyente porque no es que se pueda ser es que se es. En
Rafael Uribe Uribe se es, no estamos pidiendo permiso para ser,
esta campaa lo ve desde ah.
Bueno ahora zonas de peligrosidad en especial en la UPZ de Marco
Fidel, Grangales, Grangas tiene bastante poblacin de Punk y Afros,
quienes son muy machistas. El movimiento Hip Hop, rapero y las
barras tienen mucho impacto, poblaciones que tienen una con-
cepcin frente a la mujer muy heteromachista, entonces, imagina
la entrada de nosotros es fuerte, hay rechazo a la poblacin LGBT.
Y en la UPZ San Jos, el conflicto es con la poblacin Afro, el mo-
vimiento Punk y Skins, se convierte un problema de patriarcalismo
y machismo.
En esta localidad no hay espacios de homosocializacin desde la
rumba sino desde todos los procesos de reconocimiento, en donde
se permite la educacin de la forma de vida cotidiana en formar el
que es como para el que no es. Las mesas locales son un espacio
de socializacin, para ejecutar, para formar a nivel institucional, es
decir, las personas convocan para trabajar de la mano de la institu-
cin. La semana de la diversidad (Sic).
Qu percepciones tienen sobre la aplicacin de la poltica pblica y el
reconocimiento de los derechos humanos para la poblacin LGBT?
Desde nuestro accionar tenemos contacto y, en ocasiones, trabajo
desde propuesta y proyectos con la Alcalda Local, la polica, el hos-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
262
pital, la Casa de la Igualdad, el DILE (lo que antes se conoca como
CADEL). Con organizaciones sociales como grupos de las barras
futboleras, grupos de teatro, grupos de danzas, donde se vive la
diversidad, pero que, en ocasiones, el trato hacia esta poblacin es
muy discriminatoria.
Uno de los problemas que tiene la poltica pblica del LGBT es que
algunas instituciones de orden local no la conocen, o muchas veces
las alcaldas locales no saben cmo aplicarlas, por ejemplo en los
hospitales. As exista la poltica, se cierran las puertas a esta po-
blacin porque no hay sensibilizacin con los funcionarios, con los
celadores, con todas las personas que trabajan all.
Ahora bien, la nueva forma como organizaron el presupuesto para
los proyectos y procesos de la poblacin LGBT fue rallante por
centralizaron los recursos en Chapinero, como un centro de ho-
mosocializacin, olvidando otros territorios como la localidad de
Rafael Uribe Uribe. Desde ah ya hay una exclusin social al resto
de la poblacin de la ciudad, situndola en un solo espacio, y claro
Chapinero es uno de los puntos ms grandes y centro de encuen-
tro de muchos chicos y chicas de otras localidades. Sin embargo,
nosotros no le jugamos a que sea el centro de encuentro porque
hay muchos chicos que no tienen como transportarse, por esto hay
que realizar acciones en nuestros territorios, porque es all donde
conviven da a da en donde son vulnerados nuestros derechos.
La visin es que la poltica y el decreto no se cumplen. No es sola-
mente tener en el papel el reconocimiento del derecho si en la prc-
tica no se cumple. El desconocimiento por parte de la poblacin del
LGBT de sus derechos es tambin un problema porque, por ejem-
plo, yo puedo tener el derecho a la adopcin pero si no conozco el
derecho, pues no lo ejerzo. Es un cambio en muchas esferas desde
lo educativo hasta lo normativo.
Las diferentes polticas pblicas existentes, la de juventud, el LGBT,
afros estn desarticuladas y tienden a dividir y como hay divisin en
las polticas pblicas, pues presupuestalmente tambin, en donde
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
263
las diferentes necesidades que caracteriza a una persona que tie-
ne cualidades de todos los grupos no son atendidas integralmente,
porque hay un proceso de divisin que desinteresa la participacin
por tantas complicaciones. Las instituciones piden que se cree ac-
ciones y, cuando se crea, ellos nos dejan botados con los procesos,
dejando que el empoderamiento fracase.
Por lo general, de quien depende la ayuda institucional que recibe para
el accionar de la organizacin?
Esencialmente trabajamos con los funcionarios, en este momento
hemos recibido mucho apoyo de Martha Bolvar [Alcaldesa de la
Localidad]. Ha sido un gran apoyo, hemos trabajado con el hospital,
esencialmente con las dos ltimas gerentes, las cuales han sido un
apoyo, sin embargo esto se convierte en un problema porque cada
ao las cambian.
Ahora bien, los jvenes no podemos seguir viendo a las institucio-
nes por apoyo logstico y refrigerios, tenemos unas capacidades
y conocimientos que deben servir para formar las polticas pbli-
cas en donde se intercambien saberes, eso es lo que ha pasado
desde hace dos meses. El apoyo que buscamos es ir de la mano
de las instituciones. La mesa LGBT de Rafael Uribe Uribe tiene un
lema y un pensamiento, nosotros no arrastramos instituciones,
las instituciones no nos arrastran, nosotros vamos de la mano con
lo institucional, porque muchas veces se tiene el problema que
las instituciones y los referentes que por hacer muchas cosas lo
que hacen es tragarse los procesos de las organizaciones sociales.
Cuando se hace gestin cultural no se puede dejar que las acciones
se conviertan en una publicidad para las instituciones. Ya que ges-
tionar para que no se vuelva la proyectitis.
Finalmente, conocen el Acuerdo 125 de 2004?
No.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
264
4.2 Entrevista Colectivo Urban Art de Santaf
Jos Puin (Mulato)
Quines son y cul es el accionar colectivo de la organizacin?
Desde el Grafti, el Break Dance, nosotros tratamos de cualificar
todo lo que hace el rapero, porque ha de ser estigmatizado, es de
muy mala calidad en muchos casos, en la msica y en la danza (Sic).
Pero nosotros especficamente, aqu en la localidad de La Candela-
ria y Santaf hemos querido cualificar a los pelados que les gusta
el tema y verlo como un proyecto de vida. Entonces, de ah nace
un semillero de artistas donde el joven se forma y encuentra una
forma de vida, para generar algn recurso. Nosotros lo hacemos
a travs del baile, el canto y la pintura en la cuestin artstica. Pero
tambin hacemos eventos, no solo de rap. Auto-gestionamos algu-
nos eventos e impactos en el barrio, adems de crear recursos
para nosotros los del grupo que nos ayude a estar en la cuestin
de la organizacin social y, pues, que se cubran algunas necesida-
des propias (Sic). El colectivo est compuesto por dos talleristas,
el pintor y yo.
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
265
Cmo vinculan los derechos humanos con la accin que realiza la corpo-
racin desde el semillero?
El objetivo de nosotros es desde el arte, la msica y lo artstico,
divulgar el discurso de los derechos humanos logra hacer un terri-
torio. Nosotros nos vinculamos con este discurso a partir del hip
hop, desde algo que se llama Hip hop al derecho, porque digamos
que, a partir de una Ctedra de Derechos Humanos, nosotros nos
hemos vinculado de mil maneras. Que se puede a partir del arte
reivindicar lo que nosotros hacemos, poder tomar espacios. Con el
canto muchsimo mejor porque nuestros temas son sper contes-
tatarios, de reivindicacin de conciencia. Tambin le cantamos a al-
gunos derechos que nos son vulnerados, pero tambin buscamos
soluciones desde lo que hacemos, porque a veces nos ponemos en
el papel de vctimas cuando tambin somos vulneradores.
Esto es un encuentro
65
por los derechos humanos, hicimos un
sancocho en donde cada uno deca por ejemplo, yo pelo la papa
porque me vulneran el derecho a la libre expresin o por el mi de-
recho a la vida. Porque en los territorios que nosotros vivimos da a
da nuestros derechos son vulnerados y no se puede negar que uno
de los mas vulneradores son la fuerza pblica. Y entonces nosotros
no podemos hacer nada contra ellos, porque t te vistes de ancho
ya somos ladrones, t te vistes de anchos es simplemente porque
quiere ser diferente a otro tipo de cosas, porque quieres pensar
diferente, hacer una sociedad de manera diferente. Pero t no te
viste de ancho para coger e ir a matar a alguien o ni vayas a robar
alguien. Ni los problemas sociales son del rapero, es solo porque el
rap es del under ground y como a mucha gente le gusta, al pillo de
la esquina tambin le gusta, pues se viste de ancho eso no quiere
decir que es la culpa del rapero o del rap. Esto es algo que tambin
se ha visto reflejado con lo que nosotros trabajamos, porque noso-
tros cantamos muchas cosas reales, del diario vivir.
65 Mientras realizbamos la entrevista Jos, nos va enseando fotografas de algunas acciones
colectivas realizadas.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
266
En el gratti, nosotros partimos de un escritor que es muy realis-
ta, muy abstracto, que siempre vincula la parte de la mujer, de la
equidad, de la igualdad, es todo eso lo que hacemos que no lo hace
ningn otro tipo de instituciones. Que son las instituciones que es-
tn dirigidas para defender los derechos humanos para hacerlos
valer, para hacer o crear estrategias, para que esto se pueda dar
no lo hacen.
Dibuja y describe el territorio en donde ejercen la accin colectiva
Nuestra rea de influencia est comprendida por Santaf, Laches,
desde El Dorado, bajando por La Pea, el Parejo, en el Saln Co-
munal del Turbay Ayala. En Egipto, especialmente en la plazoleta y
el parque principal, el COL de Lourdes, en el teatro, en el Sky Park
del Guavio, en el Rocio, en Beln, en la Casa de la Cultura de Beln,
pero tambin frente a la Iglesia de Beln, en el Chorro de Quevedo.
Tambin en la Plazoleta, en la Alcalda Local de la Candelaria, esos
son como los ms significativos. La percepcin de seguridad en
este territorio es relativa, yo en este territorio me siento seguro,
pero a diferencia de otras personas.
Bogot se divide en tres: noroccidente (Engativ, Fontibn y Chapi-
nero), un centro (La Candelaria, Los Mrtires y Santaf) y Ciudad
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
267
Bolvar. Estas son diferentes formas de expresin, cada uno se
caracteriza por el tipo de msica, lo que t escribes no se puede
cantar por otra persona, es un sentir, hablamos no solo de violen-
cia, se habla de un amor de barrio, de formas de enamorar. Por
ejemplo una cancin que nace de los lugares de la cotidianidad de
los barrios, en donde se describe la cotidianidad de los sujetos que
viven situaciones de pobreza.
Sin embargo, est el problema de la tcnica vocal que es baja toda-
va. El concierto es un momento en donde la gente se queda escu-
chando, nosotros somos como el reportero donde no puede llegar
RCN, yo puedo hablar con la gente que est all arriba y me cuentan
toda la verdad, desde una libertad de expresarse, gente que con-
sumen y as es como quieren vivir. La libertad de uno llega a donde
comienza la de otro.
Cules han sido algunos eventos que hayan tenido impacto en el terri-
torio?
El Urban Art Festival es un Festival que nace como protesta a tipo
de evento que se realizaba como festival de rap, en donde tu sa-
cabas dos cabinas de sonido y esto era el Festival. Adems que el
Hip Hop no es solamente canto, es toda una expresin es danza,
break dance y tiene una cantidad de elementos. El Urban Art Fes-
tival dura todo el ao y est compuesto por mucha actividades,
por ejemplo el Relampa Rap. Lo que buscamos es que, desde la
cotidianidad de las personas, se vaya vinculando al cuento del Hip
Hop. Tambin es para llegar a la gente de otra manera, algo muy
cotidiano es un campeonato de microftbol el domingo, eso es de
barrio. Estuvimos todo el da con diferentes artistas de muchas
partes de la ciudad, adems participaron las mujeres, un Relampa
Rap Femenino. El hip hop son diversas formas de expresiones de
la cotidianidad de la persona de los barrios, en donde, a travs de
acciones en los espacios se crea una forma de vivir. Cuando hablas
de cotidianidad y como se vincula los derechos humanos, lo hago
desde mi diario vivir, tengo modales, soy cordial con todo el mundo,
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
268
con los punkos o los metachos, soy amigo, respeto a lo semejante.
Hacemos eventos sociales, no solo es cantar rap, un veinticuatro
de diciembre recogimos cosas para los nios. Cmo lo hicimos?
los pelados cantaron en los almacenes que venden cosas para ra-
peros, y los dueos nos regalaban algo para los nios. Hay un ma-
nual de derechos humanos que no debera existir porque eso es del
diario vivir. Algunas organizaciones sociales con las que trabajamos
son Nueva Granada, Suba al Ruedo, con SCLAN, con Argos y per-
sonas muy importantes, EMILCE, una organizacin que nace de la
escuela pero crearon otra en el territorio de ellos en Engativ.
Finalmente, conocen el Acuerdo 125 de 2004?
No.
5. A modo de Conclusin
Como es evidente en las conversaciones con las dos organizaciones, stas
tienen un contacto directo con las instituciones, las cuales de alguna manera
apoyan las experiencias de las organizaciones y, a la vez, estn respondiendo
a lo planteado por el Distrito y las polticas pblicas. Aunque reconocen todo
el discurso incluyente, es a travs de las necesidades de las poblaciones,
desde donde tratan de visibilizar el accionar los derechos humanos.
Para estas dos organizaciones las instituciones y sus polticas se quedan cor-
tas con su accionar en los territorios. Falta sensibilizacin, formacin, acep-
tacin y, principalmente, aplicaciones concretas que integre todas las institu-
ciones con las diferentes problemticas para que no se siga trabajando de
manera separada, aislada, desconociendo los procesos y hacindolos fuga-
ses a travs de convenios o intervenciones temporales, que dejan procesos
a medias y sin apropiacin por parte de los pobladores.
Los esbozos de mapas sirvieron para representar imgenes de los territorios
que han hecho parte del accionar de las organizaciones, en los cuales se
puede ubicar su rea de inuencia. Las dos representaciones correspon-
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
P
O
S
I
B
I
L
I
T
A
L
A
C
R
E
A
C
I
N
D
E
U
N
A
C
U
L
T
U
R
A
D
E
L
O
S
D
E
R
E
C
H
O
S
H
U
M
A
N
O
S
?
269
dieron a las localidades como divisin territorial institucional. Sin embargo,
fue ms signicativa en la representacin en la Organizacin Azzul, logran-
do expresar, desde su comprensin, su accionar como organizacin y sus
representaciones de lugares de apropiacin y de exclusin de la poblacin
LGBT. Mientras que la Corporacin Urban Art responde a un espacio de la
experiencia del rapero, un espacio habitado.
_______________________________________________________
Referencias bibliogrcas
Amador, J. C. (2010), El discurso vacio de la Infancia y la Juventud: un anlisis desde
la perspectiva de derechos promovida por la Secretaria de Integracin Social del
Distrito. En Derechos Humanos y Sujeto Pedaggico. Retoricas sobre la
formacin en Derechos Humanos. Bogot, Personera de Bogot y Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas IPAZUD.
Cobos, A. (2011, mayo), [Entrevista a Lellar Alfredo Cobos Gonzales lder de la
Corporacin Azzul e integrante de la mesa de LGBT de Rafael Uribe Uribe].
Grabacin Audio.
Delgado, R. (2007), Los marcos de accin colectiva y sus implicaciones culturales en
la construccin de ciudadana En Universitas Humanstica. 64. Bogot, Ponticia
Universidad Javeriana, pp 41-66.
Puin, J. (2011, mayo), [Entrevista a Jos Puin lder del Colectivo Urban Art de Santafe].
Grabacin Audio.
Serna D, A. (2010), Introduccin: retoricas sobre la formacin en Derechos
Humanos. En Derechos Humanos y Sujeto Pedaggico. Retricas sobre la
formacin en Derechos Humanos. Bogot, Personera de Bogot y Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas IPAZUD.
Enlaces de las organizaciones:
http://www.corp-urbanart.tk/
http://www.facebook.com/search.php?q=YogiBear&init=quick&tas=0.3567974257251
089&search_rst_focus=1307717061759#!/urbanartcorp.
270
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Los jvenes
tienen la palabra:
voces de jvenes
con agencia
Parte IV
271
J
V
E
N
E
S
,
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
.
272
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
273
APUNTES SOBRE
LA LIMPIEZA SOCIAL
66
Rodolfo Celis Serrano
Editor Revista Surgente
tocelis@yahoo.com
1. Introduccin: Aproximacin al fenmeno
E
l lenguaje que utilizamos a diario, el nombre que le damos a las cosas
o la manera como enunciamos la infamia, son elementos fundamen-
tales a la hora de acercarnos a cualquier problema de vulneracin de
la dignidad humana. Las palabras nos permiten aproximarnos a las
cosas o, por el contrario, tomar distancia, no sentir el dolor en las vsceras, no
ponerse en los zapatos del otro; entonces, el horror se hace innombrable, se
le busca el subterfugio discursivo, la elipsis en boga, el eufemismo que nos
salve de la complicidad con lo inhumano.
As ocurre en esta Colombia dolida y dolorosa, vctima y victimaria que, tras
una larga historia plagada de horrores, a cual ms espantoso, como si los
fondos oscuros de la ignominia fuesen insondables, se ha ido acuando
toda una terminologa que peca de folclorismo local, que excluye el sentido
ltimo de los fenmenos que nombra, que elimina los vrtices losos de la
palabra y que renuncia a comunicar, a cumplir con el deber de nominar. En
ese sentido, los falsos positivos denotan una contradiccin de trminos, pues
66 Ponencia leda por el autor en el Foro Jvenes, Hechos y Derechos realizado por la Mesa
Local de Juventud en noviembre del ao 2009 en la localidad de Usme.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
274
ni son falsos, ni positivos O positivos para quin? Ni las pescas son mila-
grosas, ni una persona puede ser reducida a ser un canjeable, como quien
trueca chucheras en un mercado persa, y las repblicas independientes no
eran ms que unos cerros con unos cuantos campesinos liberales siempre
en desbandada; y las bandas criminales, antes emergentes, son los mismos
paramilitares de siempre; y no existen, como tal, balas perdidas, sino sicarios
con mala puntera y de la limpieza social como frase hecha es mejor no ha-
blar. Ah, bueno, s, se supone que de eso es que voy a hablar....
Limpieza social es un trmino acuado para nombrar un fenmeno con-
temporneo de violencia, principalmente urbana, que ha azotado al pas. Si
le hacemos caso a la denicin semntica, uno tiene que aceptar que existe
basura, escoria, mugre, todo lo no deseable en una cultura que nos dice que
el aseo es salud. Arriba la higiene, carajo! que eso s pobres, pero limpios,
y hay que baarse da seguido, incluso en fechas de guardar; y eso de la
mugre es para hippies anacrnicos; y hay que cepillarse los dientes, siempre
despus de cada comida o en peligro de muerte; y usar desodorante, aun-
que su empleo genere este crculo vicioso: el calor produce sudoracin, as
que el efecto Axe, adems de atraer nenas lindas, previene la sudoracin,
pero rompe la capa de ozono y aumenta el calor. Qu dilema el del consu-
midor! pero, volvamos a lo de la limpieza. Cul es esa basura? Quienes los
barrenderos? Quin les contrata? Cmo se limpia la mugre social? Ser
coincidencia que la limpieza se haga tan cerca del basurero distrital?
2. Tratamiento de los desechos
Desde la perspectiva de la lite bogotana, digamos del norte, para pecar de
reduccionistas, las localidades del sur viven entre la basura, sus jvenes son
desechos sociales, por lo tanto de Doa Juana. A la limpieza social no slo
hay una cercana semntica, tambin hay toda una propuesta poltica y una
visin de ciudad, una postura ideolgica que hace que la limpieza se haga en
el sur, preciso el lugar donde va a parar la bazoa de la ciudad.
La sociedad tiene mugre, as que la situacin amerita establecer una com-
paracin con las propagandas de jabones y detergentes: la sociedad es una
sbana blanca que sumergida en el enjuague prolctico de la sangre sale
despercudida y reluciente. Inmaculada como la sagrada concepcin de Je-
A
P
U
N
T
E
S
S
O
B
R
E
L
A
L
I
M
P
I
E
Z
A
S
O
C
I
A
L
275
ss. Pero, aqu no tenemos manchas de tierra, salsa y mora (la tpica mancha
de comercial), aqu las manchas a limpiar son personas, mestizos, estratos
cero, subcero, uno y dos, varones, desempleados, desheredados, por fuera
del sistema educativo. Jvenes a los que hay que matar porque si no Qu
hacemos? Y al nal, como en esos treinta segundos que dura un comercial,
volvemos a una situacin ideal: tenemos seoras sonrientes, padres son-
rientes, nios sonrientes. No se han jado que en esta publicidad nunca
hay jvenes como nuestros vecinos de barrio? Todo el mundo salvado de
la mugre fsica, metfora de la mugre social que nos carcome; pero sta,
persistente, volver a aparecer all de donde se le ha desterrado y no hay
Ariel que valga, por mucho revitacolor y tripleaccin que le pongan. Y volver
porque las condiciones que la producen no cambian y, el fenmeno, como
en un eterno retorno, se repite idntico. Del manduco a la lavadora, he ah la
historia de la lucha del hombre contra la mugre.
Y de dnde sale tanta suciedad? se pregunta uno de inocente que, a ve-
ces se pasa. Pues surge de la accin ldica del juego o la alimentacin. Los
nios juegan con el perro o la pelota en medio del fango o, de pronto, en
una mesa rebosante de platos humeantes se chorrean el suter blanco de
rayitas, marca Lacoste. Pero vaya otra desarmona, hay un exceso de salsas
y comida que no coinciden con el hambre del mundo objetivo. Ahora bien,
la inmundicia nunca se relaciona con el mundo de lo real citadino, no es
producto del trabajo duro, del esfuerzo cotidiano o el rebusque. Aqu no hay
mecnicos, verduleras, calibradores, coteros de Abastos, indios o negros. Ah,
bueno, s hay una negra que curiosamente se llama Blanquita. Entonces
uno se cuestiona y concluye: si en el mundo mgico de la televisin, que
representa la visin de una clase dominante, la mugre de los pobres no
aparece, es porque nuestra suciedad es distinta, de otra naturaleza y de otro
origen, no surge del homo ludens del que hablaba Johan Huizinga, sino de
la resistencia y la marginalidad, del habitar el submundo y arrastrarse en pos
de la subsistencia.
Nuestros jvenes de los barrios perifricos, esa gentecita peligrosa a la que
hay que aniquilar para que no moleste ms, son eros desparchados (no
neoeros o eros ilustrados, por supuesto), habitantes del subsuelo que, a
fuerza de no tener nada que hacer, se dedican al rebusque y a pasar la vida,
antes que otros les cobren su estada en el mundo; hijos de una generacin
de desplazamientos, de no lugares, de desencuentros. Y estn ah, esperan-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
276
do a que lleguen los panetos, la amenaza, el desplazamiento, como si el
destierro o el entierro fuesen la marca de Can. Sus hermanos mayores ya
lo vivieron (o lo murieron), y ahora les toca a ellos y despus a su hermani-
tos menores. La limpieza social como un ngel exterminador, de esos que
describe la Biblia, suena su trompeta y a esconderse se dijo, o a enfrentar
la muerte sin miedo, como ese joven del barrio Brasilia que haba visto su
nombre en siete listas diferentes de Alfonso Lpez hacia abajo, o sea hacia el
norte; y, sin embargo, segua en el parque, tranquilo, o resignado; en n, no
tena para donde ir, as que mejor esperar a la fatal seora jugando bsquet,
mientras en cada cesta se le iba un fragmento de vida.
Entonces De dnde vienen esos jvenes que hay que exterminar?, pues
los genera el sistema que arruma a los pobres en las orillas de las ciuda-
des, los arrincona en cerros de autoconstruccin, en casitas que se hacen
con ladrillo, cartn, paroid o lo que caiga. En una localidad como Usme, o
como cualquiera del sur, con la mitad de su poblacin siendo joven, Qu
le ponemos a hacer a esa muchachamenta, si no hay nada qu hacer? y sin
dinero, ni infraestructura para el consumo cultural y el disfrute de esa edad
maravillosa, es muy fregado hacer uso del tiempo libre. Pero, si el sistema
predica que hay que cambiar tiempo por dinero y nadie compra el trabajo
juvenil, lo que sobra es tiempo, tiempo para todo, para lo bueno y lo malo,
aunque a estas alturas del partido uno ya ni sabe dnde se traza esa lnea
divisoria de la moral.
Entonces, dejmonos de vainas: nuestra mugre, perdn, nuestros jvenes
a los que hay que limpiar, son una mancha social que se genera en ese
cuerpo enfermo que es el sistema sociopoltico en el que estamos inmersos,
aunque el poder se niegue a reconocerlo, como en la publicidad que nunca
muestra la mugre del cuerpo, nada de excrementos u otras secreciones. El
mal, entonces, nos dicen y casi estamos dispuestos a aceptarlo, viene de
afuera, pero no, el mal es producto de la enfermedad sistmica, de la forma
como est hecho el mundo. Al menos, nuestro mundo ms cercano.
3. El corazn de la infamia
Digmoslo de una buena vez, por si acaso no ha quedado claro en todo este
excurso macarrnico: la mugre, en este preciso momento, no es ni ms ni
A
P
U
N
T
E
S
S
O
B
R
E
L
A
L
I
M
P
I
E
Z
A
S
O
C
I
A
L
277
menos que nuestros hermanos, hijos, amigos, vecinos. Jvenes habitantes
del sur, en cuanto en ellos se vislumbra un problema social, en tanto son
seres capaces de representar un peligro para el establecimiento. Entonces,
la mugre es territorializada. As, cuando el CINEP hizo un estudio de caso,
descubra que los jvenes que mataban en Ciudad Bolvar, por ejemplo,
eran chicos que se hacan en las esquinas, que andaban en parches, que no
se haban ido todava de la casa, pero que eran vistos como una amenaza
para el orden social, incluso por sus propios vecinos. Y ese mismo estudio
se encargaba de mostrar cmo estos jvenes, a diferencia de los del nor-
te, se tenan que hacer en la esquina porque no tenan otros espacios de
socializacin, expulsados de la incomodidad de la casa, se iban a la libertad
de la calle. Mientras los nios bien, por lo general, tenan cuartos grandes
para s solos dnde recibir amigos, o conjuntos cerrados con zonas verdes,
no potreros como los nuestros. En n, que el problema de la conguracin
arquitectnica y la injusticia urbanstica se constituye en un elemento clave
a la hora de desentraar el tema del exterminio sistmico de jvenes al sur.
As se congura un prototipo del joven eliminado, barrido, por el Raid social
que los mata tan rpido que se ven caer: es un joven por fuera del sistema
educativo, laboral y econmico, un joven que se evade del mundo en el con-
sumo de psicoactivos y/o encuentra salidas econmicas en una bsqueda
de dinero que rayan con la ilegalidad. Pero, frente a esta problemtica, se
piensa que la nica solucin es acabar con el joven, sin atacar el problema,
pues estn convencidos sus propagandistas que muerto el perro, acabada
la rabia.
4. Mirando hacia atrs con ira
El estudio clsico sobre el tema de la limpieza social lo realiz el investiga-
dor Carlos Rojas para el CINEP en el ao 1994. En este se encargaba de
mostrar la evolucin del fenmeno que, se podra decir, arranca en la Pereira
de 1979, cuando una medida del gobierno municipal ordenaba marcarle la
frente con tinta roja indeleble a los ladronzuelos, para as tenerlos identica-
dos. Esta medida termin generando un fenmeno de asesinato selectivo
de estas personas ya sealadas -por la marca entraba la bala-, en la que se
segua un patrn importado del Cono Sur, el cual, de manera sistemtica,
masacraba y torturaba a los opositores polticos de las dictaduras de los se-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
278
sentas y setentas. As, lo que fue una prctica iniciada por la inteligencia fran-
cesa en la lucha contraindependentista argelina, se implant con total xito
en el sur del continente y despus en Colombia, aunque hay que decir que
de aquella poca hasta la fecha han cambiado sus mviles y sus formas. Lo
que en un principio era una apuesta criminal contra raponeros, gamines, dro-
gadictos, prostitutas y homosexuales, llevada a cabo por grupos annimos
bajo el ideario de ser defensores de la moral y las buenas costumbres, pron-
to se convirti en un mecanismo de legitimacin de las fuerzas armadas,
legales e ilegales, en territorios hostiles. Un mecanismo efectivo para ganarse
la poblacin civil, autopresentndose como defensores del pueblito llano.
Y fue entonces que la limpieza social se hizo un mal necesario para amplias
capas de la poblacin que creyeron que haba que aceptar la propuesta del
general Camacho Leyva, quien en alocucin nacional convoc a las gentes
de bien a armarse para asumir por mano propia su defensa. Esta propuesta
de dejar la seguridad y la justicia en manos de la poblacin civil, ante la per-
cepcin general de que en este pas nunca ha funcionado el sistema judicial,
fue la que condujo a la creacin de las Convivir y los grupos ciudadanos de
exterminio. Aunque casi nunca se saba quines eran los asesinos detrs
de la limpieza, siempre se crey que stos eran agentes del Estado, espe-
cialmente de la Polica Nacional y del desaparecido F-2, pensionados de las
fuerzas armadas o ciudadanos del comn, como era el caso de un grupo
que actuaba en Cali bajo el nombre de los cobras, dos hermanos guachi-
manes y un cuado taxista que se cargaban a cuanto desechable ntese el
valor deshumanizante de la palabra- encontraban a su paso.
Tiempo despus, all donde no haca presencia efectiva el Estado para brin-
dar seguridad, aparecieron paramilitares, narcos o guerrilleros, proponiendo
pena de muerte por delitos menores, incluso excarcelables en el sistema
judicial, una medida de fuerza extrema que, se supone, tena por objeto sem-
brar el terror y hacer desistir o desplazar a otros pequeos criminales. En n,
el cuento es que la limpieza social se termin convirtiendo en una estrategia
poltico-militar de este, ya de por s, cancergeno, conicto interno. Yo recuer-
do, y aqu mi experiencia es vlida como testimonio, que siendo muy chico
en Chimila, un casero del Cesar, los guerrilleros mataban violadores, cuatreros
(ladrones de ganado) o pequeos delincuentes, dizque para garantizar la
tranquilidad colectiva y, claro, la gente contenta porque ya no se les perdan
las gallinas del solar, aunque cada tanto apareciese un cristiano con la barriga
A
P
U
N
T
E
S
S
O
B
R
E
L
A
L
I
M
P
I
E
Z
A
S
O
C
I
A
L
279
al sol; en ese sentido, lo que muestra la experiencia es que en estos territorios
se disminuye la pequea criminalidad, pero aumenta el asesinato.
Tiempo despus fueron los paras, quienes de la mano de la lucha contrain-
surgente impusieron su ley del terror contra todo lo que consideraban lacras
sociales, y ah fue que no qued santo con cabeza, literalmente hablando.
Entonces la muerte se hizo un evento cotidiano y, cada que sonaban los
disparos en Aguachica, con mis primos, apostbamos quin llegaba primero
en su bicicleta al tumulto que se agrupaba en torno a cada cado. Y as, de
muerto en muerto, la escala de valores se fue trastocando, pues se asume
que la pena de muerte es un castigo a la medida del crimen cometido,
entonces por esta va se llega a la corrupcin de cualquier concepto del de-
recho a la vida. Y volvemos a la ms prstina ley del talin, incluso ms atrs
de los tiempos del cdigo de Hammurabi, pues si entonces al que mataba
se le mataba, ahora la muerte se regala por menos de nada, es decir que
si usted se roba un celular o est metiendo vicio en un potrero, eso le hace
merecer la pena capital.
Y es que estamos viviendo en una nacin donde ella, la seora de la hoz,
se cotidianiz, perdi peso, se disolvi como todo lo slido en el aire, y se
torn moneda corriente que se cambia por cualquier cosa. Que me caste
mal: te mueres! Que me robaste mil pesos: te mueres! Que afeas el espa-
cio pblico: te mueres! Que eres una prepago sidosa: ahhh, pues te vas es
muriendo! As, no es extrao, entonces, que el valor de la seguridad se haya
hecho ms importante que el de la vida; tpico mal de la banalidad burguesa
que, como dijese Hanna Arendt, conduce a las sociedades totalitarias en
las que buenos padres de familia, ciudadanos cumplidores de la ley, que
declaran renta y todo, y que, eso s, no seran capaces de matar una mosca,
justican y legitiman la violencia contra todo lo que representa amenaza para
su tranquilidad. Que maten a esos chinos bazuqueros que se la pasan me-
tiendo vicio!, gruen presidentes de Junta de Accin Comunal, convencidos
que ellos s representan el lado bueno de la sociedad y que los otros son lo
malo, la plaga, la enfermedad, la mugre.
Visto as el fenmeno, con las reducciones propias de esta ponencia y, sin
ms afn que dar algunas puntadas sobre el tema, es plausible que lo que
fuese en un principio una retaliacin de una parte de la sociedad burguesa,
que se consideraba as misma portadora de la Verdad con maysculas y en
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
280
defensa de sus intereses de clase, por lo general en el orden econmico-
simblico, se fue internalizando, asumindose como marca discursiva, apro-
pindose terriblemente y convirtindose en buena nueva aceptable. As, los
primeros limpiados del escenario eran prostitutas y habitantes de la calle que
afeaban ciertos sectores urbanos y desvalorizaban la propiedad raz. Pero,
convencidos de que esa era la salida para la criminalidad y la inseguridad,
todos los actores entraron a jugar en la ilegalidad del crimen selectivo.
Ahora, siguiendo el ejemplo de estos annimos patriotas, todos nos senti-
mos con derecho para predicar la muerte, entonces pasamos a no darle al
cado el benecio de la duda, y fue cuando en Colombia todos los muertos
pasaron a ser sospechosos habituales. Ya no hay muerto bueno, ese seguro
la deba, por algo lo mataron, y entonces se nos naturaliz la pena capital,
as, sumaria, sin proceso, sin derecho a la defensa, la pura sicidad del poder
omnmodo, omnipresente, annimo, que, como bien seala Judith Butler,
nos va congurando como sujetos, que se mete a vivir a nuestras casas,
con nuestros miedos e inseguridades y que le dice a los padres que si no
acuestan a sus hijos temprano, otros se los acuestan. Esto hace que, ahora la
culpa ya no sea de los victimarios, sino de las vctimas, que asumen su peca-
do, su desviacin, su enfermedad como un mal slo curable con la muerte.
Porque eso s, a nadie se le ha ocurrido pensar que un ser humano se pueda
rehabilitar, que merezca una segunda oportunidad, que se le puedan abrir
escenarios de reinsercin social, pues pareciera que el lema fuese: murete,
la limpieza social es la salida.
5. Y por qu, ahora, vuelve la limpieza?
Para los que se sorprendieron cuando apareci la bonanza de panetos
amenazantes, anunciando una nueva temporada de prolaxis social, djen-
me decirles que el fenmeno, como ya he dicho, no es nuevo, los que son
nuevos son los actores. Si en el pasado la medida fue usada con xito por
agentes del gobierno, paras y guerrilleros, ahora lo que uno ve es un reaco-
modamiento de los actores de la guerra, que despus de los procesos de
desmovilizacin y reorganizacin sicarial, se trasladan a las ciudades a con-
quistar territorios que antes eran de otros, de cara a consolidar nuevos corre-
dores importantes geo-estratgicamente para sus negocios non sanctos. As,
las bandas emergentes lo que buscan es el reconocimiento y la organicidad
A
P
U
N
T
E
S
S
O
B
R
E
L
A
L
I
M
P
I
E
Z
A
S
O
C
I
A
L
281
en las comunidades en las que intervienen para mimetizarse entre ellas.
Es decir, lo que buscan es apoyo social, redes de informantes, gente a su
servicio, aliados de cara al futuro y, para lograrlo, lo que hacen es aplicar un
modelo exitoso en el pasado, de una simpleza apabullante: si usted llega y
se hace pasar por defensor de la comunidad, all donde el Estado no puede
imponer el orden por las vas legales, pues del presidente de Junta para arri-
ba, los ciudadanos de bien -ntese la irona-, le van a recibir como benefactor
social, ngel de la guarda, dulce compaa, que no nos desampares ni de
noche, ni de da...
6. Y de derechos qu?
En qu parte de la constitucin colombiana dice que en este pas se per-
mite la pena de muerte? Bajo qu tipo de autoridad o legislacin se decide
que hay seres humanos que merecen morir? Quin imparte este tipo de
justicia? Quin les concedi esta autoridad? Qu tica se emplea para ha-
cer las cuentas del crimen y el castigo? Por qu la pena es tan despropor-
cionada con respecto al supuesto delito? Fumar marihuana o meter bazuco
son causales de muerte? Hasta dnde llega la legtima defensa y dnde
empieza la paraestatalidad del uso de la fuerza? Por qu mataron a Betty
si era tan buena muchacha? Ante estas y otras pregunta que puedan surgir,
dejmonos de vainas y resumamos toda esta carreta as: No existe ninguna
razn tica o moral que justique y haga viable el exterminio selectivo como
mecanismo social para tener una sociedad ms justa, ms humana y ms
digna. Eso es todo, es hora ya de acostarse y sus dientes cepillar, buenas
noches, buenas noches.
_______________________________________________________
Referencias Bibliogrcas
Arendt, H. (1969), Sobre la violencia. Madrid, Alianza Editorial.
_________(2006), Los orgenes del Totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial.
Balibar, E. (2005), Violencia, identidades y civilidad. Barcelona, Editorial Gedisa.
Bauman, Z. (2007), Miedo Lquido: La sociedad contempornea y sus temores.
Barcelona, Ed. Paids.
Blair, E. (2005), Muertes violentas, la teatralizacin del exceso. Medelln, Ed.
Universidad de Antioquia.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
282
Butler, J. (2003), Violencia, luto y poltica. Quito, R. conos.
_______ (2001). Mecanismos psquicos del poder. Madrid, Ed. Ctedra.
Foucault, M. (1991), Microfsica del poder. Buenos Aires, La Piqueta
__________ (2002), Vigilar y castigar. Buenos Aires, Siglo XXI.
Rojas, C. (1996), La violencia llamada limpieza social. Bogot, CINEP.
________ (S.f.), Conictos morales y Derechos Humanos en Colombia. (S.c), Ed.
Universidad de Caldas.
Van Dijk, T. (1990), La noticia como discurso. Barcelona. Ed. Paids.
283
CRCULOS
DE PAZ-ES EN USME
HACIA UNA TRANSFORMACIN
GENERACIONAL DESDE LO PROPIO
Karen Daz Restrepo
Representante de la Organizacin Juvenil Crculos de Paz-es
nerakdiaz@hotmail.com
E
n la minscula accin de nacer, de ser un resultado de la combina-
cin gentica de dos personas diferentes, de ser de un pas, de ser
de una regin y, nalmente, crecer y educarnos en un territorio como
Usme, nos hace responsables de la existencia de este espacio, que
es de todos pero de ninguno. Un espacio en donde se vive, se convive y se
subsiste, un espacio olvidado por muchos, utilizado por otros y querido por
pocos. Lugar en el que nacemos sin haberlo escogido pero que all crecimos,
nos formamos, tenemos nuestras familias, nuestros amigos del colegio, el
parche de la cuadra y el vecino que siempre nos fa. Este es Usme para noso-
tros como jvenes, un terruo que odiamos unos das y defendemos otros,
sin embargo Qu hacemos para cambiar su historia y generar un cambio
generacional?
Usme es un lugar donde se pasan las duras y las maduras, un territorio que
se ha convertido en una fruta jugosa para extraos y un oportunismo para
los propios. Es por eso que los oriundos de aqu tenemos que empezar
a nacionalizar nuestros procesos, nuestros valores, nuestra cultura, nuestro
legado, nuestra historia a travs de proyectos y acciones desde y para lo
nuestro. Con este n nace la organizacin juvenil CRCULOS DE PAZ-ES, la
cul surge en medio de la diferencia, de la indiferencia, de la rosca, de la re-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
284
cesin econmica, del cumplimiento de horas de trabajo, de los problemas
familiares, de la drogadiccin socialmente naturalizada en las esquinas, de
la inseguridad asolapada por la seguridad, de la soledad, de la compaa,
de la educacin privada, de la salud pagada, del nuevo xito, del cambio
de trabajo, de coger el bus lleno a las 6:00 am y aguantarlo peor de vuelta
a casa a las 7:00 pm, de los malos olores del botadero Doa Juana, de la
violencia callejera que deja victimas sin victimarios, de violencia intrafamiliar
legitimada, de madres cabeza de familia, de nios y nias desnutridos, de
la violacin incesante de los Derechos Humanos. En este origen de lo que
somos como habitantes de Usme, da a da surge este colectivo, con el nico
propsito de generar alternativas distintas a lo inmediato y lo coyuntural.
CRCULO DE PAZ-ES emprende su camino de transformacin en el ao
2009, bajo la responsabilidad de llegar a una metamorfosis, recorriendo
cada cuadra para vincular a jvenes que inviertan mejor su tiempo libre
como Constructores de Paz, para reconocer y valorar su territorio en el re-
conocimiento y apropiacin de los Derechos Humanos, con el nico n de
poner un granito de arena en la formacin de nios y nias en defensa de
sus derechos, para una transformacin generacional desde lo propio.
Los Derechos Humanos han sido enseados desde la lejana, como un con-
cepto que hay que aprender para contestar el examen de historia y pasar el
logro. Se ha convertido en un tema que nadie habla porque no se conoce,
porque no soluciona los problemas de la cotidianidad. Se confunden los
Derechos Humanos con los Derechos Fundamentales y, desde el modo de
ensear, se aleja al joven a convivir sin ellos. Es por ello que, quitarle la vida
a una persona es natural, se justica y se legitima. Toda la desvalorizacin de
los DDHH ha hecho de la sociedad un mundo sin valores, en donde prima
el inters individual sobre el comn, convirtiendo a los jvenes en actores
pasivos frente a los problemas sociales de su entorno. Entendiendo este
panorama y, conociendo las necesidades de la Localidad de Usme, la Orga-
nizacin Crculos de Paz-es se encamina en hacer de los Derechos Humanos
un modo de vida, que trascienda del memorizar el concepto a convertirlo en
accin, con el n de educar para cultivar una cultura de paz y minimizar la
resolucin violenta de los conictos desde el diario vivir. Es por ello que se le
apuesta a una transformacin generacional liderada por jvenes del mismo
territorio.
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
285
La herramienta pedaggica propuesta es la lectura. Sin embargo, Cmo se
entiende la lectura en nuestros das? Nuestros hijos leen? Qu tipo de lec-
tura ejercen los jvenes de hoy? Nosotros leemos? Hay que entender que
la accin de leer se ha vuelto algo tortuoso, dramtico y, hasta lejano para
todos. El simple hecho de ver la cartula de un libro genera repulsin, odio
y rechazo, en donde la lectura es, muchas veces, sinnimo de nota escolar.
No obstante, por medio del Proyecto CRCULOS DE PAZ-ES, se adquiere un
compromiso para cambiar el concepto que se tiene de leer, haciendo que
este ejercicio pase de la tortura al disfrute, de la sin razn al contenido, de la
lejana a lo cercano, de lo aburrido a lo divertido. En este sentido, el proyecto
propone incentivar el hbito lector a travs de la lectura del librolbum,
acompaado de actividades didcticas que incentiven esta accin que ha
perdido su protagonismo en nuestros das. En este proceso, el anlisis de
los mismos no se queda en resolver cuestionarios lineales sino en propiciar
reexiones acordes con el contexto a partir de un texto, haciendo que cada
palabra sea real, que tenga olor, msica, memoria, remembranza, sabor, etc.
Es por ello que este proyecto se basa en un pensamiento crtico, pues no se
queda en repetir, memorizar o ser mquinas de productos. Por el contrario,
se le apuesta al proceso, a la formacin, al debate, a la construccin, a la
crtica, a la participacin y al dilogo en pro de la educacin de sujetos crticos
y ciudadanos, que se empoderen de lo suyo.
La primera etapa del proyecto se denomina Semilleros de paz-es, la cual
es un espacio de formacin para los vinculados al mismo (en este momen-
to se encuentran en l 40 jvenes). Esta formacin tiene como principio
educar, formar y generar identidad sobre el proceso de transformacin y
de la responsabilidad social que se adquiere. Se fundamenta en dos fases:
la primera se llama Promotores de Lectura, en este se elaboran talleres
con didcticas y habilidades de manejo grupal para que el joven adquiera
herramientas de modulacin de voz, de didcticas para controlar grupos, de
lectura en voz alta, lectura individual y modos de interpretacin lectora como
el dibujo, la dramatizacin y la construccin de juegos y nuevos textos para
incentivar la lectura en los nios y nias con una pedagoga creativa e inno-
vadora. La segunda se denomina Constructores de Paz-es, la cual consiste
en fortalecer y formar a los jvenes en Derechos Humanos, Cultura de Paz
y Derechos de los nios y nias, con el n de crear en ellos bases de mejor
convivencia a travs de la resolucin pacca de los conictos en sus vidas y
en la cotidianidad.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
286
Es evidente que la formacin en los aspectos anteriormente enunciados im-
plica dedicacin, compromiso, identidad, empoderamiento y reconocer que
s se puede cambiar un contexto naturalmente violento de parte de quienes
lideran estos procesos locales. Como docentes, es importante salir de los
estndares establecidos por la ley y empezar a creer en la construccin de
un currculo oculto, desde proyectos sociales que ayuden a la transformacin
del contexto y a la formacin integral de la juventud y nios y nias de las
instituciones de la Localidad, ms all de los muros de la escuela. La forma-
cin es apostarle al cambio; el primer paso se inicia desde la auto-reexin
y el cuestionamiento de lo que hacemos da a da en el quehacer docente,
en re-direccionar nuestras acciones hacia la transformacin de mentalidades
y de acciones que le den eco a nuestra funcin para transcender el cum-
plimiento de un horario o la construccin de logros para los boletines. Es
recorrer el camino, en el que nuestro papel sea generar una transformacin
generacional fundada en la educacin de los nios, nias y jvenes.
Por ello el proceso en la educacin es parte fundamental para nuestra or-
ganizacin, esto nos lleva a que nuestro proyecto genere espacios de hacer
pblico lo privado, es decir, hacer de estos jvenes sujetos capaces de vincu-
larse a su comunidad, de ser defensores de los Derechos Humanos, y que
apliquen las herramientas pedaggicas dadas en los espacios de formacin
con los nios y nias de sus barrios a travs de la apertura de crculos de
lectura en sus casas.
Hay que tener claro que, en el momento que se llega a la adolescencia, la
mente exige al joven ser visible. El problema est en Cmo ser visible? Es
all donde este proyecto es ms que una capacitacin, se le orienta al joven
en ser reconocido en su comunidad, en el parche y en su familia de manera
positiva a travs de su liderazgo al convocar a nios y nias de su barrio para
que estn con l dos horas de lectura de paz en la semana. Adicionalmente
la familia es importante, ya que el padre o madre del gua debe acompaarlo
en este proceso, haciendo que el hogar rompa la cotidianidad y la rutina con
nios y nias que cambien ese espacio en un momento de buena energa,
de alegra, de aprendizaje, con el calor de hogar que ha venido perdiendo la
educacin formal. Al mismo tiempo los padres y madres comparten tiempo
con su hijo o hija y se dan cuenta de las habilidades y cualidades que posee,
convirtiendo cada casa en un circulo de paz-es, de transformacin generacio-
nal a travs de la apropiacin de los Derechos Humanos.
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
287
Con todo lo anterior, la organizacin CRCULO DE PAZ-ES se enfoca en una
transformacin generacional liderada por jvenes de Usme para que se
apropien de su territorio, maduren sus decisiones, deendan sus proyectos
y cambien su entorno, haciendo que los nios y nias de sus barrios interio-
ricen la cultura de paz (paces), de modo que, en un futuro, se cambie esta
cultura de violencia que nos vuelve vulnerables, manipulables y sin opinin.
Nuestra organizacin orienta, da los espacios, las herramientas pedaggicas
y el tiempo con el nico n de que las generaciones cambien de pensa-
miento y de accin. Porque todos somos uno y uno somos todos, solo falta
conviccin, creacin y accin. El que persevera alcanza, todos somos parte
de este juego, solamente hay que jugarlo bien y convencernos que todos
somos titulares.
Por ltimo, con el lema DESARMA TU MENTE Y ARMEMOS LAS PAZ-ES, el
proyecto CRCULOS DE PAZ-ES le da paso a la ltima etapa en donde todos
somos protagonistas en la re - simbolizacin de territorios naturalmente vio-
lentos. El pasado 26 de Marzo de 2011 se materializ la Gran Fiesta Infantil
por la Paz en Usme, con el apoyo de Secretaria de Pastoral, en cabeza del
Hermano Ivn Guillermo Fiallo, de la IED Juan Luis Londoo de la Salle con
el Hermano rector Carlos Carvajal, de Jvenes Conviven por Bogot, Presu-
puestos Participativos Juveniles y La Alcalda de Usme. Se invit y convoc
a toda la comunidad educativa y comunitaria a ser parte de este espacio de
paz, al cual asistieron masivamente 700 personas, aunque solo se esperaba
300 en el parque el Danubio Azul.
Esta actividad consisti en reconocer procesos de paz locales, invisibilizados
por la violencia legitimada por la poblacin, publicada saturadamente por
los medios de comunicacin, enseada por los libros de historia y vista por
nuestros nios y nias en la seccin infantil de los nes de semana, lo
cual naturaliza da a da la prctica de la violencia. Es decir, deshumaniza la
sociedad y nos vuelve a cada uno de nosotros en legitimadores de la vio-
lencia como la nica forma de solucionar los conictos en nuestro entorno,
haciendo que este pensamiento se multiplique, de tal forma que nuestro
pas sea un escenario de guerra ms que un territorio de paz, vulnerando
constantemente los Derechos Humanos.
Por ello, el desarme infantil titulado la Gran esta Infantil por la Paz es una
manera de sensibilizar a la comunidad donde tiene incidencia este proyecto,
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
288
sobre todo en torno al papel de los juguetes blicos y su poder de reproduc-
cin en las dinmicas de la guerra. Por eso ni de juego podemos promover
la violencia. En este evento, los nios y nias de la localidad de Usme en-
tregaron sus juguetes blicos y se les realiz un trueque por un kit de paz,
que contena cuentos, colores, blocks para dibujos y juguetes, los cuales
incentivaron su imaginacin hacia la creacin de nuevos mundos y sueos
llenos de juegos sin peleas, sin armas, sin balas, sin espadas, SIN VIOLENCIA,
convirtindolos en pequeos constructores de paz.
289
ACCIN COLECTIVA AMBIENTAL
DE JVENES DEL SUR
DE BOGOT
67
Jhon Fredy Gonzlez Daza,
Es Administrador Pblico y trabaja con la Corporacin
Experimental Juvenil, en la cuenca del ro Tunjuelo en
el sur de Bogot.
Sandra Rodrguez,
Es Politloga y trabaja con la Corporacin Experimental Juvenil
Edgar Surez (Tito),
Proyecto Media Cuadra
U
no de los mbitos donde la accin colectiva juvenil es ms visible
(ms de 30% de las organizaciones juveniles de Bogot) es el de
la lucha por el territorio, que equivocadamente seguimos reducien-
do al tema del medio ambiente. Se trata de un campo con innidad
de aristas, entre las cuales se deben nombrar: informacin, conocimiento y
defensa del territorio y las tradiciones ligadas a ste, la agricultura urbana, la
seguridad alimentaria, la denuncia del consumismo, la ocupacin de vivien-
das abandonadas, el reciclaje, el anlisis crtico del uso del suelo y desplaza-
miento de comunidades como consecuencia de invasin y expropiacin por
empresas multinacionales y especulacin inmobiliaria, el trabajo del cuerpo,
la comunicacin popular.
67 Entrevista realizada por Germn Muoz.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
290
En Bogot encontramos algunos militantes de esta causa, que llevan cerca
de 20 aos trabajando con jvenes en diversas localidades. Sus testimonios
nos abren una valiosa ventana a una concepcin del trabajo que, sin negar la
perspectiva de los derechos humanos, asume una lnea marcada por la au-
tonoma y la iniciativa de los mismos jvenes en su territorio. Son ellos JHON
FREDY GONZALEZ DAZA, administrador pblico, trabaja con la Corporacin
Experimental Juvenil, en la cuenca del ro Tunjuelo en el sur de Bogot. SAN-
DRA RODRIGUEZ, politloga que tambin trabaja con la Corporacin Experi-
mental Juvenil. Y EDGAR SUREZ (Tito) quien trabaja en comunicacin, con
un proyecto que se llama Media cuadra y en un programa de radio que se
llama Desde el techo; tambin con una organizacin que se llama la Minga
urbana en Techotiba.
JHON FREDY:
Yo arranqu con una ONG desde los 17 aos y ya llevo 20 aos
trabajando con el tema de juventud. He trabajado con el movimien-
to por la vida, he trabajado con colegios, con el tema de derechos
humanos y gobiernos escolares, cuando se estaba montando la
ley general de educacin. Despus me met con accin comunal
a montar los consejos locales de juventud; estuvimos con todo el
tema de reglamentacin de la ley de juventud, de ah salimos con
unos compaeros a formar un espacio alternativo donde la estra-
tegia del arte sirviera para la reivindicacin de derechos, y para eso
se mont el Centro Experimental Juvenil. Con esa ONG empec
con talleres, despus v la necesidad de profesionalizarme en ad-
ministracin pblica y comenzamos a dar un debate fuimos los
primeros okupas en Bogot, sacamos la personera jurdica con el
propsito de ser auto sostenibles, montamos la semana de juven-
tud, empezamos el proyecto en Tunjuelito, tuvimos la posibilidad de
ejecutar un proyecto gigante con la Secretaria de Integracin So-
cial, con sesenta y cuatro organizaciones en todo Bogot: arranca-
mos con quinientos combos inscritos. Despus nos metimos en el
tema de la agricultura urbana, pero el nfasis en el debate ha sido
los recursos naturales: no somos ambientalistas, somos una orga-
nizacin que nos hemos dedicado a analizar el modelo econmico
en el que est fundado el sur de Bogot. Cuando hay desplazamien-
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
291
tos forzosos, desplazamientos por intereses econmicos, despla-
zamientos por el mercado de suelosvamos a esas comunidades y
les explicamos qu es lo que viene, qu mega- proyecto viene ah y
entonces la institucin tiene un discurso diferente.
SANDRA:
Yo llev nueve aos con el tema de jvenes desde el Centro Ex-
perimental Juvenil: primero en la experiencia desde los consejos
locales de juventud, incidiendo desde el consejo territorial de pla-
neacin. All logramos incluir diecisis mesas directas del tema de
jvenes, construyendo desde distintas reas como la cultural, el
ambiente, la poltica juvenil y el tema socio productivo, el debate de
los derechos y el futuro de los jvenes
JHON FREDY:
El problema de las organizaciones juveniles es que, de acuerdo a
donde usted les ponga el dinero, mueven el discurso y se visten con
la vestimenta que toca. Si usted hace una convocatoria con el tema
de derechos sexuales, aparecen quinientos combos de derechos
sexualesRealmente 30%, 40% de todos los combos estn sobre
el tema del medio ambiente, un 50%, 60% con el tema artstico
cultural; queda un pequeo margen con el tema de derechos polti-
cos, un 10%,15% .
SANDRA:
Hay un debate de los jvenes acerca de la reivindicacin de su
propio ser y esa bsqueda los ha llevado a defender su territorio,
y desde ah han salido propuestas de agricultura urbana, propues-
tas ambientales, de recuperacin y proteccin de ciertos entor-
nos. Pero creo que en el fondo y en comn estas organizaciones
reivindican el derecho a existir sobre un territorio, con la posi-
bilidad de construir la ciudad y decidir el rumbo del lugar donde
estn viviendo
JHON FREDY:
Es una lucha por reivindicaciones concretas. La revolucin de la cu-
chara, por ejemplo, es un movimiento de seguridad alimentaria, ha-
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
292
ciendo el debate acerca de qu estamos comiendo: es natural?,
qu nos estn poniendo a comer en el mercado. Hay gente que
promociona derechos, pero hay otra gente que hace un ejercicio
de apropiacin, se meten en ese cuento para ir aprendiendo. As se
hace un ejercicio de la recuperacin en Techotba, con la propuesta
llamada Misin Aurora: recuperar un potrero sucio donde haba
consumo de drogas y ausencia de instituciones; entonces en ese
territorio vaco se hace una dinmica juvenil, sin entrar en el enfo-
que de derechos, simplemente hacemos un ejercicio de apropia-
cin del lugar, y comenzamos a hacer toda una escuela. Entonces
llegan otros combos, incluyendo la empresa de acueducto, la alcal-
da, por la queja de los vecinos: que hay un poco de mechudos, un
poco de calvos, un poco de chinos que ellos llaman desadaptados,
y les mandan la polica, y entonces empieza a haber atencin a ese
territorio y el parche a hacer un ejercicio de reubicacin.
SANDRA:
El discurso de los derechos es un discurso que se ha venido pe-
gando promovido desde la institucionalidad, creo que las ltimas
dos administraciones le han dado fuerza y ha tenido resonancia
en la medida que han salido proyectos con la misin institucional
de pretender que esta sea una ciudad de derechos. El ejercicio
nuestro fue en derechos econmicos, sociales y culturales y dere-
chos sexuales y reproductivos; adaptar ese discurso institucional
y ponerlo en sintona con las acciones de los jvenes; yo no creo
que haya apropiacin y defensa de los derechos como estn es-
tipulados y como los maneja la institucionalidad, pero s hay una
reivindicacin de ser joven que puede encajar o no en un discurso
de derechos.
JHON FREDY:
El tema de los derechos se asumi desde la Constitucin del 91.
Hay como un trnsito, una invitacin institucional, un paso del des-
conocimiento al conocimiento, con estmulos, hasta llegar a la apro-
piacin. Hoy la juventud no est dispuesta a dar un paso atrs en
la conquista de todos esos derechos en los que ha avanzado en
sectores donde antes no haba.
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
293
Es una condicin que se ha venido asumiendo: rayar un muro por
los grafiteros, eso era antes un delitohoy les dicen ven, tmate el
muro, entonces ya no es un delito, no es ilegal como antes lo esta-
ban pensando. Hemos pasado al ejercicio de una nueva condicin,
como sucede ahora con la poblacin LGTB: exigen que el rector
les permita hacer talleres de derechos sexuales y reproductivos
porque hay un reconocimiento de su condicin.
En temas de jvenes estamos en una etapa de exploracin para
acceder a un tipo de conocimiento. Algunos exploran para hacer
un ejercicio de lucha, o un ejercicio de creacin o para romper los
lmites.
SANDRA:
Cuando entramos a debatir el tema del derecho al trabajo con los
jvenes veamos todo ese tema de la reivindicacin de una gene-
racin por lograr un derecho, y lo colocamos en paralelo con la
reforma laboral que dej Uribe No deja de ser un discurso hasta
que se vuelve una accin real, efectiva por parte del Estado y hasta
que hay unos jvenes que lo estn defendiendo. Si hay procesos
juveniles es porque hay algunas acciones que son de los jvenes y
que van reivindicando en la ciudad, pero creo que eso tiene que ver
con las condiciones sociales en que se encuentran los jvenes y
con sus proyectos de vida, que son diferentes en edades diferentes.
JHON FREDY:
Ahora estn en las redes sociales Pero nadie sabe si la sumatoria
virtual realmente es una accin colectiva o una reaccin de moda.
Si vamos a sumarnos todos a hacer un ejercicio de reivindicacin
porque la tarifa de Transmilenio est muy alta, en trminos fsicos
esto implicara acciones concretas. Hace unos dos, tres aos esto
funcionaba, pero ahora la convocatoria, para que sea efectiva hay
que hacerla por una red social, y la red social se mueve por moda,
no por temas especficos.
SANDRA:
Yo s creo en la accin colectiva, aunque ha sido mal entendida. No
podemos creer que la accin colectiva consista en que todos juntos
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
294
hacemos el cambio La construccin terica de la accin colectiva
habla de las masas crticas, de los cuadros, por lo tanto no se ne-
cesita mucha gente, sino gente formada haciendo cambios, promo-
viendo acciones. En lo de Transmilenio, no se necesitaron muchos
combos pegados en la actividad, unos o dos combos mandaron un
mensaje a la ciudad, se hizo una visibilizacin pblica del problema,
aunque deberamos haber logrado sentarnos a negociar con per-
sonajes de Transmilenio, o con el distrito o con la nacin Igual ha
sucedido con lo ambiental: salen uno o dos combos que uno conoce
y mueven el tema Con los ms pequeos, con la generacin que
viene, uno logra movilizarlos menos.
JHON FREDY:
En El Club de la Pelea una persona organiza y puede dar varios
golpes en un mismo momento. La movilizacin que hubo por la re-
forma a la Ley 30 en varias ciudades de Colombia, fue una accin
colectiva, y cul fue la poblacin que se movi? Entre los que van
realmente a asumir la reforma no hubo ningn tipo de movimiento.
El ejercicio de la ciudadana lo asumen diferente, no es que no es-
tn interesados en la ciudadana, estn en un formato de mundos
virtuales. No estamos preparados para ese vuelco que est dado
el mercado, los pelados de ahora estn preocupados por la moda,
el cabello liso, el telfono que t tienes, la rotacin que tienes en el
facebook o en otras redes sociales, otros cuentos que estn trans-
portando poderes entre ellos.
Si hablamos de ciudadana ambiental hablamos de mega proyec-
tos, del desvo del ro Tunjuelo y cmo va a desaparecer un barrio
Cuando uno siente que le van a desaparecer la casa donde vive,
ya es otro cuento, ya eso es concreto, si le mueven el colegio. Les
mostramos cmo se manejan las regalas con canciones, cmo es
el asunto del mercado o del dineroentonces se mueven, suman
en ese momento, reaccionan. En la cuenca del Tunjuelo habitan
tres millones de personas, y el desvi del ro, el tema de la arcilla,
el tema del agua afectara a la mitad; entonces una movilizacin del
2% reaccionando, sera muy buena
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
295
Vengmonos desde donde nace el ro hasta donde desemboca: el
pramo del Sumapaz. Cocacola busca garantizar la produccin de
agua manantial de los prximos 50 a 100 aos a travs de unos
convenios con acueductos que implican apropiarse de una parte
del Sumapaz. Las industrias japonesas han encontrado que una flor
cultivada all dura tres meses: la floricultura para los japoneses es
una industria interesante. Y Sumapaz es un parque nacional, por lo
tanto se puede dar en concesin sera la concesin de la fbrica
de agua ms grande en Latinoamrica, eso es Sumapaz. Por eso la
presin del ejrcito para sacar los campesinos que son de ah. Lo
hacen con la excusa que estn controlando a los jvenes, para que
no vayan a la guerrilla. Los reclutan para el ejrcito de alta monta-
a. Ya ninguno de los pelados quiere estar sembrando la tierra, ya
no permiten que el campesino siembre papa a cierta altitud, enton-
ces, la poblacin de Sumapaz se est minimizando.
En Usme al campesino le sale ms rentable vender su tierra, entre-
grsela a Metrovivienda, al banco de tierras, porque ya el ambien-
te no le permite una produccin agrcola. Con lo que vende no va a
conseguir tierra en otro lugar, entonces va a perder su condicin de
campesino y comienza el trmite a lo urbano, hacia el Nuevo Usme.
Ya en Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito una multinacional est sacando
arcilla de ah, gravillaLa gente est sufriendo problemas respirato-
rios, de piel y de ojos, por la polucin de esa gravilla. No es un sitio
agradable para vivir, entonces digamos los que se van a quedar ah,
son los que no tienen otras posibilidades de desplazarse. Techotiba,
llamado nuevo Kennedy, est colindando con el ro Tunjuelo donde se
acelera la circulacin del ro, el nivel de inundaciones va a ser alto. La
explotacin de arena, resecar ese suelo. El control de Patio Bonito
en lmites con Abastos, por dineros paramilitares, genera una movi-
lidad social diferente. En sntesis, el sur de Bogot, en trminos de
finanzas, genera un gran rendimiento para los intereses multinacio-
nales. Estamos montados sobre esas riquezas naturales, entonces
nos toca irnos, movernos, porque la cementara Holcim explota las
materias primas y no garantiza el futuro; el barrio Abraham Lincoln
se tiene que ir moviendo de ah, porque le van a voltear el ro Tunjue-
lo, ya no van a tener rboles y la contaminacin de frente; Bosa va
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
296
a ser un problema en trminos de suelos, no son suelos aptos para
viviendas, entonces la vivienda en diez, veinte aos va a ser un gran
problema de trminos de fragilidad de esos barrios
SANDRA:
Hay una lucha contra el individualismo, eso es lo que est moviendo
ahora al ser, no solamente a los jvenes, sino el tema de los me-
dios de comunicacin: estamos invitando a la gente a colectivizarse
y a apropiarse de los problemas, teniendo informacin de primera
mano. Por eso se hace una asamblea permanente con la gente, con
los pobladores, sin intermediarios. Nadie tiene que ir a hablar por la
gente, sino la misma gente es la que puede hablar y exigir. Nuestra
tarea ha sido llevar esa informacin a travs de mapas, de cartogra-
fas, decirle a la gente cules son las afectaciones reales en su vida
cotidiana, porque son sus enfermedades, su familia, su entorno
Los chicos que cantan hip hop, en sus lricas, a travs de su msica
pueden contarle a la gente qu es lo que est pasando. A travs del
graffiti pueden incidir, el que asume ser personero o cabildante del
colegio tiene una nocin ms all del problema del aula y se para en
el contexto del colegio y de su barrio, con diferentes formas de trans-
mitirle a la gente En el tema de agricultura urbana, si yo no puedo
consumir mi propio tomate, mire dnde est sembrando y mire todo
lo que hay de este muro para atrs, la explotacin que hay, que la
gente haga una reflexin de sus condiciones y desde sus propias
acciones, de sus vivencias y cotidianidad y transforme esa realidad.
JHON FREDY:
Aqu hay varios combos: la Coordinadora Juvenil ha salido en el
momento de los toques de queda, cuando las AUC comienzan a
panfletear y vienen a apropiarse del territorio que es donde est el
negocio, a generar miedo, entonces armaron las noches sin mie-
do, que el toque no te toque Est la Minga, son personas que
estn con el tema de agricultura, est La revolucin de la cucha-
ra. Hay una Escuela de levantamiento popular en Suba, porque en
Suba esta la mayor presin por el mercado del suelo que all es
fuerte, estn vaciando el territorio y entonces se estn moviendo,
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
297
estn montando una escuela de formacin poltica con la gente de
levantamiento popular.
Est un combo de artistas que quieren armar un sindicato o un gru-
po que pelee por los derechos, el SAPO, en una condicin laboral
muy concreta, somos las voces no odas. Estn los de Juntos por
la Vida, un movimiento por la vida, en actividades de investigacin,
ms en el marco de la academia, mientras que la Coordinadora es
ms de accin, ms de hecho, directamente de territorio.
SANDRA:
En Techotiba hay un combo muy fuerte en trminos de comunica-
cin alternativa, que se llaman Accin Sur y han permitido crear es-
pacios conjuntos, donde hablan por emisoras comunitarias, tienen
blog, peridico Est la gente que se ha venido organizando para el
tema del Plan Centro, pero adems tambin toda la defensa de la
zona rural de Usaqun y Chapinero, donde tambin hay una fuerte
presin paramilitar y tambin hay colectivos, los de los comedores
comunitarios, que han tenido, que se han dedicado a organizar chi-
cos en torno a las tunas y dems.
JHON FREDY:
El tema de propiedad de los campesinos en los cerros orientales,
con zonas de proteccin ambiental, qued en el limbo. Entonces
un combo de abogados y estudiantes de la Universidad Nacional,
formaron los combos del Agora, Campesinos al derecho, hay como
tres cuatro combos; igual en el sector Santaf, Chapinero, arriba
en Ciudad BolvarQuiba, Mochuelo Alto, Pasquilla, Pasquillita, to-
das esas con el tema de campesinos jvenes, pero con su condi-
cin de nuevo campesino, el que se viene a la ciudad, coge aqu el
bus, se educa all ya tiene el cartn y est metido all en el tema
con el profesional.
Cuando soy trabajador del basurero de Doa Juana, slo tengo dos
opciones, o soy trabajador del basurero Doa Juana o soy trabaja-
dor del parque minero. Pero si tuviese la posibilidad del agro, o si
tuviese la posibilidad de trabajar en los compuestos de la arcilla o
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
298
si nuestros pelados, en lugar de estar trabajando all ocho, diez,
doce, catorce horas al lado del carbn o al lado de esos olores tan
nauseabundos, podran crear componentes para el computador
o si las mismas basuras en lugar de ser un relleno sanitario fueran
un modelo de gasificadora, o sea, generaran combustible, enton-
ces, el chino en lugar de estar jalando las basuras estaramos en
el Sena del sur de Bogot, pensando el comercio posible para esas
basuras. El territorio y los intereses que hay sobre ese territorio
definen la condicin social para la poblacin, por eso es tan impor-
tante para nosotros el tema del territorio, no el tema de lo ambien-
tal, la matica, el arbolito, porque el arbolito lo sembramos y termina
siendo ahora dizque inventario de Codensa
EDGAR SUREZ (Tito):
Trabajo en comunicacin con un proyecto que se llama Media cua-
dra y un programa de radio que se llama Desde el techo. Tambin
con una organizacin que se llama la Minga urbana en Techotiba.
Hacemos un trabajo de defensa del territorio; primero, tiene que
ver con la informacin y con el conocimiento del territorio, nosotros
sacamos esta cartilla, por ejemplo; tambin trata de cambiar un
poco la identidad frente al territorio, pero la defensa del territorio.
Y la defensa del cuerpo y de la tierra es otro trabajo que estamos
haciendo hace como cinco aos: se llama la Tinga azul. Es un ave,
que sola migrar en estos lugares -esto era un gran lago- pero, a
falta de agua no han vuelto, porque no tienen donde aterrizar.
El territorio es Techotiba, o sea, la localidad de Kennedy, es el es-
pacio en el que se hace un ejercicio de formacin y de educacin
popular sobre agricultura urbana, de consumo consciente que es
algo ms integral, no solo lo que me entra por la boca sino tambin
lo que me entra por los ojos, lo que escucho de saber qu es lo
que estamos consumiendo y entender la procedencia de cada cosa
que nosotros estamos consumiendo tambin est conectado con
la economa popular y con la economa solidaria, obviamente tiene
que estar todo relacionado porque en los saberes populares y calle-
jeros se trata de solucionar los problemas que plantea el mercado
con productos caros, contaminantes.
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
299
Tiene que ver con la poltica y participamos en proyectos que reci-
ben recursos de organizaciones o inclusive del mismo Estado, pero
estamos tambin aprendiendo a administrarlos, o sea cada recur-
so, cada peso tiene un significado en este ejercicio.
Se est recuperando bosque nativo de ac en un espacio al lado del
Tunjuelito, en las casas de las personas que trabajan en la minga
urbana, al frente de las casas o en el saln comunal, all en el Barrio
Estados Unidos. En Corabastos hay un geritrico, ah estn unos
compaeros, inclusive los que trabajan como recicladores, los que
venden corotos, esas personas trabajan en ese ejercicio de agricul-
tura urbana y ellos trabajan tambin con nios en deporteshacen
permacultura, ya han hecho unas buenas cosechas de cebolla y
papa en ese lugar. As como se cultiva tambin se cambia la dieta,
porque en cambio es hacia adentro, es un ejercicio de exploracin
de los sabores que no conocemos: el mercado nos acostumbr
a comer azcar, sal y grasa, pero nosotros probamos todos los
sabores. Entonces, en las huertas tenemos amaranto que no es de
consumo habitual, es un alimento muy poderoso, desde las hojas
hasta las semillas; se est sembrando quinua y se hace el ejercicio
de economa solidaria: hacer compras colectivas y tambin el con-
sumo colectivo.
Otro ejercicio consiste en escoger un producto como el cacao; ha-
cemos el estudio acerca de lo que trae una pastilla de chocolate
comercial y lo que trae el cacao. Averiguamos cunto pierde el ca-
cao en el proceso industrial y cmo nosotros podemos empezar a
producirlo saltndonos el proceso industrial. Cuando nos reunimos
alguien trae un molino y mientras hablamos se va tostando el ca-
cao y se va moliendo y luego se reparte entre todas las personas. El
grupo ya no consume chocolate Corona ni chocolate Luker, ni nada
de eso consumimos cacao producido por nosotros mismos
Entre los miembros del grupo hay diferentes tendencias: se encuen-
tra gente muy radical que deciden no producir ninguna basura: no
aceptan empaques plsticos en las tiendas, nada desechable, ni
lavan con detergentes, por ejemplo en las mingas no se utiliza
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
300
jabn para lavar ollas, ni platos, ni nada, sino simplemente aserrn
con agua y eso funciona perfectamente para lavar la losa, as sea
una olla gigante tiznada tambin sirve, entonces, si hay una posi-
bilidad de hacerlo de una manera radical, aunque sea un camino
ms largo, lo que se est buscando es un dilogo social, afectar el
territorio en ese sentido. Estamos en programas de poltica local,
de denuncia, de investigacin, en un nuevo ejercicio del consumo.
Usamos recursos pblicos, no tenemos por qu perder recursos
pblicos en la localidad. Las relaciones con la institucin obviamente
son ambiguas. Algunas personas van en busca de proyectos, pero
hacemos veedura de esa poltica. Trabajamos en varias cosas con la
Alcalda pero, obviamente, producimos nuestra prensa y no tenemos
ningn problema en denunciar lo que est pasando a nivel local o la
alta corrupcin que hay en la ciudad nosotros no nos callamos.
Esta es la casa de la comunicacin de la Mesa Local de Comunica-
cin, que cuenta con veintitrs medios: son doce peridicos, tres p-
ginas de Internet, dos emisoras, dos productores de radio, dos cana-
les de televisin y dos productores de video. Tenemos prensa propia.
Hay personas que ya estn produciendo sus propios zapatos o
sea, producen sus sandalias con buenos diseos con caucho de
llantas hay gente aqu que hace su propia ropa, en un proceso
de organizacin donde aprenden los unos de los otros... Llevamos
quinientos aos de esclavos, nos demoraremos un poquito ms no
importa, se trata de generar estrategias de liberacin a partir de
la cotidianidad, y sin perder el sentido de todo el proceso global que
se est dando, o sea, se trata de un proceso de educacin, viendo
que es lo que est pasando en el mundo.
Usando el enfoque de derechos estn bombardeando Libia, o sea,
el discurso de los derechos, se volvi un discurso casi imperialis-
ta, de ocupacin. Con el mismo discurso se estn vulnerando casi
todos los derechos, entonces no nos ha preocupado enfocarnos
hacia ese lado tenemos nuestro propio sistema de defensa de
derechos humanos.
C
R
C
U
L
O
S
D
E
P
A
Z
-
E
S
E
N
U
S
M
E
:
H
A
C
I
A
U
N
A
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
N
G
E
N
E
R
A
C
I
O
N
A
L
D
E
S
D
E
L
O
P
R
O
P
I
O
301
Maana, primero de mayo, saldremos a la calle por el derecho a la
alimentacin, por la defensa del territorio, por un territorio digno,
por una ciudad llena de rboles frutales, que usted pueda ir por la
calle y coger cualquier fruto, porque sembrar un milln de rboles
podra cambiar la cara de la ciudad y cambiar el problema de ham-
bre de la ciudad, inclusive sin tener que invertir un gran recurso
pblico, sin tener que estar exigiendo
Estamos trabajando por la objecin de conciencia, tratando de evi-
tar que los jvenes vayan a la guerra; no tanto por el derecho a
cualquier trabajo sino por el derecho al no- trabajo: el veinte por
ciento de los jvenes estn en desempleo y el subempleo es ms,
mucho ms alto que en la totalidad de la poblacin. Pero lo que yo
quiero es un trabajo digno, y trabajo digno no hay.
Generar ejercicios de educacin popular, un ejercicio organizativo
de mediano y largo plazo, a la ltima Tingua fueron cerca de se-
senta, setenta personas. Esto no es una cosa para las universi-
dades ni para acadmicos que gustan separar el saber; nosotros
necesitamos es hacer, saber prctico
Nosotros creemos ms que todo en lo que nosotros podamos ha-
cer. Si miramos el plan de desarrollo de Santos: es una agresin
contra el campo, contra la tierra, favorece la inversin extranjera
en produccin minera, precariza el trabajo de las personas en-
tonces, uno no puede esperar mucho de ese plan de desarrollo,
ya nos dimos cuenta de que no es viable, hay pruebas de que no
funciona, tenemos los ndices de desempleo ms altos, propone
un saqueo de recursos ambientales. Hay que empezar a trabajar
ahorita. Hay que generar un proceso de comunicacin, conectar-
nos con las comunidades indgenas que estn organizadas a nivel
nacional, de resistencia a nivel nacional. El trabajo hay que verlo de
una manera ms grande. Las prioridades populares no estn en el
Estado ni en los planes de desarrollo nacional ni en los del Distrito
que supuestamente son de izquierda, pero tampoco ha sido claro
en generar un desarrollo para las comunidades locales.
J
V
E
N
E
S
Y
D
E
R
E
C
H
O
S
E
N
L
A
A
C
C
I
N
C
O
L
E
C
T
I
V
A
302
Prioridades? Primero proteger todos los recursos, porque la rique-
za de Colombia es una riqueza vulnerable, debemos evitar el ataque
a los pramos; luego, garantizar que las personas puedan comer
no es un asunto difcil de resolver, es un problema de voluntad po-
ltica. Necesitamos una expedicin botnica para lograr soberana
alimentaria: el amaranto es un alimento, es mejor que la lechuga y
la semilla tiene un alto componente nutritivo que no necesita mu-
cha agua, puede estar como rastrojo en lugares secos... el hambre
de los nios se podra solucionar en dos, tres aos Llevamos cua-
renta aos haciendo planes de desarrollo y no han solucionado
ese problema y de la misma forma, tenemos un analfabetismos del
nueve por ciento, la poltica no soluciona ningn problema. La edu-
cacin popular, por fuera de las aulas, para la gente que no puede ir
a la universidad porque tiene que trabajar, puede hacer pequeas
cosas y solucionar grandes problemas.
303
JVENES Y DERECHOS EN LA ACCIN COLECTIVA
También podría gustarte
- ENSAYO COMPARATIVO Ley 301 y Ley 140-15 Primeros 30 ArticulosDocumento9 páginasENSAYO COMPARATIVO Ley 301 y Ley 140-15 Primeros 30 Articulospersonal233% (3)
- Formato Remisión A EPSDocumento1 páginaFormato Remisión A EPSMiguel Angel100% (4)
- 1868 - Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Uso de La Juventud de Ambos Sexos (1) - UnlockedDocumento169 páginas1868 - Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Uso de La Juventud de Ambos Sexos (1) - UnlockedMiguel AngelAún no hay calificaciones
- COMUNICADO+INTERNO+No +4Documento1 páginaCOMUNICADO+INTERNO+No +4Miguel AngelAún no hay calificaciones
- La Escueal Hoy Historia Del Presente Posiciones Disposiciones y Toma de Posición de Sus AgentesDocumento228 páginasLa Escueal Hoy Historia Del Presente Posiciones Disposiciones y Toma de Posición de Sus AgentesMiguel AngelAún no hay calificaciones
- Registro de Asignaturas DIE - EDocumento1 páginaRegistro de Asignaturas DIE - EMiguel AngelAún no hay calificaciones
- Meditaciones Metafisicas - UnlockedDocumento70 páginasMeditaciones Metafisicas - UnlockedMiguel AngelAún no hay calificaciones
- Losgriegos 140208153213 Phpapp02Documento20 páginasLosgriegos 140208153213 Phpapp02Miguel AngelAún no hay calificaciones
- Taller Evaluacion Emocional (10001)Documento2 páginasTaller Evaluacion Emocional (10001)Miguel AngelAún no hay calificaciones
- Formato de Evaluación Docente - EDocumento1 páginaFormato de Evaluación Docente - EMiguel Angel100% (1)
- Pautas de Crianza en CasaDocumento13 páginasPautas de Crianza en CasaMiguel AngelAún no hay calificaciones
- Ruta de Atención A Mujeres Víctimas de Violencias y en Riesgo de Feminicidio (Durante La Cuarentena) PDFDocumento21 páginasRuta de Atención A Mujeres Víctimas de Violencias y en Riesgo de Feminicidio (Durante La Cuarentena) PDFMiguel AngelAún no hay calificaciones
- Formato Remisión A EPSDocumento1 páginaFormato Remisión A EPSMiguel AngelAún no hay calificaciones
- Carta Permiso TrasteoDocumento1 páginaCarta Permiso TrasteoMiguel Angel25% (4)
- Sentencia0052 2012Documento13 páginasSentencia0052 2012Carlos J MolinaAún no hay calificaciones
- Pregunta 9Documento28 páginasPregunta 9Fam CRAún no hay calificaciones
- Nte Inen Iso 12947-1extractoDocumento8 páginasNte Inen Iso 12947-1extractoAmparo Mejia RuizAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento143 páginasUntitledFranciscoAún no hay calificaciones
- HELVETIADocumento3 páginasHELVETIAAlex B.Aún no hay calificaciones
- Actividad 3 Organizacion DocumentalDocumento6 páginasActividad 3 Organizacion DocumentalFabian FonsecaAún no hay calificaciones
- Casación N. 2195 2019 AmazonasDocumento18 páginasCasación N. 2195 2019 Amazonassamir yasuoAún no hay calificaciones
- 001 - Emprendimiento y MercadotecniaDocumento11 páginas001 - Emprendimiento y MercadotecniaLuisa María EstrellaAún no hay calificaciones
- El Impacto de La Globalización en La Diversidad CulturalDocumento5 páginasEl Impacto de La Globalización en La Diversidad CulturalJosé Andrés Guido EscobarAún no hay calificaciones
- INTRODUCCIÓN A La Teoria ClasicaDocumento16 páginasINTRODUCCIÓN A La Teoria ClasicaLaura canoAún no hay calificaciones
- Apelacion A Mandato de Detencion Preliminar PDFDocumento5 páginasApelacion A Mandato de Detencion Preliminar PDFYoni Farfan YaguanaAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico - Fundamentos AdmDocumento1 páginaCuadro Sinoptico - Fundamentos AdmKevin ZambranoAún no hay calificaciones
- Requisitos Tramites Mar 2022Documento8 páginasRequisitos Tramites Mar 2022CML CONSORCIO MANTA LIMPIAAún no hay calificaciones
- VARGAS C. VESTIDITOS (CNAT 2012)Documento9 páginasVARGAS C. VESTIDITOS (CNAT 2012)Martina CarrascoAún no hay calificaciones
- 2doexamen 2024 IDocumento241 páginas2doexamen 2024 IYefersson Altamirano PorroaAún no hay calificaciones
- Ii-Espacios de La NavegacionDocumento8 páginasIi-Espacios de La NavegacionYimell JaramilloAún no hay calificaciones
- H0HBIRRDocumento6 páginasH0HBIRRSofia CabreraAún no hay calificaciones
- Memorial Contestación DemandaDocumento3 páginasMemorial Contestación DemandaManuel Ochoa RojasAún no hay calificaciones
- Método ABCDocumento4 páginasMétodo ABCCinthiaAún no hay calificaciones
- Casacion 1181 2019 Nacional Especializadas LPDerechoDocumento11 páginasCasacion 1181 2019 Nacional Especializadas LPDerechoAngela Xiomara Gutierrez MacedoAún no hay calificaciones
- Inmobiliarias Estacion CentralDocumento84 páginasInmobiliarias Estacion CentralCooperativa.clAún no hay calificaciones
- Trabajo Evaluativo Eje 2 Legislacion en GrupoDocumento11 páginasTrabajo Evaluativo Eje 2 Legislacion en Grupoanie cepeda100% (1)
- 1 Evaluación - Leyes Gases - FyQ 2º ESODocumento10 páginas1 Evaluación - Leyes Gases - FyQ 2º ESOIvan RomeAún no hay calificaciones
- Constancia de Entrega de Dinero-Percy-2021Documento2 páginasConstancia de Entrega de Dinero-Percy-2021Centro de Conciliación Soluciones TranformadorasAún no hay calificaciones
- Tarea Finanzas 1 Semana 5Documento8 páginasTarea Finanzas 1 Semana 5Daphne Ignacia Valenzuela Galleguillos100% (1)
- Aproximaciones A La Noción de TerritorioDocumento4 páginasAproximaciones A La Noción de TerritorioViviana MartínAún no hay calificaciones
- Valores Administrativos de BolivarDocumento5 páginasValores Administrativos de Bolivarjoseg100% (1)
- Análisis de Casos Sobre Problemas de DirecciónDocumento10 páginasAnálisis de Casos Sobre Problemas de DirecciónLaura UrbanoAún no hay calificaciones
- Teoria Del EstadoDocumento18 páginasTeoria Del EstadoZamara floresAún no hay calificaciones