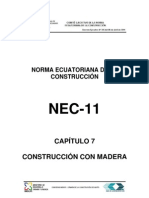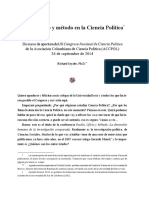Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Blanes, José - Descentralización y Participación en La Comunidades Aymarás de Bolivia - Reflexiones Sobre El Futuro de La Modernización Del Estado
Blanes, José - Descentralización y Participación en La Comunidades Aymarás de Bolivia - Reflexiones Sobre El Futuro de La Modernización Del Estado
Cargado por
Laureano Juarez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas47 páginasBlanes, José - Descentralización y participación en la comunidades aymarás de Bolivia - Reflexiones sobre el futuro de la modernización del Estado
Título original
Blanes, José - Descentralización y participación en la comunidades aymarás de Bolivia - Reflexiones sobre el futuro de la modernización del Estado
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoBlanes, José - Descentralización y participación en la comunidades aymarás de Bolivia - Reflexiones sobre el futuro de la modernización del Estado
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas47 páginasBlanes, José - Descentralización y Participación en La Comunidades Aymarás de Bolivia - Reflexiones Sobre El Futuro de La Modernización Del Estado
Blanes, José - Descentralización y Participación en La Comunidades Aymarás de Bolivia - Reflexiones Sobre El Futuro de La Modernización Del Estado
Cargado por
Laureano JuarezBlanes, José - Descentralización y participación en la comunidades aymarás de Bolivia - Reflexiones sobre el futuro de la modernización del Estado
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 47
Descentralizacin y participacin popular en
las comunidades aymars de Bolivia
Reflexiones sobre el futuro de la modernizacin del Estado
Jos Blanes
La Paz, agosto de 1999
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
"Nosotros somos Mallkus, autoridades originarias. Acaso entonces los
uninominales y los plurinominales nos van a cubrir y anular?. Acaso no
sera posible que como pueblo de Machaqa podamos levantarnos y parti-
cipar? Nuestros antepasados, los aymars, haban tenido una mejor or-
ganizacin. Eso tendramos que procurar como autoridades originarias,
eso es lo que nos estamos olvidando y no debera ser as." (Reunin de
Mallkus de J ess de Machaqa, febrero de 1997)
Este artculo ha sido elaborado a partir de la investigacin: "Tendencias sociopolticas de la
implementacin de la Ley de Participacin Popular en las comunidades rurales
(Altiplano de La Paz), configuracin de nuevas relaciones sociopolticas" desarrollada por
Jos Blanes, Rolando Snchez Serrano y Rodolfo Arias de CEBEM, con el apoyo del PIEB de
Bolivia.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
CONTENIDO
A. LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LAS AREAS RURALES................................................ 3
1. Las reformas ...................................................................................................................... 3
2. Los estudios sobre la modernizacin de las reas tradicionales ............................................. 5
3. El anlisis de los impactos de la modernizacin municipalista y participativa .......................... 9
4. El territorio y el escenario sociocultural .............................................................................. 11
B. LA IMPLEMENTACIN DE LA LEY .......................................................................................... 14
1. Recursos pblicos............................................................................................................. 14
2. Las obras ......................................................................................................................... 14
3. Gestin de equidad y desigualdad ..................................................................................... 15
4. Pequeos proyectos y centralismo..................................................................................... 15
5. Clientelismo y reciprocidad ................................................................................................ 16
6. Participacin en el POA..................................................................................................... 17
7. El Comit de Vigilancia...................................................................................................... 17
8. La competencia entre comunidades por las obras ............................................................... 18
C. LOS IMPACTOS EN LAS RELACIONES SOCIOPOLITICAS................................................... 19
1. Se dinamiza y redefine la relacin entre las OTBs y sus dirigentes, pero se debilita su
autoridad. ................................................................................................................................. 19
2. Se debilita la solidaridad entre comunidades ...................................................................... 21
3. El Municipio es el eje ordenador frente a las territorialidades tradicionales ............................ 22
4. La ciudadana municipal avanza en el marco de las relaciones entre el GM y las OTBs ........ 23
E. IMPULSOS SOCIOPOLITICOS Y EL NUEVO ESCENARIO LOCAL........................................... 25
1. Redefinicin del escenario................................................................................................ 25
2. Nuevas formas de accin social y poltica........................................................................... 30
3. Socializacin de nuevos valores ........................................................................................ 33
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 3 - Jos Blanes
A. LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LAS AREAS RURALES
Los impactos de la globalizacin se hicieron ms visibles en Bolivia a partir de 1985, ao en que
se aplican medidas de ajuste en estricto cumplimiento del acuerdo de Washington. Los aos
siguientes las reformas fueron alcanzando otros niveles de la economa y finalmente a partir de
1993, se implementan medidas de reforma y modernizacin del Estado a travs de la modifica-
cin de la Constitucin Poltica del Estado, la aprobacin de la Ley de Participacin Popular
(LPP) en 1994 y finalmente la Ley de Descentralizacin Administrativa (LDA). A partir de en-
tonces comienza una etapa nueva en el pas en materia administrativa y sobre todo de las rela-
ciones entre el Estado y la sociedad.
En este artculo nos referimos a los impactos de la LPP en las comunidades aymars del alti-
plano paceo, donde se encuentran algunas de las comunidades originarias ms antiguas del
pas.
1. Las reformas
La Ley crea municipios en todo el pas sobre la base de Seccin de Provincia,
1
incorpora a las
comunidades campesinas como "organizaciones territoriales de base" (OTBs) en calidad de
piezas centrales en la planificacin y como garanta de que sta ser participativa. Para ello se
reconoce legalmente a las comunidades y sindicatos campesinos, capitanas juntas vecinales,
etc., se levantan registros de las mismas en los gobiernos departamentales y en los concejos
municipales. Se crean as 314 municipios con presupuesto pblico de coparticipacin tributaria
nacional y se les define un rgimen fiscal financiero propios; se les amplan las funciones muni-
cipales, la capacidad recaudadora y se les transfiere la propiedad de la infraestructura social.
Las competencias territoriales de los nuevos municipios son urbano-rurales y no slo urbanas
como antes. Las Organizaciones Territoriales de Base deben elegir un representante ante el
Comit de Vigilancia, mecanismo creado por la LPP para vigilar, en representacin de la socie-
1
El pas est dividido en 9 departamentos, regidos por la Prefectura; la provincia, gobernada por un subprefecto, la
seccin de provincia, que constituye un municipio y el cantn, gobernado por un corregidor. Generalmente el cantn
cuenta con un agente cantonal que coordina con el Municipio.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 4 - Jos Blanes
dad civil, el cumplimiento de la Ley, es decir, la priorizacin de las inversiones, la correcta eje-
cucin, la validacin de la ejecucin del Plan Operativo Anual y la participacin en la elabora-
cin del Plan de Desarrollo Municipal.
Con la LPP se introducen importantes cambios en las relaciones tradicionales existentes entre
la sociedad civil, sus organizaciones y el Estado, particularmente en las reas rurales.
2
Pero no
todo se debe a la LPP y su estructura o arquitectura de sociedad explcita, sino al proceso so-
cial y poltico que se desarrolla con la implementacin de la Ley. En muchos de los casos es di-
fcil distinguir las causas de dichos cambios socio-polticos, porque ya existan procesos de mo-
dernizacin acelerada de las comunidades; (SANCHEZ, 1994) la LPP profundiza y acelera pro-
cesos de diferenciacin social, disuelve formas de solidaridad territorial, debilita las relaciones
entre las comunidades y sus autoridades, y coloca en primer lugar el valor de lo poltico frente a
lo social, lo estatal domina a lo social en los espacios pblicos y el municipio ocupa el papel
central del nuevo ordenamiento social en marcha. La participacin poltica adquiere dimensio-
nes nunca antes imaginadas y la divisin administrativa de secciones de provincia y cantones
se ve sobrepasada por las nuevas solicitudes de fraccionamiento con el propsito de crear nue-
vos municipios como un buen camino para apropiarse de parcelas de lo publico. Es que ahora
los municipios reciben financiamiento del Estado.
En un primer momento el Estado y sus mecanismos tcnicos coparon todo el escenario social y
poltico del territorio nacional, hasta los ms recnditos rincones, gracias a la abundancia de
cooperacin internacional sobre todo multilateral. El fetichismo legal inund profundamente el
discurso oficial, segn el cual Bolivia haba sido refundada con la dictacin de la Ley. Era la ho-
ra de los campesinos y de los indgenas, era el momento de la ampliacin y profundizacin de
la democracia que incorporaba a los pobres del campo y en particular a los indgenas, secular-
mente olvidados; era la fecha histrica de su integracin al pas, completando lo que el MNR
haba comenzado en 1953, con la Reforma Agraria, el voto universal y la escuela rural.
2
En 1952, el MNR impulsa la Revolucin Nacional que lleva a cabo la Reforma Agraria, establece el voto universal y
directo de los campesinos, la escuela rural y organiza territorialmente todo el Occidente del pas en forma de sindica-
tos agrarios, en subcentrales, centrales, federaciones y finalmente la Confederacin Nacional.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 5 - Jos Blanes
Es indudable que el hecho jurdico de la LPP desat un proceso social tanto cualitativo cuantita-
tivo y desde un primer momento era ms lo por venir que lo presente. Se hablaba, sobre todo,
que por fin los pueblos indgenas, los campesinos y las juntas vecinales eran dueas de su des-
tino. Estos eran objetivos importantes de desarrollo e integracin social largamente soados.
Las reflexiones sobre el caso Boliviano de descentralizacin, por el que se impulsan procesos
de participacin social desde el Estado central, y donde se parte de la municipalizacin del pas
para alcanzar despus otros niveles, pueden arrojar luces a la reflexin sobre el futuro de los
procesos de modernizacin de Amrica Latina, donde la descentralizacin ha mostrado marcha
y contramarchas, constituyndose en uno de los canales de cambio y ajuste de las estructuras
sociales a los requerimientos del desarrollo en contexto de globalizacin. Sin estas reformas,
era imposible pensar en desarrollo social en Bolivia. (Blanes, 1998) Hoy se le atribuye una im-
portancia muy grande a los procesos de integracin social y se piensa que la modernizacin del
Estado nos puede llevar a ello. Se piensa tambin que la modernizacin del Estado y de la so-
ciedad civil van juntas y con un mismo ritmo. En el presente estudio pretendemos mostrar ele-
mentos como para cuestionar tales creencias y sealar que los resultados de las reformas mo-
dernizadores son, por decir poco, impredecibles y que es difcil arriesgar afirmaciones definiti-
vas sobre su futuro. Los sectores ms tradicionales de Bolivia se apropiaron de las reformas y
las incorporaron dentro de su propia racionalidad tradicional; finalmente aprovecharon muchos
elementos de la LPP para reforzar viejos esquemas de valores no necesariamente democrti-
cos. Todava no se ve el horizonte ni de las reformas ni de los resultados.
2. Los estudios sobre la modernizacin de las reas tradicionales
Los estudios sobre las comunidades rurales --del Altiplano y valles del pas en particular han si-
do muy abundantes, pero en general privilegiaron dos temas: el movimiento poltico-sindical
(Condarco, 1965; Dandler, 1983; Caldern y otros, 1984; Rivera, 1983; 1986; Healy, 1989; Pa-
checo, 1992, entre otros) y el problema sindical campesino en relacin con las cuestiones tni-
co-culturales (Alb, 1984; 1985; 1988; Alb y otros, 1981; 1989; Flores, 1987; Temple, 1989;
Rasnake, 1989, entre otros). Estos ltimos estn ms cerca de nuestra perspectiva por lo que
analizan los impactos de la Revolucin del MNR del 52 en las comunidades tradicionales convir-
tindolas en sindicatos agrarios. Sin embargo, la perspectiva de estos estudios es el anlisis
del pasado. Otros estudios se orientaron al anlisis de la productividad y de la organizacin de
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 6 - Jos Blanes
esas poblaciones (Condarco, 1978; Harris, 1978; Carter y Mamani, 1982; Mamani, 1988; Rome-
ro, 1993, entre otros); un grupo resalta su enfoque etno-histrico (Choque, 1986; Choque y
otros, 1992; Mamani, 1991, THOA, 1984, entre otros). Ninguno de estos tuvo la oportunidad de
analizar los impactos de una reforma tan impactante como la que estudiamos, quedndose la
mayora de las veces reflexionando sobre los impactos de la Reforma Agraria de 1953.
Al tema de la modernizacin y al proceso de democratizacin del pas, as como a los nuevos
procesos socio-polticos que viven actualmente los departamentos y las provincias, se refieren
varios de los estudios sobre descentralizacin (Blanes, 1991, 1992 y Blanes y Galindo 1993)
que estudian la configuracin de relaciones sociopolticas en espacios departamentales. Son
estudios sobre el proceso de descentralizacin anterior a la LPP. Sobre la democratizacin del
pas y su articulacin con experiencias de "democracia tnica" (Rivera, 1990; R. Mayorga, 1987;
1991a; 1991b; Ticona y otros, 1995), siguen en el mismo nivel que los anteriores y se refieren
sobre todo a procesos observados en las reas tradicionales del Occidente.
En sus trabajos, Snchez Serrano (1994) trata sobre los cambios que se estn produciendo
desde hace varias dcadas en las comunidades rurales del Altiplano y expone una aspiracin
muy fuerte de parte de las comunidades hacia paradigmas de la vida moderna metropolitana
occidental, el progreso. Este estudio relata un pasado muy cercano a la LPP; habla entre
otras cosas de una suerte de "devaluacin de valores tradicionales", donde los comunarios vin-
culan directamente las obras con el progreso, el que se convierte en un valor central de la men-
talidad colectiva y de la bsqueda de la modernizacin ansiada. Este estudio, ms cercano al
tema y al tiempo actual, analiza el grado de importancia otorgado por las comunidades a sus
autoridades (municipales, originarias, sindicales, etc.), de acuerdo al rol que han desempeado
en la implementacin de obras pblicas. En l se ejemplifica todo el proceso cercano a la im-
plementacin de la Ley, aspecto importante para deslindar el impacto especfico de la Ley con
respecto a los procesos en marcha antes de su promulgacin.
Sobre los impactos de la LPP se ha escrito mucho en los ltimos aos encontrndose dos
grandes grupos, unos comentaristas muy favorables y aquellos otros ms crticos. Ambos es-
tn de cuerdo en que la LPP causar profundos impactos en la vida poltica del pas, as como
en las relaciones sociales bsicas al interior de la sociedad civil y sobre todo entre sta y el Es-
tado. Ambos bandos, la mayor parte de las veces manejan afirmaciones generales e hiptesis
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 7 - Jos Blanes
ms que constataciones, apuestan por resultados imprevistos, unos, y la mayora por la llegada
a situaciones ideales en materia de democracia y participacin social. La mayora de las publi-
caciones oficiales se refieren a los triunfos de las reformas en beneficio de la sociedad civil,
mientras que los ms crticos alertan sobre los obstculos y las consecuencias. Un reflejo de
dicho debate se encuentra en (Secretaria Nacional de Participacin Popular, 1995). Desde el
criterio de los partidos polticos, hubo quienes la calificaron como una Ley revolucionaria, que
iba a trasformar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil mediante la municipalizacin
del territorio, as como mejorar las condiciones de vida en el rea rural fundamentalmente (Ib-
dem: 5-8, 106-107, 178-181); otros en cambio, condenaron como la Ley maldita y vertical,
destinada a desarticular las organizaciones matrices de la sociedad, y desfavorecer a algunos
departamentos (Ibdem: 103-105, 114-115, 170-172). La municipalizacin "permite un acerca-
miento entre el Estado (Gobierno Municipal) y las organizaciones de la sociedad civil, mediante
la participacin efectiva de la ciudadana en la gestin social del desarrollo local a travs de la
Planificacin Participativa". Se estrechan las relaciones entre la lgica de la democracia repre-
sentativa y la lgica de la democracia participativa, no como antagnicas sino como comple-
mentarias, que posibiliten una suerte de dilogo intercultural (Medina, 1995a: 37-42; 1995c: 23-
29). En la lnea reflexiva de Medina existe una buena cantidad de expresiones, generalmente
notas periodsticas y editoriales sobre las luces y sombras de esta Ley y su proceso de im-
plementacin (Ticona-Rojas-Alb, Op. cit.: 157-188; Yaksic, 1995; Molina, 1995; Galindo, 1995).
Lo cierto es que la municipalizacin va generado nuevos espacios de disputa y de expansin de
la democracia. (F. Mayorga, 1995: 10-11). Mario Arrieta, ms pesimista, se refiere a la persis-
tencia de la discriminacin racial, tnica y seorial entre los vecinos del pueblo y los campesi-
nos, es decir, el conflicto de intereses entre el pueblo y su entorno rural: ...es ms fcil que un
aymara, como Vctor Hugo Crdenas, se siente al lado del Presidente de la Repblica en una
sesin de Gabinete, que el un indgena se siente en un Concejo Municipal de pueblo. (...) el en-
torno rural ha sido y sigue siendo la base econmica inequitativa por la cual esos ncleos urba-
nos han prosperado o sobrevivido. (1995: 34).
Escritos ms recientes, sobre la base datos de encuesta de opinin pblica respecto a las re-
formas polticas, hacen intentos de aproximacin a los cambios fantsticos que se estara pro-
duciendo en la cultura poltica de la sociedad boliviana (Rojas y Verdesoto, 1997). Lo grave es
que se toma a la sociedad como un todo homogneo. Desde la perspectiva de las elecciones
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 8 - Jos Blanes
municipales dentro del nuevo contexto de la LPP, se estudia la relacin entre partidos polticos y
la nueva situacin poltica que viven las provincias, relacin que posibilita la conformacin del
poder poltico municipal, sobre la base de los resultados electorales (1995) para las alcaldas
(Calla y Calla, 1996). Asimismo, se analiza los aspectos que tienen que ver con grados de re-
presentatividad poltica que se estara logrando en los municipios dentro el contexto de las re-
formas; es decir, cmo la aplicacin de la Ley produjo espacios de accin poltica local y una
suerte de emergencia de lderes locales y constitucin de nuevas estrategias poltico partidarias
para acceder o mantenerse en el ejercicio del poder municipal (F. Mayorga, 1997: 283-312; Ro-
jas y Zuazo, 1996).
Por su parte, Esteban Ticona y Xavier Alb (1997: 279-312), reflexionan sobre los cambios y
reacomodos en las estrategias de lucha por el control del poder comunal dentro de las organi-
zaciones comunitarias, a lo largo de su historia; y que ahorra con la llegada de la LPP las orga-
nizaciones tienen otro desafo para impulsar su identidad comunal, adaptando lo municipal a
sus intereses y valores socio-polticos "ancestrales", que es producto de la imbricacin entre lo
nuevo y lo viejo; el reto es no ser absorbido por el poder municipal sino mantener la identidad
de siempre incorporando lo municipal.
De reciente aparicin merece mencionar las importantes reflexiones de Galindo (1998) que dan
cuenta del proceso mismo de la elaboracin e implementacin poniendo el nfasis en los logros
y deficiencias de la misma en la perspectiva del conjunto de las reformas del Estado. Este tra-
bajo como otros refleja el punto de vista de los niveles burocrticos de implementacin de la
Ley. En sentido similar resaltan los ejercicios de evaluacin presentados por el Vice Ministerio
de Participacin Popular y Fortalecimiento Municipal, donde se hace una revisin de los logros
en torno a una serie de indicadores elegidos por los propios implementadores de la Ley (1998)
Comentando lecturas muy diversas Ren Mayorga, hace una sntesis de la relacin entre la
LPP y la LDA en la perspectiva de un rgimen administrativo coherente y donde se produzcan
las correlaciones adecuadas para una gestin territorial del Estado (Mayorga, 1998) Finalmente
es importante la reflexin realizada sobre las modalidades y aspectos que emanan en general y
en algunos casos muy particulares de pueblos indgenas en materia de participacin social a ra-
z de la oferta estatal de la LPP (Blanes- Ayo, 1998 y Hoyos-Blanes, 1998). El proceso actual y
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 9 - Jos Blanes
relacionado con la Implementacin de la LPP es asumido por este estudio que resumimos en
este artculo. (BLANES-SERRANO-ARIAS, 1999)
3. El anlisis de los impactos de la modernizacin municipalista y participativa
Este estudio, versa sobre la configuracin de relaciones sociopolticas que se establecen a raz
de la LPP entre los actores sociales y polticos en tres secciones municipales del Altiplano de La
Paz, Achacachi, Pucarani y Viacha. En l se proporciona una mirada desde adentro de las co-
munidades y desde la perspectiva de los nuevos y viejos actores sociales, que orientan el de-
sarrollo y el poder local segn las diferentes opciones posibles y viables dentro del proceso.
La investigacin se propuso establecer los impactos de la LPP en cuatro niveles o dimensiones:
1) en las relaciones existentes entre las autoridades de la comunidad y sus bases; 2) en las re-
laciones entre comunidades; 3) en las relaciones entre las comunidades y el Municipio y final-
mente, 4) en la relacin entre los individuos y el municipio. En estas cuatro dimensiones, el
estudio se preguntaba cmo es que las organizaciones e instituciones originarias y sindicatos
agrarios procesaron la aplicacin de la LPP, cules eran las repercusiones en las relaciones in-
ternas de estas organizaciones, mantenidas durante siglos con caractersticas de relativa esta-
bilidad.
Cules son los cambios socio-polticos que genera la implementacin de la LPP en las rela-
ciones tradicionales al interior de las comunidades, ahora vinculadas al gobierno municipal y,
qu cambios se van dando en las relaciones organizacionales de vecinos, comunidades y/o
sindicatos? Ms concretamente, 1) lo municipal, al introducir una nueva relacin con el Estado
tornar obsoletas las relaciones tradicionales entre las autoridades y los comunarios?, Se
debilitarn los sistemas socioculturales y los roles internos de las comunidades tradicionales?.
2) En qu medida se mantiene an la organizacin tradicional supra comunal cuando muchas
necesidades se comienzan a resolver por la va del Municipio y sus formas de participacin?,
Cul ser el futuro de dichas instituciones supra comunitarias, all donde existan?
3) La ley, por su origen centrfugo, ha establecido relaciones nuevas con el Estado en varios te-
rrenos, sin que se sepa bien el curso que tomar dicha relacin. Se tornar en un conflicto de
ingobernabilidad?, Ser una relacin que resuelva verdaderamente los problemas de partici-
pacin sociopoltica en el municipio?.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 10 - Jos Blanes
4) Lo municipal, all donde existi, desarroll una serie de relaciones de poder entre los vecinos
y el municipio, entre los vecinos y los residentes, entre vecinos y residentes frente a los campe-
sinos. Cul ser la nueva configuracin entre estos distintos estamentos y el Municipio? En-
tendemos aqu el Municipio como globalidad y no slo el gobierno municipal (ejecutivo y le-
gislativo), aunque en la prctica, el municipio se concreta en la alcalda y en la mayora de los
casos en el alcalde.
La hiptesis central es que la implementacin de la LPP est generando nuevas relaciones je-
rrquicas y conflictivas entre los diferentes agentes polticos y sociales, en el empeo de contro-
lar y orientar a su favor la ejecucin de las diversas obras pblicas producto del reparto entre
municipios, basndose en las prcticas tradicionales de discriminacin tnico-seorial del veci-
no con respecto a los campesinos.
Otras hiptesis:
1) Las comunidades han sido impactadas en la conciencia de capacidad de su organizacin
para acceder a las obras de la LPP, hecho que genera nuevas formas de estratificacin y po-
niendo en peligro sus sistemas de equidad interna.
2) Se debilitan los vnculos de solidaridad entre comunidades, cambiando por actitudes de ego-
smo y recelo, debido a que cada una de ellas intenta lograr mayor provecho para su territorio,
introduciendo sus proyectos en el Plan Operativo Anual (POA) y mejorando sus relaciones con
los partidos polticos.
3) La relacin entre las comunidades y el Gobierno Municipal (GM) son de subordinacin a ste,
afectando la identidad de las organizaciones tradicionales al desplazar a las instituciones matri-
ces de segundo y tercer nivel en su tradicional papel ordenador y legalizador de las comunida-
des de base.
4) Los individuos, en sus conflictos y exigencias frente al GM - aunque de forma diferente cam-
pesinos y vecinos- entran en el orden y control del municipio en detrimento de la tradicional
mediacin de sus comunidades.
El mbito y contexto territorial para el anlisis es la seccin de provincia; en concreto los
municipios de Achacachi, Pucarani y Viacha, del altiplano lacustre paceo ubicados a una hora
promedio de la ciudad de la Paz. Al interior de la investigacin se discriminaron tres situacio-
nes reales para un anlisis comparativo de los impactos segn los distintos grados de moderni-
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 11 - Jos Blanes
zacin. : 1) situacin altamente rural con gran peso de formas tradicionales de organizacin
comunitaria, 2) situacin rural donde predominan las organizaciones sindicales campesinas, y
3) situacin donde existen organizaciones de carcter urbano dentro del mbito rural del Altipla-
no, caso de ciudades intermedias y pequeas. En el proceso mismo de la investigacin se pudo
constatar que cada municipio presentaba de alguna manera dentro de su territorio las tres si-
tuaciones.
La unidad central de observacin fue la comunidad, pues lo que se quera medir era el im-
pacto interno. Ello implica en s una valoracin, no hemos observado el sistema democrtico en
s y las comunidades en funcin de l, sino que focalizamos los impactos que afectan a las co-
munidades. Con ello estamos ante un escenario de cambios territoriales, cambios en la organi-
zacin del territorio comunal, durante mucho tiempo concentrado en s mismo y relacionado de
forma peridica con el Estado (Gobierno departamental y el partido poltico de turno). A partir
de la LPP, su relacin es ms cercana y diversificada, el municipio y los polticos, con lo que su
participacin poltica ya no transcurre tanto por el lado de las ddivas ocasionales; ahora, se tra-
ta de su gobierno en el que tienen chances reales de poltico y candidato. Ms de 40.000 per-
sonas se postulan en una eleccin municipal, esto es una gran novedad en Bolivia.
3
El estudio tom como referencia temporal el periodo que va desde 1994, en que se promulga la
Ley hasta mitad de 1997.
4. El territorio y el escenario sociocultural
Las poblaciones estudiadas son muy diferentes entre s pero tienen en comn una larga histo-
ria de luchas contra la Colonia y la Repblica en defensa de sus territorios. Estos no slo fue-
ron expropiados por las haciendas, sino que el propio Estado convirti a las comunidades cam-
pesinas en sindicatos agrarios frente a lo que se sostuvieron largas luchas. La historia y dife-
rencias del pasado renacieron con nueva fuerza con la implementacin de LPP, tratando de
ganar cada uno con los viejos mtodos. As: en la Seccin de Achacachi, destacaron los ha-
3
314 municipios, sobre la base de 19 parti dos y una lista promedio de siete candidatos para alcalde y concejo, arro-
ja una mobilizacin de 41.762 personas. Tras cada persona elegida para entrar en la lista se puede pensar pruden-
temente que existen otras 5 con expectativas, lo que nos lleva a pensar en que el proceso involucra aproximadamen-
te unas 208.810; es decir, casi 3 de cada cien bolivianos.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 12 - Jos Blanes
habitantes del Sector Warisata con su forma tradicional de imponer las demandas por la fuerza
fsica frente al GM, a diferencia de otros sectores como los que circundan el lago Titicaca, ms
integrados a las actividades del turismo. Resalta tambin el sentimiento de abandono de Kala-
ke, el sector ms aislado del Municipio. En la Seccin de Viacha destaca la fuerza actual de
la identidad tnico cultural de Jess de Machaca, con su tradicin de lucha por la defensa de
las comunidades tradicionales ante la imposicin del sindicalismo del 52, por su capacidad para
asimilar elementos externos a su cultura pero integrndolos a su mundo interno; el sector de
Santiago de Machaca en rpido proceso de disgregacin sociocultural, debido a la extrema po-
breza y aislamiento fsico; y finalmente los sectores aledaos a la ciudad de Viacha (27.000
habitantes) que se muestran ms interesados en aproximarse a la Alcalda y la ciudad de Via-
cha, El Alto y La Paz que a sus comunidades originarias. En la Seccin Municipal de Puca-
rani, predomina el sindicato agrario del 52, con una tendencia muy fuerte de asimilacin a los
valores de la cercana zona metropolitana de La Paz y El Alto. La incomunicacin entre sectores
poblacionales con la Alcalda caracteriza este Municipio. Hay sectores que tienen que dar una
vuelta por el Municipio de Laja o El Alto para llegar a la capital de su Seccin.
En las tres secciones municipales existen zonas con una extraordinaria dispersin poblacional,
dificultades de comunicacin con el GM y en profunda depresin de sus economas de supervi-
vencia rural. La comunicacin entre sectores o distritos de un mismo municipio es casi imposi-
ble, lo que refuerza la desigualdad entre comunidades a la hora de la gestin de las inversio-
nes. Las distancias fsico espaciales adquieren, a la hora de la LPP un mayor significado sobre
todo para las poblaciones ms dispersas y que son las ms pobres. En los tres casos, hay sec-
tores que tienen que circular por otros municipios para llegar a la capital de la Seccin.
La cohesin interna de las poblaciones en relacin con sus autoridades y el valor de la comuni-
dad frente al municipio es valorada de forma muy diferente de un lugar a otro: muy bajo en la
seccin de Pucarani, donde lo que se definde como caracterstica principal es la capacidad de
reivindicacin del sindicato agrario frente al Estado. En Achacachi, las comunidades cercanas
a la capital, con una identidad cultural ya muy debilitada, compiten con fuerza frente a las co-
munidades ms alejadas y tradicionales. En esa diferenciacin los combativos pobladores del
nevado Illampu recurren a la presin en el juego de desigualdades. En Jess de Machaca, las
autoridades originarias han impuesto su orden tradicional aymar a las autoridades sindicales y
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 13 - Jos Blanes
han logrado mantener una gran cohesin interna de la poblacin en torno a los valores tradi-
cionales. Ello les permiti y finalmente estructurar un plan de desarrollo microregional exitoso.
Estas diferencias, muy resumidas, hicieron que la apropiacin de la Ley fuera muy diferenciada,
aprovechndose ms de sus beneficios aquellas comunidades no necesariamente ms tradi-
cionales y necesitadas, sino las ms organizadas y sobre todo las ms cercanas a la capital de
seccin y, por consiguiente, a la Alcalda. Aquellas ms lejanas se sienten abandonadas por
el GM porque se beneficia ms a los vecinos de pueblo que a los campesinos, aquellos con-
centran las obras y tienen mayor capacidad para ejercer control
La antigua formacin de sectores geogrfica y socialmente condicionados, constituyen ahora
otras territorialidades en que se socializa con fuerza lo municipal, contexto en el que se expre-
san y rebrotan con nuevos significados los antiguos conflictos y "contiendas" intercomunitarias.
La LPP ha puesto sobre la mesa un proceso mucho ms rpido de socializacin de los nuevos
valores, en los que se articulan los viejos conflictos que ya estaban obsoletos.
Este contexto rural del Altiplano paceo muestra, en su espacio fsico tan pequeo y tan cerca-
no a la principal zona urbana del pas, que las dimensiones de la ciudadana y la fuerte diferen-
ciacin del contenido de la pertenencia ciudadana, no son nada homogneas y que tienen sig-
nificados muy distintos. Esta fragmentacin tiene profundas implicaciones en la aplicacin de
una Ley que se basa en conceptos e instrumentos universales. Se est configurando una nue-
va territorialidad que puede tener grandes repercusiones a la hora de la vigencia general de la
descentralizacin municipalista en todo el pas.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 14 - Jos Blanes
B. LA IMPLEMENTACIN DE LA LEY
Qu pas con la implementacin de la LPP?, Cules fueron las caractersticas principales de
su proceso de implementacin? Qu factores incidieron en las condiciones de su implementa-
cin? Los temas ms recurrentes y relacionados con las condiciones generadas en la imple-
mentacin se refieren a: 1) los recursos de la PP y su forma de distribucin; 2) las comunida-
des y la formulacin del POA; 3) el Comit de Vigilancia; 4) las disputas de las comunidades
por las obras; 5) los nuevos protagonistas; 6) el impacto de los programas de fortalecimiento
y capacitacin para la implementacin de la Ley. Todos esos elementos juegan en torno a un
tema central: el logro de obras, su distribucin, las diferencias que se exteriorizan con este he-
cho, las estrategias de las comunidades para lograr ms obras.
1. Recursos pblicos
La lnea divisoria entre un municipio de antes y despus de la LPP, est en los recursos pbli-
cos, entonces inexistentes. Los pequeos municipios anteriores la Ley eran cvicos, ahora son
Estado y cuentan con recursos ordenados por Ley. Los comunarios escucharon en las radios
aymars que los recursos de la LPP debern ser distribuidos entre las comunidades en funcin
del tamao de la poblacin; que aquellas debern presentar proyectos de obras para acceder a
dichos recursos. As han comprendido las comunidades que estos recursos les pertenecen a
ellas. Estas ideas han sido socializadas y recogidas tanto en el mbito individual como en las
comunidades.
2. Las obras
La historia ms importante de la implementacin de la LPP, en esta zona, es la de la distribu-
cin de obras, en las que se expresan los recursos de la coparticipacin. La otra parte de la
historia se refiere a la pregunta de "cundo ser que nos toque a nosotros". El comportamiento
ms generalizado, observado en todos los casos, es que primero es lo ms cercano, all donde
hay ms poblacin y donde la articulacin de las demandas es ms rpida y contundente. Es
decir, primero los pueblos, despus los campesinos, primero la capital de seccin despus la de
los cantones y as hasta el final. Esta fue la nota de los primeros aos y no poda ser de otra
forma. El proceso de llegada de las obras se aceler durante la primera mitad de 1995, en di-
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 15 - Jos Blanes
ciembre haba elecciones municipales y la distribucin de obras se rigi por la concentracin del
voto y ste estaba en los principales centros poblados.
3. Gestin de equidad y desigualdad
Lo primero que se observa es, por supuesto, la distribucin aritmtica y equitativa recursos, cuan-
do se toma como unidad a los municipios. Pero cuando se toma como referencia la poblacin y en
concreto las comunidades, la imagen que resalta es de "desigualdad" y esta es la impresin que
se socializa entre las comunidades; por ello se impugna o se apoya a los dirigentes, quienes son
los responsables . Si se considera la variable poblacin, hay ms equidad que antes de la LPP
en la distribucin de recursos, dado que los proyectos priorizados corresponden ms o menos a
la densidad poblacional. Sin embargo, lo que aparece es que algunos sectores se ven desfavo-
recidos. De hecho hay ms equidad que antes, pero su percepcin es de diferenciacin, senti-
miento que crece y se socializa. As, las brechas entre campesinos y vecinos, entre unas loca-
lidades y otras, se va abriendo con motivo de la llegada de recursos. Es notoria esta percep-
cin, los dirigentes y sus bases (vecinos y comunarios) ven que sus demandas y solicitudes no
estn siendo atendidas convenientemente por la Alcalda, que las autoridades municipales prio-
rizan slo aquellas obras destinadas para la ciudad capital de Seccin.
4. Pequeos proyectos y centralismo
El tipo de proyectos priorizados en los planes operativos son principalmente obras de mejo-
ramiento urbano como remodelacin de plazas y calles, construccin de puentes, mercados, al-
cantarillado, multifuncionales, electrificacin, refaccin o construccin de centros educativos,
dotacin de pupitres y mquinas de escribir, escuelas, vivienda para profesores, entre otros.
Despus estn los proyectos de salud y saneamiento ambiental. Esto muestra la naturaleza del
horizonte de necesidades de desarrollo local las comunidades. Las solicitudes relacionadas con
otro tipo de proyectos productivos o la construccin de sedes sociales no fueron atendidas ade-
cuadamente. Las comunidades rurales valoran el tema de la educacin que desarrolla sensibi-
lidades muy particulares en estas poblaciones. Las obras de mayor envergadura, como la re-
modelacin de colegios, la construccin del coliseo y las canchas polifuncionales, se concentran
en la ciudad capital (Viacha, Pucarani, Achacachi).
Estas dimensiones estn en consonancia con el tamao de la poblacin de la capital, con la
distribucin de recursos de coparticipacin y con la generacin recursos propios (ingresos pro-
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 16 - Jos Blanes
pios mediante los impuestos a inmuebles, vehculos y empresas). Pero las comunidades cam-
pesinas no parecen pensar en ese sentido e indican que se est privilegiando a la capital. En
todo caso, los proyectos de alto costo se llevan a cabo en la capital, en comparacin con las
pequeas obras ejecutadas en las comunidades campesinas (refaccin de escuelas general-
mente); un proyecto grande para la capital equivale a cientos de refacciones de aulas. Las OCs
saben que los beneficios del gobierno central e instituciones privadas (ONG's), consistentes en
proyectos de desarrollo, programas de capacitacin y de salud, fomento socioeconmico, entre
otros, llegan primero a la capital, al centro administrativo, y no a cantones "desconocidos". Los
primeros beneficiados con planes y programas de desarrollo, son las familias que radican en la
capital y en comunidades aledaas, gozando de sus efectos positivos, por ejemplo la electrifica-
cin, institutos tcnicos, microcrditos, atencin mdica, agua potable, entre otros; con ello, una
cosa es ser de la capital y otra muy distinta ser de una comunidad secundaria.
5. Clientelismo y reciprocidad
Al no contar con estructuras institucionales acabadas y modernas la redistribucin de los recur-
sos escasos y entre poblaciones muy pobres y a las cuales se llegaba siempre de forma pater-
nalista y clientelar, se constituy inevitablemente en una disputa por los recursos, que en ste
como en otros casos se trata de obras. El lento reconocimiento legal de las OTBs por parte de
la Alcalda y la Prefectura, impidi la realizacin de obras en varios cantones, debido ello al
desconocimiento de los procedimientos en la aplicacin de Ley, as como sus derechos y obli-
gaciones en este nuevo marco de lo municipal. Adems, pronto el Gobierno Municipal se vio
sobrecargado de demandas y solicitudes de obras, los dirigentes empezaron a pugnar por ser
atendidos lo antes posible y con mayor frecuencia; todo ello hizo que la forma de distribucin de
recursos vaya mejorando significativamente en favor de otros sectores. Finalmente, la distan-
cia fsica es determinante en la distribucin de recursos. Las autoridades originarias comuna-
les, por ejemplo, del sector Machaqa (San Andrs de Machaqa y Jess de Machaqa, casi en la
frontera con Per) para presentar sus proyectos o expresar sus necesidades tiene que hacer
una verdadera inversin de recursos y tiempo con los cuales no cuentan; el transporte es escaso
a esos lugares, con lo que el trmite de sus solicitudes en la Alcalda implica un verdadero via-
je. Por todo ello y por la experiencia de relacin con el Estado aprendida desde la Revolucin
del MNR de 1952, las autoridades han recurrido a los mejores medios de clientelismo desde aba-
jo hacia arriba y a la inversa para obtener obras para sus comunidades. Clientelismo que, en bue-
na medida expresa relaciones de reciprocidad. Los polticos de la Alcalda devuelven o adelantan
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 17 - Jos Blanes
un favor que los dirigentes o autoridades originarias debers retribuir en votos o expresiones ma-
sivas de apoyo en el momento preciso. Ambos sales bien, la autoridad se fortalece con las obras
y los polticos con su apoyo.
6. Participacin en el POA
Todo lo anterior se materializa en la elaboracin del POA, mediante la planificacin participativa.
El Plan es uno de los mecanismos que relaciona el mbito de la administracin municipal con las
expectativas de las OTBs con la incorporacin de sus solicitudes. Su elaboracin pone de
manifiesto las relaciones de fuerzas sociopolticas, en trminos de priorizacin y aprobacin de
proyectos presentados por las autoridades vecinales y comunales. Los elementos relacionados
con la capacidad de empuje de las OTBs, con la influencia de algunas personas, con los vnculos
amistosos e incluso las afinidades polticas, salen a relucir en el momento de priorizacin de
proyectos y la elaboracin del POA, para una determinada gestin. La aprobacin del Plan es una
acto cargado de alto simbolismo ya que implica: correlacin de fuerzas entre comunidades,
relacin clientelar con el Alcalde y los polticos, demostracin de liderazgo ante las comunidades,
capacidad de negociacin y ejercicio de reciprocidad del Alcalde, etc.
7. El Comit de Vigilancia
La eleccin y puesta en marcha del CV ha sido uno de los temas centrales de la implementacin
de la LPP.
4
Probablemente, junto con la planificacin participativa haya sido ste uno de los temas
ms admirados en todo el pas y sobre todo en el exterior. Por todo ello se desarrollaron muchas
expectativas en torno a su funcionamiento. Pero se ha puesto ms nfasis en el mecanismo como
tal que en su funcionamiento y posibilidades de que sirva para el fin que fue creado. La forma de
constitucin del CV fue diversa de un lugar a otro como lo fue su funcionamiento y tambin los
impactos en las comunidades a las que representa. No existe un Comit sino muchos segn cada
caso: en unos casos agrupan a ms cantones que en otros, ya que es tan irregular el tamao de
los cantones de una seccin provincial a otra. La eleccin de los representantes tuvo un
componente de clientelismo y manejo poltico desde la Alcalda muy importante. El Comit, en
general, no cumpli adecuadamente con sus funciones, y ello debido a varios tipos de problemas: )
no cuenta con recursos, se trata de una nueva forma de representacin que no corresponde con
las formas de existencia de la ciudadana y ha sido capturado por los viejos valores y sistemas
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 18 - Jos Blanes
vigentes de clientelismo y cooptacin poltica. La labor que algunos de sus miembros desarrollan
es ad honoren por definicin y como deca uno de ellos: A estas alturas de la historia nadie est
dispuesto a trabajar gratuitamente en beneficio de otros, todo trabajo necesita ser remunerado.
Es importante esta expresin, cuando una de las caractersticas del liderazgo comunal y sindical
ha sido siempre, y en particular en esta zona, un servicio a la comunidad. Antes de la LPP el
liderazgo era un tema con validez social y reconocido como un valor en s. De ello dependi en
buena parte la sobrevivencia de muchas de las comunidades tradicionales.
8. La competencia entre comunidades por las obras
En un primer momento las comunidades salieron de su modorra tradicional y aument su
actividad, tanto en el mbito de las bases en las comunidades, como tambin de los dirigentes, se
reactiv la relacin de exigencia entre la comunidad y el dirigente. Al mismo tiempo, el escenario
que se genera se caracteriza por la competencia entre comunidades y cantones en relacin con
los beneficios de la Ley. En este escenario el lugar principal est ocupado por las obras, las que
materializan los beneficios de la Ley y al mismo tiempo simbolizan los logros y progresos de las
comunidades, pero principalmente de los dirigentes. Como consecuencia lgica, resalta la
ausencia de perspectivas estratgicas y, por el contrario, la tendencia a la fragmentacin territorial.
La LPP cambi el significado e importancia de las obras en las comunidades. Antes, las obras
eran consideradas ms como beneficios personales de algn caudillo poltico y ddivas que
llegaban desde arriba y gracias a los mritos que se hacan abajo. Ello no provocaba tanta
competencia entre comunidades. A partir de la LPP, el inters por captar los recursos es mayor y
se basa en la consideracin de derechos adquiridos, son sus recursos. Es el inicio de un proceso
donde la solidaridad intercomunitaria parece afectada por la competencia en torno a las obras; se
empieza a romper el equilibrio entre comunidades en los niveles supra comunitarios. Siempre hubo
conflictos entre comunidades pero, ahora, stos se profundizan, se diversifican y tienen ms
argumentos para ello, son ms complejos. La solidaridad fue una pieza importante de la
supervivencia en la pobreza. Las poblaciones rurales despierten a esta nueva realidad como lo
haban hecho con la Revolucin de 1952 y la Ley de la Reforma Agraria, donde compitieron por las
parcelas (sayaas) hasta llegar los estrados judiciales.
4
Se elige un representante al CV por distrito. El CV vigilar la inversin de los recursos que se recibieron por co-
participacin, se realice de forma equitativa y no se desven los recursos a otros fines por parte de la Alcalda.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 19 - Jos Blanes
C. LOS IMPACTOS EN LAS RELACIONES SOCIOPOLITICAS
Estas cosas pasaron en el curso de la implementacin, ahora bien: cules fueron los impactos?.
Simplificando mucho hemos elegido cuatro tipos de relaciones bajo impacto a raz de la
implementacin de la Ley
1. Se dinamiza y redefine la relacin entre las OTBs y sus dirigentes, pero se debilita su
autoridad.
Como tendencia general se ha debilitado la legitimidad de las autoridades originarias y
sindicales frente a las bases, no slo por la nueva legalidad establecida pro la Ley, sino
porque se han abierto nuevas expectativas entre los dirigentes y comunarios en el marco
del municipio. El comunario empieza a experimentar el mbito de referencia municipal y
de los partidos polticos.
Los dirigentes comunales y sindicales se han visto desafiados por sus bases ante las posibilidades
de acceder a los recursos de la LPP. Adems, pueden reconocimiento de sus bases por ello, el
dirigente ser reconocido como capaz y trabajador o por el contrario, si no puede conseguir nada
para su comunidad pasar como ineficiente. Son muchas las vicisitudes diarias en la negociacin
de las obras para sus comunidades y que hacen difcil conseguir obras.
Otro aspecto importante es el de la estructura de la Ley en relacin con la legalidad de las
Organizaciones Comunitarias, la Ley enfrenta la legalidad del Municipio contra la tradicional de la
comunidad. Desde 1952, la Revolucin del MNR estableci la organizacin campesina en forma
de sindicatos, centrales, subcentrales, federaciones y finalmente la confederacin. Este sistema
piramidal y en gran medida coincidente con las divisiones administrativas (cantn, provincia, a
departamento y pas) ha estado vigente para todas las comunidades rurales del Occidente. Cada
comunidad o sindicato reciba su legalidad del nivel correspondiente de la organizacin campesina.
Quedaron excluidas de ello las comunidades del Oriente, pueblos originarios que mantuvieron sus
estructura s originarias, ya que all no se procedi a la distribucin de la tierra hacia las
comunidades, por el contrario se mantuvo la gran propiedad, la que no afect a muchos de los
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 20 - Jos Blanes
territorios indgenas. En 1994, otra vez el MNR, a travs de la LPP, define la territorialidad legal de
las comunidades. Lo hace con la creacin de municipios urbano rurales, prescindiendo de la
estructura sindical que haba creado en 1952. Desaparece, implcitamente, con ello el papel
legitimador de las centrales respecto de los sindicatos agrarios. Igualmente ocurre con la relacin
de las comunidades originarias respecto de sus ayllus y otras instancias superiores. Como
consecuencia de ello, la legitimidad de las autoridades originarias y las organizaciones sindicales
pierden valor frente a los comunarios y campesinos.
La socializacin de nuevos derechos colectivos y apertura de un espacio pblico es otro de los
impactos de la LPP. Hasta el momento la comunidad slo giraba en torno a los derechos
conquistados por sus lderes natos, elegidos anualmente segn usos y costumbre. La
municipalizacin produce una expansin del derecho ciudadano del derecho en la comunidad al
derecho en el municipio. Esta expansin debilita indirectamente la forma tradicional de
pertenencia comunitaria, ya no es indispensable pertenecer a tal o cual comunidad para tener
derechos, ya que la legalidad de cada una de ellas proviene del Municipio, este es un mbito
importante de pertenencia. La pertenencia ciudadana se ha ampliado, yo no slo es miembro de
tal o cual comunidad, pertenece al municipio. Este tema ha sido muy importante en relacin con
los sindicatos, en menor medida en el caso de las comunidades tradicionales, las que todava no
sienten de forma explcita estos impactos. De todo esto se deriva una suerte de simultaneidad de
identidades: se es comunario y ciudadano municipal al mismo tiempo. Esta situacin va en
detrimento de las autoridades tradicionales ya que el municipio tiene los recursos que requiere la
comunidad. Quedan los caminos abiertos al juego de clientelas polticas en el proceso electoral.
Este proceso de modernizacin del Estado impulsa definitivamente el deterioro de la legitimidad de
las autoridades tradicionales.
Finalmente, las comunidades tradicionales y los sindicatos agrarios necesitan ms esfuerzos para
adaptarse a la LPP y apropiarse de sus beneficios; ello representa a un fuerte recargo de actividad
sobre los dirigentes. Ahora el dirigente es, adems, administrador, y se ve obligado a acumular
nuevos conocimientos, lo que en gran medida fortalece su papel, pero ello representa un fuerte
peso. Adems, a ello se le agrega est el inconveniente de que su cargo dura slo un ao, con lo
que no puede consolidarse su aprendizaje en beneficio de la comunidad.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 21 - Jos Blanes
2. Se debilita la solidaridad entre comunidades
La quiebra de la solidaridad intercomunal es producto de la nueva legalidad
social que suplanta a la legalidad tradicional. Frente, las costumbres que
organizan y legitiman a las comunidades, su ayllu, su central sindical, ahora la
legalidad de las comunidades depende, segn la LPP, del reconocimiento de las
mismas en el Municipio y la Prefectura. Se debilitan los lazos entre la
comunidad y autoridades de los niveles supracomunitarios al recibir su legalidad
de los concejos municipales y no de sus niveles superiores organizativos.
La relacin entre comunidades, base tradicional de la organizacin aymar, va asumiendo nuevas
caractersticas conflictivas como resultado de la competencia intercomunitaria; cada comunidad o
cantn quiere captar la mayor cantidad de obras en perjuicio de otras comunidades o cantones.
Conflictos entre comunidades siempre hubo, pero stos afectan ms los vnculos de solidaridad
que han servido de base tradicional a la institucionalidad de las comunidades. Esta es una
tendencia observada en todas las zonas rurales. El impacto de la modernidad que impulsa la LPP
puede dinamizar esta tendencia y la profundizarla. Esta competencia se han potenciado ya que
existe una mayor movilizacin y reactivacin de la actividad comunitaria. No slo se profundizan
las diferencias entre comunidades, tambin se ponen de manifiesto las brechas sociales y
econmicas existentes.
Se deterioran las relaciones sociales entre comunidades a favor de las relaciones con la Alcalda;
con ello predominan las relaciones estatales sobre las sociales. Hay comunidades ms lejanas y
ms cercanas a la Alcalda y ms o menos favoritas del Alcalde. En este camino hacen mritos
muchos dirigentes. Muchas comunidades invitan al alcalde y lo agasajan con comidas, fiestas y
regalos. Con ello, la politizacin de las relaciones entre comunidades es otro aspecto que se ha
profundizado gracias al trabajo de cooptacin poltica de los dirigentes por parte de los partidos.
Por todo sealado la Alcalda se va imponiendo por encima de las relaciones supracomunitarias de
los ayllus y las centrales sindicales y el partido poltico se va imponiendo como objetivo para
muchos dirigentes, en detrimento de sus liderazgos comunales.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 22 - Jos Blanes
3. El Municipio es el eje ordenador frente a las territorialidades tradicionales
El municipio comienza a constituirse el eje estructurador de las relaciones
con las comunidades, ganndole terreno a las organizaciones comunitarias
superiores. Se est produciendo un cuestionamiento de la territorialidad
administrativa vigente hasta ahora en la relacin entre el Estado y las
comunidades.
Ms que hiptesis, aqu planteamos preguntas sobre el curso previsible de los cambios en el
mediano y largo plazo, referidos stos a los sistemas de valores y jerarquas relacionadas con la
apropiacin de lo pblico, a la distribucin del ingreso, a la participacin en los beneficios de la
modernizacin del Estado. Ser que muy pronto las comunidades comenzarn a pertenecer ms
a tal o cual municipio antes que a tal o cual ayllu o marca? Las estructuras supracomunitarias van
perdiendo importancia como eje ordenador de la vida comunitaria. Tambin pierde importancia la
territorialidad indgena tradicional como eje de identificacin tnico cultural? Decir machaqueo
parece que ser menos importante es cada vez, que ser ciudadano del Municipio de Viacha. El
eje de legalidad se traslada al lado del Estado desde una territorialidad que era fundamentalmente
social y cultural, es por ello que la LPP y la creacin del CV son percibidos, desde un inicio, como
una amenaza contra el sindicalismo.
5
Este miedo desaparece pronto al juzgarse que en la
prctica esta situacin abre un nuevo canal de comunicacin con el Estado. Pronto las
comunidades supeditan la dinmica sindical y comunal a la racionalidad y normas de la LPP. En
cada una de las situaciones existen razones diferentes: la crisis del sindicalismo agrario se
profundiza; las comunidades tradicionales por su tradicional pragmatismo negocian con el Go-
bierno; las juntas vecinales por su politizacin y el desprestigio de las federaciones de juntas
vecinales, etc.. Todo ello, por contrapeso, da valor a lo municipal.
5
La primera manifestacin en contra de la Ley surge de parte del representante por Cochabamba en la Confedera-
cin Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia en 1994. Protestan por el aparente cambio entre el de-
nominativo de OTB en lugar de sindicatos campesinos. El propio MNR que creo el sindicato quiere ahora fundar otra
institucin, con lo que se definira la obsolescencia de las organizaciones de niveles superiores en el sindicalismo. La
respuesta del Gobierno fue cambiar el genrico de OTBs por el de Organizaciones Comunitarias de Base. Aparen-
temente todo qued tranquilo, pero en los hechos no cambiaba nada.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 23 - Jos Blanes
Participacin de las comunidades es ambigua en materia de control de las inversiones ya que su
mecanismo, el CV, no es operativo. Ello provoca, en general, una sensacin de impotencia por la
carencia de recursos para desempear las funciones. En este sentido el CV no servira para
fortalecer a la sociedad civil, en su caso para fortalecer la solidaridad entre comunidades, sino que,
por el contrario, se constituye en un mecanismo de supeditacin a la Alcalda. Pero, adems, se
observa un incremento de las actividades y relaciones entre las comunidades y la Alcalda. Ahora
tienen que encontrarse al menos una vez por ao, fortalecindose con ello el papel rector del GM
en relacin con las comunidades. En dicha relacin la Alcalda consolida sus mecanismos de
discriminacin y consiguiente diferenciacin, aspecto, hasta cierto punto inevitable por la escasez
de recursos y el sistema de gobierno clientelar dominante.
4. La ciudadana municipal avanza en el marco de las relaciones entre el GM y las OTBs
Aunque las relaciones de los comunarios con la Alcalda estn teidas de
desencanto, enfado y crtica, ganan importancia en su vida diaria, el GM est
ms presente en comportamiento cotidiano de los comunarios, con relacin a
los otros niveles organizativos tradicionales. Va cambiando el eje de la
organizacin territorial con una tendencia clara a su municipalizacin. Se va
ampliando con ello la referencia ciudadana hacia el municipio y por ese camino
a la vida nacional, quebrndose, as, el encapsulamiento de la pertenencia
ciudadana establecida desde la Revolucin del 52.
Ahora, el municipio abre las puertas a una forma de ser ciudadano ms all de su comunidad.
Este proceso favorece la democracia y el mercado como ordenadores de la vida cotidiana. A ello
se suma tambin la representacin uninominal en la Cmara de Diputados, por lo que cada
ciudadano es un potencial candidato. Si sumamos, como se hizo antes, las nuevas oportunidades
que ofrece la poltica a cada lder comunal o sindical, el espectro de participacin poltica se ha
ampliado extraordinariamente. Un dirigente de una comunidad -proceso de afecta a cada
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 24 - Jos Blanes
ciudadano de las comunidades analizadas en el Altiplano- puede ser candidato a diputado
uninominal, a concejal, a comit de vigilancia, a funcionario de la alcalda. Esto es muy importante
si lo comparamos con los estrechos mrgenes de la comunidad como espacio para el liderazgo.
Adems, el liderazgo comunitario es obligatorio, es una especie de impuesto, mientras que el otro,
el que ocurre en el espacio poltico del municipio es nuevo, es una carrera personal. Es decir, ha
avanzado el sistema de representacin democrtica en marcos ms individuales que comunales.
Existen, sin embargo, muchas limitaciones a esta apertura a una nueva ciudadana y al ejercicio de
la misma en la vida cotidiana. Todava no se vive bajo el concepto de municipio, ste se limita al de
alcalda y de alcalde. La gestin transcurre en un marco de mediacin y delegacin de las
relaciones intercomunitarias muy difusas a favor de los lderes ante el alcalde. El sistema poltico
refuerza este tipo de relaciones a travs del clientelismo dominante. El POA no suele socializarse
a nivel municipal. Es un ejercicio que incvolucra a dirigentes y a la alcalda; en pocos casos a
stos y los vecinos. No representa una estrategia colectiva constituyndose, as, el ejercicio del
POA en un momento de cooptacin por parte de la Alcalda. Lo municipal no es todava un
proceso de constitucin territorial pleno.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 25 - Jos Blanes
E. IMPULSOS SOCIOPOLITICOS Y EL NUEVOERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO. ESCENARIO LOCAL
Cmo y en qu condiciones se produjeron estos impactos y sobre cmo incidieron en ellos
tanto la estructura misma de la Ley, como las condiciones de su implementacin y la nueva
arquitectura institucional? No se trat de una accin unilineal de una causa sobre un efecto,
sino de la accin compleja de un conjunto de impulsos que se definen como lneas de fuerza y
generan reacciones y forcejeos en los esquemas de valores vigentes. No nos atrevemos a
hablar todava de resultados de la implementacin de la Ley claros y evidentes, sino de posibles
tendencias, de fuerzas en juego muy verstiles y variables. Cules son las proyecciones de
estos cambios fundamentales?
Los impulsos se observan y se los puede analizar en tres niveles: la creacin de un nuevo
escenario y los nuevos actores; el surgimiento de nuevas formas de accin; y la socializacin de
nuevos valores.
1. Redefinicin del escenario
"Porque antes de entrar al Concejo l (un concejal del Sector Machaca)
hablaba buenas cosas, pero una vez entrado, el resultado ya no es eso, lik'i-
sito (gordito) se ha vuelto. Pocas obras nos dan, pequeas obras a nuestro
sector." (Entrevista al Mallku de Jess de Machaqa, enero de 1997).
Las lneas que definen el tejido socio cultural del escenario rural de los municipios actuales
provienen de muchos actores que constituyen un tejido social ms compacto, ms complejo y
ms dinmico. Estos son algunos de los principales actores:
Los dirigentes y autoridades originarias en sus procesos de apropiacin personal de la Ley.
Los dirigentes y sus relaciones con los partidos polticos, y con los funcionarios municipales.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 26 - Jos Blanes
El Alcalde en sus acciones hacia los diferentes interlocutores: los partidos polticos, los
concejales, el gobierno, los dirigentes y autoridades comunales, su partido, los miembros del
CV, etc.
Los miembros del CV en su relacin con el alcalde, entre ellos mismos, con los otros
dirigentes que no estn en el CV, con los partidos polticos, con las personas de las
comunidades, con el GM, con los concejales.
El Concejo Municipal, aunque muy disminuido ante el protagonismo del Alcalde, si embargo a
veces desarrolla lneas en relacin con los principales actores mencionados.
Este conjunto de actores y acciones en direcciones tan variadas, no slo constituye un tejido
complejo sino que, adems, es cambiante, como cambia el alcalde, como cambian los dirigentes
comunales. El cambio y la versatilidad es una caracterstica fundamental de las formas de accin
de los nuevos liderazgos, que se estn abriendo paso en este contexto de procesos de
modernizacin. Es un escenario mucho ms dinmico y lleno de posibilidades sociales y polticas
en comparacin con el de la comunidad.
El escenario es el municipio en construccin
Como esta reforma que no fue reclamada, ni reivindicada por nadie, sobre todo si nos referimos a
las comunidades, entonces se trata de una cancha rayada de antemano y a la que entran no a
defender o a delimitar espacios sino a copar los espacios diseados, a "apropiarse de la reforma".
El escenario es, por consiguiente, el del Estado. No se trata de un escenario construido por la
sociedad, como sera el caso de un escenario construido por un movimiento social masivo. En este
caso el Estado tratara de apropirselo, de moldearlo en el mejor de los casos. El "escenario de
estas relaciones es el del municipio en su etapa de constitucin real" y no es un escenario
acabado ni mucho menos; el vehculo de las nuevas relaciones son "las obras el POA"; el
interlocutor que manda y su institucionalidad ms visible es la Alcalda; el actor central es el
Alcalde. Este escenario hace visible al sistema poltico y lo viabiliza as de restringido casi al nivel
de relaciones personales. Las obras caen como gotas desde la Alcalda.
Los juegos de fuerzas y los movimientos dentro del tejido variopinto del municipio estn definidas
por dos grandes bordes o bandas, en un borde estn la Alcalda, los partidos, etc., que imponen y
construyen su racionalidad en las comunidades y, en el otro, las comunidades, sus dirigentes, las
autoridades originarias, la gente, que tratan de colocar sus racionalidades, mucho ms
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 27 - Jos Blanes
fragmentadas que en la otra banda, dentro del nuevo espacio, vale decir, tratan de apropiarse de
las reformas, de las novedades del Gobierno.
En este cambio de escenarios, de lo comunal a lo municipal, las comunidades comienzan a
articularse ms en torno al Municipio (Alcalda) que entre ellas mismas; ms desde la racionalidad
del municipio. Ello ocurre en un complejo proceso de construccin y creacin constructora de
nuevas condiciones. Se fortalece la lgica del individualismo en las comunidades: cada junta
vecinal y cada comunidad trata de lograr una determinada obra, sin considerar las necesidades del
resto de las organizaciones. Establecindose de esta manera relaciones egostas y conflictivas
entre las organizaciones vecinales y sindicales, que tambin se inclina hacia la divisin de las
centrales y subcentrales agrarias, as como las federaciones vecinales.
El protagonista es el alcalde
El personalismo, el clientelismo y el protagonismo del alcalde suplen la falta de institucionalidad
y de racionalidad administrativa moderna, lo que genera informalidad y ambigedad producen.
Por qu haba que suponer lo contrario? Esta parece ser una condicin natural de las refor-
mas institucionales en la regin. En las tres secciones municipales el personaje central es el Al-
calde y es l quien suele sacar mayor provecho de las negociaciones opacando, siempre que pue-
de, al Concejo y al CV. Ha sido importante, de todos modos, el que el Alcalde permanezca varios
aos en el Ejecutivo. Si su personalismo fue problemtico, los cambios y la inestabilidad funciona-
ria implicaron un reformulacin de "estrategias" cada ao. Este tema ha sido, entre otras, una de
las piezas fundamentales de la ingobernabilidad en muchos municipios del pas. A su vez, la ca-
pacidad de liderazgo y de intuicin, ha dado lugar a buena parte de las innovaciones que permitie-
ron resolver una infinidad de problemas que no se pueden resolver por la va institucional. Esto es
importante, particularmente en Bolivia, cuando las relaciones entre los diferentes niveles de go-
bierno no estn claras, no son fluidas, estn sobrepolitizadas, etc., dificultando la aplicacin de las
polticas pblicas, particularmente en el caso de las sociales. (Blanes-Yez, 1999)
Representatividad territorial ambigua
La Ley define la distribucin de los recursos percpita, pero ello vale cuando conviene. El
comportamiento es la defensa los recursos por la comunidad. Se trata de una forma de
ambigedad de tipo cultural por la que se antepone el concepto de ciudadano municipal al
concepto del "nosotros". Cuando conviene son "nosotros", ciudadanos de tal comunidad, cuando
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 28 - Jos Blanes
no conviene se acta como individuos de un colectivo mayor. A veces se usan los dos valores al
mismo tiempo. As, en el escenario del Municipio y la constitucin de la Alcalda se est
produciendo el principal impulso de incorporacin de la poblacin a la poltica, lo que ha llevado a
un desarrollo de este nivel de la ciudadana poltica, muy por encima de la social y la cvica. La
representacin poltica del territorio en el Gobierno Municipal tiende a concentrarse - al menos en
esta primera etapa-- en torno a la capital de seccin; es decir, la mayor parte de los cargos de la
Alcalda (Alcalde, concejalas, tcnicos y empleados) son ocupados por las personas que viven en
la capital de seccin, tal como ocurre por ejemplo en los municipios de Viacha y Achacachi. Nunca
antes como ahora es importante para la gente la informacin relativa a la cantidad de poblacin,
por lo que reciben ms recursos, pero tambin por el potencial de votos que ello implica.
Representacin comunal y los mallkus
A las reuniones convocadas por el equipo de investigacin, los mallkus o autoridades originarias
del Distrito Jess de Machaqa del municipio de Viacha, llevaban atuendos y vestimenta tradi-
cional: el poncho de colores, el lluch'u, la bufanda de color vicua, el sombrero negro o marrn,
la ch'uspa de coca y el famoso chicote con mango adornado con platera, adems de portar la
botella de alcohol. Mientras que los dirigentes de Achacachi o Pucarani visten ropa corriente,
en algunos casos una gorra con visera. Las mujeres dirigentes en las reuniones dentro de Ma-
chaqa ostentan sus vestimentas de aguayo y sus monteras negras, no as en Achacachi ni en
Pucarani. Ante los problemas que plantea la representatividad democrtica, las autoridades co-
munales pretenden imponer su presencia cualitativa, demostrando ese "nosotros" que deber se-
guir teniendo valor para ellos. Hacia dentro y hacia fuera demuestran as, las comunidades ms
tradicionales su percepcin del acoso del poder municipal contra el poder comunal, los mallkus y
bases del sector Machaqa, siguen reclamando o aorando el rescate del "imperio" perdido de los
pueblos aymars. Pero mirando las cosas ms profundamente, los elementos simblicos de auto-
ridad tradicional, como la indumentaria de mallkus, parecen quedarse en un plano secundario ante
los elementos formales como ser el sello y la firma; que tambin son simblicos pero en otro con-
texto. Pero las formas de organizacin originaria tienden a flaquear con mayor rapidez por las acti-
tudes de individualismo que se van manifestando. Adems, las artimaas y vicios de la organiza-
cin poltica del Estado --a travs del Gobierno Municipal-- parecen ser ms efectivas para las or-
ganizaciones campesinas en el momento de exigir la atencin de sus necesidades, que aquellos
principios de solidaridad, de servicio y de honestidad. Significa esto una suerte del "fin" de la co-
munidad originaria? A pesar de las limitaciones de la representatividad democrtica instaurada en
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 29 - Jos Blanes
el Municipio, sta es buscada particularmente por las comunidades campesinas menos tradiciona-
les y, en muchos casos, por las tradicionales; slo que stas ltimas lloran la prdida de valor de
los sistemas de articulacin local tradicional. En el encuentro definitivo de ambos mundos la nego-
ciacin de representaciones colectivas est siempre sobre la mesa entre los dirigentes y el alcalde.
Procesando las desigualdades territoriales
La percepcin y procesamiento de la desigualdad, genera procesos de compensacin mediante
el uso creciente del "nosotros", con el que los dirigentes se quejan de haber sido considerados
como a cualquiera. Es la mirada desde el interior de la comunidad hacia fuera, hacia el municipio,
donde ya no son considerados como antes, como los de tal comunidad. Este "nosotros" es
diferente cuando se habla dentro de la comunidad busca la imposicin de jerarquas, hablando
desde adentro hacia fuera se busca la cohesin interna frente a la disgregacin que provoca la
relacin en el escenario del municipio. No siempre el "nosotros", mirando hacia fuera, refuerza el
"nosotros interno"; hemos observado procesos de fragmentacin comunitaria interna. En la lucha
por las obras y por capitalizar el liderazgo personal como dirigente, el "nosotros" supracomunitario
juega un papel importante en el proceso de negociacin y de refuerzo del liderazgo comunal.
Aunque se va diluyendo en sentidos ms disgregadores de liderazgo individual. Esta relacin
entre lo colectivo comunitario y lo municipal, entre lo comunitario y lo individual es la base de la
gran ambigedad que revisten las relaciones sociales en este mbito de las comunidades.
En este escenario, en que las identidades colectivas superiores se van disgregando, va cobrando
valor lo individual, el liderazgo individual va ganando terreno y ello en un marco ms grande
incluso que el del municipio como lo es la poltica local y nacional. Asimismo, las autoridades
municipales, elegidas segn los valores de servicio a la comunidad, tambin empiezan a
deteriorarse. Por ejemplo, el sector Machaqa logr introducir un dirigente "pasado"
6
en el Concejo
Municipal, para que pueda trabajar en favor de los machaqueos, pero ste parece haberse
olvidado de su deber de servicio y la defensa del inters colectivo, comunitario.
Los actores sociales y polticos del escenario
6
En el lenguaje aymar, "pasado" se dice de alguien que ha pasado ya por los diferentes cargos de responsabilidad
en beneficio de su comunidad. Una persona que es "pasado", goza de la ms alta autoridad social.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 30 - Jos Blanes
Lo que ocurre en la implementacin no es algo que atae slo a las comunidades. Es un juego
en el que participan varios actores y que lleva la impronta de racionalidades propias y ajenas.
Todos los actores definen el futuro de la ley, tratan de orientarla a sus fines y al mismo tiempo
son redefinidos por ella y por los condicionamientos que crea. Resaltan los actores que forman
parte del proceso de implementacin mismo, la burocracia central, las ONGs, los agentes del
Municipio, particularmente los actores polticos que sobresalen por encima incluso de los
funcionarios estatales encargados de la implementacin. Por su lado, actores sociales como los
dirigentes de las comunidades, los lideres sociales en las mismas, estn en proceso de
subordinacin del liderazgo social al poltico. Ahora los lderes sociales comunales y otros se
perfilan como candidatos de los partidos polticos y o de la Alcalda. Los representantes del CV
estn a la cabeza de dichas aspiraciones. El proceso es elitario y sobresalen los partidos
polticos ante los lderes comunales y locales interesados en el control del desarrollo del poder
local. Les siguen los tcnicos del gobierno, las ONGs y las empresas consultoras que se
aproximaron para las tareas de la planificacin y asesoramiento. En este escenario encuentran
un lugar con bastantes ventajas los lideres y viejos caudillos de los pueblos y de las
comunidades, los lideres de las organizaciones tradicionales de segundo y tercer nivel, los
lideres locales que mantienen diferentes formas de control sobre sus comunidades. Aunque
muy espordicamente, tambin aparecen los lideres residentes en La Paz u otros centros que
mantienen el control del poder local. Este conjunto tan abigarrado de actores y de intereses
hace que el proceso no sea homogneo y que la imagen de participacin diste en muchos casos
de la realidad.
2. Nuevas formas de accin social y poltica
El nuevo escenario se estructura en el proceso de constitucin de la primaca de la
accin poltica sobre la social, en el de la transicin de los liderazgos sociales, comu-
nales y vecinales hacia los polticos, de los sistemas de accin comunales a los muni-
cipales. El nuevo escenario se reproduce y recrea a travs de nuevas formas de ac-
cin de los actores. La investigacin ha identifi cado algunas de las nuevas formas de
accin que se producen en el nuevo escenario, las cuales tendern a cambiar sin du-
da dicho escenario.
Desarrollo de posiciones ambiguas y polivalentes
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 31 - Jos Blanes
Las principales formas de accin se movern sobre la base del desarrollo de sentimientos
colectivos predominantes y cada vez ms socializados por los que: la poblacin oscilar entre la
esperanza por las reformas y la incredulidad; se mover entre la lucha por penetrar en los mbitos
de la poltica y del municipio en particular y la revalorizacin instrumental de sus valores propios y
defensa de su identidad. La LPP reduce a todos a un mismo nivel (ciudadanos de municipios) y
remueve las bases constitutivas su identidad y de la diversidad cultural, tradicionalmente til y
funcional, tanto a su negocin con el Gobierno, con los partidos y otras instancias externas a su
mundo y sustento bsico de los sistemas de jerarquas internas.
En esta lucha entre dos sistemas de valores y jerarquas: 1) las tradicionales alimentadas por el
viejo sistema poltico del 52, que produjo lderes, dirigentes, mallkus, caudillos polticos y 2) las
introducidas con la LPP que homogeneizan todo desde el municipio, en la prctica desde la
Alcalda, mientras se constituye el municipio como una territorialidad socia y poltica. Esta
aparente dualidad es compleja y no termina necesariamente con la de-construccin de una u otra,
sino con la construccin de una forma de existir de las dos.
La modernizacin del Estado est removiendo sus valores y jerarquas internas, por lo que los
lderes, dirigentes y otras autoridades estn desarrollando sistemas de accin hbridos muy poco
estudiados an hoy da. Por esto las referencias que hemos encontrado de accin colectiva tienen
significados polivalentes. Es difcil saber cuando un ataque al Alcalde es una defensa de la LPP o
por el contrario es un rechazo de la misma. Estudian en silencio su posicin, sin definir nunca cual
es su posicin; esta ambigedad es un arma extraordinaria para desarrollar al mximo su
versatilidad desde situaciones de desventaja. La Ley ha activado a las comunidades y a sus
dirigentes, pero stos tienen que pagar un costo bastante alto para poder responder a las
exigencias problemas que aquella plantea.
El Comit de Vigilancia entre aciertos y frustraciones
Se podr constituir un sistema de accin social a travs del CV?, Llegar este mecanismo a
constituir un actor social? El lder, el dirigente, la autoridad originaria, antes era un servidor que
tena valor en s mismo y era reconocido as en el seno de la comunidad cuando lo pblico era
bsicamente societal. Pero cuando lo pblico se constituye casi exclusivamente en torno al Estado
y ello ocurre por los vnculos con los partidos, el eje de valoracin del liderazgo se desplaza desde
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 32 - Jos Blanes
lo pblico-societal hacia lo pblico-estatal. Ahora se exige remuneracin porque hay recursos de
la participacin.
Lo que resalta ms es el alto nivel de confusin en que se encuentran los dirigentes y la propia
poblacin de las comunidades sobre el uso que puedan hacer de este mecanismo de accin. Sus
formas de control tradicional no tienen casi nada que ver con el CV de la LPP, sta es una forma
externa e introducida desde el gobierno central, y que tiene como referente otro tipo de sociedad y
de sistemas de valores y jerarquas. El CV no est hecho para la comunidad sino para la Alcalda,
dentro del concepto de Municipio. Nunca hubiera podido surgir de ellas este mecanismo en su
relacin con el Estado. Ahora est impuesto y deben operarlo, a pesar de que choque con sus
ancestrales formas de decisin sobre lo bueno y lo malo para sus comunidades.
Mientras el municipio se constituye, lo que existe es una alcalda y unas comunidades que debern
aprender a usar el mecanismo que "la alcalda" confeccion para relacionarse con ellas. Pero,
para complicar la situacin, en este "mientras tanto" este mecanismo tampoco tiene recursos para
operar. No sirve ni para sus comunidades ni para la alcalda, vale decir, para el Gobierno, el
Ministerio de Hacienda etc.) De todos modos los comunarios no han pedido su desaparicin, con
lo que se intuye perfectamente que est siendo usado como un mecanismo ms de relacin
ambigua con el Estado, al mismo tiempo que altamente instrumental al clientelismo y a la
expansin del liderazgo social hacia el lado poltico.
Al nombrar al cargo del CV a una autoridad tradicional, como sucede en el Sector Machaqa de
Viacha, la persona asume al mismo tiempo dos funciones: como mallku y como CV,
producindose con ello muchas dificultades para la persona encargada; como autoridad comunal
tiene que atender los problemas del cantn y como CV debe controlar la gestin municipal; su
confusin viene de tener que estar en dos mundos diferentes con lo que no cumple
adecuadamente ni lo uno ni lo otro y pone en juego lo nico que l controla, su relacin con la
comunidad a la que pertenece y de la que recibe el liderazgo. Pero la comunidad piensa que as
se fortalece la autoridad de las comunidades. El mallku comunal, que, adems, es CV, parece
reducir su rol, a la organizacin de las comunidades para la inauguracin de algunas obras. Estar
presente en calidad de CV durante la entrega de obras parece ser ms importante que controlar la
gestin municipal. Para los miembros del CV, aparecer en las entregas de obras al lado de las
autoridades municipales y polticas, les brinda un cierto reconocimiento social; esto vale ms, que
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 33 - Jos Blanes
hacerse problemas con el Alcalde, cuestionando los desaciertos y la demora en la atencin de las
demandas.
Como resultado de las observaciones realizadas, no podemos llegar a la conclusin de que el CV
sea un camino nuevo y frtil de fortalecimiento de la sociedad, ms por el contrario pareciera que
est condenado a morir, no slo por ineficiencia sino sobre todo por corrupcin.
Construccin de actores socio-polticos locales
An est lejos la constitucin de nuevos lderes sociales y polticos locales, cuando la
municipalizacin huele fuerte todava a su origen estatal central, tanto en el mbito administrativo
como poltico. La Ley ha sido un acto del Gobierno Central, las normas no han surgido de la
tradicin municipal local. Se trata de una reforma centrfuga, a cuyo carro se suben los partidos y
reproducen sus estructuras en el mbito local. La constitucin de actores sociales en las reas
rurales tradicionales est sometido a una inevitable ambigedad en sus resultados. Las dificultades
para el desarrollo de lderes de la sociedad en el mbito local son muy grandes, sobre todo porque
los partidos polticos llenan totalmente la escena territorial hasta en los ms pequeos municipios
del pas.
3. Socializacin de nuevos valores
Se observa proceso callado y aparentemente sordo en el que estn emergiendo
nuevos valores, incuestionables, asumidos de forma progresiva por todos, aunque
en el discurso no lo parezca, por lo ambiguo del proyecto de mestizacin de la
modernidad aymar.
Valoracin sociopoltica del escenario municipal
El municipio se convierte en el centro de las preocupaciones del Estado. Es tambin la
preocupacin de los partidos y el espacio de los liderazgos emergentes. LPP. Las modalidades y
mecanismos adaptados por las autoridades municipales, en la identificacin de proyectos, la
priorizacin, la elaboracin del POA y en la misma ejecucin de obras, son las piezas de la nueva
construccin basada en lo municipal. Los recursos en general y las obras se constituyeron en
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 34 - Jos Blanes
factores de poder y ste la base de lo local. Es en el municipio y en torno a l que se libran las
batallas. Es en torno a l que se valoran los liderazgos, el municipio es la nueva centralidad,
particularmente en poltica. La socializacin de este concepto de lo local refuerza mucho ms la
forma inadecuada de dominio de lo poltico sobre lo econmico y lo sociocultural. Lo municipal,
como sucedneo de lo local, es el punto de referencia y de valoracin y de jerarquizacin de aqu
en adelante, lo que traer funestas consecuencias para la planificacin estratgica.
Socializacin del pragmatismo
Por un lado, el ms formal, se reivindica lo tradicional, la negociacin en trminos de "nosotros", se
reivindica un derecho colectivo con identidad precisa, la comunidad. El "nosotros" quiere decir
participar en la forma de nosotros, como comunidad y no como un genrico. Ser que por eso les
confundi tanto el genrico de OTB? Las formas clientelares de la relacin con las comunidades a
travs de sus autoridades con el Estado y por la va de los partidos conservaron el sentido del
"nosotros", como un reconocimiento de reciprocidad y de identidad. En el concepto genrico OTB,
se pierde la identidad; ellos no quieren ser un cualquiera. Pero no quieren quedar fuera de lo que
viene ocurriendo. Los propios agentes municipales de los cantones alejados de la capital, van
impulsando el proyecto de penetrar y ser penetrados por la Alcalda. En unos casos buscan la
constitucin de autonomas municipales mediante la creacin de nuevas secciones.
La "unificacin" entre lo urbano y rural
La implementacin de la Ley est induciendo un proceso de "urbanizacin de las reas rurales"
que va cambiando rpidamente la fisonoma de los territorios rurales (Borja y Castells, 1997). No
slo se estn cambiando las pautas de comportamiento en relacin con los patrones urbanos, sino
que tambin se est copiando un tipo de municipio segn el modelo urbano y el de las ciudades
intermedias. Incluso en casos donde predomina la poblacin dispersa carente de las principales
satisfacciones sociales, la novedad del municipio refuerza la entrada de valores urbanos, la poltica
nacional. Ello se manifiesta en la formulacin de demandas y programas articulados de desarrollo
local. Se puede hablar de una "nacionalizacin" y globalizacin de las reas rurales o de la
"unificacin" y/o "interpenetracin" entre lo urbano y lo rural. Una suerte de homogenizacin de la
poblacin: por ejemplo llama la atencin la inversin tan fuerte de mucha gente de Jess y Andrs
de Machaqa para enviar a sus hijos a estudiar al El Alto. Si antes la poltica se defina en las urnas
rurales, ahora, las urnas urbanas son cada vez ms importantes y ello tiene tambin impacto sobre
las caractersticas de los dirigentes y las formas de hacer poltica.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 35 - Jos Blanes
Entre lo cotidiano y lo estratgico
Para las comunidades ms tradicionales, lo estratgico es algo no siempre explcito, no siempre
econmico y generalmente ms cultural. Lo cotidiano se expres siempre sin necesidad de
relacionarlo con un plan estratgico. Este relacionamiento tienen una gran cantidad de implcitos
muy difciles de construir en una representacin global. Esta macrovisin no est escrita pero
funciona todos los das. La forma fragmentaria que presentan las obras del POA se resuelve
automticamente, al menos parcialmente, en esa macrovisin implcita de su organizacin interna
con sus valores y jerarquas, siempre cambiantes pero estables. Aqu no tiene casi importancia
entrar con nuestro concepto de "estratgico", referido a los conceptos de planificacin con
objetivos integrales de mediano y largo plazo, con una filosofa de desarrollo, pero que vale en la
medida en que se trata de un concepto universal de desarrollo. En mundos culturales tan diversos
como los estudiados y donde lo "estratgico" tiene significados tan distintos el impacto de lo
cotidiano ha sido muy distinto y con ello los impactos socio-polticos de la Ley tambin. La lucha
por las obras, no es ms que la apariencia de algo que es ms interno a las propias comunidades
y a sus organizaciones superiores. Pero tambin muestra que existe un alto poder de penetracin
desde fuera. En este trascender lo cotidiano, de formas tan diversas, las comunidades estudiadas
se apropian de la Ley, de los cambios en la poltica, de las relaciones con el Alcalde, del
clientelismo poltico. El vehculo son las obras del POA. Ello choca evidentemente con nuestro
concepto de estratgico, de planificacin estratgica. Por algo ser que los PDMs que se estn
desarrollando no logran ser eso que pensamos, el motor para relacionar lo cotidiano con el largo
plazo.
Socializacin del nuevo "escenario" sociopoltico local
Si antes lo local era un espacio fundamentalmente sociocultural --con graves problemas
econmicos y espaciales, lo que est llevando a la desintegracin socio cultural de grandes zonas
del Altiplano-- ahora, lo local empieza a incorporar otros elementos importantes como son la
poltica y los liderazgos que salen del mbito comunal, por ejemplo el CV, el ser alcalde, el ser
concejal, el ser uninominal. Lo econmico no ha sido incorporado todava y puede perderse en el
concepto tan impreciso como el de municipio productivo. El hecho importante es que la gente de
las comunidades, sus lderes y autoridades han comenzado a socializar una nueva dimensin de
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 36 - Jos Blanes
lo local, una suerte de expansin del viejo concepto. Ahora existen recursos locales --dgase
municipales aunque un concepto no corresponda al otro-- lderes locales, un centro que es la
alcalda, hay elecciones para la alcalda, hay concejales de la alcalda.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 37 - Jos Blanes
BIBLIOGRAFIA
ALBO, Xavier,
1979 Achacachi: medio siglo de lucha campesina, La Paz, CIPCA, 173 pgs.
1984 "Bases tnicas y sociales para la participacin aymar", en: Caldern y otros, Bolivia: la
fuerza histrica del campesinado, Cochabamba, UNRISD-CERES.
1985 "Pachamama y q'ara: el aymar ante la opresin de la naturaleza y la sociedad", en:
ESTADO Y SOCIEDAD, La Paz, No. 1, FLACSO.
1988 "Nuestra identidad a partir del pluralismo en base", en: AUTODETERMINACION, La
Paz, No. 4, diciembre 1987 - abril 1988, CELMES.
ALBO, Xavier y otros,
1981 Chukiawu: la cara aymar de La Paz, el paso a la ciudad, La Paz, CIPCA, T. I.
1989 Para comprender las culturas rurales en Bolivia, La Paz, MEC-CIPCA-UNICEF.
ALLPANCHIS
1989 Poder y autoridad en Los Andes, Lima, Ao XXI, No. 33, Primer semestre.
ARDAYA, Rubn,
1991 Ensayo sobre la municipalidad y municipios: desarrollo local, La Paz, INIDEM.
1995 La construccin municipal de Bolivia, s.l., Estrategias para el Desarrollo Internacional.
AROCENA, Jos,
1995 El desarrollo local: un desafo contemporneo, Uruguay, Centro Latinoamericano de
Economa Humana - Nueva Sociedad.
ARRIETA, Mario,
1995 "La Participacin Popular y las tendencias del desarrollo", en: Mario Arrieta y otros,
Participacin popular y desarrollo rural, La Paz, Club de Economa y Sociologa Rural.
ASDI
1996 Popular Participation and Rural Democratisation in Bolivia. Primer informe de
investigacin. Nov.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 38 - Jos Blanes
AYO, Diego,
1999. "Los distritos municipales", en: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin,
Participacin popular: una evaluacin-aprendizaje de la Ley 1994-1997, La Paz, MDSP,
1998, pp. 25-65;
BARBERY, Roberto,
1997 "Una revolucin en democracia", en: Ministerio de Desarrollo Humano, El pulso de la
democracia: participacin ciudadana y descentralizacin en Bolivia, Venezuela, Nueva
Sociedad.
BID-PNUD
1993 Reforma Social, Hacia una agenda integrada, s.l., BID-PNUD.
BLANES, Jos (Compilador)
1991, El Reto de la Planificacin Descentralizada, CEBEM y Sociedad Boliviana de Planificacin,
CEBEM, La Paz, Bolivia.
1992, Descentralizacin Poltico administrativa y Gobernabilidad, en MAYORGA, Ren Antonio
(Coordinador), CEBEM, ILDIS, Nueva Sociedad. Venezuela.
1998, Implementacin de polticas sociales integrales a nivel local en Bolivia. Cuatro estudios de
caso, La Paz, CEBEM, en publicacin y en http:// www.cebem.com
BLANES, Jos y Mario Galindo,
1993 Las regiones hoy: desequilibrios institucionales y financieros", La Paz, CEBEM.
BLANES, Jos y AYO, Diego
1999, Participacin social y modernizacin del Estado (Bolivia). En DIACONIA y OXFAM Reino
Unido, Las Paradojas de la Participacin. Ms Estado o ms sociedad?. DIAKONIA-
OXFAM Reino Unido, La Paz, Bolivia,
BLANES Jos, SANCHEZ Serrano Rolando y ARIAS Rolando
1999, mallkus y Alcaldes, La implementacin de la Ley de Participacin Popular en las
comunidades rurales (Altiplano de La Paz), configuracin de nuevas relaciones sociopolticas.
Documento en edicin final, CEBEM, La Paz, Bolivia.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 39 - Jos Blanes
BLANES,Jos y YAEZ, Ernesto,
1999, Descentralizacin de la inversin en infraestructura social, el caso de Cochabamba y Su-
cre. En fase de publicacin, La Paz, CEBEM.
CALDERON, Fernando,
1995 Movimientos sociales y poltica: la dcada de los ochenta en Latinoamrica", Mxico, Si-
glo XXI.
CALDERON, Fernando y otros,
1984 Bolivia: la fuerza histrica del campesinado", Cochabamba, UNIRISD-CERES.
CALDERON, Fernando y Roberto Laserna,
1994 Paradojas de la modernidad: sociedad y cambios en Bolivia", La Paz, Fundacin Milenio.
CALLA, Ricardo y otros,
1989 CSUTCB: debate sobre documentos polticos y asamblea de nacionalidades, La Paz,
CEDLA.
CALLA, Ricardo y CALLA, Hernando
1996 Partidos polticos y municipios: las elecciones municipales de 1995, La Paz, ILDIS.
CARDONA, Angel,
1995 Tecnologa y Participacin Popular en Bolivia, La Paz, s.e.
CARTER, William y Mauricio Mamani,
1982 Irpa Chico: individuo y comunidad en la cultura aymar, La Paz, Juventud.
CONDARCO, Ramiro,
1965 Zrate, el "temible Willka, La Paz, Talleres Grficos Bolivianos.
1978 "Reflexiones acerca del eco-sistema vertical andino", en: AVANCES, La Paz, No. 1.
COSTA, Rolando,
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 40 - Jos Blanes
1996a Monografa de la provincia Ingavi, La Paz, Prefectura de La Paz.
1996b Monografa de la Provincia Los Andes, La Paz, Prefectura de La Paz.
CHOQUE, Roberto,
1986 La sublevacin de Jess de Machaqa, La Paz, Chitakolla.
CHOQUE, Roberto y otros,
1992 Educacin indgena: ciudadana o colonizacin?, La Paz, Aruwiyiri.
CHOQUE, Roberto y Esteban Ticona,
1996a Jess de Machaqa: la marka rebelde, La Paz, CIPCA, Vol. 1.
1996b Jess de Machaqa: La marka rebelde, Sublevacin y masacre de 1921, La Paz,
CEDOIN-CIPCA, Vol. 2.
DANDLER, Jorge,
1983 El sindicalismo campesino en Bolivia: los cambios estructurales en Ucurea", Cochabam-
ba, CERES.
DIACONIA y OXFAM Reino Unido
1999. Las Paradojas de la Participacin. Mas Estado o ms sociedad). DIACONIA y OXFAM
Reino Unido, La Paz, Bolivia.
FLORES, Alberto,
1987 Buscando un Inca: identidad y utopa en Los Andes, Lima, Instituto de Apoyo Agrario.
FERNANDEZ, Gustavo,
1995 La transformacin del Estado: tendencias y desafos, la experiencia boliviana", La Paz,
ILDIS- Mller & Asociados.
GALINDO, Mario,
1995 "Contradicciones que la Participacin Popular intenta resolver", en: Mario Arrieta y otros,
Participacin Popular y desarrollo rural, La Paz, Club de Economa Agrcola y sociologa rural.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 41 - Jos Blanes
1998, "La participacin Popular y la descentralizacin administrativa" en MILENIO, Las Reformas
Estructurales en Bolivia, Fundacin Milenio, Serie: Temas de la modernizacin, La Paz.
GREBE, Horst,
1994 "La Ley de Participacin Popular", en: Foro Econmico, Las Paz, No. 34, ILDIS.
HARRIS, Olivia,
1978 "El parentesco y la economa vertical en el ayllu Laymi", en: Avances, La Paz, No. 1.
HEALY, Kevin,
1989 Sindicatos campesinos y desarrollo rural 1978-1985, La Paz, Hisbol.
HOYOS, Marina y BLANES, Jos
1999, La participacin Social y Poltica en el Mundo Guaran, en OXFAM-DIACONIA, Las Para-
dojas de la Participacin ms Estado o ms sociedad?
LASERNA, Roberto,
1997 "Modernizacin, democracia y participacin", en: Ministerio de Desarrollo Humano, El pul-
so de la democracia: participacin ciudadana y descentralizacin en Bolivia, Venezuela, Nueva
Sociedad.
LAZARTE, Jorge,
1993 Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia, La Paz, ILDIS - Los Amigos del Li-
bro, Vols. 1 y 2.
LAZARTE, Jorge y Mario Napolen P.,
1992 Bolivia: economa y sociedad 1982-1985, La Paz, CEDLA.
MAMANI, Carlos,
1991 Taraqui 1866-1935: masacre, guerra y "Renovacin" en la biografa de Eduardo L. Nina
Qhispe, La Paz, Aruwiyiri.
MAMANI, Mauricio,
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 42 - Jos Blanes
1988 "Agricultura a 4000 metros", en: TEMAS SOCIALES, La Paz, Nos. 12-13, Carrera de So-
ciologa- UMSA.
MANSILLA, H.C.F.,
1991 La cultura del autoritarismo ante los desafos del presente: ensayos sobre una teora cr-
tica de la modernizacin", La Paz, CEBEM.
1992 Los tortuosos caminos de la modernidad: Amrica Latina entre la tradicin y el moder-
nismo, La Paz, CEBEM.
1993 La identidad social y el rol poltico del sindicalismo boliviano", La Paz, CEBEM.
1994 Autonoma e imitacin en el desarrollo: fragmentos de una teora crtica de la moderniza-
cin, La Paz, CEBEM.
MAYORGA, Fernando,
1995 "Efectos sociales y polticos de la Participacin Popular", en: Mario Arrieta y otros, Partici-
pacin popular y desarrollo rural, La Paz, Club de Economa Agrcola y Economa Rural.
MAYORGA, Ren (comp.),
1987 Democracia a la deriva: dilemas de la participacin y concertacin social en Bolivia", La
Paz, CLACSO-CERES.
1991a Democratizacin y modernizacin del Estado en Bolivia", La Paz, CEBEM.
1991b De la anomia poltica al orden democrtico? Democracia, Estado y movimiento sindical
en Bolivia", La Paz, CEBEM.
1998, Reflexiones sobre la Ley de Participacin Popular y de Descentralizacin Administrativa,
documento no publicado, CEBEM.
MERINO, Mauricio y otros,
1995 En busca de la democracia municipal: la participacin ciudadana en el gobierno local
mexicano, Mxico, El Colegio de Mxico.
MEDINA, Javier,
1995b Manifiesto por una civilizacin convivial: la Participacin Popular como fruto de las luchas
sociales en Bolivia", La Paz, Secretara Nacional de Participacin Popular- Unidad de Investiga-
cin y Anlisis. (Indito).
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 43 - Jos Blanes
1995c Prolegmenos para pensar la democracia: etnicidad, gnero y participacin popular", La
Paz, Secretara Nacional de Participacin Popular- Unidad de Investigacin y Anlisis. (Indito)
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
1996 Participacin Popular en marcha!, La Paz, MDH-SNPP.
1997a El pulso de la democracia: participacin ciudadana y descentralizacin en Bolivia, Vene-
zuela, Nueva Sociedad.
1997b 3 aos de participacin popular: memoria de un proceso, La Paz, MDH-SNPP.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
1995, Ley de Participacin Popular y su reglamentacin", La Paz, Secretara Nacional de Parti-
cipacin Popular.
1997 Divisin poltico-administrativa de la Repblica de Bolivia, La Paz, MDSMA.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIN,
1998 Participacin popular: una evaluacin - aprendizaje de la Ley 1994-1997, Viceministerio
de Participacin Popular y Fortalecimiento Municipal, La Paz, MDSP
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION
1993a Informacin estadstica regional La Paz, La Paz, INE-GTZ/PROADE.
1993b Seminario sobre ordenamiento territorial, La Paz, MPC-GTZ.
MOLINA, Carlos Hugo,
1995 "Un ao de participacin popular: del anlisis terico a la realidad objetiva", en:
PARTICIPAR, La Paz, ao 2 Nos. 7 y 8, Abril, SNPP.
MOLINA, Sergio,
1995 "Las jornadas de la participacin: una experiencia comunicacional en 90 municipios boli-
vianos", en: La Razn (Suplemento Ventana) del 20 de agosto de 1995, p. 7.
PACHECO, Diego,
1992 El indianismo y los indios contemporneos en Bolivia", La Paz, Hisbol-MUSEF.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 44 - Jos Blanes
PEREZ, Vctor,
1995 "La Sociedad Civil como posibilidad", en: CLAVES de RAZON PRACTICA, N0. 50.
PLATT, Tristn,
1987 "Entre ch'axwa y muxsa: para una historia del pensamiento poltico aymar", en: Thrse
Bouyssi-Cassagne y otros, Tres reflexiones sobre el pensamiento andino, La Paz, Hisbol.
RASNAKE, Roger,
1989 Autoridad y poder en Los Andes: los kuraqkuna de Yura, La Paz, Hisbol.
RIVERA, Silvia,
978 "La expansin del latifundio en el altiplano boliviano: elementos para la, caracterizacin de
una oligarqua regional", en: Avances, La Paz, No. 2, noviembre.
1979 "Medio siglo de luchas campesinas en Bolivia", en: Ultima Hora, "Bodas de Oro", La Paz,
Abril.
1983 "Luchas campesinas contemporneas en Bolivia: el movimiento 'katarista', 1970-1980",
en: Ren Zavaleta (comp.), Bolivia hoy, Mxico, Siglo XXI.
1986 Oprimidos pero no vencidos: luchas de campesinado aymar y qhechwa 1900-1980", La
Paz, Hisbol.
1990 "Democracia liberal y democracia del ayllu: el caso del Norte de Potos, Bolivia", en: Car-
los Toranzo (ed.), El difcil camino hacia la democracia, La Paz, ILDIS.
1992 "Sendas y senderos de la ciencia social andina", en: AUTODETERMINACION, La Paz, No.
10, octubre.
ROJAS, Gonzalo y Luis Verdesoto,
1997 La participacin popular como reforma poltica, La Paz, SNPP.
1997 "Las organizaciones del sector agropecuario", en: Danilo Paz (dir.), Cuestin agraria boli-
viana: presente y futuro, La Paz, ANCB.
ROMERO, Salvador,
1989 "El nuevo regionalismo", en: ESTADO Y SOCIEDAD, La Paz, No. 6, FLACSO.
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 45 - Jos Blanes
SALMAN, Tom y KINGMAN G.
1999 Antigua Modernidad y Memoria del Presente. Culturas Urbanas e Identidad, FLACSO,
Ecuador,
SALINAS, Ximena,
1996 Poder local: ordenanzas municipales, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano.
SANCHEZ, Rolando,
1994 Comunidades rurales ante el cambio y la modernizacin: desarrollo interno y
participacin comunitaria", La Paz, CEBEM.
1995 "Comportamientos polticos en las regiones andinas: cambios socioculturales y tendencias
electorales", en: OPINIONES Y ANALISIS, La Paz, No. 21, mayo.
SECRETARIA NACIONAL DE PARTICIPACION POPULAR
1995 Debate nacional sobre la Ley de Participacin Popular", La Paz, SNPP.
TEMPLE, Dominique,
1989 Estructura comunitaria y reciprocidad: del quid-pro-quo histrico al economicidio, La
Paz, Hisbol-Chitakolla.
TICONA, Esteban y Xavier Alb,
1997 Jess de Machaqa: la marka rebelde, la lucha por el poder comunal, CEDOIN-CIPCA,
Vol. 3.
Vice Ministerio de Participacin Popular y Fortalecimiento Municipal, Participacin Popular. Una
Evaluacin - aprendizaje de la Ley 1994-1997.
VOLGGER, Ruth,
1995 Participacin popular: de los microcambios a su institucionalizacin preventiva", en:
AUTODETERMINACION, La Paz, No. 13, julio.
YAKSIC, Fabin,
DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARS DE BOLIVIA
Toluca, Mxico - 46 - Jos Blanes
1995 Autodeterminacin municipal: participacin popular y anulacin del monopolio partidario en
la mediacin poltica, en: AUTODETERMINACION, La Paz, No. 13, julio, pgs. 71-77.
ZAVALETA, Ren,
1967 Bolivia: el desarrollo de la conciencia nacional, s.l., s.e.
También podría gustarte
- Juicio para La Proteccion de Los Derechos Politico ElectoralesDocumento3 páginasJuicio para La Proteccion de Los Derechos Politico ElectoralessaraiAún no hay calificaciones
- Matriz de ConsistenciaDocumento1 páginaMatriz de ConsistenciaJhosepAnthonyMPAún no hay calificaciones
- Modelo Del Program de Proteccion RespiratoriaDocumento14 páginasModelo Del Program de Proteccion RespiratoriaMirko Willman Pereira CarranzaAún no hay calificaciones
- Dosificacion de HormigonDocumento6 páginasDosificacion de HormigonMirko Willman Pereira CarranzaAún no hay calificaciones
- Marketing Turistico DigitalDocumento59 páginasMarketing Turistico DigitalMirko Willman Pereira Carranza100% (1)
- E Structur As Liger As Mixt AsDocumento20 páginasE Structur As Liger As Mixt AsAlex Estrella BravoAún no hay calificaciones
- Cap.7-Construccion Con Madera-021412 PDFDocumento35 páginasCap.7-Construccion Con Madera-021412 PDFMartín MoralesAún no hay calificaciones
- Democratizando La Democracia, Una Mirada A La Participación Popular en Los Albores de La Bolivia de Las Autonomías.Documento364 páginasDemocratizando La Democracia, Una Mirada A La Participación Popular en Los Albores de La Bolivia de Las Autonomías.Gobernabilidad DemocráticaAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura Teoria Del EstadoDocumento5 páginasReporte de Lectura Teoria Del EstadoMiguel OchoaAún no hay calificaciones
- SueciaDocumento13 páginasSueciaLeo FrancoAún no hay calificaciones
- Estado Constitucional CarpizoDocumento20 páginasEstado Constitucional CarpizoyariAún no hay calificaciones
- Enfoque de Los Sistemas de Partidos y FormaciónDocumento30 páginasEnfoque de Los Sistemas de Partidos y FormaciónPerzhi Reyes RamirezAún no hay calificaciones
- Unidad 2Documento5 páginasUnidad 2Claudia VillarAún no hay calificaciones
- Cultura Política y Democracia SindicalDocumento132 páginasCultura Política y Democracia SindicalAlex Guarachi AlconzAún no hay calificaciones
- Regímenes y Sistemas Políticos Latinoamericanos.Documento23 páginasRegímenes y Sistemas Políticos Latinoamericanos.YUNIR HERNAN REY MORALES0% (1)
- ResumenDocumento3 páginasResumenNelly ZMAún no hay calificaciones
- Encuentro 5 - Contenido Ideológico y Plan Político 1973Documento25 páginasEncuentro 5 - Contenido Ideológico y Plan Político 1973Agustin ChennaAún no hay calificaciones
- Populismo y Anticomunismo. Una Relación Estrecha.Documento5 páginasPopulismo y Anticomunismo. Una Relación Estrecha.Karl TonatiuhAún no hay calificaciones
- Cespedes Guido - El Desarrollo de Bolivia Post NacionDocumento24 páginasCespedes Guido - El Desarrollo de Bolivia Post NacionmatusamAún no hay calificaciones
- Tercera Unidad Sociología (5) - 1Documento35 páginasTercera Unidad Sociología (5) - 1Juan Gabriel ZeZeAún no hay calificaciones
- Surgumento Del PCH 1928-29Documento6 páginasSurgumento Del PCH 1928-29Bernas HernandezAún no hay calificaciones
- Participación CiudadanaDocumento1 páginaParticipación CiudadanaharoldAún no hay calificaciones
- Diseño Institucional Del SNTE - Base Del Poder Político de Sus DirigentesDocumento13 páginasDiseño Institucional Del SNTE - Base Del Poder Político de Sus DirigentesAlberto I. CarralAún no hay calificaciones
- La Propaganda Politica en ColombiaDocumento69 páginasLa Propaganda Politica en ColombiaEzteban GómezAún no hay calificaciones
- Lectura de Lipset y RokkanDocumento4 páginasLectura de Lipset y RokkanDario Ucha MoreiraAún no hay calificaciones
- Solicitud de IncorporaciónDocumento12 páginasSolicitud de IncorporaciónGiovanny ReyesAún no hay calificaciones
- 6033 YUDY ALEXANDRA GOMEZ RIANO Articulo de Opinion 241402 1494315859Documento4 páginas6033 YUDY ALEXANDRA GOMEZ RIANO Articulo de Opinion 241402 1494315859alexagAún no hay calificaciones
- El Oncenio de LeguíaDocumento4 páginasEl Oncenio de LeguíapabblosilupuAún no hay calificaciones
- Codigo Electoral 2022Documento300 páginasCodigo Electoral 2022maryorieAún no hay calificaciones
- Compl. Pasión, Oficio y Método en Ciencia Política - SNYDER PDFDocumento10 páginasCompl. Pasión, Oficio y Método en Ciencia Política - SNYDER PDFClara CatelliAún no hay calificaciones
- Bipartidismo ColombianoDocumento5 páginasBipartidismo Colombianoorangel anayaAún no hay calificaciones
- Democracia e Igualdad - Apuntes... Eduardo SherlingDocumento14 páginasDemocracia e Igualdad - Apuntes... Eduardo SherlingEdu SherlingAún no hay calificaciones
- Acta de Fundacion Del Partido Politico APRA - Docx SSSSSDocumento2 páginasActa de Fundacion Del Partido Politico APRA - Docx SSSSSSergio Ramos Calla100% (1)
- Dialnet LosRegimenesPoliticosHibridos 3301471 PDFDocumento33 páginasDialnet LosRegimenesPoliticosHibridos 3301471 PDFRafaSantoAún no hay calificaciones
- Documento Lectura - Unidad 6Documento33 páginasDocumento Lectura - Unidad 6Rolando ZambranaAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento22 páginasTema 1api-3831531Aún no hay calificaciones