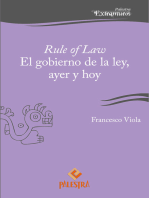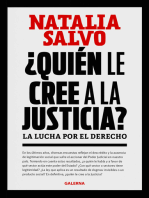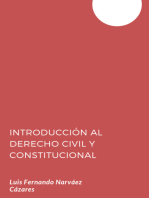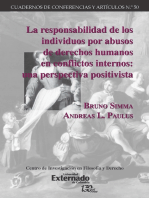Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antonio Vodanovic - Manual de Derecho Civil Tomo I
Antonio Vodanovic - Manual de Derecho Civil Tomo I
Cargado por
Diego Esteban González Toro100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
34 vistas235 páginasAntonio Vodanovic - Manual de Derecho Civil Tomo I
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoAntonio Vodanovic - Manual de Derecho Civil Tomo I
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
34 vistas235 páginasAntonio Vodanovic - Manual de Derecho Civil Tomo I
Antonio Vodanovic - Manual de Derecho Civil Tomo I
Cargado por
Diego Esteban González ToroAntonio Vodanovic - Manual de Derecho Civil Tomo I
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 235
ANTONIO VODANOVIC H. ANTONIO VODANOVIC H.
MANUAL DE DERECHO CIVIL
MANUAL DE DERECHO CIVIL
TOMO I
Parte Preliminar y General
PARTE PRELIMINAR
PARTE PRELIMINAR
2 2
SECCION PRIMERA SECCION PRIMERA
EL DERECHO Y SUS NORMAS EL DERECHO Y SUS NORMAS
Captulo I Captulo I
NOCIONES FUNDAMENTALES NOCIONES FUNDAMENTALES
1. Significados de la palabra derecho. 1. Significados de la palabra derecho.
En castellano, y tambin en otras lenguas, la palabra derecho es polismica, o sea, tiene mltiples
significados. Por aora s!lo interesan dos" el ob#eti$o, %ue e%ui$ale al de norma, y el sub#eti$o, %ue
corresponde al de poder o facultad.
&uando en el abla no se especifica el sentido de la $o' dereco, no surge la ambig(edad ni el
e%u)$oco por%ue el sentido en %ue se emplea lo delata el conte*to de la frase en %ue aparece dica $o'. +i
se dice %ue el dereco castiga el robo o %ue fi#a la mayor edad de las personas a los diecioco a,os, nadie
puede dudar %ue la referencia es al dereco ob#eti$o, a las normas. Por otro lado, resulta ob$ia la alusi!n
al dereco sub#eti$o cuando se afirma %ue la propiedad es el dereco m-s amplio %ue se puede tener sobre
una cosa, o %ue el acreedor tiene el dereco de perseguir el pago de su crdito sobre todos los bienes del
deudor, sal$o los no embargables. &onforme a las reglas ortogr-ficas, la palabra dereco, sea cual fuere su
sentido, se escribe con .d/ minscula, pero suele acerse con letra mayscula cuando se la emplea sin
calificati$o alguno, sobreentendindose el significado ob#eti$o, el de norma. 0 as) los maestros de todos
los tiempos enfati'an, en sus libros, %ue .la $ida del ombre est- penetrada y gobernada por el 1ereco,
del nacimiento a la muerte/.
2. Definiciones del derecho objetivo. 2. Definiciones del derecho objetivo.
Innumerables son las definiciones del 1ereco 2en sentido ob#eti$o34 todas an merecido reparos,
gra$es o le$es, de cr)ticos adustos y minuciosos. Empero, a nosotros nos parece bastante satisfactoria la
siguiente" .1ereco es el con#unto de normas imperati$as %ue, para mantener la con$i$encia pac)fica y
ordenada de los ombres en sociedad, regulan las relaciones de ellos determinadas por esas mismas
normas/.
1e la definici!n transcrita se desprende %ue la finalidad del dereco ob#eti$o es mantener el orden y
la pa' social, disciplinando, para lograr esta finalidad, las relaciones de los ombres %ue $i$en en
sociedad, o sea, el 1ereco establece las reglas conforme a las cuales deben desen$ol$erse las relaciones
de los coasociados, no todas, sino las %ue las mismas normas del 1ereco determinan. 0 precisamente las
relaciones %ue el 1ereco disciplina o regula se llaman relaciones #ur)dicas, cuya noci!n se anali'ar-
oportunamente.
5a circunstancia de %ue una relaci!n no sea #ur)dica no significa %ue el 1ereco muestre indiferencia
acia ella4 puede, a $eces, tomarla en cuenta4 puede considerarla, pero no para adaptarla a sus mandatos
imperati$os, sino para otros efectos. 6s), por e#emplo, la amistad no se rige por las normas #ur)dicas sino
%ue nace, $i$e, persiste o muere segn los dictados de los sentimientos4 sin embargo, el 1ereco la tiene
en mira para garanti'ar la imparcialidad de #ueces y testigos. +i el #ue' %ue debe resol$er un pleito es
amigo )ntimo de una de las partes, la otra puede recusarlo para %ue el conocimiento del #uicio pase a otro
#ue' no amena'ado por factores de parcialidad. Tambin se puede inabilitar a un testigo amigo )ntimo de
la parte %ue lo presenta en la causa como prueba fa$orable a sus ase$eraciones.
7 7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
3. Caracteres peculiares de las normas jurdicas. 3. Caracteres peculiares de las normas jurdicas.
5os ombres %ue $i$en en sociedad no s!lo est-n regidos, al reali'ar sus actos, por normas #ur)dicas,
sino tambin por otras de muy diferente clase" morales, religiosas, de uso social 2pr-cticas de cortes)a, de
eti%ueta, de respeto a la dignidad a#ena3, etc. 8ecesario es entonces determinar los rasgos peculiares %ue
distinguen a las normas #ur)dicas de todas las dem-s. Estos caracteres son" ;3 la finalidad de las normas
#ur)dicas4 23 su imperati$idad4 73 su eteronom)a4 <3 alteridad o bilateralidad4 =3 abstracte'a4 >3
generalidad y ?3 coercibilidad.
;3 @inalidad. El fin de las normas #ur)dicas es #ustamente mantener el orden y la pa' social. Este
ob#eti$o es el car-cter m-s rele$ante del 1ereco y bastar)a para definirlo, pues no ay ningn otro
sistema normati$o %ue persiga como propio de su esfera dica finalidad.
23 Imperati$idad.A 5as normas #ur)dicas son imperati$as por%ue e*presan una orden, un mandato, y
no un ruego, un conse#o o una sugerencia. +e dirigen a los miembros de la comunidad, %ue est-n obligados
a acatar el mandato por la con$eniencia de acerlo o por temor a las sanciones %ue, por lo general, trae la
$iolaci!n o desobediencia de la orden.
+i las normas #ur)dicas no fueran obligatorias y %uedaran a merced de la sola $oluntad de los
indi$iduos, sobre$endr)a el caos y la anar%u)a.
:ay normas %ue permiten ellas mismas de#ar de lado su mandato 2normas de orden pri$ado34 en esta
ip!tesis el mandato se reduce a los casos en %ue los particulares no descarten la aplicaci!n de la norma.
Es como si sta di#era %ue si sus destinatarios no e*presan algo distinto de lo establecido por ella, impera y
obliga su mandato.
73 :eteronom)a.A 5as normas #ur)dicas, con relaci!n a los ombres a los cuales se dirigen, son
eter!nomas por%ue se siguen o adoptan no por propia $oluntad de stos, como las morales o religiosas,
sino por imposici!n de una $oluntad a#ena e*terior, la del creador de la norma.
6s), pues, las normas #ur)dicas son eter!nomas en contraposici!n a las religiosas y morales, %ue son
aut!nomas, por%ue los indi$iduos las siguen o adoptan no por imposici!n de otro, sino por la propia
$oluntad, escucando la $o' de sus conciencias.
<3 6lteridad o bilateralidad.A 5a norma #ur)dica no es una regla de conducta para el indi$iduo
aisladamente considerado, no rige el comportamiento de la persona en s) mismo, sino en relaci!n con el de
los otros, sus seme#antes. Este car-cter se conoce con el nombre de bilateralidad, intersub#eti$idad,
socialidad o alteridad, palabra esta ltima deri$ada del lat)n alter, %ue significa el otro, el no yo, y
efecti$amente no se dan para el ombre en soledad sino para sus relaciones con otros ombres, entre los
cuales establecen derecos y deberes, al re$s de las normas morales y las de uso social %ue s!lo crean
deberes.
=3 6bstracte'a.A 5a .abstracte'a/ 2palabra %ue no figura en el 1iccionario sino como neologismo en
algunos libros de filosof)a o de dereco3 o car-cter abstracto es tambin un rasgo de las normas #ur)dicas.
8o pre$n ellas casos concretos, sino situacionesAtipo. 8o dicen las normas de dereco, por e#emplo, %ue
la deuda %ue tiene Primus con +ecundus debe ser pagada, por%ue de lo contrario estar- obligado a
indemni'arle los per#uicios resultantes, sino %ue si un deudor no cumple e*acta y oportunamente su
obligaci!n, estar- en la necesidad de indemni'ar los da,os %ue de ello se sigan al acreedor.
5a situaci!nAtipo, %ue es la ip!tesis abstracta, entra en #uego, se aplica cuando se produce un eco
concreto %ue corresponda al modelo o es%uema suyo, desencaden-ndose entonces los efectos %ue la norma
pre$. En el e#emplo, reali'ada la ip!tesis del no pago de la deuda por una persona determinada, se aplica
la tesis, o sea, el deber de indemni'ar los per#uicios nacidos del no cumplimiento e*acto u oportuno de la
obligaci!n.
>3 Generalidad.A 5as normas #ur)dicas, adem-s de abstractas, son generales. Esto %uiere decir %ue se
dirigen a todos los coasociados %ue, durante el tiempo de su $igencia, enca#en en las ip!tesis por ellas
pre$istas. En tales ip!tesis pueden encontrarse todos los abitantes del territorio nacional, como cuando
la &onstituci!n Pol)tica dispone %ue toda persona tiene dereco a defensa #ur)dica en la forma se,alada
por la ley 2art)culo ;B 8C 734 o s!lo pueden encontrarse algunas personas, como las %ue contemplan las
leyes %ue otorgan ayuda estatal a los abitantes de una 'ona afectada por un terremoto4 e incluso puede
encontrarse en la ip!tesis pre$ista una sola persona. E#emplo t)pico de este ltimo e*tremo son los
preceptos %ue se refieren al Presidente de la Depblica, los cuales se aplican a cada ciudadano %ue,
< <
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
sucesi$amente, ocupe ese cargo. Fasta, pues, para %ue el mandato tenga el car-cter de general el %ue sea
susceptible de aplicarse a cual%uiera %ue se alle en la ip!tesis se,alada.
5a generalidad de las normas #ur)dicas responde al principio de igualdad ante la ley, pues la regla es
la misma para todos, sin fa$orecer o per#udicar determinadamente a nadie. 5a generalidad e$ita la
discriminaci!n arbitraria.
G&!mo se e*plican las leyes %ue se refieren nominati$amente a una persona, cosa o relaci!nH
E#emplos de esas leyes son las %ue reconocen a cierta persona a,os de ser$icios prestados en una
repartici!n estatal4 las %ue otorgan o pri$an de la nacionalidad a un su#eto4 las %ue, por gracia, conceden a
un indi$iduo una pensi!n $italicia. 5a e*plicaci!n %ue suele darse a estas leyes con nombre y apellido es
%ue, en $erdad, no constituyen normas #ur)dicas, sino actos administrati$os emitidos por el poder
legislati$o %ue re$isten forma de ley, limit-ndose a constatar %ue la persona a %ue aluden se encuentra en
la situaci!n pre$ista por determinada norma general. Por e#emplo, cuando a un e*tran#ero se le otorga por
gracia la nacionalidad cilena, no se ace sino comprobar, por un acto administrati$o dictado en forma de
ley, %ue dico e*tran#ero cumple con las condiciones %ue establece la norma general del citado beneficio
onor)fico.
?3 &oercibilidad.A 5as normas #ur)dicas son coercibles en el sentido de %ue admiten la posibilidad del
cumplimiento for'oso cuando es necesario y factible. Tal posibilidad no se da en las normas morales, cuyo
cumplimiento depende s!lo de la conciencia o $oluntad del su#eto. +i ste desprecia un principio o una
norma puramente moral nadie podr- for'arlo a respetarla y no tendr- otra sanci!n %ue el remordimiento, si
es capa' de sentirlo, o la reprobaci!n a#ena. Principio tico y religioso es, por e#emplo, %ue el rico ayude al
indigente, pero si no lo ace nadie podr- obligarlo a prestar ese au*ilio.
I3 &ar-cter estatal.A 5a doctrina, con un neologismo -spero, abla de la .estatalidad/ de las normas
#ur)dicas positi$as. 1a a esa e*presi!n dos significados. &on uno de ellos %uiere decir %ue el Estado crea o
reconoce las normas obligatorias generales, esto es, iguales para todos a cuantos afecte, como %uiera %ue
aspira mediante tales normas a reali'ar la #usticia. El Estado, pues Jse afirmaJ, es el %ue .abla o dice/ el
dereco. El segundo significado de la .estatalidad/ es el de %ue el Estado garanti'a el respeto o la
obser$ancia del ordenamiento #ur)dico. 0 es e*plicable" s!lo l se alla en condiciones de cautelar el orden
y de poner a su ser$icio los medios coacti$os para conser$arlo.
:ay normas %ue emanan de otras fuentes, como la costumbre y las con$enciones de 1ereco
Internacional4 pero su eficacia dentro del ordenamiento de un Estado s!lo surge cuando l les presta su
conformidad o aprobaci!n.
Es preciso considerar, en la poca contempor-nea, la tendencia internacional de ciertos organismos
formados por $arios Estados %ue, despus de una con$enci!n o aprobaci!n inicial de stos, dirigen
mandatos directos a las personas, empresas o entes %ue los componen, sin necesidad de %ue sean
ratificados por los gobiernos de los pa)ses miembros. 6s) sucede con la &omunidad Europea.
4. La sancin de las normas. 4. La sancin de las normas.
Generalmente, la inobser$ancia o $iolaci!n de las normas #ur)dicas trae como consecuencia una
sanci!n. Por tal se entiende la reacci!n de la norma frente a su desobedecimiento e implica un da,o
#usticiero al infractor.
5as sanciones son de muy $ariadas especies.
;3 5a m-s gra$e es la pena. &onsiste en la prdida o menoscabo de derecos personales %ue el Estado
causa al su#eto %ue a $iolado un deber #ur)dico, y se traduce concretamente en la supresi!n de la $ida
2pena de muerte34 de la libertad por un mayor o menor tiempo 2reclusi!n en establecimientos
penitenciarios3, o en la restricci!n del dereco de residir donde pla'ca 2e*tra,amiento, relegaci!n3, o en la
pri$aci!n de bienes patrimoniales 2multa, comiso3.
23 5a e#ecuci!n for'ada. &onsiste esta sanci!n, cuando es posible y necesario, en el empleo de
medios compulsi$os contra el $iolador de la norma para lograr el mismo resultado %ue se abr)a obtenido
si l la ubiera cumplido espont-neamente. +i, por e#emplo, un grupo de indi$iduos ocupa un terreno
a#eno y se resiste a abandonarlo, ser- e*pulsado por la fuer'a pblica. 1e manera an-loga, si el deudor no
paga, puede el acreedor, si concurren ciertos re%uisitos o condiciones, embargarle uno o m-s bienes,
acerlos $ender luego en pblica subasta para, con el precio logrado, satisfacer su crdito. 0 si una
= =
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
persona le$anta un edificio $iolando las normas de construcci!n, se $er- en la necesidad de demoler la
obra o, a sus e*pensas, lo ar- la municipalidad respecti$a.
73 Indemni'aci!n. Es la compensaci!n o resarcimiento con el cual se repara un da,o causado a otro.
Por e#emplo, el %ue iri! intencionadamente o por imprudencia a una persona deber- pagarle los gastos de
curaci!n, las sumas de dinero %ue de#! de ganar en su acti$idad mientras se medicinaba, el da,o moral,
esto es, los dolores f)sicos y las aflicciones espirituales sufridos con moti$o de las eridas, etc.
1el mismo modo, el deudor %ue no cumple la obligaci!n %ue le impone un contrato o no la cumple
en el pla'o acordado, deber- pagar, a t)tulo de indemni'aci!n, todos los per#uicios generados al acreedor
por el incumplimiento o el cumplimiento tard)o.
<3 8ulidad de los actos #ur)dicos. Esta sanci!n consiste en la ineficacia de dicos actos 2contrato,
testamento3 cuando no renen algn re%uisito %ue e*ige la ley para su e*istencia o $alide'. Por e#emplo,
no tiene $alide' el contrato celebrado con un enfermo mental o un menor de edad, por%ue la ley e*ige %ue
los contratantes sean capaces, es decir, mayores de edad y mentalmente sanos4 tampoco tiene $alor
2e*istencia3 el matrimonio celebrado entre dos personas del mismo se*o, por%ue la ley concibe el
matrimonio como un contrato pactado entre un ombre y una mu#er4 igualmente, no tiene $alide' alguna
el testamento otorgado sin testigos y el contrato %ue, debiendo otorgarse por escritura pblica, se ace por
un documento pri$ado, etc., etc.
5as sanciones enunciadas y mucas otras ser-n estudiadas pormenori'adamente cuando corresponda4
por aora basta tener una idea al respecto.
!. La sancin en la estructura de las normas. !. La sancin en la estructura de las normas.
5a estructura de la norma #ur)dica se compone de dos partes" el mandato de conducta, %ue se,ala el
acer o no acer a %ue est- obligado el destinatario de la norma, y la sanci!n. En buenas cuentas ay dos
normas" una %ue establece la conducta y otra, la sanci!n. Esta ltima tiene por presupuesto la transgresi!n
de a%ulla. El mandato de conducta es la norma primaria y la sanci!n, la norma secundaria. 6 $eces, en la
ltima est- impl)cita la primera, como sucede en las normas penales %ue se limitan a prescribir la sanci!n.
Por e#emplo, el &!digo Penal dice" .El %ue mata a otro y no est comprendido en el art)culo anterior ser-
penado ...con presidio... 2art)culo 7B;3. Ob$io es %ue si se castiga el omicidio es por%ue t-citamente se
proibe.
". Controversia sobre la juridicidad de las normas sin sancin. ". Controversia sobre la juridicidad de las normas sin sancin.
6 $eces, muy e*cepcionalmente, aparecen en un cuerpo legal, #unto a las normas pro$istas de
sanci!n, algunas %ue carecen de ella. 8uestro &!digo &i$il, por e#emplo, contiene una disposici!n %ue, en
trminos perentorios, declara %ue .los i#os leg)timos deben respeto y obediencia a su padre y a su
madre.../ 2art)culo 2;B34 pero este precepto ni otro alguno establecen sanci!n para los desobedientes o
irrespetuosos.
+e a cuestionado la #uridicidad de las normas sin sanci!n prescritas en un cuerpo legal.
@il!sofos y #uristas, en su mayor)a, estiman absurda la idea de una norma sin coercibilidad, es decir,
sin la posibilidad de acerse respetar por una presi!n e*terna materiali'ada en la amena'a de la sanci!n,
%uedando el cumplimiento del mandato de la norma s!lo a cargo de la presi!n interna deri$ada de la
conciencia de los indi$iduos. Iering 2;I;IA;IB23, el m-s grande de los #uristas alemanes, afirmaba %ue
una regla #ur)dica sin posibilidad de coacci!n o coerci!n .implica un contrasentido4 es un fuego %ue no
%uema, una antorca %ue no alumbra/. 5as normas sin sanci!n ser)an s!lo normas morales a las cuales el
legislador a %uerido dar realce introducindolas en los cuerpos legales persiguiendo fines educati$os.
+egn otros autores, las normas sin sanci!n %ue se encuentran en dicos cuerpos son realmente
#ur)dicas. 6rguyen %ue para la #uridicidad de la norma basta %ue contenga un mandato, un imperati$o de
comportamiento e*terno y %ue ella sea parte integrante de un cuerpo legal, el %ue, por lo dem-s, al cubrirla
con su manto la re$iste de #uridicidad.
Para corroborar %ue la #uridicidad de la norma singularmente considerada no depende del eco de
%ue su inobser$ancia est acompa,ada de sanci!n, se pone de relie$e %ue todo el sistema #udicial est-
fundado en el principio de %ue el #ue' debe fallar de acuerdo con la ley, pero ocurre %ue ningn remedio
> >
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
ay contra la sentencia de un tribunal %ue ya no admite recurso alguno por err!nea o abusi$a %ue sea. 8o
ay sanci!n, en ltimo trmino, para la norma %ue ordena fallar conforme a dereco.
&on lo e*presado Jafirman los %ue no creen indispensable %ue una norma tenga sanci!n para ser
#ur)dicaJ %ueda demostrado %ue las reglas sin sanci!n son #ur)dicas, por%ue se coligan con otras para
formar el con#unto coordinado de normas llamado ordenamiento #ur)dico. El coligamiento con medios
coerciti$os, sancionadores, para la reali'aci!n de los propios fines caracteri'a el ordenamiento #ur)dico en
su con#unto m-s bien %ue a la norma singular.
+e agrega %ue la circunstancia de %ue el ordenamiento #ur)dico 2mirado en su totalidad unitaria3 est
caracteri'ado por la posibilidad del empleo de la fuer'a, no significa %ue el respeto a las normas #ur)dicas
dependa principalmente del temor a la sanci!n y muco menos %ue la aplicaci!n de medidas coerciti$as
constituya un eco normal en la $ida #ur)dica. 6l contrario, ellas cobran aplicaci!n s!lo en situaciones
marginales. 5a gran mayor)a de las personas cumple los mandatos de las normas #ur)dicas sin necesidad de
la inter$enci!n #udicial. 5a obser$ancia de las normas surge muy a menudo de la aceptaci!n fundada sobre
el reconocimiento de su utilidad, de los -bitos, de la con$icci!n moral, de una necesidad de autoridad. El
temor a la sanci!n es solamente uno de los factores %ue participan en las moti$aciones %ue contribuyen a
determinar la obediencia. Enicamente en situaciones particulares, o a prop!sito de ciertos tipos especiales
de normas, tendr- la sanci!n una importancia preeminente.
Por todo lo dico, no es aceptable la concepci!n %ue reduce el 1ereco a un con#unto de mecanismos
sancionadores coordinados entre ellos.
#. Derecho $ moral. #. Derecho $ moral.
5a palabra moral se emplea en $arias disciplinas y tiene mltiples significados. En uno muy general
puede definirse como el con#unto de normas %ue prescribe los deberes %ue el ombre a de cumplir con
respecto a s) mismo, a sus seme#antes y a los animales, para %ue sus intenciones y actos se conformen al
bien y no al mal, a lo correcto y no a lo incorrecto, a la onrade' y no a la desonestidad, a la $irtud y no
al $icio.
8umerosas coincidencias ay entre la moral y el 1ereco. 6s) ay materias %ue son comunes a la una
y al otro" no matar a nuestros congneres, no robar, no cometer adulterio. Pero ay puntos fundamentales
en %ue el 1ereco y la moral difieren, como en los %ue enseguida se e*ponen.
;C El dominio de la moral es m-s amplio %ue el del 1ereco. En efecto, la primera determina los
deberes %ue tenemos respecto de nosotros mismos y, tambin, frente a nuestros seme#antes, e incluso, con
relaci!n a los animales. Por el contrario, el segundo se limita a prescribir los deberes %ue tenemos frente a
los dem-s.
2C 5a moral no s!lo nos ordena no da,ar al pr!#imo, sino %ue tambin nos impone el deber de
procurarle el bien4 el 1ereco e*ige nicamente no inferir da,o a otro.
7C 5os deberes %ue impone la moral no pueden acerse cumplir coerciti$amente, y no tiene otra
sanci!n su inobser$ancia %ue el remordimiento %ue pueda sufrir el infractor o la mera desaprobaci!n del
grupo social cuando se trata de una manifestaci!n %ue contrar)e la $aloraci!n de lo bueno %ue tiene ese
grupo. En cambio, el 1ereco puede acer cumplir el deber $iolado en forma coerciti$a, sea por la fuer'a,
cuando es posible y necesario, sea por medios suced-neos.
+i una persona no cumple el deber moral de socorrer al menesteroso, no se la puede obligar a acerlo
por la fuer'a, ya %ue desnaturali'ar)a el deber moral %ue, por esencia, supone la libertad o espontaneidad.
Por el contrario, si un deudor no cumple la obligaci!n de pagar la deuda, sus bienes pueden serle
embargados y sacados a remate para %ue con el precio obtenido se efecte el pago for'ado de la
obligaci!n.
<C 5a moral no s!lo considera los actos e*ternos de los ombres, sino tambin sus intenciones, aun
cuando #am-s las e*terioricen. &ondena, por e#emplo, al indi$iduo %ue odia a otro por el solo eco de
odiarlo. 6l re$s, el 1ereco pondera nicamente los actos e*ternos y, si bien a $eces, toma en cuenta la
intencionalidad de los su#etos es por%ue $islumbra en ella la posible fuente de actos e*ternos. 6s), por
e#emplo, se interesa por la intenci!n antisocial del delincuente manifestada en su crimen, e*clusi$amente
por%ue ella le re$ela la posibilidad de %ue se produ'can ulteriores delitos.
? ?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
%. Derecho $ justicia. %. Derecho $ justicia.
6l igual %ue la palabra moral, el $ocablo #usticia se toma en di$ersos sentidos. En uno significa
conforme a dereco, y as) se dice %ue se a eco #usticia cuando la sentencia %ue pronuncia el #ue' se
a#usta a las leyes. Pero en este lugar interesa el significado %ue denota su contenido propio y aut!nomo.
1e este punto de $ista se dice %ue #usticia es la constante y perpetua $oluntad de dar a cada uno lo suyo.
Pero surge la dificultad de precisar %u es lo suyo, %u es lo %ue a cada indi$iduo corresponde y en %u
medida. 5a determinaci!n de esto depende del factor %ue se tome en cuenta" los mritos, las necesidades y
las funciones de las personas. 0 as), si se atiende a las necesidades, es #usto dar m-s al %ue tiene mayores
necesidades y dar menos al %ue las tiene menores. Esta #usticia, %ue es proporcional, se llama #usticia
distributi$a. +e abla de otra #usticia, la conmutati$a, cuyo campo de acci!n se limita a los intercambios
de productos y ser$icios, intercambios %ue est-n presididos por el principio de la igualdad aritmtica
absoluta. :ay, por e#emplo, #usticia conmutati$a en una compra$enta si el precio %ue se paga por la cosa
corresponde al e*acto $alor de ella4 ay #usticia conmutati$a en un salario si corresponde e*actamente al
$alor del traba#o desplegado.
Misi!n del dereco es reali'ar la #usticia4 sin embargo, a $eces debe subordinarla a otros $alores" la
pa', el orden, la seguridad en las relaciones de los miembros de la comunidad. Por e#emplo, en aras de la
libertad, firme'a o estabilidad y la fluide' de los negocios, sal$o casos formalmente e*ceptuados, la ley
tolera y $alida contratos en %ue la prestaci!n de una de las partes es de muco m-s $alor %ue el de la otra,
no permitiendo ulteriores reclamos para restablecer una #usta o apro*imadamente #usta e%ui$alencia.
Por ltimo, aludamos al conflicto entre la #usticia y la fuer'a. +e afirma %ue la #usticia sin la fuer'a es
impotente, y %ue la fuer'a sin la #usticia es tir-nica. Ena y otra deben conciliarse" la fuer'a siempre debe
ponerse al ser$icio de la #usticia, y nunca sta debe ser cier$a de a%ulla.
&. La e'uidad. &. La e'uidad.
En la esfera del 1ereco, la e%uidad entra en #uego s!lo e*cepcionalmente, y cuando la ley la llama
en forma e*presa a regir. Pero, G%u es la e%uidadH
:a sido definida como .el sentimiento seguro y espont-neo de lo #usto y de lo in#usto4 sobre todo, en
cuanto se manifiesta en la apreciaci!n de un caso concreto y particular/
;
.
Tambin se llama e%uidad al con#unto de principios e*tra)dos de ese sentimiento seguro y
espont-neo, %ue se considera uni$ersal por%ue deri$a de la naturale'a umana.
5a #usticia %ue consagran las normas #ur)dicas es de car-cter general4 es una $ara %ue sir$e para medir
la gran masa de los casos %ue puedan caber dentro de las ip!tesis abstractas de las normas4 la e%uidad,
por el contrario, establece la #usticia adecuada a cada caso concreto y particular. Por eso su papel fue
comparado por 6rist!teles a lo %ue ocurr)a en la ar%uitectura de 5esbos con la regla de plomo4 esta regla,
%ue no permanec)a r)gida, pod)a adoptar la forma de la piedra.
Entre nosotros, la e%uidad es fuente de dereco s!lo cuando no e*iste ley aplicable al caso 2&. de
Procedimiento &i$il, art. ;?K, 8C =C3, supuesto %ue no aya principios o normas %ue se opongan a
considerar la e%uidad. Por e#emplo, es sabido %ue un eco por da,oso %ue sea no constituye delito si no
ay una ley %ue lo pene4 por el da,o causado nicamente podr- demandarse indemni'aci!n de per#uicios,
pero no un castigo para el culpable. 6s) suced)a con los %ue intencionalmente destruyen o inutili'an un
sistema de tratamiento de informaci!n, como el de los computadores electr!nicos. 5a sanci!n penal en
este caso s!lo se i'o procedente a partir de la ley 8C ;B.227, de ? de #unio de ;BB7, %ue tipifica figuras
penales relati$as a la inform-tica.
&uando a falta de ley se aplican los principios de e%uidad, se dice %ue sta cumple una funci!n
integradora del dereco positi$o, por%ue llena sus $ac)os o lagunas.
Otras $eces la ley llama a la e%uidad no para llenar sus $ac)os sino por%ue la comple#idad o $ariedad
de ciertas situaciones casu)sticas son irreductibles a una norma general abstracta y no ay otro camino %ue
recurrir a la e%uidad para solucionar cada caso concreto. E#emplo" segn el &!digo &i$il, los socios
pueden encomendar la di$isi!n de los beneficios y prdidas a a#eno arbitrio, sin %ue se pueda reclamar
contra ste sino cuando fuere manifiestamente inicuo, o sea, contrario a la e%uidad 2art)culo 2K>?3.
; ;
+ociedad @rancesa de @ilosof)a, +ociedad @rancesa de @ilosof)a, Vocabulario tcnico y crtico de la filosofa Vocabulario tcnico y crtico de la filosofa, traducci!n espa,ola de la =L edici!n francesa, , traducci!n espa,ola de la =L edici!n francesa,
tomo I, Fuenos 6ires, ;B=7, p-g. 7??. tomo I, Fuenos 6ires, ;B=7, p-g. 7??.
I I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Tambin en algunos pa)ses, como suced)a en Doma, se da a la e%uidad la funci!n de corregir o
rectificar las normas #ur)dicas cuando la #usticia %ue stas consagran, en general y abstractamente, se torna
in#usta frente a un caso concreto %ue presenta singularidades %ue claman por sustraerse a dica regla. Por
e#emplo, no se puede discutir la #usticia de la norma %ue obliga a indemni'ar todo da,o %ue se cause
deliberadamente o por descuido o imprudencia del %ue lo comete 2&. &i$il, art)culo 27;<3. Pero puede
darse el caso de %ue ese da,o lo cause por descuido un ombre muy pobre y el da,o lo reciba en uno de
sus bienes materiales un multimillonario. +i la indemni'aci!n traer)a la ruina del culpable y el no pago de
ella ningn per#uicio apreciable al rico, parece umano de#ar de lado la norma #ur)dica %ue consagra la
regla de #usticia general y abstracta y resol$er el caso conforme a la e%uidad, disminuyendo notablemente
la indemni'aci!n y asta suprimindola. En la legislaci!n cilena esto no puede acerse, por%ue la ley en
dica circunstancia no llama a la e%uidad, y de#a el caso sometido a la norma general. +in embargo, ay
legislaciones %ue permiten moderar la indemni'aci!n cuando el autor del da,o por simple descuido o
imprudencia es un ombre de escasos recursos y el da,ado no lo es" &!digos &i$iles sui'o 2art)culo <<3,
et)ope 2art)culo 2KBB3, ruso de ;B>< 2art)culo <=I3. Toda$)a m-s, ay pa)ses, como @rancia, en %ue a pesar
de no e*istir una norma legal al respecto, los #ueces apro$ec-ndose de los amplios poderes de %ue
disponen para regular los da,os, reducen la indemni'aci!n lo m-s posible, en las ip!tesis %ue
comentamos.
GMu ra'!n ay para %ue, por regla general, no se permita al #ue' corregir o rectificar la ley cuando,
en un caso dado, su aplicaci!n resulta in#ustaH 5a e*plicaci!n est- en %ue el legislador prefiere sacrificar
estos casos y dar preponderancia a la certe'a del dereco, o sea, a la seguridad %ue deben tener todos de
%ue lo %ue dice la ley es lo %ue a de tenerse en cuenta.
+i bien el ordenamiento #ur)dico cileno no permite al #ue' $alerse de la e%uidad para corregir o
enmendar las leyes frente a un caso concreto y singular, lo autori'a para recurrir a la e%uidad como ltimo
elemento de interpretaci!n de las leyes. +egn el &!digo &i$il, cuando no pudieren aplicarse las reglas de
interpretaci!n %ue se,ala precedentemente, se interpretar-n los pasa#es oscuros o contradictorios del modo
%ue m-s conforme pare'ca al esp)ritu general de la legislaci!n y a la e%uidad natural 2art)culo 2<3.
1(. Derecho positivo $ Derecho natural. 1(. Derecho positivo $ Derecho natural.
El 1ereco debe inspirarse en los principios de #usticia y tratar, como se a dico, de reali'arlos en la
mayor medida posible. 6 #uicio de un sector doctrinario, estos principios se encuentran en el llamado
1ereco 8atural %ue, idealmente, se coloca en un plano superior al 1ereco Positi$o.
Este ltimo es el con#unto de normas #ur)dicas en $igor en una sociedad organi'ada en un momento
ist!rico determinado. 6s), el 1ereco %ue rige y se aplica oy en el territorio de &ile es el actual
1ereco Positi$o cileno.
5as normas #ur)dicas positi$as cambian en las di$ersas pocas ist!ricas conforme a las nue$as
necesidades %ue cada una de ellas origina. Por eso, las normas #ur)dicas oy $igentes pueden ma,ana ser
modificadas o abolidas, reempla'-ndolas o no por otras, y tambin pueden establecerse nue$as normas,
antes no e*istentes, para llenar $ac)os de las antiguas o para cubrir necesidades %ue ayer no ab)a.
Por encima del 1ereco Positi$o colocan mucos el llamado 1ereco 8atural. +u definici!n no es
f-cil, por%ue las concepciones %ue de l se tienen son di$ersas y asta se a negado %ue realmente e*ista.
En lo %ue coinciden todas las tendencias %ue lo apoyan es %ue deri$a de la naturale'a misma de los seres
umanos, los cuales mediante la ra'!n de %ue est-n dotados perciben las normas %ue, para la regulaci!n de
las relaciones de los ombres, lle$an en$uelta la #usticia. Tales normas no emanan, pues, de la $oluntad
del legislador ni de con$enciones.
8osotros no pasaremos re$ista a todas las concepciones %ue se an formulado del 1ereco 8atural4
nos limitaremos a enunciar la cl-sica y la moderna.
5a doctrina cl-sica mira el 1ereco 8atural como un con#unto de normas inmutables y eternas,
iguales para todas las sociedades y para todos los tiempos. 6l re$s del 1ereco Positi$o, cambiante segn
el tiempo y el lugar, el 8atural no $ar)a en el tiempo ni en el espacio, por%ue la naturale'a umana, de la
cual deri$a, es, en su esencia, idntica en todos los ombres y no cambia a pesar de la di$ersidad de las
condiciones indi$iduales, de los medios o ambientes ist!ricos y geogr-ficos, de las ci$ili'aciones y de las
culturas.
B B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
Poco a poco arreciaron las cr)ticas contra esta concepci!n antiist!rica. +e obser$! %ue el 1ereco
nace siempre de condiciones diferentes, determinadas por el lugar y la poca y, en consecuencia, por su
naturale'a, debe ser mltiple. Desulta absurdo plantear un 1ereco inmanente y trascendente,
independiente del tiempo y del espacio.
5os dardos icieron mella en los partidarios del 1ereco 8atural. +u concepci!n actual y moderna
parte de la base %ue la idea de #usticia es el fundamento del 1ereco y del bien comn, y $ar)a segn las
pocas y los lugares, descubriendo la ra'!n umana ese dereco, tomando en cuenta los datos sociales,
proporcionados por la econom)a pol)tica, las costumbres, las tradiciones nacionales.
El 1ereco 8atural de nuestros d)as podr)a definirse como el con#unto de normas deri$adas de la
propia naturale'a umana y %ue, para cada poca y para cada pueblo, la ra'!n percibe y determina como
las %ue encarnan la #usticia y satisfacen el bien comn.
El papel del 1ereco 8atural ser)a el de orientador del 1ereco Positi$o4 el primero ser)a la br#ula y
el segundo el comp-s %ue dise,a las normas con fuer'a obligatoria. El legislador Jafirman los
#usnaturalistasJ debe esfor'arse por tomar como modelo las normas del 1ereco 8atural.
11. )rdenamiento jurdico. 11. )rdenamiento jurdico.
El ordenamiento #ur)dico no es sino el dereco positi$o de una sociedad, mirado como un todo
unitario y ordenado. Por%ue la multitud de normas #ur)dicas del Estado o de cual%uiera otra sociedad
organi'ada no se encuentran dispersas an-r%uicamente ni yu*tapuestas, sino %ue coordinadas y
#erar%ui'adas, formando as) un todo unitario, ordenado. Por eso se abla de ordenamiento #ur)dico,
nombre %ue, por otro lado, tambin se #ustifica en ra'!n de %ue tal con#unto de normas pone orden dentro
de la sociedad en %ue tiene $igor.
El ordenamiento #ur)dico m-s importante es el del Estado, pero ay otros como el internacional, %ue
rige las relaciones entre los di$ersos Estados4 el de las iglesias de religiones distintas4 el de la &omunidad
Europea.
Por ltimo, cabe obser$ar %ue el todo unitario de un ordenamiento #ur)dico agrupa di$ersos cmulos
de normas referentes a ciertos grandes y determinados gneros de materias" ci$il, comercial, minero,
agrario, laboral, penal, administrati$o, procesal, etc. &ada una de estas masas de normas puede
considerarse singularmente, y entonces se abla del ordenamiento ci$il, penal, procesal, etc.
12. *nstituciones jurdicas. 12. *nstituciones jurdicas.
5l-manse instituciones #ur)dicas los grupos de normas %ue, sistemati'adas dentro del ordenamiento
#ur)dico, disciplinan una misma relaci!n #ur)dica b-sica. :ay, pues, di$ersas instituciones #ur)dicas" el
matrimonio, la propiedad, el contrato de compra$enta, etc. El mismo nombre de instituci!n o instituto
#ur)dico recibe la relaci!n b-sica disciplinada. Ocurre as) %ue ostenta el mismo nombre la relaci!n b-sica
regulada o disciplinada y el con#unto sistemati'ado de normas %ue a la relaci!n b-sica disciplina o regula.
13. Cdigo. 13. Cdigo.
5l-mase &!digo una colecci!n de leyes %ue contiene toda o la mayor parte de las normas #ur)dicas
%ue disciplinan una amplia y determinada materia y %ue se allan sistem-ticamente dispuestas en un todo
org-nico para facilitar su bs%ueda e interpretaci!n.
14. Derecho subjetivo. 14. Derecho subjetivo.
6un%ue m-s adelante se consagra todo un &ap)tulo al 1ereco sub#eti$o, con$iene precisar desde ya
su concepto.
Tradicionalmente, el 1ereco sub#eti$o se define como el se,or)o o poder de obrar reconocido u
otorgado por el 1ereco ob#eti$o a la $oluntad de la persona para la satisfacci!n de los propios intereses
#ur)dicamente protegidos.
Tambin podemos decir %ue 1ereco sub#eti$o es el poder o facultad otorgado o reconocido por el
1ereco ob#eti$o a la $oluntad de la persona para %ue, a fin de satisfacer sus propios intereses
#ur)dicamente protegidos aga u omita algo o e*i#a a los dem-s una determinada conducta. Todo 1ereco
sub#eti$o encierra un inters #ur)dicamente protegido.
;K ;K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Por inters se entiende en este caso el pro$eco o la utilidad %ue para un su#eto tiene el go'ar de algo
material o inmaterial. Tambin se dice %ue inters es la utilidad o pro$eco %ue para un su#eto tiene el
disfrutar de una situaci!n dada.
E#emplos de 1ereco sub#eti$o" el de propiedad, el dereco de usufructo, el dereco de ipoteca4 los
del $endedor y comprador para e*igir, respecti$amente, el pago del precio y la entrega de la cosa
comprada4 los del arrendador y arrendatario para e*igir el primero el pago de la renta y el segundo %ue se
le entregue la tenencia de la cosa y se le mantenga en ella mientras dure el contrato4 el del acreedor de un
prstamo de dinero para %ue se le pague la cantidad debida.
6l 1ereco sub#eti$o corresponde siempre un deber o una obligaci!n de otra u otras personas. Tal
deber u obligaci!n puede tener por ob#eto una acci!n o una abstenci!n. E#emplos en %ue el obligado o
su#eto pasi$o del dereco debe reali'ar una acci!n en fa$or del titular o su#eto acti$o de ese dereco" pagar
la cosa comprada4 transportar a una persona o cosa, construir una casa4 defender el abogado ante los
tribunales los derecos de la persona %ue contrat! sus ser$icios, etc. E#emplos de abstenci!n" el deber
general de no perturbar el e#ercicio del dereco a#eno4 no instalar, dentro de cierto radio de la ciudad Jpara
e$itar la competencia deslealJ, un negocio similar al %ue se $endi!4 no acer obra alguna %ue estorbe el
descenso natural de las aguas del predio superior acia el inferior4 no di$ulgar un secreto de fabricaci!n4
no transferir la propiedad ipotecada mientras no se cancele el crdito garanti'ado con la ipoteca a fa$or
de un banco, etc.
El 1ereco ob#eti$o y el sub#eti$o no son conceptos antitticos, sino aspectos di$ersos de una misma
esencia. Para con$encerse de %ue no ay oposici!n entre los dos conceptos basta pensar %ue el 1ereco
sub#eti$o e*iste gracias a %ue lo otorga o reconoce y protege el 1ereco ob#eti$o.
;; ;;
Captulo II Captulo II
CLASIFICACIONES DE LAS NORMAS JURIDICAS CLASIFICACIONES DE LAS NORMAS JURIDICAS
1!. Diversas clasificaciones. 1!. Diversas clasificaciones.
6tendiendo a di$ersos puntos de $ista, pueden acerse numerosas clasificaciones de las normas
#ur)dicas. En este lugar formularemos algunas %ue desde luego importa conocer4 las dem-s tendremos
ocasi!n de precisar su concepto al tratar la materia en %ue inciden.
1". a+ ,ormas de orden p-blico $ normas de orden privado. 1". a+ ,ormas de orden p-blico $ normas de orden privado.
5as normas #ur)dicas, segn puedan o no ser sustituidas o modificadas por los su#etos de la relaci!n,
se clasifican en normas de orden pblico y normas de orden pri$ado.
5as primeras, llamadas tambin cogentes o necesarias, son a%uellas a las cuales, en sus relaciones, los
su#etos deben ce,irse ineludiblemente, no pudiendo modificarlas ni sustituirlas por otras de su creaci!n.
5as normas de orden pblico en$uel$en un predominante inters colecti$o y, por ende, es l!gico %ue
sean el patr!n comn y uniforme de todas las relaciones a %ue ellas se refieren y no se alteren por la
$oluntad de las partes. E#emplos t)picos de estas normas son las %ue establecen solemnidades para algunos
actos, como la escritura pblica en la compra$enta de bienes ra)ces4 las %ue fi#an la capacidad de las
personas4 las %ue protegen a los terceros de buena fe, etc.
8ormas de orden pri$ado son las %ue, en sus relaciones, las partes pueden modificar o sustituirlas
enteramente por otras elaboradas por ellas mismas. En consecuencia, estas normas %ue en$uel$en un puro
inters de los su#etos de la relaci!n, rigen cuando ellos no disponen otra cosa. +on, pues, supletorias de la
$oluntad de las partes. E#emplo de norma de orden pri$ado es la %ue prescribe %ue los gastos %ue ocasiona
el pago de una obligaci!n sean de cuenta del deudor4 pero las partes, como no ay comprometido ningn
inters social o de terceros, pueden de#ar de lado esta regla y con$enir %ue dicos gastos sean sol$entados
por el acreedor o a medias.
+uele decirse %ue las normas de orden pblico son irrenunciables, y renunciables las de orden
pri$ado. &on esto se %uiere significar %ue la aplicaci!n de las primeras no puede descartarse, y s) la de las
segundas.
5o mismo %uiere manifestarse cuando se afirma %ue las normas de orden pblico son inderogables
por las partes, y derogables por ellas las normas de orden pri$ado. 8o debe creerse, por lo tanto, %ue la
palabra derogaci!n en estos casos se toma en el sentido tcnico de pri$ar en todo o en parte la $igencia de
una ley, por%ue las normas #ur)dicas s!lo pueden perder su $igencia por obra del poder pblico %ue les dio
$ida. 5o nico %ue desea e*presarse es %ue las partes, para su relaci!n, descartan la aplicaci!n de la
respecti$a norma.
1#. ,ormas de Derecho .rivado/ caracterstica fundamental. 1#. ,ormas de Derecho .rivado/ caracterstica fundamental.
8o deben confundirse las normas de orden pri$ado con las de dereco pri$ado. 5a noci!n de estas
ltimas se anali'a m-s adelante al ablar del 1ereco Pblico y del 1ereco Pri$ado 2t)tulos laterales 8Cs.
72, 77 y 7<3. Por aora s!lo diremos %ue caracter)stica fundamental de las normas de dereco pri$ado es
%ue ellas contemplan preponderantemente el inters particular de los su#etos de la relaci!n #ur)dica.
Ena segunda caracter)stica de las normas de dereco pri$ado es %ue stas miran a las partes de la
relaci!n %ue gobiernan en un plano de igualdad o paridad, como %uiera %ue fi#an l)mites a los intereses de
cada una de ellas.
;2 ;2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
1%. b+ ,ormas de derecho com-n $ de derecho especial. 1%. b+ ,ormas de derecho com-n $ de derecho especial.
8ormas de dereco comn son las dictadas para la totalidad de las personas, la totalidad de las cosas
o la totalidad de las relaciones #ur)dicas. 8ormas de dereco especial son las dictadas para una
determinada clase de personas, cosas o relaciones #ur)dicas, en ra'!n de ofrecer esa determinada clase
peculiaridades %ue e*igen apartarla de la disciplina general de las normas comunes, respecto de las cuales
las especiales no resultan inspiradas en un principio antittico sino en el mismo principio general de las
comunes, pero con ciertas rectificaciones o modalidades %ue constituyen una adaptaci!n de ste.
&omo no ay contraposici!n sino una simple mati'aci!n o adecuaci!n, las normas de dereco comn
suplen los $ac)os de las de dereco especial. El &!digo de &omercio es frente al &i$il un dereco especial,
y de a) %ue los casos no resueltos espec)ficamente por el &!digo de &omercio se rigen por las normas del
&!digo &i$il 2&. de &omercio, art)culo 2C3.
Tenemos, entonces, %ue las normas de dereco comn o generales se aplican supletoriamente
respecto de las de dereco especial, pero, a la in$ersa, los $ac)os de las normas comunes no pueden ser
llenados con las normas de dereco especial.
5as normas especiales se aplican con preferencia a las comunes. 8uestro &!digo &i$il, refirindose a
normas contenidas en cuerpos legales distintos, e*presa" .5as disposiciones contenidas en los &!digos de
&omercio, de Miner)a, del E#rcito y 6rmada y dem-s especiales, se aplicar-n con preferencia a las de este
&!digo/ 2art)culo <C3. 0, aludiendo a las distintas clases de normas contenidas en un mismo cuerpo legal,
dice" .5as disposiciones de una ley, relati$as a cosas o negocios particulares, pre$alecer-n sobre las
disposiciones generales de la misma ley cuando entre las unas y las otras ubiere oposici!n/ 2art)culo ;73.
:ay casos no pre$istos por las normas %ue pueden ser resueltos aplic-ndoles una norma %ue se refiere
a casos an-logos a los no pre$istos. 5a aplicaci!n anal!gica puede acerse trat-ndose de normas generales
en todo el -mbito en %ue imperan, incluso cuando pasan a integrar el dereco especial por los $ac)os de
ste. Por el contrario, las normas especiales no pueden ser aplicadas por analog)a sino dentro de los
confines de la materia espec)ficamente regulada. Por e#emplo, una norma relati$a al transporte areo podr-
ser aplicada, por analog)a, a un caso no pre$isto por la misma legislaci!n de transporte areo, pero no
podr- ser aplicada anal!gicamente a un caso no pre$isto por la legislaci!n sobre transporte mar)timo.
Por ltimo, la calificaci!n de si una norma es de dereco comn, genera o de dereco especial
depende de su propia naturale'a y no del cuerpo legal en %ue est-. Ena norma general puede, por
cual%uier ra'!n, estar colocada en un cuerpo de normas legales especiales y no por eso de#a de ser general.
Es como si en un estante de libros dedicados a contener los %ue $ersan sobre istoria de &ile,
coloc-ramos por falta de espacio en otro un libro de istoria uni$ersal4 ob$io es %ue por la circunstancia
de su ubicaci!n no se con$ierte en un tomo de istoria de &ile.
6l respecto, agamos presente %ue nuestro &!digo &i$il no fi#a el momento y el lugar en %ue se
perfeccionan los contratos4 pues bien, segn el Mensa#e con %ue fue presentado el Proyecto de &!digo de
&omercio, ste determina el momento y el lugar en %ue las propuestas $erbales o escritas asumen el
car-cter de contratos perfectos, .llenando de este modo un sensible $ac)o en nuestra legislaci!n comercial
y ci$il/. 5as palabras transcritas demuestran claramente %ue los redactores del &!digo de &omercio y los
legisladores %ue lo aprobaron entendieron %ue en un &!digo especial introduc)an una norma general, de
dereco comn, y por ende aplicable no s!lo a los contratos comerciales sino a los de cual%uiera clase.
Es de sentido comn %ue no ay ra'!n alguna para %ue un contrato de naturale'a ci$il no se
perfeccione en el mismo momento y lugar %ue otro de naturale'a comercial. +in embargo, este argumento
ni la declaraci!n e*presa del citado Mensa#e con$encieron a algunos tribunales para estimar %ue la
mencionada norma del &!digo de &omercio es una norma de dereco comn
2
.
1&. c+ ,ormas regulares o de derecho normal $ normas e0cepcionales o de derecho singular. 1&. c+ ,ormas regulares o de derecho normal $ normas e0cepcionales o de derecho singular.
+e a $isto %ue las normas de dereco especial s!lo representan una aplicaci!n adecuada de los
mismos principios del dereco comn, adaptado ste a las particulares caracter)sticas de ciertas ip!tesis o
casos. Estas normas no deben confundirse con las llamadas normas de dereco e*cepcional o singular %ue
se aplican a casos %ue obedecen a principios antitticos de los generales del ordenamiento #ur)dico. Por
2 2
&orte de 6pelaciones de +antiago, 2= agosto ;B<I, D., t. <>, sec. 2L, p-g. <I4 &. +uprema 2> #ulio ;B?;, D., t. >I, sec. ;L., &orte de 6pelaciones de +antiago, 2= agosto ;B<I, D., t. <>, sec. 2L, p-g. <I4 &. +uprema 2> #ulio ;B?;, D., t. >I, sec. ;L.,
p-g. 2;?. p-g. 2;?.
;7 ;7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
tanto, normas regulares o normales son las %ue aplican de un modo u otro los principios generales de una
rama del dereco o de una instituci!n #ur)dica, y normas e*cepcionales o de dereco singular son las %ue
se inspiran en principios contrapuestos a a%ullos, respecto de los cuales constituyen e*cepciones. El
dereco e*cepcional o singular encuentra su e*plicaci!n o ra'!n de ser en la necesidad de proteger los
intereses de una de las partes, de los terceros o de posibilitar la constituci!n de una relaci!n #ur)dica o el
e#ercicio de un dereco %ue, a#ust-ndose a las normas generales o regulares, no ser)a dable alcan'ar o lo
ser)a muy dif)cilmente. 9eamos algunos e#emplos de normas e*cepcionales.
;3 Es regla general %ue el deudor responda del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus
bienes, ra)ces o muebles, sean presentes o futuros, e*ceptu-ndose solamente los no embargables se,alados
por la ley 2&. &i$il, art. 2<>=3. Esta responsabilidad genrica del deudor suele denominarse prenda o
garant)a general de los acreedores. Pues bien, la llamada sociedad en comandita simple se forma por la
reuni!n de un fondo suministrado en su totalidad por uno o m-s socios comanditarios, o por stos y los
socios gestores a la $e' 2&. de &omercio, art)culo <?23. Ocurre %ue los socios comanditarios, es decir, los
%ue no administran el negocio, responden de las deudas contra)das ba#o la ra'!n social s!lo asta
concurrencia de sus respecti$os aportes prometidos o entregados 2&. &i$il, art. 2K>;, inciso 7C4 &. de
&omercio, art. <I73. Esta es una norma e*cepcional %ue escapa a la regla general de la garant)a o
responsabilidad genrica. Por lo mismo, por ser e*cepcional, no podr)a aplicarse por analog)a a un
empresario indi$idual %ue ubiese destinado una parte determinada de sus bienes a formar y acer
funcionar una empresa, por%ue este caso, no siendo ob#eto de una e*cepci!n consagrada e*presamente por
la ley, %ueda su#eto a la regla general" el empresario debe responder, por las deudas contra)das en los
negocios de la empresa, con todos sus bienes.
23 Otro principio regular y comn es el de la libertad de contrataci!n. Todas las personas pueden
celebrar contratos entre s) y sobre las cosas %ue les pla'ca, sal$o, en uno y otro e*tremo, cuando ay
proibici!n de la ley. Entre otras, constituye una norma de e*cepci!n al principio de la libertad de
contrataci!n la %ue declara .nulo el contrato de compra$enta entre c!nyuges no di$orciados
perpetuamente/ 2&. &i$il, art. ;?B>3. 5a proibici!n %ue en$uel$e esta norma tiende a e$itar %ue,
mediante una $enta simulada, se burle a los acreedores de uno de los c!nyuges, pues con la compra$enta y
la transferencia de la cosa $endida, los acreedores no podr)an acer $aler sus derecos sobre dica cosa al
pasar sta al patrimonio del c!nyuge no deudor. 6ora bien, por ser la norma se,alada e*cepcional no
podr)a aplicarse por analog)a a la compra$enta celebrada entre un ombre y una mu#er %ue $i$ieren treinta
o m-s a,os en el m-s feli' y notorio concubinato y tu$ieren una gran comunidad de intereses.
2(. d+ ,ormas preceptivas1 prohibitivas $ permisivas. 2(. d+ ,ormas preceptivas1 prohibitivas $ permisivas.
+egn el mandato %ue contengan las normas, se clasifican en precepti$as o imperati$as 2en sentido
estricto3, proibiti$as y permisi$as.
8ormas precepti$as o imperati$as 2en sentido estricto3 son las %ue mandan acer algo, imponen una
acci!n, como la de pagar impuestos o prestar el ser$icio militar.
Proibiti$as son las normas %ue mandan no acer algo, o sea, las %ue imponen una abstenci!n u
omisi!n, como la ley %ue pro)be celebrar el contrato de compra$enta entre c!nyuges no di$orciados
perpetuamente.
Permisi$as son las normas %ue permiten acer o no acer algo.
5a imperati$idad de las normas permisi$as estribar)a en el mandato a los su#etos pasi$os de tolerar
una acci!n u omisi!n de otra persona. E#emplo de un permiso de acci!n ser)a el dar e*presamente al
legatario la elecci!n a su arbitrio, entre mucas, de la cosa legada 2&. &i$il, art. ;;;?3. En este caso, el
deudor del legado est- sometido al imperati$o de de#ar elegir la cosa al legatario. E#emplos de permiso de
omisi!n son los de la 5ey de Tr-nsito %ue autori'an a los $e)culos de emergencia 2ambulancia, carros
bombas contra incendios, etc.3 para omitir ciertas normas del tr-nsito, cuando se dirigen a cumplir sus
urgentes funciones, como la de estacionarse en sitios en %ue est- proibido acerlo.
5as normas permisi$as s!lo se conciben como e*cepciones o limitaciones a normas precepti$as o
proibiti$as. 1es$inculadas de esas especies de normas no tendr)an ra'!n de ser, pues no ar)an sino
repetir casu)stica e intilmente el gran principio de libertad, segn el cual puede o no acerse todo lo %ue
no est- proibido o limitado por el ordenamiento #ur)dico.
;< ;<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
6 pesar de lo afirmado ay alguna norma %ue es permisi$a sin constituir e*cepci!n ni limitaci!n de
una imperati$a o proibiti$a. El cuerpo legal sobre Declutamiento y Mo$ili'aci!n de las @uer'as 6rmadas
dispone %ue .todos los cilenos $arones deber-n inscribirse en los &antones de Declutamiento en el a,o
en %ue cumplan diecioco a,os de edad. Despecto de las mu#eres dica inscripci!n ser- $oluntaria/
2decreto ley 8C 2.7K>, de ;B?I, art)culo ;B nue$o, te*to fi#ado por el art)culo nico de la ley 8C ;I.?=;, de
< de no$iembre de ;BII3.
5a norma de la mentada inscripci!n es, como puede apreciarse, imperati$a para los $arones y
permisi$a para las mu#eres, puesto %ue ellas, a su arbitrio, pueden o no inscribirse para acer el ser$icio
militar, y esta norma permisi$a no es e*cepci!n ni limitaci!n de ninguna otra.
21. e+ ,ormas interpretativas1 supletivas o integradoras. 21. e+ ,ormas interpretativas1 supletivas o integradoras.
8ormas e*plicati$as o interpretati$as son las %ue fi#an el sentido, e*tensi!n o contenido de otras
normas, o sir$en de regla para su interpretaci!n o la de los actos #ur)dicos.
8ormas supleti$as o integradoras son las %ue suplen los $ac)os del contenido de las declaraciones de
$oluntad de los autores o de las partes de un acto #ur)dico. E#emplo" +i en un contrato 2acto #ur)dico
bilateral3 no se establece de %u diligencia o culpa debe responder el deudor, ay una norma %ue se
encarga de llenar la laguna al decir %ue .el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos
%ue por su naturale'a s!lo son tiles al acreedor4 es responsable de la le$e en los contratos %ue se acen
para beneficio rec)proco de las partes4 y de la le$)sima en los contratos en %ue el deudor es el nico %ue
reporta beneficio/ 2&. &i$il, art. ;=<?, inciso ;C3.
Obser$emos %ue mucas $eces el legislador, al dar una interpretaci!n autntica de una norma
anterior, en realidad la contradice, pero la norma posterior %ue contradice a la anterior, es obligatoria. En
puridad de $erdad, a tra$s del mecanismo de la interpretaci!n, se a creado una nue$a norma %ue
sustituye a la supuestamente interpretada.
22. f+ ,ormas reguladoras $ normas de aplicacin o de reenvo. 22. f+ ,ormas reguladoras $ normas de aplicacin o de reenvo.
5l-manse normas reguladoras las %ue disciplinan en forma directa una relaci!n #ur)dica, y normas de
aplicaci!n o de reen$)o las %ue para los casos %ue ellas contemplan no establecen regulaci!n, sino %ue
disponen %ue sta a de ser la %ue para casos distintos contemplan otras normas. Por e#emplo, la permuta
carece de normas reguladoras propias, pues el &!digo &i$il ordena aplicar a ella las normas %ue regulan la
compra$enta. El art)culo %ue as) lo establece, el ;BKK, es la norma de aplicaci!n o de reen$)o4 los art)culos
%ue establecen las normas sobre la compra$enta, a los cuales se ace la remisi!n, son las normas
reguladoras.
23. g+ ,ormas de derecho general o com-n $ normas de derecho particular o local. 23. g+ ,ormas de derecho general o com-n $ normas de derecho particular o local.
En este caso, normas de dereco comn o general son las %ue rigen en todo el territorio y normas de
dereco particular o local, las %ue imperan s!lo en una parte determinada del territorio nacional. Por
e#emplo, son de esta ltima clase las %ue, entre nosotros, se dictan, a $eces, para una regi!n o pro$incia.
24. h+ ,ormas perfectas1 imperfectas $ menos 'ue perfectas. 24. h+ ,ormas perfectas1 imperfectas $ menos 'ue perfectas.
8ormas #ur)dicas perfectas llaman algunos a las dotadas de sanci!n id!nea y normas #ur)dicas
imperfectas a las despro$istas de toda sanci!n. Tambin se abla de normas menos %ue perfectas 2minus
%uam perfectae3, %ue ser)an las normas %ue si bien se allan dotadas de una sanci!n, sta no es adecuada.
Por e#emplo, una norma cuya $iolaci!n deber)a traer la nulidad del acto a %ue la norma se refiere, s!lo
impone al transgresor una multa.
2!. i+ ,ormas rgidas o de derecho estricto $ el2sticas o fle0ibles. 2!. i+ ,ormas rgidas o de derecho estricto $ el2sticas o fle0ibles.
8ormas r)gidas o de dereco estricto son las %ue s!lo pueden aplicarse a los supuestos %ue
contemplan y no a otros por an-logos o parecidos %ue sean. 6s) ocurre con las normas penales y las de
e*cepci!n. Por el contrario, normas fle*ibles o el-sticas son a%uellas cuya aplicaci!n puede e*tenderse a
otros casos o supuestos por ellas contemplados, parecidos o an-logos por%ue responden al esp)ritu de la
;= ;=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
norma y nada se opone a su aplicaci!n e*tensi$a o anal!gica, a ambas o al menos a la primera.
Oportunamente se $er- la diferencia entre interpretaci!n por e*tensi!n y por analog)a.
2". j+ ,ormas permanentes $ normas transitorias. 2". j+ ,ormas permanentes $ normas transitorias.
6tendiendo al tiempo de duraci!n de las normas, stas se di$iden en permanentes y transitorias.
Permanentes son las normas %ue no tienen predeterminada su $igencia, por%ue se establecen para
llenar necesidades permanentes y por ende de un modo duradero asta %ue otra norma posterior no las
pri$e de $igencia mediante la derogaci!n.
5as normas transitorias son las %ue tienen duraci!n puramente temporal. Pueden distinguirse dos
especies.
Enas son las %ue, para satisfacer una necesidad circunstancial, nacen con un tiempo de $igencia
predeterminado. 6s), una ley dice" .5a &orporaci!n 8acional de Deparaci!n y DeconciAliaci!n tendr-
$igencia asta el 7; de diciembre de ;BB=. Transcurrido este lapso, se e*tinguir- por el solo ministerio de
la ley/ 2ley 8C ;B.;27, art)culo ;>, inciso ;C, modificado por la ley 8C ;B.7=I, de 2B de diciembre de
;BB<3.
5a otra especie de normas transitorias son las %ue tienen por ob#eto facilitar el paso de la antigua
legislaci!n a la nue$a o superar los incon$enientes %ue puedan surgir por el dico paso. E#emplo" la 5ey
de Matrimonio &i$il dice en su primer art)culo transitorio" .Mientras se estable'ca el Degistro &i$il,
subsistir- la $igencia de las leyes actuales en lo concerniente a las formalidades para la celebraci!n del
matrimonio/. 0 agrega el art)culo 2C" .En caso %ue la autoridad eclesi-stica se negare a la celebraci!n del
matrimonio, el Nue' de 5etras del respecti$o departamento, proceder- a dica celebraci!n con arreglo a las
disposiciones de esta ley/, la nue$a.
2#. 3+ ,ormas de derecho escrito $ normas de derecho no escrito o consuetudinario. 2#. 3+ ,ormas de derecho escrito $ normas de derecho no escrito o consuetudinario.
+egn %ue las normas, al crearse, se formulen por escrito o no, se di$iden en de dereco escrito y de
dereco no escrito. Estas ltimas se llaman tambin consuetudinarias por%ue se constituyen por la
costumbre, la cual a sido definida como .la obser$ancia constante y uniforme de una regla de conducta,
lle$ada a cabo por los miembros de una comunidad social con la con$icci!n de responder a una necesidad
#ur)dica/. 8uestro &!digo &i$il prescribe %ue .la costumbre no constituye dereco 2es decir, norma
#ur)dica, aclaramos nosotros3 sino en los casos en %ue la ley se remite a ella/ 2art)culo 2C3.
5as costumbres suelen recopilarse en libros, pero no por eso pasan a ser normas de dereco escrito,
ya %ue la calificaci!n se ace considerando la forma %ue tienen al crearse %ue, trat-ndose de la costumbre,
es, por cierto, no escrita.
2%. l+ ,ormas sustantivas o materiales $ normas adjetivas o formales. 2%. l+ ,ormas sustantivas o materiales $ normas adjetivas o formales.
8ormas materiales o sustanti$as son las %ue tienen una finalidad propia y subsistente por s), fi#ando la
regla de conducta y las facultades y deberes de cada cual.
8ormas ad#eti$as, llamadas tambin formales, instrumeAntales o de dereco para el dereco son las
%ue poseen una e*istencia dependiente y subordinada, pues s!lo tienden a facilitar los medios para %ue se
cumpla la regla establecida, gaAranti'ando el respeto de las facultades y deberes atribuidos por las normas
sustanti$as.
E#emplo de normas sustanti$as son las del dereco ci$il, y de normas ad#eti$as las del dereco
procesal.
6 $eces, una norma sustanti$a suele encontrarse en un cuerpo legal ad#eti$o y una norma ad#eti$a en
un cuerpo legal sustanti$o, pero esta circunstancia no altera su naturale'a propia, por%ue las normas se
califican por sus caracter)sticas y no por el &!digo o la ley en %ue se encuentran ubicadas.
2&. )rden jer2r'uico de las normas. 2&. )rden jer2r'uico de las normas.
El orden #er-r%uico de las normas implica la subordinaci!n de la norma de grado inferior a la de
grado superior4 a%uella debe conformarse a sta, y si se coloca en pugna no tiene eficacia. 5a ley de grado
inferior est- en pugna con la superior cuando sobre la misma materia de %ue sta trata dispone algo
contradictorio, o algo m-s amplio o m-s restringido. +up!ngase %ue una ley otorgue determinados
;> ;>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
beneficios a los pe%ue,os agricultores y defina, para los efectos %ue ella considera, %u se entiende por
pe%ue,o agricultor4 aora bien, el reglamento de dica ley no podr)a contener disposici!n alguna %ue
en$ol$iera la ampliaci!n o restricci!n del concepto precisado por sta, pues la ley es norma de rango
superior al reglamento. 1ico reglamento, por no a#ustarse a la ley %ue est- llamado a e#ecutar, ser)a
ilegal.
6 continuaci!n se,alamos el orden #er-r%uico de las normas.
8ormas constitucionales. 5a &onstituci!n Pol)tica del Estado es el con#unto de principios y normas o
reglas fundamentales de un Estado %ue fi#an las atribuciones de los poderes legislati$o, e#ecuti$o y
#udicial4 la competencia de los m-s altos !rganos estaduales4 los derecos y deberes esenciales de los
indi$iduos y las garant)as %ue estos mismos tienen frente a los poderes pblicos. Tambin suelen incluirse
en la &onstituci!n normas sobre otras materias consideradas indispensables de afian'ar o consolidar en la
ley suprema, como por e#emplo, la atribuci!n al Estado de la propiedad de todas las minas del territorio
nacional.
5as normas constitucionales go'an de mayor estabilidad %ue cuales%uiera otras, por%ue, para ser
modificadas, e*igen condiciones m-s estrictas y un %u!rum m-s ele$ado 2&onstituci!n, arts. ;;> y ;;?3.
1espus de las leyes constitucionales $iene una serie de leyes de #erar%u)a superior a las ordinarias y
%ue e*igen tr-mites m-s complicados y %u!rum m-s ele$ados %ue estas ltimas. 5os pelda,os de esta
escala son los %ue a continuaci!n se indican"
a3 5eyes interpretati$as de la &onstituci!n.
b3 5eyes org-nicas constitucionales, o sea, las %ue fi#an la organi'aci!n y el funcionamiento de los
poderes pblicos, de ciertos ser$icios e instituciones del mismo car-cter, y regulan otras materias
consideradas de capital importancia. 5a propia &onstituci!n J%ue no da definici!n algunaJ se encarga, en
cada caso, de declarar %ue se trata de una ley org-nica constitucional. E#emplos de leyes org-nicas
constitucionales" las %ue $ersan sobre organi'aci!n y atribuciones de los tribunales de #usticia4
organi'aci!n b-sica de la administraci!n pblica4 cuestiones relati$as al &ongreso 8acional4 atribuciones
de las municipalidades4 concesiones mineras4 estados de e*cepci!n, etc.
c3 5eyes de %u!rum calificado. +u aprobaci!n re%uiere la mayor)a absoluta de los diputados y
senadores en e#ercicio. E#emplos" las %ue se ocupan de las conductas terroristas y su penalidad4 las %ue
tratan del establecimiento de la pena de muerte4 las relati$as a los abusos de publicidad4 prdida de la
nacionalidad4 reabilitaci!n de la calidad de ciudadano4 acti$idades empresariales del Estado, etc.
d3 5eyes ordinarias. +u aprobaci!n, modificaci!n y derogaci!n representan lo comn en la materia.
e3 1ecretos con fuer'a de ley. M-s adelante se $er- %ue los cuerpos legales llamados decretos con
fuer'a de ley tienen, dentro de las materias %ue pueden regular, la misma #erar%u)a de las leyes a %ue
normalmente se su#etan esas materias.
f3 1ecretos generales o reglamentarios dictados por el poder e#ecuti$o. :ay dos clases de reglamentos
%ue puede dictar el Presidente de la Depblica" los de e#ecuci!n de una ley y los aut!nomos. 5os primeros
son los %ue fi#an las normas de detalle para la aplicaci!n de las leyes a %ue se refieren. 5os reglamentos
aut!nomos son los %ue puede dictar el Presidente de la Depblica sobre cual%uiera materia no entregada
por las normas constitucionales a las leyes. +on materia de las leyes las %ue ta*ati$amente se,ala la
&onstituci!n 2art)culo >K34 todas las dem-s pueden ser reguladas por el Presidente de la Depblica
aciendo uso de su potestad reglamentaria 2&onstituci!n, art. 723.
3(. Los tratados internacionales dentro del orden jer2r'uico de las normas. 3(. Los tratados internacionales dentro del orden jer2r'uico de las normas.
1e acuerdo con la &onstituci!n Pol)tica del Estado 2arts. 72 8C ;? y =K 8C ;3, los tratados
internacionales se incorporan al dereco interno una $e' promulgados y publicados en el 1iario Oficial.
5a &on$enci!n de 9iena sobre 1ereco de los Tratados, $igente en &ile desde ;BIK, prescribe %ue stos
se aplican preferentemente respecto de la ley interna, mientras %ue no sean denunciados por el Estado de
&ile o pierdan $alide' internacional
7
. Pero las normas constitucionales pre$alecen sobre un tratado o
con$enci!n internacional, pues ellos s!lo tienen $alor de ley y, por lo tanto, de acuerdo con la #erar%u)a de
7 7
&. +uprema" ;; enero ;BB=, Gaceta Nur)dica, 8C ;??, p. ;>B. &. +uprema" ;; enero ;BB=, Gaceta Nur)dica, 8C ;??, p. ;>B.
;? ;?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
nuestro ordenamiento #ur)dico, no pueden sobrepasar a la &onstituci!n, uni$ersalmente reconocida como
ley suprema
<
.
< <
&. +uprema" ;B #ulio ;BII, @allos del Mes, 8C 7=>, sen. ;K, p. 7BK4 2; #ulio ;BII, D., t. I=, sec. =L, p. 2=2, y ;< no$iembre &. +uprema" ;B #ulio ;BII, @allos del Mes, 8C 7=>, sen. ;K, p. 7BK4 2; #ulio ;BII, D., t. I=, sec. =L, p. 2=2, y ;< no$iembre
;BII, D. t. I=, sec. =L, p. 2=2. ;BII, D. t. I=, sec. =L, p. 2=2.
;I ;I
Captulo III Captulo III
LAS DIVISIONES DEL DERECHO LAS DIVISIONES DEL DERECHO
31. 4undamento de las divisiones. 31. 4undamento de las divisiones.
El 1ereco 2ob#eti$o3 es uno solo, pero, al igual %ue un -rbol, presenta $arias ramas. Estas di$isiones
o ramas se configuran por la di$ersidad %ue presentan ciertos grupos de normas respecto de otros y es til
e*poner tales di$isiones y subdi$isiones por ra'ones did-cticas y de mtodo.
1os distinciones combinadas forman el cuadro m-s general del 1ereco" por un lado est- la
distinci!n entre el dereco internacional y el dereco nacional, y por otro, la distinci!n entre dereco
pblico y dereco pri$ado.
32. Derecho p-blico $ derecho privado/ factores de la distincin/ definiciones. 32. Derecho p-blico $ derecho privado/ factores de la distincin/ definiciones.
5a distinci!n entre dereco pblico y pri$ado se ace tomando en cuenta copulati$amente tres facA
tores" el inters preponderante %ue tutelan, los su#etos de las relaciones y la calidad en %ue ellos actan.
El dereco pblico tutela preponderantemente un inters colecti$o, y el dereco pri$ado un inters
particular, indi$idual.
1e acuerdo con el criterio se,alado, el dereco pblico se define como el con#unto de normas %ue,
mirando a un preponderante inters colecti$o, regulan la organi'aci!n y acti$idad del Estado y dem-s
entes pblicos menores 2como las municipalidades, por e#emplo3, sus relaciones entre s) o con los
particulares, actuando el Estado y dicos entes en cuanto su#etos dotados de poder soberano o pblico.
1entro del dereco pblico los particulares actan en un plano de subordinaci!n frente a las entidades
%ue obran en nombre de la soberan)a nacional.
1ereco pri$ado es el con#unto de normas %ue, considerando un preponderante inters indi$idual,
regulan las relaciones de los particulares entre s) o la de stos con el Estado o los dem-s entes pol)ticos en
cuanto los ltimos no actan como poder pol)tico o soberano, sino como si fueran particulares, o, por fin,
las relaciones de estos mismos entes pol)ticos entre s) en cuanto obran como si fueran particulares y no
como poder pol)tico o soberano.
En el dereco pri$ado se considera %ue las relaciones se establecen entre su#etos %ue inter$ienen en
un plano de igualdad y ninguno de ellos como entidad soberana. +i el Estado e*propia un terreno a un
particular, acta como poder pol)tico y la norma %ue rige este acto es de dereco pblico4 pero si el Estado
compra o toma en arriendo una casa a un particular o a una municipalidad, el dereco %ue disciplina la
relaci!n es el pri$ado.
8!tese %ue el eco de %ue el Estado y los dem-s entes pol)ticos acten, a $eces, como poder pblico
y otras como si fueran su#etos pri$ados no significa %ue tengan doble personalidad, una de dereco
pblico y otra de dereco pri$ado, pues su personalidad, en cual%uiera !rbita %ue acten, es la de dereco
pblico4 s!lo %uiere decir %ue en un caso obran con atributos de superioridad y en el otro no.
33. ,o coincidencia entre las distinciones de normas de derecho p-blico $ de derecho privado $ la 33. ,o coincidencia entre las distinciones de normas de derecho p-blico $ de derecho privado $ la
distincin de normas de orden p-blico $ de orden privado. distincin de normas de orden p-blico $ de orden privado.
Estas dos distinciones no coinciden, por%ue atienden a factores diferentes. 5a distinci!n entre normas
de dereco pblico y de dereco pri$ado se ace considerando las personas %ue inter$ienen en la relaci!n
regulada y la calidad en %ue obran4 en cambio, la distinci!n entre normas de orden pblico y de orden
pri$ado est- fundada en la posibilidad o no de ser .derogadas/ por las partes de la relaci!n %ue se regula"
;B ;B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
las de orden pblico, por implicar preponderantemente un inters colecti$o, no pueden ser descartadas o
alteradas por dicas partes, y s) lo pueden ser trat-ndose de normas de orden pri$ado.
6ora bien, los te*tos legales 2&onstituci!n Pol)tica, &!digo, leyes en general3 se califican de
dereco pblico o de dereco pri$ado, segn tengan uno u otro car-cter la gran mayor)a 2no todas3 de las
normas %ue contienen. Por eso un te*to legal de dereco pri$ado puede contar entre sus normas algunas de
dereco pblico. E#emplo" el &!digo &i$il es por e*celencia un te*to legal de dereco pri$ado, lo cual no
obsta a %ue contenga normas de dereco pblico, como son las %ue e*igen, para el establecimiento de las
corporaciones y de las fundaciones de beneficencia pblica, la dictaci!n de una ley o la aprobaci!n del
Presidente de la Depblica. Esta norma es indudablemente de dereco pblico, a pesar de estar ubicada en
un &!digo de dereco pri$ado, por%ue la inter$enci!n del poder legislati$o y del Presidente de la
Depblica significa la actuaci!n del EsAtado como poder pblico. Por otro lado, en un te*to de dereco
pblico puede aber normas de orden pri$ado. Por e#emplo, la &onstituci!n Pol)tica consagra la
instituci!n de dereco pblico llamada e*propiaci!n por causa de utilidad pblica o de inters nacional,
pero entre las normas %ue la regulan ay una de orden pri$ado, como es la %ue establece la obligaci!n del
Estado de indemni'ar al e*propiado 2art)culo ;B, 8C 2< inciso tercero3. Esta norma es de orden pri$ado
por%ue no cabe poner en duda %ue el dereco a ser indemni'ado puede renunciarse por el e*propiado.
6simismo, en un &!digo pri$ado se encuentran a menudo norAmas de orden pblico %ue representan un
inters pre$alenteAmente colecti$o4 por e#emplo, es de orden pblico la norma %ue establece la nulidad
absoluta de un acto o contrato por%ue no puede sanearse por la ratificaci!n de las partes 2&. &i$il, art)culo
;>I73.
8!tese por ltimo %ue no siempre las normas de orden pblico proclaman su car-cter al establecer
ellas mismas su inderogabilidad, por lo %ue cuando no sucede as) toca al intrprete determinar si la norma
es de orden pblico o de orden pri$ado %ue, como ad$ierten los autores, no siempre es asunto f-cil.
34. Diferencia entre el derecho p-blico $ el derecho privado. 34. Diferencia entre el derecho p-blico $ el derecho privado.
1i$ersos criterios se an propuesto para diferenciar el dereco pblico y el dereco pri$ado4 todos
an merecido serios reparos. 6 la postre, la diferencia esencial es la %ue resulta de las definiciones %ue
emos dado de ambos derecos" mientras el pblico regula relaciones en %ue inter$iene el Estado u otro
ente pol)tico menor como titular de la soberan)a o de un poder pblico, el dereco pri$ado regula
relaciones en %ue s!lo inter$ienen particulares o, si lo ace el Estado o alguno de los entes pol)ticos
menores, acta como si fuera un su#eto particular.
3!. Derecho p-blico nacional $ derecho p-blico internacional. 3!. Derecho p-blico nacional $ derecho p-blico internacional.
+egn %ue las normas se refieran a la $ida interna del Estado o a su $ida e*terna, el dereco pblico
se di$ide en nacional o interno y dereco internacional o e*terno,
1ereco pblico nacional es el %ue organi'a el poder pblico y regula las relaciones de los
particulares con dico poder.
1ereco pblico internacional es el %ue rige las relaciones de los Estados entre s).
3". 5amas del derecho p-blico nacional. 3". 5amas del derecho p-blico nacional.
@orman parte del dereco pblico nacional el dereco constitucional, el dereco administrati$o, el
dereco penal, el dereco procesal, el dereco del traba#o en cuanto regula las relaciones de empresarios y
traba#adores con el Estado, etc.
a3 1ereco &onstitucional es el con#unto de normas %ue determinan la organi'aci!n del Estado, fi#an
las atribuciones de los poderes pblicos y garanti'an los derecos indi$iduales.
b3 1ereco 6dministrati$o es el con#unto de normas %ue tienen por ob#eto la organi'aci!n, los medios
y las formas de acti$idad de la administraci!n pblica y las relaciones #ur)dicas consiguientes entre ella y
los dem-s su#etos 2Oanobini3.
c3 1ereco Penal es el con#unto de normas %ue, desen$ol$iendo la potestad puniti$a del Estado,
tratan del delito, el delincuente y las penas u otras medidas %ue le son aplicables en defensa social.
d3 1ereco Procesal es el con#unto de normas %ue se refieren al desen$ol$imiento de la acti$idad
#urisdiccional del Estado. Tales normas fi#an la organi'aci!n y atribuciones de los tribunales de #usticia,
2K 2K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
las reglas conforme a las cuales deben tramitarse los #uicios y otros asuntos sometidos al conocimiento de
esos tribunales.
5os #uicios pueden ser ci$iles o penales. 1e la tramitaci!n de los primeros se ocupa el dereco
procesal ci$il, y de los segundos el dereco procesal penal.
e3 1ereco del Traba#o o 5aboral es el con#unto de principios y normas %ue regulan las relaciones de
empresarios y traba#adores y de ambos con el Estado, a los efectos de la protecci!n y tutela del traba#o
2Pre' Foti#a3. En cuanto a estas relaciones entre el Estado y los empresarios y traba#adores, las normas
del dereco del traba#o pertenecen al dereco pblico. &abe agregar %ue ay un dereco procesal del
traba#o %ue se ocupa de los tribunales especiales del traba#o y de las causas o #uicios laborales.
3#. Derecho .rivado ,acional. 3#. Derecho .rivado ,acional.
1ereco pri$ado nacional es el %ue, dentro de un Estado, rige las relaciones entre particulares o las de
stos con el Estado y dem-s entes pol)ticos menores en cuanto actan no como poder soberano o pblico
sino como si fueran su#etos particulares, y las relaciones entre estos mismos entes cuando obran como
su#etos de inters pri$ado.
3%. 5amas del Derecho .rivado ,acional. 3%. 5amas del Derecho .rivado ,acional.
Principales ramas del dereco pri$ado nacional son el dereco ci$il, el dereco comercial, el dereco
de minas, el dereco agrario, el dereco industrial, y, en parte, el dereco del traba#o, en cuanto este
ltimo regula las relaciones entre los empresarios o dadores de traba#o y los traba#adores.
a3 1ereco &i$il es el dereco pri$ado general y comn4 las dem-s ramas del dereco pri$ado son
derecos pri$ados especiales. M-s adelante el concepto de dereco ci$il ser- ampliamente anali'ado.
b3 1ereco &omercial es el con#unto de normas %ue regula los actos de comercio, la capacidad, los
derecos y deberes de las personas %ue acen del comercio su profesi!n abitual 2comerciantes3, las
organi'aciones #ur)dicas y los instrumentos de %ue se $alen estos mismos su#etos en su acti$idad.
c3 1ereco de Miner)a es el con#unto de normas %ue regula la e*ploraci!n, concesi!n de e*plotaci!n
de los yacimientos minerales y las relaciones de los particulares entre s) en todo lo concerniente a la
industria minera.
d3 Tambin forma parte del dereco pri$ado nacional el dereco del traba#o en cuanto regula las
relaciones entre los empresarios o dadores de traba#o y los traba#adores. 6ntes se di#o %ue las relaciones de
unas y otras de estas personas con el Estado constituyen el sector de dereco pblico del dereco del
traba#o.
e3 1ereco 6grario es el con#unto de normas %ue organi'a y regula las acti$idades emanadas de la
agricultura.
f3 1ereco Industrial es el %ue organi'a y regula las acti$idades emanadas de la industria.
3&. Derecho internacional privado. 3&. Derecho internacional privado.
En esta rama #ur)dica nos detendremos un poco m-s, por%ue luego nos tocar- estudiar algunos de sus
principios y $arias normas positi$as en %ue ellos se aplican.
El llamado dereco internacional pri$ado es el con#unto de normas %ue determina la legislaci!n de
%u pa)s debe aplicarse una situaci!n #ur)dica dada %ue pretende ser regida por dos o m-s legislaciones.
En e#emplo aclarar- el concepto. +i una persona de nacionalidad cilena fallece en Italia, su sucesi!n por
causa de muerte, su erencia, debe regirse por la ley del pa)s a %ue pertenec)a el difunto al morir
21isposi'ioni sulla legge in generale, art. 2734 en cambio, nuestro &!digo &i$il precepta, como regla
general, %ue la sucesi!n se rige por la ley del ltimo domicilio %ue ten)a el difunto 2art)culo B==3, esto es,
en el e#emplo, por la ley italiana. &abe preguntarse entonces, en definiti$a, %u legislaci!n corresponde
aplicar, si la %ue ordena la norma italiana o la %ue manda nuestro &!digo &i$il. Esta es #ustamente una
cuesti!n %ue resuel$en las reglas del dereco internacional pri$ado, denominado por mucos el dereco de
las colisiones, por%ue es el %ue resuel$e la dificultad %ue crean dos o m-s legislaciones %ue cocan al
tratar de regir todas un mismo caso.
2; 2;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
6dem-s del conflicto o colisi!n de las leyes en el espacio, se acen entrar otras materias en la esfera
del dereco internacional pri$ado" los conflictos de #urisdicciones, la condici!n de e*tran#ero y la
nacionalidad.
El conflicto de #urisdicciones surge cuando un litigio posee algn elemento e*tran#ero, caso en %ue es
preciso determinar si el tribunal competente es un tribunal nacional o uno e*tran#ero.
El asunto de la condici!n de los e*tran#eros se refiere a la determinaci!n de los derecos 2ci$iles,
pol)ticos, umanos3 %ue en un pa)s go'an los e*tran#eros.
Por ltimo, se comprenden dentro del dereco internacional pri$ado las normas %ue determinan la
nacionalidad de las personas, o sea, el $)nculo #ur)dico %ue liga a una persona con un Estado determinado,
implicando derecos y deberes rec)procos. 8acional es trmino opuesto a e*tran#ero.
+e a discutido la inclusi!n de la nacionalidad dentro del campo propio del dereco internacional
pri$ado, pues su lugar adecuado parece estar dentro del dereco constitucional, pero se a #ustificado esa
inclusi!n por la relaci!n cierta %ue tiene la nacionalidad con otras materias del dereco internacional
pri$ado.
Tambin se a contro$ertido la naturale'a #ur)dica del dereco internacional pri$ado. &on ra'!n a
sido calificada de sui generis. 1esde luego, la parte esencial, la de los conflictos entre leyes de di$ersos
pa)ses, no se refiere inmediata y directamente a relaciones entre personas, sino a las relaciones
discrepantes entre normas de distintos pa)ses. O sea, en esta parte el dereco internacional pri$ado es un
con#unto de normas %ue tienen por ob#eto otras normas, cuya pugna las primeras tratan de solucionar.
Ocurre algo similar con el conflicto de normas en el tiempo, %ue luego estudiaremos. M-s de un autor a
insinuado formar una clasificaci!n especial del dereco, %ue se llamar)a el de la .colisi!n/ o de .conflicto
de las normas/ %ue abarcar)a la soluci!n de la discrepancia de las normas en el espacio y en el tiempo.
El nombre de 1ereco Internacional Pri$ado a sido ob#eto de cr)tica. +e afirma %ue no es
Internacional ni Pri$ado. 8o tienen este ltimo car-cter las normas %ue determinan, por e#emplo, si el
e*tran#ero tiene la capacidad para contratar en &ile se,alada por sus leyes o las nuestras4 si la sucesi!n
del cileno %ue muere en pa)s e*tra,o se rige por la ley nuestra o la del pa)s en %ue muri!4 si los efectos
del contrato celebrado en el e*tran#ero %ue $an a producirse en &ile se rigen por nuestra ley o la del pa)s
en %ue se pact! el contrato. En todos estos casos se trata de delimitar el -mbito del imperio de la ley
dentro de los confines del Estado, lo cual importa una manifestaci!n de soberan)a del Estado y, por lo
tanto, se est- en la esfera del 1ereco Pblico. Tampoco puede ablarse de 1ereco Internacional, por%ue
no estamos en presencia de normas establecidas por acuerdo de di$ersos su#etos de 1ereco Internacional,
o sea, de di$ersos Estados, sino por un solo Estado, unilateralmente, con $igor nada m-s %ue dentro de las
fronteras del %ue las dicta. En consecuencia, son normas de 1ereco Interno.
:ay propiamente reglas de 1ereco Internacional cuando deri$an de acuerdos entre dos o m-s
Estados y tienen por contenido la determinaci!n de la ley aplicable a los singulares casos en %ue dos o m-s
ordenamientos #ur)dicos estar)an en pugna sin esa determinaci!n.
Entre nosotros, el &!digo &i$il en los art)culos ;< a ;I y otros contiene normas del llamado 1ereco
Internacional Pri$ado, y cuando ellas no resuel$en el caso conflicti$o se aplican las normas contenidas en
uno de esos tratados internacionales llamado &!digo Fustamante, publicado en el 1iario Oficial de ;< de
mayo de ;B7<. 8uestro pa)s aprob! este &!digo Internacional con la reser$a de %ue .ante el 1ereco
&ileno, y con relaci!n a los conflictos %ue se produ'can entre la ley cilena y alguna e*tran#era, los
preceptos de la legislaci!n actual o futura de &ile, pre$alecer-n sobre los de dico &!digo en caso de
desacuerdo entre unos y otros/.
5as normas del &!digo Fustamante se aplican como dereco positi$o cuando entran en conflicto
leyes de los pa)ses contratantes, y se consideran como principios doctrinarios cuando el conflicto es entre
leyes de nuestro pa)s y las de otro %ue no aya suscrito la con$enci!n aprobatoria de ese &!digo.
4(. )tras ramas del derecho. 4(. )tras ramas del derecho.
6 tra$s de los tiempos se an multiplicado las ramas especiales del dereco. Por $)a ilustrati$a nos
limitaremos a nombrar algunas" dereco mar)timo, dereco areo o aeron-utico, dereco astron-utico 2el
de la na$egaci!n m-s all- de la atm!sfera terrestre3, dereco at!mico o nuclear, %ue trata de regular el uso
22 22
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
de la energ)a at!mica, pre$enir sus efectos, etc. Todos estos derecos comprenden normas nacionales e
internacionales.
Eltimamente, la tendencia especiali'adora a llegado asta la conformaci!n de un dereco obsttrico,
%ue trata todo lo relacionado con la gestaci!n, el parto y el puerperio a la lu' del dereco
=
.
= =
9ase el libro de 9)ctor Manuel 6$ils, titulado 9ase el libro de 9)ctor Manuel 6$ils, titulado Derecho Obsttrico, Derecho Obsttrico, +antiago, ;BB2 222= p-gs.3. Enfoca la materia en los +antiago, ;BB2 222= p-gs.3. Enfoca la materia en los
planos tico, mdico y #ur)dico. planos tico, mdico y #ur)dico.
27 27
Captulo IV Captulo IV
EL DERECHO CIVIL EL DERECHO CIVIL
A. G A. GENERALIDADES ENERALIDADES
41. 6timologa. 41. 6timologa.
&i$il es palabra %ue deri$a del lat)n ci$ilis, de ci$is" ciudadano. En consecuencia, etimol!gicamente,
dereco ci$il %uiere decir dereco concerniente al ciudadano4 traducido en el lengua#e #ur)dico m-s e*acto
de oy significa el dereco propio de los nacionales de un pa)s o Estado.
42. 6volucin del concepto de derecho civil. 42. 6volucin del concepto de derecho civil.
.En Doma se distingu)a el #us naturale %ue era comn a todos los ombres sin distinci!n de
nacionalidad y el #us ci$ile %ue era el dereco propio de los ciudadanos romanos. 5a ciudad o polis, en
griego, era una noci!n e%ui$alente a lo %ue oy denominamos Estado, con lo cual el dereco ci$il se
refer)a al dereco $igente en Doma y comprend)a normas de dereco pblico y pri$ado.
&on la in$asi!n de los germanos y la ca)da del Imperio Domano de Occidente, los in$asores
introdu#eron sus propias leyes referentes a la organi'aci!n de las nue$as naciones. Por ello, las normas de
dereco pblico incluidas en el #us ci$ile perdieron $igencia, siendo sustituidas por las nue$as
introducidas por los germanos y %uedando reser$ada la denominaci!n de a%ul para las normas de dereco
pri$ado %ue segu)an subsistentes. 1esde entonces, en un sentido lato, se identifica el dereco ci$il con el
dereco pri$ado.
En el curso de la Edad Media, ad%uirieron $igencia los Pc-nonesP o reglas de la Iglesia, dictados para
regir relaciones nue$as suscitadas por la acti$idad propia de la Iglesia, o relaciones antiguas, como las
referentes al matrimonio de los bauti'ados, %ue desde ya de#aron de ser reguladas por el dereco ci$il. En
ese entonces, el dereco ci$il alud)a al dereco pri$ado de origen romano, por oposici!n al dereco
can!nico %ue se originaba en la #urisdicci!n reconocida a la Iglesia, siendo frecuente %ue %uienes segu)an
estudios #ur)dicos se doctorasen en ambos derecos 2in utro%ue #ure3.
5a comprensi!n %ue inclu)a todo el dereco pri$ado en la denominaci!n de dereco ci$il, no perdur!.
:acia el final de la Edad Media los comerciantes o na$egantes del mar Mediterr-neo, de#aron de regirse
por el #us ci$ile para atenerse a sus propias normas consuetudinarias, luego condensadas por escrito en las
tablas de 6malfi o el rol de Oler!n, %ue dieron origen al dereco comercial como rama separada del $ie#o
tronco del dereco ci$il.
Posteriormente se produ#o otro desmembramiento. En la Edad Moderna el procedimiento ante los
#ueces de#! de ce,irse al #us ci$ile, a#ust-ndose a las pr-cticas forenses %ue se ab)an ido formando y a las
%ue dio $alor de ley escrita la ordenan'a de &olbert, del siglo Q9II. &on ello %ued! formado el dereco
procesal como disciplina independiente del dereco ci$il.
En la Edad &ontempor-nea an ocurrido nue$as segregaciones. 5as relaciones entre patrones y
obreros, englobadas en la llamada cuesti!n social, desbordaron el marco del $ie#o dereco y re%uirieron
nue$as estructuras %ue constituyeron el dereco laboral o del traba#o.
8o obstante los desmembramientos ocurridos, el dereco ci$il sigue siendo la disciplina fundamental
con un enorme contenido residual, puesto %ue comprende todas las relaciones #ur)dicas de dereco pri$ado
%ue no %uedan incluidas en un ordenamiento especial/
>
.
> >
Nos 6lberto Garrone, Nos 6lberto Garrone, Diccionario Jurdico Abeledo - Perrot, Diccionario Jurdico Abeledo - Perrot, tomo I, Fuenos 6ires, ;BI>, p-g. >>I. tomo I, Fuenos 6ires, ;BI>, p-g. >>I.
2< 2<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
43. Definiciones. 43. Definiciones.
:oy el dereco ci$il puede definirse sintticamente como el dereco pri$ado comn y general4 en
forma descripti$a, como el con#unto de normas sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de
familia.
44. Contenido. 44. Contenido.
El contenido del dereco ci$il moderno lo forman las normas sobre las instituciones fundamentales
del dereco pri$ado %ue se refieren a todas las personas, sin distinci!n de su condici!n social, profesi!n,
etc. Estas instituciones son la personalidad, la familia y el patrimonio.
;3 5as normas sobre la personalidad miran a la persona en s) misma, con prescindencia de sus
relaciones familiares o patrimoniales con los dem-s. 1isciplinan la e*istencia, indi$iduali'aci!n y
capacidad de las personas f)sicas y morales o #ur)dicas.
23 5as normas sobre la familia rigen la organi'aci!n de sta y, dentro de ella definen el estado de cada
uno de sus miembros" c!nyuge, i#o leg)timo, etc.
73 5as normas sobre el patrimonio, es decir, sobre el con#unto de derecos y obligaciones $aluables
en dinero, regulan los derecos siguientes"
a3 5os derecos reales y los derecos sobre bienes inmateriales 2obras literarias, marcas de f-brica,
etc.3. 6lgunos autores comprenden ambas clases de derecos ba#o el nombre comn de derecos de
e*clusi!n, por%ue ellos e*cluyen del goce de las cosas corporales o incorporales a toda otra persona %ue
no sea el titular de los derecos %ue sobre ellas recaen.
b3 5os derecos de obligaci!n, en $irtud de los cuales una persona 2acreedor3 est- facultada para
e*igir de otra 2deudor3 una prestaci!n en inters de la primera. Tradcese la prestaci!n en una acci!n
positi$a 2dar, acer3 o en una abstenci!n 2no aAcer3. :ay, pues, obligaciones de dar, de acer y de no
acer. El estudio del dereco de obligaciones comprende, por una parte, el de las obligaciones en s)
mismas y en general, y por otra, el de sus fuentes" contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y ley.
c3 5os derecos de sucesi!n por causa de muerte, %ue regulan la transmisi!n de los bienes o
patrimonio de una persona por causa de la muerte de ella.
En las obras de dereco ci$il suelen incluirse, adem-s, otras materias %ue propiamente no
corresponden a sus dominios. 6s) ocurre con la teor)a de la ley y las fuentes del dereco. 5a ampliaci!n se
#ustifica, segn los casos, por ra'ones tradicionales o pr-cticas. 8uestro &!digo &i$il a seguido esta
tendencia y trata de la ley en sus primeros $einticuatro art)culos. El moderno &!digo &i$il italiano del a,o
;B<2 contiene un te*to de treinta y un art)culos sobre las fuentes del dereco y la aplicaci!n de la ley, pero
lo ace con una numeraci!n independiente del resto de su contenido, como para indicar %ue no pertenece
propiamente a ese &!digo y %ue s!lo por la amplitud de aplicaci!n de ste se coloca antecedindolo.
4!. 7bicacin del derecho civil dentro de las ramas del derecho. 4!. 7bicacin del derecho civil dentro de las ramas del derecho.
Por todo lo asta a%u) e*plicado aparece claro %ue el dereco ci$il se ubica dentro de las ramas del
dereco pri$ado. Es el dereco pri$ado general y comn.
Es general por%ue gobierna las relaciones #ur)dicas ordinarias m-s generales del ser umano en
cuanto tal, con prescindencia de cual%uiera otra circunstancia 2nacionalidad, profesi!n3.
Es tambin comn el dereco ci$il, por%ue todas las relaciones #ur)dicas pri$adas de los ombres %ue
no est-n disciplinadas por otra rama especial o aut!noma del dereco, son regidas por el dereco ci$il, y
es comn, asimismo, por%ue sus principios o normas generales suplen los $ac)os o lagunas de las ramas
especiales del dereco pri$ado. Estas ltimas con respecto al dereco ci$il son especiales por%ue, en su
-mbito respecti$o, derogan o modifican las normas ci$ilistas. Pero cuando un dereco especial carece de
regulaci!n propia sobre una materia o situaci!n, mantiene su imperio general el dereco ci$il. 6s), por
e#emplo, el &!digo especial llamado &!digo de &omercio declara %ue cuando sus preceptos no resuel$en
especialmente un caso se apli%uen las disposiciones del &!digo &i$il 2art)culo 2C3.
En s)ntesis, anota un tratadista, el dereco ci$il no es sino el dereco pri$ado despo#ado de las normas
%ue pertenecen a los llamados derecos pri$ados especiales y, con mayor ra'!n, de las normas de los
derecos e*cepcionales.
2= 2=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
4". *mportancia del derecho civil. 4". *mportancia del derecho civil.
5a importancia del 1ereco &i$il radica, en primer lugar, en su $asto contenido, por%ue a pesar de
los desmembramientos sufridos contina siendo la disciplina mayor, pues abarca todas las relaciones
#ur)dicas no comprendidas en los ordenamientos especiales.
En segundo lugar, la importancia del 1ereco &i$il deri$a de la generalidad de su aplicaci!n4 sus
normas suplen los $ac)os de los derecos especiales. Este car-cter supletorio Jsegn se di#o
anteriormenteJ erige al 1ereco &i$il en un elemento de unidad y coesi!n de todas las ramas del dereco
pri$ado.
En tercer lugar, la importancia del 1ereco &i$il se re$ela en la tcnica de sus principios, afinada
durante siglos4 ella informa o sir$e de pauta a la de los derecos especiales.
Por ltimo, la importancia del 1ereco &i$il se trasunta en la base %ue, de sus teor)as fundamentales,
sobre las personas, los bienes, los ecos y actos #ur)dicos en general, proporciona a los derecos
especiales, los cuales adoptan esas teor)as con o sin modificaciones.
B. D B. DERECHO ERECHO CIVIL CIVIL CHILENO CHILENO
4#. ,ocin previa $ general de fuentes del derecho. 4#. ,ocin previa $ general de fuentes del derecho.
En general, por fuente del dereco se entiende toda constancia escrita o $erbal %ue permite captar la
e*istencia de normas #ur)dicas.
5as fuentes del dereco pueden ser formales o materiales.
@ormales son los modos o formas concretas en %ue se manifiestan las normas de un ordenamiento
#ur)dico dado.
+e abla de fuentes formales por%ue est-n e*presadas o referidas en una f!rmula" ley, costumbre.
@uentes materiales son las manifestaciones escritas o $erbales %ue no establecen normas #ur)dicas
sino %ue aportan elementos para el conocimiento de ellas, su cabal interpretaci!n y aplicaci!n. Deciben el
nombre de materiales por%ue su $alor no arranca de la forma %ue re$isten sino del mayor o menor acierAto
de su contenido, o sea, de los materiales aportados. En este sentido, son fuentes materiales de dereco la
#urisprudencia y la doctrina de los autores de obras #ur)dicas.
4%. 4uentes formales del derecho civil chileno. 4%. 4uentes formales del derecho civil chileno.
+on fuentes formales de nuestro 1ereco &i$il el &!digo del ramo, las leyes complementarias, los
reglamentos de ciertas instituciones y la costumbre. 6lgunos agregan a esta lista la e%uidad, e*presamente
contemplada en el &!digo de Procedimiento &i$il 2art)culo ;?K, 8C =C3. Pero se ob#eta %ue la e%uidad no
puede ser fuente del dereco ob#eti$o por%ue cuando corresponde aplicarla por no aber ley %ue resuel$a
el caso, su eficacia se limita a la $aloraci!n de las circunstancias particulares del caso concreto por
resol$er.
4&. 8reve rese9a histrica sobre la gestacin del Cdigo Civil chileno. 4&. 8reve rese9a histrica sobre la gestacin del Cdigo Civil chileno.
!(. a+ )rdenamiento jurdico vigente en Chile a la :poca de su *ndependencia. !(. a+ )rdenamiento jurdico vigente en Chile a la :poca de su *ndependencia.
6l independi'arse &ile reg)an en su territorio leyes %ue constitu)an el dereco comn y general de
Espa,a en todo lo %ue no ab)a sido modificado por disposiciones especiales dictadas por la misma
autoridad espa,ola. &abe recordar entre los cuerpos legales espa,oles el @uero Nu'go o 5ibro de los
Nueces, las 5eyes del Estilo, las +iete Partidas, el Ordenamiento de 6lcal-, 5eyes de Toro, la 8ue$a
Decopilaci!n y la 8o$)sima Decopilaci!n. 6dem-s, reg)an en &ile leyes dictadas especialmente por el
Estado espa,ol para las colonias americanas en general o, en forma especial, para nuestro pa)s.
Deinaba en mucos aspectos un dereco positi$o confuso, contradictorio y anticuado.
!1. b+ .rimeras le$es patrias. !1. b+ .rimeras le$es patrias.
1esde ;I;K, a,o en %ue se constituy! la Primera Nunta de Gobierno, comen'aron a dictarse leyes
patrias. 9ersaban, aparte de las relati$as a la organi'aci!n pol)tica y administrati$a del pa)s,
principalmente sobre materias de procedimiento #udicial, como el decreto del a,o ;I7? relati$o a la
2> 2>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
manera de fundar las sentencias4 el decreto ley del mismo a,o sobre implicancia y recusaci!n de los
#ueces4 otro sobre el recurso de nulidad4 enseguida uno relati$o al #uicio e#ecuti$o.
Tambin se promulgaron leyes de car-cter penal y otras sobre materias ci$iles" ley de > de septiembre
de ;I<< %ue regulaba el matrimonio de los no cat!licos4 la ley de ;< de #ulio de ;I=2 sobre des$inculaci!n
de bienes4 la ley de 2< de #ulio de ;I7< sobre propiedad literaria, y las leyes de 7; de octubre de ;I<=
sobre prelaci!n de crditos.
!2. c+ .ro$ectos de Cdigo Civil. !2. c+ .ro$ectos de Cdigo Civil.
El $eemente anelo de tener leyes ordenadas met!dicamente en &!digos se manifest! a tra$s de
leyes y decretos %ue propon)an bases y premios, ora para su#etos indi$iduales o comisiones %ue se
dedicaran a presentar proyectos de &!digos. Principalmente se %uer)a tener &!digos &i$il, Penal, de
Procedimiento &i$il y de Procedimiento Penal. 5os intentos primeros no tu$ieron materiali'aci!n alguna.
Por lo %ue concierne al &!digo &i$il, la tarea comen'! a reali'arse con la llegada a &ile, en ;I2B, del
sabio $ene'olano don 6ndrs Fello 5!pe', %ue particip! en toda la gestaci!n de ese cuerpo legal. 5os
di$ersos proyectos fueron todos obra suya, con algunas modificaciones introducidas por la &omisi!n %ue
los e*aminaba. 6 continuaci!n enunciamos dicos proyectos.
!3. .ro$ectos parciales. !3. .ro$ectos parciales.
6l principio ubo proyectos %ue no abarcaban todas las materias propias del &!digo &i$il, sino s!lo
algunas. Eno de ellos estaba consagrado a la sucesi!n por causa de muerte y el otro a los contratos y
obligaciones con$encionales, ambos obra de don 6ndrs Fello. +e crearon comisiones re$isoras %ue
despus de alguna labor, se desintegraron y e*tinguieron. Estos proyectos con las enmiendas
correspondientes sugeridas por a%uellas comisiones fueron publicadas entre los a,os ;I<; y ;I<=.
!4. .ro$ecto del Cdigo Civil completo de 1%!3. !4. .ro$ecto del Cdigo Civil completo de 1%!3.
1on 6ndrs Fello continu! solitaria y silenciosamente la empresa de dar a &ile un &!digo &i$il. En
;I=2 present! un proyecto de &!digo &i$il completo.
El Gobierno, en cumplimiento de una ley de ;< de septiembre de ;I=2, dict!, el 2> de octubre de ese
mismo a,o, un decreto %ue nombraba la &omisi!n De$isora de ese Proyecto, compuesta de los se,ores"
Dam!n 5uis Irarr-'abal, presidente interino de la &orte +uprema de Nusticia4 Manuel Nos &erda, Ministro
del mismo tribunal4 Nos 6le#o 9alen'uela, Ministro de la &orte de 6pelaciones de +antiago4 1iego
6rriar-n4 6ntonio Garc)a Deyes y Manuel 6ntonio Tocornal. 1on 6ndrs Fello formaba tambin parte de
esta comisi!n, a la cual, m-s tarde, se incorporaron dos miembros m-s" el #urista argentino don Gabriel
Ocampo, redactor despus de nuestro &!digo de &omercio, y el regente de la &orte de 6pelaciones de
&oncepci!n %ue, con el tiempo, lleg! a Ministro de la &orte +uprema, don Nos Miguel Farriga.
El mismo decreto %ue nombr! la &omisi!n De$isora dispuso %ue el traba#o presentado por el se,or
Fello y conocido generalmente con el nombre de Proyecto de ;I=7 por aberse publicado en esa feca, se
imprimiera desde luego y se distribuyera a los miembros de los tribunales superiores de #usticia, de la
@acultad de 5eyes de la Eni$ersidad para %ue formularan las obser$aciones %ue estimaran con$enientes.
5a &omisi!n De$isora, a cuya cabe'a se puso el propio Presidente de la Depblica, don Manuel
Montt, celebr! m-s de trescientas sesiones e introdu#o numerosas inno$aciones, gran parte de ellas
propuestas por el mismo se,or Fello.
5a &omisi!n De$isora no de#! actas de sus sesiones, antecedentes %ue abr)an sido de gran $alor para
la interpretaci!n de los preceptos del &!digo. +e dice %ue el Presidente de la Depblica y de la &omisi!n,
don Manuel Montt, ab)a tomado la decisi!n de %ue no se lle$aran actas oficiales, entre otros moti$os,
para e$itar %ue .el esp)ritu de lucimiento y de nombrad)a ocupase el lugar del an-lisis y de la seria
meditaci!n/.
+in embargo, don 6ndrs Fello form! pri$adamente algunas actas de sesiones de la &omisi!n
De$isora del Proyecto de ;I=7 2.De$ista de Estudios :ist!ricoANur)dicos/, 9alpara)so, ;BIK, 8C =, p-ginas
<;7 y ss.3.
2? 2?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
!!. .ro$ecto in:dito. !!. .ro$ecto in:dito.
El Proyecto de ;I=7 pas! por una doble re$isi!n.
5a forma en %ue %ued! despus de la primera fue consignada al margen del e#emplar del antedico
Proyecto %ue cada uno de los miembros de la &omisi!n ten)a para su uso personal.
Este Proyecto de ;I=7, con las inno$aciones %ue la &omisi!n De$isora le introdu#o despus del
primer e*amen, es el llamado Proyecto Indito, nombre %ue se le dio por aberse mantenido sin imprimir
asta %ue en ;IBK se incorpor! en las Obras &ompletas de don 6ndrs Fello.
!". .ro$ecto definitivo. !". .ro$ecto definitivo.
El proyecto de ;I=7 fue sometido a un segundo e*amen y, en seguida, se present! por el Gobierno a
la deliberaci!n del &ongreso 8acional, a fines de ;I==. Es el llamado Proyecto 1efiniti$o.
!#. 6l pro$ecto ante el Congreso. Le$ aprobatoria. !#. 6l pro$ecto ante el Congreso. Le$ aprobatoria.
El 22 de no$iembre de ;I== el Presidente de la Depblica don Manuel Montt en$i! el Proyecto
1efiniti$o al &ongreso 8acional. El mensa#e $en)a redactado por don 6ndrs Fello. 1espus de algunos
intercambios de ideas el &ongreso aprob! el proyecto, no art)culo por art)culo, sin en globo.
5a ley aprobatoria fue promulgada el ;< de diciembre de ;I== y se orden! %ue el &!digo principiara
a regir desde el ;C de enero de ;I=?. Obser$emos, por fin, %ue el ;K de #ulio de ;I=> se i'o el dep!sito
de dos e#emplares autnticos en la +ecretar)a del &ongreso y otros dos en el 6rci$o del Ministerio de
Nusticia.
!%. Consulta de los diversos pro$ectos del Cdigo Civil. !%. Consulta de los diversos pro$ectos del Cdigo Civil.
Todos los Proyectos rese,ados, menos naturalmente el definiti$o o aprobado pueden consultarse oy
en las Obras &ompletas de don 6ndrs Fello. 1e ellas e*isten tres ediciones, dos ecas en &ile y otra en
9ene'uela.
5a primera edici!n cilena fue proi#ada por la .1irecci!n del &onse#o de Instrucci!n Pblica/ %ue
e*ist)a en esa poca. 5os proyectos del &!digo &i$il se encuentran en los $olmenes QI, QII y QIII,
publicados en ;II?, ;III y ;IBK, respecti$amente.
5a segunda edici!n patria, ba#o el patrocinio de la Eni$ersidad de &ile, la i'o en ;B72, la Editorial
8ascimento. 5os proyectos aparecen en los tomos III, I9 y 9.
5a edici!n $ene'olana de las .Obras &ompletas/ de don 6ndrs Fello contiene los proyectos de
&!digo &i$il en los tomos ;2 y ;7 2&aracas, ;B=< y ;B==3 y difiere por su mtodo de las ediciones
cilenas. En estas ltimas los di$ersos proyectos aparecen publicados independientemente4 en la edici!n
cara%ue,a, en cambio, las disposiciones de todos ellos se reproducen en forma coordinada" se comien'a
por transcribir el te*to del art)culo promulgado y luego, en nota, procrase restablecer su istoria, o sea, se
copian di$ersas redacciones %ue tu$o el precepto desde el primer proyecto en %ue aparece asta el
promulgado4 tambin figuran, cuando las ay, las notas manuscritas por Fello en su e#emplar personal y
las %ue puso a los diferentes proyectos, indic-ndose en cada caso a cual corresponden.
Es #usto mencionar %ue el traba#o de &aracas, preparado por la &omisi!n Editora de las .Obras
&ompletas de 6ndrs Fello/ del Ministerio de Educaci!n de 9ene'uela, cont!, en la parte relati$a al
&!digo &i$il, con la $aliosa colaboraci!n de dos #uristas cilenos, Pedro 5ira Er%uieta y Gon'alo
@igueroa 0-,e'.
@inalmente, se,alemos una $aliosa curiosidad. En la Fiblioteca del &ongreso 8acional de &ile ay
un e#emplar de nuestro &!digo &i$il %ue forma parte de las .leyes, decretosR de &ile/, +antiago, ;I=>,
Imprenta 8acional, ><; p-ginas. Este e#emplar, %ue perteneci! al gran profesor de 1ereco &i$il don Nos
&lemente @abres, cuya firma aut!grafa lle$a, tiene anotaciones marginales manuscritas, presumiblemente
dictadas por don 6ndrs Fello a su i#a.
!&. )bras en 'ue pueden consultarse los dem2s antecedentes legislativos del Cdigo Civil. !&. )bras en 'ue pueden consultarse los dem2s antecedentes legislativos del Cdigo Civil.
Todos los antecedentes legislati$os del &!digo &i$il, desde el Proyecto de &onstituci!n Pol)tica de
;I;;, %ue contemplaba el establecimiento de una &omisi!n de 5egislaci!n, asta la ley %ue concedi! un
premio a don 6ndrs Fello y un $oto de gracia a la &omisi!n De$isora, pueden consultarse en el libro del
2I 2I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
e* profesor de la Eni$ersidad de &ile don Enri%ue &ood, llamado .6ntecedentes legislati$os y Traba#os
Preparatorios del &!digo &i$il de &ile/ 2primera edici!n, ;II74 segunda, ;B=I, y tercera, ;B>=, todas
dadas a la lu' en +antiago3.
El traba#o m-s completo %ue se a eco sobre la gigantesca labor legislati$a de Fello es el del
profesor 6le#andro Gu'm-n Frito. &onsta de dos $olmenes y se titula .6ndrs Fello, codificador.
:istoria de la fi#aci!n y consolidaci!n del dereco ci$il en &ile/ 2+antiago, ;BI23.
"(. ;onores $ agradecimientos prodigados a 8ello. "(. ;onores $ agradecimientos prodigados a 8ello.
Por ley especial el &ongreso 8acional cileno concedi! un $oto de gracia al autor principal y casi
e*clusi$o de nuestro &!digo &i$il, senador 6ndrs Fello 5!pe' 2;?I; A ;I>=3. Tambin se acord!
entregarle la suma de $einte mil pesos, .por una sola $e'/, y se le abon! el tiempo de ser$icio necesario
para %ue pudiera #ubilar del empleo de oficial mayor del Ministerio de Delaciones con sueldo )ntegro 2ley
de ;< de diciembre de ;I==3. Por gracia, en atenci!n a sus $ariados y sobresalientes desempe,os, se le
otorg! la nacionalidad cilena. @ue, con brillo, el primer rector de la Eni$ersidad de &ile.
5os mritos de Fello no s!lo campean en la esfera #ur)dica, sino tambin en los de la gram-tica, la
filolog)a, la poes)a, la cr)tica literaria, latinista, filosof)a y ciencias naturales.
+e an escrito cientos y cientos de art)culos sobre su personalidad y amplia obra.
Entre los numerosos libros publicados sobre este persona#e, cuya estatua se alla frente a la sede
principal de la Eni$ersidad de &ile en +antiago, pueden citarse el de Eugenio Orrego 9icu,a, titulado
6ndrs Fello 2Editorial OigAOag, <L edici!n, +antiago, ;B=734 el de Pedro 5ira Er%uieta, %ue lle$a el
mismo t)tulo de .6ndrs Fello/ 2Editorial .@ondo de &ultura Econ!mica/, M*ico, ;B<I34 y el de
6lamiro de 6$ila Martel, publicado con el nombre de .6ndrs Fello. Fre$e ensayo sobre su $ida y su
obra/ 2Editorial Eni$ersitaria, +antiago de &ile, ;BI;3.
"1. 4uentes del Cdigo Civil. "1. 4uentes del Cdigo Civil.
5as fuentes de %ue se sir$i! Fello para redactar el &!digo &i$il son de dos clases" una de
legislaciones positi$as y otra de car-cter doctrinario producidas por autores de distintas nacionalidades.
@uentes de legislaci!n positi$a" el 1ereco Domano, el &!digo &i$il francs, ciertas leyes espa,olas
deri$adas de las +iete Partidas, la 8o$)sima Decopilaci!n y el @uero Deal, los &!digos de 5uisiana, +ardo,
de 6ustria, de Prusia, de las 1os +icilias, del &anton de la 9aud, olands y b-$aro.
5a consulta de los &!digos mencionados se $io facilitada por una obra de 6. +aint Nosep %ue
contiene los te*tos de todos ellos llamada &oncordancias entre el &!digo &i$il francs y los &!digos
&i$iles e*tran#eros, traducida del francs al castellano por los abogados del Ilustre &olegio de Madrid @.
9erlanga :uerta y N. Mu,i' Miranda. El autor de este Manual posee un e#emplar de la segunda edici!n de
dica obra, eca en Madrid en ;I<?4 la primera es de ;I<7.
6 las fuentes de legislaci!n positi$a se unen otras doctrinarias, es decir, obras de autores de distinta
nacionalidad. Entre ellas an de citarse las del alem-n +a$igny, las de los comentaristas franceses de su
&!digo &i$il" El 9incourt, Dogron, Mourlon4 las de algunos #uristas ingleses, muy pocos4 las de $arios
espa,oles" de Gregorio 5!pe', Tapia, Molina, G!me', Matien'o, Gutirre' y, muy especialmente, las de
@lorencio Garc)a Goyena. +us &oncordancias y comentarios al &!digo &i$il espa,ol, publicados en ;I=2,
fueron en mucas materias m-s seguidos de lo %ue generalmente se cree. Despecto al libro de las
obligaciones y contratos el autor de cabecera fue el gran #urisconsulto francs, anterior al .&ode &i$il/,
pero considerado como su padre espiritual, Doberto Nos Potier 2;>BB A ;??23.
Pero el principal modelo de nuestro &!digo &i$il fue el francs de ;IK<.
"2. 6structura $ contenido. "2. 6structura $ contenido.
El &!digo &i$il cileno comprende un t)tulo preliminar y cuatro libros, seguidos del .t)tulo final/.
&ada libro se di$ide en t)tulos y mucos de stos en p-rrafos. Por ltimo, el &!digo se distribuye en
art)culos, desde el ;C al 2=2<, m-s el art)culo final.
El .T)tulo preliminar/ trata todo lo relati$o a la ley y da la definici!n de $arias palabras de uso
frecuente en las leyes. .&onsigna nociones y definiciones %ue se refieren igualmente a todas las ramas del
2B 2B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
1ereco. +e las a colocado en este &!digo por ser el m-s general y por%ue fue el primero %ue se dict!
entre nosotros/.
El libro I se titula .1e las personas/. :abla de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y
domicilio4 del princiA pio y fin de su e*istencia4 del matrimonio4 de las diferentes categor)as de i#os
2leg)timos, naturales e ileg)timos no reconocidos solemnemente34 de las pruebas del estado ci$il4 de la
emancipaci!n4 de las tutelas y curatelas4 de las personas #ur)dicas, etc.
El libro II se titula .1e los bienes y de su dominio, posesi!n, uso y goce/. Ocpase de las $arias
clases de bienes, del dominio o propiedad, de los di$ersos modos de ad%uirir sta, de la posesi!n de los
bienes, de las limitaciones del dominio 2propiedad fiduciaria, dereco de usufructo, derecos de uso y
abitaci!n, las ser$idumbres prediales3, la rei$indicaci!n, y de las acciones posesorias.
El libro III se denomina .1e la sucesi!n por causa de muerte y de las donaciones entre $i$os/. Trata
de la sucesi!n intestada, o sea, se,ala %uines eredan los bienes del difunto cuando ste no a eco
testamento, de los testamentos, de las asignaciones testamentarias, de las asignaciones for'osas, de los
e#ecutores testamentarios, de la partici!n o reparto de los bienes del difunto, del pago de las deudas
ereditarias y testamentarias, de las donaciones entre $i$os.
El libro I9, titulado .1e las obligaciones en general y de los contratos/, abla de las diferentes clases
de obligaciones4 del efecto de ellas4 de los modos de e*tinguirlas 2pago efecti$o, no$aci!n, remisi!n, etc.34
de su prueba4 de las con$enciones matrimoniales y de la sociedad conyugal, %ue forman parte del rgimen
de la familia4 de las di$ersas clases de contratos 2compra$enta, arrendamiento, sociedad, etc.34 de los
cuasicontratos4 de los delitos y cuasidelitos ci$iles4 de la fian'a4 de la prenda4 de la ipoteca4 de la
anticresis4 de la transacci!n4 de la prelaci!n de crditos, y de la prescripci!n.
El t)tulo final consta s!lo del art)culo ltimo %ue se refiere a la obser$ancia del &!digo.
"3. Caractersticas. "3. Caractersticas.
El &!digo &i$il cileno o, como suele llam-rsele, el &!digo de Fello, tiene un car-cter
eminentemente pr-ctico, a#eno a la formulaci!n de normas abstractas en %ue, a menudo, cae el &!digo
&i$il alem-n de ;BKK.
Tambin se caracteri'a por la claridad del lengua#e y por no usar trminos tcnicos sin antes
precisarlos o definirlos.
"4. <mbito de aplicacin. "4. <mbito de aplicacin.
El &!digo &i$il y las leyes %ue lo complementan se aplican, como todas las normas del 1ereco
&i$il, a las relaciones m-s ordinarias de los seres umanos" matrimonio, relaciones entre padres e i#os,
las %ue se suscitan con moti$o del goce e intercambio de bienes para satisfacer las necesidades de los
ombres, etc.
Tambin se aplica el &!digo &i$il, por $)a supletoria, en el -mbito de acti$idades o negocios
particulares o especiales, como las de comercio y miner)a.
"!. .rincipios 'ue inspiran el Cdigo Civil. "!. .rincipios 'ue inspiran el Cdigo Civil.
5os principios fundamentales %ue inspiran el &!digo &i$il cileno son los %ue muy bre$emente se
enuncian a continuaci!n.
;C El de igualdad de todos los abitantes de nuestro territorio, sean cilenos o e*tran#eros, en cuanto a
la ad%uisici!n y goce de los derecos ci$iles 2&. &i$il, art. =?3.
2C 5a libre circulaci!n de los bienes, incluso el de la mutaci!n de la propiedad de la tierra, no
su#et-ndola a trabas %ue obstaculicen su paso de unas manos a otras.
7C 5a defensa de la propiedad indi$idual.
<C 5a protecci!n de los m-s dbiles por su edad o salud mental, tomando medidas %ue resguarden sus
derecos.
=C 5a protecci!n de los terceros respecto de las partes de un contrato %ue se confabulan para atentar
contra los derecos de a%ullos.
>C Protecci!n a la buena fe. Esta en sentido ob#eti$o es el comportamiento en las relaciones con otros
su#etos. En sentido sub#eti$o es la creencia sincera o firme persuasi!n de conocer una situaci!n #ur)dica,
7K 7K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
estando basada tal creencia o persuasi!n en un error de eco. En omena#e a la con$icci!n sincera el
legislador protege al %ue en tales condiciones a incurrido en error4 lo protege contra las consecuencias
del acto en %ue se a obrado con dico conocimiento err!neo. E#emplo de esta buena fe es la del poseedor
de una cosa determinada %ue cree aberla ad%uirido del $erdadero propietario, no sindolo4 otro e#emplo
es el del matrimonio nulo %ue produce los mismos efectos ci$iles del $-lido respecto del c!nyuge %ue, de
buena fe y con #usta causa de error, lo contra#o, supuesto, s), %ue el acto se ubiere celebrado ante oficial
del Degistro &i$il.
?C El reconocimiento de la autonom)a de la $oluntad, principio segn el cual los particulares,
respetando las normas de orden pblico y buenas costumbres, pueden celebrar libremente los actos
#ur)dicos y determinar, con arreglo a su $oluntad, el contenido y efecto de los mismos.
"". =:ritos del Cdigo Civil. "". =:ritos del Cdigo Civil.
8uestro &!digo &i$il, si bien tu$o por principal modelo al &!digo &i$il francs de ;IK<, no es una
copia de ste y tampoco de los numerosos otros %ue le sir$ieron de fuente en $arias disposiciones. En
algunas ocasiones adopt! normas, en otras adapt! y en innumerables dio soluciones propias e
inno$adoras. Desultado de todo esto es %ue el &!digo de Fello, en su con#unto, tiene un apreciable sello de
originalidad.
El mtodo del &!digo &i$il es e#emplar4 las materias se encuentran distribuidas con gran criterio
l!gico.
Por lo %ue ata,e al lengua#e es, en general, de gran pure'a y claridad.
Entre las inno$aciones del &!digo &i$il cileno se cuenta el establecimiento del principio de
igualdad entre nacionales y e*tran#eros respecto a la ad%uisici!n y goce de los derecos ci$iles.
Tambin el &!digo de Fello fue el primero en legislar de una manera completa y precisa sobre las
personas #ur)dicas.
En el campo del dereco internacional pri$ado consign! principios %ue s!lo muco tiempo despus
incorporaron a su seno leyes de otros pa)ses.
Tocante a la propiedad ra)', el &!digo lle$a a cabo importantes progresos. 1a fundamento s!lido a la
propiedad inmueble al establecer el Degistro &onser$atorio de Fienes Da)ces, en cuyos libros deben
inscribirse todos los inmuebles y anotarse las transferencias y transmisiones de %ue sean ob#eto y los
gra$-menes %ue sufran como cargas4 en pocas palabras, en dico Degistro se lle$a la istoria completa de
los bienes ra)ces. 6boli! tambin el &!digo los mayora'gos. +implific! el rgimen de las ipotecas,
etctera.
Delati$amente a la sucesi!n por causa de muerte, el &!digo es liberal y e%uitati$o. Destringe la
libertad de instituir erederos solo cuando ay ciertos parientes llamados legitimarios.
8o lleg! el &!digo &i$il, como era deseable, a la seculari'aci!n del matrimonio y la familia, es decir,
a sustituir al respecto las normas eclesi-sticas por las ci$iles, lo cual s!lo se logr! a tra$s de leyes
posteriores. El eco de %ue el &!digo de#ara la constituci!n de la familia y la comprobaci!n del estado
ci$il a los c-nones de la Iglesia &at!lica, se debi! a una transacci!n con las ideas dominantes.
El &!digo &i$il cileno, en su con#unto es superior al &!digo &i$il francs, llamado tambin &!digo
8apole!n. En efecto todos los $ac)os %ue ste ten)a, puestos de relie$e por la #urisprudencia y los
comentaristas franceses, fueron tomados en cuenta por Fello al for#ar su obra.
"#. >acos $ defectos. "#. >acos $ defectos.
+e indica como uno de los $ac)os de nuestro &!digo &i$il el no aberse ocupado de la propiedad
literaria de#ando su regulaci!n a una ley especial posterior 2art. =I<3. Tambin se le imputa el ol$idarse de
la propiedad sobre las cartas y los palcos de los teatros. Pasando re$ista a los defectos, se anotan algunas
contradicciones4 muy pocas, entre ciertos preceptos4 en el curso del estudio se e*plicar-n.
5uego se le critica por presumir de dereco, es decir, sin posibilidad de refutar, %ue la concepci!n a
precedido al nacimiento no menos de ciento ocenta d)as cabales, y no m-s de trescientos, contados acia
atr-s, desde la medianoce en %ue principia el d)a del nacimiento 2art. ?>3. 5a ciencia a demostrado la
$ariabilidad de estos pla'os.
7; 7;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
Tambin se dice %ue es un error del &!digo ablar de demencia en $e' de enfermedad mental,
trmino este ltimo amplio %ue comprende a a%ulla como una de sus especies. Pero, en onor de Fello,
a de e*presarse %ue en su tiempo el $ocablo demencia ten)a una gran amplitud y designaba mucos
estados psic!ticos, es decir, trastornos mentales gra$es
?
. :oy la demencia, en el lengua#e de la psi%uiatr)a,
es palabra obsoleta. El &!digo &i$il, asta pocos a,os atr-s, se encontraba muy atrasado en $arias
materias" contrato de traba#o, relaciones entre patronos y empleados domsticos 2asunto oy del campo del
&!digo del Traba#o3, in$estigaci!n de la paternidad, derecos de los i#os naturales, capacidad de la mu#er
casada, etc. 5a causa de tal atraso radica en las ideas y pre#uicios de la poca de la dictaci!n del &!digo.
Pero las leyes posteriores reformadoras del &!digo &i$il lo an moderni'ado en gran parte,
armoni'-ndolo con la realidad social contempor-nea, inspiradas en ideas de #usticia y de comprensi!n
umana muy distintas de las de ;I==.
6 pesar de los $ac)os y defectos, el &!digo &i$il cileno es considerado, entre los del siglo pasado,
como uno de los me#ores y m-s completos.
"%. 6logios e influencia. "%. 6logios e influencia.
1espus de dictado nuestro &!Adigo, recibi! grandes elogios de corporaciones cient)ficas y de
notables #urisconsultos europeos y americanos. Incluso en los tiempos actuales se alaba la perfecci!n de su
tcnica, la claridad y coerencia de sus disposiciones. +e reconoce %ue no es una copia del &!digo
8apole!n y %ue presenta rasgos originales.
5as bondades del &!digo de Fello determinaron %ue ste influyera en la codificaci!n de pa)ses
sudamericanos y, tambin, en algunos de &entroamrica. &olombia y Ecuador, en sus &!digos ci$iles
copiaron el nuestro con muy pocas $ariantes. En una medida menor el nuestro influy! en el &!digo &i$il
de Eruguay, de 8icaragua, de 6rgentina, etc.
"&. Le$es complementarias $ modificatorias. "&. Le$es complementarias $ modificatorias.
8umerosas leyes complementarias y otras inno$adoras se an dictado despus de la promulgaci!n del
&!digo &i$il" 5ey de efecto retroacti$o de las leyes 2;I>;3, de Matrimonio &i$il 2;II<3, de Degistro &i$il
2;B7K3, de &ambio de 8ombres y 6pellidos 2;B?K3, de 6dopci!n de Menores 2la actual es de ;BBB34 de
igualdad de derecos entre los i#os no matrimoniales y matrimoniales 2;BBI34 de Propiedad Intelectual
2;B?K34 sobre Pri$ilegios industriales y protecci!n de los derecos de propiedad industrial 2;BB;34
Deglamento del &onser$atorio de Fienes Da)ces 2;I=?3, 5ey sobre 6rrendamiento de predios urbanos
2;BI23, decreto ley sobre arrendamiento de predios rsticos, medier)a o aparcer)a y otras formas de
e*plotaci!n por terceros 2;B?=3, 5ey sobre Operaciones de &rdito y otras obligaciones de dinero 2;BI;3,
Prenda 6graria 2;B2>A;B2?3, 5ey sobre Prenda sin despla'amiento 2;BI23, 5ey de Propiedad :ori'ontal,
llamada corrientemente 5ey sobre Propiedad de Pisos y 1epartamentos 2;B>734 5ey sobre &opropiedad
Inmobiliaria 2;BB?3. Entre las leyes inno$adoras cabe citar las de capacidad de la mu#er casada en
sociedad conyugal 2;BIB34 ley %ue establece mayor)a de edad a los diecioco a,os 2;BB734 ley %ue
introduce el rgimen matrimonial de participaci!n en los gananciales y estatuye sobre los bienes
familiares 2;BB<3, etc.
#(. La costumbre/ remisin. #(. La costumbre/ remisin.
+obre la fuente formal constituida por la costumbre, las e*plicaciones se dan en otro &ap)tulo.
#1. 4uentes materiales. #1. 4uentes materiales.
+e a precisado oportunamente %ue constituyen fuentes materiales del dereco las manifestaciones
escritas o $erbales %ue aportan elementos para el conocimiento de las normas #ur)dicas, su cabal
interpretaci!n y aplicaci!n. En este sentido pueden citarse las obras de los autores, las e*plicaciones
$erbales de los profesores y la #urisprudencia.
8o e*iste entre nosotros ningn tratado de uno o $arios autores %ue comente todo el 1ereco &i$il
cileno. El m-s e*tenso es el de don 5uis &laro +olar, titulado E*plicaciones de 1ereco &i$il &ileno y
&omparado, cuya ltima reimpresi!n fue eca por la Editorial Nur)dica de &ile 2+antiago, ;BB23. &onsta
? ?
N. 6. Frussel y G. 5. Gant'laar, N. 6. Frussel y G. 5. Gant'laar, Diccionario de Psiquiatra, Diccionario de Psiquiatra, traducci!n del ingls, M*ico, ;B?2, p-g. II. traducci!n del ingls, M*ico, ;B?2, p-g. II.
72 72
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
de oco tomos, pero la obra no agota la materia, pues no incluye la relati$a a los contratos4 por otro lado,
lo concerniente al dereco de familia est- anticuado.
:ay innumerables monograf)as y obras sobre temas espec)ficos, algunas muy $aliosas. +e
mencionar-n en las respecti$as materias.
Tambin circulan Manuales sobre determinadas partes o secciones del 1ereco &i$il.
5os tratados de autores franceses e italianos son tiles en las materias en %ue ay coincidencias con
nuestra legislaci!n.
En cuanto a la otra fuente material, la #urisprudencia, m-s adelante se aborda.
C. C C. CDIGOS DIGOS CIVILES CIVILES ETRANJEROS ETRANJEROS
#2. Cdigo Civil franc:s. #2. Cdigo Civil franc:s.
&itaremos los &!digos &i$iles e*tran#eros %ue an e#ercido mayor influencia en los de otros pa)ses,
empe'ando por el &!digo &i$il francs o &!digo 8apole!n. Promulgado el 2; de mar'o de ;IK<, sir$i! de
modelo a la mayor parte de los &!digos &i$iles dictados en el siglo QIQ.
+us $irtudes m-s salientes son" ;3 el uso de f!rmulas amplias %ue permiten un ulterior desarrollo de
ellas por la #urisprudencia, %ue posibilita ponerlas en armon)a con los tiempos en %ue deben aplicarse4 23
el car-cter pr-ctico de las soluciones, ale#adas de un doctrinarismo intil en una obra de legislaci!n
positi$a4 73 el lengua#e claro y preciso de la redacci!n.
&omo principales defectos se indican" ;3 su e*agerado indi$idualismo, e*plicable por la poca en %ue
se dict!4 23 en cuanto a la ad%uisici!n y goce de los derecos ci$iles, coloca al e*tran#ero en situaci!n
desmedrada frente al nacional4 73 no regula el contrato de traba#o y nada estatuye sobre las personas
#ur)dicas, y <3 organi'a la propiedad ra)' de modo deficiente. Mucos $ac)os e imperfecciones se an
sal$ado a tra$s de leyes complementarias o especiales.
8apole!n tom! una parte acti$a en la preparaci!n de este &!digo, y se #actaba de su inter$enci!n. En
su destierro de +anta Elena di#o" .Mi gloria no es aber ganado cuarenta batallas... 5o %ue nada destruir-,
lo %ue $i$ir- eternamente es mi &!digo &i$il, son las actas del &onse#o de Estado/.
#3. Cdigo Civil alem2n. #3. Cdigo Civil alem2n.
Este &!digo, promulgado por el Saiser el ;I de agosto de ;IB>, comen'! a regir el ;C de enero de
;BKK. +e le a reputado como el m-s completo del mundo. Es una obra maestra por lo acabado de su
sistema y la perfecci!n cient)fica de su tcnica. Entre sus mritos est- la amplitud de sus f!rmulas, %ue
permite el desarrollo del arbitrio #udicial. +e le ensal'a tambin por aber recogido, en algunos aspectos,
frente al indi$idualismo caracter)stico del &!digo &i$il francs, el principio de solidaridad %ue le lle$a,
por e#emplo, a proibir los actos de emulaci!n, es decir, actos %ue si bien el titular de un dereco los
e#ecuta dentro de las facultades %ue ste le otorga, los lle$a a cabo sobre todo para da,ar a otro, sin un real
o apreciable beneficio propio.
+e le reproca el abuso de disposiciones abstractas y te!ricas, el empleo de mucas f!rmulas
complicadas y obscuras, y el uso de un lengua#e inaccesible a los profanos.
Grande a sido la influencia del &!digo &i$il alem-n en las legislaciones posteriores. +iguen su
derroteo, por e#emplo, el &!digo &i$il #apons, el de +iam, el sui'o, el brasile,o, el ruso de ;B27, el cino
de ;B7;.
El &!digo &i$il alem-n a sufrido numerosas modificaciones, supresiones y adiciones, notablemente
a partir del a,o ;B=K.
#4. Cdigo Civil sui?o $ Cdigo 4ederal de las )bligaciones. #4. Cdigo Civil sui?o $ Cdigo 4ederal de las )bligaciones.
:oy rige en +ui'a un &!digo &i$il nico para toda la &onfederaci!n4 empe'! a regir el ;C de enero
de ;B;2, con#untamente con el &!digo @ederal de las Obligaciones. 6mbos cuerpos legales an sufrido
modificaciones de importancia.
El te*to del &!digo &i$il est- escrito en alem-n, francs e italiano4 los tres te*tos se consideran
originales, y no son una traducci!n de los otros.
77 77
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
El &!digo &i$il sui'o, de B?? art)culos m-s un t)tulo final de disposiciones para su aplicaci!n, posee
la misma perfecci!n de la tcnica legislati$a del &!digo alem-n, pero es menos doctrinarista y m-s
pr-ctico y sencillo. Est- escrito en un lengua#e popular y conciso.
En un orden sustancial a sido calificado como morali'ador y social por el $alor decisi$o %ue
concede a la buena fe y los trminos en %ue admite el arbitrio #udicial4 reca'a el abuso del dereco4
protege el esp)ritu corporati$o y la dignidad personal y familiar4 fomenta el crdito4 busca el me#oramiento
de labradores y obreros4 define la responsabilidad del Estado y sus funciones, etc.
#!. Cdigo Civil *taliano de 1&42. #!. Cdigo Civil *taliano de 1&42.
El primer &!digo &i$il para toda Italia, %ue sigue las uellas del francs, fue aprobado en ;I>= y
entr! a regir el ;C de enero de ;I>>. @ue reempla'ado por el actual &!digo de ;B<2.
Particularidad de este nue$o cuerpo legal es la absorci!n de gran parte de las normas de 1ereco
&omercial. 8o e*iste oy en Italia &!digo de &omercio4 las materias de su competencia se rigen por las
mismas disposiciones del &!digo &i$il %ue, en lo relati$o a obligaciones y contratos, adopt! algunos
principios de a%ul4 ay adem-s algunas leyes especiales para los comerciantes.
Mrito del &!digo &i$il de ;B<2 es la incorporaci!n de nue$as figuras y concepciones #ur)dicas, pero
s!lo de a%ullas %ue se conforman a la realidad contempor-nea, de#ando a un lado tentadoras
especulaciones de gabinete. 1el mismo modo ese &!digo, sabiamente, mantiene todo lo tradicional til o
lo remo'a adecuadamente. Por ltimo, sus preceptos ofrecen en buena parte una fle*ibilidad %ue permite
resol$er cuestiones %ue la ciencia #ur)dica o la pr-ctica $i$a y cambiante suelen plantear.
+e le critica" a3 el no aber considerado en algunas materias la $aliosa tradici!n #ur)dica italiana4 b3 la
poca importancia dada al concepto de causa en los negocios #ur)dicos4 c3 el mantener el criterio francs del
efecto real de los contratos, es decir, %ue los contratos %ue implican transferencia de cosas, operen este
traspaso por efecto del mismo contrato, sin necesidad de otro acto posterior4 tal efecto origina
incon$enientes, etc. Pero a de reconocerse %ue mucos de los reproces son asunto de apreciaci!n o
puntos de $ista.
En resumen, las bondades del &!digo de ;B<2 superan largo los defectos, y por eso a tenido ese
&!digo una marcada influencia, como se palpa en el &!digo portugus de ;B>? y en $arios c!digos ci$iles
sudamericanos.
7< 7<
SECCIN SEGUNDA SECCIN SEGUNDA
TEORIA DE LA LEY TEORIA DE LA LEY
Captulo V Captulo V
DE LA LEY EN GENERAL DE LA LEY EN GENERAL
#". Sentido en 'ue se toma la palabra teora. #". Sentido en 'ue se toma la palabra teora.
&uando se abla de la teor)a de la ley, o de las obligaciones o de los conAtratos, la palabra teor)a no se
toma en el sentido de conocimiento especulati$o, al margen de toda aplicaci!n pr-ctica, sino en el de
concepci!n met!dica y sistem-ticamente organi'ada de cierta materia. Por consiguiente, en los casos
mencionados la teor)a comprende la e*posici!n de los principios cient)ficos a %ue stos se su#etan o
pueden su#etarse y las normas %ue lo regulan.
En cual%uiera esfera toda teor)a es susceptible de cambios, impuestos por el progreso cient)fico y las
nue$as realidades, %ue traen una abolici!n o modificaci!n de las antiguas normas, siendo reempla'adas o
no, en el primer e*tremo por otras.
##. Le$ material o sustancial $ le$ formal. ##. Le$ material o sustancial $ le$ formal.
En doctrina se distingue la ley material de la formal.
5ey en sentido material o sustancial es toda norma #ur)dica, o sea, todo mandato general y abstracto
dictado por un poder pblico diferente del legislati$o" poder e#ecuti$o, municipalidades, etc. +on leyes
materiales los reglamentos dictados por el poder e#ecuti$o, los decretos supremos %ue sin ser
reglamentarios son de alcance general e inters permanente, las ordenan'as municipales, etc.
5ey formal es todo acto de $oluntad soberana de un pueblo organi'ado en Estado y formado por los
!rganos legislati$os contemplados en la &onstituci!n y de la manera %ue sta misma se,ala.
5a ley formal puede contener una norma #ur)dica o un simple mandato singular y concreto. 1esde el
punto de $ista formal, tiene el car-cter de ley tanto la %ue aprueba un &!digo como la %ue se limita a
otorgar por gracia la nacionalidad a un e*tran#ero.
#%. La le$ en el derecho positivo chileno. #%. La le$ en el derecho positivo chileno.
En nuestro dereco positi$o no se ace la distinci!n doctrinaria de ley material y ley formal4 entiende
por ley s!lo a la de car-cter formal. 6s) fluye de las disposiciones de la &onstituci!n Pol)tica %ue se
refieren a la formaci!n de la ley y de la definici!n %ue da nuestro &!digo &i$il.
#&. Definicin del Cdigo Civil. #&. Definicin del Cdigo Civil.
El &!digo &i$il pone de relie$e %ue lo decisi$o para calificar a un acto de ley es la forma en %ue se
gesta y no la naturale'a de la disposici!n en l contenida. En efecto, dice %ue .5a ley es una declaraci!n
de la $oluntad soberana %ue, manifestada en la forma prescrita por la &onstituci!n, manda, pro)be o
permite/ 2art)culo ;C3.
Esta definici!n a sido ob#eto de cr)tica desfa$orable. En primer lugar, se le reproca %ue su
redacci!n parece decir %ue si manda, pro)be o permite es por estar manifestada en la forma prescrita por
la &onstituci!n, y no por ser la declaraci!n de la $oluntad soberana, como si pudiera aber alguna
declaraci!n de la $oluntad soberana %ue no importara un mandato.
En segundo lugar, se afirma %ue la definici!n no es buena por%ue no da una idea clara del ob#eto de la
ley, como lo ace la f!rmula de +anto Tom-s de 6%uino, segn la cual .ley es orden de la ra'!n destinada
7= 7=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
al bien comn, debidamente promulgada por el %ue cuida de la comunidad/. 8o nos parece de fuer'a esta
impugnaci!n. &reemos %ue el ob#eto de la ley, el bien comn, es ob$io y si con$iene acerlo resaltar en
una obra doctrinaria, est- de m-s en un &!digo de legislaci!n positi$a.
En tercer lugar, la definici!n de Fello Jse arguyeJ no da una idea de lo %ue es la ley en s) misma,
como lo ace la de +anto Tom-s de 6%uino al e*presar %ue es .la orden de la ra'!n/. Tampoco nos
con$ence la censura, por%ue la definici!n del &!digo establece %ue se trata de una orden al decir %ue la
ley manda, pro)be o permite, y %ue esta orden emana de la ra'!n es l!gico, ya %ue no puede suponerse
otra cosa en la declaraci!n de los legisladores. 5a menci!n de la ra'!n en +anto Tom-s se #ustifica por%ue
su definici!n es abstracta y general en tanto %ue Fello define la ley concretamente en sentido formal y
nadie puede suponer %ue los legisladores agan declaraciones irracionales.
Por ltimo, se imputa a la definici!n del &!digo %ue sus trminos dan cabida incluso a actos %ue si
bien constituyen declaraciones de la $oluntad soberana no entra,an normas #ur)dicas, por%ue se refieren a
situaciones particulares y no a generales y abstractas. Pero este reparo no procede, a nuestro #uicio, en una
definici!n %ue, con criterio pr-ctico, engloba dentro del campo de la ley todas las situaciones %ue por su
entidad e*i#an la aprobaci!n de la soberan)a. 6l respecto, Fello obser$! %ue la &onstituci!n de ;I77
2como las posteriores3 entregaban a la ley .dar pensiones, y decretar onores pblicos a los grandes
ser$icios/ 2art)culo 2I, 8C ;K3. 1e atenerse a ciertas definiciones tcnicas abr)a tenido %ue establecer,
primero, %ue la ley regula situaciones generales y abstractas y, despus, %ue determinadas situaciones
particulares importantes 2enumer-ndolas3 se someten a los mismos tr-mites de una ley. Dodeo intil en un
&!digo positi$o %ue es libre para adoptar las f!rmulas %ue le pare'can m-s pr-cticas.
En el dereco positi$o cileno tambin puede decirse %ue ley es toda disposici!n obligatoria
aprobada por las &-maras y el Presidente de la Depblica y promulgada por este ltimo.
%(. 5e'uisitos e0ternos e internos de la le$. %(. 5e'uisitos e0ternos e internos de la le$.
1e la definici!n del &!digo se desprende %ue los re%uisitos de la ley son e*ternos e internos.
5os e*ternos son los %ue permiten a los ciudadanos cerciorarse si la declaraci!n %ue se les presenta es
ley o no. +on dos" a3 %ue la declaraci!n sea de la $oluntad soberana, y b3 %ue esa declaraci!n se aga en la
forma prescrita por la &onstituci!n. 5os re%uisitos internos miran al contenido de la declaraci!n, %ue debe
ser un mandato imperati$o, proibiti$o o permisi$o.
%1. 5e'uisito de 'ue la declaracin sea de la voluntad soberana. %1. 5e'uisito de 'ue la declaracin sea de la voluntad soberana.
5a soberan)a reside esencialmente en la 8aci!n 2&onstituci!n, art)culo =C3. 5a naci!n delega el
e#ercicio de la soberan)a, en lo %ue al establecimiento de las leyes se refiere, en el poder legislati$o,
integrado, entre nosotros, por el &ongreso 8acional y el Presidente de la Depblica 2&onstituci!n,
art)culos >2 a ?23.
8o son leyes por falta de este primer re%uisito, los simples decretos del Presidente de la Depblica,
aun%ue sean de efectos generales y permanentes.
%2. 5e'uisito de 'ue la declaracin de la voluntad soberana sea manifestada en la forma prescrita %2. 5e'uisito de 'ue la declaracin de la voluntad soberana sea manifestada en la forma prescrita
por la Constitucin. por la Constitucin.
5a &arta @undamental resume en uno de sus art)culos cu-ndo se cumple este re%uisito al decir %ue
.aprobado un proyecto por ambas &-maras, ser- remitido al Presidente de la Depblica, %uien, si tambin
lo aprueba, dispondr- su promulgaci!n como ley/ 2art. >K3.
Es de tal modo necesario %ue concurra la forma espec)fica pre$enida por la &onstituci!n, %ue no ser)a
ley, por e#emplo, la declaraci!n de $oluntad de todos y cada uno de los miembros del &ongreso 8acional y
del Presidente de la Depblica manifestada por medio de escritura pblica y con cuantos otros re%uisitos y
formalidades %uieran suponerse.
Por la misma ra'!n no ser)a ley un proyecto aprobado, en cual%uiera de las dos &-maras, por un
nmero de $otos menor %ue el e*igido por la &onstituci!n. 6 #uicio de algunos si ese proyecto fuere
aprobado y promulgado como ley, este car-cter podr)a desconocrselo cual%uier #ue' de la Depblica4 pero
otros piensan, como se $er- m-s adelante, %ue nadie podr)a desconocerle en general el car-cter de ley y
7> 7>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
%ue s!lo podr)a declararse inaplicable, por la &orte +uprema, para caso en %ue correspondiera #u'gar
conforme a ella.
%3. 5e'uisito interno. %3. 5e'uisito interno.
Este re%uisito mira al fondo de la ley. +e refiere a la especie de mandato %ue contiene la declaraci!n"
imperati$o, proibiti$o o permisi$o. 1e a%u) deri$a la clasificaci!n de las leyes en imperati$as, llamadas
tambin precepti$as, proibiti$as y permisi$as. 5a noci!n de cada una de estas leyes se dio al ablar de la
clasificaci!n de las normas en precepti$as, proibiti$as y permisi$as 22K.d3. de esta obra3. En seguida
profundi'aremos un poco m-s esta clasificaci!n.
%4. Clasificacin de las le$es en imperativas1 prohibitivas $ permisivas/ sancin de cada una de %4. Clasificacin de las le$es en imperativas1 prohibitivas $ permisivas/ sancin de cada una de
ellas. ellas.
El art)culo ;C del &!digo &i$il al decir %ue la ley manda, pro)be o permite, consagra
enunciati$amente la clasificaci!n de las leyes en imperati$as, proibiti$as y permisi$as. +u importancia se
reduce a %ue sir$e para determinar la sanci!n de cada una de ellas.
%!. a+ Le$es imperativas. %!. a+ Le$es imperativas.
Toda ley, de cual%uiera clase %ue sea, es imperati$a, por%ue siempre en$uel$e una orden, un mandato.
Pero cuando se abla de leyes imperati$as se toma la ltima e*presi!n en un sentido m-s espec)fico, y se
entiende por ley imperati$a la %ue manda acer algo, impone una acci!n, como la de pagar impuestos o
prestar el ser$icio militar, las %ue ordenan el cumplimiento de ciertos re%uisitos o formalidades. Es ley
imperati$a la %ue e*ige la solemnidad de la escritura pblica para la celebraci!n de la compra$enta de
bienes ra)ces.
5a clase de sanci!n de las leyes imperati$as depende de si ellas miran al inters pblico o social, o
solamente al indi$idual o pri$ado. +i no se obser$an o se $ulneran las leyes imperati$as dictadas en
consideraci!n al orden pblico o social, el acto #ur)dico infractor tendr- por sanci!n la nulidad absoluta,
como ocurre, por e#emplo, con el contrato de compra$enta de bienes ra)ces celebrado $erbalmente o por
escritura pri$ada y no por escritura pblica.
Para conocer la sanci!n de las leyes imperati$as de inters pri$ado relati$as a los bienes o a los
re%uisitos de los actos o contratos es pre$io distinguir" a3 re%uisitos esenciales %ue pertenecen a la
substancia del acto, de modo %ue sin ellos no nace o nace $iciado, y b3 re%uisitos no sustanciales. 5a
infracci!n de los re%uisitos esenciales produce nulidad absoluta, por%ue sin ellos el acto no nace o e*iste
$iciado. Por e#emplo, es absolutamente nula la compra$enta en %ue las partes no se an puesto de acuerdo
sobre el precio de la cosa. E*presamente declara el &!digo &i$il %ue la omisi!n de un re%uisito prescrito
por las leyes para el $alor de ciertos actos o contratos en consideraci!n a la naturale'a de ellos produce la
nulidad absoluta 2art. ;>I23. 5a omisi!n de re%uisitos o formalidades prescritos por las leyes en
consideraci!n a la calidad o estado de las personas %ue los e#ecutan o acuerdan produce s!lo nulidad
relati$a.
Pero trat-ndose de actos o contratos celebrados por personas absolutamente incapaces, como las
a%ue#adas de un trastorno mental gra$e, adolecen de nulidad absoluta.
Por otra parte, ay re%uisitos e*igidos a ciertos actos cuya omisi!n no produce nulidad4 por e#emplo,
en los testamentos la ley establece %ue se agan ciertas designaciones encaminadas a la indi$iduali'aci!n
del testador, el escribano 2notario3 y testigos4 si se omiten estas designaciones el testamento no es nulo con
tal %ue no aya duda acerca de la identidad personal de los mencionados su#etos 2&. &i$il, art. ;K2>, inciso
2C3.
Toda$)a ay leyes imperati$as dictadas en fa$or de terceros %ue imponen re%uisitos o condiciones
cuya $ulneraci!n trae otra clase de sanci!n, la inoponibilidad. Esta consiste en la imposibilidad de acer
$aler, oponer frente a terceros un dereco surgido de un acto o contrato $-lido o la imposibilidad de acer
$aler los efectos de la nulidad de los mismos. E#emplo del primer caso tenemos en la cesi!n de un crdito
en %ue el cesionario, es decir, el %ue ad%uiere el crdito no puede acerlo $aler contra el deudor si ste no
acepta la cesi!n o ella no le es pre$iamente notificada. En e#emplo del segundo caso es el de la sociedad
nula %ue, sin embargo, acta de eco y m-s tarde, cuando se declare #udicialmente la nulidad, los terceros
7? 7?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
de buena fe, los %ue creyeron %ue la sociedad era $-lida, podr)an cobrar las deudas a todos y cada uno de
los asociados %ue ellos contra#eron a nombre de la sociedad, no pudiendo tales socios de eco alegar %ue,
como la sociedad era nula, nada deben. 2&. &i$il, arAt)culo 2K=I3.
%". b+ Le$es prohibitivas. %". b+ Le$es prohibitivas.
5eyes proibiti$as son las %ue mandan no acer algo en forma absoluta4 el acto proibido no puede
lle$arse a cabo ba#o ningn respecto o condici!n, por lo %ue si el acto $edado puede reali'arse si se llenan
algunos re%uisitos, la ley correspondiente no es proibiti$a sino imperati$a. Por e#emplo, una disposici!n
del &!digo &i$il dice %ue .no se podr-n ena#enar ni ipotecar en caso alguno los bienes ra)ces del i#o,
aun pertenecientes a su peculio profesional, sin autori'aci!n del #ue' con conocimiento de causa/ 2art.
2==3. Esta es una ley imperati$a, por%ue la ena#enaci!n o ipoteca pueden acerse si el #ue' las autori'a.
5a ley proibiti$a se caracteri'a, pues, por proibir el acto absolutamente en atenci!n al acto mismo.
1e a) %ue los trminos aislados, como .se pro)be/, .no se puede/ o .no es l)cito/ %ue a menudo
contienen las leyes, por s) solos no imprimen sello proibiti$o a una disposici!n legal4 for'oso es atender
al conte*to )ntegro.
En general, la sanci!n de la ley proibiti$a es la nulidad absoluta del acto %ue la contra$iene, por%ue
tal especie de ley se funda siempre en ra'ones gra$es de moralidad, de orden pblico o con$eniencia
general. +in embargo, por e*cepci!n, ay casos de leyes proibiti$as no sancionadas con la nulidad
absoluta. El &!digo &i$il prescribe %ue .los actos %ue pro)be la ley son nulos y de ningn $alor4 sal$o en
cuanto designe e*presamente otro efecto %ue el de nulidad para el caso de contra$enci!n/ 2art)culo ;K3.
5ey proibiti$a sancionada con la nulidad absoluta es, por e#emplo, la disposici!n del &!digo &i$il
%ue pro)be .la donaci!n de bienes ra)ces del pupilo, aun con pre$io decreto de #ue'/ 2art)culo <K23. 0
e#emplo de ley proibiti$a %ue tiene una sanci!n distinta de la nulidad absoluta es la norma del &!digo
&i$il segn la cual es proibido constituir dos o m-s usufructos sucesi$os o alternati$os, pero, agregando
ella, %ue si de eco se constituyeren, los usufructuarios posteriores se considerar-n como substitutos,
para el caso de faltar los anteriores antes de deferirse el primer usufructo 2art. ?>B3.
&uando la ley declara nulo algn acto, con el fin e*preso o t-cito de preca$er un fraude, o de pro$eer
a algn ob#eto de con$eniencia pblica o pri$ada, no a de de#arse de aplicar la ley, aun%ue se pruebe %ue
el acto %ue ella anula no a sido fraudulento o contrario al fin de la ley 2&!digo &i$il, art. ;;3.
Por ltimo, los actos o contratos %ue la ley declara in$-lidos, no de#an de serlo por las cl-usulas %ue
en ellos se introdu'can y en %ue se renuncie la acci!n de nulidad 2&!digo &i$il, art. ;<>B3.
%#. c+ Le$es permisivas. %#. c+ Le$es permisivas.
+on leyes permisi$as las %ue permiten a una persona acer o no acer algo4 obligan a las dem-s a
respetar la facultad concedida a a%uella persona. :emos perfilado bien estas leyes en p-ginas anteriores al
ablar de la clasificaci!n de las normas en precepti$as, proibiti$as y permisi$as 22K.d3. de esta obra3.
El su#eto a %uien se permite acer o no acer algo puede renunciar a este dereco, con tal %ue s!lo
mire al inters indi$idual suyo, y %ue no est proibida su renuncia 2&!digo &i$il, art. ;23. 6s) si el
testador dio e*presamente al legatario la elecci!n a su arbitrio, entre mucas, de la cosa legada 2&!digo
&i$il, art. ;;;?3, puede el legatario renunciar a esta facultad y de#ar %ue la elecci!n la aga el eredero %ue
debe entregar la cosa legada.
5a ley permisi$a se infringe cuando el obligado a respetar el dereco del fa$orecido le impide o ace
imposible e#ercitarlo4 en el primer caso el dereco podr- acerse cumplir por la fuer'a y obligar adem-s al
infractor a indemni'ar los per#uicios causados, y en el segundo caso, como cuando por e#emplo, se
destruye por el eredero la cosa %ue abr)a elegido el legatario, procede la indemni'aci!n total del
per#uicio causado.
%%@%&. Clases de le$es 'ue integran el derecho privado/ principios 'ue las inspiran. %%@%&. Clases de le$es 'ue integran el derecho privado/ principios 'ue las inspiran.
5a mayor parte de las leyes de dereco pri$ado son de car-cter declarati$o o supleti$o de la $oluntad
de las partes4 otro grupo est- integrado por leyes imperati$as o proibiti$as, y el ltimo grupo lo
componen leyes de car-cter dispositi$o.
7I 7I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5eyes supleti$as o integradoras son las %ue suplen declaraciones %ue las partes pudieron acer
libremente y no las icieron a pesar de ser necesarias. 5a ley suple este silencio u omisi!n de las partes a
fin de %ue tengan la regla %ue no se cuidaron de establecer. Para ello toma en consideraci!n dos ideas
directrices" o se dirige a reproducir la $oluntad presunta de las partes, reglamentando la relaci!n #ur)dica
como probablemente lo abr)an eco ellas mismas si ubieran manifestado su $oluntad4 o bien,
consideran principalmente las tradiciones, las costumbres, los -bitos, el inters general. 5a primera de las
ideas la $emos refle#ada, por e#emplo, en los contratos m-s frecuentes de la $ida, como la compra$enta, en
%ue el legislador se inspira ante todo en la presunta intenci!n de las partes. 5a segunda de las ideas
aparece, por e#emplo, en los art)culos del &!digo %ue reglamentan el rgimen de los bienes de los
c!nyuges %ue se an casado sin acer capitulaciones matrimoniales, entendindose contra)do el rgimen
de sociedad conyugal 2&. &i$il, art. ;?;I34 otro e#emplo es el de las reglas de la sucesi!n intestada, %ue
se,alan %uines son erederos cuando el difunto no los a designado por testamento 2art)culo BIK y
siguientes3.
5as normas del dereco pri$ado son, en gran parte, puramente interpretati$as o supleti$as, es decir,
los autores de los actos #ur)dicos pueden desecar su aplicaci!n para reempla'arlas por otras %ue ellas
mismas se den.
Pero no todas las normas de dereco pri$ado son de car-cter supleti$o, ni si%uiera todas las %ue se
refieren al patrimonio, a los bienes. Por el contrario, algunas de estas ltimas, y cada d)a m-s, tienen un
alcance imperati$o, absoluto, o sea, se imponen a la $oluntad de los particulares, los cuales no pueden
eludir su aplicaci!n.
5as causas %ue determinan al legislador a dictar reglas de esta naturale'a son de dos especies"
primero, asegurar el orden pblico, es decir, el orden general necesario para el mantenimiento de la pa' y
el e%uilibrio social, la moral pblica y la armon)a econ!mica4 segundo, proteger a las personas %ue por su
edad, se*o o condiciones f)sicas o mentales son incapaces de defender por s) mismas sus derecos y %ue, a
no mediar esta protecci!n, podr)an ser $)ctimas de su debilidad o ine*periencia.
Esta segunda categor)a de normas debe, necesariamente, ser imperati$a, por%ue las medidas %ue esas
normas entra,an no llenar)an su fin si pudieran ser alteradas por la $oluntad de los contratantes.
Entre las disposiciones de orden pblico no relacionadas con el patrimonio, pueden citarse las %ue
$ersan sobre el matrimonio y las relaciones de familia en general. 0 as), por e#emplo, la 5ey de
Matrimonio &i$il, de ;K de enero de ;II<, declara" .El matrimonio %ue no se celebre con arreglo a las
disposiciones de esta ley, no produce efectos ci$iles/ 2art. ;C3. Otro precepto de orden pblico es el %ue
dice %ue .ay un ob#eto il)cito en todo lo %ue contra$iene al dereco pblico cileno. 6s), la promesa de
someterse en &ile a una #urisdicci!n no reconocida por las leyes cilenas, es nula por el $icio del ob#eto/
2art. ;<>23.
Entre las reglas %ue constituyen medidas de protecci!n est-n las %ue $ersan sobre la administraci!n
de los bienes de los incapaces, $erbigracia, el art)culo segn el cual .est-n su#etos a tutela los impberes/
2&. &i$il, art. 7<;3.
6l contrario de las leyes de dereco pri$ado %ue son en gran parte supleti$as, las leyes de dereco
pblico son siempre imperati$as.
5as leyes proibiti$as como sabemos se fundan en ra'ones gra$es de moralidad, de orden pblico o
de con$eniencia general4 en materia de dereco pri$ado, frente a las imperati$as y permisi$as, constituyen
la e*cepci!n.
&(. Le$es dispositivas. &(. Le$es dispositivas.
En la $ida #ur)dica surgen relaciones entre personas sin %ue la $oluntad de ellas aya inter$enido. Por
e#emplo, un su#eto $ende a otro una cosa a#ena4 entre el comprador y el due,o de la cosa surge un
conflicto de intereses a#eno a sus $oluntades. El legislador se encarga entonces de solucionarlo a tra$s de
las llamadas por mucos leyes dispositi$as, %ue son las %ue resuel$en conflictos de intereses surgidos
entre personas %ue no an contratado entre s). En tales casos el legislador pesa y compara los intereses en
pugna, y se pronuncia dando la primac)a a a%uel %ue le parece m-s digno de protecci!n. Por e#emplo, el
&!digo &i$il dispone %ue la $enta de cosa a#ena $ale entre el $endedor y el comprador, pero de#ando a
7B 7B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
sal$o los derecos del due,o de la cosa $endida, mientras no se e*tingan por el lapso de tiempo 2art)culo
;I;=3.
+ostienen algunos autores %ue las leyes dispositi$as no constituyen otro miembro de la clasificaci!n
%ue distingue, por un lado, entre leyes supleti$as de la $oluntad de las partes, y por otro, leyes imperati$as
o proibiti$as, por%ue esas leyes %ue .disponen/ abstracci!n eca de la $oluntad de los su#etos, ser)an
imperati$as o supletorias, segn recacen o admitan la posibilidad de una declaraci!n de $oluntad
contraria de los particulares. Para esos autores, el nombre de .dispositi$as/ debe considerarse como
sin!nimo de leyes supletorias.
&1. Constitucionalidad de la le$. &1. Constitucionalidad de la le$.
5a &onstituci!n Pol)tica del Estado es la ley de las leyes, la .superley/" a ella deben subordinarse
todas las dem-s y si no lo acen caen en el $icio de inconstitucionalidad, %ue autori'a, no para %ue se
declaren nulas o ineficaces en general, sino s!lo para %ue en una gesti!n #udicial o en un pleito en %ue
corresponder)a aplicarla, no se apli%ue. Por eso se abla de inaplicabilidad de la ley por causa de
inconstitucionalidad. 1ice la &onstituci!n %ue .la &orte +uprema, de oficio o a petici!n de parte, en las
materias de %ue cono'ca, o %ue le fueren sometidas en recurso interpuesto en cual%uier gesti!n %ue se siga
ante otro tribunal, podr- declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la
&onstituci!n. Este recurso podr- deducirse en cual%uier estado de la gesti!n, pudiendo ordenar la &orte la
suspensi!n del procedimiento/ 2art. IK3.
5a constitucionalidad puede ser de fondo o de forma. Ena ley es constitucional en el fondo cuando su
contenido respeta todo dereco garantido por la &arta @undamental, como el de propiedad, el de asociarse
sin pre$io permiso, etc. 0 una ley es constitucional en la forma cuando es dictada por los !rganos
competentes y con las formalidades %ue para su generaci!n y promulgaci!n establece la &onstituci!n. +i
una ley es dictada con prescindencia de uno de los !rganos constituti$os del poder legislati$o 2&-mara de
1iputados, +enado y Presidente de la Depblica3, ser)a inconstitucional en la forma, como tambin lo ser)a
una ley %ue fuera publicada en el 1iario Oficial con el te*to de uno o m-s art)culos di$erso del aprobado
por cual%uiera de los tres !rganos anteriores. &laro %ue las simples erratas de imprenta no autori'an para
deducir reclamo de inconstitucionalidad, si no ay duda de %ue son simples errores tipogr-ficos, de lo %ue
es f-cil darse cuenta por la sola lectura de la ley. Por lo dem-s, en la pr-ctica dicas erratas, son sal$adas
en una publicaci!n ulterior del mencionado diario. :abr)a tambin ley inconstitucional en la forma si se
ubiera formado siguiendo otros tr-mites %ue los establecidos por la &onstituci!n o no cumplimiento con
todos.
8adie duda de %ue el recurso de inaplicabilidad procede contra las leyes inconstitucionales en el
fondo4 pero no ocurre lo mismo trat-ndose de las leyes inconstitucionales en la forma. 6lgunos afirman
%ue el recurso procede tanto respecto de la inconstitucionalidad de fondo como de la de forma. Pero los
ltimos fallos de la &orte +uprema declaran %ue s!lo cabe respecto de la inconstitucionalidad de fondo.
8o proceder)a contra la inconstitucionalidad de forma por%ue ello ser)a entrometerse en las facultades del
&ongreso en cuanto a si tu$o %u!rum o no, si se respetaron los pla'os, etc. +e agrega %ue acer procedente
el recurso contra la inconstitucionalidad de forma importar)a anular la ley o derogarla, atribuci!n %ue no
tiene el Tribunal +upremo. En efecto, sostener %ue una ley no es tal por no aberse formado de acuerdo
con las normas constitucionales interesa a todos los ciudadanos por igual4 consecuentemente, la
declaraci!n de inaplicabilidad por la inconstitucionalidad de forma no podr)a %uedar limitada a los casos
particulares de %ue la &orte +uprema cono'ca, como en cambio sucede con la inconstitucionalidad de
fondo, dado %ue la &onstituci!n consagra nicamente el de#ar de aplicar el precepto legal contrario a la
&onstituci!n en el caso concreto de %ue se trata, amparando as) solamente a las personas afectadas en sus
derecos
I
.
6parte de la &orte +uprema, pero en otra esfera, tiene control sobre la constitucionalidad de las leyes
y otras normas #ur)dicas, el Tribunal &onstitucional. +on atribuciones suyas" ;3 E#ercer el control de la
constitucionalidad de las leyes org-nicas constitucionales antes de su promulgaci!n y de las leyes %ue
interpreten algn precepto de la &onstituci!n4 23 Desol$er las cuestiones sobre constitucionalidad %ue se
susciten durante la tramitaci!n de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados
I I
&orte +uprema, ;B abril ;BI=, D., t. I2, sec. =L, p-g. I>. &orte +uprema, ;B abril ;BI=, D., t. I2, sec. =L, p-g. I>.
<K <K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
sometidos a la aprobaci!n del &ongreso4 73 Desol$er las cuestiones %ue se susciten sobre la
constitucionalidad de un decreto con fuer'a de ley4 <3 Desol$er los reclamos en caso de %ue el Presidente
de la Depblica no promulgue una ley cuando deba acerlo, promulgue un te*to di$erso de %ue
constitucionalmente corresponda o dicte un decreto inconstitucional4 =3 Desol$er sobre la
constitucionalidad de un decreto o resoluci!n del Presidente de la Depblica %ue la &ontralor)a aya
representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea re%uerido por el Presidente 2&onstituci!n, art. I23.
&ontra las resoluciones del Tribunal &onstitucional no proceder- recurso alguno, sin per#uicio de %ue
pueda el mismo Tribunal, conforme a ley, rectificar los errores de eco en %ue ubiere incurridoR
Desuelto por el Tribunal %ue un precepto legal determinado es constitucional, la &orte +uprema no podr-
declararlo inaplicable por el mismo $icio %ue fue materia de la sentencia 2&onstituci!n, art. I73.
5a profundi'aci!n de esta materia se ace en las obras de 1ereco &onstitucional.
&2. Los decretos. .otestad reglamentaria. &2. Los decretos. .otestad reglamentaria.
En sentido propio y estricto, la potestad reglamentaria es el poder de %ue est-n dotadas las
autoridades administrati$as para dictar normas #ur)dicas, es decir, mandatos de alcance general e
impersonal4 en un sentido amplio, comprende, adem-s, la facultad de emitir resoluciones o mandatos %ue
se refieren a una persona o situaci!n determinada. &onsiderada en toda su e*tensi!n, la potestad
reglamentaria se manifiesta o e#ercita por medio de reglamentos 2decretos reglamentarios3, simples
decretos, resoluciones, ordenan'as e instrucciones. Muy di$ersas autoridades administrati$as tienen
potestad reglamentaria" el Presidente de la Depblica y sus Ministros de Estado4 los intendentes y
gobernadores4 las municipalidades y los alcaldes4 el 1irector General de +alud4 el 1irector General de
Impuestos Internos4 el &omandante en Nefe del E#rcito, etc. Incluso, el organismo aut!nomo llamado
Fanco &entral tiene, en materias de su competencia, una notable poAtestad reglamentaria.
5as manifestaciones de la potestad reglamentaria es asunto %ue compete al 1ereco 6dministrati$o.
Por eso nos limitaremos a se,alar las nociones esenciales relati$as a los decretos del Presidente de la
Depblica, los reglamentos, las ordenan'as y las instrucciones.
&3. .otestad reglamentaria del .residente de la 5ep-blica. &3. .otestad reglamentaria del .residente de la 5ep-blica.
5a potestad reglamentaria del Presidente de la Depblica comprende" a3 la facultad de dictar
mandatos generales y especiales para la e#ecuci!n de las leyes4 b3 la facultad de dictar normas o
resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones propias de gobernar y administrar el
Estado, supuesto, naturalmente, %ue se respeten los principios constitucionales, y c3 regulaci!n de todas
a%uellas materias %ue no sean propias del dominio legal 2&onstituci!n, art. 72, 8C IC3. Tiene, pues, el
Presidente una potestad reglamentaria de e#ecuci!n de las leyes y otra potestad reglamentaria aut!noma.
&4. Decretos en general $ decreto supremo. &4. Decretos en general $ decreto supremo.
En general, decreto es todo mandato escrito y re$estido de las dem-s formalidades prescritas por el
ordenamiento #ur)dico, dictado unilateralmente por la autoridad administrati$a en el e#ercicio de sus
atribuciones. &uando es emitido por el Presidente de la Depblica se llama espec)ficamente decreto
supremo.
&!. 5eglamentos $ simples decretos. &!. 5eglamentos $ simples decretos.
5os decretos pueden ser simples decretos o reglamentos.
Deglamento o decreto reglamentario es un decreto de alcance general e impersonal4 concierne a una
generalidad abstracta de personas o situaciones, como el reglamento %ue se,ala los detalles de la e#ecuci!n
de una ley.
+imple decreto o decreto indi$idual es el %ue se refiere a una persona o situaci!n determinada, como
el %ue nombra a un funcionario pblico, o acepta la donaci!n de un fondo al @isco, o concede una
personalidad #ur)dica, u otorga un indulto particular.
<; <;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
&". 5eglamentos de ejecucin $ reglamentos autnomos. &". 5eglamentos de ejecucin $ reglamentos autnomos.
Deglamentos de e#ecuci!n son a%uellos cuyo ob#eto es asegurar la aplicaci!n de la ley. +us normas
tienden a poner en marca a las de la ley. 1eben encuadrarse dentro de la pauta de sta, y en ningn caso
pueden contrariar sus preceptos, modificarlos, restringirlos o ampliarlos. El reglamento de e#ecuci!n es
sier$o de la ley %ue detalla, como %uiera %ue su ra'!n de ser es desen$ol$er las reglas generales de la ley,
e*plicar las consecuencias de los principios %ue ella contiene, determinando la manera de cumplirla, segn
las di$ersas circunstancias %ue puedan presentarse. E#emplos de reglamentos de e#ecuci!n son el %ue $ersa
sobre concesi!n de personalidad #ur)dica, el de la ley sobre propiedad de pisos y departamentos.
Deglamentos aut!nomos o independientes son los %ue no se relacionan con alguna ley y sus normas
reglan materias %ue no son ob#eto de ley. +e dictan por la autoridad administrati$a en e#ercicio de sus
propias atribuciones o de los poderes discrecionales %ue se le reconocen. E#emplos" reglamento sobre
reali'aci!n de carreras de $e)culos motori'ados, reglamento %ue fi#a condiciones o re%uisitos para la
entrada al &asino de 9i,a del Mar.
En reglamento de e#ecuci!n puede ser derogado por la ley, pero no uno aut!nomo.
&#. 4irmas 'ue deben llevar los decretos. &#. 4irmas 'ue deben llevar los decretos.
Todos los decretos e*pedidos por el Presidente de la Depblica, sean simples o reglamentarios, deben
lle$ar su firma y la del Ministro respecti$o y no ser-n obedecidos sin este esencial re%uisito 2&onstituci!n,
art. 7=, inciso ;C3. Pero ay algunos decretos %ue pueden ser e*pedidos dentro de las autori'aciones %ue
otorgan las leyes al Presidente de la Depblica, con la sola firma del Ministro de Estado respecti$o,
debiendo declararse %ue son firmados .por orden del Presidente/ 2&onstituci!n, art. 7=, inciso 2C3. +e
e*piden y tramitan en la misma forma %ue los dem-s decretos suscritos por el Nefe de Estado. Para %ue los
Ministros puedan acer uso de la facultad de %ue se trata es necesaria autori'aci!n del Presidente de la
Depblica, otorgada por una sola $e', mediante decreto supremo y %ue se trate de materias %ue se,ala la
ley relati$a a tales decretos. Toda$)a ay ciertos decretos %ue lle$an la sola firma del Ministro %ue
corresponde y %ue no mencionan la frase .por orden del Presidente de la Depblica/. +e e*piden sobre
determinadas materias puntuales y obligan en general a todos los %ue se encuentren en la situaci!n por
ellos pre$ista.
+e estima %ue los Nefes de +er$icios descentrali'ados funcionalmente tambin tienen, como una
delegaci!n de las facultades del Poder E#ecuti$o, el poder de dictar .resoluciones/ para la buena
administraci!n del respecti$o ser$icio pblico.
En general, la facultad de dictar resoluciones emana en algunos casos de la propia &onstituci!n, de
las leyes o de algunos decretos supremos.
En $irtud de resoluciones, por e#emplo, el Ministro de Transportes autori'a a los ta*is de ser$icio
b-sico desempe,arse como colecti$os4 el 1irector del +er$icio Electoral crea Nuntas Electorales en
determinadas comunas o ciudades, etc.
&%. Semejan?as $ diferencias entre la le$ $ el decreto. &%. Semejan?as $ diferencias entre la le$ $ el decreto.
a3 5as seme#an'as entre la ley y el decreto saltan a la $ista. 6mbos emanan de !rganos pblicos, son
igualmente obligatorios para autoridades y ciudadanos y sus normas o mandatos deben subordinarse a la
&onstituci!n.
b3 5a ley y el decreto 2simple o reglamentario3, en los ordenamientos #ur)dicos como el nuestro, se
distinguen esencialmente por el !rgano %ue los crea" la ley emana del Poder 5egislati$o, y el decreto del
Poder E#ecuti$o o la autoridad administrati$a.
c3 5as materias propias de la ley aparecen ta*ati$amente se,aladas en la &onstituci!n 2art. >K34 las de
los decretos, no.
d3 Puede agregarse como caracter)stica diferenciadora la superioridad #er-r%uica de la ley sobre el
decreto. En consecuencia, todo decreto, sea indi$idual o reglamentario, de e#ecuci!n o aut!nomo, no
puede modificar las leyes. En decreto #am-s puede derogar una ley, pero la ley puede derogar el decreto,
supuesto %ue la derogaci!n no importe in$adir atribuciones propias y constitucionales del Poder E#ecuti$o.
Por esto no podr)a una ley derogar, por e#emplo, el decreto %ue nombre Ministro de Estado a un
ciudadano4 se $ulnerar)a el precepto constitucional %ue establece como atribuci!n especial del Presidente
<2 <2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
nombrar a su $oluntad dicos Ministros. En estos casos, a tra$s del decreto, la ley se inclina ante la
&onstituci!n. Por la misma ra'!n una ley no podr)a derogar un reglamento aut!nomo %ue no toca materias
reser$adas al campo de la ley.
e3 Por fin, el proceso de gestaci!n asta alcan'ar la formaci!n y el efecto de obligatoriedad es distinto
para la ley y el decreto. Todos los tr-mites de este ltimo son materia de dereco administrati$o" firma del
decreto por el Ministro respecti$o y, si cabe, por el Presidente de la Depblica, anotaci!n, toma de ra'!n,
refrendaci!n, registro, comunicaci!n y publicaci!n. 6lgunos de estos tr-mites son comunes a todos los
decretos y otros son propios de ciertas especies de ellos.
&&. Las instrucciones. &&. Las instrucciones.
5as instrucciones son comunicaciones %ue los funcionarios pblicos superiores dirigen a sus
subordinados indic-ndoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposici!n legal, o las
medidas %ue deben tomar para el me#or funcionamiento de un ser$icio pblico. Tienen por ob#eto ilustrar
el criterio del funcionario para el m-s con$eniente e#ercicio de las funciones %ue le corresponden o el
desarrollo de la acti$idad pblica %ue se le a encomendado.
5as instrucciones del Presidente de la Depblica son generalmente e*pedidas por los ministros
respecti$os.
&uando las instrucciones $an dirigidas a gran nmero de funcionarios se en$)an mediante circulares4
cuando se imparten s!lo a un funcionario o a un nmero corto de ellos, se e*piden por medio de oficios.
1((. Las ordenan?as. 1((. Las ordenan?as.
5a palabra ordenan'a tiene distintas significaciones en di$ersos pa)ses. 0 aun dentro de un mismo
pa)s designa cosas %ue no son iguales. Es lo %ue ocurre entre nosotros. En general, el dereco positi$o
cileno entiende por ordenan'a un con#unto de normas reglamentarias sobre determinadas materias %ue se
aplican en todo el territorio de la Depblica o en una secci!n administrati$a del mismo y cuya infracci!n
est- sancionada con multas u otras penas, entre ellas el comiso. E#emplo de ordenan'a aplicable en todo el
territorio nacional es la Ordenan'a de 6duanas y e#emplo de ordenan'as locales son las municipales.
1(1. )rdenan?as $ otras disposiciones municipales. 1(1. )rdenan?as $ otras disposiciones municipales.
5a 5ey de Municipalidades dice %ue las resoluciones %ue stas adoptan se denominan ordenan'as,
reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones. 5as ordenan'as son normas generales y
obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas pueden establecerse multas para los infractores, cuyo
monto no e*ceda de cinco unidades tributarias mensuales, las %ue se aplican por los #u'gados de polic)a
local correspondientes.
5os reglamentos municipales son normas generales obligatorias y permanentes, relati$as a materias
de orden interno de la municipalidad.
5os decretos alcaldicios son resoluciones %ue $ersan sobre casos particulares.
5as instrucciones son directi$as impartidas a los subalternos 25ey 8C ;I.>B=, Org-nica
&onstitucional, de Municipalidades, te*to refundido por el decreto supremo 8C >>2, de 2? de agosto de
;BB2, art. ;K3.
1(2. Decretos le$es/ concepto. 1(2. Decretos le$es/ concepto.
5os decretos leyes son decretos %ue contienen reglas propias de ley. +on decretos por la forma en %ue
se dictan, y leyes, por el contenido, por las materias a %ue se refieren, por su fondo. 1entro de la e*presi!n
decretos leyes caben los decretos con fuer'a de ley y los decretos leyes propiamente tales. Esta ltima
denominaci!n tiene, pues, una acepci!n amplia y otra restringida.
1(3. Decreto con fuer?a de le$. 1(3. Decreto con fuer?a de le$.
5l-manse decretos con fuer'a de ley los decretos %ue, por e*presa autori'aci!n de una ley, dicta el
Presidente de la Depblica sobre materias %ue segn la &onstituci!n son propias de ley. El nombre se
e*plica por%ue una $e' dictadas esas normas ad%uieren fuer'a de ley.
<7 <7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5a &onstituci!n de ;BIK contempla los decretos con fuer'a de ley y, al respecto, dice en su art)culo
>;" .El Presidente de la Depblica podr- solicitar autori'aci!n al &ongreso 8acional para dictar
disposiciones con fuer'a de ley durante un pla'o no superior a un a,o sobre materias %ue correspondan al
dominio de la ley. Esta autori'aci!n no podr- e*tenderse a la nacionalidad, la ciudadan)a, las elecciones ni
al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garant)as constitucionales o %ue deban ser
ob#eto de leyes org-nicas constitucionales o de %u!rum calificado. 5a autori'aci!n no podr- comprender
facultades %ue afecten a la organi'aci!n, atribuciones y rgimen de los funcionarios del Poder Nudicial, del
&ongreso 8acional, del Tribunal &onstitucional ni de la &ontralor)a General de la Depblica. 5a ley %ue
otorgue la referida autori'aci!n se,alar- las materias precisas sobre las %ue recaer- la delegaci!n y podr-
establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades %ue se estimen con$enientes. 6 la
&ontralor)a General de la Depblica corresponder- tomar ra'!n de estos decretos con fuer'a de ley,
debiendo reca'arlos cuando ellos e*cedan o contra$engan la autori'aci!n referida. 5os decretos con
fuer'a de ley estar-n sometidos en cuanto a su publicaci!n, $igencia y efecto, a las mismas normas %ue
rigen la ley/.
Es atribuci!n del Tribunal &onstitucional resol$er las cuestiones %ue se susciten sobre la
constitucionalidad de un decreto con fuer'a de ley 2&onstituci!n, art)culo I2, 8C 7C3.
5a &orte +uprema a declarado %ue si el decreto con fuer'a de ley e*cede las facultades legislati$as
%ue se otorgaron al Poder E#ecuti$o, debe concluirse %ue se trata de un simple decreto ilegal por
e*tenderse a facultades propias de ley %ue no se le delegaron. En este caso no procede el recurso de
inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad por%ue ste s!lo cabe respecto de preceptos de una ley y
no de un decreto. 5os preceptos %ue e*cedieron la delegaci!n ser)an ilegales por contrariar la ley
delegatoria, y por esta ra'!n cual%uier #ue' puede de#ar de aplicarlos
B
.
1(4. Decretos le$es propiamente tales. 1(4. Decretos le$es propiamente tales.
5l-manse decretos leyes los decretos %ue, sin autori'aci!n alguna del Parlamento, dicta el Poder
E#ecuti$o sobre materias %ue segn la &onstituci!n son propias de ley.
Mediante ellos legislan los gobiernos de facto, %ue a$ientan con los poderes legalmente constituidos.
Empero, algunas &onstituciones, como la italiana, pre$n los decretos leyes para los gobiernos leg)timos,
%ue los pueden usar en casos de e*traordinaria urgencia y necesidad, si bien est-n obligados en seguida a
presentarlos al Parlamento para su ratificaci!n o con$ersi!n en ley.
En &ile, los decretos leyes son abiertamente inconstitucionales. Pero la #urisprudencia a debido
aceptarlos, una $e' restablecida la normalidad constitucional. 6s) a sucedido con los dictados durante los
per)odos re$olucionarios" a,os ;B2<A;B2= 2I;> decretos leyes34 a,o ;B72 2>>B decretos leyes34 a,o ;B?7
asta %ue la Nunta de Gobierno comen'! a dictar leyes, conforme a la &onstituci!n de ;BIK 27.>>K3. 0 las
ra'ones para mantenerlos despus de esfumada la fuer'a %ue los apoyaba, son $arias" las circunstancias
e*traordinarias en %ue $i$e el pa)s mientras imperan los gobiernos de facto4 por%ue mediante los decretos
leyes en nuestro pa)s se pusieron en marca numerosos engrana#es de la $ida nacional y se entrete#i!, por
as) decirlo, todo el ordenamiento #ur)dico en forma tal %ue ste abr)a resultado con $ac)os o
perturbaciones si se ubiera reca'ado la $igencia de esas normas ilegales, y en fin, por%ue el propio
aspecto constitucional se complic! al reconocer di$ersas leyes esas normas, sea modific-ndolas,
derogando algunas y de#ando subsistentes otras.
1(!. 5ecopilacin de decretos le$es. 1(!. 5ecopilacin de decretos le$es.
5os decretos leyes del per)odo ;B2< A ;B2= se encuentran en una recopilaci!n por orden numrico
arreglada por la +ecretar)a del &onse#o de Estado. +e dio a la estampa en ;B2=.
5os decretos leyes de ;B72 -llanse en una recopilaci!n eca por la &ontralor)a General de la
Depblica y dada a lu' en ;B77.
5os decretos leyes iniciados despus del %uiebre constitucional de ;B?7 se encuentran en las
recopilaciones de la &ontralor)a y en una colecci!n de $arios tomos de la Editorial Nur)dica de &ile.
B B
&. +uprema, 2< de #unio de ;BII, D. t. I=, sec. =L, p. ;;7 2&. IT y BT, p. ;;I3. &. +uprema, 2< de #unio de ;BII, D. t. I=, sec. =L, p. ;;7 2&. IT y BT, p. ;;I3.
<< <<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5a Editorial Ediar A &onosur, en siete pe%ue,os tomos, a actuali'ado los decretos leyes dictados por
la Nunta de Gobierno instaurada en ;B?7. +e limita a) a indicar las leyes u otros cuerpos normati$os %ue
an modificado o suprimido disposiciones de esos decretos leyes.
:ay algunos decretos leyes, tanto del primero como del segundo per)odo, %ue lle$an la numeraci!n
repetida con el arreglado de .bis/4 de a) %ue la cantidad de decretos leyes dictados no corresponda al
ltimo nmero de cada per)odo. 0 as), tenemos I;> decretos leyes de ;B2< A ;B2= y >>B del a,o ;B72.
Podemos obser$ar, por fin, %ue los decretos leyes de cada per)odo lle$an una numeraci!n
independiente y no continuada.
1(". Ae0to legales -nicos o refundidos. 1(". Ae0to legales -nicos o refundidos.
6 $eces, sobre una misma materia se dictan leyes sucesi$as %ue agregan algo a las anteriores, o las
modifican o suprimen algunas de sus disposiciones. Entonces esta pluralidad perturba la inteligencia
unitaria de la materia y, para sal$ar la dificultad, el poder legislati$o suele autori'ar al e#ecuti$o para %ue,
mediante un decreto, rena las di$ersas normas $igentes y las coordine sistem-ticamente en un solo te*to
legislati$o.
El te*to legal nico o refundido es, pues, un acto del Poder E#ecuti$o %ue rene y coordina en un solo
con#unto las disposiciones de $arias leyes sucesi$as sobre el mismo tema.
El te*to refundido puede o no tener $alor legislati$o propio. 8o lo tiene cuando el decreto del
e#ecuti$o %ue lo establece se limita a reproducir ordenada y sistem-ticamente las disposiciones legales
pree*istentes %ue refunde. En este caso la eficacia del te*to nico se deri$a de esas disposiciones legales
pree*istentes reproducidas y, si las normas del te*to nico son distintas de las encomendadas refundir, no
pueden tener aplicaci!n y as) puede declararlo cual%uier #ue'. Pero, cuando adem-s de la simple
refundici!n y sistemati'aci!n de normas legales pree*istentes, el Poder 5egislati$o delega en el E#ecuti$o,
dentro de los l)mites constitucionales, facultades legislati$as propias, el te*to nico tiene $alor legislati$o
propio en todo a%uello %ue importe delegaci!n de tales facultades. +i dentro del e#ercicio de las
atribuciones delegadas el decreto %ue establece el te*to nico $iolara la &onstituci!n como lo podr)a acer
el propio Poder 5egislati$o, proceder)a, respecto de los preceptos $iolatorios, el recurso de inaplicabilidad
por causa de inconstitucionalidad.
<= <=
Captulo VI Captulo VI
LA SENTENCIA JUDICIAL Y LA COSA JU!GADA LA SENTENCIA JUDICIAL Y LA COSA JU!GADA
A. C A. CONCEPTO ONCEPTO DE DE SENTENCIA SENTENCIA JUDICIAL JUDICIAL Y Y PARALELO PARALELO CON CON LAS LAS LEYES LEYES
1(#. Concepto de sentencia judicial. 1(#. Concepto de sentencia judicial.
En trminos generales se llama sentencia el acto del !rgano #urisdiccional 2tribunales de #usticia3 %ue,
pronunci-ndose sobre la conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes contendientes
con el dereco ob#eti$o, da satisfacci!n a la pretensi!n %ue guarda esa conformidad. 8os referimos,
naturalmente, a las sentencias definiti$as, %ue son las %ue ponen fin a la instancia, resol$iendo la cuesti!n
o asunto %ue a sido ob#eto de la contro$ersia #ur)dica. 5as sentencias constan de tres partes, en cada una
de las cuales deben cumplir con ciertos re%uisitos se,alados por el &!digo de Procedimiento &i$il.
En la parte e*positi$a es menester %ue contengan"
;3 la designaci!n precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesi!n u oficio, y
23 la enunciaci!n bre$e de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus
fundamentos e igual enunciaci!n de las e*cepciones o defensas alegadas por el demandado 2&!digo de
Procedimiento &i$il, art)culo ;?K, 8Cs. ;C, 2C y 7C3.
En la parte considerati$a deben contener"
;3 las consideraciones de eco o de dereco %ue sir$en de fundamento a la sentencia, y
23 la enunciaci!n de las leyes, y en su defecto de los principios de e%uidad, con arreglo a los cuales se
pronuncia el fallo 2&!digo de Procedimiento &i$il, art)culo ;?K, 8Cs. <C y =C3.
5a parte resoluti$a o dispositi$a debe contener .la decisi!n del asunto contro$ertido/ 2&!digo de
Procedimiento &i$il, arAt)culo ;?K, 8C >C3.
5a parte m-s interesante de una sentencia, adem-s de la resoluti$a, son los considerandos, o sea, los
ra'onamientos %ue lle$an a la conclusi!n.
Toda resoluci!n #udicial, de cual%uiera clase %ue sea, deber- e*presar en letras la feca y lugar en %ue
se e*pida, y lle$ar- al pie la firma del #ue' o #ueces %ue la dictaren o inter$inieren en el acuerdo y la
autori'aci!n del secretario 2&!digo de Procedimiento &i$il, art)culo ;>B y art)culo >;, inciso final3.
1(%. Semejan?as entre la le$ $ la sentencia judicial. 1(%. Semejan?as entre la le$ $ la sentencia judicial.
5a ley y la sentencia presentan seme#an'as"
a3 6mbas emanan de un poder pblico4
b3 Tanto una como otra son obligatorias, deben respetarse, y
c3 El cumplimiento de las dos puede ser e*igido por la fuer'a pblica.
1(&. Diferencias entre la le$ $ la sentencia judicial. 1(&. Diferencias entre la le$ $ la sentencia judicial.
Estas diferencias son numerosas y substanciales. 9e-moslas.
;3 5a ley emana del Poder 5egislati$o4 la sentencia, del Poder Nudicial.
23 5a ley es un medio de ser$ir los intereses generales4 la sentencia, los particulares. 1e esta
diferencia se desprenden otras consecuencias, %ue son las indicadas en los nmeros siguientes.
73 5a ley obliga a todas las personas, es general y uni$ersal en sus efectos4 mientras %ue la sentencia
del #ue' s!lo obliga a las partes %ue litigan
;K
4 por eso se dice %ue la sentencia produce efectos relati$os. 0
es natural" s!lo los indi$iduos %ue litigaron icieron o)r su $o'4 todos los dem-s an sido a#enos a la
;K ;K
5uis &laro +olar4 obra citada, tomo I, p-g. 72. 5uis &laro +olar4 obra citada, tomo I, p-g. 72.
<> <>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
contienda, de manera %ue, de acuerdo con el inmemorial adagio %ue nos $iene desde la Fiblia, es l!gico
%ue no sean condenados antes de ser o)dos. En este principio sencillo radica el fundamento filos!fico de la
relati$idad de efectos de la sentencia #udicial.
El art)culo 7C, inciso 2C, del &!digo &i$il, consagra el principio e*puesto, al decir" .5as sentencias
#udiciales no tienen fuer'a obligatoria sino respecto de las causas en %ue actualmente se pronunciaren/.
Pero ay casos de e*cepci!n, %ue estudiaremos en su oportunidad, en %ue los fallos de los tribunales
producen efectos generales. 6s), por e#emplo, la sentencia %ue declara $erdadera o falsa la legitimidad del
i#o, no s!lo $ale respecto de las personas %ue an inter$enido en el #uicio, sino respecto de todos,
relati$amente a los efectos %ue dica legitimidad acarrea. 5a misma regla se aplica al fallo %ue declara ser
$erdadera o falsa una maternidad %ue se impugna 2art)culo 7;=3.
;;
Esto significa %ue cuando una sentencia
declara %ue una persona es i#o leg)timo, o i#o de determinada mu#er, todo el mundo est- obligado a
reconocerle tal calidad.
Otro caso" segn el art)culo ;2<>, .el %ue a instancia de un acreedor ereditario o testamentario a
sido #udicialmente declarado eredero, o condenado como tal, se entender- serlo respecto de los dem-s
acreedores, sin necesidad de nue$o #uicio/. +i Pedro demanda a Nuan para %ue se le declare eredero de
1iego y si el #ue' as) lo declara, %uiere decir, en $irtud de la citada disposici!n, %ue Nuan ser- eredero
con respecto a todos los acreedores ereditarios y testamentarios, por%ue la calidad de eredero no es
di$isible4 no se puede ser eredero con respecto a una persona y no serlo con respecto a las dem-s.
<3 5a ley nace por acto espont-neo de los legisladores4 no as) la sentencia, %ue es producto del
re%uerimiento de las partes %ue tienen intereses en conflicto.
&omo la misi!n del legislador es $elar por los intereses colecti$os, tiene la iniciati$a de las leyes %ue
la necesidad social reclama4 en cambio, el #ue' no la tiene con respecto a sus sentencias, pues l s!lo
puede e#ercer su ministerio a petici!n de parte sal$o en los casos %ue la ley faculte para proceder de oficio
2&!digo Org-nico de Tribunales, art)culo ;K3. GMu significa proceder de oficioH +ignifica proceder por
iniciati$a propia, sin %ue nadie re%uiera su inter$enci!n. El #ue' s!lo puede proceder en esta forma por
e*cepci!n, cuando una ley especialmente lo autori'a, como en el caso de los delitos %ue dan acci!n
pblica o, en materia ci$il, trat-ndose, por e#emplo, de la nulidad absoluta, la cual puede y debe ser
declarada por el #ue', aun sin petici!n de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato
2art)culo ;>I73.
=3 Declamada la inter$enci!n del #ue' en forma legal y en negocios de su competencia, dice el inciso
2C del art)culo ;K del &!digo Org-nico de Tribunales, no podr- e*cusarse de e#ercer su autoridad ni aun
por falta de ley %ue resuel$a la contienda sometida a su decisi!n. 5a sentencia, una $e' re%uerido
leg)timamente el #ue', debe pronunciarse. 5a dictaci!n de la ley, por el contrario, no puede ser e*igida4 el
legislador no est- obligado a dictar las leyes %ue se le pidan.
Tres situaciones pueden presentarse cuando el #ue' debe fallar un pleito o asunto cual%uiera"
a3 5a ley contiene una disposici!n precisa y clara, aplicable al negocio de %ue se trata. 8o ay
dificultad" la ley a de aplicarse por dura %ue sea4 .dura le* sed le*/, dice un aforismo latino4
b3 E*iste una ley, pero su sentido no es claro" debe el #ue' entrar a interpretar la norma de acuerdo
con las reglas de interpretaci!n %ue se,ala el &!digo &i$il en sus art)culos ;B y siguientes, y
c3 8o ay ley aplicable al asunto o la %ue ay es deficiente4 el #ue' no encuentra te*to e*preso alguno
%ue pueda ser$ir para resol$er el caso sometido a su conocimiento. 6 pesar de esto, por mandato del
&!digo Org-nico de Tribunales, debe fallar. 0 a de acerlo con arreglo a los principios de e%uidad 2&. de
Procedimiento &i$il, art)culo ;?K, 8C =C3.
Podr)a ob#etarse la incon$eniencia de transformar en estos casos al #ue' en legislador4 abr)a margen
para cometer arbitrariedades. 0 el argumento no carecer)a de ra'!n. Pero G%u soluci!n cabr)aH Pedir al
legislador %ue dicte una ley %ue solucione el asunto. G+er)a preferible la adopci!n de este temperamentoH
8o4 por%ue la resoluci!n legislati$a ser)a inapelable, y por%ue ser)a m-s f-cil un pronunciamiento
arbitrario del Parlamento %ue uno del #ue', ya %ue a%ul no tiene %ue subordinarse a otra norma %ue la
&onstituci!n4 en cambio, este ltimo, debe, adem-s, conformarse en su pronunciamiento .al esp)ritu
general de la legislaci!n y a la e%uidad natural/. 6n m-s, las sentencias s!lo producen efectos entre los
;; ;;
Todo art)culo %ue mencionemos sin otro agregado, corresponde al &!digo &i$il. Todo art)culo %ue mencionemos sin otro agregado, corresponde al &!digo &i$il.
<? <?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
litigantes4 mientras %ue la ley los produce generales y abr)a de aplicarse esta ley, dictada seguramente
con precipitaci!n, a todos los casos an-logos %ue se presentaran.
Es, pues, preferible %ue el #ue' se con$ierta moment-neamente en legislador y no %ue ste en #ue'.
Todo lo dico tiene aplicaci!n en materia ci$il4 pero no en materia penal, por%ue de acuerdo con el
art)culo ;C del respecti$o &!digo, s!lo se puede imponer una pena en $irtud de una ley e*presa4 s!lo .es
delito toda acci!n u omisi!n $oluntaria penada por la ley/. +i no ay una ley %ue castigue un eco, ste
no ser- delito, por inmoral y abominable %ue sea, y el #ue' no podr- imponer pena alguna. 0a lo dice el
aforismo latino" .8ulla poena sine lege/. En relaci!n con este punto, asta ace poco se dudaba si la
introducci!n del $irus en los modernos computadores pod)a o no sancionarse penalmente. Este $irus
consiste en maniobras %ue destruyen, borran o alteran uno o m-s programas computacionales.
Espec)ficamente ese eco da,oso no estaba pre$isto como delito en el &!digo Penal, dictado en ;I?<,
poca en %ue se desconoc)an los mencionados aparatos. 6lgunos estimaban %ue s!lo proced)a la
indemni'aci!n de per#uicios pero no adem-s una sanci!n penal4 sin embargo, otros cre)an %ue era
aplicable la pena %ue castiga el delito de da,os 2art. <I<3. :oy la cuesti!n est- ta*ati$amente resuelta,
pues la ley 8C ;B.227, de ? de #unio de ;BB7, tipifica figuras penales relati$as a la inform-tica.
>3 5a ley y la sentencia #udicial se diferencian tambin en %ue la primera, al menos en la inmensa
mayor)a de los casos, regla situaciones del por$enir, del futuro4 mientras %ue la segunda se refiere al
pasado, tiende a resol$er situaciones deri$adas de ecos ya ocurridos4 por e*cepci!n, ay sentencias %ue
establecen situaciones para el futuro, como las %ue mandan pagar alimentos desde la primera demanda
para adelante.
?3 El legislador puede de#ar sin efecto una ley cuando y como %uiera4 el #ue' no puede modificar su
sentencia despus de dictada, sal$o errores de copia de referencia o de c-lculos numricos %ue aparecieren
de manifiesto en la misma sentencia 2&!digo de Procedimiento &i$il, art)culos ;I2 y ;I<3. 0, toda$)a,
cuando una sentencia ad%uiere el car-cter de firme o e#ecutoriada, es decir, cuando contra ella ya no cabe
recurso alguno, no s!lo es inmodificable por el #ue' %ue la dict!, sino %ue no puede si%uiera $ol$er a
discutirse entre las partes la cuesti!n %ue a sido ob#eto del fallo. 5a sentencia ad%uiere autoridad de cosa
#u'gada. E*cepcionalmente, pueda modificarse una sentencia e#ecutoriada por el recurso de re$isi!n, %ue
es un recurso e*traordinario %ue tiene por ob#eto in$alidar las sentencias firmes ganadas in#ustamente en
los casos y formas ta*ati$amente enumerados en el &!digo de Procedimiento &i$il.
B. C B. COSA OSA JU!GADA JU!GADA
11(. Concepto. 11(. Concepto.
&osa #u'gada es una cualidad de las resoluciones #udiciales %ue, cumplindose ciertas condiciones, se
acen inatacables, ora en sentido formal, ora en sentido material.
&osa #u'gada formal es la inatacabilidad de una resoluci!n #udicial, dentro del mismo #uicio en %ue se
pronunci!, por aberse eco $aler ya todos los recursos e*istentes para modificarla o de#arla sin efecto, o
no aberse eco $aler ellos en el momento oportuno se,alado por la ley o por e#ercitarse un acto
incompatible con uno antes $erificado.
&osa #u'gada material es la imposibilidad de $ol$er a discutir en un nue$o proceso una cuesti!n
fallada en uno anterior.
@-cil es comprender %ue puede aber cosa #u'gada formal sin concurrencia de cosa #u'gada material,
pero no cabe cosa #u'gada material sin %ue aya al mismo tiempo cosa #u'gada formal, por%ue la
imposibilidad de plantear determinado asunto en un nue$o #uicio supone %ue dico asunto se a decidido
por sentencia firme en un #uicio anterior.
5a regla general es %ue las sentencias #udiciales produ'can cosa #u'gada material4 s!lo por e*cepci!n,
cuando as) la ley lo declara e*presamente, generan nicamente cosa #u'gada formal, como sucede con las
sentencias %ue fallan la denuncia de obra nue$a ordenando la suspensi!n de la obra y las %ue desecan la
denuncia de obra ruinosa.
<I <I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
111. <utoridad de la cosa ju?gada. 111. <utoridad de la cosa ju?gada.
Por autoridad de la cosa #u'gada se entiende el $alor normati$o %ue el fallo tiene en cuanto a la
materia decidida, en las relaciones de las partes del #uicio en %ue se pronunci! y sus causaabientes u otros
su#etos, y tambin respecto de los #ueces. 5as partes y otras personas sometidas a la autoridad de la cosa
#u'gada no pueden acer $aler ninguna pretensi!n %ue contradiga la declaraci!n del fallo, y los #ueces
tampoco pueden acoger peticiones en pugna con esa declaraci!n.
5as partes y las personas a ellas asimiladas deben tener el fallo como regla indiscutible en sus
relaciones, y los #ueces deben atemperarse a l en los #uicios futuros %ue pudieran entra,ar su alteraci!n.
Es el efecto positi$o de la cosa #u'gada. El negati$o se traduce en %ue la cuesti!n planteada en el #uicio y
resuelta por la sentencia no puede $ol$er a ser ob#eto de otro pleito entre las mismas partes ni de una
nue$a y consiguiente resoluci!n #udicial.
Por $irtud de la autoridad de la cosa #u'gada no es l)cito ni posible indagar si el fallo fue #usto o
in#usto, a menos %ue por e*cepci!n proceda el recurso de re$isi!n4 pero esta ip!tesis es e*traordinaria.
8ormalmente, la sentencia pasada en autoridad de cosa #u'gada se considera como el se,alamiento ltimo
y definiti$o de la disciplina #ur)dica %ue corresponde a la relaci!n o situaci!n ob#eto del fallo. Para
subrayar el $alor de la cosa #u'gada los romanos dec)an %ue ella se tiene como $erdad.
112. 4undamento. 112. 4undamento.
El fundamento, la ra'!n de ser de la cosa #u'gada es la necesidad social de establecer la seguridad
#ur)dica. 5os pleitos deben tener un punto final para %ue las cosas no estn constantemente inciertas. +i
despus de terminado un pleito, los mismos litigantes pudieran frustrar la sentencia mediante la promoci!n
de otro #uicio sobre idntica cuesti!n, las %uerellas umanas se eterni'ar)an y los derecos nunca estar)an
seguros con el consiguiente da,o para la comunidad.
113. 6ficacia de la cosa ju?gada. <ccin $ e0cepcin. 113. 6ficacia de la cosa ju?gada. <ccin $ e0cepcin.
5os atributos propios de la eficacia de la cosa #u'gada son dos" coercibilidad e inmutabilidad.
Por $irtud de la coercibilidad la sentencia puede cumplirse con o sin la $oluntad del su#eto en contra
del cual se a pronunciado, o en oposici!n a esa $oluntad. El cumplimiento o e#ecuci!n de la sentencia se
traduce en los actos dirigidos a dar eficacia pr-ctica al contenido de ella.
5a inmutabilidad significa %ue los efectos y los trminos de la sentencia no pueden ser alterados o
desconocidos por #ue' alguno.
Por la acci!n de cosa #u'gada se ace $aler la coercibilidad de la sentencia4 por la e*cepci!n de cosa
#u'gada, la inmutabilidad de la misma.
5as sentencias definiti$as y las interlocutorias firmes producen la acci!n y la e*cepci!n de cosa
#u'gada 2&. de Procedimiento &i$il, art. ;?=3. +entencia definiti$a es la %ue pone fin a la instancia,
resol$iendo la cuesti!n o asunto %ue a sido ob#eto del #uicio 2&. de Procedimiento &i$il, art)culo ;=I,
inciso segundo3. Instancia es cada una de las etapas del proceso en las cuales el #ue' puede conocer y
resol$er tanto las cuestiones de eco como de dereco %ue ese proceso en$uel$e. 5a tramitaci!n de un
#uicio, segn los casos, puede constar de una instancia nica o de dos. En esta ltima ip!tesis la primera
instancia $a desde su comien'o asta la primera sentencia %ue resuel$e el pleito, y la segunda %ue abarca
desde la deducci!n del recurso de apelaci!n asta la sentencia %ue sobre ella se pronuncia.
Decibe el nombre de sentencia interlocutoria la %ue falla un incidente del #uicio, estableciendo
derecos permanentes a fa$or de las partes, o resuel$e sobre algn tr-mite %ue debe ser$ir de base en el
pronunciamiento de una sentencia definiti$a o interlocutoria 2&. de Procedimiento &i$il, art. ;=I inciso
tercero3. Por incidente se entiende toda cuesti!n accesoria del #uicio %ue re%uiere pronunciamiento del
tribunal 2&. de Procedimiento &i$il arts. I2 y IB, parte final3.
E#emplo de sentencia interlocutoria %ue establece derecos permanentes a fa$or de las partes es la
%ue acepta el desistimiento de la demanda, y e#emplo de sentencia interlocutoria %ue resuel$e sobre algn
tr-mite %ue debe ser$ir de base en el pronunciamiento de una sentencia definiti$a es la resoluci!n
pronunciada en el #uicio e#ecuti$o %ue ordena embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para
cubrir la deuda con sus intereses y las costas. +entencias firmes o e#ecutoriadas son las %ue pueden
cumplirse por no e*istir recursos contra ellas, sea por%ue la ley no da ninguno, sea por%ue los %ue ella
<B <B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
concede no an sido ecos $aler oportunamente o si lo an sido ya fueron fallados 21efinici!n sinttica
%ue se desprende del art. ;?< del &. de Proc. &i$il3. :ay %ue mencionar tambin las sentencias %ue causan
e#ecutoria, %ue son las %ue pueden cumplirse no obstante e*istir en contra de ellas recursos pendientes4
e#emplo" sentencia de primera instancia en contra de la cual se concede apelaci!n en el solo efecto
de$oluti$o
;2
. Por fin, la ley procesal abla a $eces de sentencia de trmino, %ue, segn la doctrina, es la
%ue pone fin a la ltima instancia del #uicio" si el #uicio es de dos instancias, sentencia de trmino ser- la
%ue resuel$a la segunda instancia4 si el #uicio es de una sola instancia, sentencia de trmino ser- la %ue
resuel$a esta nica etapa del #uicio en %ue se e#ercita la acci!n.
114. < 'ui:nes corresponde la accin $ la e0cepcin de cosa ju?gada. 114. < 'ui:nes corresponde la accin $ la e0cepcin de cosa ju?gada.
5a acci!n de cosa #u'gada, esto es, la dirigida a e*igir el cumplimiento de lo fallado en una
resoluci!n e#ecutoriada, corresponde a a%uel a cuyo fa$or se a declarado un dereco en el #uicio 2&. de
Procedimiento &i$il, art. ;?>3.
5a e*cepci!n de cosa #u'gada tiende a impedir %ue se $uel$a a discutir entre las partes la misma
cuesti!n %ue a sido fallada antes por una sentencia definiti$a o interlocutoria firmes. Puede alegarse por
el litigante %ue aya obtenido en el #uicio y por todos a%uellos a %uienes segn la ley apro$eca el fallo,
siempre %ue entre la nue$a demanda y la anteriormente resuelta aya identidad legal de personas,
identidad de la cosa pedida e identidad legal de la causa de pedir 2&. de Procedimiento &i$il, art. ;??3. 1e
esta norma se desprende %ue puede oponer la e*cepci!n de cosa #u'gada no s!lo la parte %ue gan! el pleito
anterior, sino tambin la %ue lo perdi!, pues ella apro$ecar- el fallo en cuanto su in$ocaci!n le permita
e$itar una mayor condena en otro #uicio. 6s) puntuali'! acertadamente la &orte +uprema
;7
.
11!. Condiciones de la e0cepcin de cosa ju?gadaB las tres identidades. 11!. Condiciones de la e0cepcin de cosa ju?gadaB las tres identidades.
Para e$itar %ue una demanda abra discusi!n sobre un asunto ya fallado y, por lo mismo, para %ue el
litigante %ue a obtenido en el #uicio o a%uel a %uien segn la ley apro$eca el fallo, pueda alegar la
e*cepci!n de cosa #u'gada, es preciso %ue entre la nue$a demanda y la anteriormente resuelta aya"
;C Identidad de la cosa pedida4
2C Identidad de la causa de pedir, y
7C Identidad legal de personas 2&. de Procedimiento &i$il, art. ;??3.
&uando en ambas demandas se da esta triple identidad, %uiere decir %ue la nue$a no es sino, en
sustancia, repetici!n de la primera4 pero si una sola de estas identidades no concurre, debe inferirse %ue se
trata de dos demandas distintas.
11". 1C *dentidad de la cosa pedida. 11". 1C *dentidad de la cosa pedida.
5a cosa pedida 2petitum3 no est- definida por la ley, pero la doctrina afirma %ue es el beneficio
#ur)dico cuya protecci!n se solicita al #ue' en la demanda.
Por e#emplo, en un #uicio rei$indicatorio el demandante pide %ue el demandado le entregue o
restituya la posesi!n del ob#eto cuyo dominio, segn el primero, a l le pertenece" la cosa pedida es el
dereco de propiedad %ue se solicita al #ue' reconocer. En las llamadas %uerellas posesorias la cosa pedida
es la posesi!n %ue dice tener el %uerellante sobre el ob#eto %ue detenta materialmente el %uerellado4 en las
acciones de estado ci$il la cosa pedida es el estado de padre, de i#o, de c!nyuge o de otro pariente4 en las
demandas de nulidad de un acto #ur)dico, la nulidad de ste.
Para %ue aya identidad de cosa pedida no ay necesidad siempre de %ue el ob#eto del dereco sea el
mismo en la primera y segunda demanda, por%ue para determinar el petitum debe atenderse al dereco
cuya tutela se pide al !rgano #urisdiccional y, no al ob#eto de ese dereco. 6un%ue las dos demandas se
refieran al mismo ob#eto, no ay la identidad de %ue se trata si los derecos in$ocados son distintos.
1espus de reca'ada la pretensi!n de dominio sobre determinado fundo, puede intentarse otra demanda
pidiendo sobre el mismo el reconocimiento de un dereco de usufructo, o de condominio. 6 la in$ersa, si
;2 ;2
El efecto de$oluti$o consiste en dar al tribunal superior la #urisdicci!n necesaria para re$er el fallo del #ue' inferior y El efecto de$oluti$o consiste en dar al tribunal superior la #urisdicci!n necesaria para re$er el fallo del #ue' inferior y
enmendarlo o confirmarlo. Es un efecto %ue nunca puede faltar en la apelaci!n. El suspensi$o es un efecto %ue generalmente, pero enmendarlo o confirmarlo. Es un efecto %ue nunca puede faltar en la apelaci!n. El suspensi$o es un efecto %ue generalmente, pero
no siempre, se agrega al de$oluti$o y se traduce en suspender la #urisdicci!n del tribunal inferior para seguir conociendo de la no siempre, se agrega al de$oluti$o y se traduce en suspender la #urisdicci!n del tribunal inferior para seguir conociendo de la
causa asta %ue se resuel$a la apelaci!n. causa asta %ue se resuel$a la apelaci!n.
;7 ;7
&asaci!n de fondo, 7K de abril ;B7<, D., t. 7;, sec. ;L, p-g. 7?K. &asaci!n de fondo, 7K de abril ;B7<, D., t. 7;, sec. ;L, p-g. 7?K.
=K =K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
en los dos #uicios el dereco in$ocado es idntico abr- identidad de cosa de pedir aun%ue el ob#eto del
dereco sea diferente. +i 5aura solicita se le entregue un collar de la difunta Featri', alegando ser eredera
de sta, y el #ue' le reca'a la demanda declarando %ue no es eredera, no podr- ella m-s tarde pedir un
relo# de oro pretendiendo nue$amente ser eredera de Featri', supuesto %ue fundamente el dereco de
erencia en el mismo eco o acto #ur)dico 2un solo y mismo testamento, por e#emplo3" la cosa pedida 2el
dereco de erencia3 es la misma en ambos #uicios.
5a determinaci!n cuantitati$a del ob#eto del dereco a dado lugar a interpretaciones en la
identificaci!n de la cosa pedida. Por e#emplo, se pregunta si ay identidad de la cosa pedida entre la
primera demanda por la %ue se rei$indica todo un fundo y la segunda por la %ue s!lo se rei$indica una
parte de l. Nu'gamos aceptable la opini!n negati$a" por%ue puede no tenerse dereco al todo y s) a una
parte. Por el contrario, si se reca'a la demanda de la cuarta parte de determinado fundo, no podr- despus
pedirse se declare la propiedad sobre el todo, por%ue dentro de ste se alla la cuarta parte denegada antes4
pero podr)a, solicitarse en la nue$a demanda el reconocimiento del dominio de las otras tres cuartas partes,
por%ue ese dereco sobre ellas no fue materia del #uicio anterior.
11#. 2C *dentidad de la causa de pedir. 11#. 2C *dentidad de la causa de pedir.
El &!digo de Procedimiento &i$il cileno dice %ue causa de pedir es el fundamento inmediato del
dereco deducido en #uicio 2art. ;?? inciso final3. Es el eco generador del beneficio #ur)dico solicitado.
+i se demanda la indemni'aci!n de los per#uicios causados por un delito, la cosa pedida, el beneficio
reclamado es el dereco a la indemni'aci!n y la causa de pedir es el eco il)cito, el delito. +i se reclama
la de$oluci!n de la suma prestada, el dereco a la restituci!n nace o deri$a del contrato de mutuo" ste es
la causa de pedir. +i una persona reclama la calidad de i#o natural de determinado ombre, el beneficio
#ur)dico solicitado es dica filiaci!n natural y la causa de pedir es el eco de aber sido engendrado el
demandante por el ombre demandado. +i se solicita la declaraci!n de nulidad de un contrato por aber
sido for'ado el demandante a celebrarlo, el beneficio de la nulidad pedida encuentra su causa de pedir en
el $icio del consentimiento.
:ay demandas, principalmente las de nulidad de un acto #ur)dico, en %ue cabe distinguir una causa de
pedir remota y otra pr!*ima del dereco o beneficio %ue se reclama en el proceso. Para algunos, s!lo la
causa pr!*ima es la $erdadera causa de pedir, la remota o le#ana es intranscendente para los efectos de la
cosa #u'gada4 en el sentir de otros debe considerarse como causa de pedir la remota, el eco espec)fico
%ue genera la nulidad del acto o contrato. 6claremos el asunto con un e#emplo. +i se pide la nulidad del
contrato, Gpor %u se pideH Por%ue el consentimiento est- $iciado 2causa pr!*ima3. 0, Gpor %u est-
$iciado el consentimientoH Por%ue ubo error, o dolo, o fuer'a 2causa remota3. Esta ltima ser)a la causa
de la causa.
En nuestro dereco, G%u causa, la remota o la pr!*ima debe tomarse en cuenta para determinar si
e*iste identidad de causa de pedir entre dos demandasH 5as opiniones est-n di$ididas. &reen algunos %ue
es la causa pr!*ima, por%ue la definici!n legal se refiere al fundamento inmediato del dereco deducido
en #uicio4 otros ase$eran %ue es la causa remota, el eco espec)fico %ue engendra la nulidad, por%ue as)
resulta de una serie de disposiciones del &!digo de Procedimiento &i$il 2art)culo ;>K, ;?K y 7;I3 y del
art)culo ;>B; del &!digo &i$il, %ue se,ala distintos puntos de partida del pla'o para pedir la nulidad
relati$a de un acto o contrato, segn sea la causa espec)fica de la nulidad 2$iolencia, error o dolo,
incapacidad legal3. 5os pormenores de esta discrepancia, como todo lo relati$o a la cosa #u'gada, se
estudian en las obras de 1ereco Procesal4 para los fines de nuesAtro ramo bastan las nociones
fundamentales %ue e*ponemos.
11%. 3C *dentidad legal de personas. 11%. 3C *dentidad legal de personas.
8inguna duda cabe %ue cuando en un nue$o #uicio concurre la identidad de cosa pedida y tambin la
identidad de causa, puede sostenerse %ue la cuesti!n debatida es la misma4 pero esto no basta para %ue la
primera sentencia produ'ca cosa #u'gada respecto de la nue$a demanda. 6 este efecto es necesario,
adem-s, %ue la cuesti!n se suscite entre las mismas partes, no f)sicamente consideradas, sino legalmente, o
sea, desde un punto de $ista #ur)dico.
=; =;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5as personas son #ur)dicamente las mismas cuando an figurado en el proceso anterior por s) mismas
o representadas y en el nue$o #uicio inter$ienen en la misma calidad. +i Primus es demandado por un
mill!n de pesos debidos como tutor de +ecundus y m-s tarde es demandado en nombre e inters propio, es
decir, en otra calidad, no podr- oponer la e*cepci!n de cosa #u'gada, por%ue faltar)a la identidad legal de
personas. 8inguna duda ay %ue, a la in$ersa, si m-s tarde +ecundus es demandado por el mismo asunto
%ue lo fue su tutor como tal, podr- oponer la e*cepci!n de cosa #u'gada, por%ue si bien no e*iste identidad
f)sica entre l y Primus, su tutor, s) e*iste una #ur)dica, ya %ue se considera %ue en el primer #uicio
concurri! +ecundus, representado por Primus.
8o presenta dificultades la determinaci!n de la identidad legal de personas cuando en el primer y
segundo pleito concurren las mismas personas, f)sica y #ur)dicamente consideradas4 pero s) en el caso de
personas %ue no an figurado f)sicamente en el primer #uicio. 8o pormenori'aremos estas concurrencias,
%ue se acen en 1ereco Procesal. +in embargo, diremos, en trminos generales, %ue la cosa #u'gada
e*iste respecto de una persona %ue no a participado en el primer pleito, en estos dos casos"
a3 &uando dica persona a sucedido, sea a t)tulo uni$ersal, sea a t)tulo singular, a una de las partes
del primer #uicio, y
b3 &uando una de las partes %ue no a participado f)siAcamente en la primera contro$ersia, a sido
representada por otra persona en $irtud de un mandato legal, con$encional o #uAdicial.
11&. 5elatividad de la cosa ju?gada. 11&. 5elatividad de la cosa ju?gada.
5a autoridad de la cosa #u'gada rige, en principio, s!lo para las partes %ue an inter$enido
#ur)dicamente en el litigio4 no alcan'a a las personas a#enas al #uicio. 6s) se desprende de la norma del
&!digo &i$il segn la cual .las sentencias #udiciales no tienen fuer'a obligatoria sino respecto de las
causas en %ue actualmente se pronunciaren/ 2art)culo 7C, inciso segundo3. 5os romanos dec)an %ue la cosa
#u'gada entre unos no da,a ni apro$eca a otros.
Esta regla fundamental se #ustifica, ante todo, por una ra'!n de e%uidad. 5os intereses de un
indi$iduo no pueden comprometerse por la decisi!n #udicial dictada a consecuencia de un litigio en %ue l
no a figurado4 de lo contrario, correr)a el riesgo de $er comprometidos sus derecos por la torpe'a o
confabulaci!n de otros. Por e#emplo, el deudor de una suma de dinero muere de#ando dos erederos. +u
deuda se di$ide entre stos 2&. &i$il, art)culo ;7=<3. El acreedor no e#ercita su acci!n ante los tribunales
sino contra uno de los erederos, y consigue una sentencia condenatoria para este ltimo. 1e dica
sentencia no podr- ser$irse m-s %ue para cobrar al eredero condenado4 pero no podr- acerla $aler contra
el otro eredero. 0 es #usto. En efecto, puede ocurrir %ue el eredero perseguido ante los tribunales y
condenado aya omitido in$ocar algn medio de defensa 2prescripci!n de la deuda, nulidad de la
obligaci!n, pago efectuado por el difunto3, con el cual abr)a podido obtener el reca'o de la demanda.
5a relati$idad de la cosa #u'gada se aplica a los llamados #uicios declarati$os, o sea, a los %ue se
limitan a reconocer una relaci!n de dereco creada anteriormente. +i bien estos son los m-s numerosos,
ay otros #uicios llamados constituti$os, por%ue su sentencia crea, constituye una situaci!n #ur)dica nue$a
2#uicios %ue persiguen se decrete un di$orcio, una separaci!n total de bienes, %uiebra, una interdicci!n por
enfermedad mental3. El fallo de estos #uicios produce efectos erga omnes, es decir, con relaci!n a todo el
mundo. Tambin ay otras sentencias %ue sin ser constituti$as, por e*presa disposici!n de la ley, producen
efectos generales, como, por e#emplo, la %ue declara $erdadera o falsa la legitimidad del i#o 2&. &i$il, art.
7;=3.
12(. Lmites de la autoridad de la cosa ju?gada. 12(. Lmites de la autoridad de la cosa ju?gada.
1eben distinguirse los l)mites ob#eti$os y los sub#eti$os.
a3 5)mites ob#eti$os. En general, suele decirse %ue la autoridad de la cosa #u'gada se e*tiende a las
cuestiones debatidas y decididas en la sentencia. +in embargo, la afirmaci!n es, por un lado, muy
restringida, por%ue ay cuestiones %ue abr)an podido ser discutidas y no lo fueron, y %uedan, empero,
cubiertas por la cosa #u'gada. +i, por e#emplo, el demandado de#! de oponer una e*cepci!n o de presentar
una prueba, no por ello podr- despus acerlas $aler para in$alidar la cosa #u'gada. Por lo general, .el
fallo cubre lo deducido y lo deducible/.
=2 =2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
1e otro lado, a%uella formulaci!n es muy amplia, como %uiera %ue ay puntos %ue el #ue' considera
en su fallo y no por eso %uedan con la in$estidura de la cosa #u'gada. Por e#emplo, si se demanda el pago
de los intereses $encidos de un mutuo, sin %ue en este #uicio el demandado contro$ierta la e*istencia del
contrato, el fallo %ue condena a pagar esos intereses no se pronuncia indiscutiblemente sobre la e*istencia
del mutuo" esta e*istencia no %ueda amparada por la cosa #u'gada y en otro #uicio podr- debatirse. :ay
ciertas cuestiones %ue son antecedentes de la cuesti!n principal %ue constituye el ob#eto directo de la
demanda. +i esas cuestiones est-n $inculadas indisolublemente a la principal en forma de no poder
decidirse sta sin resol$erse primero a%ullas, la cosa #u'gada se e*tiende a las cuestiones %ue constituyen
el dico antecedente, y no podr-n ser discutidas nue$amente en otro #uicio para $ulnerar el fallo dado
oportunamente a la cuesti!n principal. Pero si esas cuestiones son un mero antecedente l!gico para la
resoluci!n de la cuesti!n principal, no tendr-n autoridad de cosa #u'gada.
b3 5)mites sub#eti$os. En adagio pretende marcar la autoridad de la cosa #u'gada con relaci!n a los
su#etos4 dice" .5a cosa #u'gada entre otros no beneficia ni per#udica a terceros/. En principio, la sentencia
s!lo obliga directamente a las partes y a sus erederos o causaabientes4 los erederos y causaabientes
%uedan ligados por%ue reciben la relaci!n o situaci!n #ur)dica contro$ertida en la misma posici!n %ue
ten)an sus autores, los litigantes. &ausaabiente se llama la persona %ue a ad%uirido un dereco u
obligaci!n de otra, denominada su autor. El comprador, $erbigracia, con relaci!n a los derecos sobre la
cosa comprada, es causaabiente del $endedor, y ste es autor del comprador.
Pero ay otras personas %ue no son partes, erederos ni causaabientes y %ue, sin embargo, %uedan
su#etas a lo #u'gado entre los litigantes. Despecto de ellos, la cosa #u'gada despliega una eficacia refle#a.
+e trata de terceros %ue son titulares de una relaci!n #ur)dica cone*a con la %ue a sido ob#eto del fallo o
dependiente de ella. 6s), por e#emplo, el fallo pronunciado entre el acreedor y un codeudor solidario y %ue
declara nula la obligaci!n, libera a los dem-s codeudores. Por el contrario, la eficacia refle#a no se produce
frente a los terceros e*tra,os al #uicio cuando ellos son titulares de un dereco aut!nomo respecto a la
relaci!n sobre la cual se pronunci! el fallo, y por tanto, no pueden recibir de ste un per#uicio #ur)dico.
6s), por e#emplo, si en el #uicio de rei$indicaci!n entre Primus y +ecundus se reconoce el dominio de la
cosa al ltimo, nada impide %ue un tercero e*tra,o al #uicio %ue pretende tener un t)tulo no dependiente
del %ue se discuti! en ste, inicie acci!n rei$indicatoria respecto a la misma cosa.
8!tese" ay su#etos a %uienes el fallo no per#udica ni beneficia #ur)dicamente4 ellos deben limitarse a
respetar lo #u'gado, en el sentido de ce,ir su conducta a la situaci!n declarada por a%ul. +on los llamados
terceros indiferentes. Por e#emplo, al deudor de una sucesi!n le da igual %ue el eredero sea Pedro, Nuan o
1iego4 pero una $e' %ue la sentencia #udicial declara %ue el $erdadero es el ltimo, necesariamente deber-
pagar a ste si %uiere pagar bien.
Por fin, parece de m-s ad$ertir %ue desde el punto de $ista del respeto a la cosa #u'gada, como
situaci!n #ur)dica declarada oficialmente, ella tiene autoridad frente a todo el mundo y debe ser reconocida
de la misma manera %ue un contrato $-lido lo es para todos y no s!lo para los contratantes.
c3 5ocali'aci!n de la cosa #u'gada en la sentencia.
+e a discutido si la cosa #u'gada resulta de la parte resoluti$a de la sentencia o de todo el comple#o
de sta, incluso los considerandos o ra'onamientos %ue ace el #ue' para establecer su mandato. :ay
opiniones en ambos sentidos. En todo caso, la cosa #u'gada s!lo puede e*tenderse a a%uellos
considerandos %ue sustancialmente guardan congruencia con la parte dispositi$a y representan una
premisa necesaria y l!gica de sta.
=7 =7
Captulo VII Captulo VII
LA COSTUMBRE LA COSTUMBRE
121. Definicin $ 6lementos. 121. Definicin $ 6lementos.
5a costumbre es una norma #ur)dica de generaci!n espont-nea. +e define como la obser$ancia
constante y uniforme de una regla de conducta, reali'ada por la generalidad o gran mayor)a de los
miembros de una comunidad social con la con$icci!n de %ue responde a una necesidad #ur)dica.
5os elementos de la costumbre son dos"
a3 uno e*terno, material u ob#eti$o, %ue estriba en la general, constante y uniforme repetici!n de actos
similares, y
b3 el segundo elemento es interno, espiritual o sub#eti$o, y est- fundado en la con$icci!n, por parte de
los miembros de la comunidad, de la necesidad #ur)dica de a%uella regla y, por ende de su obligatoriedad.
122. Clasificaciones. 122. Clasificaciones.
5a costumbre, segn sea el punto de $ista %ue se considere, admite di$ersas clasificaciones. Tomando
como base el factor territorial en %ue impera, la costumbre puede ser general 2la %ue rige en todo el
territorio de un Estado3, y local 2la %ue se obser$a en una determinada parte del territorio del Estado3. 1e
acuerdo con el pa)s en %ue se practi%ue, la costumbre es nacional o e*tran#era. +egn sea su relaci!n con
la ley, la costumbre es contra la ley, fuera de la ley o segn la ley.
&ostumbre contra la ley es la %ue introduce una norma destructora de la ley antigua, ya sea
proclamando su inobser$ancia, ya sea imponiendo una conducta diferente de la establecida por la ley. En
cual%uiera de estas dos formas conduce al desuso de la norma legislati$a.
&ostumbre fuera de la ley es la %ue rige una materia o asunto sobre el cual no ay normas
legislati$as.
&ostumbre segn la ley es la %ue ad%uiere el car-cter de norma #ur)dica en ra'!n de ser llamada por la
ley a regir un asunto dado.
8uestro &!digo &i$il reconoce la costumbre segn la ley al decir %ue .la costumbre no constituye
dereco sino en los casos en %ue la ley se remite a ella/ 2art)culo 2C3.
Mue la costumbre no constituye dereco significa %ue no tiene fuer'a de ley, por%ue en esta acepci!n
est- tomada la palabra dereco4 pero, de acuerdo con la ltima parte de la disposici!n transcrita, la
costumbre ad%uiere fuer'a de ley cuando sta se remite a a%ulla.
5a consideraci!n de la norma consuetudinaria se e*plica por%ue la legislaci!n por m-s general o
casu)stica %ue sea, no puede llegar a comprender todas las modalidades %ue adoptan las relaciones de los
ombres. 8umerosos son los casos en %ue la ley se refiere e*presamente a la costumbre. Por e#emplo, el
&!digo &i$il declara %ue sin nada se a estipualdo sobre el tiempo del pago del arrendamiento de predios
rsticos, se obser$ar- la costumbre del departamento 2art)culo ;BI>3. 5a referencia debe entenderse a la
comuna pues la ley 8C ;I.??>, de ;I de enero de ;BIB, %ue dispone la adecuaci!n del Poder Nudicial a la
regionali'aci!n del pa)s, en todas las disposiciones reempla'! el antiguo departamento por la comuna. 6
dica ley se le escap!, en el art)culo ;BI>, la sustituci!n de la palabra departamento por la de comuna,
pero la di$isi!n territorial comuna es la %ue oy impera4 la de departamento se a suprimido. Otro e#emplo
en %ue la ley se remite a la costumbre es el art)culo del mismo &!digo segn el cual la remuneraci!n del
mandatario se determina por la con$enci!n de las partes, antes o despus del contrato, por la ley, la
costumbre o el #ue' 2 art)culo 2;;?3.
=< =<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
8uestro &!digo de &omercio acepta la costumbre fuera de la ley, dice %ue las costumbres mercantiles
suplen el silencio de la ley, cuando concurren los re%uisitos %ue se,ala 2art)culo <C3.
5a costumbre tiene notable importancia en el 1ereco Internacional Pblico, ya %ue constituye su
principal fuente. Por el contrario, en el 1ereco Penal la costumbre carece de toda fuer'a4 no ay delito ni
pena sin pre$ia ley %ue lo estaAble'ca.
123. .rueba de la costumbre. 123. .rueba de la costumbre.
6 pesar de %ue la costumbre en los casos en %ue la ley la llama a regir es una norma #ur)dica, necesita
ser probada ante los tribunales de #usticia, por%ue, al re$s de lo %ue ocurre con la ley, ninguna autoridad
pblica atestigua oficialmente su e*istencia. En materia ci$il, cual%uier medio id!neo para demostrar la
costumbre es aceptable" instrumentos pblicos o pri$ados, testigos, etc. 8o ocurre lo mismo en materia
comercial en %ue, como enseguida $eremos, reina un criterio restricti$o.
124. Diferencias entre la costumbre civil $ la mercantil. 124. Diferencias entre la costumbre civil $ la mercantil.
;3 5a costumbre mercantil entra a regir en el silencio de la ley4 la ci$il s!lo cuando la ley se remite
e*presamente a ella.
23 El &!digo &i$il no determina los re%uisitos %ue debe reunir la costumbre para %ue sea fuente de
dereco4 pero s) el &!digo de &omercio. Este dice" .5as costumbre mercantiles suplen el silencio de la ley
cuando los ecos %ue la constituyen son uniformes, pblicos y generalmente e#ecutados en la Depblica
o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, %ue se apreciar-
prudencialmente por los #u'gados de comercio/ 2art)culo <C3.
73 El &!digo &i$il no especifica los medios por los cuales debe probarse la costumbre4 de modo %ue
es posible emplear todos los medios %ue el dereco establece. El &!digo de &omercio, en cambio, se,ala
ta*ati$amente los medios de prueba de la e*istencia de la costumbre, la cual .s!lo podr- ser probada por
alguno de estos medios"
;C Por un testimonio feaciente de dos sentencias %ue, ase$erando la e*istencia de la costumbre,
ayan sido pronunciadas conforme a ella4
2C Por tres escrituras pblicas anteriores a los ecos %ue moti$an el #uicio en %ue debe obrar la
prueba/ 2art)culo =C3.
12!. 7sos $ costumbre. 12!. 7sos $ costumbre.
a3 5a costumbre a la %ue asta a%u) nos emos referido suele llamarse uso normati$o, por%ue
constituye norma #ur)dica, se cotrapone ella a los usos propiamente dicos, donominados tambin
indi$iduales, contractuales, negociales o pr-cticas o usos de negocios.
5os usos no son sino pr-cticas o conductas %ue por con$eniencia, oportunidad y otros moti$os,
siguen en sus relaciones #ur)dicas determinados su#etos o c)rculos de un ncleo social dado. 8o tienen el
car-cter de la generalidad de la costumbre y tampoco llenan el re%uisito de la con$icci!n de su necesidad
#ur)dica. Todo lo dico no se opone a %ue un simple uso pueda ser el germen de una costumbre.
8uestro &!digo de &omercio denomina tambin a los usos contractuales costumbres mercantiles. En
efecto, dispone %ue stas ser$ir-n de regla para determinar el sentido de las palabras o frases tcnicas del
comercio y para interpretar los actos o con$enciones mercantiles 2art)culo >C3. 5a doctrina nacional
concluye %ue estas llamadas costumbres mercantiles interApretati$as no %uedan sometidas a las
limitaciones de la prueba %ue establece el &!digo de &omercio para las costumbres mercantiles
normati$as.
== ==
Captulo VIII Captulo VIII
PROMULGACION Y PUBLICACION DE LA LEY PROMULGACION Y PUBLICACION DE LA LEY
12". Deneralidades. 12". Deneralidades.
6probado un proyecto de ley por ambas &-maras, debe remitirse al Presidente de la Depblica %uien,
si tambin lo aprueba, debe disponer su promulgaci!n como ley 2&onstituci!n, art. >B3. Para acer
obligatoria la ley no basta, pues, el $oto conforme de la &-mara de 1iputados y del +enado, y tampoco la
sanci!n del Presidente de la Depblica. 5a sanci!n es el acto por el cual el Nefe del Estado, en su calidad
de poder colegislador, presta su adesi!n al proyecto de ley aprobado por las dos ramas del &ongreso
8acional. Para %ue la ley sea obligatoria se re%uiere, adem-s de la aprobaci!n parlamentaria y del
Presidente de la Depblica, %ue sea promulgada y publicada.
&on la sanci!n o aprobaci!n presidencial termina la primera fase de la ley, en cuya elaboraci!n tiene
e*clusi$a in#erencia el Poder 5egislati$o, por%ue si bien e*iste participaci!n del Presidente de la
Depblica, ste la tiene a t)tulo de colegislador y no como representante del Poder E#ecuti$o.
En esta ltima calidad el Presidente acta cuando promulga la ley.
12#. Definicin de promulgacin. 12#. Definicin de promulgacin.
5a palabra promulAgaci!n tiene dos acepciones. En una significa .publicar una cosa solemnemente,
acerla saber a todos/. En la otra %uiere decir el acto por el cual el Nefe del Estado, en su calidad de
representante del Poder E#ecuti$o, atestigua o certifica la e*istencia de una ley y ordena obser$arla y
acerla obser$ar.
8uestro &!digo &i$il, como otras legislaciones, da este significado a la palabra promulgaci!n, y
reser$a la de publicaci!n para el medio de dar a conocer a todos el contenido de la ley.
5a promulgaci!n Jse diceJ es la partida de nacimiento de la ley" .ella le da e*istencia cierta,
autntica, incontestable y la re$iste de la fuer'a coerciti$a de %ue antes carec)a/.
12%. .ublicacin de la le$. 12%. .ublicacin de la le$.
5a ley no obliga sino una $e' promulgada en conformidad a las normas constitucionales y publicada.
5a publicaci!n de la ley se ace ordinariamente insertando su te*to en el 1iario Oficial y desde la
feca de ste se entiende conocida por todos y pasa a ser obligatoria. Para todos los efectos legales la
feca de la ley es la de su publicaci!n en el 1iario Oficial. +in embargo, en cual%uiera ley pueden
establecerse reglas diferentes sobre su publicaci!n y sobre la feca o fecas en %ue a de entrar en
$igencia 2&. &i$il, arts, >C y ?C3.
+i bien ordinariamente la publicaci!n de la ley se ace mediante la inserci!n de su te*to en el 1iario
Oficial, ay autori'aci!n para seguir otra regla diferente, y as) podr)a publicarse una ley acindola
conocer por bandos, carteles, etc. 5os &!digos muy e*tensos, como sucedi! con el mismo &!digo &i$il,
suelen no publicarse en el 1iario Oficial, sino %ue se imprimen inmediatamente en tomos, insert-ndose en
dico diario s!lo el decreto supremo aprobatorio del correspondiente &!digo y mand-ndose tener por
oficial la edici!n as) publicada.
Tambin, conforme a la disposici!n legal transcrita, una ley puede establecer %ue ella entrar- a regir
un tiempo despus de publicada, %uedando entonces suspendida la aplicaci!n asta la feca indicada. En
este caso se abla de $acaci!n de la ley. En fin, la ley puede comen'ar a regir antes de su publicaci!n4 en
seme#antes ip!tesis, bastantes e*cepcionales, se abla de leyes retroacti$as, materia %ue ulteriormente
abordaremos.
=> =>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
12&. 4iccin del conocimiento de la le$. 12&. 4iccin del conocimiento de la le$.
5a ficci!n, en 1ereco es la suposici!n de un eco o una situaci!n distintos de la realidad, para
lograr consecuencias #ur)dicas pr-cticas. Pues bien, el &!digo &i$il consagra una ficci!n al ordenar %ue
.nadie podr- alegar ignorancia de la ley despus %ue sta aya entrado en $igencia/ 2art)culo IC3.
En $erdad, la inmensa mayor)a de las gentes no conoce los te*tos de las leyes, e incluso los #uristas. 0
es natural, por%ue resulta imposible conocer millares y millares de normas legales. Pero la ficci!n se
#ustifica. Por%ue si se pudiera alegar la ignorancia de las leyes para escapar a sus mandatos, ellas, en el
eco, a nadie obligar)an y su aplicaci!n ser)a nula.
13(. ,umeracin $ recopilacin oficial de las le$es. 13(. ,umeracin $ recopilacin oficial de las le$es.
Teniendo presente la con$eniencia de numerar las leyes para %ue puedan ser citadas con toda
precisi!n, especialmente cuando se promulgan $arias en un mismo d)a, el I de febrero de ;IB7 se dict! un
decreto supremo en %ue se ordena numerarlas segn el orden en %ue las despacara el &onse#o de Estado.
5a numeraci!n comen'! a reali'arse con leyes anteriores a esta feca. 5a ley 8C ; es de ;; de enero de
;IB7 y se refiere a la pr!rroga por die' a,os de la proibici!n de ad%uirir terrenos de ind)genas. Todas las
leyes anteriores a sta carecen de nmero. 6ctualmente, suprimido el &onse#o de Estado, las leyes se
numeran correlati$amente segn el orden en %ue las despace el Presidente de la Depblica. 1esde la
feca en %ue se comen'aron a numerar asta oy $an publicadas m-s de diecinue$e mil cuatrocientas
leyes.
5os decretos supremos comien'an una nue$a numeraci!n todos los a,os, y cada Ministerio lo ace en
forma independiente.
&orresponde e*clusi$amente a la &ontralor)a General de la Depblica recopilar y editar oportuna y
met!dicamente todas las leyes, reglamentos y decretos de inters general y permanante con sus )ndices
respecti$os 2ley 8C ;K.77>, de ;K de #ulio de ;B><, %ue fi#! el te*to coordinado, sistemati'ado y refundido
de la ley de Organi'aci!n y 6tribuciones de la &ontralor)a General de la Depblica, art)culo 2>3.
5o anterior no se opone a %ue los particulares puedan acer recopilaciones sobre determinadas
materias con las modalidades %ue crean con$enientes, m-*ime cuando el inters general es %ue el
conocimiento de las normas #ur)dicas se di$ulgue lo m-s posible.
=? =?
Captulo I Captulo I
INTERPRETACIN E INTEGRACION DE LA LEY INTERPRETACIN E INTEGRACION DE LA LEY
A. I A. INTERPRETACIN NTERPRETACIN DE DE LA LA LEY LEY
131. Concepto. 131. Concepto.
5a interpretaci!n de la ley es el proceso encaminado a captar y determinar el e*acto sentido de ella.
1ico sentido cabe determinarlo, por un lado, considerando la ley en general, en s) misma y
abstractamente y, por otro, procede determinarlo frente a situaciones concretas a las cuales pretende
aplicarse.
E#emplo de la interpretaci!n de la ley considerada en s) misma ser)a una disposici!n legal %ue
aludiera a la familia, sin %ue esta noci!n apare'ca definida en el ordenamiento #ur)dico4 abr)a %ue indagar
a %u personas se %uiso comprender en la mencionada e*presi!n, si s!lo a los c!nyuges y sus i#os o,
tambin a otros parientes cercanos.
5a aplicaci!n de la ley supone siempre una interpretaci!n pre$ia para $er si el caso concreto de %ue
se trata %ueda comprendido en la ip!tesis de la ley a cuya regulaci!n se pretende someterlo.
:ay leyes claras en su te*to abstracto, pero %ue enfrentadas a situaciones concretas de la $ida real se
tornan oscuras con relaci!n a tales situaciones. 6l respecto suele darse un e#emplo cl-sico. +up!ngase %ue
tres amigos, Primus, +ecundus y Tertus, se pasean a orillas de un r)o. 1e repente Primus $e en la orilla
opuesta asomar un ob#eto desde el subsuelo4 se lo comunica a sus amigos4 +ecundus entonces llama al
perro de Terius y lo en$)a a buscar el ob#eto4 el animal desentierra ste, lo trae entre los dientes y se lo
presenta a su amo Tertius. 5a cosa resulta ser una bolsa pe%ue,a llena de monedas $aliosas4 se trata de un
tesoro. +i la ley dice %ue el tesoro corresponde al primero %ue lo descubre, el te*to es claro4 todos saben lo
%ue significa .primero/ y .descubrir/. Pero, en la ip!tesis, GMuin es el descubridorH GEl %ue primero $io
asomar el ob#etoH GEl %ue lo i'o desenterrarH GO el %ue, despus de tomar la cosa presentada por el perro,
se percat! de %ue realmente se estaba en presencia de un tesoro y no de un ob#eto perdidoH
132. >oluntad de la le$ $ voluntad del legislador. 132. >oluntad de la le$ $ voluntad del legislador.
5a acti$idad interpretati$a se orienta a captar y determinar la $oluntad de la ley, ob#eti$amente
manifestado en su te*to, y no la del legislador. 6s) lo ponen en e$idencia los casos en %ue el legislador
e*teriori'!, por error, no su $erdadero pensamiento sino otro, debiendo estarse, naturalmente, al del te*to.
Ena $e' elaborada la ley ad%uiere $ida aut!noma, se independi'a de su creador, de la $oluntad de ste.
Por eso el intrprete busca el %uerer actual de la ley. Pero esto no significa %ue la $oluntad del legislador
no deba considerarse cuando, a tra$s de la istoria de la ley, se busca el sentido de ella.
133. ;ermen:utica legal $ sistemas de interpretacin. 133. ;ermen:utica legal $ sistemas de interpretacin.
5a ermenutica es el arte de interpretar te*tos para fi#ar su $erdadero sentido. Primiti$amente se
contra)a a la interpretaci!n de la Fiblia 2ermenutica sagrada34 m-s tarde la noci!n fue ampliada a
cual%uier te*to %ue necesite e*plicaci!n. +i el arte de interpretar se refiere a los te*tos legales se abla de
ermenutica legal. Pero dentro de esta esfera la emenutica puede no limitarse a los te*tos, es decir, a
los documentos escritos, pues la costumbre tambin es susceptible de interpretaci!n.
5a interpretaci!n se reali'a, no arbitrariamente, segn el puro arbitrio o sentimiento del %ue la ace,
sino obedeciendo a ciertos criterios o principios directrices. &uando estos criterios o principios los se,ala
=I =I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
el legislador, el sistema de interpretaci!n se llama reglado4 de lo contrario, no reglado. El &!digo &i$il
cileno consagra el primer sistema4 los de @rancia y 6lemania, el segundo.
134. Diversidad de criterios interpretativos en las diferentes ramas del Derecho. 134. Diversidad de criterios interpretativos en las diferentes ramas del Derecho.
El sistema reglado de interpretaci!n est- contenido, entre nosotros, en el T)tulo Preliminar del &!digo
&i$il y ordinariamente se an considerado como normas uni$ersales no e*clusi$as del 1ereco pri$ado ni
espec)ficamente del &i$il. .Pero Jse a obser$ado
;<
J ni las normas legales ni las doctrinales de
interpretaci!n tienen igual aplicaci!n en todas las ramas del dereco ni son siempre idnticas en cada una
de stas. 5a interpretaci!n en cuanto se sir$e de medios y eleAmentos di$ersos para a$eriguar el contenido
de la norma debe inspirarse en criterios distintos, segn la naturale'a particular de la rama del 1ereco a
%ue la norma pertenece. En $erdad, no pueden ser iguales los criterios interpretati$os en el 1ereco
pri$ado %ue en el pblico por la di$ersidad de fines y funciones %ue ambos tienen, y %ue si corrientemente
las reglas generales son aplicables, a $eces no lo son o no lo son a todas sus ramas. 6s), por e#emplo, la
interpretaci!n anal!gica %ue se admite por regla general, no es aplicable al 1ereco penal y a todas
a%uellas leyes %ue restringen el libre e#ercicio de los derecos. 5a interpretaci!n e$oluti$a o progresi$a a
la %ue se debe gran parte del desarrollo del 1ereco ci$il y mercantil es inadmisible en el 1ereco
procesal, donde las formas %ue en l imperan no consienten interpretaciones e$oluti$as. En el mismo
campo del 1ereco pblico la interpretaci!n puede y debe ser di$ersa, segn las $arias disciplinas del
mismo4 m-s rigurosa en el penal y en el procesal, y menos r)gidas en las leyes en %ue predomina el
elemento pol)tico y es por tal ra'!n m-s $ariable en las relaciones y en los conceptos/.
&abe preguntarse si las normas de interpretaci!n %ue se,ala nuestro &!digo &i$il son o no de
aplicaci!n a toda clase de leyes. En sus notas al Proyecto Indito de &!digo &i$il, don 6ndrs Fello
escribi! el siguiente comentario" .Este T)tulo debe considerarse como una introducci!n, no s!lo al
presente &!digo &i$il, sino a la legislaci!n toda4 cual%uiera %ue sea, por e#emplo, la ley %ue se trata de
interpretar, ya pertene'ca al presente &!digo, ya a los &!digos %ue sucesi$amente se publi%uen, es
necesario obser$ar en su interpretaci!n las reglas contenidas en el p-rrafo <C de este T)tulo Preliminar/.
;=
En una nota al art)culo 2K afirma e*presamente la aplicabilidad de las normas interpretati$as del &!digo
&i$il a la inteligencia de las leyes penales4 dice" .En las leyes penales, se adopta siempre la interpretaci!n
restricti$a" si falta la ra'!n de la ley, no se aplica la pena, aun%ue el caso est comprendido en la letra de la
disposici!n/.
;>
Por ltimo, nadie puede creer %ue las reglas de interpretaci!n se,aladas por el &!digo agotan los
medios para descubrir el $erdadero y e*acto sentido de la ley. En mucos casos ser- necesario emplear
criterios no encerrados en el cat-logo legal. Este, por lo dem-s, enuncia criterios tan generales %ue son
$alederos para toda la legislaci!n y pueden por lo mismo ser complementados por otros m-s especiales sin
temor a %ue modifi%uen a a%ullos.
13!. Clases de interpretacin seg-n sus fuentesB Doctrinal $ de <utoridad. 13!. Clases de interpretacin seg-n sus fuentesB Doctrinal $ de <utoridad.
+egn de %uien emane, la interpretaci!n es doctrinal o pri$ada y de autoridad o pblica.
5a doctrinal o pri$ada es la efectuada por los particulares 2tratadistas, profesores, abogados34 la de
autoridad o pblica, del legislador, de los tribunales y de los !rganos administrati$os.
5a interpretaci!n de autoridad obliga con mayor o menor amplitud4 la particular no obliga.
5a interpretaci!n de autoridad se di$ide en #udicial, legal y administrati$a.
El art)culo 7C del &!digo &i$il marca la e*tensi!n obligatoria de la interpretaci!n legal o autntica y
la de la #udicial4 dice" .+!lo toca al legislador e*plicar o interpretar la ley de un modo generalmente
obligatorio. 5as sentencias #udiciales no tienen fuer'a obligatoria sino respecto de las causas en %ue
actualmente se pronunciaren/.
En cuanto a las interpretaciones de los !rganos administrati$os, ellas no obligan a los tribunales de
#usticia, segn $eremos en otro lugar.
;< ;<
Duggiero, Instituciones de 1ereco &i$il, traducci!n del italiano, t. I, Madrid ;B2B, p-g. ;7>. Duggiero, Instituciones de 1ereco &i$il, traducci!n del italiano, t. I, Madrid ;B2B, p-g. ;7>.
;= ;=
Fello, Fello, Obras completas Obras completas, tomo QII, U&!digo &i$il de la Depblica de &ileU, &aracas. Ministerio de Educaci!n, ;B=<, p-g. , tomo QII, U&!digo &i$il de la Depblica de &ileU, &aracas. Ministerio de Educaci!n, ;B=<, p-g.
2=. 2=.
;> ;>
Fello, Fello, Obras completas, Obras completas, tomo QII, U&!digo &i$il de la Depblica de &ileU, &aracas, Ministerio de Educaci!n, ;B=<, p-g. tomo QII, U&!digo &i$il de la Depblica de &ileU, &aracas, Ministerio de Educaci!n, ;B=<, p-g.
<7. <7.
=B =B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
13". 6lementos de la interpretacin judicial. 13". 6lementos de la interpretacin judicial.
5os elementos %ue constituyen la interpretaci!n reali'ada por el #ue' y %ue, a su $e' representan los
medios de %ue el intrprete se sir$e son sustancialmente cuatro" gramatical o filol!gico, l!gico, ist!rico y
sistem-tico. Estas designaciones no indican cuatro clases de interpretaci!n, entre las cuales cada uno
pueda escoger segn su gusto4 son cuatro operaciones di$ersas %ue deben actuar #untas si la interpretaci!n
pretende acertar.
;?
El elemento gramatical tiene por ob#eto la palabra, la cual sir$e de medio de comunicaci!n entre el
pensamiento del legislador y el nuestro. 5a interpretaci!n de las palabras de la ley debe tener lugar segn
las reglas del lengua#e4 de a) %ue se le denomine interpretaci!n gramatical.
;I
El elemento l!gico busca la intenci!n o esp)ritu de la ley o las relaciones l!gicas %ue unen sus
di$ersas partes. 1ir)gese a in$estigar la ratio legis, es decir, el prop!sito perseguido por la ley, la ra'!n %ue
la #ustifica, y la occasio legis, o sea, las circunstancias particulares del momento ist!rico %ue
determinaron su dictaci!n. 5a ratio es m-s importante, y asta el punto, %ue se a llegado a decir %ue si
cesa la ra'!n de la ley, cesa la ley misma. Obsr$ase, tambin, %ue la ratio legis puede ad%uirir con el
tiempo funci!n di$ersa4 y se la concibe como una .fuer'a $i$iente y m!$il/. En tal punto de $ista se basa
la denominada interpretaci!n e$oluti$a
;B
.
El elemento ist!rico tiene por ob#eto la indagaci!n del estado del dereco e*istente sobre la materia
a la poca de la confecci!n de la ley y el estudio de los antecedentes %ue tom! en cuenta el legislador
antes de dictar la ley %ue se trata de interpretar. +i consideramos %ue todas las instituciones del presente
lle$an grmenes de las del pasado, podemos comprender el $alor del elemento %ue nos ocupa. 5a
bs%ueda de los antepasados de la ley, si as) pudiramos decir, nos permitir- precisar las analog)as y las
diferencias de la norma de ayer con respecto a la de oy, descubrindose as) el sentido de esta ltima.
El conocimiento de los antecedentes o de la istoria fidedigna del establecimiento de la ley, %ue es el
%ue resulta del estudio de los proyectos, actas de las comisiones legislati$as, debates en las &-maras,
pre-mbulos y e*posici!n de moti$os con %ue se acompa,an los proyectos, tiene, por lo general, apreciable
$alor por%ue trasunta el pensamiento legislati$o.
El elemento sistem-tico se basa en la interna cone*i!n %ue enla'a a todas las instituciones #ur)dicas y
normas en una gran unidad4 esta cone*i!n, como la ist!rica, a estado $i$a en la mente del legislador, y
s!lo podemos conocer en forma perfecta su pensamiento si llegamos a $er con claridad la relaci!n entre la
ley y el con#unto del sistema legal, as) como cu-l es el influ#o %ue, en dico sistema, %uiere e#ercer
2K
.
.5os cuatro elementos de la interpretaci!n indicados, pueden reducirse a dos" el gramatical y el
l!gico. El segundo empie'a donde el primero acaba4 pues cual%uiera interpretaci!n %ue emplea medios
distintos de la mera e*plicaci!n de las palabras, es interpretaci!n l!gica/
2;
.
13#. La legislacin comparada como moderno elemento de interpretacin. 13#. La legislacin comparada como moderno elemento de interpretacin.
.5os ci$ilistas modernos an puesto de relie$e la importancia de la legislaci!n comparada, sobre todo
la de las legislaciones parecidas %ue nos muestran las conclusiones a %ue otras an llegado mediante
preceptos idnticos o an-logos, y se,alan as) e#emplos a seguir4 y %ue, por otra parte, nos re$ela las
directrices fundamentales del dereco de nuestro tiempo, a las %ue ningn pa)s, en definiti$a, puede
sustraerse/
22
.
13%. 6species de interpretacin en cuanto a los resultados. 13%. 6species de interpretacin en cuanto a los resultados.
Por el resultado a %ue condu'ca la interpretaci!n, sta puede ser declarati$a, restricti$a y e*tensi$a.
En efecto, si el proceso interpretati$o consiste en la in$estigaci!n de la $oluntad de la ley e*presada
en una f!rmula, %ue puede ser inadecuada, el resultado de la indagaci!n ser- necesariamente uno de estos
tres" o reconoce %ue la f!rmula o trminos literales coinciden e*actamente con el pensamiento legislati$o,
;? ;?
+a$igny, +a$igny, "istema del Derecho !omano actual", "istema del Derecho !omano actual", traducido al francs por Guenour y $ertido al castellano por Mesias y Poley traducido al francs por Guenour y $ertido al castellano por Mesias y Poley
en ;I?I. en ;I?I.
;I ;I
1. de Fuen, 1. de Fuen, ""ntroducci#n al $studio de Derecho %i&il" ""ntroducci#n al $studio de Derecho %i&il", Madrid, ;B72, p-gs. <7K y <7;. , Madrid, ;B72, p-gs. <7K y <7;.
;B ;B
1. de Fuen, obra citada, p-g. <72. 1. de Fuen, obra citada, p-g. <72.
2K 2K
1. de Fuen, obra citada, p-g, <7K. 1. de Fuen, obra citada, p-g, <7K.
2; 2;
&rome, citado por 1. de Fuen en su obra, p-g. <7;. &rome, citado por 1. de Fuen en su obra, p-g. <7;.
22 22
1. de Fuen, obra citada, p-g. <72. 1. de Fuen, obra citada, p-g. <72.
>K >K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
es decir, %ue lo e*teriori'a con fidelidad y acierto 2interpretaci!n declarati$a3, o en comprobar %ue
e*presan menos de lo %ue fue %uerido 2interpretaci!n e*tensi$a3, o %ue e*presan m-s 2interpretaci!n
restricti$a3.
+egn la primera especie de interpretaci!n la ley se aplicar- a todos los casos %ue e*presan sus
trminos, ni a m-s ni a menos4 de acuerdo con la interpretaci!n e*tensi$a, la ley se aplicar- a m-s nmero
de casos %ue los %ue parecen comprender los trminos literales de la ley4 conforme a la interpretaci!n
restricti$a no se e*tender- la aplicaci!n de la ley a un caso %ue, considerando las palabras literales de la
ley, parecer)a estar comprendido en la misma.
8ecesario es acer un alcance en torno al nombre de interpretaci!n declarati$a. 8o ay duda %ue
.toda interpretaci!n puede considerarse declarati$a, por%ue la finalidad del proceso interpretati$o es
#ustamente declarar el contenido efecti$o de la norma4 pero si se tiene en cuenta el resultado final a %ue se
arriba en los dos ltimos casos de dar a la f!rmula del precepto un contenido m-s amplio o m-s restringido
del %ue la letra re$ela, bien se puede, para distinguirla, designar como a%uella en la %ue tal fen!meno no
se $erifica y esta es la interpretaci!n %ue normalmente tiene lugar, pues casi siempre %uien legisla cuida
muco de la elecci!n de las palabras y de las e*presiones tcnicas para %ue ellas resulten adecuadas al
concepto y ste %uede completo al indicar todos los casos considerados por el legislador/.
27
E#emplos"
a3 Interpretaci!n declarati$a, o sea, a%uella %ue se limita a comprobar %ue la letra de la ley
corresponde al pensamiento de ella. Ena disposici!n establece %ue .la e*istencia legal de toda persona
principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre/ 2 &. &i$il, art. ?<, inc. ;C3. 5a
inteligencia de la norma %uedar- fi#ada simplemente con e*plicar los conceptos %ue denotan las palabras
.separarse completamente de su madre/.
b3 Interpretaci!n e*tensi$a, es decir, a%uella %ue establece %ue el pensamiento de la ley es m-s
amplio %ue lo %ue dicen las palabras en %ue lo a e*presado. En art)culo del &!digo &i$il, ubicado en el
t)tulo del mutuo o prstamo de consumo, permite estipular intereses en dinero o cosas fungibles 2art)culo
22K=3. +e a entendido %ue por esta disposici!n se permite pactar intereses no s!lo en el contrato de
mutuo, sino en todo contrato %ue impli%ue crdito de dinero a fa$or de otro, como la compra$enta en %ue
el comprador anticipa el precio o, al re$s, en %ue lo %ueda debiendo. 0 esto por%ue en todos los casos la
ra'!n es la misma" el dereco a obtener frutos ci$iles del propio dinero %ue, en una u otra forma, se
facilita por un tiempo a otra persona.
:ay normas %ue no deben interpretarse e*tensi$amente, como son las %ue regulan o complementan
las normas constitucionales %ue consagran las garant)as indi$iduales. 9edado est- interpretar a%ullas de
un modo e*tensi$o %ue conspire contra la amplitud de estas ltimas. 6s) se desprende del art)culo ;B
nmero 2> de la &onstituci!n Pol)tica del Estado.
2<
c3 Interpretaci!n restricti$a, esto es, a%uella en %ue se concluye %ue el pensamiento de la ley es m-s
estreco %ue el %ue significan sus palabras. En clebre #urista del siglo Q9III el alem-n Nuan Te!filo
:einecSe, llamado en lat)n :einecio, pon)a este e#emplo" .En Folonia ab)a una ley %ue condenaba a
muerte a todo el %ue derramase sangre en la pla'a pblica. :abiendo dado a cierto indi$iduo una
emiple#)a en la pla'a pblica, le sangr! all) mismo un barbero4 Gab)a ste incurrido en la penaH 8o, por
cierto, aun cuando estaba comprendido en las palabras generales de la ley. 5a ra'!n de sta era la
seguridad pblica, la cual no se turbaba por la picadura de la $ena/
2=
.
13&. =:todos de interpretacin. 13&. =:todos de interpretacin.
:ay di$ersos mtodos de interpretaci!n de la ley. Pueden agruparse en dos categor)as" por un lado, el
mtodo l!gico tradicional, y por otro, los llamados mtodos modernos de interpretaci!n.
27 27
Duggiero, Duggiero, "nstituciones de Derecho %i&il "nstituciones de Derecho %i&il, trad. del italiano, Madrid, ;B2B, tomo I, p-g. ;<I. , trad. del italiano, Madrid, ;B2B, tomo I, p-g. ;<I.
2< 2<
&orte de 6pelaciones de +antiago, ;I de no$iembre de ;BB2, D., t. BK, secc. =L, p-g. 7B 2considerandos ;K a ;7, p-g. <73. &orte de 6pelaciones de +antiago, ;I de no$iembre de ;BB2, D., t. BK, secc. =L, p-g. 7B 2considerandos ;K a ;7, p-g. <73.
2= 2=
:einecio, :einecio, !ecitaciones de Derecho %i&il !omano !ecitaciones de Derecho %i&il !omano, traducci!n del lat)n al castellano por 5uis de &ollantes, IL edic., tomo I, , traducci!n del lat)n al castellano por 5uis de &ollantes, IL edic., tomo I,
9alencia, ;III, p-g. ?=. 9alencia, ;III, p-g. ?=.
>; >;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
14(. a+ =:todo lgico tradicional. 14(. a+ =:todo lgico tradicional.
Este mtodo pretende sobre todo acertar la $oluntad de la ley al momento de ser redactada y
promulgada. &oncentra la bs%ueda de la intenci!n del legislador en los te*tos legales, en sus palabras,
antecedentes y moti$os y tambin en la ilaci!n l!gica o racional de sus di$ersas disposiciones y del
principio o los principios %ue las inspiran. +u grito de combate es V5os te*tos ante todoW
Para encontrar el pensamiento del legislador se $ale de di$ersos medios, principalmente de los %ue a
continuaci!n se indican.
141. b+ =:todos modernos. 141. b+ =:todos modernos.
+on mucos los mtodos modernos de interpretaci!n y difieren bastante entre s)4 pero todos tienen de
comn el mayor o menor repudio al mtodo cl-sico. 1e inmediato se enunciar-n algunos de esos mtodos.
142. =:todo histrico evolutivo. 142. =:todo histrico evolutivo.
+egn este mtodo, la ley no debe concebirse como la $oluntad de su autor4 una $e' dictada, se
independi'a de ste, ad%uiere e*istencia aut!noma y pasa a $i$ir su propia $ida, cuyo destino es satisfacer
un presente siempre reno$ado. El intrprete est- llamado a acer cumplir ese destino" respetando la letra
de la ley, puede atribuirle un significado di$erso del originario, %ue responda a las nue$as necesidades de
la $ida social. :a de darse a la ley, no el sentido %ue tu$o al tiempo de dictarse, sino el %ue pueda tener al
momento de ser aplicada. 8o ay %ue indagar lo %ue abr)a pensado el legislador en su poca, sino %ue es
necesario esfor'arse para acer decir al te*to legal lo %ue con$iene a las e*igencias actuales. 6l lengua#e
del tiempo de las carretas y los coces de posta, ay %ue darle significaciones de la ora interplanetaria.
5a consigna es .por el &!digo &i$il, pero m-s all- del &!digo &i$il/.
143. =:todo estructuralista. 143. =:todo estructuralista.
Este mtodo abandona la istoria y retorna al te*to, pero ste se considera como un con#unto.
Mientras %ue el mtodo tradicional basa el sentido de la ley en la intenci!n sub#eti$a de los autores de ella
y aun en el esp)ritu general de la legislaci!n, noci!n el-stica, el mtodo de estructuralista se esfuer'a por
descubrirlo en la estructura r)gida del te*to. Piensa %ue la frecuencia del empleo de un $ocablo, la
cone*i!n entre dos trminos, la concordancia de las palabras y las frases, la simetr)a o asimetr)a de las
disposiciones pueden re$elar determinado sentido, por%ue la estructura no es casual sino intencional.
144. =:todo de la libre investigacin cientfica. 144. =:todo de la libre investigacin cientfica.
Este mtodo m-s franco y respetuoso %ue el ist!rico e$oluti$o, ace entrar en #uego la interpretaci!n
s!lo cuando ay dudas sobre el sentido de la norma. Tal sentido se determina de acuerdo con la intenci!n
del legislador %ue re$ela las circunstancias dominantes a la poca de la dictaci!n de la ley y no a la de su
aplicaci!n. El intrprete debe reconstruir el pensamiento legislati$o considerando el %ue abr)a tenido
$eros)milmente el legislador en su poca si ubiera conocido la dificultad %ue se presenta aora. Por
cierto, no se atiende a los tiempos del legislador en los casos en %ue concurren nociones $ariables por su
propia naturale'a, como las buenas costumbres y el orden pblico. Pero en esta ip!tesis no se tergi$ersa
el sentido ni la intenci!n de la ley, por%ue ella misma reconoce la $ariabilidad de esos elementos %ue,
ob$iamente, %uedan su#etos a la apreciaci!n del intrprete de cada poca. :asta a%u) ay cierta
coincidencia sustancial con el mtodo cl-sico. 5a discrepancia comien'a frente a las oscuridades
insal$ables de la ley y a los $ac)os o lagunas de sta. En seme#antes e*tremos, segn el mtodo de la libre
in$estigaci!n cient)fica, intil resulta buscar una intenci!n legislati$a %ue no a e*istido y es artificioso
torturar y deformar el te*to legal. El intrprete debe, entonces, sortear la dificultad creando l mismo la
soluci!n adecuada al caso4 a de tomar como criterio general de orientaci!n la idea de #usticia y se fundar-
en la naturale'a real de las cosas. El conocimiento de la naturale'a real de las cosas se lo dan los datos
ist!ricos 2%ue lo instruir-n sobre la direcci!n en %ue e$olucionan las instituciones3, racionales 2principio
de ra'!n, postulados del dereco natural3, ideales 2aspiraciones y tendencias %ue se,alan rumbos en el
proceso del dereco3, utilitarios 2condiciones econ!micas3 y sentimentales. Estos elementos ob#eti$os an
de ser la base de la labor creadora del intrprete. 5a in$estigaci!n de ste es libre y cient)fica" libre, por%ue
se encuentra sustra)da a la autoridad positi$a de las fuentes del dereco4 cient)fica, al mismo tiempo,
>2 >2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
por%ue se apoya en elementos ob#eti$os %ue s!lo la ciencia puede re$elar 2istoria, sociolog)a, psicolog)a,
moral, econom)a pol)tica y pri$ada, estad)stica, dereco comparado, etc.3.
&onforme a una de las tendencias de este mtodo, la menos a$an'ada, la libertad del intrprete estar)a
condicionada por el esp)ritu o la filosof)a del ordenamiento #ur)dico imperante4 en consecuencia, la
soluci!n %ue l formule debe estar impregnada de ese esp)ritu o filosof)a, y no en contraste.
14!. =:todo positivo teleolgico. 14!. =:todo positivo teleolgico.
+egn el mtodo positi$o teleol!gico, las normas #ur)dicas tienen un fin pr-ctico, y ste es el %ue
debe indagar el intrprete y no la $oluntad o intenci!n del legislador, %ue es sub#eti$a y puede no coincidir
con a%uel fin. +i el caso o la relaci!n #ur)dica no est-n regulados por la ley, deben solucionarse con la
norma %ue se encuentre m-s adecuada. Esta se deducir- de las necesidades mismas, de la obser$ancia
ob#eti$a y positi$a de los ecos, de la ponderaci!n de las e*igencias reales y de las utilidades pr-cticas.
14". =:todo de la jurisprudencia de los intereses. 14". =:todo de la jurisprudencia de los intereses.
+egn mucos, el mtodo de la #urisprudencia de los intereses no es sino la $ersi!n m-s moderna del
mtodo teleol!gico. Parte de la base de %ue las leyes son la resultante de los intereses materiales,
nacionales, religiosos y ticos %ue lucan dentro de una comunidad #ur)dica. &onsecuentemente, el
intrprete, para resol$er una cuesti!n, debe in$estigar y ponderar los intereses en conflicto y dar
preferencia al %ue la ley $alore m-s. 0 para este efecto, su inspiraci!n y gu)a deben ser los intereses %ue
son causa de la ley, de#ando de lado la letra de sta y los pensamientos sub#eti$os del autor de la misma4 a
la soluci!n del caso, el intrprete y el #ue' deben adecuar el te*to legal mediante una interpretaci!n
restricti$a, e*tensi$a y asta correcti$a, si el nue$o orden social o pol)tico as) lo reclama.
14#@14%. =:todo de la escuela del derecho libre. 14#@14%. =:todo de la escuela del derecho libre.
5a escuela del dereco libre o de la #urisprudencia libre no es un simple mtodo de interpretaci!n de
las normas #ur)dicas4 sus planteamientos son muco m-s $astos" abarcan en general la elaboraci!n y la
creaci!n del 1ereco. +ustenta ideas dif)ciles de ser comentadas, sea por el car-cter difuso %ue presentan
algunas, sea por la carencia de unanimidad de pareceres %ue sobre otras tienen sus partidarios. &on todo,
se rese,ar-n a continuaci!n los pensamientos centrales y m-s compartidos.
a3 5as primeras fuentes del dereco no son las del Estado u oficiales 2llamadas fuentes formales,
por%ue est-n e*presadas o referidas en una f!rmula" ley, costumbre3, sino las reales, constituidas por los
ecos y fen!menos %ue se generan en la realidad social, en la sociedad toda o en los grupos en %ue sta
se di$ide. 5as fuentes formales, elemento est-tico del 1ereco, se limitan a comprobar las fuentes reales,
elemento din-mico. El dereco %ue emana de estas ltimas es un dereco libre, surge espont-neamente de
la conciencia social y espont-neamente tambin es aplicado. 5a autoridad de las fuentes formales est-
subordinada a su conformidad con las fuentes primarias o reales4 de a) %ue una ley o un decreto con toda
su fuer'a obligatoria pierden $alor #ur)dico si permanecen sin aplicaci!n4 por eso tambin una costumbre
pierde su $alor si cae en desuso.
b3 Por lo general, el dereco libre est- en la conciencia colecti$a del grupo social en %ue se genera y
el #ue' se limita a descubrirlo mediante la in$estigaci!n de las circunstancias reales %ue le dan nacimiento.
Pero en algunos casos el dereco libre puede ser precisado nicamente por el sentimiento indi$idual4 en
tal e*tremo surge propiamente una creaci!n de ese dereco por el #ue'.
c3 Todos los partidarios de esta escuela est-n de acuerdo en %ue el intrprete y el #ue' deben
prescindir de la ley cuando su te*to no es claro y cuando ad%uieren el con$encimiento de %ue el legislador
no abr)a resuelto el conflicto presente en el sentido %ue le dio a la ley. Para establecer su soluci!n el #ue'
debe go'ar de toda la .libertad/ posible. En lo %ue discrepan los partidarios de la escuela del dereco libre
es en la actitud del #ue' frente a los te*tos legales claros" algunos afirman %ue est- autori'ado para
desentenderse de ellos cuando las fuentes reales Jsubsuelo de las formalesJ lle$an a una soluci!n distinta
de la ley4 otros, sin embargo, estiman %ue el #ue' debe respetar la letra del te*to legal, acomodando a ella
el sentido %ue fluye de la e%uidad, la realidad social, el sentimiento #ur)dico general o personal
2ingredientes todos estos de las fuentes reales3.
>7 >7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
d3 8aturalmente, la escuela del dereco libre combate la tesis de la plenitud ermtica del orden
#ur)dico. 1e acuerdo con ella, el ordenamiento legal, en $irtud de su fuer'a org-nica, se basta y se
completa a s) mismo4 tiene capacidad para solucionar todos los casos %ue se presentan en la $ida pr-ctica
sin necesidad de recurrir a elementos e*ternos o e*tra,os. Por e#emplo, si surge un caso no pre$isto por la
legislaci!n, mediante la analog)a se le aplica la ley correspondiente a uno pre$isto y an-logo, sin %ue sea
admisible buscar la soluci!n en un factor a#eno a las normas del ordenamiento #ur)dico, como ser)a el
concepto personal %ue de lo #usto tu$iera el #ue'. 5a escuela de dereco libre lan'a sus dardos contra esta
tesis4 desprecia la anolog)a, la interpretaci!n e*tensi$a, las ficciones, los ra'onamientos basados en el
pretendido esp)ritu de la ley, etc., y afirma %ue el #ue', persiguiendo como fin ltimo la reali'aci!n de la
#usticia, debe, ante las fallas de la ley, crear libremente, la soluci!n del caso concreto sometido a su
conocimiento.
14&. Conclusin general. 14&. Conclusin general.
1octrinariamente, cada uno puede inclinarse por el mtodo interpretati$o %ue estime m-s adecuado.
En todo caso, sin embargo, nadie puede de#ar de conocer a fondo los procedimientos del mtodo l!gico
tradicional, pues son los %ue permiten comprender los te*tos legales, captar sus matices y esp)ritu.
1esde el punto de $ista de la legislaci!n positi$a cilena, y dentro del -mbito en %ue se recono'ca
imperio a las reglas de interpretaci!n de la ley %ue se,ala el &!digo &i$il, el mtodo l!gico tradicional
debe ser acatado por el intrprete, por%ue en l se fundan esas reglas positi$as %ue, segn la mayor)a de
los comentaristas, constituyen mandatos obligatorios y no meros conse#os dados por el legislador al #ue'.
5os dem-s mtodos pueden utili'arse como coadyu$antes.
1!(. *nterpretacin doctrinal. 1!(. *nterpretacin doctrinal.
5l-mase interpretaci!n doctrinal de la ley o de las normas #ur)dicas en general la %ue acen los
#uristas, sean autores de obras de dereco, profesores o abogados. Esta interpretaci!n se manifiesta en los
tratados, en las re$istas #ur)dicas y en la c-tedra. El producto as) elaborado recibe el nombre de doctrina,
palabra %ue tambin denota el con#unto de personas %ue participan en la tarea o labor de interpretaci!n
pri$ada, no oficial. Desulta, pues, %ue un mismo $ocablo, doctrina, sir$e para designar la obra y los
autores de ella.
5a interpretaci!n pri$ada no tiene fuer'a obligaroria alguna4 su $alor depende del prestigio del
intrprete y de la solide' de los fundamentos y argumentos %ue la sustentan.
5a doctrina se desarrolla libremente y no se detiene a enfocar cuestiones aisladas sino %ue e*amina
los problemas en toda su amplitud. Por eso presta grandes ser$icios al desarrollo y e$oluci!n del dereco4
orienta e inspira a #ueces y legisladores.
Por lo %ue ace a la doctrina cilena, sus interpretaciones de la ley eran, anta,o, estrecas y de poco
$uelo, pues rend)an e*cesi$o culto a la letra de las normas #ur)dicas, como todos los %ue segu)an los
principios del llamado mtodo e*egtico %ue para interpretar las normas atiende sobre todo al significado
de las palabras empleadas por el legislador. Pero oy nuestros autores y maestros an e$olucionado y sus
interpretaciones legales aplican criterios modernos y de perspecti$as m-s amplias.
1!1. *nterpretacin de autoridad $ primeramente de la interpretacin judicial. 1!1. *nterpretacin de autoridad $ primeramente de la interpretacin judicial.
Interpretaci!n de autoridad es la %ue desarrollan los tribunales de #usticia en sus sentencias
2interpretaci!n #udicial3 y el legislador en las llamadas leyes interpretati$as 2interpretaci!n legal3.
&omen'aremos por la interpretaci!n #udicial. +u fuer'a obligatoria es muy limitada, s!lo alcan'a a
los litigantes.
5a regla general deri$a del art)culo 7C del &!digo &i$il segn el cual .s!lo toca al legislador e*plicar
o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. 5as sentencias #udiciales no tienen fuer'a
obligatoria sino respecto de las causas en %ue actualmente se pronunciaren/. 5as e*cepciones %ue ampl)an
la fuer'a obligatoria de las sentencias a todo el mundo son las %ue en cada caso e*presamente se,ala la
ley, como el fallo #udicial %ue declara $erdadera o falsa la legitimidad del i#o, no s!lo $ale respecto de las
personas %ue an inter$enido en el #uicio, sino respecto de todos, relati$amente a los efectos %ue dica
legitimidad acarrea4 la misma regla se aplica al fallo %ue declara ser $erdadera o falsa una maternidad %ue
>< ><
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
se impugna 2&. &i$il, art. 7;=3. Pero n!tese bien %ue la interpretaci!n %ue en estos casos e*cepcionales
ace el #ue' de la ley no tiene $alor general4 s!lo lo tiene la declaraci!n de legitimidad o la maternidad.
5a interpretaci!n #udicial no obliga ni si%uiera al mismo #ue' %ue falla el conflicto en %ue i'o la
interpretaci!n4 puede dico #ue', en casos an-logos, interpretar la ley y resol$er los otros #uicios en forma
di$ersa. En este sentido se cita la interpretaci!n %ue i'o la &orte +uprema del art)culo >II del &!digo
&i$il antes de sentar la doctrina definiti$a" interpret! esa norma en cinco formas distintas.
6un%ue la interpretaci!n de ningn tribunal obliga, ocurre %ue cuando reiteradamente la &orte
+uprema interpreta una disposici!n legal en el mismo sentido, los tribunales siguen la uella, aun%ue no
tienen obligaci!n alguna de acerlo4 pero la pr-ctica, en cierto modo se e*plica, por%ue los tribunales %ue
dependen de la &orte +uprema se e*ponen a %ue sta les case, es decir, anule sus sentencias. &on todo, no
son pocas las $eces en %ue las &ortes de 6pelaciones se apartan de las interpretaciones del m-s alto
tribunal de la Depblica e incluso ste, aciendo un giro loable, llega a adoptarlas.
1!2. 5eglas del Cdigo Civil para la interpretacin judicial. 1!2. 5eglas del Cdigo Civil para la interpretacin judicial.
El &!digo &i$il da a los #ueces una serie de normas esenciales para la interpretaci!n de las leyes
2art)culo ;B a 2<3.
&onsidera $arios elementos" gramatical, l!gico, ist!rico, sistem-tico, e%uidad.
1!3. a+ 6lemento gramatical. 1!3. a+ 6lemento gramatical.
Mui'- con mayor precisi!n podr)a ablarse del elemento sem-ntico, %ue se refiere al significado de
las $oces y de sus combinaciones o enlaces. Este elemento el &!digo &i$il lo considera al declarar %ue
.cuando el sentido de la ley es claro no se desatender- su tenor literal, a prete*to de consultar su esp)ritu/
2art)culo ;B, inciso ;C3.
G&u-ndo debe estimarse claro el sentido de la leyH 8o s!lo cuando los trminos %ue emplea no son
oscuros, sino cuando, al mismo tiempo, son cabales y no ambiguos" no ambiguos o ine%u)$ocos por%ue
aparecen usados en un significado %ue no admite dudas4 cabales, por%ue comprenden e*actamente, ni m-s
ni menos, lo %ue la ley %uiso regular. &uando la claridad as) entendida impera en los trminos de la ley
%ue le dan sentido, %uiere decir %ue en ellos est- patente la $oluntad de la ley y, en consecuencia, no es
dable eludir el tenor literal de ella a prete*to de consultar su esp)ritu. 1e lo contrario, si las palabras,
e*presiones o trminos son oscuros, ambiguos o al parecer no cabales, abr- %ue buscar la $oluntad o
esp)ritu $erdadero de la ley a tra$s de otro elemento de interpretaci!n.
1ada la importancia %ue tiene el significado de las palabras en la interpretaci!n, el &!digo precisa
%ue .las palabras de la ley se entender-n en su sentido natural y ob$io, segn el uso general de las mismas
palabras4 pero cuando el legislador las aya definido e*presamente para ciertas materias, se les dar- en
stas su significado legal/ 2art)culo 2K3.
1e esta disposici!n resulta %ue trat-ndose de palabras no definidas e*presamente por el legislador, las
dem-s 2siempre %ue no sean tcnicas3 el legislador las emplea en su sentido natural y ob$io, segn el uso
general de las mismas palabras.
Ordinariamente, el sentido %ue a las palabras da el uso general de ellas una comunidad coincide con
alguna de las acepciones %ue se,ala el 1iccionario de la Deal 6cademia Espa,ola de la 5engua, el cual
registra incluso los significados %ue otorgan a los $ocablos los di$ersos pueblos %ue ablan en castellano4
de a) %ue cuando se constata dica coincidencia los tribunales citen, para precisar en forma m-s acabada,
el significado %ue puntuali'a el 1iccionario Oficial.
2>
Pero, como afirma una sentencia de la &orte +uprema, cuando es necesario atenerse al sentido natural
y ob$io, no es for'oso recurrir al registro de $oces %ue contiene el 1iccionario Oficial, y as), en un caso,
es leg)timo acudir al significado %ue, en las circunstancias en %ue se dict! la ley, ten)an las palabras
e*presi$as del concepto %ue se trata de esclarecer, por%ue el sentido natural de una palabra o frase es el
%ue se le atribuye en el medio en %ue se emplea y %ue conoce lo designado por ella.
2?
2> 2>
En este sentido" &. +uprema, 2B de enero ;BB7, D., t. BK, sec. =L, p-g. 2K 2considerando =C, p-g. 223. En este sentido" &. +uprema, 2B de enero ;BB7, D., t. BK, sec. =L, p-g. 2K 2considerando =C, p-g. 223.
2? 2?
+entencia de B de abril de ;B>B, D., t. >>, sec. ;L, p-g. 2B 2considerandos IC y BC, p-g. 7;3. +entencia de B de abril de ;B>B, D., t. >>, sec. ;L, p-g. 2B 2considerandos IC y BC, p-g. 7;3.
>= >=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5a ley, a $eces, emplea palabras tcnicas de una ciencia o arte. Estas deben tomarse en el sentido %ue
les dan los %ue profesan la misma ciencia o arte, sal$o %ue apare'can claramente %ue se an tomado en
sentido di$erso 2&. &i$il, art)culo 2;3.
Por e#emplo, si una disposici!n legal alude a la concepci!n de las criaturas umanas, debemos darle a
la $o' concepci!n el significado %ue le atribuyen los bi!logos4 y si en otras normas se abla de sector
pri$ado y sector pblico, sin %ue estas locuciones estn definidas por el legislador ni apare'can claramente
%ue las a tomado en un sentido di$erso del tcnico, debemos atribuirles el sentido %ue les dan los
economistas. Para ellos, sector pri$ado es a%uella parte del sistema econ!mico independiente del control
gubernamental, y sector pblico es a%uella parte de las acti$idades econ!micas de una naci!n %ue est-n
dentro de la esfera gubernamental, incluyendo los seguros sociales, las autoridades locales, las industrias
nacionali'adas y otras entidades pblicas.
+i una palabra tcnica aparece tomada claramente en la ley en un sentido di$erso de los %ue le
atribuyen los %ue profesan la respecti$a ciencia o el arte correspondiente, es claro %ue abr- %ue atenerse a
la inteligencia %ue a dica e*presi!n le confiere el legislador. El &!digo &i$il entiende %ue demente es el
enfermo mental %ue, por la gra$edad de su trastorno ps)%uico, debe estimarse incapa' e inimputable, y as)
abremos de entenderlo todos, aun%ue la psi%uiatr)a le d a la palabra en cuesti!n otro significado o la
declare oy totalmente obsoleta.
1!4. b+ 6lementos lgico e histrico. 1!4. b+ 6lementos lgico e histrico.
Estos elementos est-n contenidos en dos disposiciones del &!digo &i$il 2art)culo ;B inciso 2C y 22
inciso ;C3.
Ena ley puede contener e*presiones oscuras, o sea, carentes de claridad por ser poco inteligibles o
ambiguas, esto es, susceptibles de entenderse de modos diferentes. En todos estos casos, la $oluntad de la
ley puede buscarse a tra$s de los elementos l!gico e ist!rico de interpretaci!n.
&onforme al l!gico, las e*presiones oscuras pueden aclararse determinando la intenci!n o esp)ritu de
la ley claramente manifestado en ella misma 2&. &i$il, art. ;B primera parte del inciso 2C3.
Otra pauta del elemento l!gico %ue contribuye a precisar la $oluntad de la ley es la regla del conte*to.
Por conte*to en general se entiende el con#unto del te*to %ue rodea una frase citada, y del %ue depende la
$erdadera significaci!n de sta
2I
. 6l respecto nuestro &!digo &i$il dispone %ue .el conte*to de la ley
ser$ir- para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera %ue aya entre todas ellas la debida
correspondencia y armon)a/ 2art. 22, inciso ;C3. Esta norma se funda en %ue todas las partes de una ley
forman una unidad y responden a una misma intenci!n o esp)ritu y es natural entonces %ue guarden
armon)a y no contradicci!n. Por tanto, si en un art)culo de una determinada ley cierta e*presi!n puede ser
tomada en dos sentidos y en todos los dem-s art)culos se considera uno de dicos sentidos, a la e*presi!n
ambigua abr- %ue atribuirle este sentido %ue demuestra ser el de la $oluntad de la ley.
El diccionario oficial dice %ue conte*to es el entorno ling()stico del cual depende el sentido y el $alor
de una palabra, frase o fragmento considerado.
El elemento ist!rico, la istoria fidedigna de la ley, tambin sir$e, en los casos en an-lisis, para
recurrir a la intenci!n o esp)ritu de a%ulla a fin de determinar su sentido 2&. &i$il, art. ;B, inciso 2C, parte
final3.
5a istoria fidedigna de la ley la constituyen las circunstancias e*istentes a la poca de elaborarse el
proyecto de ella, el te*to de ese proyecto en$iado al &ongreso 8acional, el Mensa#e del E#ecuti$o %ue lo
acompa,a, las actas de las &omisiones parlamentarias %ue e*aminan e informan el proyecto, las
e*plicaciones y discusiones abidas en ambas &-maras asta su aprobaci!n. &uando el proyecto antes de
ser presentado al &ongreso a sido elaborado por un ombre o por una &omisi!n de especialistas,
tambin, por cierto, forman parte de la istoria fidedigna de la ley todas las opiniones de sus autores de las
cuales se de#a constancia en actas oficiales.
2I 2I
+ociedad @rancesa de @ilosof)a, 9ocabulario tcnico y cr)tico de la filosof)a, traducci!n del francs, t. I, Fuenos 6ires, ;B=7, +ociedad @rancesa de @ilosof)a, 9ocabulario tcnico y cr)tico de la filosof)a, traducci!n del francs, t. I, Fuenos 6ires, ;B=7,
p-g. 27?. p-g. 27?.
>> >>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
1!!. c+ 6lemento sistem2tico. 1!!. c+ 6lemento sistem2tico.
&onsiderando %ue todas las leyes de un pa)s forman un sistema y se ermanan por obedecer a ciertos
principios superiores, el &!digo &i$il dispone %ue .los pasa#es oscuros de una ley pueden ser ilustrados
por medio de otras leyes, particularmente si $ersan sobre el mismo asunto/ 2art. 22 inciso 2C3.
El elemento sistem-tico tambin se encuentra presente en la norma del &!digo &i$il, segn la cual
.en los casos a %ue no pudieren aplicarse las reglas de interpretaci!n precedentes, se interpretar-n los
pasa#es oscuros o contradictorios del modo %ue m-s conforme pare'ca al esp)ritu general de la legislaci!n
y a la e%uidad natural/ 2art. 2<3.
8!tese %ue el ltimo pelda,o de la interpretaci!n, el esp)ritu general de la legislaci!n y la e%uidad, lo
forman ambos elementos con#unta y no alternati$amente, %ue nunca se conciben discordantes4 la e%uidad
debe estar en consonancia con el esp)ritu general de la legislaci!n.
1!". 6spritu general de la legislacin $ e'uidad natural. 1!". 6spritu general de la legislacin $ e'uidad natural.
El esp)ritu general de la legislaci!n es el principio o idea central de toda ella o de todas las normas
%ue integran cada instituci!n. Esp)ritu general de la legislaci!n es, por e#emplo, dar amplias garant)as a los
intereses de los menores de edad, facilitar la circulaci!n de los bienes y capitales, e$itar %ue los terceros
sean per#udicados por actos %ue no ayan conocido ni debido conocer, lle$ados a cabo por otras personas.
5a e%uidad es el sentimiento seguro y espont-neo de lo #usto y lo in#usto %ue deri$a de la sola
naturale'a umana, con prescindencia del dereco positi$o. Espont-neamente permite distinguir lo #usto
de lo in#usto, del mismo modo %ue distinguimos entre el bien y el mal, lo $erdadero y lo falso, lo ermoso
y lo feo.
5a e%uidad suele mirarse tambin como el cuerpo o con#unto de principios e*tra)dos de dico
sentimiento uni$ersal. 5os anteriores conceptos de e%uidad natural son los %ue cabe considerar al ablar
de la interpretaci!n de las normas #ur)dicas. Pero en otra acepci!n se define como la #usticia del caso
singular o concreto, pues busca para ste la #usticia adecuada al caso, incluso desentendindose de la
norma general abstracta cuando su aplicaci!n en la especie repugna a la #usticia natural. En este sentido se
opone al dereco r)gido y estricto.
1!#. 6l principio de la especialidad. 1!#. 6l principio de la especialidad.
Este principio consiste en acer pre$alecer las leyes especiales sobre las generales. +u fundamento
estriba en el pensamiento de %ue si el legislador dicta una ley sobre determinada materia es por%ue desea
sustraerla o e*ceptuarla de la regulaci!n de la ley general.
El &!digo &i$il reconoce el mencionado principio en dos preceptos distintos.
&onforme a uno de ellos, las disposiciones contenidas en los &!digos de &omercio, de Miner)a, del
E#rcito y 6rmada, y dem-s especiales, deben aplicarse con preferencia a las del &!digo &i$il 2art. <C3.
El art)culo transcrito alude a disposiciones de cuerpos legales distintos4 el otro a las de un mismo
cuerpo legal y ordena %ue las disposiciones de una ley relati$as a cosas o negocios particulares,
pre$alecer-n sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras ubiere
oposici!n 2art. ;73.
1!%. *nterpretacin derogadora. 1!%. *nterpretacin derogadora.
&uando dos normas coet-neas, como las de un mismo cuerpo legal son contradictorias, sin %ue la una
pueda estimarse especial respecto de la otra, procede lo %ue algunos autores llaman interpretaci!n
derogadora. +egn ella, el intrprete debe dar preferencia a la %ue m-s se conforme con los principios
generales, estimando no impuesta la %ue menos adiere a esos principios o discuerda con ellos. Tal
interpretaci!n cabe dentro de la in$estigaci!n sistem-tica.
1!&. Lo favorable u odioso de las disposiciones $ la interpretacin de ellas. 1!&. Lo favorable u odioso de las disposiciones $ la interpretacin de ellas.
El &!digo &i$il precepta %ue .lo fa$orable u odioso de una disposici!n no se tomar- en cuenta para
ampliar o restringir su interpretaci!n. 5a e*tensi!n %ue deba darse a toda ley, se determinar- por su
genuino sentido y segn las reglas de interpretaci!n precedentes/ 2art. 273.
>? >?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
Esta norma como todas las del p-rrafo sobre interpretaci!n de la ley %ue contiene el &!digo &i$il se
aplica en todas las ramas del dereco, a menos %ue aya una manifestaci!n legal e*presa en contrario.
1"(. Car2cter de las normas del Cdigo Civil sobre la interpretacin de las le$es $ el recurso de 1"(. Car2cter de las normas del Cdigo Civil sobre la interpretacin de las le$es $ el recurso de
casacin. casacin.
5as normas de interpretaci!n de la ley no son meros conse#os dados al #ue' sino criterios obligatorios
%ue debe seguir para desentra,ar la $oluntad de la ley.
Toca relacionar esas normas de interpretaci!n con el recurso de casaci!n en el fondo. Este recurso
tiende a in$alidar determinadas sentencias cuando se an pronunciado con infracci!n de la ley %ue influye
sustancialmente en lo dispositi$o del fallo. 6ora bien, para %ue pueda prosperar ese recurso
e*traordinario no basta por dar transgredidas normas de interpretaci!n de la ley, si al mismo tiempo no se
determinan los preceptos sustanciales %ue abr)an sido ob#eto de la interpretaci!n $iciosa y %ue aya
influido en la decisi!n de la litis. 6s) si se acusa la infracci!n del art)culo ;B del &!digo &i$il, debe
precisarse la disposici!n sustancial %ue el fallo recurrido aplic! desatendiendo su tenor literal.
1e lo contrario no se cumple con el re%uisito, indispensable para la concesi!n del recurso, de acer
menci!n e*presa y determinada de la forma en %ue se a producido la $iolaci!n de la ley
2B
.
1"1. .reponderancia de la interpretacin judicial sobre la de los rganos administrativos. 1"1. .reponderancia de la interpretacin judicial sobre la de los rganos administrativos.
Deiteradamente los tribunales de #usticia an declarado %ue las interpretaciones %ue acen los
organismos administrati$os 2&ontralor)a General de la Depblica, +uperintendencia de +eguridad +ocial,
1irecci!n 8acional de Impuestos Internos3 a tra$s de sus dict-menes o circulares no obligan, en cuanto a
sus conclusiones, a los #ueces, y si stos consideran %ue dicas conclusiones se apartan de la ley o la
interpretan err!neamente pueden dar a las normas #ur)dicas otra inteligencia y arribar a conclusiones
distintas
7K
.
1"2. .ublicacin de las interpretaciones judiciales. 1"2. .ublicacin de las interpretaciones judiciales.
5as interpretaciones %ue de la ley acen los tribunales se llama #urisprudencia, nombre %ue tambin
en un sentido m-s restringido, se aplica a la interpretaci!n uniforme, concordante %ue, sobre un problema
#ur)dico ace una serie de sentencias.
5as sentencias %ue contienen doctrinas de cierto $alor, es decir, interpretaciones estimables de las
leyes aplicadas en la decisi!n del respecti$o #uicio, se publican en re$istas de aparici!n peri!dica, y
generalmente son las de los tribunales superiores 2&orte de 6pelaciones, &orte +uprema3. 1espus, a
menudo, se recopilan las doctrinas en los llamados repertorios o c!digos anotados.
En &ile, las principales publicaciones sobre #urisprudencia son la Gaceta de los Tribunales, %ue se
edit! desde el a,o ;I<; asta ;B=K, la De$ista de 1ereco y Nurisprudencia 2oy refundida con esa
Gaceta3, los @allos del Mes y la Gaceta Nur)dica, sin contar otras re$istas publicadas por uni$ersidades y
otros organismos.
En cuanto a los repertorios, no puede de#ar de mencionarse el Depertorio de 5egislaci!n y
Nurisprudencia &ilenas. 6grupa sistem-ticamente, ba#o cada art)culo del respecti$o &!digo o ley, la
doctrina #udicial correspondiente.
8umerosas publicaciones ay sobre la #urisprudencia de materias determinadas, algunas con
comentarios y otras sin ellos.
1"3. *nterpretacin legal o aut:ntica. 1"3. *nterpretacin legal o aut:ntica.
1espus de e*poner la interpretaci!n #udicial, toca ablar de la otra clase de interpretaci!n de
autoridad pblica u oficial" la interpretaci!n legal o autntica.
Esta es la %ue ace una ley de otra anterior cuyo sentido es oscuro, ambiguo o contro$ertible, la
interpretati$a $iene a fi#ar el $erdadero, genuino o autntico sentido de la ley interpretada.
2B 2B
&, +uprema, 7K de enero de ;BIK, @allos del Mes 8C 2=<, sentencia ;, p-g. <IB. :ay mucas otras sentencias en el mismo &, +uprema, 7K de enero de ;BIK, @allos del Mes 8C 2=<, sentencia ;, p-g. <IB. :ay mucas otras sentencias en el mismo
sentido. sentido.
7K 7K
&. +uprema, ;C de septiembre de ;BI;, D., t. ?I, sec. ;L. p-g. B7 2cons. ;7, p-g. B=34 &. 6p. +antiago, ;C de abril ;BI>, D., t. &. +uprema, ;C de septiembre de ;BI;, D., t. ?I, sec. ;L. p-g. B7 2cons. ;7, p-g. B=34 &. 6p. +antiago, ;C de abril ;BI>, D., t.
I7, sec. 2L. p-g. ? 2cons. =C, p-g. I34 &. 6p. +antiago, ;? de octubre ;BIB, D., t. I>, sec. =L. p-g. 2K> 2cons. >C, p-g. 2;K34 I7, sec. 2L. p-g. ? 2cons. =C, p-g. I34 &. 6p. +antiago, ;? de octubre ;BIB, D., t. I>, sec. =L. p-g. 2K> 2cons. >C, p-g. 2;K34
>I >I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
6 diferencia de la interpretaci!n #udicial %ue s!lo obliga a las partes del #uicio en %ue el tribunal i'o
su pronunciamiento, la interpretaci!n del legislador obliga a toda la sociedad 2&. &i$il, art. 7C3.
5a ley interpretati$a se entiende incorporada en la interpretada 2&. &i$il, art. BC, inciso 2C, primera
parte3. Por tanto, los efectos obligatorios de la ley interpretati$a rigen no desde su feca, sino desde el d)a
%ue entr! en $igencia la ley interpretada. O sea, la ley interpretati$a en realidad es retroacti$a, por%ue sus
efectos alcan'an a situaciones o relaciones #ur)dicas surgidas antes de su entrada en $igor. +i, por e#emplo,
una persona $ende a otra una sustancia %ue, conforme a la ley de la poca del contrato, parec)a no estar
entre las de comercio proibido y una ley posterior, interpretati$a, declara %ue s) lo estaba, el contrato
deber- estimarse nulo.
Tambin puede suceder %ue un fallo #udicial se pronuncie conforme a determinado sentido de una ley,
y m-s tarde una ley declara %ue el genuino sentido de dica ley era otro Gdeber- rectificarse el
mencionado falloH 8o4 e*presamente dispone el &!digo &i$il %ue las leyes interpretati$as .no afectar-n/
en manera alguna los efectos de las sentencias #udiciales e#ecutoriadas en el tiempo intermedio entre la
$igencia de la ley interpretada y la interpretati$a 2art. BC inciso 2C, parte final3.
M-s adelante, al ablar de los efectos de la ley en el tiempo, $ol$eremos sobre el alcance retroacti$o
de las leyes interpretati$as.
1"4. 5eglas pr2cticas de interpretacin. 1"4. 5eglas pr2cticas de interpretacin.
6parte de los preceptos del &!digo se emplean en la interpretaci!n de las leyes di$ersos aforismos
#ur)dicos, formados en la pr-ctica del foro uni$ersal, y %ue a menudo acen uso de ellos la doctrina y la
#urisprudencia. Generalmente se los cita en las f!rmulas latinas, %ue los antiguos #uristas moldearon.
8inguno de ellos es concluyente o de $alor absoluto y ninguno debe ser empleado de modo e*clusi$o. 6
continuaci!n citamos los principales.
a3 6rgumento de analog)a o a pari. Este argumento se e*presa en el adagio .1onde e*iste la misma
ra'!n, debe e*istir la misma disposici!n/ 2Ebi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio3.
5a analog)a es un ra'onamiento %ue nos lle$a a concluir %ue un caso no pre$isto por la ley, ni en su
letra ni es su esp)ritu, se resuel$e conforme a otro seme#ante o an-logo pre$isto por ella, o uno pre$isto
pero cuya ley aplicable no tiene un sentido claro a su respecto. En el primer e*tremo, el del caso no
pre$isto por la ley, estamos en presencia de un $ac)o o laguna de la misma, y la analog)a es un medio de
integraci!n del dereco4 en el segundo, de interpretaci!n.
E#emplo de la analog)a como medio de integraci!n del dereco es el %ue ocurr)a antes de la
formaci!n del dereco aeron-utico4 mucos problemas %ue suscitaba la na$egaci!n area se resol$)an, en
$irtud de la seme#an'a, aplic-ndoles, las pertinentes normas de la na$egaci!n mar)tima.
El uso de la analog)a como medio interpretati$o se da respecto de las leyes oscuras o ambiguas. +i
una ley, por e#emplo, puede tomarse en dos sentidos distintos, y otras leyes sobre materias similares tienen
todas claramente uno de esos sentidos, el #ue' al darle ste a la ley ambigua considerando el preciso
sentido de las otras, lo %ue ace es interpretar la ley por analog)a.
El &!digo &i$il contempla la analog)a como medio interpretati$o al disponer %ue .los pasa#es
oscuros de una ley pueden ser ilustrados 2es decir, aclarados3 por medio de otras leyes, particularmente si
$ersan sobre el mismo asunto/ 2art. 22 inciso 2C3.
:ay casos en %ue e*presamente se pro)be recurrir a la analog)a4 pero aun sin tal proibici!n se
entiende uni$ersalmente %ue no pueden aplicarse por analog)a las leyes e*cepcionales, las %ue establecen
sanciones y las %ue restringen el e#ercicio de los derecos.
1istinci!n entre la analog)a y la interpretaci!n e*tensi$a. 8o debe confundirse la analog)a con la
interpretaci!n e*tensi$a. Por esta ltima, una norma se aplica a casos no comprendidos en su letra pero s)
en su esp)ritu, en su intenci!n, en su ra'!n de ser, en la finalidad social a %ue se dirige 2ratio legis3. &omo
esos casos corresponden al supuesto %ue se a %uerido regular, se considera %ue el legislador por omisi!n,
inad$ertencia o cual%uiera otra causa a dico menos de lo %ue %uer)a 2minus di*it %uam $olit3, y se
estima natural y l)cito e*tender a esos ecos la aplicaci!n de la norma. En buenas cuentas, la amplitud de
la ley se mide por su intenci!n y no por las palabras en %ue est- e*presada. :einecio pon)a este e#emplo"
.+i proibiere el pr)ncipe, ba#o la pena de confiscaci!n de bienes, %ue nadie e*tra#ese trigo de su reino, y
un comerciante, mo$ido por el inters, e*portase el trigo en arinas, incurrir- en la pena, aun cuando la ley
>B >B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
no ablase una palabra de las arinas. Por%ue siendo el ob#eto del legislador %ue no se $iese el reino
afligido por la carest)a del trigo, sufrir)a lo mismo e*tra)do ste %ue e*tra)da la arina/.
7;
5a diferencia entre la analog)a y la interpretaci!n e*tensi$a radica en %ue la primera busca la soluci!n
del caso concreto en otras normas, sea por %ue ste no las tenga, sea por %ue la %ue tiene no presenta un
sentido claro e indubitable a su respecto4 la interpretaci!n e*tensi$a, en cambio, alla la soluci!n del caso
en su propia norma, %ue no se $e en el cuerpo de sta pero s) en su esp)ritu.
5a importancia pr-ctica de la diferenciaci!n toma relie$e frente al llamado dereco sigular o de
e*cepci!n, %ue es a%uel %ue est- en contradicci!n con los principios generales del ordenamiento #ur)dico,
representando una e*cepci!n a los mismos. 8o debe confundirse el dereco e*cepcional, llamado tambin
singular, an!malo o irregular, con el dereco especial 2como el dereco comercial y otros3, %ue respetan
los principios generales y comunes, aun%ue los aplican de otra manera %ue el dereco comn. 6ora bien,
segn una opini!n, la tradicional, el dereco singular repugna de la aplicaci!n anal!gica y tambin de la
interpretaci!n e*tensi$a, conforme a otra doctrina, m-s moderna, esta ltima tiene cabida en las leyes
e*cepcionales, pero no la analog)a. 5a interpretaci!n e*tensi$a, en cual%uier ip!tesis, se limita a aplicar
la $oluntad del legislador, pues opera cuando es manifiesto %ue ste di#o menos de lo %ue %uiso, no
pudiendo de#ar de considerarse en su mente el caso %ue no tradu#o en palabras. 5a analog)a, en cambio, no
cabe por otra ra'!n" por%ue los casos no pre$istos por la letra ni el esp)ritu de las leyes e*cepcionales
deben estimarse del dominio del 1ereco regular o comn y no arrancados de ste por el dereco singular
o e*cepcional4 siendo as), el fundamento de la analog)a %ue colma las lagunas, la carencia de una norma
aplicable, no se da, como %uiera %ue estar)a en el dereco comn. &laro %ue cuando la analog)a se emplea
s!lo para aclarar el sentido de una ley, no abr)a incon$eniente en aplicarla tambin en el reino de las
normas e*cepcionales, supuesto %ue la ley esclarecedora sea similar a la esclarecida o de la misma
especie.
Tipos de analog)a. 6lgunos autores distinguen dos tipos de analog)a"
a3 la analog)a legal 2analog)a legis3, %ue busca la soluci!n aplicable en otra disposici!n legal o en un
con#unto de disposiciones legales, y
b3 la analog)a #ur)dica o de dereco 2analog)a iuris3, %ue deri$a la soluci!n de todo el con#unto de la
legislaci!n $igente, o sea, del sistema legal todo. En $erdad, este ltimo tipo no es sino el esp)ritu general
de la legislaci!n o los principios generales del ordenamiento #ur)dico $igente en determinado momento
ist!rico, principios %ue, a pesar de no estar escritos, est-n impl)citos como supuestos l!gicos del dereco
positi$o
72
,
b3 6rgumento de contradicci!n .a contrario sensu/. Parte de la $oluntad e*presada en el caso pre$isto
por el legislador para suponerle en todos los otros casos una $oluntad contraria. Ordinariamente, se
formula en estas frases" .incluida una cosa se entienden e*cluidas las dem-s/, .%uien dice lo uno niega de
los otros/. Este argumento .es las m-s $eces peligroso y falso. El silencio del legislador por s) solo nada
prueba. +i la ley es una declaraci!n de $oluntad, es necesario %ue el legislador aya ablado para %ue
pueda decir %ue %uiere alguna cosa. &uando la ley no dice ni s) ni no, su silencio tan s!lo puede acer
suponer %ue %uiere lo contrario en un caso de lo %ue a dico en otro4 pero esta suposici!n puede ser
absolutamente gratuita, por%ue el silencio del legislador puede ser e*plicado de mucas otras maneras. Por
lo general, el argumento a contrario s!lo es til cuando, partiendo de una disposici!n e*cepcional, permite
$ol$er al dereco comn %ue recupera su imperio y por esta ra'!n debe ser empleado con muca cautela y
discreci!n/.
77
c3 6rgumento .a fortiori/. En su $irtud se e*tiende la disposici!n de la ley a un caso no pre$isto por
ella, pero en el cual concurren ra'ones m-s poderosas para aplicarla %ue en el mismo caso pre$isto. +e
sinteti'a en dos f!rmulas"
;3 .%uien puede lo m-s, puede lo menos/ 2argumentum a maiori ad minus34
23 .al %ue le est- proibido lo menos, con mayor ra'!n le est- proibido lo m-s/ 2argumentum a
minori ad maius3.
7; 7;
:einecio, :einecio, !ecitaciones de Derecho %i&il !omano !ecitaciones de Derecho %i&il !omano, traducidas al castellano por 5uis de &ollantes, IL edici!n, t. I, 9alencia, , traducidas al castellano por 5uis de &ollantes, IL edici!n, t. I, 9alencia,
;III, p-g. ?=. ;III, p-g. ?=.
72 72
Trabuci, UInstitu'ioni di 1irito &i$ileU, Pado$a, ;BI=, p. <>. Trabuci, UInstitu'ioni di 1irito &i$ileU, Pado$a, ;BI=, p. <>.
77 77
&laro +olar. &laro +olar. $'plicaciones del Derecho %i&il chileno y comparado, $'plicaciones del Derecho %i&il chileno y comparado, tomo I, +antiago, ;IBI, p-gs. ;7< y ;7=. tomo I, +antiago, ;IBI, p-gs. ;7< y ;7=.
?K ?K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
d3 6rgumento de no distinci!n. +e e*presa con el adagio" .1onde la ley no distingue, tampoco
nosotros debemos distinguir/ 2Ebi le* non distinguit, nec nos distinguire debemus3. Este principio es
cierto si la ley no distingue ni en su letra ni en su esp)ritu4 pero puede suceder %ue no distinga en a%ulla y
s) en ste.
e3 El absurdo. 1ebe reca'arse toda interpretaci!n %ue condu'ca al absurdo, esto es, cual%uiera
conclusi!n contraria a las reglas de la l!gica, del buen sentido o de la ra'!n.
B I B INTEGRACIN NTEGRACIN DE DE LA LA LEY LEY
1"!. Concepto. 1"!. Concepto.
Por muy acucioso %ue sea el legislador no puede pre$er todos, absolutamente todos, los casos %ue la
realidad social actual presenta y menos los %ue pueden surgir en el futuro a consecuencia de las
transformaciones tcnicas, sociales, econ!micas %ue se suceden con mayor o menor rapide' en la $ida de
los pueblos. En estos casos en %ue no ay ley aplicable, ni clara ni oscura, no se est- frente a un problema
solucionable con la interpretaci!n de la ley, sino con la integraci!n de la misma %ue tiende a llenar sus
$ac)os o lagunas.
1"". Lagunas de la le$ $ lagunas del Derecho. 1"". Lagunas de la le$ $ lagunas del Derecho.
Esta distinci!n la acen algunos autores. 5laman $ac)os o lagunas de la ley los casos de la $ida real
%ue no encuentran una norma espec)ficamente adecuada para ser resueltos por ella. +i esos casos no
pueden solucionarse ni aun por todo el ordenamiento #ur)dico entero, ablan de laguna del dereco.
Parece muy dudosa la e*istencia de lagunas del dereco4 en la doctrina pre$alece la opini!n de %ue
s!lo pueden e*istir lagunas de la ley, pero no en el ordenamiento #ur)dico tomado en su con#unto, por%ue
cual%uier caso %ue se presente es susceptible de resol$erse, en ltimo trmino, de acuerdo con las
orientacones marcadas por el mismo ordenamiento4 las lagunas formales pueden colmarse con el esp)ritu
de ste.
1"#. Las lagunas de la le$ en el Derecho chileno. 1"#. Las lagunas de la le$ en el Derecho chileno.
8uestro dereco positi$o pre$ las lagunas de la ley. 6l respecto dispone %ue reclamada la
inter$enci!n de los tribunales en forma legal y en negocios de su competencia, no pueden e*cusarse de
e#ercer su autoridad ni aun por falta de ley %ue resuel$a la contienda sometida a su decisi!n 2&. Org-nico
de Tribunales, art. ;K inciso 2C3.
5a legislaci!n nuestra contempla en forma e*presa la e%uidad como medio de llenar las lagunas de la
ley, pues dice %ue en defecto de las leyes las sentencias definiti$as deben contener los principios de
e%uidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo 2&. de Procedimiento &i$il, art. ;?K, 8C =3.
GPodr)a emplearse la analog)a para llenar los $ac)os o lagunas de la leyH GEn caso no pre$isto ni en la
letra ni en el esp)ritu de ley alguna, ser)a dable resol$erlo conforme a la ley %ue regula casos an-logosH En
el sentir de algunos, s!lo ser)a posible si ubiera una declaraci!n e*presa del legislador. Otros consideran
superflua tal e*igencia4 el recurso a la analog)a parece natural y abr)a %ue estimarlo impl)citamente
admitido en todo ordenamiento #ur)dico, si se tiene como premisa %ue ningn legislador puede pre$er
todos los casos de la realidad presente y futura, y siendo as) lo m-s l!gico es regular los casos sin soluci!n
legal e*presa de acuerdo con la ley %ue rige casos seme#antes.
Por el contrario, se sostiene %ue para no dar curso a la analog)a es necesaria una proibici!n e*presa,
proibici!n %ue no ace falta trat-ndose de leyes %ue consagran e*cepciones, sanciones y restricciones al
e#ercicio de los derecos. Eni$ersalmente se estima %ue ninguna de ellas puede aplicarse por analog)a.
Esta ltima y el esp)ritu general de la legislaci!n, afirma la doctrina nacional, proceden para llenar las
lagunas de la ley, por%ue si dicos elementos est-n contemplados por nuestro &!digo &i$il para interpretar
las leyes oscuras o contradictorias, 2art)culo 22 inciso segundo y 2<3 con mayor ra'!n son $alederos para
solucionar un caso en %ue no ay ley %ue lo contemple en su letra ni en su esp)ritu.
En el dereco comercial cuando no ay ley aplicable rigen las costumbres mercantiles4 y s!lo si stas
tampoco son aplicables a un caso dado, caben las consideraciones anteriores. 6s) resulta de la disposici!n
del &!digo de &omercio, segn la cual .en los casos %ue no estn especialmente resueltos por este
?; ?;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
&!digo, se aplicar-n las disposiciones del &!digo &i$il/ 2art. 2C3. 0 como la ip!tesis de la falta de ley y
de costumbre aplicables no est- pre$ista por el &!digo de &omercio, debe, por tanto, resol$erse la
cuesti!n atendiendo a las reglas del &!digo &i$il.
En el dereco penal no e*iste el problema de las lagunas, por%ue reina el principio .no ay delito sin
ley4 no ay pena sin ley/ 28ullum crimen sine lege, nulla poena sine lege3.
?2 ?2
Captulo Captulo
EFECTOS DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTOS DE LA LEY EN EL TIEMPO
A. C A. CICLO ICLO DE DE EISTENCIA EISTENCIA DE DE LA LA LEY LEY
1"%. Determinacin de ese ciclo. 1"%. Determinacin de ese ciclo.
Por lo general, sal$o e*cepciones, las leyes se dictan para %ue subsistan por tiempo indefinido, pero
no eterno, por%ue las necesidades sociales a las %ue tienden a satisfacer o desaparecen, o cambian o surgen
otras nue$as, y entonces las respecti$as leyes deben perder su eficacia definiti$amente, o ser modificadas
o, en fin, dar paso a otras leyes %ue llenen me#or las mismas necesidades o %ue satisfagan las nue$as %ue
el progreso de la ci$ili'aci!n a eco surgir.
El ciclo de e*istencia de las leyes comien'a desde su publicaci!n en el peri!dico oficial o desde el d)a
%ue ellas mismas fi#an, y pierden su eficacia, es decir, su obligatoriedad, a partir de una feca en %ue se
produce una causa %ue determina tal prdida. 5a causa %ue pri$a de e*istencia a las leyes puede ser,
respecto de ellas e*tr)nseca o intr)nseca" la primera, la e*terna, est- constituida por la derogaci!n y la
segunda, la interna, por cumplirse el tiempo preestablecido para su duraci!n o el logro del fin perseguido
por la ley.
B. D B. DEROGACIN EROGACIN DE DE LA LA LEY LEY
1"&. Concepto. 1"&. Concepto.
1erogaci!n es la cesaci!n de la e*istencia de la ley toda o de una parte de ella por mandato e*preso o
t-cito de otra posterior. 5a ley derogada puede ser o no reempla'ada por otra.
En nuestro idioma derogaci!n y abrogaci!n son sin!nimos, pero en la doctrina de algunos pa)ses
e*tran#eros suelen establecerse ciertas diferencias, como la de %ue la abrogaci!n importa la prdida de
eficacia total de la ley y la derogaci!n s!lo de la parcial.
6 $eces se emplea la palabra derogaci!n para significar %ue una ley constituye e*cepci!n de otra.
6s), por e#emplo, se dice %ue en algunas materias el &!digo de &omercio derog! al &!digo &i$il, con lo
%ue %uiere acerse entender no %ue el de &omercio aboli! las respecti$as disposiciones del &!digo &i$il,
sino %ue estableci! normas %ue importan e*cepci!n de las de ste.
1#(. Clases de derogacinB 60presa1 t2cita1 org2nica1 total $ parcial. 1#(. Clases de derogacinB 60presa1 t2cita1 org2nica1 total $ parcial.
6tendiendo a di$ersos puntos de $ista, pueden distinguirse $arias clases de derogaci!n" e*presa,
t-cita y org-nica, por un lado, y total y parcial, por otro.
+egn %ue la ley declare o no e*pl)citamente la cesaci!n de la $igencia de una ley precedente, la
derogaci!n es e*presa o t-cita, resultando en este ltimo caso la abolici!n de la ley anterior por la
incompatibilidad %ue tiene con la posterior o por%ue la ley nue$a regula en forma completa la materia ya
regulada por la ley antigua. 8uestro &!digo &i$il declara %ue .la derogaci!n de las leyes podr- ser
e*presa o t-cita. Es e*presa, cuando la nue$a ley dice e*presamente %ue deroga la antigua. Es t-cita,
cuando la nue$a ley contiene disposiciones %ue no pueden conciliarse con las de la ley anterior/ 2art)culo
=2, incisos ;C al 7C3. 5a otra forma de derogaci!n t-cita, llamada org-nica, %ue se produce cuando la
nue$a ley regula completamente toda la materia ya regulada por una ley anterior, no est- mencionada por
el &!digo &i$il, pero su procedencia es indiscutible, segn m-s adelante se $er-.
?7 ?7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
1e acuerdo con su e*tensi!n, la derogaci!n puede ser total o parcial 2&. &i$il, art. =2 inciso final3" la
primera ace cesar la $igencia de la ley antigua en todas sus partes4 la derogaci!n parcial, s!lo en algunas
de sus partes, como ser un art)culo, o $arios, un inciso, una frase, una palabra. 5as normas derogadas
pueden o no ser reempla'adas por otras.
5o caracter)stico de la derogaci!n e*presa es la especificaci!n de la ley derogada o de una parte de
ella. Por tanto, no ay derogaci!n e*presa cuando se dice" .1er!ganse todas las leyes contrarias a la
presente/. En este caso no ay derogaci!n e*presa por%ue no se citan, indi$iduali'-ndolas, las leyes %ue se
derogan. +!lo ay una derogaci!n t-cita %ue la ley derogadora %uiere recalcar.
5a derogaci!n t-cita puede tambin ser total o parcial" si todas las disposiciones de la ley nue$a son
inconciliables con las de la antigua, la derogaci!n t-cita es total, absoluta4 si s!lo son inconciliables
algunas, la derogaci!n t-cita es parcial" las normas de la ley antigua %ue no pugnan con las de la nue$a
subsisten, continan $igentes.
Entre las dificultades %ue suscita la derogaci!n t-cita est- la %ue se relaciona con las normas
generales y especiales. En efecto, por disposici!n del &!digo &i$il, las normas especiales pre$alecen
sobre las generales 2art)culos <C y ;73, por lo %ue a de concluirse %ue si una ley general est- en pugna con
una ley especial anterior, sta subsiste, no %ueda derogada, a menos %ue la ley general nue$a declare
e*presamente %ue deroga a la especial o si no lo ace de modo e*preso resulte con toda e$idencia %ue la
ley general nue$a %uiere incorporar a su rgimen la materia %ue antes era dominio de la ley especial. Por
e#emplo si la #ubilaci!n de determinada categor)a de funcionarios pblicos estaba regida por una ley
especial, y m-s tarde una ley general dispone %ue .todos los funcionarios pblicos, sin e*cepci!n,
#ubilar-n de acuerdo con las normas de la presente ley/, no ay duda alguna %ue aun%ue no ubo cita
formal de la ley especial, ella %ueda derogada.
1#1. Derogacin org2nica. 1#1. Derogacin org2nica.
5a derogaci!n org-nica es una especie de la derogaci!n t-cita. E*iste cuando una materia ya regulada
por una o m-s leyes, posteriormente esa misma materia es regulada de nue$o y en forma completa por otra
ley, aun%ue no aya incompatibilidad entre las disposiciones de la ley o leyes primiti$as y las de la nue$a.
Ena ley %ue regula enteramente una materia es natural %ue e*cluya, por ra'ones de principios y de
necesaria unidad org-nica, cual%uiera norma %ue no est encerrada en su cuerpo. :ay, pues, una
incompatibilidad no de las normas singulares de ambas leyes sino una global entre los dos sistemas
org-nicos. Por eso la derogaci!n org-nica se mira como una especie de la t-cita.
Generalmente, la derogaci!n org-nica se presenta respecto de leyes %ue fi#an un nue$o estatuto
org-nico a una instituci!n o corporaci!n, como, por e#emplo, una municipalidad, o cuando se dicta un
nue$o &!digo %ue sustituye a uno anterior del mismo ramo. 0 en estos casos suele remarcarse
e*presamente la deArogaci!n de %ue se abla. Encontramos un e#emplo de lo ase$erado en el art)culo final
de nuestro propio &!digo &i$il, %ue dice" .El presente &!digo comen'ar- a regir desde el ;C de enero de
;I=?, y en esta feca %uedar-n derogadas aun en la parte %ue no fueren contrarias a l, las leyes
pree*istentes sobre todas las materias %ue en l se tratan. +in embargo, las leyes pree*istentes sobre la
prueba de las obligaciones, procedimientos #udiciales, confecci!n de instrumentos pblicos y deberes de
los ministros de fe, s!lo se entender-n derogadas en lo %ue sean contrarias a las disposiciones de este
&!digo/. En la ltima parte, desde las palabras .+in embargo/ ay una derogaci!n t-cita de disposiciones
relati$as a materias singulares.
6un%ue la llamada derogaci!n org-nica no est- consagrada en forma general en ningn precepto de
nuestro ordenamiento #ur)dico, la &orte +uprema a reconocido m-s de una $e' su e*istencia, %ue nace de
una l!gica incontestable
7<
.
1#2. Eerar'ua de las le$es $ derogacin. 1#2. Eerar'ua de las le$es $ derogacin.
&onforme a una doctrina, las normas #ur)dicas pueden ser derogadas tanto por normas de la misma
#erar%u)a como por normas de superior #erar%u)a. 6s), una ley ordinaria puede ser derogada por otra ley
ordinaria o por una constitucional.
7< 7<
9ase el Depertorio de 5egislaci!n y Nurisprudencia &ilenas, &!digo &i$il, tomo I, #urisprudencia del art)culo =2. 9ase el Depertorio de 5egislaci!n y Nurisprudencia &ilenas, &!digo &i$il, tomo I, #urisprudencia del art)culo =2.
?< ?<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
1e m-s est- decir %ue la norma derogatoria o derogadora 2por%ue de las dos maneras se puede ablar3
#am-s puede ser de inferior rango %ue la derogada. 8o se concibe %ue un reglamento derogue una ley.
1e acuerdo con otra doctrina, s!lo cabe la derogaci!n entre normas de la misma #erar%u)a, por%ue
cuando lo son de distinta, simplemente la superior pre$alece sobre la inferior, aun%ue esta ltima sea
posterior.
+e a comparado este fen!meno #ur)dico, con lo %ue sucede en la escala o serie de tensi!n de los
metales en %ue el metal m-s acti$o despla'a o saca de un compuesto a otro metal menos acti$o, es decir, al
%ue se alla deba#o de l en la serie.
1#3. Derogacin por retru'ue. 1#3. Derogacin por retru'ue.
:ay leyes %ue para regular una materia se remiten, en mayor o menor e*tensi!n, a las disposiciones
de leyes %ue regulan otras. 5as leyes %ue se limitan a llenar su contenido con el de otras a las cuales se
remiten se llaman referenciales y las leyes de cuyos te*tos se apropian a%uellas reciben el nombre de leyes
referidas. E#emplo t)pico encontramos en la norma del &!digo &i$il %ue dice" .5as disposiciones relati$as
a la compra$enta se aplicar-n a la permutaci!n en todo lo %ue no se oponga a la naturale'a de este
contratoR/ 2art)culo ;BKK3. Otro e#emplo" sup!ngase %ue una ley estable'ca normas especiales sobre la
compra$enta a pla'o de autom!$iles, y %ue otra diga %ue la compra$enta a pla'o de los aparatos de
tele$isi!n se regir- por las disposiciones de a%ulla. En este caso la ley referencial es la ltima y la
referida la primera, la de los autom!$iles. GMu ocurre con la ley referencial si se deroga la ley referidaH
GTambin de#a de e*istirH +i se concluye afirmati$amente, es decir, %ue como consecuencia de la
supresi!n de la ley referida, en la cual se apoya la referencial, %ueda al mismo tiempo derogada sta, ay
derogaci!n t-cita por retru%ue.
8o e*iste pauta general alguna o uniforme para determinar cu-ndo se produce o no se produce esta
derogaci!n, por%ue las leyes referenciales se presentan en formas, grados y matices muy di$ersos, como
asimismo la derogaci!n de la ley referida. En consecuencia, abr- %ue construir la soluci!n en cada caso
concreto, anali'ando sus particularidades. 6s), por e#emplo, si la ley referencial puede operar
aut!nomamente con las disposiciones de las cuales se apropi!, es claro %ue stas subsistir-n como suyas
por la referencia y nada importar- la derogaci!n de la ley referida, o %ue el te*to de sta se substituya por
otro4 la ley referencial permanecer- con el te*to antiguo como propio. Pero ay derogaci!n por retru%ue si
se suprime la ley referida y sta institu)a un ser$icio, un funcionario o un tribunal %ue tambin era
indispensable para el funcionamiento de la ley referencial.
1#4. 6fectos de la derogacin de la le$ derogatoria. 1#4. 6fectos de la derogacin de la le$ derogatoria.
Ena ley derogada no re$i$e por el solo eco de derogarse la ley derogatoria" por%ue o la nue$a ley
nada a dispuesto con respecto al orden de las situaciones #ur)dicas disciplinadas por las leyes anteriores,
y entonces ello %uiere decir %ue %ueda abolida la instituci!n #ur)dica correspondiente o %ue %ueda
gobernada por los principios generales4 o si a dispuesto, significa %ue $alen sus normas, aun cuando sean
idnticas a las suprimidas por la ley derogatoria, tambin abolida aora
7=
.
Es necesario, pues, %ue una ley e*presamente de$uel$a su $igor a una ley derogada4 la simple
abolici!n de la ley derogatoria no puede por s) sola dar $ida a lo %ue ya no e*iste. 0 es l!gico %ue as) sea.
5a ley es una declaraci!n positi$a y actual del legislador, su e*istencia no puede desprenderse por meras
con#eturas.
Entre nosotros tenemos un e#emplo de la necesidad de manifestaci!n e*presa para atribuir de nue$o
fuer'a obligatoria a una ley derogada" $arias leyes sobre e*propiaci!n por causa de utilidad pblica
disponen %ue el procedimiento se su#etar- al establecido en las leyes de ;I7I y ;I=?, en circunstancia %ue
stas fueron derogadas por el art)culo final del &!digo de Procedimiento &i$il, el %ue dedic! un t)tulo
especial a la reglamentaci!n de esta materia.
5as leyes %ue $uel$en a poner en $igor una ley derogada reciben el nombre de restauradoras o
restablecedoras.
7= 7=
8. &obiello, 8. &obiello, Doctrina (eneral de Derecho %i&il Doctrina (eneral de Derecho %i&il, traducci!n castellana, M*ico, ;B7I, p-g. ;K=. , traducci!n castellana, M*ico, ;B7I, p-g. ;K=.
?= ?=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
C. C C. CESACIN ESACIN DE DE LA LA VIGENCIA VIGENCIA DE DE UNA UNA LEY LEY POR POR CAUSAS CAUSAS INTRINSECAS INTRINSECAS
1#!. Concepto $ enumeracin de esas causas. 1#!. Concepto $ enumeracin de esas causas.
+i bien la derogaci!n Jcausa e*tr)nsecaJ constituye la causa m-s frecuente e importante de la
cesaci!n de la eficacia o $igencia de una ley, tambin ay otras, llamadas causas intr)nsecas, por%ue se
encuentran se,aladas en forma e*presa o impl)cita en la misma ley. Tales son las %ue en seguida se
indican.
;3 El transcurso del tiempo fi#ado para la $igencia de la ley, ya sea %ue ese tiempo apare'ca
establecido en una feca precisa de antemano se,alada o su#eta a un eco %ue no se sabe cu-ndo se $a a
producir. E#emplo del primer e*tremo ser)a una ley %ue estableciera un impuesto e*traordinario asta el 7;
de diciembre de ;BBB4 y e#emplo del segundo e*tremo ser)a la ley %ue impusiera cierta obligaci!n a los
ciudadanos mientras dure una guerra. Tambin tienen un tiempo predeterminado las leyes transitorias %ue
dan normas para casos %ue ocurran entre el trmino de una ley y el comien'o de la $igencia de la ley
nue$a. E#emplo, la norma del &!digo &i$il %ue dice" .En el tiempo intermedio entre la feca en %ue
principie a regir el &!digo 2%ue es la %ue pone trmino a las leyes anteriores, aclaramos nosotros3 y
a%uella en %ue la inscripci!n empiece a ser obligatoria, se ar- la inscripci!n de los derecos reales
mencionados en los art)culos anteriores, del modo siguienteR/ 2art)culo >B?, inciso ;C3.
23 5a consecuci!n del fin %ue la ley se propuso alcan'ar4 e#emplo, la ley %ue ordena una e*propiaci!n
y sta se consuma.
73 5a desaparici!n de una instituci!n #ur)dica, %ue trae como consecuencia la cesaci!n de la $igencia
de todas las leyes relacionadas con ella, como sucedi! con la abolici!n de la escla$itud.
<3 Por fin, tambin es causa intr)nseca de la cesaci!n de la $igencia de una ley la imposibilidad de
%ue se produ'ca un eco %ue era presupuesto necesario de sta4 e#emplo" la ley %ue ordena onores
e*traordinarios a un persona#e cuando llegue al pa)s, y l muere antes de emprender el $ia#e.
Pero no puede estimarse causal de cesaci!n de la $igencia de la ley el desaparecimiento de los
moti$os o circunstancias %ue determinaron su promulgaci!n 2occasio legis3 por%ue una $e' promulgada se
independi'a de sus moti$os o circunstancias. E#emplo" +i se establece un impuesto nue$o considerando las
penurias de las arcas fiscales y m-s tarde sobre$iene un per)odo de prosperidad econ!mica, nadie podr)a
e*cusarse del gra$amen basado en el cambio de situaci!n.
D. E D. EL L DESUSO DESUSO
1#". Eurdicamente el desuso no deroga las le$es. 1#". Eurdicamente el desuso no deroga las le$es.
+e a preguntado si deroga la ley el desuso, esto es, la no aplicaci!n de una ley, el simple no uso de
ella. 6ntes de responder digamos %ue las leyes de#an de aplicarse cuando la conciencia colecti$a las estima
inadecuadas, malas o superadas por las ideas o sentires de los nue$os tiempos. En rigor, desde el punto de
$ista #ur)dico, es inadmisible %ue la ley sea derogada por el desuso, por%ue si la costumbre contra la ley no
tiene esa $irtud, tampoco puede tenerla el -bito de no aplicarla. &on todo en el eco algunas normas
de#an de aplicarse, como lo %ue ocurri! entre nosotros en una poca en %ue decretos alcaldicios %ue
establec)an el cierre uniforme del comercio cayeron repetidamente en desuso. En los pa)ses %ue castigan el
duelo, generalmente la ley %ueda como letra muerta por%ue se piensa %ue ese combate singular representa
una luca de onor y no merecen sanci!n los %ue lo defienden. Pero, indudablemente, en todos los casos
en %ue se %uisiera aplicar las leyes en desuso, nadie, legalmente, podr)a oponerse, por%ue las leyes s!lo
pueden derogarse por otras leyes.
Entre las ra'ones %ue #ustifican la no aceptaci!n del desuso como causa de la cesaci!n de la $igencia
de las leyes se cuentan la incertidumbre del momento preciso en %ue el desuso se torna suficientemente
grande para e%uipararlo a la derogaci!n4 el medio indirecto %ue tendr)an los poderes e#ecuti$o y #udicial
para derogar las leyes, usurpando las atribuciones del legislati$o, pues bastar)a con %ue no aplicaran las
leyes %ue no les con$ienen y acerlas caer en el ol$ido4 por ltimo, se aduce %ue podr)a prestarse a
arbitrariedades" nada costar)a a un tribunal reca'ar la aplicaci!n de una determinada ley argumentando
%ue est- en desuso.
?> ?>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
E. L E. LA A SUCESIN SUCESIN DE DE LAS LAS LEYES LEYES EN EN EL EL TIEMPO TIEMPO" " SU SU APLICACIN APLICACIN RESPECTIVA RESPECTIVA Y Y EL EL PRINCIPIO PRINCIPIO DE DE IRRETROACTIVIDAD IRRETROACTIVIDAD
1##. .roblemas 'ue origina la sucesin de las le$es en el tiempo/ el principio de irretroactividad. 1##. .roblemas 'ue origina la sucesin de las le$es en el tiempo/ el principio de irretroactividad.
Por lo general, una ley tiene un ciclo de aplicaci!n %ue empie'a desde el d)a de su publicaci!n oficial
o transcurrido un tiempo se,alado por ella misma, y termina cuando es derogada o se cumple el pla'o o el
eco preestablecido para la cesaci!n de su $igencia.
&uando entra a regir una nue$a ley, el principio es %ue ella no se aplica a situaciones anteriores a su
$igencia y %ue corresponden al imperio de la ley antigua. 6l respecto el &!digo &i$il dice" .5a ley puede
s!lo disponer para lo futuro, y no tendr- #am-s efecto retroacti$o/ 2art. BC inciso ;C3.
Este principio de la irretroacti$idad de la ley, obligatorio para el #ue', suscita dificultades en su
aplicaci!n respecto de ecos y actos #ur)dicos %ue empie'an a formarse ba#o la $igencia de una ley y
terminan por consumarse o perfeccionarse ba#o el $igor de una ley nue$a4 tambin se presentan
dificultades cuando los efectos de un eco o un acto #ur)dico nacido ba#o el imperio de una ley se
despliegan ba#o el dominio de otra. En estos casos es necesario determinar el campo de aplicaci!n de la
ley antigua y el de la nue$a de modo %ue esta ltima no tenga efecto retroacti$o si e*presamente no se lo
a dado el legislador.
5a soluci!n del conflicto %ue puede originarse entre la ley antigua y la nue$a para regir ciertos casos
es ob#eto de teor)as y, entre nosotros, de una ley especial, todo lo cual anali'aremos a continuaci!n,
limit-ndonos al conflicto entre leyes de dereco pri$ado4 los %ue dicen relaci!n con leyes de dereco
pblico son materia de las obras respecti$as.
1#%. 4undamento del principio de irretroactividad. 1#%. 4undamento del principio de irretroactividad.
El principio de irretroacti$idad de las leyes se fundamenta en la seguridad #ur)dica. 5os derecos
permanecer)an inciertos si despus de aberse ad%uirido conforme a una ley, pudieran ser frustrados por
otra %ue e*igiera nue$os supuestos o re%uisitos para tenerlos por definiti$amente consolidados.
1#&. 6l principio de irretroactividad ante el legislador. 1#&. 6l principio de irretroactividad ante el legislador.
&omo el principio de irretroacti$idad est- consagrado en el &!digo &i$il, es decir, en una ley
ordinaria y no en una constitucional, no compromete al legislador, ya %ue ste s!lo se encuentra
subordinado a la &arta @undamental. E*cepcionalmente, dica &arta, directa o indirectamente, impide al
legislador dictar normas retroacti$as.
6s) ocurre en materia penal, pues, al respecto, la &onstituci!n dispone %ue .ningn delito se castigar-
con otra pena %ue la %ue se,ale una ley promulgada con anterioridad a su perpetraci!n a menos %ue una
nue$a ley fa$ore'ca al afectado/ 2art. ;B, 8C 7, inciso penltimo3. 8!tese %ue la ley no puede ser
retroacti$a cuando es desfa$orable al inculpado, pero s) lo debe ser cuando lo fa$orece4 por disposici!n
del &!digo Penal, no s!lo lo beneficia mientras se le procesa, sino tambin despus de condenado 2art.
;I3.
En materia ci$il ay una proibici!n indirecta de dictar leyes retroacti$as %ue traigan como
consecuencia la $ulneraci!n del dereco de propiedad. En efecto, la &onstituci!n asegura a todas las
personas el dereco de propiedad en sus di$ersas especies4 nadie, en caso alguno, puede ser pri$ado de su
propiedad, del bien sobre %ue recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino
en $irtud de ley general o especial %ue autorice la e*propiaci!n por causa de utilidad pblica o de inters
nacional, calificada por el legislador, teniendo el e*propiado siempre dereco a indemni'aci!n por el da,o
patrimonial efecti$amente causado 2art. ;B, 8C 2<3. 6ora bien, la circunstancia de %ue sea
inconstitucional una ley %ue atente contra el dereco de dominio o propiedad constituido regularmente
ba#o el imperio de otra, determina %ue el legislador no pueda dictar leyes retroacti$as con respecto a ese
dereco.
En resumen, el legislador es libre para dictar leyes retroacti$as, pero, e*cepcionalmente, no puede
acerlo en materia penal cuando desfa$orece al reo y tampoco, en materia ci$il, cuando la retroacti$idad
importa un atentado contra el dereco de propiedad.
?? ??
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
1%(. Eustificacin de las le$es retroactivas. 1%(. Eustificacin de las le$es retroactivas.
Por su gra$edad, las leyes retroacti$as no son frecuentes. Pero, a $eces, el progreso y la e$oluci!n de
la $ida social imponen la dictaci!n de normas retroacti$as. +in ellas, la abolici!n de la escla$itud y de los
derecos se,oriales y feudales, se abr)a retrasado notablemente.
1%1. 6l principio de irretroactividad ante el jue?. 1%1. 6l principio de irretroactividad ante el jue?.
El &!digo &i$il, al declarar %ue la ley s!lo puede disponer para lo futuro y no tendr- #am-s efecto
retroacti$o 2art. BC inciso ;C3, establece una norma obligatoria para el #ue', el cual no puede aplicar una
ley con efecto retroacti$o si ella misma no lo se,ala e*presamente. El #ue' no debe darle a la ley una
inteligencia %ue lo condu'ca a la aplicaci!n de ella con efecto retroacti$o.
1%2. La retroactividad debe ser e0presa $ es de derecho estricto. 1%2. La retroactividad debe ser e0presa $ es de derecho estricto.
+i la norma general es %ue la ley no tenga efecto retroacti$o, la e*cepci!n, la retroacti$idad de la ley,
l!gico es %ue se declare e*presamente y %ue su interpretaci!n y aplicaci!n sean restricti$as, de dereco
estricto.
1%3. La retroactividad de las le$es interpretativas. 1%3. La retroactividad de las le$es interpretativas.
El &!digo &i$il, despus de prescribir %ue .la ley puede s!lo disponer para lo futuro, y no tendr-
#am-s efecto retroacti$o/, agrega" .+in embargo, las leyes %ue se limiten a declarar el sentido de otras
leyes, se entender-n incorporadas en stas4 pero no afectar-n en manera alguna los efectos de las
sentencias #udiciales e#ecutoriadas en el tiempo intermedio/ 2art. B3.
5as leyes %ue no derogan ni modifican a las anteriores sino %ue se limitan a declarar el sentido de
ellas se llaman interpretati$as. +e proponen determinar el $erdadero sentido de las %ue aparecen con uno
oscuro, ambiguo, impreciso o dudoso. 1ado %ue, #ur)dicamente, no contienen inno$aci!n alguna, se
entienden incorporadas a las leyes %ue interpretan, y rigen a partir de la feca de stas.
G&!mo se reconoce %ue una ley es interpretati$aH 9erificando %ue ostenta dos caracter)sticas %ue le
son inerentes" ;3 el contener la mera fi#aci!n del sentido incierto o dudoso de una ley anterior, y 23 el
encerrar una soluci!n %ue abr)a podido adoptar la #urisprudencia, pues en este caso, el legislador se
transforma, por un momento, en un simple intrprete del dereco, a la manera del #ue'.
&onsecuencia de %ue la ley interpretati$a se entienda incorporada en la interpretada, es %ue rige, no
desde su propia feca, sino desde la feca de la interpretada. Por tanto, si una ley declara %ue cierto
contrato debe celebrarse por escrito y m-s tarde otra aclara %ue lo %ue %uiso decir a%ulla es %ue el
contrato mencionado debe celebrarse por escritura pblica, an de estimarse nulos todos los contratos
celebrados en otra forma.
+i en el curso de un pleito en %ue debe aplicarse una ley de dudoso sentido se promulga una ley
interpretati$a %ue le fi#a un determinado sentido, el #ue' deber- conformar su sentencia a ste4 pero si el
#uicio a terminado con sentencia e#ecutoriada, es decir contra la cual no cabe ya ningn recurso ordinario,
y el #ue', aplic! la ley consider-ndola en un sentido distinto del %ue le dio la ley interpretati$a, la
sentencia permanecer- inalterable, por la autoridad de cosa #u'gada %ue tiene.
6 $eces, el legislador, para dar efecto retroacti$o a una ley modificatoria dice e*presamente %ue ella
es interpretati$a. +e $ale de este subterfugio con el fin de acer regir la modificaci!n desde la feca de la
ley pretendidamente interpretada. El #ue' al aplicar la nue$a ley dir- %ue no se trata de una ley
interpretati$a, sino de una modificatoria, pero le dar- de todas maneras el efecto retroacti$o %ue %uiso el
legislador de la ley nue$a, por%ue el #ue' debe atenerse al mandato de la ley. 8aturalmente, no le dar- tal
efecto si con l se atenta contra algn precepto constitucional.
En el dereco cileno, #ur)dicamente, por una ficci!n, las leyes interpretati$as no son retroacti$as,
por%ue la retroacti$idad supone la pugna de dos leyes de distinta feca, y como segn el &!digo &i$il la
ley interpretati$a se entiende incorporada en la %ue interpreta, la nica feca $aledera es la de sta. Pero,
en la realidad de los ecos, las leyes interpretati$as son retroacti$as.
?I ?I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
1%4. Aeoras sobre la determinacin del efecto retroactivo de las le$es. 1%4. Aeoras sobre la determinacin del efecto retroactivo de las le$es.
+abemos %ue si una ley no declara e*presamente %ue debe aplicarse con efecto retroacti$o, impera el
principio general de la irretroacti$idad, y el #ue' a de aplicarla cuidando de no darle efecto retroacti$o. 6
$eces, el #ue' se $e ali$iado de esta tarea gracias a %ue la nue$a ley contiene las llamadas disposiciones
transitorias, %ue pre$ienen el conflicto entre ella y la ley antigua determinando los efectos precisos %ue la
primera debe surtir respecto de los ecos, actos o situaciones generados antes de su entrada en $igor.
Pero si no e*isten tales disposiciones transitorias corresponde al #ue' se,alar los l)mites de las nue$as
normas con respecto a los ecos, actos o situaciones generados con anterioridad a su $igencia. GMu
criterios le ser$ir-n de gu)a para no dar efecto retroacti$o a una ley %ue no lo consagra e*presamenteH
1i$ersas teor)as procuran dar la respuesta. 8osotros nos detendremos s!lo en dos, la cl-sica y la moderna
del tratadista francs Paul Doubier.
1%!. a+ Aeora cl2sica o de los derechos ad'uiridos $ las meras e0pectativas. 1%!. a+ Aeora cl2sica o de los derechos ad'uiridos $ las meras e0pectativas.
8o todos los %ue sustentan esta teor)a coinciden en los di$ersos aspectos %ue presenta. 8os
atendremos a la $ersi!n %ue se considera m-s acabada.
Para la teor)a cl-sica una ley es retroacti$a cuando lesiona intereses %ue para sus titulares constituyen
derecos ad%uiridos en $irtud de la ley antigua4 pero no lo es cuando s!lo $ulnera meras facultades legales
o simples e*pectati$as. El #ue' no debe en una contro$ersia %ue recae sobre un dereco ad%uirido ba#o la
ley anterior, aplicar la ley nue$a4 pero puede acerAlo si la contro$ersia recae sobre un eco %ue ba#o la
ley antigua s!lo constitu)a una mera facultad legal o una simple e*pectati$a.
El %uid o esencia del problema estriba en determinar los conceptos de dereco ad%uirido, simple
facultad y mera e*pectati$a.
+e entiende por dereco ad%uirido todo dereco %ue es consecuencia de un eco apto para
producirlo ba#o la ley $igente en %ue el eco se a reali'ado y %ue a entrado 2el dereco3
inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, sin %ue importe la circunstancia de %ue la
ocasi!n de acerlo $aler se presente en el tiempo en %ue impera otra ley.
Tambin se dice %ue dereco ad%uirido es el %ue para e*istir cumple todos los re%uisitos impuestos
por la ley ba#o cuya $igencia nace y %ue, por tanto, entr! en ese tiempo a formar parte del patrimonio de
su titular, aun%ue la ocasi!n para acerlo $aler se presente ba#o la ley posterior.
El eco id!neo para producir un dereco puede ser del ombre o de la ley. E#emplo del primer
e*tremo es el dereco de crdito %ue nace en $irtud de un contrato, y e#emplo del segundo es todo eco
al %ue la ley por su solo ministerio genera un dereco a fa$or de una persona.
+e entiende por facultades legales, en el campo de esta teor)a, los supuestos para la ad%uisici!n de
derecos y las posibilidades de tenerlos y e#ercerlos, como, por e#emplo, la capacidad de obrar 2es decir de
e#ercitar un dereco3, la facultad de testar.
5as simples e*pectati$as son las esperan'as de ad%uisici!n de un dereco fundado en la ley $igente y
aun no con$ertida en dereco por falta de alguno de los re%uisitos e*igidos por la ley4 por e#emplo, la
e*pectati$a a la sucesi!n del patrimonio de una persona $i$a.
6ora bien, la ley nue$a no puede lesionar, si el legislador no le a dado efecto retroacti$o, los
derecos ad%uiridos4 pero s) puede $ulnerar las facultades legales y las simples o meras e*pectati$as,
por%ue a%ullas ni stas constituyen derecos %ue ayan entrado definiti$amente a formar parte del
patrimonio de una persona.
5a teor)a de los derecos ad%uiridos, entre otras dificultades %ue presenta en la pr-ctica, resalta la de
no ser siempre posible distinguir cu-ndo se est- frente a un $erdadero dereco ad%uirido o ante una mera
e*pectati$a. &on todo se estima %ue esta teor)a puede prestar tiles ser$icios .siempre %ue se tenga
presente %ue la ad%uisici!n del dereco se refiere a ste en su unidad conceptual y no a su contenido de
poderes. El dereco una $e' ad%uirido no se pierde nunca m-s4 pero los poderes %ue de l emanen, as)
como la forma y modo de su e#ercicio, se someter-n a la disciplina de la nue$a ley/.
1%". b+ Aeora moderna de 5oubier. 1%". b+ Aeora moderna de 5oubier.
Paul Doubier, decano de la @acultad de 1ereco de la Eni$ersidad de 5yon, e*puso la teor)a de %ue
es autor en su obra 5os conflictos de las leyes en el tiempo 22 tomos, Par)s, ;B2B A ;B774 segunda edici!n
?B ?B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
refundida, un tomo, Par)s, ;B>K3, considerada como uno de los me#ores traba#os contempor-neos sobre el
problema de la retroacti$idad.
El sistema de Doubier reposa sobre la distinci!n entre efecto retroacti$o, %ue es la aplicaci!n de la ley
en el pasado, en el tiempo anterior a su entrada en $igor, y efecto inmediato, %ue es su aplicaci!n en el
presente.
El problema radica en determinar la acci!n de la ley frente a situaciones #ur)dicas. El concepto de
situaci!n #ur)dica es amplio y constituye una de las bases de la teor)a4 puede definirse como .la posici!n
%ue ocupa un indi$iduo frente a una norma de dereco o a una instituci!n #ur)dica. 5a noci!n de situaci!n
#ur)dica Jafirma DoubierJ es superior a la de dereco ad%uirido, por%ue no entra,a for'osamente, como
sta, un car-cter sub#eti$o, pudiendo aplicarse a situaciones como las del menor de edad, interdicto,
pr!digo, etc., en las cuales no puede si%uiera ablarse de derecos ad%uiridos4 no puede decirse %ue el
estado de interdicci!n, de menor edad, de pr!digo, constituye un dereco ad%uirido, pero s) %ue es una
situaci!n #ur)dica.
5a teor)a de Doubier parte de la obser$aci!n de %ue toda situaci!n #ur)dica puede ser sorprendida por
la nue$a ley en di$ersos momentos, ya sea en el de su constituci!n, o en el de su e*tinci!n, o en el
momento en %ue produce sus efectos.
5a ley nue$a tiene efecto retroacti$o si ataca a las situaAciones #ur)dicas ya constituidas o e*tinguidas
o a los elementos ya e*istentes %ue forman parte de la constituci!n o de la e*tinci!n de una situaci!n
#ur)dica en $)as de constituirse o e*tinguirse.
Por el contrario, la ley nue$a s!lo produce efecto inmediato si rige, desde su entrada en $igor, los
efectos de las situaciones #ur)dicas anteriormente establecidas, as) como su e*tinci!n y la constituci!n de
situaciones #ur)dicas nue$as.
El efecto inmediato es la regla4 pero ay %ue considerar una e*cepci!n tradicional y muy importante,
%ue Doubier #ustifica en $irtud del mismo fundamento de la regla. El efecto inmediato de la ley, %ue tiende
a asegurar la unidad de la legislaci!n, no afecta a los contratos, los cuales constituyen, por su esencia,
instrumentos de $ariedad #ur)dica. 5as leyes nue$as no producen efectos sobre los contratos $igentes. Pero
la e*cepci!n s!lo tiene lugar en la medida en %ue los contratos representan instrumentos de diferenciaci!n,
o sea, en la medida en %ue su contenido %ueda entregado a la $oluntad creadora de los indi$iduos4 los
contratos %ue no tienen otro efecto %ue pro$ocar la aplicaci!n de un estatuto legalmente establecido,
%uedan sometidos a la nue$a ley desde su entrada en $igor. 6s) sucede con los contratos del 1ereco de
@amilia" matrimonio, adopci!n, etc.4 la ley nue$a %ue modifica los efectos o los modos de disoluci!n del
matrimonio, se aplica inmediatamente a los matrimonios anteriormente celebrados.
5a teor)a de Doubier lle$a en mucos casos a soluciones distintas de la teor)a cl-sica.
1%#. Supervivencia de la le$ antigua. 1%#. Supervivencia de la le$ antigua.
+e abla de super$i$encia de la ley antigua cuando no obstante de aber sido derogada contina
rigiendo determinadas situaciones #ur)dicas. Por e#emplo, en todos los contratos se entienden incorporadas
las leyes $igentes al tiempo de su celebraci!n sal$o ciertas e*cepciones 25ey de Efecto Detroacti$o de las
5eyes, art)culo 223, por lo %ue si esas leyes son m-s tarde derogadas, subsisten, sin embargo, respecto a
dicos contratos4 se aplican como si estu$ieran en $igor.
1%%. Le$ de efecto retroactivo de las le$es. 1%%. Le$ de efecto retroactivo de las le$es.
En la mayor)a de los pa)ses el desarrollo del principio general de la irretroacti$idad de las leyes %ueda
entregado a la doctrina de los autores y al criterio de la #urisprudencia. Entre nosotros no se crey!
con$eniente de#ar abandonada esta cuesti!n a la apreciaci!n de los tratadistas y los #ueces, por%ue siendo
$arias y no concordantes las teor)as %ue pudieran ser$irles de gu)a, las soluciones podr)an ser discrepantes
o dudosas y los litigios frecuent)simos. Por todo esto se estableci! %ue los conflictos %ue resultaren en la
aplicaci!n de leyes dictadas en di$ersas pocas se decidir-n conforme a las disposiciones de la 5ey de
Efecto Detroacti$o de las leyes, de ? de octubre de ;I>; 2art)culo ;C de esta misma ley3.
5a $erdad es %ue en la pr-ctica las normas de la 5ey de Efecto Detroacti$o s!lo se aplican cuando
una ley nue$a no consagra disposiciones transitorias %ue demar%uen el dominio de sus normas en relaci!n
IK IK
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
con las de la ley antigua. Enicamente, en este caso, los #ueces y los autores de obras de dereco est-n
obligados a ce,irse a las pautas de la 5ey de Efecto Detroacti$o de las 5eyes.
8osotros estudiaremos las principales disposiciones de dica ley. &on todo, creemos %ue no parece
oportuno el an-lisis total de ella en los comien'os del estudio del 1ereco &i$il, por%ue la debida
comprensi!n de sus numerosas disposiciones supone el conocimiento cabal de una $ariedad de
instituciones %ue se tratan a lo largo de todas las materias de dereco ci$il. Por eso algunos tratados se
ocupan del problema de retroacti$iAdad e irretroacti$idad al finali'ar el desarrollo de cada instituci!n.
Mientras tanto lo aconse#able ser)a, en los inicios de los estudios ci$ilistas, limitarse a poner dos o tres
e#emplos para formarse una idea del criterio general seguido por esta ley, como lo ac)a en sus clases un
profesor ya legendario, don Tom-s 6. Dam)re'
7>
.
1%&. ,ormas sobre las le$es relativas al estado civil de las personas. 1%&. ,ormas sobre las le$es relativas al estado civil de las personas.
El &!digo &i$il 2art)culo 7K<3 da una definici!n demasiado amplia de estado ci$il %ue no guarda
congruencia con lo espec)ficamente regulado. Por eso la doctrina cilena prefiere decir %ue estado ci$il es
la calidad o posici!n social m-s o menos permanente de un indi$iduo, en orden a sus relaciones de
familia, en cuanto le confiere o impone determinados derecos y obligaciones ci$iles. :ay estado ci$il de
soltero, de casado, de $iudo, de padre o i#o leg)timo, de padre o madre o i#o natural.
5a 5ey de Efecto Detroacti$o dispone %ue el estado ci$il ad%uirido conforme a la ley $igente a la
feca de su constituci!n, subsiste aun%ue sta pierda despus su fuer'a4 pero los derecos y obligaciones
ane*os a l, se subordinan a la ley posterior, sea %ue sta otorgue nue$os derecos o imponga nue$as
obligaciones, sea %ue modifi%ue o derogue los antiguos. En consecuencia, las reglas de subordinaci!n y
dependencia entre c!nyuges, entre padres e i#os, entre guardadores y pupilos, establecida por una nue$a
ley, son obligatorias desde %ue ella empie'a a regir, sin per#uicio del pleno efecto de los actos $-lidamente
e#ecutados ba#o el imperio de una ley anterior 2art)culo 7C3.
En cuanto a las e*pectati$as, la nue$a ley no est- obligada a respetarlas" la posibilidad %ue ten)an las
personas para ad%uirir un estado determinado, puede truncarlas la ley al e*igir otras condiciones o
re%uisitos. En otras palabras Jcomo prescribe la 5ey de Efecto Detroacti$oJ las leyes %ue establecieren
para la ad%uisici!n de un estado ci$il, condiciones diferentes %ue e*ig)a una ley anterior, pre$alecer-n
desde la feca en %ue comiencen a regir 2art)culo 2C3.
1&(. Le$es sobre la capacidad de las personas naturales. 1&(. Le$es sobre la capacidad de las personas naturales.
5a capacidad de goce, esto es, la aptitud para ad%uirir derecos y obligaciones %ueda sometida a las
nue$as leyes. 6s) se infiere de la disposici!n %ue despus de afirmar %ue las meras e*pectati$as no forman
dereco agrega %ue la capacidad %ue la ley confiera a los i#os ileg)timos de poder ser legitimados por el
nue$o matrimonio de sus padres, no les da dereco a la legitimidad, siempre %ue el matrimonio se
contra#ere ba#o el imperio de una ley posterior %ue e*i#a nue$os re%uisitos o formalidades para la
ad%uisici!n de ese dereco, a menos %ue al tiempo de celebrarlo se cumpla con ellos 25ey de E.
Detroacti$o, art)culo ?C3.
5a capacidad de e#ercicio es la aptitud legal de una persona para e#ercer por s) sola sus derecos, sin
el ministerio o la autori'aci!n de otra. Pues bien, la capacidad de e#ercicio ad%uirida ba#o la $igencia de
una ley, no se pierde por efecto de una nue$a ley %ue e*ige otros re%uisitos para tener dica capacidad. 6s)
se desprende de la norma conforme a la cual .el %ue ba#o el imperio de una ley ubiese ad%uirido el
dereco de administrar sus bienes 2manifestaci!n de la capacidad de e#ercicio3, no lo perder- ba#o el de
otra aun%ue la ltima e*i#a nue$as condiciones para ad%uirirlo4 pero el e#ercicio y continuaci!n de este
dereco se su#etar- a las reglas establecidas por la ley posterior/.
En consecuencia, y por e#emplo, si una nue$a ley fi#a la mayor edad a los 2; a,os, el %ue la ubiere
ad%uirido a los ;I en conformidad a la norma antigua, no pierde su capacidad de e#ercicio, aun cuando en
el momento de dictarse la nue$a ley no aya cumplido los 2;.
5a capacidad de e#ercicio o de obrar, como la llaman otras legislaciones, de acuerdo con nuestro
ordenamiento #ur)dico, subsiste ba#o el imperio de la nue$a ley, aun%ue sta imponga condiciones di$ersas
7> 7>
$'plicaciones de Derecho %i&il, $'plicaciones de Derecho %i&il, dadas por don Tom-s 6. Dam)re', Primer a,o, apuntes tomados por 6lfredo 6$alos y dadas por don Tom-s 6. Dam)re', Primer a,o, apuntes tomados por 6lfredo 6$alos y
@rancisco de la &arrera, +antiago de &ile, imprenta y encuadernaci!n Eni$ersitaria, Merced 8C I;<, ;BK?, p-g. =?. @rancisco de la &arrera, +antiago de &ile, imprenta y encuadernaci!n Eni$ersitaria, Merced 8C I;<, ;BK?, p-g. =?.
I; I;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
para su ad%uisici!n %ue la anterior4 pero su e#ercicio, sus efectos, se rigen por las disposiciones de la ley
nue$a. Por cierto, sta no alcan'a a los actos e#ecutados con anterioridad a su $igencia.
5a no prdida de la capacidad de e#ercicio lograda de acuerdo con la ley antigua est- en pugna con la
teor)a cl-sica de los derecos ad%uiridos %ue por lo general sigue la 5ey de Efecto Detroacti$o. Por%ue
segn esa teor)a dica capacidad es una facultad, el supuesto para e#ercer derecos, y por eso corresponde
aplicarse inmediatamente a todos. 0 si alguien ubiera ad%uirido la capacidad de e#ercicio conforme a la
norma antigua y no rene las condiciones %ue para ello e*ige la nue$a, pierde su capacidad de e#ercicio.
5a soluci!n dada por la 5ey de Efecto Detroacti$o en este punto %ue se aparta de los principios de la
teor)a seguida generalmente por ella, se a#usta, empero, a la moderna teor)a de Doubier. 1e acuerdo con
ella, la nue$a ley no puede aplicarse sin caer en la retroacti$idad a los %ue ya ad%uirieron la capacidad de
e#ercicio ba#o el imperio de la ley antigua. Esta conclusi!n armoni'a con la regla general de esa teor)a.
&umplida cierta edad Jafirma DoubierJ se e*tingue una situaci!n #ur)dica, la de minoridad, y la nue$a
norma no puede regir sin caer en la retroacti$idad las situaciones ya e*tinguidas. Mirando el asunto desde
otro -ngulo resulta claro %ue el cumplimiento de una determinada edad produce la constituci!n de una
situaci!n #ur)dica, la de mayor)a de edad, y la nue$a ley no puede alcan'ar sin ser retroacti$a a las
situaciones ya constituidas.
1&1. Le$es sobre las personas jurdicas. 1&1. Le$es sobre las personas jurdicas.
En un sentido restricti$o, ll-manse personas #ur)dicas las corporaciones y fundaciones %ue no
persiguen fines de lucro y %ue, conforme a las normas legales, an ad%uirido personalidad #ur)dica, es
decir, la calidad de su#etos de dereco.
5a corporaci!n es un con#unto de personas organi'adas unitariamente y de un modo estable para el
logro de un fin comn durable y permanente.
5a fundaci!n a sido definida como un con#unto de bienes, un patrimonio, destinado por uno o m-s
indi$iduos 2los fundadores3 al cumplimiento de determinados fines, cuyo logro se encarga a
administradores, los cuales deben $elar por %ue los bienes se empleen en el fin propuesto.
E#emplo de corporaci!n" el &lub de la Eni!n4 de fundaci!n" la destinada al tratamiento y curaci!n del
c-ncer %ue lle$a los apellidos de su fundador" @undaci!n 5!pe' Pre'.
8o todas las corporaciones y fundaciones son personas #ur)dicas4 s!lo lo son las %ue an obtenido la
personalidad #ur)dica.
6ora bien, la 5ey de Efecto Detroacti$o declara %ue .la e*istencia y los derecos de las personas
#ur)dicas deben su#etarse a las mismas reglas %ue respecto del estado ci$il de las personas naturales
prescribe el art)culo 7C de la presente ley/ 2art. ;K3.
1e acuerdo con la disposici!n transcrita, tenemos %ue la personalidad #ur)dica una $e' obtenida
subsiste ba#o el imperio de una nue$a ley, aun%ue sta e*i#a re%uisitos diferentes para constituirla4 pero los
derecos y obligaciones de las personas #ur)dicas se subordinar-n a la ley posterior, sea %ue modifi%ue o
derogue la antigua.
1&2. Le$es sobre derechos reales. 1&2. Le$es sobre derechos reales.
El &!digo &i$il define el dereco real como el dereco %ue tenemos sobre una cosa sin respecto a
determinada persona 2art. =??3. Tambin se dice %ue derecos reales son los %ue atribuyen al titular un
poder inmediato sobre una cosa, poder %ue puede ser m-s amplio o menos amplio. El dereco real m-s
amplio es el de dominio o propiedad y menos amplios son los derecos de usufructo, ser$idumbre, etc.
1ispone la 5ey de Efecto Detroacti$o %ue todo dereco real ad%uirido ba#o el imperio de una ley y en
conformidad a ella, subsiste ba#o la $igencia de otra, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a
su e*tinci!n, pre$alecen las disposiciones de la nue$a leyR 2art)culo ;23.
Pongamos claridad con un e#emplo. Fa#o la $igencia de la legislaci!n espa,ola el contrato de bienes
ra)ces no re%uer)a escritura pblica4 tampoco era menester cumplir con re%uisitos %ue dieran publicidad a
la transferencia del dominio. Pero nuestro &!digo &i$il dispuso %ue el contrato de compra$enta de bienes
ra)ces debe celebrarse por escritura pblica, y %ue la tradici!n de ellos a de reali'arse mediante la
inscripci!n del contrato en el Degistro del &onser$ador de Fienes Da)ces. 6 pesar de esto, la propiedad de
los bienes ra)ces ad%uirida con anterioridad a la entrada en $igor del &!digo &i$il y en conformidad a las
I2 I2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
leyes espa,olas, subsisti! sin sufrir modificaciones ba#o el imperio de las nue$as disposiciones legales,
por%ue .todo dereco real ad%uirido ba#o una ley y en conformidad a ella, subsiste ba#o el imperio de
otra/.
Pero en cuanto a los goces y cargas del dereco de propiedad, la nue$a ley tiene aplicaci!n inmediata.
En consecuencia, la nue$a ley puede imponer ser$idumbres no procedentes ba#o la ley antigua, y dar
reglas di$ersas para la prescripci!n del dominio y para la e*propiaci!n por causa de utilidad pblica o
inters nacional.
1&3. Le$es sobre la posesin. 1&3. Le$es sobre la posesin.
5a posesi!n es la tenencia de una cosa determinada con -nimo de se,or o due,o, sea %ue el due,o o
el %ue se da por tal tenga la cosa por s) mismo, o por otra persona %ue la tenga en lugar y a nombre de l.
El poseedor es reputado due,o mientras otra persona no #ustifica serlo 2&. &i$il, art)culo ?KK3. El poseedor
e#erce un poder sobre la cosa %ue se manifiesta a tra$s de una acti$idad correspondiente al e#ercicio de la
propiedad o de otro dereco real.
5as leyes sobre la posesi!n son retroacti$as, por%ue la posesi!n constituida ba#o una ley anterior, no
se retiene, pierde o recupera ba#o el imperio de una ley posterior, sino por los medios o con los re%uisitos
se,alados por sta 25ey de Efecto Detroacti$o, art. ;73. 1e acuerdo con esta norma, si una persona a
ad%uirido la posesi!n apreendindola con -nimo de se,or y due,o y m-s tarde se e*ige una declaraci!n
pblica por los diarios, el poseedor, para retener la posesi!n, deber- cumplir con este re%uisito %ue la ley
ba#o la cual ad%uiri! la posesi!n no impon)a.
1&4. Le$es relativas a los actos $ contratos. 1&4. Le$es relativas a los actos $ contratos.
5os contratos se rigen por las leyes $igentes al tiempo de su celebraci!n, las cuales se entienden
incorporadas en ellos 2art. 22, primera parte3.
&on anterioridad $imos %ue en este caso la ley antigua super$i$e a tra$s de los contratos %ue se
pactaron ba#o su $igencia, y a ellas, y no a la ley nue$a, deber- recurrir el #ue' para interpretar contratos.
:ay actos #ur)dicos unilaterales, como la renuncia de un dereco4 tambin a ellos debe e*tenderse la
norma de los actos bilaterales llamados contratos, por%ue e*iste la misma ra'!n. +u no menci!n se e*plica
por un error en la tramitaci!n de la ley. 6s) lo e$idencia la disposici!n siguiente a la transcrita %ue abla
de la prueba de los actos y contratos.
5a norma de %ue se entienden incorporadas a los contratos las leyes $igentes al tiempo de su
celebraci!n tiene dos e*cepciones" primero las leyes concernientes al modo de reclamar en #uicio los
derecos %ue resultaren de los contratos, y segundo las %ue se,alan penas para el caso de infracci!n de lo
estipulado en ellos, pues tal infracci!n debe castigarse con arreglo a la ley ba#o la cual se aya cometido
25ey de Efecto Detroacti$o, art. 223.
1&!. Le$es sobre la prueba de los actos $ contratos. 1&!. Le$es sobre la prueba de los actos $ contratos.
Trat-ndose de la prueba de los actos y contratos, la ley distingue entre los medios de prueba y la
forma en %ue la prueba debe rendirse4 al respecto declara" .5os actos o contratos $-lidamente celebrados
ba#o el imperio de una ley podr-n probarse ba#o el imperio de otra, por los medios %ue a%ulla establec)a
para su #ustificaci!n4 pero la forma en %ue debe rendirse la prueba estar- subordinada a la ley $igente al
tiempo en %ue se rindiere/ 2art. 273.
+i para probar un acto celebrado ba#o la ley antigua ella permit)a, por e#emplo, recurrir a testigos,
podr-n acerse $aler estos para probar dicos actos, aun%ue la nue$a ley no lo acepte4 pero en cuanto a la
forma de esa prueba, deber- estarse a la ley nue$a, y si conforme a la antigua la prueba de testigos pod)a
celebrarse en secreto y la nue$a ley e*ige %ue se efecte pblicamente, deber- acerse en esta ltima
forma.
1&". Le$es relativas a las sucesiones. 1&". Le$es relativas a las sucesiones.
Para estudiar el alcance de la ley nue$a y el de la antigua en materia de sucesi!n por causa de muerte
ay %ue distinguir entre" a3 sucesi!n testada, en %ue los bienes de la persona fallecida se distribuyen entre
I7 I7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
los erederos y legatarios designados por ella en un testamento, sal$o las porciones %ue correspondan a los
asignatarios for'osos, y b3 la sucesi!n intestada, en %ue los erederos los designa la ley.
a3 +ucesi!n testamentaria.
En todo testamento preciso es distinguir entre las solemnidades e*ternas y las disposiciones o
re%uisitos internos o de fondo.
5as solemnidades e*ternas se rigen por la ley coet-nea a su otorgamiento. +i una nue$a ley e*ige
solemnidades distintas, nada importa" el testamento conser$a su $alor si se otorg! en la forma re%uerida
por la ley %ue entonces reg)a. Pero distinta es la regla concerniente a las disposiciones testamentarias, esto
es, los llamamientos de erederos o legatarios %ue en l se acen o las asignaciones %ue en el mismo se
establecen" todas ellas deben estar conformes con la ley $igente a la poca en %ue muera el testador, %ue es
cuando se produce legalmente la delaci!n de las asignaciones, o sea, el actual llamamiento %ue ace la ley
para aceptar o repudiar stas. En consecuencia, las leyes $igentes a la poca de la muerte del testador
pre$alecen sobre las anteriores %ue reglan la incapacidad o indignidad de los erederos o asignatarios, las
leg)timas, las me#oras, porci!n conyugal y deseredaciones 25ey de Efecto Detroacti$o de las leyes,
art)culo ;I3.
+i el testamento contu$iere disposiciones %ue segn la ley ba#o la cual se otorg! no deber)an lle$arse
a efecto, lo tendr-n sin embargo, siempre %ue ellas no se allen en oposici!n con la ley $igente al tiempo
de morir el testador 25ey de Efecto Detroacti$o, art. ;B3.
6s), por e#emplo, si un testador de#a todos sus bienes a un e*tra,o y no respeta, por lo tanto, las
asignaciones for'osas, o sea, la %ue es obligado a acer a ciertas personas por mandato de la ley, y si antes
de su fallecimiento se dicta otra ley %ue suprime las asignaciones for'osas, sus disposiciones tendr-n
pleno efecto.
Obsr$ase en la 5ey de Efecto Detroacti$o una omisi!n. 8o ay norma %ue se,ale la ley a %ue debe
su#etarse la capacidad para testar y la libre $oluntad del testador. Encontradas son al respecto las
opiniones. Ena primera estima %ue las condiciones para la $alide' del testamento deben su#etarse a la ley
$igente a la feca de la apertura de la sucesi!n4 una segunda, afirma %ue no s!lo a sta sino tambin a la
ley imperante al otorgarse el testamento4 y una tercera sostiene %ue la ley aplicable es nicamente la del
d)a del otorgamiento.
Esta ltima se apoya principalmente en el art)culo ;KK> del &!digo &i$il %ue, a continuaci!n del
;KK= %ue menciona las personas in-biles para testar, declara" .El testamento otorgado durante la
e*istencia de cual%uiera de las causas de inabilidad e*presadas en el art)culo precedente es nulo, aun%ue
posteriormente de#e de e*istir la causa. 0, por el contrario, el testamento $-lido no de#a de serlo por el
eco de sobre$enir despus alguna de estas causas de inabilidad/. Este art)culo determina claramente
%ue la capacidad del testador y su libre $oluntad se rigen por la ley $igente al tiempo de otorgarse el acto
de ltima $oluntad.
b3 +ucesi!n intestada.
5a misma regla %ue gobierna las disposiciones testamentarias se aplica a la sucesi!n intestada o
abintestato, es decir, a a%uella en %ue por no aber testamento, los erederos son los de antemano
se,alados por la ley. Esta regla, aun%ue no est- consignada por la 5ey de Efecto Detroacti$o, su
procedencia es indudable. 0 a) est- para confirmarlo el Mensa#e de la 5ey de Efecto Detroacti$o, %ue, a
la letra, dice" .+iendo constante %ue los derecos ereditarios no se transmiten sino a la muerte de su
autor, el Proyecto establece %ue en cada sucesi!n testamentaria o abintestato, el dereco de los llamados a
ella sea definido por la ley $igente a la poca de su delaci!n o transmisi!n/.
1e lo transcrito se desprende %ue el su#eto %ue era incapa' de eredar segn la ley antigua, puede
recibir la asignaci!n, si a la apertura de la sucesi!n lo considera capa' la ley nue$a. Por el contrario, el %ue
era capa' de suceder conforme a la ley antigua no podr- recoger la erencia si en el instante de su delaci!n
2actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la erencia o legado3, %ue es el de la muerte del
causante, resulta incapa' con arreglo a la nue$a ley.
1&#. Le$es sobre procedimiento. 1&#. Le$es sobre procedimiento.
5a 5ey de Efecto Detroacti$o prescribe %ue" .las leyes concernientes a la substanciaci!n y ritualidad
de los #uicios pre$alecen sobre las anteriores desde el momento en %ue deben empe'ar a regir. Pero los
I< I<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
trminos %ue ubiesen empe'ado a correr y las actuaciones y diligencias %ue ya estu$ieren iniciadas se
regir-n por la ley $igente al tiempo de su iniciaci!n/ 2art. 2<3.
Nustificando este precepto, el Mensa#e con %ue el Proyecto de 5ey sobre Efecto Detroacti$o de las
leyes fue presentado al &ongreso 8acional, dice" .En orden a las leyes relati$as al sistema de
en#uiciamiento, el proyecto establece %ue tengan inmediato efecto desde el instante de su promulgaci!n.
5as leyes de esta naturale'a #am-s confieren derecos susceptibles de ser ad%uiridos4 por consiguiente,
nada ay %ue pueda oponerse a su inmediato cumplimiento. Para sal$ar los embara'os %ue pudieran
resultar de los cambios sbitos en la ritualidad de los #uicios, basta %ue los tr-mites pendientes se lle$en a
trmino con arreglo a la ley ba#o cuyo imperio se ubieren iniciado/.
1&%. Le$es sobre prescripcin. 1&%. Le$es sobre prescripcin.
5a palabra prescripci!n abra'a dos conceptos, el de prescripci!n ad%uisiti$a o usucapi!n y el de
prescripci!n e*tinti$a. 5a primera es un modo de ad%uirir las cosas a#enas por aberlas pose)do durante
cierto lapso de tiempo y concurriendo los dem-s re%uisitos legales 2&. &i$il, art. 2<B23. 5a prescripci!n
e*tinti$a es un modo de e*tinguir las acciones y derecos a#enos, por no aberse e#ercido dicas acciones
y derecos durante cierto lapso de tiempo y concuArriendo los dem-s re%uisitos legales 2mismo art)culo
citado3.
9eamos cu-ndo en esta materia ay conflicto entre la ley antigua y la nue$a. +i una prescripci!n a
corrido )ntegramente ba#o el imperio de una ley o si corre )ntegramente ba#o otra posterior, no ay
cuesti!n" rige la ley ba#o cuyo amparo la prescripci!n se desarrolla completamente. Pero el conflicto surge
cuando una parte de la prescripci!n a corrido durante la $igencia de una ley y otra ley posterior $iene a
modificar las condiciones necesarias para ad%uirir un dereco o e*tinguir una acci!n por la prescripci!n.
8uestra 5ey de Efecto Detroacti$o soluciona el asunto de#ando al prescribiente el dereco de elegir entre
la prescripci!n establecida por la ley antigua y la se,alada por la ley nue$a4 dice al respecto" .5a
prescripci!n iniciada ba#o el imperio de una ley, y %ue no se ubiere completado an al tiempo de
promulgarse otra %ue la modifi%ue, podr- ser regida por la primera o segunda, a $oluntad del
prescribiente4 pero eligindose la ltima, la prescripci!n no empe'ar- a contarse sino desde la feca en
%ue a%ulla ubiese empe'ado a regir 2art)culo 2=3.
Pero .lo %ue una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podr- ganarse por tiempo
ba#o el imperio de ella, aun%ue el prescribiente ubiese principiado a poseerla conforme a una ley anterior
%ue autori'aba la prescripci!n/ 2art. 2>3.
I= I=
Captulo I Captulo I
EFECTOS DE LA LEY EN EL ESPACIO EFECTOS DE LA LEY EN EL ESPACIO
1&&. .lanteamiento del problema. 1&&. .lanteamiento del problema.
&onforme a los principios b-sicos del 1ereco Internacional Pblico todo Estado soberano e
independiente e#erce dentro de su territorio, en forma absoluta y e*clusi$a, la potestad legislati$a 2facultad
de dictarse sus propias leyes3 y #urisdiccional 2facultad de poder acerlas cumplir3. 1e a%u) deri$a el
eco de %ue cada Estado s!lo puede dictar leyes y acerlas cumplir dentro de las fronteras de su propio
territorio4 ninguno puede pretender %ue sus normas #ur)dicas sean respetadas m-s all- de sus confines
territoriales. +i este doble principio fuera reconocido y aplicado con todo rigor no se producir)an
conflictos entre las legislaciones de los di$ersos Estados4 cada uno aplicar)a s!lo su propia legislaci!n sin
considerar la nacionalidad de las personas, el pa)s en %ue se encuentran las cosas o en %ue se celebran los
actos o contratos. Pero es f-cil comprender %ue una aplicaci!n estricta del concepto de soberan)a ser)a
obst-culo a las relaciones internacionales, %ue son parte muy importante de la e*istencia misma de los
Estados por la interdependencia en %ue $i$en, y entrabar)a el comercio #ur)dico. Estos factores determinan
el respeto de las leyes e*tran#eras y su aplicaci!n, en mucos casos, dentro del territorio nacional.
Puede suceder %ue dos o m-s legislaciones pretendan, simult-neamente, regir una misma situaci!n
#ur)dica. En esta ip!tesis, Ga cu-l se le dar- preferenciaH Esta materia, la colisi!n o conflicto de las leyes
en el espacio, es propia del llamado 1ereco Internacional Pri$ado.
1i$ersas causas acen %ue una situaci!n o relaci!n #ur)dica pretenda ser regida por dos o m-s
legislaciones" la nacionalidad de los indi$iduos, el cambio de domicilio, la circunstancia de encontrarse un
bien en otro pa)s %ue en el %ue reside el due,o, el eco de celebrarse un contrato en un pa)s para %ue
produ'ca efectos en otro, etc.
El conflicto de legislaciones puede ser simple o mltiple" es de la primera especie cuando se
encuentran dos legislaciones al tratar de regir ambas un mismo caso #ur)dico, y es de la segunda, cuando
las legislaciones concurrentes son m-s de dos4 e#emplo" un ciudadano francs y otro ingls celebran un
contrato en &roacia sobre bienes situados en Italia y se origina un pleito en &ile, mientras uno de los
contratantes tiene su domicilio en 6rgentina y el otro en Foli$ia.
9arias teor)as se an preocupado de determinar, atendiendo a di$ersos factores y puntos de $ista, la
legislaci!n de %u pa)s debe aplicarse cuando concurren dos o m-s a regir una misma situaci!n #ur)dica.
5as %ue an e#ercido mayor influencia son"
;3 la teor)a de los estatutos4
23 la teor)a de la comunidad de dereco entre los di$ersos Estados, y
73 la teor)a de la escuela italiana o de la nacionalidad.
Desumiendo, podemos decir"
a3 5os factores %ue producen la colisi!n de las leyes en el espacio son la di$ersidad legislati$a y
#urisdiccional entre los Estados y la e*istencia de las relaciones sociales 2y, por consecuencia, #ur)dicas3
entre los indi$iduos pertenecientes a Estados di$ersos, y
b3 Estos conflictos deben ser resueltos para determinar la legislaci!n aplicable, cosa de la cual se
ocupan di$ersas teor)as %ue atienden a determinados puntos de $ista.
2((. Aerritorialidad $ e0traterritorialidad de las le$es. 2((. Aerritorialidad $ e0traterritorialidad de las le$es.
Todos los conflictos de leyes en el espacio giran en torno a dos principios antitticos" el territorial y el
e*traterritorial o personal. +egn el principio territorial, las leyes se dictan para el territorio y tienen su
I> I>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
l)mite espacial marcado por las fronteras de cada pa)s. Por el contrario, de acuerdo con el principio
e*traterritorial o personal las leyes se dictan para las personas, y acompa,an a stas fuera del territorio.
GMu ocurrir)a si se aplicara e*clusi$amente uno de los principiosH +i s!lo tu$iera $alor el de la
territorialidad, el Estado podr)a imponer el reconocimiento e*clusi$o del propio dereco dentro del
territorio su#eto a su soberan)a4 pero no podr)a pretender %ue sus normas #ur)dicas fueran reconocidas m-s
all- de sus fronteras. 0, por el otro lado, si se aplicara en absoluto el principio personal, el Estado s!lo
podr)a legislar para sus nacionales y $edado le estar)a acer $aler ninguna autoridad sobre los e*tran#eros
%ue residieran en su territorio.
6 tra$s de la istoria a regido en unas pocas un principio y en otras el contrario. En los tiempos de
las in$asiones b-rbaras estu$o en $igor el principio de la personalidad de la ley, conforme al cual cada
indi$iduo permanec)a e*clusi$amente sometido a la ley de su origen en cual%uiera parte %ue se allara" el
godo, a la ley goda4 el franco, a la ley franca4 el romano, a la ley romana, etc. En la poca feudal, en
cambio, imper! el sistema de la territorialidad de la ley traducido en el a*ioma de %ue las leyes no $alen
fuera del territorio en %ue se instituyen.
2(1. Aeoras conciliadoras de los principios territorial $ personal. 2(1. Aeoras conciliadoras de los principios territorial $ personal.
5a soluci!n e*trema de los dos principios e*puestos presentaba dificultades e incon$enientes muy
gra$es. Por eso cuando las relaciones sociales y comerciales entre los pueblos se icieron m-s continuas y
regulares, se comprendi! %ue la ley no pod)a ser absolutamente personal ni absolutamente territorial, y %ue
ab)a %ue buscar f!rmulas de armon)a y conciliaci!n entre esos dos opuestos principios. Esta a sido la
constante aspiraci!n de los sistemas de 1ereco Internacional Pri$ado. En ellos se da por supuesto %ue
algunas leyes son territoriales y otras tienen eficacia e*traterritorial4 pero lo %ue se discute es"
;C 5a preponderancia %ue a de tener el principio personal o el territorial4
2C 5a f!rmula %ue a de determinar %u leyes son territoriales y cu-les personales, y
7C El fundamento o #ustificaci!n del eco de la autoridad e*traterritorial del dereco interno.
Entre las teor)as %ue an intentado dar soluci!n a estos problemas sobresalen por su importancia, la
de los estatutos, la de comunidad del dereco y la de la personalidad o nacionalidad del mismo. 8osotros
limitaremos nuestro estudio a la primera, por estar fundada en ella, en parte, nuestra legislaci!n. Por lo
dem-s, todo lo relacionado con los conflictos de las leyes en el espacio cae dentro de la !rbita del 1ereco
Internacional Pri$ado4 en estas p-ginas s!lo se enuncian ciertas nociones generales.
2(2. Aeora de los estatutos/ le$es personales1 reales $ mi0tas. 2(2. Aeora de los estatutos/ le$es personales1 reales $ mi0tas.
5a teor)a de los estatutos naci! en el siglo QIII y se desarroll! ulteriormente. &lasifica las leyes en
personales, es decir, relati$as a las personas4 reales, o sea, relati$as a los bienes y las leyes mi*tas %ue se
refieren al mismo tiempo a los bienes y a las personas y particularmente a la forma de los actos #ur)dicos.
5as leyes personales afectan directa y e*clusi$amente al estado de la persona, o sea, a la
uni$ersalidad de su condici!n, de su capacidad o incapacidad para celebrar o e#ecutar los actos de la $ida
ci$il y %ue si tienen relaci!n con las cosas es s!lo accesoriamente. 6s), son personales" la ley %ue
determina si el indi$iduo es nacional o e*tran#ero4 la %ue fi#a la mayor edad4 la %ue establece los re%uisitos
o condiciones para celebrar el matrimonio, la %ue somete a los i#os de familia a la patria potestad4 la %ue
se,ala la capacidad de obligarse o de testar, etc.
+on leyes reales las %ue se refieren directamente a las cosas para determinar su naturale'a y el modo
de poseerlas o ad%uirirlas, transferirlas entre $i$os y transmitirlas por causa de muerte, sin %ue ellas
tengan relaci!n con el estado o capacidad general de la persona si no es de un modo incidental y
accesorio. 6 esta clase pertenecen las leyes %ue clasifican los bienes en cosas corporales e incorporales,
muebles e inmuebles4 las %ue determinan el dereco de suceder abintestato o por testamento, las %ue fi#an
la cuota de los bienes suyos de %ue puede disponer libremente el testador, etc.
En cuanto a las leyes relati$as a los actos #ur)dicos, m-s adelante se tratar-n.
5as leyes personales tienen aplicaci!n e*traterritorial, pues siguen a la persona a cual%uier pa)s %ue
$aya, la siguen Jdec)an los antiguos estatutariosJ como la sombra al cuerpo. 5as leyes reales s!lo se
aplican en el territorio en el cual est-n situados los bienes, es decir, tienen car-cter local, territorial. 5as
I? I?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
leyes mi*tas o relati$as a los actos #ur)dicos se ci,en a un doble estatuto, segn se trate de sus re%uisitos
e*ternos o internos como se aclarar- oportunamente.
Entre otros incon$enientes %ue ofrece la teor)a de los estatutos no es el menor el de la dificultad %ue
se presenta en algunos casos para saber si una ley es real o personal, por%ue comprende con igual relie$e a
las personas y a los bienes.
2(3. 6fectos de la le$ chilena dentro del territorio. 2(3. 6fectos de la le$ chilena dentro del territorio.
El &!digo &i$il adopt! como principio general el de la territorialidad de la ley, por%ue a la poca de
su dictaci!n &ile era un pa)s escasamente poblado y le con$en)a #unto con estimular la inmigraci!n,
obtener la uniformidad de poblaci!n y de legislaci!n. Por eso el art)culo ;< de ese cuerpo legal dispone"
.5a ley es obligatoria para todos los abitantes de la Depblica, inclusos los e*tran#eros/. El principio de
la territorialidad de la ley declarado en forma genrica, se refuer'a con otra disposici!n m-s espec)fica, la
del art)culo ;> %ue, en su primer inciso, prescribe %ue .los bienes situados en &ile est-n su#etos a las
leyes cilenas, aun%ue sus due,os sean e*tran#eros y no residan en &ile/.
Interpretando en forma amplia el art)culo ;< significa %ue todas las personas %ue abitan en el
territorio nacional, sean cilenos o e*tran#eros, %uedan sometidos a la ley cilena desde el punto de $ista
de sus personas, bienes y actos. 0 as), por e#emplo, si conforme a su ley nacional un e*tran#ero es mayor
de edad a los ;? a,os, dentro de nuestro territorio ser- menor de edad, por%ue la ley cilena establece la
mayor edad a los ;I a,os.
El principio de la territorialidad absoluta est- consagrado en $arias otras disposiciones de nuestra
legislaci!n positi$a y en algunas lo a lle$ado al e*tremo. T)pica en este sentido es la norma %ue declara
%ue el matrimonio disuelto en territorio e*tran#ero en conformidad a las leyes del mismo pa)s, pero %ue no
ubiera podido disol$erse segn las leyes cilenas, no abilita a ninguno de los dos c!nyuges para casarse
en &ile mientras $i$iere el otro c!nyuge 2&. &i$il art. ;2K3. Este art)culo, aplicable a cilenos y
e*tran#eros, constituye una ine%uidad, por%ue coloca al e*tran#ero en la disyunti$a de marcar a casarse a
otro pa)s o de fundar una familia ileg)tima, y es tanto m-s criticable si se piensa %ue en &ile tiene plena
$alide' el matrimonio celebrado en otro pa)s de e*tran#eros di$orciados con disoluci!n de $)nculo de
matrimonio anterior.
Por ltimo, la forma de los actos #ur)dicos celebrados en nuestro territorio deben a#ustarse a la ley
cilena 2&. &i$il, art)culo ;?, inciso ;B3.
El sometimiento del e*tran#ero %ue $i$e en nuestro pa)s a la ley cilena tiene la compensaci!n de
estar asimilado a los cilenos en cuanto a la ad%uisici!n y goce de los derecos ci$iles 2&. &i$il, art. =?3.
2(4. 60cepciones al principio de la territorialidad. 2(4. 60cepciones al principio de la territorialidad.
5a regla de la territorialidad de la ley cilena, como toda regla, tiene e*cepciones. Podemos distinguir
dos clases" a3 aplicaci!n de la ley e*tran#era en &ile, y b3 aplicaci!n de la ley cilena en el e*tran#ero.
a3 6plicaci!n de la ley e*tran#era en &ile. ;. 5as estipulaciones contenidas en los contratos
otorgados $-lidamente en pa)s e*tra,o $alen en &ile 2&. &i$il, art. ;> inciso 2C3. 6 tra$s de tales
estipulaciones la ley e*tran#era puede aplicarse en &ile, por%ue, como es sabido, en todo contrato se
entienden incorporadas las leyes $igentes en el lugar y al tiempo de su celebraci!n. Pero esto tiene una
limitaci!n, ya %ue .los efectos de los contratos otorgados en pa)s e*tra,o para cumplirse en &ile, an de
arreglarse a las leyes cilenas/ 2&. &i$il, art. ;> inciso final3. Mue los efectos de estos contratos se
arreglar-n a la ley cilena, %uiere decir %ue los derecos y obligaciones %ue de ellos emanan deben
a#ustarse a la ley cilena. +i, por e#emplo, una obligaci!n importa un eco il)cito segn nuestra
legislaci!n no podr- lle$arse a cabo en &ile. Otro e#emplo" si conforme a la ley e*tran#era un inmueble se
entiende transferido por efecto del solo contrato, en &ile el inmueble para su transferencia re%uerir-
inscripci!n del contrato en el Degistro del &onser$ador de Fienes Da)ces, por%ue en &ile la tradici!n del
dominio de los bienes ra)ces se reali'a mediante esa inscripci!n. 2. El &!digo &i$il precepta %ue .la
sucesi!n se regla por la ley del domicilio en %ue se abre4 sal$as las e*cepciones legales/ 2art. == inciso
2C3.
&onforme a esta disposici!n, si al morir el causante ten)a su domicilio en @rancia, la sucesi!n se
regir- por la ley francesa y no por la cilena aun%ue los bienes del difunto estn situados en nuestro pa)s.
II II
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Pero entre las e*cepciones, es decir, en las ip!tesis en %ue no se aplica la ley e*tran#era del ltimo
domicilio del causante, sino la ley cilena, est- el caso de la sucesi!n abintestato de un e*tran#ero %ue
fallece fuera de nuestro pa)s y tiene $)nculos con personas cilenas con dereco a la erencia, a alimentos
o a porci!n conyugal" esos cilenos tienen los mismos derecos %ue segn las leyes cilenas
corresponder)an sobre la sucesi!n intestada de un cileno. 5os cilenos interesados pueden pedir %ue se
les ad#udi%ue en los bienes del e*tran#ero e*istentes en &ile todo lo %ue les corresponda en la sucesi!n
del e*tran#ero 2&. &i$il, art. BBI incisos ;C y 2C3. +up!ngase %ue conforme a la ley del pa)s en %ue falleci!
el e*tran#ero, los nietos no tengan dereco a alimentos4 pues bien, los nietos cilenos podr-n demandar a
la sucesi!n %ue tiene bienes en &ile, esos alimentos.
b3 6plicaci!n de la ley cilena en el e*tran#ero. 6 las leyes patrias %ue reglan las obligaciones y
derecos ci$iles, permanecen su#etos los cilenos, no obstante su residencia o domicilio en pa)s e*tran#ero,
en lo relati$o al estado de las personas y a su capacidad para e#ecutar actos %ue ayan de tener efecto en
&ile 2&. &i$il, art. ;= nmero ;C3.
Obser$emos respecto de esta disposici!n lo siguiente"
;3 En acto #ur)dico produce efectos en &ile cuando los derecos y obligaciones %ue engendra se
acen $aler o cumplir en nuestro pa)s.
23 +i un cileno e#ecuta en el e*tran#ero un acto %ue aya de crear derecos y obligaciones en &ile,
deber- a#ustarse a las leyes cilenas en lo relati$o al estado ci$il y la capacidad para e#ecutar este acto.
73 1e lo dico fluye %ue si un e*tran#ero e#ecuta ese acto no estar- su#eto a las leyes cilenas, aun%ue
ese acto aya de producir efectos en &ile. 0 en esta ltima ip!tesis no cabe a$eriguar si es capa' segn
la ley cilena, sino si lo es segn la ley del pa)s en %ue e#ecut! el acto.
<3 6 la in$ersa, el acto e#ecutado por un cileno en el e*tran#ero est- su#eto a la ley cilena, en cuanto
al estado y la capacidad, si ese acto $a a producir efectos en &ile4 si los produce, %ueda su#eto a las leyes
cilenas4 en caso contrario, se rige por las leyes del pa)s en %ue el acto se reali'a.
6 las leyes patrias %ue reglan las obligaciones y derecos ci$iles, tambin permanecen su#etos los
cilenos, no obstante su residencia o domicilio en pa)s e*tran#ero, en las obligaciones y derecos %ue
nacen de las relaciones de familia4 pero s!lo respecto de sus c!nyuges y parientes cilenos 2&. &i$il, art.
;= nmero 2C3.
8!tese %ue en las relaciones de familia respecto de los parientes e*tran#eros, un cileno fuera del pa)s
no %ueda sometido a la ley cilena.
2(!. Le$es relativas a los actos jurdicos. 2(!. Le$es relativas a los actos jurdicos.
Para determinar %u ley rige los actos #ur)dicos, sean unilaterales, como el testamento, sean
bilaterales, como los contratos, preciso es distinguir entre los re%uisitos e*ternos y los internos.
+on re%uisitos internos o de fondo los relati$os a la capacidad de los su#etos, al consentimiento de
ellos, al ob#eto y a la causa del acto o contrato.
+on re%uisitos e*ternos o de forma los relati$os a la manera de acer constar feacientemente la
e*istencia del acto. &onstituyen la manifestaci!n e*terna del acto, son los %ue Jcomo dec)a gr-ficamente
un autorJ lo acen $isible. 6s), en la compra$enta de bienes ra)ces, la formalidad, re%uisito e*terno o
solemnidad, es la escritura pblica, y en la promesa de compra$enta de esos mismo bienes, la escritura
pri$ada.
&uando un acto #ur)dico se otorga o celebra en &ile, no ay necesidad de acer distinci!n alguna,
por%ue en nuestro territorio, la ley patria es obligatoria para todos.
El asunto cobra importancia cuando los actos se reali'an en el e*tran#ero y ellos an de tener efectos
en &ile.
2(". Le$ 'ue rige la forma de los actos. 2(". Le$ 'ue rige la forma de los actos.
5a ley cilena acoge la regla uni$ersalmente consagrada segn la cual la forma de los actos, los
re%uisitos e*ternos, se rigen por la ley del lugar en %ue se otorgan o celebran. 5a regla se e*presa
sobriamente en lat)n diciendo 5e* 5ocus regit actum. &on esta f!rmula, en los primeros tiempos, y
atenindose a su te*to literal, se entend)a %ue la ley aplicable a un acto #ur)dico, tanto en lo concerniente a
las formalidades como a los re%uisitos de fondo, es la del lugar en %ue se otorga. 1espus se dio al
IB IB
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
principio un alcance m-s restringido, %ue es el %ue oy tiene" s!lo significa %ue las forAmalidades de los
actos #ur)dicos se rigen por la ley del lugar en %ue stos se otorgan, sea %ue a%ullas estn prescritas como
solemnidades o como prueba del acto.
5a #ustificaci!n de esta regla se alla en %ue es la nica %ue permite, sin complicaciones, celebrar
actos #ur)dicos en un pa)s para producir efectos en otro. +i la forma del acto se rigiera por la ley del pa)s en
%ue l $a a producir sus efectos, resultar)a, por e#emplo, %ue en caso de %ue la legislaci!n de ste e*igiera
%ue el acto se celebre con la inter$enci!n de un notario, el acto no podr)a lle$arse a cabo si en el pa)s en
%ue se otorga o celebra no e*iste la instituci!n del notariado. Tambin la dificultad ser)a insal$able si la
forma del acto estu$iera sometida a la ley nacional de las partes, pues la del uno podr)a se,alar una
determinada forma y la del otro una distinta.
Entre nosotros est- aceptada como norma general %ue las solemnidades se rigen por la ley del pa)s en
%ue celebran los actos #ur)dicos. 6s) se desprende de $arias disposiciones %ue a continuaci!n se
transcriben.
;3 En primer lugar est- el art)culo ;? del &!digo &i$il4 dice" .5a forma de los instrumentos pblicos
se determina por la ley del pa)s en %ue ayan sido otorgados. +u autenticidad se probar- segn las reglas
establecidas en el &!digo de En#uiciamiento. 5a forma se refiere a las solemnidades e*ternas y la
autenticidad al eco de aber sido realmente otorgado y autori'ado por las personas y de la manera %ue
en los tales instrumentos se e*prese/.
+egn el 1iccionario, instrumento, en la acepci!n pertinente, es la escritura o documento con %ue se
#ustifica o prueba alguna cosa. El &!digo &i$il define el instrumento pblico como el autori'ado con las
solemnidades legales por el competente funcionario. Otorgado ante escribano 2notario3 e incorporado en
un protocolo o registro pblico, se llama escritura pblica 2art. ;>BB3.
El instrumento pblico en s) no es un acto #ur)dico, es decir una manifestaci!n o declaraci!n de
$oluntad, unilateral o bilateral, eca con la intenci!n de producir efectos #ur)dicos4 dico instrumento es,
en cambio, un acto instrumental %ue, en general, se define como todo documento escrito o redactado con
el fin de probar la e*istencia de un acto #ur)dico o de un acto material %ue produ'ca o pueda producir
efectos #ur)dicos.
+e a criticado este art)culo ;? del &!digo &i$il en cuanto dice %ue .la forma se refiere a las
solemnidades e*ternas/, por%ue es redundante ablar de solemnidad e*terna, ya %ue toda solemnidad es
necesariamente e*terna. Pero esta redundancia tiene su e*plicaci!n. En los tiempos de Fello, mucos
autores, principalmente franceses, en lugar de re%uisitos ablaban de formalidades, por lo %ue los oy
llamados re%uisitos internos o de fondo, esos autores los denominaban formalidades intr)nsecas y a los
re%uisitos e*ternos, formalidades e*tr)nsecas o e*ternas. 1e a) %ue Fello refirindose a una de las
especies de formalidades e*tr)nsecas, las solemnidades, agregara la palabra e*ternas. +eguramente, Fello
%uiso e$itar cual%uier e%u)$oco con relaci!n a las entonces denominadas formalidades intr)nsecas.
5a autenticidad de los instrumentos pblicos se prueba segn las reglas establecidas en el &!digo de
Procedimiento &i$il4 el art)culo 7<= de ste se,ala minuciosamente tales reglas. 5a autenticidad se refiere
al eco de aber sido el instrumento pblico realmente otorgado y autori'ado por las personas y de la
manera %ue en l se e*prese 2&. &i$il, art. ;?3.
G5os instrumentos pri$ados, esto es, los %ue en su otorgamiento no cuentan con la inter$enci!n de
ningn ministro de fe pblica, se rigen tambin por la ley del lugar en %ue se otorganH 5a respuesta es
afirmati$a, por%ue si bien la ley s!lo menciona los instrumentos pblicos, con igual o mayor ra'!n cabe la
regla locus regit actum respecto de los pri$ados. &laro est- %ue se presupone %ue el instrumento pri$ado
tenga prescrito por la ley alguna solemnidad. Es el caso del testamento ol!grafo %ue algunas legislaciones
e*tran#eras contemplan y %ue es el escrito, fecado y firmado de pu,o y letra del testador. +e trata de un
instrumento pri$ado, por%ue no ay en l in#erencia de funcionario pblico alguno4 pero es solemne,
por%ue las legislaciones en %ue dico testamento e*iste 2en &ile no est- contemplado3, imponen esas tres
solemnidades" escritura del propio testador, feca y firma. 6ora bien, los instrumentos pri$ados
otorgados en el e*tran#ero $alen en &ile si se prueba %ue renen las solemnidades e*igidas en el pa)s en
%ue se otorgan y si adem-s se prueba su autenticidad en la forma ordinaria. Es la doctrina %ue fluye del
art)culo ;K2? del &!digo &i$il, %ue dice" .9aldr- en &ile el testamento escrito, otorgado en pa)s
e*tran#ero, si por lo tocante a las solemnidades se iciere constar su conformidad a las leyes del pa)s en
BK BK
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
%ue se otorg!, y si adem-s se probare la autenticidad del instrumento respecti$o en la forma ordinaria/.
Esta disposici!n no distingue si el instrumento testamentario es de car-cter pblico o pri$ado, por lo %ue
se aplica a uno y otro.
8uestra &orte +uprema a declarado %ue el principio locus regit actum es de car-cter general, se
refiere a todo acto o contrato y a todo instrumento, sea pblico o pri$ado y, entre ellos, incluso la letra de
cambio
7?
.
2(#. Car2cter facultativo del principio locus regit actum. 2(#. Car2cter facultativo del principio locus regit actum.
En el ordenamiento #ur)dico cileno el principio locus regit actum no es una regla obligatoria, sino
una norma facultati$a. 5os nacionales pueden en el e*tran#ero su#etarse a las leyes cilenas para reali'ar
actos %ue ayan de surtir efecto en &ile, acudiendo a los funcionarios diplom-ticos o consulares %ue
estn autori'ados para desempe,ar en estos casos funciones de Ministros de @e.
5os cilenos residentes en el e*tran#ero sabr-n %u les con$iene m-s, si a#ustarse a las leyes cilenas
o a las e*tran#eras. El otorgamiento de instrumentos ante los funcionarios diplom-ticos o consulares
cilenos tiene la $enta#a de simplificar en gran medida la prueba de la autenticidad de esos documentos4 se
e$itan los largos y costosos tr-mites de legali'aci!n en el e*tran#ero.
8ecesariamente los cilenos %ue deseen celebrar matrimonio en pa)s e*tran#ero deben acerlo
ci,ndose a las leyes de ese pa)s. Por%ue los &!nsules cilenos %ue tienen atribuciones para actuar como
Ministros de @e Pblica, e*presamente est-n pri$ados de la facultad de inter$enir como Oficial &i$il en la
celebraci!n de ese acto solemne 2Deglamento &onsular, aprobado por decreto 8C ;?2 del Ministerio de
Delaciones E*teriores, publicado en el 1iario Oficial de 2B de #ulio de ;B??, art. =<, 8C ;, inciso ;C3.
2(%. 60cepcin a la aplicacin de la regla locus regit actum. 2(%. 60cepcin a la aplicacin de la regla locus regit actum.
El &!digo &i$il no reconoce en &ile el testamento $erbal otorgado en el e*tran#ero4 dice %ue .$aldr-
en &ile el testamento escrito, otorgado en pa)s e*tran#ero si por lo tocante a las solemnidades se iciere
constar su conformidad a las leyes del pa)s en %ue se otorg!, y si adem-s se probare la autenticidad del
instrumento respecti$o en la forma ordinaria/ 2art. ;K2?3. 5a e*clusi!n del testamento $erbal otorgado en
el e*tran#ero se #ustifica por la dificultad %ue abr)a en nuestro pa)s de probar su autenticidad, prest-ndose
el acto a fraudes m-s o menos f-ciles.
2(&. Caso en 'ue no valen como prueba en Chile las escrituras privadas. 2(&. Caso en 'ue no valen como prueba en Chile las escrituras privadas.
&uando las leyes cilenas e*igen instrumentos pblicos para pruebas %ue an de rendirse y producir
efecto en &ile, no $alen las escrituras pri$adas cual%uiera %ue sea la fuer'a de ellas en el pa)s en %ue
ayan sido otorgadas 2&. &i$il, art)culo ;I3. Esta disposici!n no es una e*cepci!n a la regla locus regit
actum por%ue no se refiere a los instrumentos pblicos y a las escrituras pri$adas como formas o
solemnidades de un acto #ur)dico, sino como prueba de ste. Por tal ra'!n estimamos %ue no se puede,
como acen algunos, concordar el citado art)culo ;I con el art)culo ;?K; del mismo &!digo &i$il %ue dice
%ue .la falta de instrumento pblico no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en %ue la
ley re%uiere esa solemnidad4 y se mirar-n como no e#ecutados o celebrados.../. En este precepto el
instrumento pblico est- considerado como solemnidad constituti$a de un acto #ur)dico y no s!lo como
una simple prueba del mismo y por eso si falta dico instrumento el acto se mira como no e#ecutado o
celebrado.
21(. Le$es 'ue rigen los re'uisitos internos. 21(. Le$es 'ue rigen los re'uisitos internos.
5os re%uisitos de fondo o internos son los %ue constituyen la substancia del acto y en esta materia se
miran como tales la capacidad de las partes, el consentimiento de ellas, el ob#eto y causa del acto. Entre
nosotros se concluye %ue todos estos re%uisitos, sal$a una e*cepci!n, se rigen por la ley del lugar en %ue
se otorga el acto o contrato. 6s) se a deducido de la norma del &!digo &i$il %ue da $alor en &ile a las
estipulaciones contenidas en los contratos otorgados $-lidamente en pa)s e*tra,o 2art. ;> inciso 2C3.
7? 7?
+entencia de 2; de diciembre de ;B2?, UDe$ista de 1ereco y NurisprudenciaU, tomo QQ9, segunda parte, secci!n primera, +entencia de 2; de diciembre de ;B2?, UDe$ista de 1ereco y NurisprudenciaU, tomo QQ9, segunda parte, secci!n primera,
p-g. =<<. p-g. =<<.
B; B;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5a e*cepci!n de la regla %ue aplica a los re%uisitos internos la ley del pa)s en %ue el acto se otorga se
alla establecida en el precepto %ue somete a la ley patria la capacidad y el estado de los cilenos %ue
e#ecutan ciertos actos en el e*tran#ero %ue an de tener efecto en nuestro pa)s 2&. &i$il, art. ;= 8C ;3.
6nali'amos dico precepto en el 8C 2K< de esta obra 2.E*cepciones al principio de territorialidad/3 al
cual nos remitimos.
211. Le$ 'ue rige los efectos de los contratos otorgados en el e0tranjero. 211. Le$ 'ue rige los efectos de los contratos otorgados en el e0tranjero.
5os contratos $-lidamente otorgados en pa)s e*tra,o producen efectos en &ile, es decir, los derecos
y obligaciones %ue ellos engendran pueden acerse $aler en nuestro pa)s4 pero para cumplirse en l deben
arreglarse a la ley cilena 2&. &i$il, art. ;> incisos 2C y 7C3.
Mue esos efectos 2los derecos y obligaciones deri$ados del contrato3 deben arreglarse a la ley
cilena, %uiere decir %ue an de conformarse a sta. +i, por e#emplo, en el pa)s e*tran#ero en %ue se
celebr! cierta compra$enta de un bien ra)', el dominio del mismo pasa por la sola $irtud del contrato al
comprador, en &ile no ocurrir- de ese modo, sino %ue ser- necesario inscribir dico contrato en el
Degistro del &onser$ador de Fienes Da)ces, porA%ue en nuestro pa)s la transferencia del dominio de los
inmuebles situados en &ile se efecta mediante tal inscripci!n.
B2 B2
PARTE GENERAL
PARTE GENERAL
B7 B7
SECCION TERCERA SECCION TERCERA
RELACIONES JURIDICAS" SITUACIONES JURIDICAS Y RELACIONES JURIDICAS" SITUACIONES JURIDICAS Y
DERECHO SUBJETIVO DERECHO SUBJETIVO
Captulo II Captulo II
LA RELACION JURIDICA LA RELACION JURIDICA
212. Concepto. 212. Concepto.
Por relaci!n #ur)dica se entiende toda relaci!n entre personas regulada por el dereco ob#eti$o.
Puntuali'ando m-s el concepto se dice %ue relaci!n #ur)dica es la relaci!n entre el titular de un inters
#ur)dicamente protegido 2su#eto acti$o de la relaci!n3 y la persona o personas obligadas a reali'ar o
respetar a%uel inters, 2su#eto pasi$o de la la relaci!n3. Por e#emplo, es #ur)dica la relaci!n entre el
acreedor de una suma de dinero y el obligado a pagarla. Tambin es #ur)dica la relaci!n entre el propietario
de una cosa y los dem-s miembros de la sociedad, todos los cuales tienen el deber de no impedir u
obstaculi'ar el libre e#ercicio de ese dereco. 5os e#emplos podr)an multiplicarse, pero basta con los dos
citados para formarse clara idea del asunto.
213. 6lementos de la relacin jurdica. 213. 6lementos de la relacin jurdica.
Estos elementos son tres" los su#etos 2el acti$o y el pasi$o3, el ob#eto y el contenido.
+u#eto acti$o de la relaci!n es a%uel al cual el ordenamiento #ur)dico atribuye o reconoce el poder 2o
dereco sub#eti$o3 de obtener la reali'aci!n de su inters4 por e#emplo, el pago de su crdito.
+u#eto pasi$o es a%uel a cuyo cargo est- el deber de reali'ar el inters del su#eto acti$o4 por e#emplo,
pagar el crdito.
5as personas ligadas por una relaci!n #ur)dica 2$erbigracia, por efecto de un contrato3 se denominan
partes. &ontrapuesto al concepto de parte es el de tercero, %ue es la persona %ue no es parte o su#eto de una
relaci!n #ur)dica.
Importante es distinguir entre partes y terceros, por%ue los efectos de las relaciones #ur)dicas alcan'an
a las primeras y no a las ltimas. Por regla general, las relaciones #ur)dicas no producen efectos a fa$or ni
en contra de los terceros. Esta afirmaci!n suele mencionarse en lat)n" Des inter alios acta tertio ne%ue
prodest, ne%ue nocet.
El segundo elemento de la relaci!n #ur)dica es el ob#eto, %ue est- constituido por la entidad sobre la
%ue recae el inters en$uelto en la relaci!n" bienes materiales o inmateriales, actos singulares de otras
personas, los ser$icios y un sector de la acti$idad umana, como sucede en los derecos de familia. El
ltimo elemento de la relaci!n #ur)dica es su contenido, %ue est- formado por los poderes y deberes %ue la
relaci!n encierra y %ue constituyen su integral substancia. Tales poderes pueden ser nicos o mltiples, y
unilaterales o rec)procos. En un comodato o prstamo, por e#emplo, el poder es unilateral, y corresponde
al comodante 2el %ue dio en prstamo la cosa3 %ue tiene el dereco a e*igir la de$oluci!n de lo prestado.
En la compra$enta, $erbigracia, los poderes son rec)procos, por%ue, por un lado, el comprador tiene
dereco a e*igir la entrega de la cosa comparada, y por el otro lado, el $endedor el pago del precio.
214. Clasificaciones. 214. Clasificaciones.
5os autores an for#ado mltiples clasificaciones de las relaciones #ur)dicas. 6lgunas de escaso $alor
pr-ctico y otras muy traba#osas o confusas. 8osotros nos limitaremos a e*poner solo tres tiles y claras.
B< B<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
a3 &onsiderando el ob#eto de las relaciones #ur)dicas, stas se distinguen en personales y reales.
5as personales tienen por ob#eto una persona o un bien estrictamente personal 2$ida, onor,
integridad f)sica3.
5as relaciones #ur)dicas patrimoniales tienen por ob#eto un bien de $alor econ!mico 2derecos reales
y derecos de crdito3. 8!tese %ue la persona a#ena cuando constituye el ob#eto de un dereco o de la
relaci!n #ur)dica no lo es como ob#eto de relaAciones patrimoniales, al estilo de los escla$os, sino %ue de
una relaci!n %ue tiene una finalidad compatible con la naturale'a umana, como ocurre en las relaciones
personales entre c!nyuges, las de patria potestad y las de tutela.
5os bienes personales pueden constituir ob#eto de las relaciones #ur)dicas, por%ue aun cuando dicos
bienes 2la $ida, la integridad f)sica, el onor3 no e*isten separada y distintamente de la persona $i$a,
)ntegra y onrada, la $erdad es %ue para los fines pr-cticos del dereco se pueden considerar tilmente
como ob#etos espec)ficos de la tutela o protecci!n de la persona en lo %ue se relaciona con su $ida, su
integridad y su onor. &omo esos bienes participan de la misma personalidad no pueden adoptar la figura
de ob#eto sino en relaciones #ur)dicas cuyo fin sea la tutela de la personalidad correspondiente.
b3 6tendiendo a los entes a los cuales se dirige el poder %ue implica toda relaci!n, surge otra
clasificaci!n" si el poder puede dirigirse directa e inmediatamente sobre una cosa, la relaci!n es real4 si el
poder s!lo puede dirigirse acia una persona, la relaci!n es personal. Esto no significa %ue una relaci!n
real, cuando es desconocida o $iolada, no d poder para dirigirse acia las personas %ue no la an
respetado.
c3 +egn %ue el su#eto pasi$o sea indeterminado o determinado, la relaci!n #ur)dica es absoluta o
relati$a.
5a relaci!n #ur)dica absoluta se establece entre el titular y todas las dem-s personas en general4 da
lugar a un dereco absoluto el cual implica un poder del titular frente a todo el mundo 2erga omnes3.
Todos los su#etos %ue no constituyen el titular del dereco tienen el deber general y negati$o de no turbar
el e#ercicio del dereco mismo. En abstracto o potencialmente la acci!n %ue corresponde puede dirigirse
contra todos4 en concreto o actualmente y en la pr-ctica se ace $aler contra el infractor del dereco. +on
absolutos los derecos de la personalidad 2el dereco al nombre, por e#emplo3, la mayor parte de los
derecos de familia 2parentesco, filiaci!n3 y todos los derecos reales 2propiedad, usufructo,
ser$idumbre3.
Delaci!n #ur)dica relati$a es a%uella %ue se establece entre el titular y una o m-s personas
determinadas. Es la %ue da lugar al dereco relati$o, %ue es el %ue permite acer $aler el poder del titular
nicamente contra las personas determinadas %ue an contra)do la relaci!n. El deber de esas personas
determinadas se traduce en la necesidad de acer o no acer alguna cosa. 5os derecos relati$os se
reducen a los llamados derecos personales o de crdito.
M-s adelante nos e*playaremos sobre las nociones de derecos personales o de crdito y derecos
reales.
21!. 4uentes de las relaciones jurdicas. 21!. 4uentes de las relaciones jurdicas.
5a fuente de las relaciones #ur)dicas son los ecos #ur)dicos, o sea, los ecos de la naturale'a o del
ombre %ue originan la relaci!n. +i bien la gnesis de toda relaci!n #ur)dica se encuentra en los ecos
#ur)dicos, no debe creerse %ue estos ecos engendran e*clusi$amente relaciones #ur)dicas. Para %ue sur#a
una relaci!n #ur)dica es necesario %ue el eco de esta naturale'a ponga en correlaci!n de poder y deber a
dos personas4 de lo contrario, el eco #ur)dico no dar- nacimiento a una relaci!n #ur)dica, sino a
cual%uiera otra consecuencia #ur)dica. Por e#emplo, la muerte no crea una de esas relaciones entre el
causante y el eredero, por%ue no se establece entre ellos una correlaci!n de poder y deber. +in embargo,
surgen otras consecuencias de dereco, como la situaci!n #ur)dica del eredero del difunto, o la del estado
ci$il de $iudo, si la persona fallecida era c!nyuge del sobre$i$iente.
5os ecos #ur)dicos del ombre capaces de crear relaciones #ur)dicas pueden ser actos l)citos o
il)citos. 5os primeros son a%uellos cuyo contenido se a#usta a las prescripciones de las leyes. Por e#emplo,
los contratos %ue tienen causa y ob#eto l)citos. 6ctos il)citos son .a%uellos %ue tienen por contenido o
e$ento la lesi!n in#usta de un inters a#eno/, como ocurre, entre otros, con los delitos y cuasidelitos. Todas
estas nociones ser-n desarrolladas oportunamente.
B= B=
Captulo III Captulo III
LAS SITUACIONES JURIDICAS LAS SITUACIONES JURIDICAS
21". ,ocin/ el supuesto de hecho. 21". ,ocin/ el supuesto de hecho.
5a relaci!n #ur)dica no es sino una figura Jla m-s importanteJ de una categor)a m-s amplia, la de las
situaciones #ur)dicas.
Para aclarar este concepto es pre$io referirse al llamado supuesto de eco. Fien sabido es %ue la
norma #ur)dica pre$ ecos o situacionesAtipo %ue, al $erificarse, se les enla'an o conectan efectos
#ur)dicos pre$istos en la misma norma. Esos ecos o situacionesAtipo reciben el nombre de supuestos de
eco. 6claremos el punto con un e#emplo. El recibir una suma de dinero en prstamo 2supuesto de eco3
origina el deber de restituirla 2consecuencia #ur)dica. El eco de cumplir ;I a,os 2supuesto de eco3 trae
consigo la capacidad de e#ercicio, o sea, la aptitud de una persona para poder obligarse por s) misma, sin el
ministerio o la autori'aci!n de otra 2tal capacidad es la consecuencia #ur)dica del supuesto de eco de
cumplir los ;I a,os de edad3. 6ora bien, cuando el supuesto se reali'a, un cambio se produce en el
mundo de los fen!menos #ur)dicos" al estado de cosas pree*istentes se sustituye, segn la $aluaci!n eca
por el ordenamiento #ur)dico, un estado di$erso, una situaci!n #ur)dica nue$a. Esta situaci!n puede
consistir o en una relaci!n #ur)dica o en la calidad de persona 2capacidad, incapacidad, calidad de c!nyuge,
etc.3 o de cosas 2inmuebles por destinaci!n, inalienabilidad de un bien, etc.
7I
21#. Situaciones jurdicas activas. 21#. Situaciones jurdicas activas.
&onstituyen situaciones #ur)dicas acti$as el dereco sub#eti$o, la potestad, la facultad, la e*pectati$a,
la cualidad #ur)dica, el estado o .status/.
21%. a+ 6l derecho subjetivo. 21%. a+ 6l derecho subjetivo.
1ereco sub#eti$o es el se,or)o o poder de obrar otorgado o reconocido por el dereco ob#eti$o a la
$oluntad de la persona para la satisfacci!n de los propios intereses #ur)dicamente protegidos. &on este fin
la persona est- autori'ada para acer algo o e*igir a los dem-s una determinada conducta. 5uego se inserta
todo un &ap)tulo relati$o al dereco sub#eti$o.
21&. b+ La potestad. 21&. b+ La potestad.
5a potestad es el poder atribuido a un su#eto, no en inters propio, sino para reali'ar un inters a#eno.
El poder se asigna al titular en ra'!n de la funci!n %ue desempe,a, cone*a a un cargo, a un oficio u
otra situaci!n determinada. El poder %ue tiene un Ministro de Estado lo tiene en inters de la colecti$idad
y no en el de su persona. 1e la misma manera, en el campo del dereco pri$ado, los poderes del padre
respecto del i#o o del guardador respecto del pupilo se conceden en inters de los %ue est-n ba#o potestad
y no en el de los %ue e#ercen sta. &omo las potestades son al mismo tiempo deberes, suelen denominarse
.poderesAdeberes/.
Ena de las caracter)sticas de la potestad es %ue su e#ercicio siempre debe inspirarse en el cuidado del
inters a#eno. 0 en esto se diferencia del dereco sub#eti$o, cuyo titular no tiene trabas" puede perseguir
los fines %ue le pla'can, supuesto %ue respete la ley y los derecos de terceros.
5a fuente de la potestad es la ley 2como la patria potestad3 o la $oluntad del interesado 2como sucede
en la representaci!n $oluntaria3.
7I 7I
6ndrea Torrente e Piero +clesinger, 6ndrea Torrente e Piero +clesinger, )anuale di Diritto Pri&ato )anuale di Diritto Pri&ato, ;BI;, p-g. >2. , ;BI;, p-g. >2.
B> B>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Por ltimo, ay casos en %ue la potestad, a la $e' %ue se concede en inters a#eno, se da tambin en
inters del %ue la e#erce para e$itarle un per#uicio. E#emplo" la acci!n subrogatoria, conforme a la cual el
acreedor e#ercita acciones y derecos del deudor, en caso de inercia de ste, para incorporar bienes al
patrimonio del mismo deudor a fin de contar con bienes en %u acer efecti$os sus crditos. Es una
molestia muy interesada la %ue se toma el acreedor, pero, en todo caso, a la postre, disminuir- el pasi$o
del deudor.
22(. c+ La facultad. 22(. c+ La facultad.
5as facultades an sido definidas como manifestaciones del dereco sub#eti$o %ue no tienen car-cter
aut!nomo, sino %ue est-n comprendidas en ste. @orman el contenido del dereco sub#eti$o y representan
manifestaciones concretas del mismo, como el uso, el goce y la disposici!n %ue comprende la propiedad o
dereco de dominio. +on irradiaciones del poder sustancial %ue constituye un dereco sub#eti$o y
permiten al titular de ste reali'ar actos %ue lo actan y acen tangible en la pr-ctica. 5a posibilidad de
impedir %ue e*tra,os entren en su dominio, es una facultad del propietario, como lo es la de cerrar por
todas partes el sitio %ue le pertenece o destruir una cosa %ue considera intil, etc.
221. d+ =eras e0pectativas $ e0pectativas de derecho. 221. d+ =eras e0pectativas $ e0pectativas de derecho.
:ay derecos %ue para nacer o ad%uirirse no est-n subordinados a la e*istencia de un solo eco
#ur)dico o de $arios de e#ecuci!n simult-nea, sino %ue, por el contrario, suponen $arios ecos %ue se $an
cumpliendo progresi$amente. Mientras no se realicen todos s!lo ay una esperan'a o una e*pectati$a de
%ue el dereco na'ca o se ad%uiera. Deina la incertidumbre. Pero ella se des$anece poco a poco, a medida
%ue se cumplen elementos o ecos de cierto relie$e %ue $an formando el dereco. Mientras no aya un
elemento o un eco importante o significati$o para la ley, ay s!lo una esperan'a o mera e*pectati$a.
E*pectati$as de eco, meras e*pectati$as o simples esperan'as son las posibilidades de nacimiento o de
ad%uisici!n de un dereco %ue no cuentan con la protecci!n legal por no aberse reali'ado ningn
supuesto de a%uellos %ue la ley $alora para otorgar tutela a dicas posibilidades. Tiene una mera
e*pectati$a la persona designada eredero testamentario mientras el testador est- $i$o y el ofertante de un
contrato mientras no aya aceptaci!n por el destinatario. 6 la in$ersa, son e*pectati$as de dereco las
posibilidades de nacimiento o de ad%uisici!n de un dereco sub#eti$o %ue, aun cuando no se an reali'ado
todos los elementos necesarios para su formaci!n, cuenta con alguno o algunos %ue la ley $alora para
brindarle una protecci!n anticipada, %ue se traduce en el otorgamiento de medidas destinadas a e$itar %ue
otro impida u obstaculice il)citamente la producci!n del elemento %ue falta para la formaci!n o
ad%uisici!n del dereco. E#emplo t)pico de e*pectati$a de dereco es la del acreedor condicional. El
dereco condicional no nace sino una $e' cumplida la condici!n, pero como el principal supuesto, el
$alorado por la ley para otorgar la protecci!n anticipada, ya se a cumplido, el acto #ur)dico %ue genera el
dereco, antes de %ue ste na'ca plenamente por el cumplimiento de la condici!n, %ueda autori'ado el
titular acti$o, el acreedor condicional, para implorar pro$idencias conser$ati$as y solicitar el pago del
precio y la indemni'aci!n de per#uicios, si antes del cumplimiento de la condici!n perece la cosa
prometida por culpa del deudor 2&. &i$il, arts. ;<B2, inc. final, y ;<I>, inc. ;C3.
Desulta, pues, %ue para proteger el dereco sub#eti$o por nacer o ad%uirirse 2dereco definiti$o3 se
otorga otro para proteger el ad$enimiento de este ltimo. El dereco protector es pro$isorio, por%ue dura
asta %ue na'ca o se ad%uiera el definiti$o.
5as mismas ideas anteriores se contienen, segn $eremos m-s adelante, en la teor)a del dereco
e$entual 2infra 8C 2<2, .1erecos e$entuales y derecos condicionales/3.
222. e+ La cualidad jurdica. 222. e+ La cualidad jurdica.
&ualidad #ur)dica es toda circunstancia, permanente o transitoria, %ue concurre en una persona y %ue
le atribuye determinada posici!n frente a las normas #ur)dicas, singularmente calificada por stas" son
cualidades #ur)dicas el ser eredero, socio, acreedor, menor de edad, demente, etc.
7B
. Ena especie de
cualidad #ur)dica es el .estado/ o .status/, %ue tratamos a continuaci!n.
7B 7B
6lcides Naramillo, M., U1e la relaci!n #ur)dica en generalU, Memoria de 5icenciado, +antiago, ;B>2, p-g. =>, al final. 6lcides Naramillo, M., U1e la relaci!n #ur)dica en generalU, Memoria de 5icenciado, +antiago, ;B>2, p-g. =>, al final.
B? B?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
223. f+ 6l estado o FstatusG. 223. f+ 6l estado o FstatusG.
El estado #ur)dico o .status/ no es un dereco sub#eti$o. &onstituye una situaci!nAbase. Importa un
presupuesto de relaciones #ur)dicas, de derecos y deberes. Es una cualidad #ur)dica del indi$iduo %ue
denota la posici!n %ue tiene en una colecti$idad umana. Est- integrado por un con#unto de circunstancias
en %ue el indi$iduo es consideArado en s) mismo o en relaci!n con grupos sociales m-s amplios de %ue
forma parte, como son la familia, la naci!n, el Estado.
5as circunstancias %ue se toman en cuenta para considerar al indi$iduo en s) mismo, prescindiendo de
sus relaciones con los dem-s, suelen llamarse estados indi$iduales. +on indi$iduales, por e#emplo, los
estados de mayor de edad, de lcido o demente. Por el contrario, las circunstancias %ue se miran para
considerar al indi$iduo en sus relaciones con los dem-s miembros del grupo de %ue forma parte, reciben el
nombre de estados sociales, y los ay de dereco pblico 2nacionalidad, ciudadan)a3 y de dereco pri$ado.
En esta ltima !rbita cae el estado de familia, %ue nuestro &!digo llama .estado ci$il/ 2arts. 7K< a 72K3 y
%ue se define con e*actitud diciendo %ue es la condici!n o calidad #ur)Adica, determinada por las leyes, %ue
dentro de la sociedad tiene la persona en orden a sus relaciones de familia y de la cual deri$an para ella
ciertos derecos y obligaciones.
8o a de confundirse estado y capacidad" sta es la aptitud para ad%uirir o e#ercer un dereco, y el
estado la situaci!n de la persona en la sociedad. El estado considera la situaci!n de la persona desde un
punto de $ista est-tico y de l deri$an para su titular derecos y obligaciones, como tambin su capacidad,
%ue tiene por supuesto al estado.
5a determinaci!n de las condiciones segn las cuales se es cileno o e*tran#ero es una cuesti!n de
estado4 la determinaci!n de los derecos %ue un e*tran#ero pueda tener y e#ercer es una cuesti!n de
capacidad. 5a determinaci!n de los re%uisitos para calificarse de casado, es una cuesti!n de estado4 en
cambio, la fi#aci!n de los derecos %ue, por e#emplo, puede e#ercer una mu#er casada es una cuesti!n de
capacidad.
224. Situaciones jurdicas pasivas. 224. Situaciones jurdicas pasivas.
+on" la deuda o situaci!n de obligado, el deber genrico de abstenci!n, la su#eci!n, la carga, la
responsabilidad y la garant)a.
22!. a+ La deuda o situacin de obligado. Distincin del deber jurdico en sentido amplio $ del 22!. a+ La deuda o situacin de obligado. Distincin del deber jurdico en sentido amplio $ del
deber personal. deber personal.
5a deuda o la situaci!n de obligado impone a una persona determinada 2el deudor3 la necesidad de
cumplir una prestaci!n 2dar, acer o no acer3 en inters de otra tambin determinada 2el acreedor3, como
consecuencia de la relaci!n #ur)dica 2la obligaci!n3 %ue la liga a sta.
5a deuda es, pues, una especie de deber #ur)dico. Este, en sentido amplio, se define como la
necesidad de conformar nuestra conducta al mandato de la regla de dereco. Psicol!gicamente somos
libres para obser$ar el comportamiento re%uerido por las normas #ur)dicas, pero si no lo acemos nos
e*ponemos a la sanci!n.
Por otro lado, segn una tendencia el nombre de obligaci!n s!lo con$iene cuando el comportamiento
e*igido al deudor, la prestaci!n, es $aluable en dinero 2transferencia de la cosa $endida en la compra$enta,
ser$icios prestados por el mandatario al mandante, etc.34 pero no cuando falta el car-cter pecuniario o no
es calificador, cual ocurre con los deberes de fidelidad y cuidado de los c!nyuges, o los de obediencia y
respeto de los i#os a los padres, casos todos en %ue el comportamiento de los obligados tiene car-cter
esencialmente personal. Incluso la obligaci!n de alimentos considerada en s) misma es un deber personal
por sobre todo, y los au*ilios econ!micos en %ue se resuel$e 2pensiones alimenticias3 no son sino una
forma de e*teriori'ar los cuidados %ue se deben prodigar a los alimentarios, generalmente parientes
cercanos o personas a las cuales se debe una incuestionable gratitud.
En algunos pa)ses al deber del obligado %ue tiene contenido econ!mico se le da un nombre distinto
del deber en %ue el contenido no es pecuniariamente $aluable. Por e#emplo, en Italia se reser$a el nombre
de obligaci!n al primero y de obbligo al segundo. En otros pa)ses se emplea a $eces simplemente el
nombre de deber para referirse al ltimo, y as) se abla del deber de fidelidad de los c!nyuges. +in
embargo, en todas partes la terminolog)a a menudo no es respetada y se usa la palabra obligaci!n para
BI BI
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
referirse a unos y otros deberes. El asunto, por lo dem-s, no tiene importancia pr-ctica4 s!lo sir$e para
precisar conceptos.
22". b+ 6l deber gen:rico de abstencin. 22". b+ 6l deber gen:rico de abstencin.
Es el deber %ue pesa sobre todos los terceros de omitir o e$itar cual%uier eco %ue perturbe o
moleste al titular de un dereco en el goce del mismo. 8o constituye una $erdadera obligaci!n, por%ue la
obligaci!n supone un deudor determinado al momento de constituirse o, al menos, al cumplirse, y en
ambos e*tremos, el su#eto pasi$o siempre es uni$ersal en el deber genrico. +!lo su infracci!n ace surgir
un su#eto pasi$o determinado4 pero ste no lo es ya de ese deber, sino de la $erdadera obligaci!n originada
por el eco da,oso4 el tercero infractor se transforma en deudor de ella. +i una persona no respeta el
dereco de propiedad de otra y, por e#emplo, destruye los $idrios de la casa a#ena, la obligaci!n de pagar
el per#uicio no emana de la $ulneraci!n del deber genrico de abstenci!n, sino del eco il)cito %ue causa
da,o.
22#. c+ La sujecin correlativa al llamado derecho potestativo. 22#. c+ La sujecin correlativa al llamado derecho potestativo.
Fuena parte de la doctrina moderna reconoce categor)a de dereco sub#eti$o al poder %ue, por efecto
de una relaci!n determinada, tiene el titular para pro$ocar, por su propia y e*clusi$a $oluntad 2acto
unilateral3, un cambio en la situaci!n #ur)dica del su#eto pasi$o, %ue nada puede ni debe acer para
impedirlo sino resignarse a sufrir las consecuencias de a%uella declaraci!n de $oluntad. Este poder %ue
lisa y llanamente somete al su#eto pasi$o a la consecuencia de la declaraci!n de $oluntad del titular, se
llama dereco potestati$o. E#emplo t)pico es el dereco de pedir la partici!n de la comunidad" ella siempre
puede pedirse si no se a estipulado lo contrario 2&. &i$il, art. ;7;?3. +upuesto %ue esta ltima ip!tesis
no se d, los comuneros demandados de partici!n nada pueden acer para oponerse y conser$ar su calidad
de tales. Otro e#emplo de dereco potestati$o es el del censuario %ue no debe c-nones atrasados para
redimir el censo 2art. 2K7B3.
22%. d+ La carga. 22%. d+ La carga.
En la lengua del dereco la palabra carAga tiene numerosas acepciones" tributo, imposici!n, modo %ue
restringe las liberalidades de acer algo para satisfacer un inters propio. Este ltimo sentido es el %ue
aora toca precisar, aun%ue ya lo ayamos considerado en otro lugar.
8adie ignora %ue la ley no impone directamente al actor o demandante de un #uicio probar los ecos
constituti$os de la demanda, es decir, el eco o el acto #ur)dico sobre el cual funda su pretensi!n4 ninguna
sanci!n le impone si no proporciona la prueba. Pero la ley condiciona el acogimiento de la demanda a la
demostraci!n de los ecos %ue constituyen su fundamento. 1el mismo modo, si se a celebrado pacto de
retro$enta, el $endedor puede o no reembolsar al comprador la cantidad estipulada4 pero si %uiere
recuperar la cosa necesariamente deber- acer el reembolso. 5a prueba, en el primer e#emplo, y el
reembolso en el segundo no son obligaciones, por%ue si se reali'an no es para satisfacer el inters de otro,
sino el propio. 0 en esto consiste la diferencia esencial entre una y otra figura" la obligaci!n es un
sacrificio en inters a#eno 2en el del acreedor34 la carga, en uno propio. Por eso esta ltima se a definido
como la necesidad de un comportamiento para reali'ar o satisfacer un inters propio.
8ota comn de la obligaci!n y la carga es la necesidad, el imperati$o de acer algo4 pero mientras el
imperati$o de la primera es absoluto, %ue debe ser respetado en todo caso 2imperati$o categ!rico3, el de la
segunda es s!lo condicional, representa una necesidad pr-ctica %ue sir$e como medio para alcan'ar el fin
%ue se pretende 2imperati$o ipottico3" .Prueba los ecos en %ue fundas tu demanda, si %uieres %ue ella
sea acogida/.
22&. e+ La responsabilidad. 22&. e+ La responsabilidad.
5a responsabilidad no es sino un deber #ur)dico suced-neo de un deber primario. Es la su#eci!n a la
sanci!n contenida en la norma $iolada o, como dicen otros, es la su#eci!n a los efectos reacti$os del
ordenamiento #ur)dico dimanante del incumplimiento de un deber anterior. E*pl)case %ue primero aparece
el deber4 despus, sucesi$a y condicionalmente al incumplimiento, la responsabilidad por no aber
BB BB
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
cumplido. Tal responsabilidad no es sino, a su $e', una obligaci!n, un dbito ulterior, el de reparar la
consecuencia del incumplimiento de un primer dbito o de una primera obligaci!n
<K
.
23(. f+ La garanta en sentido pasivo. 23(. f+ La garanta en sentido pasivo.
Para %ue la responsabilidad no %uede en el plano te!rico, el 1ereco a configurado las garant)as. En
un sentido general, garant)a es todo medio de seguridad 2relati$a3 de %ue lo debido o su e%ui$alente,
aun%ue no suministrado o prestado, ser- por cual%uier $)a obtenido. +egn la forma en %ue puede lograrse
lo debido y no cumplido, dist)nguense $arias especies de garant)as" a3 genrica4 b3 espec)fica,
subdi$idindose sta en garant)a espec)fica sobre bienes del deudor y garant)a a cargo de terceros.
*+ (aranta ,enrica- el derecho de prenda ,eneral+- El &!digo &i$il precisa la garant)a genrica4
dice" .Toda obligaci!n personal da al acreedor el dereco de perseguir su e#ecuci!n sobre todos los bienes
ra)ces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, e*ceptu-ndose solamente los no embargables.../
2art. 2<>=3.
Esta garant)a genrica sobre todo el patrimonio del deudor suele llamarse dereco de prenda general.
5a e*presi!n es perturbadora por%ue e$oca la idea del dereco real de prenda, y no ay ningn dereco
real, como %uiera %ue falta la caracter)stica de ste, el llamado dereco de persecuci!n, o sea, el dereco
de perseguir el bien sobre %ue recae el dereco real cuales%uiera %ue sean las manos en %ue se encuentre.
+i un bien del deudor sale de su patrimonio, por el dereco de prenda general o garant)a genrica, el
acreedor no est- autori'ado para perseguirlo, sin per#uicio de %ue por otra ra'!n pueda obtener su
reintegro.
En atenci!n a %ue el llamado dereco de prenda general no es un dereco real, algunos autores lo
caracteri'an como el estado de su#eci!n del deudor respecto a los propios bienes. &on ello %uiere
significarse %ue si el deudor no cumple, debe sufrir %ue los bienes %ue le pertenecen le sean e*propiados, a
tra$s de la #usticia, por el acreedor mediante el procedimiento %ue la ley se,ala
<;
.
.+ (aranta especfica del deudor+- Garant)a espec)fica es, por oposici!n a la genrica, toda garant)a
especial, afecte a bienes determinados del deudor o a todos los bienes del mismo. 5as garant)as reales,
como la prenda o la ipoteca, afectan a bienes determinados4 y son reales por%ue la cosa $inculada al
cumplimiento del crdito, puede perseguirse en manos de terceros si sale del patrimonio del deudor.
E#emplo de garant)a espec)fica %ue se ace efecti$a sobre todos los bienes del deudor es el pri$ilegio de
%ue go'a el crdito pro$eniente de los gastos de la enfermedad de %ue aya fallecido el deudor 2&. &i$il,
art)culos 2<?2, 8C 7, y 2<?73. 8!tese %ue los pri$ilegios no son derecos reales.
5as garant)as espec)ficas constituyen causa de preferencia o prelaci!n de los crditos. Por $irtud de la
preferencia ciertos crditos deben pagarse con antelaci!n a otros. El pri$ilegio y la ipoteca son causa de
preferencia 2&. &i$il, art. 2<?K3. 6un%ue no definido por la ley, el pri$ilegio es la preferencia %ue sta
acuerda a ciertos crditos en ra'!n de la naturale'a de la causa %ue los origin!, y %ue determina %ue ellos
se paguen antes %ue otros sin tomar en cuenta su feca.
5as ra'ones %ue #ustifican la preferencia son muy di$ersas" ra'ones de umanidad 2gastos para la
alimentaci!n del deudor y de su familia, gastos de funerales, etc.34 ra'ones de inters comn de los
acreedores 2costas #udiciales en el inters general de ellos34 ra'ones de inters financiero 2como los
crditos del @isco y de las Municipalidades por impuestos y contribuciones3, etc.
/+ (aranta especfica a car,o de terceros+- Ella puede ser personal o real. Ena garant)a es personal
cuando una persona distinta del deudor asume el deber de cumplir con la obligaci!n en caso de %ue ste no
lo aga. 5a garant)a es real cuando una cosa del deudor o de un tercero %ueda especialmente afectada a la
satisfacci!n del crdito, por manera %ue si la obligaci!n no se cumple el acreedor se indemni'a con el
precio de dica cosa.
5a principal garant)a personal es la fian'a. En cuanto a las garant)as reales %ue pueden proporcionar
los terceros son las mismas %ue pueden brindar el deudor" la prenda y la ipoteca.
<K <K
Farbero, Farbero, "istema "stitu0ionale del Diritto Pri&ato "taliano", "istema "stitu0ionale del Diritto Pri&ato "taliano", >L edici!n, tomo I, Torino, ;B>2, p-g. ;27 Uin fineU. >L edici!n, tomo I, Torino, ;B>2, p-g. ;27 Uin fineU.
<; <;
En este sentido: Rubino, En este sentido: Rubino, "La responsabilit patrimoniale", "La responsabilit patrimoniale", Torino, 1949, pgs. 6 y siguientes. Torino, 1949, pgs. 6 y siguientes.
;KK ;KK
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
231. La institucin jurdica. 231. La institucin jurdica.
Depetiremos Jcomo en otro lugar e*pusimosJ %ue se llama instituci!n #ur)dica el con#unto de
relaciones #ur)dicas %ue presentan caracteres comunes y se encuentran sometidas a los mismos principios.
Tambin recibe el mismo nombre de instituci!n #ur)dica el con#unto de normas %ue sistemati'adas dentro
del ordenamiento #ur)dico, regulan esas relaciones. El matrimonio es, por e#emplo, una instituci!n #ur)dica
en cuanto comprende un con#unto de relaciones #ur)dicas %ue ofrecen los caracteres se,alados o un
con#unto de normas unitarias sobre dicas relaciones.
:ay instituciones m-s o menos amplias4 las m-s espec)ficas entran en las m-s genricas. 6s), la
instituci!n de la propiedad se comprende en la m-s amplia de los derecos reales4 la del testamento, en la
sucesi!n por causa de muerte, y as) por el estilo.
;K; ;K;
Captulo IV Captulo IV
EL DERECHO SUBJETIVO EL DERECHO SUBJETIVO
A. N A. NOCIN OCIN Y Y CLASIFICACIONES CLASIFICACIONES
232. ,ocin general. 232. ,ocin general.
1ereco sub#eti$o es el se,or)o o poder de obrar otorgado o reconocido por el dereco ob#eti$o a la
$oluntad de la persona para la satisfacci!n de los propios intereses #ur)dicamente protegidos.
Tambin puede decirse Jcomo ad$ertimos en otro lugarJ %ue dereco sub#eti$o es el poder o facultad
otorgado o reconocido por el dereco ob#eti$o a la $oluntad de la persona para %ue, a fin de satisfacer sus
propios intereses #ur)dicamente protegidos, aga u omita algo o e*i#a a los dem-s una determinada
conducta. 1os son los elementos constituti$os del dereco sub#eti$o, inters y $oluntad, y su contenido
est- formado por las facultades %ue encierra y concede. 6 tra$s de ellas se manifiesta el dereco.
Obser$emos %ue, a menudo, la palabra dereco se usa para referirse a las facultades, y as), en lugar de
decirse %ue el dominio o propiedad da la facultad de disponer de la cosa sobre %ue recae se dice %ue da el
dereco de disponer de esa cosa. Pero el uso en referencia es ine*acto, como %uiera %ue las facultades no
tienen una $ida independiente del dereco de %ue forman parte. M-s de una facultad de cierto dereco
sub#eti$o puede faltar sin %ue el dereco mismo desapare'ca. Por e#emplo, las facultades de uso y goce de
la propiedad pueden radicarse en otra persona %ue constituye sobre la cosa el dereco de usufructo,
empero el dereco de propiedad no se e*tingue, %ueda reducido, en su contenido, a la facultad de
disposici!n mientras subsista el usufructo.
5a noci!n de dereco sub#eti$o a sido blanco de cr)ticas e incluso a sido negada su e*istencia. Pero
como los intentos por destruirla o reempla'arla an resultado $anos, no nos ocuparemos de ellos.
233. 6l deber correlativo del derecho subjetivo. 233. 6l deber correlativo del derecho subjetivo.
Todo dereco sub#eti$o tiene como correlato un deber a#eno, %ue se traduce en una abstenci!n o en
una acci!n de otra persona reali'ada en pro del inters del titular acti$o del dereco.
El deber #ur)dico, pues, tiene por ob#eto una acci!n o una abstenci!n. &onstituye una acci!n el deber
de pagar, custodiar una cosa, transportar a una persona, procurar la reali'aci!n de un negocio, como lo
acen los corredores de propiedades, etc. El ob#eto del deber puede ser tambin, como se a dico, una
abstenci!n" no di$ulgar un secreto de fabricaci!n, no construir en un cierto predio, abstenerse de perturbar
el pac)fico e#ercicio del dereco de propiedad de cual%uier persona, etc.
234. Clasificacin de los derechos subjetivos. 234. Clasificacin de los derechos subjetivos.
6tendiendo a distintos puntos de $ista, pueden acerse numerosas clasificaciones de los derecos
sub#eti$os. 6lgunas son de poco $alor, otras deficientes por%ue de#an fuera derecos %ue no enca#an en
alguna de las clasificaciones presentadas. 8osotros nos detendremos en las categor)as m-s importantes y
fundamentadas, y las e*ponemos a continuaci!n, limit-ndonos a las %ue pertenecen al dereco pri$ado, sin
per#uicio de distinguir pre$iamente entre derecos pblicos y derecos pri$ados.
23!. a+ Derechos subjetivos p-blicos $ privados. 23!. a+ Derechos subjetivos p-blicos $ privados.
Esta clasificaci!n se ace atendiendo a la norma de dereco ob#eti$o en %ue se fundan los derecos
sub#eti$os4 por ende, dereco sub#eti$o pblico es el %ue se funda en una norma de dereco pblico, y
dereco sub#eti$o pri$ado es el %ue se funda en una norma de dereco pri$ado.
;K2 ;K2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
1e lo anterior se sigue %ue los derecos sub#eti$os pblicos pueden pertenecer no s!lo al Estado y
dem-s entidades de car-cter pol)tico o pblico, sino tambin a los particulares, y, $ice$ersa, los derecos
pri$ados pueden tener por titular no s!lo a los particulares sino tambin al Estado y dem-s personas
#ur)dicas de car-cter pol)tico o pblico.
5os derecos pblicos no deben confundirse con los derecos pol)ticos. Estos ltimos son s!lo una
especie de a%ullos. 5os derecos pol)ticos, por lo %ue ata,e a los indi$iduos, se reducen a los
tradicionales #us suffragii y #us onorum, o sea, derecos de sufragio y dereco a ser elegido para cargo de
representaci!n popular. 5os pblicos son, en cambio, mltiples y de $ariada )ndole 2dereco a la
percepci!n de impuestos, dereco de los empleados a la promoci!n, a la inamo$ilidad, etc.3, y entran tanto
en el campo del 1ereco &onstitucional como en el del 1ereco 6dministrati$o.
23". b+ Derechos absolutos $ derechos relativos. 23". b+ Derechos absolutos $ derechos relativos.
+egn su eficacia y naturale'a los derecos sub#eti$os se clasifican en absolutos y relati$os. Estos
ltimos son los %ue atribuyen a una persona un poder %ue ella no puede acer $aler sino contra una o m-s
personas determinadas. +!lo estas personas determinadas est-n obligadas a acer o no acer algo en
inters del titular del dereco. Por e#emplo, el deudor de una suma de dinero debe acer el pago, y el %ue
$endi! un establecimiento de comercio con el compromiso de no abrir uno similar dentro de cierto radio
de la ciudad, est- obligado a no acer algo, a no abrir el estaAblecimiento de marras.
1erecos absolutos son los %ue pueden acerse $aler contra cual%uiera persona. Implican un deber
general y negati$o en cuanto todo el mundo est- obligado a abstenerse de turbar el e#ercicio del dereco
por el titular. Pertenecen a esta categor)a los derecos reales, los de la personalidad y la mayor)a de los
derecos de familia.
5a e*igencia del deber de abstenci!n de cada uno de los miembros de la comunidad es potencial, y
s!lo se ace actual en el momento en %ue un su#eto perturba al titular en el e#ercicio de su dereco o
amena'a cierta y concretamente a perturbarlo. +i la $iolaci!n del dereco se produce o e*iste la
posibilidad cierta de $ulnerarlo, el titular del dereco ad%uiere frente al responsable un dereco relati$o,
%ue tiene por ob#eto la eliminaci!n del da,o causado o de la posibilidad concreta de inferirlo.
23#. c+ Derechos patrimoniales $ e0trapatrimoniales. 23#. c+ Derechos patrimoniales $ e0trapatrimoniales.
+egn el contenido los derecos sub#eti$os se clasifican en patrimoniales y e*trapatrimoniales.
1erecos patrimoniales son los %ue tienen por contenido una utilidad econ!mica o, en otros trminos,
todos a%ullos %ue pueden $aluarse en dinero.
:ay derecos patrimoniales absolutos y relati$os. +on absolutos el dominio o propiedad y los dem-s
derecos reales, los derecos sobre las obras del ingenio y sobre las in$enciones industriales. 0 son
derecos patrimoniales relati$os los llamados derecos personales o de crdito, y las correspondientes
relaciones #ur)dicas se denominan relaciones obligatorias. Por lo general, aun%ue no siempre, los derecos
patrimoniales son transmisibles.
1erecos e*trapatrimoniales son a%uellos %ue no contienen una inmediata utilidad econ!mica y, por
ende, no son apreciables en dinero.
Pertenecen a esta clase los derecos de familia %ue tienen por ob#eto intereses no patrimoniales, como
el dereco de ambos c!nyuges a la fidelidad. 8otemos, de paso, %ue ay derecos de familia de contenido
econ!mico, como el dereco de alimentos %ue tienen los i#os respecto de sus padres y el de stos respecto
de a%ullos.
Tambin, y muy principalmente, son derecos e*trapaAtrimoniales los de la personalidad" dereco a la
$ida, a la inteAgridad f)sica, a la libertad de mo$imiento, al nombre, al onor, a la intimidad, o sea, a la
reser$a de la $ida pri$ada, a ser reAconocido autor de la propia obra literaria, etc.
Todos los derecos e*trapatrimoniales son intransmisibles, por%ue son inerentes a la persona del
su#eto.
23%. Derechos reales $ personales/ idea general. 23%. Derechos reales $ personales/ idea general.
El dereco real se define como a%ul %ue atribuye a su titular un se,or)o o poder inmediato sobre la
cosa %ue es su ob#eto, se,or)o o poder %ue, dentro de los m-rgenes legales, es m-s amplio o menos amplio,
;K7 ;K7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
segn la especie de dereco real de %ue se trate. Por su parte, el &!digo &i$il, en trminos bre$es, dice %ue
.dereco real es el %ue tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona/ 2art. =?? inc. ;C3.
5os derecos reales, segn su contenido, se di$iden en de goce y de garant)a" los primeros facultan el
uso o disfrute directo de la cosa4 los segundos s!lo facultan para utili'ar la cosa como un medio, un
instrumento de garant)a de un crdito.
@orman parte de los derecos reales de goce el de propiedad o dominio %ue es el m-s amplio de
todos, y otros derecos m-s limitados en cuanto al poder de uso o disfrute" usufructo, uso, abitaci!n,
ser$idumbre acti$a.
6greguemos el dereco de erencia, %ue es el %ue sobre el patrimonio de una persona difunta o de
una cuota de l tienen los indi$iduos designados por a%ulla en su testamento o por la ley 2erederos3.
&onstituyen derecos reales de garant)a la prenda y la ipoteca. Otorgan el poder de pro$ocar, en la
forma procesal adecuada, la e*propiaci!n y $enta de la cosa cuando la deuda %ue garanti'an no es pagada,
satisfacindose ella con el precio obtenido en la $enta for'osa.
El dereco personal es a%uel %ue nace de una relaci!n inmediata entre dos personas, en $irtud de la
cual una 2deudor3 est- en la necesidad de cumplir una determinada prestaci!n 2dar, acer o no acer algo3
en fa$or de la otra 2acreedor3, %ue, por su parte est- facultada para e*ig)rsela. Tambin el &!digo &i$il
formula su definici!n4 dice" .derecos personales o crditos son los %ue s!lo pueden reclamarse de ciertas
personas, %ue, por un eco suyo o la sola disposici!n de la ley, an contra)do las obligaciones
correlati$as4 como el %ue tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el i#o contra el
padre por alimentos 2art. =?I3.
En la estructura del dereco real se distinguen dos elementos" el titular o su#eto acti$o del dereco y
la cosa sobre %ue recae. 8o ay intermediario alguno entre el su#eto y el ob#eto4 las personas todas tienen
solamente el deber de no perturbar al titular en el e#ercicio de su dereco. 5a estructura del dereco
personal, en cambio, est- compuesta de tres elementos" el su#eto acti$o o acreedor, el su#eto pasi$o o
deudor y el ob#eto. Este lo alcan'a el acreedor mediante la prestaci!n a %ue es obligado el deudor.
El nmero de los derecos reales es cerrado, o sea, no ay m-s derecos reales %ue los %ue
e*presamente como tales consagran las leyes. Por el contrario el nmero de los derecos personales es
abierto4 son innumerables, tantos cuantos puedan crear las partes.
&abe obser$ar %ue, en la legislaci!n cilena, adem-s de los derecos reales establecidos en el &!digo
&i$il, ay otros e*presamente se,alados en di$ersas leyes. 6s), por e#emplo, en el &!digo de Miner)a se
consagra el dereco real e inmueble de la concesi!n minera, distinto e independiente del dominio del
predio superficial, aun%ue tengan un mismo due,o 2art. 2C3. Otro e#emplo de dereco real es el dereco de
apro$ecamiento de las aguas. 6l respecto el &!digo de 6guas empie'a por decir %ue .las aguas son
bienes nacionales de uso pblico y se otorga a los particulares el dereco de apro$ecamiento de ellas, en
conformidad a las disposiciones del presente &!digo/. 6grega en seguida %ue .el dereco de
apro$ecamiento es un dereco real %ue recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los
re%uisitos y en conformidad a los reglas %ue prescribe este &!digo. El dereco de apro$ecamiento sobre
las aguas es de dominio de su titular, %uien podr- usar, go'ar y disponer de l en conformidad a la ley/
2arts. =C y >C3.
23%@a. 6nunciacin de los derechos reales consagrados en nuestro Cdigo Civil. 23%@a. 6nunciacin de los derechos reales consagrados en nuestro Cdigo Civil.
El &!digo &i$il declara %ue son derecos reales el de dominio o propiedad, el de erencia, los de
usufructo, uso o abitaci!n, los de ser$idumbres acti$as, el de prenda, el de ipoteca y el de censo en
cuanto se persigue la finca acensuada 2arts. =?? y =?B3.
6 continuaci!n enunciamos, uno a uno, los citados derecos reales.
;3 1ominio o propiedad. &onforme a la definici!n anal)tica del &!digo &i$il cileno, .el dominio
2%ue se llama tambin propiedad3 es el dereco real en una cosa corporal, para go'ar y disponer de ella
arbitrariamente4 no siendo contra la ley o contra dereco a#eno. 5a propiedad separada del goce de la cosa
se llama mera o nuda propiedad/ 2art. =I23.
Obser$emos %ue el &!digo, en esta definici!n, establece %ue el ob#eto de la propiedad es una cosa
corporal. M-s adelante $eremos %ue tambin se abla de .una especie de propiedad/, en %ue el ob#eto
;K< ;K<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
ser)an cosas inmateriales, producciones del intelecto. Oportunamente se,alaremos dos puntos de $ista al
respecto, es decir, si se trata o no del mismo tipo de propiedad %ue recae sobre cosas corporales.
Ena definici!n sinttica de la propiedad dice %ue propiedad es la general dominaci!n sobre una cosa
corporal.
6 $eces, la propiedad est- su#eta al gra$amen de pasar a otra persona, por el eco de $erificarse una
condici!n, y entonces se llama propiedad fiduciaria 2&. &i$il, art. ?77, inc. ;C3. &ontrasta con la %ue no
est- su#eta a esta condici!n, caso en %ue se abla de propiedad absoluta.
5a constituci!n de la propiedad fiduciaria recibe el nombre de fideicomiso. Este nombre se da
tambin a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. 5a translaci!n de la propiedad a la persona en cuyo
fa$or se a constituido el fideicomiso, se llama restituci!n 2&. &i$il art. ?773.
Generalmente, en la propiedad fiduciaria inter$ienen tres personas" ;3 el constituyente, %ue es el
su#eto %ue da la cosa a otro con el gra$amen de entregarla a un tercero en el e$ento de cumplirse una
condici!n4 23 el propietario fiduciario, %ue es el su#eto %ue recibe la propiedad con el gra$amen de
restituirla a otro si se cumple una condici!n establecida, y 73 el fideicomisario, %ue es el su#eto en cuyo
fa$or se a constituido el fideicomiso, o sea, la persona %ue recibir- la propiedad si se cumple la
condici!n.
23 :erencia. El dereco real de erencia no est- definido por el legislador, pero se dice %ue es el
dereco real %ue se tiene sobre la totalidad del patrimonio de una persona difunta, e*cepto los derecos
intransmisibles, o sobre una cuota de la totalidad de ese patrimonio.
Es caracter)stica del dereco de erencia el ser un dereco uni$ersal4 no recae sobre cosas
determinadas, indi$iduali'adas, sino sobre el total o una cuota del patrimonio transmisible del difunto.
El dereco de erencia no tiene propiamente naturale'a mueble ni inmueble, pues su ob#eto no son
las cosas muebles ni inmuebles %ue pueda contener, sino el patrimonio mismo o una parte o cuota
intelectual de l, y, como se sabe, el patrimonio es una cosa incorporal o, me#or, una abstracci!n #ur)dica.
Otra caracter)stica del dereco de erencia es su duraci!n limitada. +u misi!n pr-ctica es ser$ir como
enlace o $)nculo de continuidad entre el dereco de dominio e#ercido por el difunto sobre sus bienes y el
%ue e#ercer- el eredero o los erederos una $e' %ue les sean ad#udicados dicos bienes. 5a erencia tiene,
pues, car-cter pro$isional y est- condenada a ser reempla'ada por el dereco de dominio, una $e'
producida la singulari'aci!n de los bienes en el patrimonio de los erederos ad#udicatarios.
73 1erecos de usufructo, uso y abitaci!n. El dereco de usufructo es un dereco real %ue consiste
en la facultad de go'ar de una cosa con cargo de conser$ar su forma y sustancia, y de restituirla a su
due,o, si la cosa no es fungible4 o con cargo de $ol$er igual cantidad y calidad del mismo gnero, o de
pagar su $alor, si la cosa es fungible 2&. &i$il, art. ?><3.
El uso y la abitaci!n no son m-s %ue usufructos restringidos4 son derecos reales menos amplios %ue
el usufructo. El dereco de uso es un dereco real %ue consiste, generalmente, en la facultad de go'ar de
una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. +i se refiere a una casa, y a la utilidad de
morar en ella, se llama dereco de abitaci!n 2&. &i$il, art. I;;3.
El dereco de usufructo supone dos derecos coe*istentes" el del nudo propietario y el del
usufructuario. Tiene, por consiguiente, una duraci!n limitada, al cabo de la cual pasa del usufructuario al
nudo propietario, y se consolida con la propiedad 2&. &i$il, art. ?>=3.
<3 +er$idumbre acti$a. +er$idumbre predial, o simplemente ser$idumbre, es un gra$amen impuesto
sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto due,o. +e llama predio sir$iente el %ue sufre el
gra$amen, y predio dominante el %ue reporta la utilidad. &on respecto al predio dominante la ser$idumbre
se llama acti$a, y con respecto al predio sir$iente, pasi$a 2&. &i$il, arts. I2K y I2;3.
5as ser$idumbres o son naturales, %ue pro$ienen de la natural situaci!n de los lugares, o legales, %ue
son impuestas por la ley, o $oluntarias, %ue son constituidas por un eco del ombre 2&. &i$il, art. I7;3.
E#emplo de una ser$idumbre legal es la de tr-nsito4 a ella se refiere el &!digo &i$il al preceptuar %ue
.si un predio se alla destituido de toda comunicaci!n con el camino pblico por la interposici!n de otros
predios, el due,o del primero tendr- dereco para imponer a los otros la ser$idumbre de tr-nsito, en
cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el $alor del terreno necesario
para la ser$idumbre y resarciendo todo otro per#uicio/ 2art. I<?3.
;K= ;K=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
=3 El censo. El &!digo &i$il dice %ue .se constituye un censo cuando una persona contrae la
obligaci!n de pagar a otra un rdito anual, reconociendo el capital correspondiente, y gra$ando una finca
suya con la responsabilidad del rdito y del capital. Este rdito se llama censo o canon4 la persona %ue le
debe, censuario, y su acreedor, censualista/ 2art. 2K223.
En otras palabras, el censo es la obligaci!n %ue una persona contrae por aber recibido un capital o
reconocer %ue lo adeuda, obligaci!n %ue consiste en pagar un rdito a otra persona, gra$ando en garant)a
del rdito y del capital una finca de su propiedad. E#emplo" Primus $ende un fundo a +ecundus en
cincuenta millones de pesos, con$inindose %ue esta suma %uede en poder del comprador +ecundus, el
cual constituye un censo, es decir, se obliga a pagar un rdito anual al $endedor Primus, gra$ando en
garant)a la finca. Tambin puede Primus donar cincuenta millones de pesos a +ecundus para %ue ste
constituya un censo a su fa$or.
El dereco de censo es personal en cuanto puede dirigirse contra el censuario, aun%ue no est en
posesi!n de la finca acensuada, y real en cuanto se persiga sta 2&. &i$il, art. =?B3.
5a declaraci!n del legislador recin transcrita tiene el mrito de poner de relie$e los caracteres del
dereco personal y del real, ya %ue de#a de manifiesto %ue el personal se e#ercita contra la persona directa
y especialmente obligada, y el real contra cual%uiera persona %ue tenga la finca en su poder y %ue a de
dar satisfacci!n al dereco, no por aber contra)do la obligaci!n correlati$a, sino por allarse en posesi!n
de la cosa en %ue el dereco recae.
>3 5a prenda es una garant)a constituida sobre una cosa mueble para caucionar obligaciones propias o
de terceros y conser$ando o no el constituyente el uso de la cosa. +i el %ue da en garant)a la cosa mueble
la conser$a en su poder, la prenda es sin despla'amiento4 en caso contrario, o sea, cuando la cosa garante
se entrega al acreedor, se abla de prenda ordinaria.
8o s!lo sobre cosas corporales se puede constituir la prenda, sino tambin sobre las incorporales. 6s)
se puede dar en prenda un crdito entregando el t)tulo4 pero es necesario %ue el acreedor notifi%ue al
deudor del crdito consignado en el t)tulo %ue le est- proibido pagarlo en otras manos 2&. &i$il, art.
27IB3.
+i el deudor no paga el crdito garanti'ado con prenda, el acreedor puede acer $ender la cosa dada
en garant)a 2%ue tambin se llama prenda3 para pagarse de su crdito con el precio obtenido.
?3 5a ipoteca a sido definida como un dereco real %ue se confiere a un acreedor sobre un
inmueble de cuya posesi!n no es pri$ado su due,o, para asegurar el cumplimiento de una obligaci!n
principal y en $irtud del cual el acreedor, al $encimiento de dica obligaci!n, puede pedir %ue la finca
gra$ada, en cuales%uiera manos %ue se encuentre, se $enda en pblica subasta y se le pague con su
producto con preferencia a todo otro acreedor.
5a ipoteca cl-sica tiene como garant)a un inmueble. +in embargo, tambin se abla de ipotecas
mobiliarias, %ue son las %ue tienen por ob#eto muebles registrados 2inscritos en un registro pblico3 y %ue
son de cierta entidad. 6s), las leyes reAgulan la ipoteca de bu%ues y a$iones, %ue por e*celencia son
bienes muebles.
23&. d+ Derechos originarios $ derechos derivados. 23&. d+ Derechos originarios $ derechos derivados.
1eArecos originarios son a%uellos %ue surgen en el titular independientemente de cual%uiera
acti$idad suya dirigida a ad%uirirlos, como todos los de la personalidad, %ue los tiene cada ser umano por
el solo eco de ser tal.
1erecos deri$ados son los ad%uiridos por un su#eto por efecto y consecuencia de un eco suyo o
a#eno. Todos los derecos %ue no son originarios son derecos deri$ados. 8acen o se ad%uieren por una
acti$idad del titular, aun%ue sta no $aya acompa,ada de su $oluntad encaminada precisamente a
ad%uirirlos. E#emplo de este ltimo caso ser)a el de la persona %ue creyendo suyos unos ect!litros de $ino
a#enos los me'cla con los propios sin conocimiento del due,o de los primeros4 la me'cla resultante la
ad%uieren en comn ambos propietarios, a prorrata del $alor de l)%uidos pertenecientes a cada uno
2&!digo &i$il art. >>7, inciso ;C3. 5a ad%uisici!n proporcional de la me'Acla por el %ue la i'o deri$a de
su acti$idad pero no de su $olunAtad. Despecto del otro due,o del l)%uido, la ad%uisici!n proporcional de
la me'cla no deri$a de su acti$idad ni de su $oluntad. 6 los dos su#etos el dominio en comn se los
atribuye la ley.
;K> ;K>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
24(. e+ Derechos transmisibles e intransmisibles. 24(. e+ Derechos transmisibles e intransmisibles.
+egn %ue los derecos puedan o no traspasarse de un su#eto a otro, los derecos son transmisibles o
intransmisibles. 5a palabra transmisi!n se usa en dereco en un sentido genrico y en otro espec)fico. En
el primero comprende tanto el traspaso de los derecos entre $i$os como el %ue se efecta por causa de
muerte. En sentido espec)fico s!lo se usa en este ltimo caso, y cuando se abla de traspaso de los
derecos entre $i$os se emplea la palabra transferencia.
Por regla general todos los derecos pueden transferirse y transmitirse4 acen e*cepci!n los derecos
%ue se allan )ntimamente ligados a la persona del titular %ue no pueden sufrir un cambio de su#eto o
cuando menos no lo pueden sufrir sin desnaturali'arse, y por eso se llaman derecos personal)simos. Entre
estos se cuentan" ;3 los derecos %ue forman el contenido de la personalidad4 23 los derecos inerentes al
estado y capacidad de las personas4 73 los derecos de familia4 <3 ciertos derecos patrimoniales %ue $an
ligados estrecamente a la persona del titular, como son los derecos de uso y abitaci!n.
241. f+ Derechos puros $ simples $ derechos sujetos a modalidades. 241. f+ Derechos puros $ simples $ derechos sujetos a modalidades.
1erecos su#etos a modalidades son a%uellos cuyo nacimiento, o e*igibilidad o e*tinci!n est-n
subordinados a una condici!n, o a un pla'o o a un modo. +i no est-n subordiAnados a ninguna de estas
modalidades, los derecos son puros y simples.
5a condici!n es un eco futuro y ob#eti$amente incierto, esto es, %ue puede suceder o no, del cual
depende el nacimiento de un dereco o la e*tinci!n del mismo. +i la condici!n suspende el nacimiento del
dereco se llama suspensi$a, y si su ocurrencia determina la e*tinci!n de un dereco, la condici!n es
resolutoria. Trmino o pla'o es un eco futuro y cierto, o sea, %ue necesariamente a de suceder, y del
cual depende la e*igibilidad o la e*tinci!n de un dereco. +i el pla'o, mientras no se cumple, suspende el
e#ercicio o e*igibilidad del dereco, se llama suspensi$o, y si el cumplimiento del pla'o determina la
e*tinci!n del dereco, el pla'o se denomina e*tinti$o.
8!tese %ue la condici!n suspensi$a suspende, mientras no se $erifi%ue, el nacimiento del dereco, y
el pla'o suspensi$o suspende, no el nacimiento del dereco, %ue ya e*iste, sino su e*igibilidad.
Modo es la carga impuesta al titular de un dereco %ue consiste en una manera determinada de usar
ste. Por e#emplo, te dono una casa con la obligaci!n de %ue la destines a una escuela para pobres.
El modo es propio de los derecos %ue se atribuyen a t)tulo gratuito.
242. g+ Derechos eventuales $ derechos condicionales. 242. g+ Derechos eventuales $ derechos condicionales.
:ay derecos cuyos supuestos para %ue na'can no concurren simult-neamente, sino %ue se $an
cumpliendo en forma progresi$a. En estos casos mientras todos no se integren ay nada m-s %ue una
esperan'a o simple o mera e*pectati$a de eco de %ue na'ca el dereco sub#eti$o. Pero cuando a los o#os
del ordenamiento #ur)dico se cumple un supuesto importante, l concede una protecci!n anticipada al
dereco por nacer.
En los derecos de formaci!n progresi$a el supuesto %ue falta para el nacimiento del dereco puede
ser uno del acto o contrato generador del dereco4 en esta ip!tesis ay un eco futuro e incierto, el %ue
falta para la perfecci!n del acto o contrato, y se llama e$entualidad, y el dereco cuya e*istencia depende
de sta, dereco e$entual. +i el elemento %ue falta para el nacimiento del dereco es uno relati$o al
dereco mismo y no al acto o contrato, se abla de condici!n, y el dereco %ue de ella depende, dereco
condicional. 9eamos un e#emplo de un tipo y otro. :ay un dereco e$entual en el contrato a prueba" el
dereco del $endedor a reclamar el precio no nace por%ue el contrato %ue lo puede generar tampoco a
nacido, lo cual s!lo podr- ocurrir si el comprador declara %ue le agrada la cosa de %ue se trata 2&. &i$il,
art. ;I2734 la declaraci!n del comprador de gustarle la cosa, eco futuro e incierto %ue es la e$entualidad,
impide la formaci!n del contrato asta %ue ella no se aga y, consecuentemente, el nacimiento del dereco
%ue de ste puede surgir. En cambio, si se $ende una casa, establecindose %ue el precio se pagar- si
dentro del pr!*imo a,o el i#o del comprador retorna al pa)s, de#-ndose sin efecto el contrato si esto no
sucede, el contrato de compra$enta e*iste, supuesto %ue se ayan llenado todos los re%uisitos del mismo4
lo %ue an no e*iste son los derecos y obligaciones dimanantes de a%uel contrato" ellos s!lo nacer-n si la
condici!n se cumple, la $uelta al pa)s del ausente dentro del pla'o se,alado.
;K? ;K?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5a protecci!n de los derecos e$entuales, y tambin la de los condicionales, se reali'a por medidas
tendientes a asegurar el nacimiento del dereco e$entual o condicional. El dereco preliminar es
pro$isorio, puro y simple, desaparece cuando surge el dereco definiti$o, %ue es el %ue para su nacimiento
estaba su#eto a la e$entualidad o condici!n.
5a doctrina francesa cl-sica del dereco e$entual contrapone ste al condicional, por%ue el ltimo
opera con retroacti$idad, o sea, el dereco se reputa e*istir desde el d)a en %ue se celebr! el acto o
contrato, y no s!lo a partir de la feca en %ue se cumple la condici!n4 tal fen!meno no se da en el dereco
e$entual, %ue empie'a a e*istir desde %ue se cumple la e$entualidad y no antes, es decir, el dereco nace
en el momento en %ue se perfecciona el acto o contrato %ue lo engendra. Pero a #uicio de la doctrina
francesa moderna del dereco e$entual, el dereco condicional no pasa de ser una especie de a%ul. 5a
estructura de ambos es igual y uno y otro tienen subordinado su nacimiento a un eco futuro e incierto, y
ambos go'an de una protecci!n con anterioridad a su nacimiento a tra$s del llamado dereco preliminar.
6grega la doctrina moderna %ue la diferencia anotada por la cl-sica, la de la retroacti$idad de los derecos
condicionales y la irretroacti$idad de los e$entuales, si bien e*iste en la mayor)a de los casos, en algunos
no se da, pues ay derecos condicionales %ue no operan con efecto retroacti$o y algunos e$entuales s).
1e todos modos, la diferencia entre unos y otros no ser)a esencial, sino de rgimen.
5a respecti$a doctrina italiana concuerda con la moderna francesa del dereco e$entual, por%ue ba#o
el nombre de e*pectati$as de dereco agrupa las posibilidades de nacer de un dereco %ue tienen una
protecci!n #ur)dica, sea este dereco condicional o e$entual.
243. Eerar'ua de los derechos. 243. Eerar'ua de los derechos.
&onsiderando la e*istencia o no de modalidades y las especies de stas, se establece una #erar%u)a de
los derecos.
En la cima est-n los derecos puros y simples, %ue son actuales y definiti$os, perfectos, in$estidos de
todos los atributos4 constituyen la regla.
1espus $ienen los derecos su#etos a pla'o 2suspensi$o3, %ue son actuales en su e*istencia, pero no
en su e*igibilidad.
M-s aba#o est-n los derecos e$entuales su#etos a condici!n suspensi$a o a una e$entualidad en
sentido restringido. +u imperfecci!n es notoriamente m-s grande4 su e*istencia misma se encuentra
subordinada a un acontecimiento futuro e incierto.
5a lista se cierra con las e*pectati$as de eco, llamadas tambin simples o meras e*pectati$as, las
cuales no constituyen derecos4 no son intereses a los cuales la ley concede su protecci!n.
244. Derecho subjetivo e inter:s legtimo. 244. Derecho subjetivo e inter:s legtimo.
Para %ue el inters de un particular sea respetado o satisfeco es necesario %ue est directamente
protegido por el ordenamiento #ur)dico, es decir, %ue constituya un dereco sub#eti$o. +in embargo, en los
ltimos tiempos la doctrina y aun la legislaci!n de algunos pa)ses como la de Italia 2&onstituci!n Pol)tica,
arts. 2<, ;K7 y ;;73 admiten la protecci!n de los intereses de los particulares aun%ue no importen derecos
sub#eti$os, cuando esos intereses se encuentran estrecamente $inculados a un inters pblico. +e abla
entonces de intereses leg)timos. +e a definido el inters leg)timo como .un inters indi$idual
estrecamente $inculado a un inters pblico y protegido por el ordenamiento s!lo mediante la tutela
#ur)dica de este ltimo inters/.
5os !rganos del Estado, de las municipalidades y de otros entes pblicos est-n obligados a $elar por
el inters pblico o general y a satisfacerlo. +i no lo acen, los particulares, a menos %ue la ley les conceda
al respecto alguna acci!n, carecen de un dereco sub#eti$o para e*igir a la autoridad el cumplimiento de
las normas $ulneradas4 a lo sumo pueden acer presente, formular denuncias de las $iolaciones, %ue la
autoridad respecti$a puede o no tomar en cuenta. +e estima %ue otra cosa debe suceder cuando al inters
pblico est- ligado estrecamente un inters indi$idual.
Esclare'camos el asunto con algunos e#emplos. +i yo tengo una casa con $ista al mar y el due,o del
terreno intermedio me pri$a de esa $ista le$antando una construcci!n, no puedo impedirlo, por%ue no
tengo dereco alguno para ello. Pero si una ley, por ra'ones estratgicas, pro)be acer construcci!n
alguna en dica eredad, puedo e*igir a la autoridad o a la #usticia %ue aga cumplir la ley proibiti$a,
;KI ;KI
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
por%ue su $iolaci!n, adem-s de $ulnerar el inters general, tambin da,a al m)o. Otro e#emplo" si se
establece una industria peligrosa o insalubre en una calle, infringiendo una ley %ue lo pro)be, los $ecinos,
aun%ue no tienen un dereco sub#eti$o correlati$o para impedirlo, pueden reclamar la infracci!n legal,
por%ue su inters particular o indi$idual est- $inculado estrecamente al general o pblico.
5a figura del inters leg)timo campea, sin discusi!n, en el 1ereco 6dministrati$o de algunos pa)ses4
pero se estima %ue tambin tiene cabida en el 1ereco Pri$ado. En e#emplo en este sentido" las normas
%ue regulan el funcionamiento de la asamblea de una corporaci!n o de una sociedad por acciones se
encuentran establecidas en inters de la corporaci!n o de la sociedad, pero cual%uier socio %ue se
considere per#udicado por una deliberaci!n puede pedir al #ue' %ue la anule, si a sido adoptada con
$iolaci!n de la norma susodica, impugnaci!n %ue deber- por tanto ser acogida para tutelar un inters
leg)timo de los socios
<2
.
En nuestro ordenamiento #ur)dico no encontramos regulaci!n alguna sobre el llamado inters
leg)timo4 pero dado %ue al in$ocarlo tambin se alega el inters pblico o general $inculado a a%ul parece
#usto y l!gico %ue debe ser amparado.
B. N B. NACIMIENTO ACIMIENTO" " MODIFICACIN MODIFICACIN Y Y ETINCIN ETINCIN DE DE LOS LOS DERECHOS DERECHOS SUBJETIVOS SUBJETIVOS
24!. >icisitudes del derecho subjetivo. 24!. >icisitudes del derecho subjetivo.
&omo toda entidad de real e*istencia, el dereco sub#eti$o tiene su $ida y recorre un ciclo %ue se
resume en los tres momentos de nacimiento, modificaci!n y e*tinci!n.
24". ,acimiento $ ad'uisicin del derecho. 24". ,acimiento $ ad'uisicin del derecho.
8ace un dereco cuando se incorpora a la $ida una relaci!n #ur)dica, y puesto %ue toda relaci!n,
cual%uiera %ue sea su naturale'a, tiene un su#eto al %ue debe referirse, natural resulta %ue a todo
nacimiento corresponda una ad%uisici!n, es decir, la uni!n del dereco a una persona determinada.
Obsr$ese %ue los conceptos de nacimiento y ad%uisici!n de un dereco no es for'oso %ue coincidan
entre s). Todo nacimiento importa una ad%uisici!n, y por eso todo dereco es ad%uirido4 pero no toda
ad%uisici!n entra,a un nacimiento del dereco, por%ue puede %ue ste pree*ista, %ue se encuentre ya
nacido, y %ue s!lo cambie de su#eto por causa del eco ad%uisiti$o 2$enta de una cosa, cesi!n de un
crdito3.
El nacimiento del dereco supone, como el nacimiento de los seres, la incorporaci!n al mundo
#ur)dico de una relaci!n %ue antes no e*ist)a. 0 as), por e#emplo, la ocupaci!n de una res nullius 2cosa de
nadie3 genera para el ocupante el dereco de dominio, %ue con respecto a ese bien no e*ist)a antes en el
mundo #ur)dico4 la obligaci!n %ue una persona contrae de pagar a otra cierta suma de dinero, da
nacimiento al dereco de crdito, por%ue ste s!lo $iene a e*istir desde el momento en %ue a%uella
persona celebra el compromiso4 con anterioridad, tal dereco no e*ist)a.
24#. <d'uisicin originaria $ ad'uisicin derivativa. 24#. <d'uisicin originaria $ ad'uisicin derivativa.
5a ad%uisici!n del dereco puede ser originaria o deri$ati$a. Es originaria cuando el dereco %ue se
une al su#eto surge en ste directamente y de un modo aut!nomo, es decir, independientemente de una
relaci!n #ur)dica con una determinada persona. 8!tese %ue es indiferente al concepto %ue el dereco %ue
se ad%uiere e*istiese ya antes en otros, como en el caso de la ocupaci!n de las cosas abandonadas por sus
due,os 2res derelictae3, o no e*istiese en otro, como trat-ndose de la ocupaci!n de las cosas de nadie 2res
nullius3, ya %ue lo %ue caracteri'a la ad%uisici!n originaria es el eco de %ue sur#a en el titular
independientemente de su relaci!n con otra persona
<7
. 5a ad%uisici!n es deri$ati$a cuando el dereco
procede de una relaci!n con otro de la cual deri$a en fa$or del nue$o titular, ya sea %ue se traspase de uno
a otro el dereco mismo e )ntegro %ue antes correspond)a al primero 2transferencia del dominio de una
cosa, ad%uisici!n de una erencia3, ya sea %ue sobre el dereco del primero se constituya en fa$or del
ad%uirente un dereco nue$o %ue no e*ist)a en otro como tal, sino %ue era en l solamente el supuesto
indispensable para la constituci!n del dereco nue$o 2constituci!n de prenda o usufructo34 en otros
<2 <2
Torrente e +clesinger, Torrente e +clesinger, )anuale di Diritto Pri&ato )anuale di Diritto Pri&ato, Milano, ;BI;, p-rrafo 2?, p-g. ?K. , Milano, ;BI;, p-rrafo 2?, p-g. ?K.
<7 <7
Duggiero, obra citada, tomo I, p-g. 27>. Duggiero, obra citada, tomo I, p-g. 27>.
;KB ;KB
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
trminos, en este ltimo caso se ad%uiere un dereco nue$o %ue precedentemente no ten)a e*istencia por
s), sino %ue presupone la e*istencia de otro dereco 2la propiedad, en los e#emplos se,alados3 en el cual se
funda. Por eso se subdistingue en la ad%uisici!n deri$ati$a, la deri$ati$a traslati$a, en la %ue es el mismo
dereco el %ue se traspasa, y la deri$ati$a constituti$a, en %ue sobre la base de un dereco pree*istente se
crea en otros un dereco nue$o
<<
.
En la ad%uisici!n deri$ati$a ay %ue distinguir el autor o causante, %ue es la persona %ue transfiere o
transmite el dereco, y el sucesor o causabiente, %ue es la persona %ue ad%uiere un dereco u obligaci!n
de otra llamada su autor. 1ereco abiente es sin!nimo de causaabiente.
24%. *mportancia de la distincin entre ad'uisicin originaria $ derivativa. 24%. *mportancia de la distincin entre ad'uisicin originaria $ derivativa.
Tiene suma importancia distinguir entre ad%uisici!n originaria y ad%uisici!n deri$ati$a. Por%ue
trat-ndose de la primera basta e*aminar nicamente el t)tulo del ad%uirente para comprobar la eficacia y
amplitud del dereco. En cambio si la ad%uisici!n es deri$ati$a, menester es e*aminar el dereco del
titular anterior, pues ste condiciona el dereco del ad%uirente o titular actual. E#emplo" si yo ad%uiero un
tesoro por ocupaci!n, para comprobar mi dereco basta e*aminar la legitimidad de mi t)tulo. Pero si
compro un caballo a Pedro, no basta demostrar, para comprobar mi dereco, la e*istencia de la $enta y
tradici!n %ue me i'o Pedro de la cosa, sino %ue es preciso tambin probar la legitimidad del dereco de
Pedro sobre el caballo.
El ad%uirente obtiene el dereco con las mismas calidades y $icios o cargas con %ue lo pose)a su
autor o causante. +obre este principio se funda el antiguo adagio %ue dice .nadie puede transferir a otro
m-s dereco %ue el %ue l mismo tiene/ 2.nemo plus #uris ad alium transferre potest %uam ipse aberet/3,
adagio %ue se alla aplicado en el art)culo >I2 de nuestro &!digo &i$il.
24&. 60tincin $ p:rdida de los derechos. 24&. 60tincin $ p:rdida de los derechos.
.&orrespondientes a los conceptos de nacimiento y de ad%uisici!n son, en sentido in$erso, los de
e*tinci!n y prdida. E*tinci!n es la destrucci!n o consunci!n de un dereco %ue de#a de e*istir para el
titular y %ue tampoco puede e*istir ya para persona alguna 2una cosa de mi propiedad a sido destruida, un
crdito m)o a prescrito34 prdida es la separaci!n del dereco de su actual titular, a la %ue puede seguir la
ad%uisici!n por otro, sea deri$ati$amente 2transferencia de la propiedad de una cosa3, sea originariamente
2ocupaci!n de una cosa abandonada3/.
.&ausas particularmente importantes de la e*tinci!n del dereco son la prescripci!n y la caducidad/,
de las %ue nos ocuparemos m-s adelante.
24&. a+ 5enuncia de los derechosB concepto. 24&. a+ 5enuncia de los derechosB concepto.
Por renuncia del dereco se entiende la declaraci!n mediante la cual un su#eto se despo#a
#ur)dicamente de ste.
24&. b+ 4ormas de renunciaB e0presa $ t2cita. 24&. b+ 4ormas de renunciaB e0presa $ t2cita.
5a renuncia puede manifestarse a tra$s de una declaraci!n de $oluntad e*presa o t-cita. :ay
declaraci!n e*presa cuando el modo de manifestaci!n es usado con el conocimiento y el prop!sito de dar
a conocer a los dem-s la propia $oluntad 2Messineo3.
5a declaraci!n es t-cita cuando la $oluntad se deduce del comportamiento del su#eto, esto es de un
eco positi$o, concluyente y un)$oco 2Messineo3.
24&. c+ Disposicin del Cdigo Civil sobre la renuncia de los derechos. 24&. c+ Disposicin del Cdigo Civil sobre la renuncia de los derechos.
El &!digo &i$il se,ala %ue pueden renunciarse los derecos conferidos por las leyes, con tal %ue s!lo
miren al inters indi$idual del renunciante, y %ue no est proibida su renuncia 2art. ;23.
.6l decir el &!digo %ue pueden renunciarse los derecos conferidos por las leyes, no se refiere
nicamente a los %ue nacen de la sola disposici!n de la ley, $.g., el usufructo del padre de familia sobre
ciertos bienes del i#o, sino tambin a todos a%uellos %ue la ley reconoce, sanciona, $.g., un dereco de
<< <<
Duggiero, obra citada, tomo I, p-g. 27>. Duggiero, obra citada, tomo I, p-g. 27>.
;;K ;;K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
usufructo con$encional. 5os de esta segunda clase pueden nacer de contrato o cuasicontrato, o bien, de
delito o cuasidelito a#enos/.
.5a disposici!n de este art)culo se funda en la m-*ima o principio general de 1ereco de %ue cada
cual puede renunciar lo %ue le es fa$orable, as) como ecarse encima las cargas %ue %uiera/.
.Por regla general, todos los derecos miran s!lo al inters indi$idual4 los ay, sin embargo, %ue
miran tambin al inters pblico, como las potestades patria y marital, $.g., y stos no pueden renunciarse.
:ay asimismo algunos derecos %ue, aun%ue aparentemente miren s!lo al inters pri$ado, son no obstante
de bien entendido inters social" tal es, $.g., el dereco de alimentos, por%ue a la sociedad interesa %ue
todos sus miembros se mantengan y propaguen. :ay otros %ue miran s!lo al inters indi$idual, pero cuya
renuncia en ciertos respectos y casos est- proibida por la ley, en ra'!n de %ue el renunciante podr)a no
encontrarse con la capacidad de la $oluntad libre necesaria para proceder con acierto y prudencia. 6s), por
e#emplo, es proibido a la mu#er renunciar en las capitulaciones matrimoniales la facultad de pedir
separaci!n de bienes a %ue le dan dereco las leyes 2&. &i$il, art. ;=73, por%ue se a estimado probable
%ue, en consideraci!n a su esposo y sin pre$er los accidentes %ue son causales de la separaci!n de bienes,
iciera ella imprudentemente esa renuncia, y llegado el caso de con$enirle la separaci!n, se encontrara
maniatada por su compromiso. Esto, fuera de %ue tal renuncia dar)a al marido armas para delin%uir,
por%ue ya no podr)a inspirarle temor alguno la descuidada o torcida administraci!n de los bienes de la
mu#er. &omo, se comprende, la consideraci!n de defecto de $oluntad tiene m-s fuer'a toda$)a en caso de
renuncias generales/
<=
.
.:ay derecos concedidos por las leyes, %ue el indi$iduo puede no poner en e#ercicio, pero %ue en
manera alguna podr)a renunciar en lo absoluto, $.g., el de testar o el de pedir rescisi!n del contrato de
compraA$enta por lesi!n enorme/.
.En mucas ocasiones, la ley permite e*presamente la renuncia de los derecos. 6s), puede
renunciarse el de usufructo 2art. IK>, inciso ltimo3, el de uso o abitaci!n 2art. I;23, el de ser$idumbre
2art. II=, nm. <C3, el de fian'a 2art. 27I;, nm. ;C3, el de ipoteca 2art. 2<7<, inc. <C3. Despecto de otros
derecos, de el de dominio, de el de prenda, $.g., si bien el &!digo no es tan e*pl)cito y terminante, la
posibilidad de la renuncia se deduce con certe'a de algunas de sus disposiciones. 0 aun cuando todas estas
leyes facultati$as no e*istieran, podr)an renunciarse los derecos de %ue emos ablado, por%ue ellos se
refieren al inters indi$idual del renunciante, y no estar)a proibida su renuncia/
<>
.
2!(. =odificaciones de los derechos. 2!(. =odificaciones de los derechos.
Entre los dos momentos e*tremos del nacer y del perecer de un dereco se desarrolla su $ida con
mltiples $icisitudes. 5os cambios, las alteraciones, los incrementos %ue un dereco puede sufrir, %uedan
comprendidos en el concepto de modificaci!n del dereco, amplio concepto %ue abra'a en s) el de la
ad%uisici!n y prdida cuando ambos fen!menos se producen correlati$amente, y esto ocurre cada $e' %ue
el dereco %ue ad%uiere una persona se pierde para otra, por%ue modificaci!n tambin es el cambio de
su#eto
<?
.
E*aminar y clasificar las $icisitudes %ue un dereco es susceptible de tener, no es posible, por%ue son
infinitas. 1eben estudiarse tan s!lo las m-s conspicuas y corrientes a las %ue responden conceptos
fundamentales de la doctrina #ur)dica
<I
.
2!1. =odificacin subjetiva $ modificacin objetiva. 2!1. =odificacin subjetiva $ modificacin objetiva.
5as modificaciones pueden referirse al su#eto o al ob#eto del dereco.
2!2. =odificacin subjetiva. 2!2. =odificacin subjetiva.
Modificaci!n sub#eti$a es todo cambio %ue el dereco sufre en la persona de su titular.
&uando el cambio del titular se produce por acto entre $i$os, -blase de transferencia, y cuando se
produce por causa de muerte, -blase de transmisi!n. +in embargo, esta ltima palabra tiene tambin una
<= <=
Pueden $erse a m-s como e#emplos los casos de los arts. ;<>B, ;>;=, 27B?, etc. Pueden $erse a m-s como e#emplos los casos de los arts. ;<>B, ;>;=, 27B?, etc.
<> <>
Paulino 6lfonso Paulino 6lfonso, $'plicaciones de %#di,o %i&il , $'plicaciones de %#di,o %i&il, +antiago, ;II2, p-g. I<. , +antiago, ;II2, p-g. I<.
<? <?
Duggiero, obra citada, tomo I, p-g. 27? Duggiero, obra citada, tomo I, p-g. 27?
<I <I
Idem. Idem.
;;; ;;;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
acepci!n genrica, comprensi$a de la transferencia y de la transmisi!n en sentido estricto. Por eso no es
#usta la cr)tica %ue algunos acen a nuestro &!digo &i$il cuando para referirse al traspaso entre $i$os de
un dereco abla de transmisi!n.
5a traslaci!n o traspaso de los derecos puede ser a dos t)tulos, a t)tulo uni$ersal o a t)tulo singular.
&lasificaci!n esta %ue se ace atendiendo a la indeterminaci!n o determinaci!n de los bienes %ue se
traspasan.
5a transferencia o trasmisi!n es a t)tulo uni$ersal cuando comprende el traspaso de todos los bienes
de una persona o una cuota de todos ellos, como la mitad, tercio o %uinto.
5a transferencia o transmisi!n es a t)tulo singular, cuando el traspaso comprende determinados
bienes.
En el 1ereco cileno la transferencia de bienes, esto es, el traspaso de ellos por acto entre $i$os,
s!lo puede acerse a t)tulo singular. Pero la transmisi!n o traspaso de los bienes por causa de muerte,
puede acerse tanto a t)tulo singular como uni$ersal.
2!3. =odificacin objetiva. 2!3. =odificacin objetiva.
5as modificaciones ob#eti$as se refieren al cambio cualitati$o o cuantitati$o del ob#eto del dereco.
5as modificaciones cualitati$as son a%uellas en %ue el dereco se transforma e*perimentando un
cambio en su naturale'a o en su ob#eto. E#emplo del cambio en la naturale'a" la ipoteca de un fundo, si
ste se destruye, se con$ierte en crdito de la suma debida por el asegurador. &uando es el ob#eto lo %ue
cambia, nos allamos en presencia de una subrogaci!n real, %ue es una figura #ur)dica %ue importa la
substituci!n de una cosa por otra, de una prestaci!n por otra.
5as modificaciones cuantitati$as son a%uellas en %ue el ob#eto o elemento real de un dereco se
incrementa 2por edificaci!n en un terreno el dominio %ue me corresponde aumenta4 por consolidaci!n del
usufructo con la nuda propiedad sta se con$ierte en plena3 o disminuye 2el acreedor en una %uiebra recibe
menos de lo %ue se le debe3.
C. F C. FUENTES UENTES DE DE LOS LOS DERECHOS DERECHOS SUBJETIVOS SUBJETIVOS
2!4. La fuente como voluntad $ como hecho. 2!4. La fuente como voluntad $ como hecho.
Por fuente de los derecos sub#eti$os se entiende" a3 la $oluntad %ue los crea, o b3 los ecos de %ue
esa $oluntad ace surgir los derecos.
a3 5a $oluntad como fuente de los derecos no puede ser sino la del legislador o la de los
particulares. 5a $oluntad legal crea derecos cuando ella por s) sola, con prescindencia de cual%uier
$oluntad particular, los establece. Por cierto, la $oluntad del legislador no es arbitraria o capricosa4
establece derecos s!lo cuando ay una base, un supuesto, %ue reclama, en nombre de la #usticia o de la
e%uidad, la creaci!n de un dereco. Por su lado, la $oluntad de los particulares origina derecos
libremente merced a la autonom)a de la $oluntad, %ue el legislador siempre reconoce cuando no atenta
contra el orden pblico ni las buenas costumbres. 5os derecos %ue surgen de un delito, de un cuasidelito,
de un cuasicontrato, los derecos de alimentos, son establecidos por la sola $oluntad de la ley4 los
derecos %ue emanan de los contratos son creados por la $oluntad de los particulares, los contratantes.
b3 5os ecos %ue dan nacimiento a los derecos sub#eti$os son todos a%uellos de %ue arrancan stos,
sea por $oluntad de la ley o de los particulares. +e clasifican en ecos #ur)dicos propiamente tales y actos
#ur)dicos4 m-s adelante se precisar-n estas nociones fundamentales.
5a $oluntariedad del eco es cosa distinta de la $oluntad como fuente de los derecos. En eco
puede ser $oluntario de un particular pero el dereco %ue de a) surge puede no ser obra de la $oluntad de
ese particular, sino del legislador. Por e#emplo, el dereco de la $)ctima del delito tiene por fuente, en
cuanto a eco, precisamente el eco $oluntario de un particular, el delito4 pero su fuente considerada
como $oluntad, es la $oluntad del legislador" el autor del delito se limita a cometer el eco il)cito4 el
dereco de la $)ctima lo establece el legislador. En estos casos la $oluntad umana simplemente crea el
eco %ue toma como base o supuesto el legislador para establecer por su $oluntad el dereco sub#eti$o.
5os particulares generan con su $oluntad los derecos cuando reali'an un eco con el deliberado
;;2 ;;2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
prop!sito de crear derecos, derecos %ue ellos mismos moldean o configuran, como sucede a tra$s de
los contratos %ue celebran.
+uele decirse %ue la fuente de todos los derecos es la ley. &on ello %uiere significarse %ue, en ltimo
trmino, los derecos siempre surgen de la ley por%ue sin el reconocimiento de sta no podr)an e*istir.
Pero cuando se abla de fuentes de los deArecos sub#eti$os se alude a las directas o inmediatas, y no a la
indirecta o mediata. 5a ley es fuente inmediata de los derecos cuando por su $oluntad los establece sin
mediaci!n de la de los particulares.
D. E D. EJERCICIO JERCICIO DE DE LOS LOS DERECHOS DERECHOS Y Y SU SU RELATIVIDAD RELATIVIDAD
T#o$a %#l a&u'o %#l %#$#()o T#o$a %#l a&u'o %#l %#$#()o
2!!. Concepto sobre el ejercicio de los derechos. 2!!. Concepto sobre el ejercicio de los derechos.
El e#ercicio del dereco importa la e#ecuci!n de ecos a %ue nos faculta su contenido.
2!". 6l absolutismo de los derechos. 2!". 6l absolutismo de los derechos.
1entro del criterio indi$idualista del dereco, los derecos sub#eti$os implican poderes %ue la ley
reconoce al indi$iduo para %ue ste los e#ercite libre y discrecionalmente, con el fin %ue me#or le pla'ca y
sin tener %ue dar cuenta a nadie de sus actos.
+i del e#ercicio de las prerrogati$as %ue el dereco importa, resultara un da,o para un tercero, el autor
del per#uicio de nada responder)a, por%ue estar)a obrando amparado por su dereco4 no puede ser
responsable %uien se limita a e#ercer las facultades permitidas por la ley. En mismo acto no puede reunir
en s) las dos calidades de l)cito e il)cito. 1e esta concepci!n arranca su origen el aforismo %ue dice"
.Muien su dereco e#erce, a nadie ofende/.
Todas estas ideas son manifestaci!n del concepto del absolutismo de los derecos, %ue recibi! un
fuerte impulso gracias a la .1eclaraci!n de los derecos del ombre/" el dereco re$olucionario estaba
empapado de un indi$idualismo e*tremo4 miraba m-s al ombre mismo, en cuanto pudiera satisfacer su
propios y personales fines, %ue como miembro de la comunidad4 lo consideraba m-s como indi$iduo %ue
como clula primera de la sociedad
;
.
2!#. 5efutacinB relatividad de los derechos. 6l abuso del derecho. 2!#. 5efutacinB relatividad de los derechos. 6l abuso del derecho.
5a concepci!n absolutista de los derecos est- oy totalmente abandonada. +us antiguos partidarios
ol$idaban .%ue el dereco se reali'a, no en el $ac)o, sino en un medio social y %ue, en una comunidad
realmente organi'ada, los derecos de unos se encuentran frente a iguales derecos de otros. &oncedidos
por los poderes pblicos, ellos tienen una misi!n social %ue llenar, de la cual no pueden desentenderse4
cada dereco tiene su ra'!n de ser, su car-cter, del cual no puede desprenderse. 5os derecos pueden
utili'arse no para un fin cual%uiera, sino tan s!lo en funci!n de su car-cter, del papel social %ue ellos est-n
llamados a desempe,ar4 an de e#ercerse para un fin leg)timo y por un moti$o leg)timo. 8o pueden
ponerse al ser$icio de la malicia, de la mala fe, del deseo de per#udicar a otro4 no pueden ser$ir para
reali'ar la in#usticia ni ser des$iados de su curso regular. 1e otro modo, en rigor, los titulares no
e#ercitar)an los derecos, sino, m-s bien, abusar)an de ellos y ser)an responsables ante las posibles
$)ctimas. 5os derecos no son concedidos sin la garant)a de los poderes pblicos4 los e#ercemos ba#o
nuestra responsabilidad y no podemos ponerlos al ser$icio de la in#usticia/.
1e esta manera se funda en su lineamiento general la teor)a de la relati$idad de los derecos, la cual
no constituye, a decir $erdad, algo enteramente nue$o4 por eso &o$iello la a llamado .f!rmula nue$a de
$ie#os conceptos/. Pero es en la primera mitad de este siglo cuando a tomado gran $uelo, ba#o los
impulsos de la doctrina y la #urisprudencia progresi$as4 su desarrollo a sido r-pido y poderoso. Incluso
los &!digos la an consagrado en sus disposiciones" &!digo &i$il 6lem-n 2art)culos 22> y I2>34 &!digo
&i$il @ederal +ui'o, de ;B;2 2art)culo 2C34 el &!digo 5ibans de las Obligaciones 2art)culo ;2<34 &!digo
&i$il Peruano de ;BI< 2art. II del T)tulo Preliminar3, etc. El &!digo &i$il portugus de ;B>?, modificado
en el a,o ;B??, refirindose al abuso del dereco, dice en su art)culo 77<" .Es ileg)timo el e#ercicio de un
; ;
Nosserand, obra citada, tomo I, p-g. ;;I. Nosserand, obra citada, tomo I, p-g. ;;I.
;;7 ;;7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
dereco, cuando el titular e*cede manifiestamente los l)mites impuestos por la buena fe, por las buenas
costumbres o por el fin social o econ!mico de ese dereco/.
En la legislaci!n cilena no ay una norma general %ue se refiera al abuso del dereco. Pero ay
disposiciones, relati$as a casos espec)ficos, en l inspiradas. Tales son, por e#emplo, la %ue declara %ue no
$ale la renuncia de un socio a la sociedad si la ace intempesti$amente o de mala fe 2&. &i$il, art. 2;;K34
las %ue autori'an sanciones indemni'atorias por el e#ercicio de acciones #udiciales temerarias 2&. de
Procedimiento &i$il, art. 2IK y <>?4 &. Procedimiento Penal, arts. 72, 7< y otros3.
2!%. Cu2ndo ha$ abuso del derecho gen:ricamente hablando. 2!%. Cu2ndo ha$ abuso del derecho gen:ricamente hablando.
En la doctrina encontramos f!rmulas genricas sobre el abuso del dereco %ue traslucen $ariados
criterios.
+egn una de ellas, el abuso del dereco sub#eti$o es el e#ercicio de ste %ue contrar)a a su esp)ritu y
al fin para el cual fue otorgado o reconocido por el ordenamiento #ur)dico. &ada $e' %ue un dereco se
e#erce sin un m!$il leg)timo, abr)a abuso del dereco.
1e acuerdo con otro criterio, ay abuso del dereco cada $e' %ue su titular lo e#erce y, sin
#ustificaci!n leg)tima, da,a un inters a#eno %ue carece de protecci!n #ur)dica espec)fica. El supuesto de
carecer de protecci!n #ur)dica espec)fica es l!gico, por%ue si e*iste tal protecci!n se recurrir- a ella y no a
la figura del abuso del dereco. +i, por e#emplo, una ley pro)be al propietario de una casa reali'ar
cual%uiera construcci!n %ue oscure'ca la casa del $ecino y, en el eco reali'a una de esas construcciones,
el per#udicado in$ocar- esa ley para %ue los tribunales ordenen demoler la construcci!n %ue pri$a de lu'
natural a su casa. +i la mencionada ley protectora no e*iste, el per#udicado nada podr- reclamar si la
construcci!n da,osa para su inters es necesaria para el %ue la i'o dentro de su propiedad4 pero si no lo
es, si fue eca s!lo para da,ar al $ecino, ste, aun%ue no tenga una protecci!n espec)fica, podr- reclamar
in$ocando el principio genrico del abuso del dereco.
+egn otros, todo titular de un dereco debe e#ercerlo como lo acen las personas correctas y
prudentes y si no lo ace as) debe responder del da,o %ue cause a otro. El abuso del dereco no ser)a sino
una especie de acto il)cito y deber)a someterse a las reglas del &!digo &i$il %ue sancionan a ste 2art)culos
27;< y siguientes3. 6s), pues conforme a este punto de $ista %ue, en &ile sostiene don 6rturo 6lessandri
Dodr)gue'
2
, ay abuso del dereco cuando una persona, en el e#ercicio del propio dereco, da,a a otro por
reali'ar tal e#ercicio negligentemente, con culpa o dolosamente, es decir con la intenci!n de da,ar. Ena
sentencia de la &orte de 6pelaciones de +antiago sigue estas aguas al afirmar %ue .a diferencia de otras
legislaciones, en &ile el abuso del dereco no aparece formulado en la ley de un modo e*preso como
principio genrico y fuente de responsabilidad ciA$il. +i el e#ercicio de un dereco origina da,o, mediante
culpa o dolo, se transforma en la comisi!n de un delito o cuasidelito ci$il %ue, como fuente de
obligaciones, se rige por los preceptos del T)tulo QQQ9 del &!digo &i$il, art)culos 27;< y siguientes
7
.
Pero esta concepci!n coca con la idea de %ue el acto il)cito implica entrar en la esfera #ur)dica a#ena,
y el abuso del dereco supone %ue el titular se mue$e en el -mbito del propio dereco %ue le garanti'an las
leyes.
Deparos al establecimiento de f!rmulas genricas relati$as al abuso del dereco.
Mucos estiman incon$eniente establecer f!rmulas genricas sobre el abuso del dereco, como las
%ue dicen %ue lo ay cuando se e#erce contrariando el fin social o econ!mico del respecti$o dereco.
Por%ue la determinaci!n del abuso %uedar)a entregada, caso por caso, al criterio del #ue', y entonces la
certe'a y seguridad en las relaciones #ur)dicas no e*istir)a. 6grgase %ue los espacios de la autonom)a de
la $oluntad del su#eto acti$o del dereco %uedar)an imprecisos y por ende perturbada la libre acti$idad de
ste.
+e aboga por el se,alamiento de casos espec)ficos de abuso del dereco %ue escapan a ob#eciones
serias, como, por e#emplo, proibir al propietario la e#ecuci!n de actos %ue no tienen otro fin sino el de
da,ar o pro$ocar molestias a otros.
2 2
De la responsabilidad e'tracontractual en el %#di,o %i&il %hileno, De la responsabilidad e'tracontractual en el %#di,o %i&il %hileno, ;L;edici!n, +antiago, ;B<7, 8T ;?;, p. 2>;. 5a 2L edici!n ;L;edici!n, +antiago, ;B<7, 8T ;?;, p. 2>;. 5a 2L edici!n
fue publicada por la Editorial Ediar &ono+ur 5tda. fue publicada por la Editorial Ediar &ono+ur 5tda.
7 7
&. 6pelaciones de +antiago, 2? #ulio ;B<7, D. tomo <;, sec. 2L, p. ;. &. 6pelaciones de +antiago, 2? #ulio ;B<7, D. tomo <;, sec. 2L, p. ;.
;;< ;;<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5as f!rmulas espec)ficas significan limitaciones a la libre acti$idad del titular del dereco, y ste sabe
de antemano %ue, sal$o tales e*cepciones, puede obrar libremente en el e#ercicio de su dereco.
2!&. Derechos susceptibles de abuso/ los derechos absolutos. 2!&. Derechos susceptibles de abuso/ los derechos absolutos.
:ay un pe%ue,o nmero de derecos %ue escapan al abuso4 presentan un car-cter absoluto" sus
titulares pueden e#ercerlos con todas las intenciones y para cual%uier fin, aun doloso, sin el riesgo de
comprometer su responsabilidad. Estos, al decir de Nosserand, son los derecos amorales, %ue pueden
e#ercerse arbitrariamente y ponerse tanto al ser$icio de las intenciones m-s leg)timas como de las m-s
per$ersas4 lle$an en s) mismos su propia finalidad. 1i$ersas especies allaremos en el curso de nuestro
estudio. Por el momento, nos concretaremos a citar algunos por $)a de e#emplo.
;3 El dereco %ue, conforme al art)culo ;;2 del &!digo &i$il, tienen los ascendientes para oponerse al
matrimonio del descendiente menor de diecioco a,os. +egn este art)culo, los ascendientes pueden negar
el consentimiento sin e*presar causa y la #usticia no puede calificar la irracionalidad del disenso. :e a%u)
un dereco %ue puede e#ercer arbitrariamente el padre" por%ue s)4 por el mero eco de serle antip-tica la
persona con la cual desea casarse el i#o4 por el deseo %ue su familia no se una o ligue con otra
determinada4 por%ue se %uiere $engar, etc.
23 E*cusa de las guardas. 5as mu#eres pueden e*cusarse de e#ercer la tutela o curadur)a 2art)culo =;<,
8C =C3, bast-ndoles con in$ocar solamente su condici!n de mu#eres. Tambin pueden e*cusarse de e#ercer
la guarda, los bancos autori'ados para cumplir comisiones de confian'a, y no tienen necesidad de e*presar
la causa4 pueden negarse, pues, por ra'ones poderosas o por caprico 25ey General de Fancos, art)culo <I
inciso final3.
73 1ereco del testador para disponer libremente de los bienes en la parte %ue est- autori'ada la
disposici!n. &ual%uiera %ue sea el m!$il del testador, incluso el prop!sito de lesionar a sus legitimarios o
erederos abintestato, es $-lida su disposici!n en la parte de su patrimonio de %ue puede disponer
libremente.
<3 1ereco de pedir la di$isi!n de las cosas comunes. El comunero, cual%uiera %ue sea el m!$il %ue
lo gu)e para solicitar la partici!n de los bienes comunes, puede e#ercer su dereco sin temor de incurrir en
responsabilidad. El art)culo ;7;? del &!digo &i$il dice %ue siempre puede pedirse la di$isi!n con tal %ue
los coasignatarios no ayan estipulado lo contrario. 8o e*istiendo pacto de indi$isi!n, en cual%uier
momento puede el comunero solicitar la di$isi!n y, cual%uiera %ue sea el m!$il %ue lo indu'ca a pedirla,
no le significa responsabilidad.
Pueden citarse otros e#emplos, pero basta con los precedentes para ilustrar las ideas. En todo caso,
debemos decir %ue los derecos absolutos son pocos y constituyen la e*cepci!n.
5a denominaci!n de derecos absolutos es perturbadora, por%ue tambin ll-manse derecos
absolutos los %ue pueden acerse $aler contra cual%uier persona como los derecos reales y los de
personalidad. En el 1ereco y en otras disciplinas encontramos nombres o calificati$os %ue aluden a cosas
distintas. Pero el conte*to del discurso esclarece en cada caso la referencia.
;;= ;;=
SECCION CUARTA SECCION CUARTA
LOS SUJETOS DEL DERECHO LOS SUJETOS DEL DERECHO
Captulo V Captulo V
CONCEPTO Y CLASES DE SUJETOS DEL DERECHO CONCEPTO Y CLASES DE SUJETOS DEL DERECHO
2"(. Concepto de sujeto de derecho $ clases. 2"(. Concepto de sujeto de derecho $ clases.
Toda relaci!n #ur)dica supone, a lo menos, dos su#etos, uno acti$o, titular de un poder, y otro pasi$o,
titular de un deber u obligaci!n.
En general, reciben el nombre de su#etos de dereco todos los seres %ue, conforme al ordenamiento
legal, est-n dotados de capacidad #ur)dica, llamada tambin capacidad de goce, o sea, aptitud para tener
derecos y obligaciones. +on de dos clases" personas naturales o f)sicas y personas #ur)dicas o morales.
2"1. .ersonas naturales $ personas jurdicas. 2"1. .ersonas naturales $ personas jurdicas.
+on personas f)sicas o naturales .todos los indi$iduos de la especie umana, cual%uiera %ue sea su
edad, se*o, estirpe o condici!n/ 2&. &i$il, art)culo ==3.
:oy d)a son, pues, personas todos los seres umanos, sin e*cepci!n. 8o ocurr)a lo mismo en tiempos
pretritos en %ue los indi$iduos se clasificaban en libres y escla$os, careciendo estos ltimos de capacidad
#ur)dica, y por lo tanto, no eran personas4 se consideraban cosas.
5a ley abla de estirpe, %ue %uiere decir ra)' o tronco de una familia o lina#e, y tambin se refiere a la
condici!n de los indi$iduos, es decir, a su posici!n social o econ!mica. 5a alusi!n a la estirpe y la
condici!n estar)a de m-s como tambin a la edad y se*o4 abr)a bastado decir %ue son personas todos los
indi$iduos de la especie umana4 pero el pleonasmo se #ustifica por el anelo de de#ar bien sentada la
personalidad #ur)dica de todos los seres umanos.
6dem-s de los seres de carne y ueso, son su#etos de dereco otros seres %ue no tienen sustancia ni
figura corp!rea, pero %ue no por eso son menos reales en el plano #ur)dico4 se denominan personas
morales o #ur)dicas. 1e ellas nos ocuparemos ulteriormente.
;;> ;;>
Captulo VI Captulo VI
PRINCIPIO Y FIN DE LA EISTENCIA DE LAS PERSONAS PRINCIPIO Y FIN DE LA EISTENCIA DE LAS PERSONAS
NATURALES NATURALES
A. P A. PRINCIPIO RINCIPIO DE DE LA LA EISTENCIA EISTENCIA DE DE LAS LAS PERSONAS PERSONAS NATURALES NATURALES
2"2. 60istencia natural $ e0istencia legal. 2"2. 60istencia natural $ e0istencia legal.
5a e*istencia natural de las personas principia con la concepci!n, o sea, el momento en %ue, en el
interior de los !rganos de la mu#er, se unen las clulas se*uales masculina y femenina, y se prolonga asta
el nacimiento. Este marca el comien'o de la e*istencia legal y la personalidad #ur)dica.
El &!digo &i$il dice %ue .la e*istencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse
completamente de su madre/ 2art. ?<, inciso ;C3. En seguida, reconociendo la e*istencia natural, agrega"
.5a criatura %ue muere en el $iente materno, o %ue perece antes de estar completamente separada de su
madre, o %ue no aya sobre$i$ido a la separaci!n un momento si%uiera, se reputar- no aber e*istido
#am-s/ 2art)culo ?<, inciso 2C3. Termina acentuando ese reconocimiento al se,alar %ue la ley protege la
$ida del %ue est- por nacer 2art. ?=3, afirmaci!n %ue tambin ace la &onstituci!n Pol)tica 2art)culo ;B
nmero ;C, inciso 2C3.
2"3. .rincipio de la e0istencia legalB nacimiento. 2"3. .rincipio de la e0istencia legalB nacimiento.
Para %ue el nacimiento constituya un principio de e*istencia legal se re%uieren tres condiciones, %ue a
continuaci!n se indican.
;3 5a separaci!n del ni,o respecto de su madre, sea %ue el desprendimiento del feto del claustro
materno se obtenga natural o artificialmente por medios %uirrgicos, pues la ley al respecto no distingue.
23 5a separaci!n debe ser completa. Esto significa, en opini!n de algunos, %ue ningn $)nculo aya
entre la madre y el i#o, ni si%uiera el del cord!n umbilical, %ue une el embri!n a la placenta y sir$e de
conducto a la sangre de la madre %ue nutre al feto. Pero en el sentir de otros, para %ue aya separaci!n
completa, basta %ue la criatura salga toda del seno materno, sin %ue importe %ue el cord!n umbilical est
cortado o no. En otras palabras los primeros sostienen %ue ay separaci!n completa cuando la criatura a
salido toda del $ientre y a sido cortado el cord!n, o cuando sin estarlo, la placenta ya estu$iese
e*pulsada4 los segundos afirman %ue es suficiente %ue el cuerpo total del i#o aya salido, aun%ue est
unido toda$)a a la madre por el cord!n umbilical.
El argumento fuerte de los primeros es %ue su interpretaci!n se a#usta a los trminos literales de la
ley, %ue e*igen la separaci!n completa de la criatura respecto de su madre.
5os argumentos de los segundos se apoyan en ra'ones de gran fuer'a l!gica, y son los siguientes" a3
la integridad del cord!n, en $erdad, no en$uel$e propiamente uni!n de los dos cuerpos pues dico la'o es
un ane*o %ue no pertenece al cuerpo del ni,o ni de la madre4
b3 5a criatura puede estar $i$iendo con $ida propia, independiente de la madre, aun cuando el cord!n
umbilical no aya sido cortado4
c3 +i la criatura no comen'ara a e*istir sino despus de practicada la operaci!n aludida, resultar)a %ue
el nacimiento no ser)a un acto puramente natural, sino %ue, a menudo, esencialmente artificial4
d3 5os padres podr)an decidir a $oluntad el principio de la e*istencia de la persona f)sica con todas
las consecuencias #ur)dicas %ue esto importa4
;;? ;;?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
73 5a criatura debe sobre$i$ir a la separaci!n un momento si%uiera. Este tercer re%uisito para %ue el
nacimiento constituya un principio de e*istencia legal s!lo e*ige $i$ir la fracci!n m-s insignificante de
tiempo4 no se necesita m-s %ue un destello de $ida.
Pero Jcomo ya se di#oJ la criatura %ue muere en el $ientre materno, o %ue perece antes de estar
completamente separada de su madre, o %ue no sobre$i$e a la separaci!n un momento si%uiera, se reputa
no aber e*istido #am-s 2&!digo &i$il, art)culo ?< inciso 2C3.
5a circunstancia de %ue para ser persona basta nacer $i$o es lo %ue sostiene la doctrina de la
$italidad, al contrario de lo %ue afirma la doctrina de la $iabilidad, segn la cual no basta el eco de la
$ida, sino %ue es necesario adem-s %ue la criatura aya nacido $iable. Esto implica %ue la criatura debe
$enir al mundo con la actitud para seguir $i$iendo, lo %ue supone la madure' suficiente del feto.
5a $enta#a de la primera doctrina, la de la $italidad, es %ue se basa en un eco real, como es la $ida4
en cambio, la segunda, la de la $iabilidad se apoya s!lo en un pron!stico, %ue ofrece un apreciable grado
de incertidumbre.
:ay casos dudosos sobre si la criatura $i$i! o no4 para despe#arlos se recurre a ciertas pericias
mdicas %ue, generalmente, tienden a establecer si la criatura, respir! o no, pues la respiraci!n es un signo
$ital por e*celencia.
5a determinaci!n de si la criatura $i$i! o no si%uiera un instante es de gran importancia, sobre todo
en materia de donaciones y erencias. Pinsese, por e#emplo, en la donaci!n %ue suele acerse al primer
ni,o %ue na'ca en 6,o 8ue$o en la ciudad.
5a prueba de %ue una persona a nacido $i$a o no, corresponde al interesado en la respecti$a
afirmaci!n.
2"4. .roteccin de la vida del 'ue est2 por nacer. 2"4. .roteccin de la vida del 'ue est2 por nacer.
5a ley protege la $ida del nasciturus, o sea, del %ue est- por nacer 2&onstituci!n Pol)tica, art)culo ;B
8C ;4 &. &i$il, art. ?=, inciso ;C3. 0 lo ace asta el punto de ordenar al #ue' %ue tome a petici!n de
cual%uiera persona, o de oficio, todas las pro$idencias %ue le pare'can con$enientes para proteger la
e*istencia del no nacido, siempre %ue crea %ue de algn modo peligra 2&. &i$il, art)culo ?=, inciso ;C3.
5uego dispone %ue todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la $ida o la salud de la criatura
%ue tiene en su seno, debe diferirse asta despus del nacimiento 2&. &i$il, art. ?= inciso 2C3. &on relaci!n
a la pena de muerte, la ley prescribe %ue no a de e#ecutarse en la mu#er %ue se alle encinta, ni a de
notific-rsele la sentencia en %ue se le imponga asta %ue ayan pasado cuarenta d)as despus del
alumbramiento 2&. Penal, art)culo I=3.
El ordenamiento #ur)dico pro)be y sanciona toda maniobra destinada a impedir %ue na'ca la criatura
concebida. 8ingn aborto, ni si%uiera el teraputico, est- permitido 2&!digo +anitario, art)culo ;;B, te*to
establecido por la ley 8C ;I.I2>, de ;= de septiembre de ;BIB3. El &!digo Penal fi#a las penas del delito
de aborto 2art)culos 7<2 a 7<=3.
6dem-s de las disposiciones citadas ay $arias otras %ue tienden a proteger a la madre y al i#o
concebido. Por e#emplo, una norma del &!digo +anitario declara %ue .toda mu#er, durante el embara'o y
asta el se*to mes del nacimiento del i#o, y el ni,o, tendr-n dereco a la protecci!n y $igilancia del
Estado por intermedio de las instituciones %ue corresponda/. 5a atenci!n de la mu#er y del ni,o durante
los per)odos enunciados es gratuita para los indigentes en todos los establecimientos del +er$icio 8acional
de +alud 2art)culo ;> y ;?3. Por su lado el &!digo del Traba#o, en uno de sus preceptos, da dereco a las
traba#adoras a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas despus de l
2art)culo ;B=3. Todo esto $a en pro de la mu#er y de su i#o %ue est- por nacer.
2"4@a. .roteccin de los derechos eventuales del 'ue est2 por nacer. 2"4@a. .roteccin de los derechos eventuales del 'ue est2 por nacer.
El ordenamiento #ur)dico protege no s!lo la $ida del nasciturus, o sea, del %ue est- por nacer, sino
tambin sus intereses, los derecos %ue le corresponder)an si nace $i$o. 1esde el 1ereco Domano reina
el principio de %ue el %ue a de nacer se considera nacido para todo lo %ue le fa$orece. +e abla de los
derecos e$entuales del nasciturus, e$entuales por%ue est-n su#etos al e$ento de %ue la criatura ad%uiera
e*istencia legal. 8o debe creerse por tanto %ue la palabra e$entuales significa %ue esos derecos son
e$entuales en el sentido %ue le da la doctrina francesa %ue antes se anali'!. 5os derecos del %ue est- por
;;I ;;I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
nacer son e$entuales simplemente por%ue est-n su#etos a un e$ento o contingencia, el %ue el concebido
na'ca $i$o.
El &!digo &i$il dice %ue .los derecos %ue se deferir)an a la criatura %ue est- en el $ientre materno si
ubiese nacido y $i$iese, estar-n suspensos asta %ue el nacimiento se efecte. 0 si el nacimiento
constituye un principio de e*istencia, entrar- el recin nacido en el goce de dicos derecos, como si
ubiese e*istido al tiempo en %ue se defirieron/. En el caso de la criatura %ue muere en el $ientre materno
o perece antes de estar completamente separada de su madre, o no sobre$i$e a la separaci!n un momento
si%uiera, pasar-n estos derecos a otra persona como si la criatura no ubiese #am-s e*istido 2art. ??3.
1e acuerdo con este art)culo, si la criatura nace $i$a, se retrotrae su nacimiento para el efecto de los
derecos de %ue a%u) se trata al instante en %ue pueda presum)rsele concebida4 si nace muerta, se estima
%ue la criatura #am-s a e*istido.
8!tese %ue la norma en comento tiene por supuesto %ue la criatura est concebida en el momento en
%ue se le defieren ciertos derecos. Esto tiene importancia sobre todo en materia de erencia. Para ser
capa' de suceder por causa de muerte es necesario e*istir al tiempo de abrirse la sucesi!n, o sea, a la
muerte del causante 2art)culo B>23. +in embargo, para suceder, no es necesaria la e*istencia legal, basta la
biol!gica o natural, segn se desprende del citado art)culo ?? del &!digo &i$il.
6un ay casos e*cepcionales en %ue para suceder no es necesario si%uiera estar concebido4 su
disciplina distinta corresponde estudiarla dentro del 1ereco +ucesorio.
2"!. Cuidado de los bienes del 'ue est2 por nacer. 2"!. Cuidado de los bienes del 'ue est2 por nacer.
Mientras no na'ca la criatura, los derecos %ue le corresponder)an estar-n al cuidado del padre o la
madre, segn el caso 2&. &i$il, art)culo 2<K34 si ellos faltan, se nombra un curador especial 2&. &i$il,
art)culo <I=3, curador %ue, desde los tiempos del 1ereco Domano, es llamado curador de $ientre 2curator
$entris3.
2"". HIu: clase de derecho es el 'ue tiene la criatura 'ue est2 por nacerJ@ 2"". HIu: clase de derecho es el 'ue tiene la criatura 'ue est2 por nacerJ@
8o puede ser, como algunos an cre)do, un dereco ba#o condici!n suspensi$a, por%ue ba#o esa
condici!n tienen las personas el dereco %ue ad%uirir)an en caso de %ue el ni,o no naciera $i$o4 si el
dereco es suspensi$o para a%ullas no lo puede ser tambin para el %ue est- por nacer, por%ue es
#ur)dicamente inconcebible %ue derecos contrapuestos estn su#etos a una misma especie de condici!n.
Tampoco el dereco del %ue est- por nacer e*iste ba#o condici!n resolutoria, por%ue esta condici!n
implica un dereco actual y segn el mismo legislador los derecos del i#o p!stumo se miran como
futuros, pues abla de .los bienes %ue an de corresponder/ a ese i#o 2&. &i$il, art. <I=3. 6dem-s, de
aceptarse %ue el dereco de la criatura est- subordinado a condici!n resolutoria %uerr)a decir %ue un ente
%ue no es persona puede ad%uirir bienes.
@inalmente, el dereco del nacsciturus tampoco es un dereco e$entual en el sentido %ue le da la
doctrina. Por%ue no ay derecos e$entuales si el titular de una situaci!n #ur)dica no e*iste o est- toda$)a
indeterminado, y la ra'!n est- en %ue, como todo dereco, el e$entual encuentra su fundamento en una
relaci!n entre un su#eto de dereco y una norma #ur)dica, y mientras la criatura no nace no ay su#eto de
dereco.
5a atribuci!n de derecos al concebido no lo es a ninguna persona, por lo %ue dica atribuci!n podr)a
e*plicarse m-s bien Jcomo dice un autorJ pensando .en la constituci!n de un centro aut!nomo de
relaciones #ur)dicas en pre$isi!n y espera de la persona/
<
2"#. 6poca de la concepcin. 2"#. 6poca de la concepcin.
&uando los derecos deferidos suponen una criatura ya concebida, interesa determinar la poca en
%ue lo fue. .1e la poca del nacimiento Jdice el &!digo &i$ilJ se colige la de la concepci!n, segn la
regla siguiente" +e presume de dereco %ue la concepci!n a precedido al del nacimiento no menos %ue
ciento ocenta d)as cabales, y no m-s %ue trescientos, contados acia atr-s, desde la medianoce en %ue
principie el d)a del nacimiento/ 2art)culo ?>3.
< <
@. +antoro Passarelli, 1octrinas generales de 1ereco &i$il, traducci!n espa,ola, Madrid, ;B><, p-g. >. @. +antoro Passarelli, 1octrinas generales de 1ereco &i$il, traducci!n espa,ola, Madrid, ;B><, p-g. >.
;;B ;;B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5a disposici!n transcrita tiene un alcance general. 8o s!lo se aplica para la determinaci!n de la
legitimidad de los i#os, %ue especialmente contemplan los art)culos ;IK y ;I=, sino para cual%uier caso
en %ue sea menester precisar la feca de la concepci!n con algn fin #ur)dico, pues la ley es general y no
trata un caso espec)fico.
8uestro legislador a merecido cr)ticas por ele$ar a la categor)a de presunci!n de dereco 2es decir,
irrebatible, %ue no admite prueba en contrario3 los pla'os relati$os a la determinaci!n de la concepci!n,
por%ue ay casos de gestaci!n de m-s de trescientos d)as y menos de ciento ocenta. 6plicando la
presunci!n en estas ocurrencias podr)a llegarse a concluir in#ustamente %ue un i#o no es leg)timo por
aber nacido antes de los ciento ocenta d)as despus de celebrado el matrimonio o con posterioridad a los
trescientos a contar de la disoluci!n del $)nculo conyugal. 0 la conclusi!n ser)a in#usta por%ue la
e*periencia demuestra %ue ay nacimientos %ue se producen antes de transcurridos ciento ocenta d)as
posteriores a la concepci!n 2nacimiento acelerado3 y otros en %ue el nacimiento tiene lugar despus de
trescientos d)as de efectuada la concepci!n 2nacimientos tard)os3. Por eso ay legislaciones %ue a la
presunci!n mencionada le dan el car-cter de simplemente legal, o sea, %ue admite la prueba contraria, y
otras legislaciones, como las escandina$as, inglesa y norteamericanas, no se,alan trmino alguno.
&onforme a estas ltimas legislaciones, cuando en la materia %ue tratamos ay contro$ersia, ella se
resuel$e segn el mrito de la prueba de los ecos. Este parece ser el me#or criterio, por%ue sin contar
con los nacimientos acelerados y tard)os, m-s o menos corrientes, ay algunos %ue implican un e*tremo
patol!gico %ue s!lo con las pruebas del caso concreto se pueden resol$er acertadamente.
2"%. .artos dobles o m-ltiples. 2"%. .artos dobles o m-ltiples.
8o ay en nuestra legislaci!n norma alguna %ue determine %u criatura debe considerarse mayor
cuando, en un mismo parto nace m-s de una. Pero, aplicando por analog)a una disposici!n especial
relati$a al censo 2art)culo 2K=;3 se concluye %ue es mayor la criatura %ue nace primero, o sea, la %ue
primero es separada completamente de su madre, y si esto no es posible determinarlo se estima %ue todas
nacieron al mismo tiempo.
El Deglamento Org-nico del Degistro &i$il establece %ue .cuando se solicitare la inscripci!n de
ermanos gemelos, se de#ar- constancia de ese eco en ambas inscripciones, anot-ndose, si ubiere sido
posible comprobarlo, cu-l de ellos naci! primero, y, en caso de no ser posible determinarlo, se ar-
constar esa imposibilidad/ 2art)culo ;2=3.
2"&. La fecundacin artificial o asistida $ la presuncin de la :poca de la concepcin. 2"&. La fecundacin artificial o asistida $ la presuncin de la :poca de la concepcin.
! !
5a fecundaci!n artificial o asistida puede reali'arse uniendo las clulas se*uales masculinas y
femeninas dentro o fuera del organismo de la mu#er. En este ltimo caso la fecundaci!n del !$ulo se
reali'a in $itro, transfirindose despus el embri!n resultante a los !rganos internos de la mu#er.
Partiendo de la base %ue pueda comprobarse feacientemente el buen *ito de la fecundaci!n
artificial, la feca de la concepci!n ser)a a%ulla en %ue el embri!n se implant! dentro del organismo
femenino, cuando la fecundaci!n se reali'! fuera de ste, y cuando se efectu! dentro 2transferencia
intratubaria de gametos3, desde el momento en %ue consta la e*istencia del embri!n. Por consiguiente,
cuando ay fecundaci!n artificial la presunci!n de dereco relati$a a la concepci!n no puede ni debe
entrar en #uego, ya %ue se encuentra establecida para los casos normales en %ue ay c!pula y no se puede
determinar con precisi!n la poca de la concepci!n.
Por lo demas oy mediante la ecograf)a puede determinarse el tiempo del embara'o de una mu#er.
2#(. ;ijos posmortem. 2#(. ;ijos posmortem.
Puede suceder %ue !$ulos de una mu#er ayan sido fecundados in $itro por espermios de su marido y
se ayan guardado en un congelador, y %ue despus de muerto el marido se implante y desarrolle uno de
los embriones en los !rganos internos de la c!nyuge sobre$i$iente. 5os i#os concebidos con el semen del
padre despus de su muerte suelen llamarse posmortem para diferenciarlos de los p!stumos, %ue son los
%ue nacen despus de la muerte de uno de los padres, pero %ue an sido concebidos en $ida de ellos.
= =
9ase Nuan &rist!bal Gumucio +., 9ase Nuan &rist!bal Gumucio +., Procreaci#n Asistida+ 1n an2lisis a la lu0 de la le,islaci#n chilena+ Procreaci#n Asistida+ 1n an2lisis a la lu0 de la le,islaci#n chilena+ +antiago, ;B?? +antiago, ;B??
;2K ;2K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5a situaci!n de los i#os posmortem no est- pre$ista por el legislador y el asunto se complica si a la
$iuda se le $iene en gana implantarse el embri!n un par de a,os despus de la muerte del marido. 1e#ando
de lado las dudosas y mal$olas sonrisas, comprobada irredarg(iblemente la $eracidad de los ecos, el
#ue' tendr)a %ue llenar la laguna de la ley con la e%uidad, amoldada a las circunstancias del caso concreto,
%ue puede suscitar mucos problemas. Por e#emplo, si este i#o fantasmal llega a tiempo como con$idado
de piedra al reparto de los bienes de la erencia y en el ltimo testamento del padre no figura para nada,
Gpodr)a pedir la reforma del acto de ltima $oluntad para %ue se le d su leg)timaH GTiene dereco a staH
2#1. Calidad de hijo matrimonial del ser 'ue nace como resultado de la fecundacin artificial. 2#1. Calidad de hijo matrimonial del ser 'ue nace como resultado de la fecundacin artificial.
&uando los gametos fusionados en la fecundaci!n artificial son del marido y la mu#er, no ay
problema sobre la calidad matrimonial del i#o4 la duda nace cuando una de esas clulas o ambas son
e*tra,as. 1entro de la legislaci!n cilena, y supuesto %ue ambos c!nyuges ayan estado de acuerdo en la
.operaci!n/, debe aceptarse la calidad matrimonial del i#o. En efecto, la 5ey de 6dopci!n de Menores
concede al adoptado el estado de i#o de los adoptantes, aciendo caducar los $)nculos de la filiaci!n de
origen del adoptado 2ley 8C ;B.>2K, de = de agosto de ;BBB, art)culos ;C inciso segundo y 7?3. 6ora bien,
si se puede tener como i#o de los c!nyuges adoptantes a un indi$iduo en cuya gestaci!n y nacimiento en
nada contribuyeron sus padres adopti$os desde el punto de $ista org-nico o biol!gico, con mayor ra'!n
debe aceptarse el car-cter matrimonial del i#o cuando alguna de a%uella contribuci!n ubo.
2#2. =ujer 'ue se somete a la fecundacin artificial con espermios ajenos al marido $ sin 2#2. =ujer 'ue se somete a la fecundacin artificial con espermios ajenos al marido $ sin
consentimiento de :ste. consentimiento de :ste.
En tal caso, el marido podr- impugnar la legitimidad del i#o, pero G%u podr- acer contra la mu#erH
8o creemos %ue pueda demandarla de di$orcio, por%ue el caso en estudio no est- contemplado por la
ley entre las ta*ati$as causales de di$orcio 25ey de Matrimonio &i$il, art. 2;3, a menos %ue, como alguien
a insinuado, se lo considere un $erdadero adulterio, opini!n %ue reca'amos por%ue este ltimo es un
delito %ue supone c!pula carnal y a%u) no la ay.
GPodr)a pri$arse a la mu#er de su dereco de alimentosH 6ntes de responder tengamos presente %ue al
c!nyuge se deben alimentos congruos 2&. &i$il, arts. 72; y 72<3. &ongruos son los alimentos %ue abilitan
al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posici!n social, en contraste
con los alimentos necesarios, %ue son los %ue bastan al alimentado para sustentar la $ida 2&. &i$il, art)culo
7273.
5a obligaci!n de prestar alimentos cesa enteramente en el caso de in#uria atro' 2&. &i$il, art. 72<
inciso 7C3, es decir, una in#uria %ue pueda calificarse de grande, enorme. &omete esta in#uria el c!nyuge
adltero. +in embargo, no puede pri$-rselo totalmente de alimentos por%ue una disposici!n especial y, por
ende pre$aleciente, lo sustrae a esa dr-stica medida. Tal disposici!n se,ala %ue .el c!nyuge %ue aya dado
causa al di$orcio por su culpa tendr- dereco para %ue el otro c!nyuge lo pro$ea de lo necesario para su
modesta sustentaci!nX/ 2&. &i$il, art. ;?=3. &omo esta norma no distingue si la causa del di$orcio a
sido el adulterio o cual%uiera otra, se a concluido %ue engloba a todas y de esta manera el c!nyuge
culpable del di$orcio por aber cometido adulterio no pierde enteramente su dereco a alimentos, sino %ue
de congruos los $e reducidos a lo necesario para su modesta sustentaci!n.
+i calific-ramos de in#uria atro' el eco de %ue la mu#er sin consentimiento del marido se de#ara
fecundar artificialmente por espermios a#enos, tendr)amos %ue perder)a todo su dereco de alimentos,
sufriendo una sanci!n m-s dura %ue la de la mu#er por cuyo adulterio se decret! el di$orcio, ya %ue la
disposici!n especial %ue fa$orece a sta no le ser)a aplicable. Esta soluci!n no puede aceptarse si se parte
de la premisa %ue el adulterio es m-s gra$e %ue el eco de la fecundaci!n mencionada.
5a ltima podr)a considerarse tal $e' in#uria gra$e, %ue es de menor entidad %ue la atro', y cuyo
efecto es limitar los alimentos congruos .a lo necesario para la subsistencia/ 2&. &i$il, art. 72<, inc. ;C3.
Esta sanci!n ser)a igual a la de la mu#er %ue aya dado causa al di$orcio por su adulterio, y an m-s
se$era si, como algunos creen, %ue los alimentos necesarios para la subsistencia no son lo mismo %ue los
necesarios para la modesta manutenci!n, sino algo menos.
;2; ;2;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5a reducci!n de los alimentos congruos a los necesarios para la subsistencia constituir- una sanci!n
#usta en el sentir de los %ue creen %ue proceder a la fecundaci!n artificial con espermios a#enos al marido
sin consentimiento de ste es tan gra$e como el adulterio4 pero no para los %ue no lo estiman as).
B. F B. FIN IN DE DE LA LA PERSONALIDAD PERSONALIDAD NATURAL NATURAL
2#3. A:rmino de la persona $ clases de muerte. 2#3. A:rmino de la persona $ clases de muerte.
5a persona termina en la muerte natural 2&. &i$il, art. ?I3. Esta puede ser real o presunta.
Por muerte natural y real la ciencia entiende %ue es el cese definiti$o de las funciones org-nicas de un
ser $i$o. 1ico cese se produce por un dese%uilibrio biof)sicoA%u)mico, %ue resulta irre$ersible por%ue el
organismo no reacciona contra l con suficiente intensidad para acerlo re$ersible.
2#4. =uerte real/ concepto. 2#4. =uerte real/ concepto.
Muerte real es a%uella cuya ocurrencia consta. &ual%uiera %ue sea la causa %ue la determine 2edad
a$an'ada %ue debilita los !rganos, enfermedad, accidente3, produce el efecto de e*tinguir la personalidad
natural.
&on certidumbre absoluta puede afirmarse %ue una persona a muerto realmente cuando se produce
el llamado silencio cerebral esto es, la e*tinci!n de todo tra'o de acti$idad bioelctrica de la corte'a del
cerebro. G&!mo se comprueba dico silencioH Mediante la electroencefalograf)a completada con la
angiograf)a cerebral, %ue es la reproducci!n gr-fica por los rayos Q de los $asos sangu)neos, y %ue permite
medir el riego sangu)neo del cerebro. &laro %ue a estos rigurosos mtodos de comprobaci!n de la muerte
real s!lo se acude en los casos en %ue en los ospitales o centros mdicos se decide retirar de los pacientes
los aparatos %ue artificialmente los mantienen con $ida o en los casos en %ue, a tra$s de los medios
ordinarios de comprobaci!n, se presentan dudas sobre si una persona a muerto o no. Especialmente este
medio de comprobaci!n de la muerte se usa antes de proceder al transplante de !rganos de una persona
%ue se estima muerta a otra $i$a. Pero ordinariamente se considera muerto a un indi$iduo cuando las
pupilas de sus o#os presentan inmo$ilidad durante el trmino de cuarenta minutos o ay paro de la
circulaci!n, es decir, la prdida del pulso durante die' minutos.
2#!. Arascendencia jurdica de la muerte. 2#!. Arascendencia jurdica de la muerte.
El fin de la persona natural, su muerte, produce importantes consecuencias #ur)dicas" transmisi!n de
los bienes del fallecido a sus erederos4 disoluci!n del matrimonio por la muerte de uno de los c!nyuges4
e*tinci!n de los derecos intransmisibles, como el de pedir alimentos, los derecos de usufructo, uso o
abitaci!n4 trmino de ciertos contratos por la muerte de uno de los contratantes 2sociedad, mandato,
comodato34 e*tinci!n de la oferta de celebrar contrato por la muerte del proponente4 trmino de algunos
cargos por la muerte del %ue los desempe,a 2guardadores, albaceas34 e*tinci!n de algunas acciones ci$iles,
como la de nulidad de matrimonio, acci!n de di$orcio4 etc.
2#". =edios destinados a probar la efectividad de la muerte. 2#". =edios destinados a probar la efectividad de la muerte.
En ra'!n de las transcendentales consecuencias #ur)dicas de la muerte, el legislador a establecido
medidas de di$erso car-cter para probar en cual%uier momento la efecti$idad de su ocurrencia y e$itar su
falseamiento. En primer lugar est- el certificado del mdico %ue asisti! al difunto o, a falta de ste, el del
+er$icio 8acional de +alud, y si tambin falta el ltimo la $erificaci!n del fallecimiento puede
establecerse mediante la declaraci!n de dos o m-s testigos, rendida ante el Oficial de Degistro &i$il o ante
cual%uier autoridad #udicial del lugar en %ue aya ocurrido la muerte 2&!digo +anitario, art)culos ;<; y
;<23.
Trat-ndose de fallecidos en %ue e*iste autori'aci!n para disponer del cad-$er con fines teraputicos o
de trasplante de !rganos, el certificado mdico de muerte debe ser otorgado por dos facultati$os, uno de
los cuales, al menos, a de desempe,arse en el campo de la neurolog)a o neurocirug)a4 pero ninguno de
los certificadores puede pertenecer al e%uipo %ue reali'a el trasplante. +!lo puede otorgarse la certificaci!n
cuando se a comprobado la abolici!n total e irre$ersible de todas las funciones encef-licas, y esto debe
acreditarse mediante la certe'a diagn!stica de la causa del mal y, a lo menos, dos e$idencias
electroencefalogr-ficas 2&!digo +anitario, art. ;<B3.
;22 ;22
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
En segundo lugar, es necesario inscribir el deceso en el 5ibro de 1efunciones del Degistro &i$il 2ley
8C <.IKI, art. =C, << y siguientes3.
En tercer lugar, para sepultar el cad-$er es indispensable contar pre$iamente con la licencia o pase
del Oficial del Degistro &i$il de la comuna en %ue a ocurrido la defunci!n 2ley 8C <.IKI, art. <?4
Deglamento Org-nico del Degistro &i$il, arts. ;?< y siguientes3.
2##. Comurientes. 2##. Comurientes.
El determinar con precisi!n el momento en %ue una persona muere, puede tener gran importancia
#ur)dica sobre todo en materia sucesoria. En efecto, puede acontecer %ue dos personas llamadas a
sucederse rec)procamente o una a la otra, mueran sin %ue se sepa el deceso de cu-l de ellas fue primero.
+urge en este caso el problema de los comurientes.
5a situaci!n de los erederos o de los bienes %ueda subordinada a la demostraci!n de la prioridad del
fallecimiento de una persona u otra. Pero si no se logra demostrar la premoriencia de ninguna, G%u
persona deber- estimarse %ue muri! primeroH
6l respecto nuestro &!digo &i$il, siguiendo la pauta del 1ereco Domano, establece %ue .si por
aber perecido dos o m-s personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o
batalla, o por otra causa cual%uiera, no pudiere saberse el orden en %ue an ocurrido sus fallecimientos, se
proceder- en todo caso como si dicas personas ubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de
ellas ubiese sobre$i$ido a las otras/ 2art)culo ?B3.
El criterio del legislador cileno es el m-s sencillo y #usto4 en un accidente, o en cual%uier otra
circunstancia, la muerte se acerca a las personas al a'ar y no considerando el se*o o la edad de los
indi$iduos. 1e a) %ue si no es posible probar la anterioridad de la muerte de uno con respecto a otro, el
sentido comn y la e%uidad abogan por el temperamento de nuestro &!digo.
2#%. La presuncin de haber muerto dos o m2s personas al mismo tiempo puede destruirse. 2#%. La presuncin de haber muerto dos o m2s personas al mismo tiempo puede destruirse.
5a presunci!n de los comurientes es legal y pueden, por lo tanto, destruirse probando por cual%uiera
de los medios %ue admite la ley, %ue cierta persona falleci! antes o despus %ue la otra u otras.
5a presunci!n de los comurientes se refiere al caso de muerte real, y no al de muerte presunta.
2#&. La disposicin sobre los comurientes es de car2cter general. 2#&. La disposicin sobre los comurientes es de car2cter general.
Esto %uiere decir %ue no s!lo se aplica cuando dos personas mueren en uno de los acontecimientos
citados e*presamente por el art)culo ?B, sino en cual%uier otro, como en un accidente areo, por%ue la
enumeraci!n del art)culo ?B es enunciati$a, se,alada por $)a de e#emplo, segn lo prueba el ad$erbio
como, %ue e%ui$ale a por e#emplo.
Tambin se aplica el art)culo ?B a todos los casos en %ue por cual%uiera otra causa no pudiere saberse
el orden en %ue an ocurrido los fallecimientos de dos o m-s personas. 1e manera %ue no es necesario %ue
las personas ayan estado en un mismo sitio" bien puede una aber estado en 6ntofagasta y la otra en
+antiago. Tampoco es menester %ue las personas ayan perecido a causa de un mismo eco" una puede
aber perecido en un incendio y la otra de una simple enfermedad.
5o nico %ue se e*ige, pues, para aplicar el art)culo ?B es %ue no se sepa cu-l de dos o m-s personas
falleci! primero.
2%(. )bligacin de dar sepultacin. 2%(. )bligacin de dar sepultacin.
5a obligaci!n de dar sepultura a un cad-$er recae sobre el c!nyuge sobre$i$iente o sobre el pariente
m-s pr!*imo %ue est en condici!n de sufragar los gastos 2&. +anitario, art. ;<K3. GMu sucede con los
fallecidos indigentesH +egn la &ontralor)a General de la Depblica, corresponde a los +er$icios de +alud
dar sepultaci!n gratuita a dicas personas, sea %ue ayan fallecido en sus establecimientos asistenciales,
sea %ue se trate de indi$iduos no reclamados por persona alguna en las dependencias del +er$icio Mdico
5egal. Tal obligaci!n de los +er$icios de +alud resultar)a de su condici!n de sucesores legales de la
Feneficencia Pblica, aun cuando en tal calidad no sean actualmente propietarios de los cementerios
pblicos e*istentes 2&ontralor)a General de la Depblica, dict-menes 8Cs. >;.7<?, de ;B?>4 I.?I;, de
;BI=, y ;2.22< de ;BIB3.
;27 ;27
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
C. M C. MUERTE UERTE PRESUNTA PRESUNTA
2%1. Concepto. 2%1. Concepto.
Muerte presunta es la declarada por el #ue', en conformidad a las reglas legales, respecto de un
indi$iduo %ue a desaparecido y de %uien se ignora si $i$e o no.
+u nombre se e*plica" el #ue', partiendo de ciertos antecedentes, presume la muerte de la persona. Por
eso tambin puede llamarse presunci!n de muerte por desaparecimiento. 1os circunstancias conocidas dan
base a la presunci!n legal" la ausencia o desaparecimiento de la persona por largo tiempo del lugar de su
domicilio, y la carencia de noticias de esa misma persona.
En realidad si un su#eto desaparece de su domicilio y transcurre un largo tiempo sin %ue d noticias
de su paradero, l!gico es pensar %ue el su#eto a muerto, por%ue, dentro de las relaciones de familia y
amistad, apenas puede concebirse %ue no mantenga comunicaciones con los suyos, sobre todo si tiene
bienes en el lugar desde el cual a desaparecido.
2%2. .erodos del desaparecimiento. 2%2. .erodos del desaparecimiento.
El principal ob#eto de la declaraci!n de muerte presunta es el de determinar la suerte de los bienes del
desaparecido. 1esde este punto de $ista el desaparecimiento se di$ide en tres per)odos" ;C el de la mera
ausencia, en el cual se e*pide la declaraci!n de presunci!n de muerte4 2C el de la posesi!n pro$isoria de
los bienes del desaparecido, y 7C el de la posesi!n definiti$a de ellos.
5a posibilidad de muerte del desaparecido se acenta de un per)odo a otro.
2%3. .erodo de mera ausencia. 2%3. .erodo de mera ausencia.
5a presunci!n de muerte debe declararse por el #ue' del ltimo domicilio %ue el desaparecido aya
tenido en &ile, #ustific-ndose pre$iamente %ue se ignora el paradero del desaparecido, %ue se an eco
las posibles diligencias para a$eriguarlo, y %ue desde la feca de las ltimas noticias an transcurrido a lo
menos cinco a,os 2&. &i$il, art. I; 8C ;C3.
Este pla'o m)nimo de cinco a,os se cuenta, a #uicio de algunos, desde la feca en %ue se en$iaron las
ltimas noticias, por%ue en esa feca ay constancia de la e*istencia del desaparecido. Pero, segn otros,
el pla'o debe contarse desde la feca en %ue se recibieron, por%ue las noticias se tienen cuando llegan y no
cuando se e*piden4 y por%ue este era el pensamiento del prinAcipal autor francs, 1el$incourt, %ue en esta
materia consult! don 6ndrs Fello. Entre las pruebas destinadas a #ustificar el desaparecimiento es de
rigor la citaci!n del ausente %ue debe repetirse asta por tres $eces en el peri!dico oficial, corriendo m-s
de dos meses entre cada dos citaciones 2&. &i$il, art. I; 8C 2C3.
5a declaraci!n puede ser pro$ocada por cual%uiera persona %ue tenga inters en ella, con tal %ue
ayan transcurrido tres meses al menos desde la ltima citaci!n 2&. &i$il, art. I; 8C 7C3.
Para proceder a la declaraci!n y en todos los tr-mites #udiciales posteriores debe ser o)do el defensor
de ausentes. 6 petici!n de ste o de cual%uiera persona %ue tenga inters en ello, o de oficio, puede e*igir
el #ue' adem-s de las pruebas %ue se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias,
las otras %ue segn las circunstancias con$engan 2&. &i$il, art. I; 8C <C3.
G&u-l ser- el d)a presunti$o de la muerteH &omo de este d)a pueden depender los derecos de
di$ersas personas, la ley, para e$itar arbitrariedades, a se,alado uno determinado4 ordena %ue se a de
fi#ar como d)a presunti$o de la muerte el ltimo del primer bienio contado desde la feca de las ltimas
noticias 2&. &i$il, art. I; 8C >C3.
Transcurridos cinco a,os desde la feca de las ltimas noticias, el #ue' debe conceder la posesi!n
pro$isoria de los bienes del desaparecido. 1urante esos cinco a,os se mira el desaparecimiento como mera
ausencia y de los intereses del desaparecido toca cuidar a sus apoderados o representantes legales 2&.
&i$il, art. I;, 8C >C segunda parte, y art. I73. +i no ay apoderados o representantes, procede nombrar un
curador de los bienes del ausente 2&. &i$il, arts. <?7 y siguientes3.
;2< ;2<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
2%4. .erodo de posesin provisoria. Consideracin en este perodo del inter:s de los herederos 2%4. .erodo de posesin provisoria. Consideracin en este perodo del inter:s de los herederos
presuntivos. presuntivos.
&omo acaba de se,alarse, transcurridos cinco a,os desde la feca de las ltimas noticias, el #ue' dicta
una resoluci!n concediendo la posesi!n pro$isoria de los bienes del desaparecido.
En el per)odo de posesi!n pro$isoria la ley considera el inters de las personas a %uienes se abr)an
transmitidos los bienes del desaparecido si ste ubiese muerto realmente, y entrega a los erederos
presunti$os del desaparecido la posesi!n pro$isoria de los bienes. +e entiende por erederos presunti$os
del desaparecido los testamentarios o leg)timos %ue lo eran a la feca de la muerte presunta. El patrimonio
en %ue se presume %ue suceden, comprende los bienes, derecos y acciones del desaparecido, cuales eran
a la feca de la muerte presunta 2&. &i$il, art. I=3.
Disoluci#n de la sociedad conyu,al+- En $irtud del decreto de posesi!n pro$isoria %ueda disuelta la
sociedad conyugal, si la ubiere con el desaparecido 2&. &i$il, arts. I< y ;?>< 8C 2C3. 5a sociedad
conyugal es la sociedad de bienes %ue se forma entre los c!nyuges por el eco del matrimonio, si no se
a pactado e*presamente separaci!n de bienes o el rgimen de participaci!n en los gananciales. Este
ltimo es a%uel en %ue durante el matrimonio cada uno de los c!nyuges administra separadamente los
bienes %ue pose)a al contraerlo y los %ue despus ad%uiere4 pero disuelto el rgimen, los gananciales
ad%uiridos por uno y otro pasan a constituir una masa comn para el s!lo efecto de su li%uidaci!n y
di$isi!n entre ellos
>
.
6ora bien, en la doctrina ay opiniones contradictorias sobre el d)a en %ue debe reputarse disuelta la
sociedad conyugal cuando la ubo entre el desaparecido y su c!nyuge. 6lgunos sostienen %ue la
disoluci!n de la sociedad conyugal y, en consecuencia, la li%uidaci!n de dica sociedad, debe acerse con
relaci!n a la feca del decreto de posesi!n pro$isoria. Pero la inmensa mayor)a de los autores afirma %ue
la sociedad debe reputarse disuelta el d)a fi#ado por el #ue' como d)a presunti$o de la muerte4 su
li%uidaci!n debe acerse con relaci!n a ese d)a y no a la feca del decreto de posesi!n pro$isoria. 6s) se
desprende del art)culo I=, %ue atiende a ese d)a para determinar %uines son los erederos del
desaparecido y cu-les son los bienes en %ue suceden.
Apertura y publicaci#n del testamento- concesi#n de la posesi#n pro&isoria a los herederos
presunti&os- cesaci#n en el car,o de curador de los derechos del ausente y de otros representantes+-
Tambin en $irtud del decreto de posesi!n pro$isoria debe procederse a la apertura y publicaci!n del
testamento, si el desaparecido ubiere de#ado alguno y debe darse posesi!n pro$isoria a los erederos
presunti$os, e*pirando al mismo tiempo las funciones del curador de los derecos del ausente 2&. &i$il
art. <B;3 y la de cual%uier apoderado o representante legal %ue tenga a su cargo la administraci!n de los
bienes.
%auci#n- usufructo de los bienes del desaparecido+- &ada uno de los poseedores pro$isorios debe
prestar cauci!n de conser$aci!n y restituci!n, y ace suyos los respecti$os frutos e intereses 2&. &i$il, art.
IB3.
5os erederos presunti$os usufructan y administran los bienes del desaparecido, y deben ante todo
formar un in$entario solemne de los bienes, o re$isar y rectificar con la misma solemnidad el in$entario
%ue e*ista 2&. &i$il, art. I>3.
!epresentaci#n de la sucesi#n+- 5os erederos presunti$os, poseedores pro$isorios, representan a la
sucesi!n en las acciones y defensas contra terceros 2&. &i$il, art. I?3.
Disposici#n de los bienes del desaparecido+- Pueden los poseedores pro$isorios $ender desde luego
una parte de los muebles o todos ellos, si el #ue' lo cree con$eniente, o)do el defensor de ausentes 2art. II
inc. ;C3.
En cuanto a los bienes ra)ces del desaparecido, no pueden ena#enarse ni ipotecarse antes de la
posesi!n definiti$a, sino por causa necesaria o utilidad e$idente, declarada por el #ue' con conocimiento
de causa y con audiencia del defensor de ausentes 2&. &i$il, art. II inciso 2C3.
En e#emplo de causa necesaria para $ender un bien ra)' ser)a %ue el fundo del desaparecido no
rindiera si%uiera lo necesario para sol$entar los gastos de administraci!n, y e#emplo de utilidad e$idente
ser)a la posibilidad de $ender el inmueble en un precio muy $enta#oso.
> >
6rturo 6lessandri D., 6rturo 6lessandri D., 3ratado pr2ctico de las capitulaciones matrimoniales, de la sociedad conyu,al y de los bienes 3ratado pr2ctico de las capitulaciones matrimoniales, de la sociedad conyu,al y de los bienes
reser&ados de la mu4er casada, reser&ados de la mu4er casada, +antiago, ;B7=, 8T ;2, p-g. 27. +antiago, ;B7=, 8T ;2, p-g. 27.
;2= ;2=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
GMu %uiere decir con conocimiento de causaH El &!digo usa con frecuencia dica frase, sin definirla
#am-s. En $erdad, .el conocimiento de causa supone %ue se a establecido por medio de informaci!n
sumaria, y con pruebas testimoniales o documentales, pri$adas o pblicas, los moti$os en %ue se apoya la
demanda, y %ue #ustifican la decisi!n #udicial solicitada/
?
.
5a $enta de cual%uiera parte de los bienes del desaparecido debe acerse en pblica subasta 2&. &i$il,
art. II inciso final3.
3rmino de la posesi#n pro&isoria+- 5a posesi!n pro$isoria puede terminar"
;C con el decreto de posesi!n definiti$a, 2C con la reaparici!n del ausente, y 7C si se tu$ieren noticias
%ue moti$aren la distribuci!n de los bienes del desaparecido segn las reglas generales. Ob$io es %ue en
estos dos ltimos casos no s!lo termina el per)odo de posesi!n pro$isoria, sino todo el proceso de la
muerte presunta.
&uando llega a saberse con certe'a la feca $erdadera de la muerte del desaparecido, carece de
aplicaci!n la feca declarada como d)a de la muerte presunta y debiendo procederse a la distribuci!n de
los bienes segn las reglas generales, puede resultar %ue la erencia corresponda a personas distintas de
los erederos presunti$os.
2%!. .erodo de posesin definitiva. 2%!. .erodo de posesin definitiva.
El per)odo de posesi!n definiti$a se inicia con el decreto del #ue' %ue concede esta posesi!n de los
bienes del desaparecido.
Por regla general, el #ue' concede esta posesi!n transcurridos %ue sean die' a,os desde la feca de las
ltimas noticias, cual%uiera %ue fuese, a la e*piraci!n de dicos die' a,os, la edad del desaparecido si
$i$iese 2&. &i$il, art. I2, segunda parte3.
Casos en 'ue se concede inmediatamente la posesin definitiva en lugar de la provisoria Casos en 'ue se concede inmediatamente la posesin definitiva en lugar de la provisoria
2%". 6dad de setenta a9os del desaparecido1 habiendo transcurrido cinco a9os desde la fecha de 2%". 6dad de setenta a9os del desaparecido1 habiendo transcurrido cinco a9os desde la fecha de
las -ltimas noticias. las -ltimas noticias.
El #ue' debe conceder la posesi!n definiti$a, en lugar de la pro$isoria, si, cumplidos cinco a,os desde
la feca de las ltimas noticias, se pruebe %ue an transcurrido setenta desde el nacimiento del
desaparecido 2&. &i$il, art. I2, primera parte3.
2%#. Caso de la persona herida en una guerra o 'ue le sobrevino otro peligro semejante. 2%#. Caso de la persona herida en una guerra o 'ue le sobrevino otro peligro semejante.
+i de dica persona despus no se a sabido m-s y an transcurrido desde entonces cinco a,os y
practicadas la #ustificaci!n y citaciones de %ue se abl! al tratarse el per)odo de mera ausencia, el #ue'
debe fi#ar como d)a presunti$o de la muerte el de la acci!n de guerra o peligro, o, no siendo enteramente
determinado ese d)a, a de adoptar un trmino medio entre el principio y el fin de la poca en %ue pudo
ocurrir el suceso, y debe conceder inmediatamente la posesi!n definiti$a de los bienes del desaparecido
2&. &i$il, art. I; 8C ?C3. En este caso se concede la posesi!n definiti$a sin posesi!n pro$isoria pre$ia4 la
ra'!n est- en las circunstancias en %ue a ocurrido el desaparecimiento, %ue contribuyen a robustecer la
con$icci!n de la muerte del ausente.
2%%. Caso de los desaparecidos en accidentes de navegacin o aeronavegacin. 2%%. Caso de los desaparecidos en accidentes de navegacin o aeronavegacin.
+e reputa perdida toda na$e o aerona$e %ue no aparece a los seis meses de la feca de las ltimas
noticias %ue de ella se tu$ieron. E*pirado este pla'o, cual%uiera %ue tiene inters en ello puede pro$ocar la
declaraci!n de presunci!n de muerte de los %ue se encontraban en la na$e o aerona$e. El #ue' debe fi#ar
como d)a presunti$o de la muerte como en el caso %ue $imos relati$o a la persona erida en una guerra o
%ue le sobre$ino otro peligro seme#ante, y a de conceder inmediatamente la posesi!n definiti$a de los
bienes de los desaparecidos 2&. &i$il, art. I; 8C IC, inciso ;C3.
? ?
Paulino 6lfonso, Paulino 6lfonso, $'plicaciones de %#di,o %i&il+ $'plicaciones de %#di,o %i&il+ 1estinadas a los estudiantes del ramo en la Eni$ersidad de &ile, +antiago, 1estinadas a los estudiantes del ramo en la Eni$ersidad de &ile, +antiago,
;II2, p-g. 2;;. ;II2, p-g. 2;;.
;2> ;2>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Estas mismas normas se aplican si se encontrare la na$e o aerona$e n-ufraga o prdida, o sus restos,
siempre %ue no pudieren ubicarse los cuerpos de todos o algunos de sus ocupantes, o identificarse los
restos de los %ue fueren allados 2&. &i$il, art. I; 8C IC, inciso 2C3.
+i durante la na$egaci!n o aerona$egaci!n cae al mar o a tierra un tripulante o $ia#ero y desaparece
sin encontrarse sus restos, el #ue' debe proceder en la forma se,alada en los casos anteriores4 pero en autos
debe aber constancia de %ue en sumario instruido por las autoridades mar)timas o areas a %uedado
feacientemente demostrada la desaparici!n de esas personas y la imposibilidad de %ue estn $i$as 2&.
&i$il, art. I; 8C IC, inciso 7C3.
Por ra'ones ob$ias, en los casos de desaparecimiento en accidentes de na$egaci!n o aerona$egaci!n
no rige la citaci!n del desaparecido ni el pla'o de tres meses posteriores a sta para pro$ocar la
declaraci!n de muerte presunta4 pero es de rigor o)r a la 1irecci!n General de la 6rmada o la 1irecci!n
General de 6eron-utica, segn se trate de na$e o aerona$e 2&. &i$il, art. I; 8C IC, inciso final3
I
.
2%&. Caso de los desaparecidos en un sismo o cat2strofe. 2%&. Caso de los desaparecidos en un sismo o cat2strofe.
1espus de un a,o de ocurrido un sismo o cat-strofe %ue pro$o%ue o aya podido pro$ocar la muerte
de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cual%uiera %ue tenga inters en ello puede
solicitar la declaraci!n de muerte presunta de los desaparecidos %ue abitaban en esas poblaciones o
regiones. En este caso, la citaci!n de los desaparecidos debe acerse mediante un a$iso publicado por una
$e' en el 1iario Oficial correspondiente a los d)as primero o %uince, o al d)a siguiente -bil, si no se a
publicado en las fecas indicadas, y por dos $eces en un diario de la comuna o de la capital de la pro$incia
o de la capital de la regi!n, si en a%ulla no lo ubiere, corriendo no menos de %uince d)as entre estas dos
publicaciones. El #ue' puede ordenar %ue por un mismo a$iso se cite a dos o m-s desaparecidos.
El #ue' debe fi#ar, como d)a presunti$o de la muerte el del sismo, cat-strofe o fen!meno natural y a
de conceder inmeAdiatamente la posesi!n definiti$a de los bienes de los desaparecidos, pero es de rigor o)r
al 1efensor de 6usentes 2&. &i$il, art. I; 8C BC3.
6fectos 'ue produce el decreto de posesin definitiva 6fectos 'ue produce el decreto de posesin definitiva
2&(. 6numeracin. 2&(. 6numeracin.
El decreto de posesi!n definiti$a produce los efectos %ue a continuaci!n se indican.
;C +i no a precedido posesi!n pro$isoria, por el decreto de posesi!n definiti$a se abre la sucesi!n
del desaparecido segn las reglas generales 2&. &i$il, art. BK, inciso final3.
2C El decreto de posesi!n definiti$a autori'a la repartici!n de los bienes del desaparecido entre los
erederos, lo mismo %ue en el caso de $erdadera muerte. 5os poseedores pro$isorios, %ue s!lo
administraban y usufructuaban los bienes, pasan a ser $erdaderos propietarios. 6l mismo tiempo se
cancelan las cauciones y cesan las restricciones %ue antes ten)an, %ue les imped)a $ender o gra$ar los
bienes 2&. &i$il, art. BK, incisos ;C y 2C3.
7C 1ecretada la posesi!n definiti$a, todos los %ue tienen derecos subordinados a la muerte del
desaparecido, pueden acerlos $aler como en el caso de $erdadera muerte 2&. &i$il, art. B;3. 6s), el
legatario puede reclamar la cosa legada4 el fideicomisario, la cosa de la cual el desaparecido era
propietario fiduciario4 el nudo propietario, la cosa de %ue era usufructuario el desaparecido, etc.
<C +e ace la partici!n de bienes en conformidad a las reglas generales %ue rigen esta materia.
=C @inalmente, es efecto del decreto de posesi!n definiti$a la disoluci!n del matrimonio del
desaparecido. 6l respecto, la 5ey de Matrimonio &i$il dice" .+e disuel$e tambin el matrimonio por la
muerte presunta de uno de los c!nyuges, si, cumplidos cinco a,os desde las ltimas noticias %ue se
I I
:a de obser$arse %ue la ley %ue cre! la &a#a de Pre$isi!n de la Marina Mercante 8acional dice, respecto a sus imponentes" :a de obser$arse %ue la ley %ue cre! la &a#a de Pre$isi!n de la Marina Mercante 8acional dice, respecto a sus imponentes"
U5a pensi!n de montep)o se defiere el d)a del fallecimiento. U5a pensi!n de montep)o se defiere el d)a del fallecimiento.
En caso de prdida o naufragio de una na$e, de muerte por sumersi!n o por otro accidente mar)timo o areo, si no a sido En caso de prdida o naufragio de una na$e, de muerte por sumersi!n o por otro accidente mar)timo o areo, si no a sido
posible recuperar los restos del imponente, podr- acreditarse el fallecimiento, para todos los efectos de esta ley, con un certificado posible recuperar los restos del imponente, podr- acreditarse el fallecimiento, para todos los efectos de esta ley, con un certificado
e*pedido por la 1irecci!n del 5itoral y de Marina Mercante o la 1irecci!n de 6eron-utica, segn proceda, %ue estable'ca la e*pedido por la 1irecci!n del 5itoral y de Marina Mercante o la 1irecci!n de 6eron-utica, segn proceda, %ue estable'ca la
efecti$idad del eco, la circunstancia de %ue el causante formaba parte de la tripulaci!n o del pasa#e y %ue determine la efecti$idad del eco, la circunstancia de %ue el causante formaba parte de la tripulaci!n o del pasa#e y %ue determine la
imposibilidad de recuperar sus restos, %ue permita establecer %ue el fallecimiento se a producido a consecuencia de dica imposibilidad de recuperar sus restos, %ue permita establecer %ue el fallecimiento se a producido a consecuencia de dica
prdida, naufragio o accidenteU 2ley 8T >.K7?, de = de mar'o de ;B7?, art. 72, inciso 2T, conforme al te*to %ue le dio el art)culo B2 prdida, naufragio o accidenteU 2ley 8T >.K7?, de = de mar'o de ;B7?, art. 72, inciso 2T, conforme al te*to %ue le dio el art)culo B2
de la ley 8T ;>.?<<, de ;T de febrero de ;B>I3. de la ley 8T ;>.?<<, de ;T de febrero de ;B>I3.
;2? ;2?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
tu$ieren de su e*istencia, se probare %ue an transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido. +e
disol$er-, adem-s, transcurridos %ue sean %uince a,os desde la feca de las ltimas noticias, cual%uiera
%ue fuere, a la e*piraci!n de dicos %uince a,os, la edad del desaparecido, si $i$iere/ 2art. 7I3.
En el caso de los desaparecidos en accidentes de na$egaci!n o aerona$egaci!n 2&. &i$il, art. I; 8C
IC3, el matrimonio se disuel$e transcurridos dos a,os desde el d)a presunti$o de la muerte 25ey de
Matrimonio &i$il, art. 7I, inciso 2C3.
2&1. .rueba contraria a la presuncin de muerte Ha 'ui:n le incumbeJ@ 2&1. .rueba contraria a la presuncin de muerte Ha 'ui:n le incumbeJ@
El %ue reclame un dereco para cuya e*istencia se supone %ue el desaparecido a muerto en la feca
de la muerte presunta, no est- obligado a probar %ue el desaparecido a muerto $erdaderamente en esa
feca4 y mientras no se presente prueba en contrario, puede usar de su derecos en los trminos %ue
autori'a la posesi!n definiti$a. 0 por el contrario, todo el %ue reclame un dereco para cuya e*istencia se
re%uiera %ue el desaparecido aya muerto antes o despus de esa feca, est- obligado a probarlo4 y sin esa
prueba no puede impedir %ue el dereco reclamado pase a otros, ni e*igirles responsabilidad alguna 2&.
&i$il, art. B23.
5escisin del decreto de posesin definitiva 5escisin del decreto de posesin definitiva
2&2. 6rrneo uso de la palabra rescisin. 2&2. 6rrneo uso de la palabra rescisin.
El &!digo abla de rescisi!n del decreto de posesi!n definiti$a 2&. &i$il, art. B73, esto es, de su
nulidad relati$a, lo cual supone un $icio %ue permite declarar la nulidad del decreto4 y esto es ine*acto,
por%ue las causales %ue el legislador se,ala para de#ar sin efecto el mencionado decreto, no son $icios del
mismo, sino ecos a %ue el legislador atribuye la $irtud de acer caer las consecuencias deri$adas de una
presunci!n %ue se des$anece ante la realidad. Tambin prueba %ue no estamos en presencia de una
rescisi!n, de una nulidad relati$a, la circunstancia de %ue sus efectos no se retrotraen a una feca anterior,
como debiera ocurrir si el caso fuera de nulidad. 5o %ue el &!digo a %uerido decir es nicamente %ue los
efectos del decreto de posesi!n definiti$a cesan en beneficio de las personas %ue nombra. En realidad se
trata de una re$ocaci!n, esto es, de#ar sin efecto el decreto de posesi!n definiti$a. Esamos, sin embargo,
en el te*to de este libro, la misma terminolog)a del &!digo a fin de e$itar complicaciones.
2&3. Casos en 'ue tiene lugar la rescisin. 2&3. Casos en 'ue tiene lugar la rescisin.
5a ley autori'a para pedir la rescisi!n del decreto de posesi!n definiti$a en tres casos"
;C +i se tu$ieren noticias e*actas de la e*istencia del desaparecido4
2C +i se tu$ieren noticias e*actas de la muerte real del mismo, y
7C +i el presunto muerto reapareciere.
2&4. .ersonas a favor de las cuales puede rescindirse. 2&4. .ersonas a favor de las cuales puede rescindirse.
El decreto de posesi!n definiti$a puede rescindirse a fa$or del desaparecido si reapareciere, o de sus
legitimarios abidos durante el desaparecimiento, o de su c!nyuge por matrimonio contra)do en la misma
poca 2&. &i$il, art. B73.
2&!. 5eglas 'ue deben seguirse en la rescisin del decreto de posesin definitiva. 2&!. 5eglas 'ue deben seguirse en la rescisin del decreto de posesin definitiva.
El &!digo &i$il 2art)culo B<3 establece las reglas %ue deben obser$arse en la rescisi!n del decreto de
posesi!n definiti$a. +on las siguientes.
;L El desaparecido puede solicitar la rescisi!n en cual%uier tiempo %ue se presente, o %ue aga constar
su e*istencia. 6l respecto, ninguna clase de prescripci!n corre contra el desaparecido.
2L 5as dem-s personas no pueden pedir la rescisi!n sino dentro de los respecti$os pla'os de
prescripci!n contados desde la feca de la $erdadera muerte. 5as dem-s personas a %ue alude esta regla
son los legitimarios y el c!nyuge. En contra de ellas corre la prescripci!n segn las normas generales.
7L El beneficio de la rescisi!n apro$ecar- solamente a las personas %ue por sentencia #udicial lo
obtengan.
<L En $irtud del beneficio de la rescisi!n los bienes se recobrar-n en el estado en %ue se allen,
subsistiendo las ena#enaciones, las ipotecas y dem-s derecos reales constituidos legalmente en ellos.
;2I ;2I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Desulta, pues, %ue permitiendo la ley a las personas %ue lograron la posesi!n definiti$a go'ar como
due,os, una $e' declarada la rescisi!n no responden ni si%uiera de la culpa lata ni est-n obligados a
de$ol$er el precio %ue ubieren percibido. Esto se a estimado contrario a la e%uidad, y por tal ra'!n
seme#ante regla no la contienen otras legislaciones.
=L Para toda restituci!n los demandados se consideran poseedores de buena fe, y por ende, de acuerdo
con las normas generales dadas en los preceptos %ue tratan de la rei$indicaci!n, tienen dereco al abono
de las me#oras necesarias y tiles %ue ubieren efectuado en los bienes pose)dos. 5a presunci!n de buena
fe admite la prueba contraria.
>L El aber sabido y ocultado la $erdadera muerte del desaparecido, o su e*istencia, constituye mala
fe.
*nscripciones en el 5egistro Civil $ en el Conservador de 8ienes 5aces relacionadas con la *nscripciones en el 5egistro Civil $ en el Conservador de 8ienes 5aces relacionadas con la
muerte presunta muerte presunta
2&". *nscripcin de las sentencias ejecutoriadas 'ue declaran la muerte presunta. 2&". *nscripcin de las sentencias ejecutoriadas 'ue declaran la muerte presunta.
5as sentencias e#ecutoriadas %ue declaran la muerte presunta deben inscribirse en el libro de las
defunciones del Degistro &i$il, en la comuna correspondiente al tribunal %ue i'o la declaraci!n 2ley 8C
<.IKI, art. =C, 8C =C3. +i la sentencia no se inscribe, no puede acerse $aler en #uicio 2ley 8C <.IKI, art.
IC3.
2&#. *nscripcin del decreto de posesin definitiva en el registro conservatorio de bienes races. 2&#. *nscripcin del decreto de posesin definitiva en el registro conservatorio de bienes races.
El decreto %ue confiere la posesi!n definiti$a de los bienes del desaparecido debe inscribirse en el
Degistro del &onser$ador de Fienes Da)ces 2Deglamento del Degistro &onser$atorio de Fienes Da)ces arA
t)culo =2, 8C <C3. 5a inscripci!n se ace en el &onser$ador de Fienes Da)ces correspondiente a la comuna
del ltimo domicilio %ue el desaparecido aya tenido en &ile, o sea, la comuna en %ue se decret! la
muerte presunta. +i el decreto no se inscribe, es inoponible frente a terceros.
Le$es especiales dictadas con motivo de sismos. Le$es especiales dictadas con motivo de sismos.
2&%. 6nunciacin de esas le$es. 2&%. 6nunciacin de esas le$es.
;3 5a ley 8C >.?>;, de = de diciembre de ;B<K, establece normas especiales sobre inscripciones de
defunci!n, e*ime de responsabilidad penal por sepultaci!n de cad-$eres y se,ala normas sobre muerte
presunta4 todo esto con ocasi!n del terremoto de 2< de enero de ;B7B, respecto de las pro$incias de Talca,
5inares, Maule, Yuble, &oncepci!n, F)o F)o y Malleco.
23 5a ley 8C ;7.B=B, de < de #ulio de ;B>K, se,ala normas especiales sobre muerte presunta respecto
de las personas desaparecidas en las pro$incias de Yuble, &oncepci!n, 6rauco, F)o F)o, Malleco, &aut)n,
9aldi$ia, Osorno, 5lan%uiue y &ilo, con moti$o de los sismos de mayo de ;B>K.
73 5a ley 8C ;=.>7;, de ;7 de agosto de ;B><, consagra algunas modificaciones relati$as a la muerte
presunta para el caso de las personas desaparecidas en &o,aripe, pro$incia de 9aldi$ia.
<3 5a ley 8C ;>.2I2, de 2I de #ulio de ;B>=, en su art)culo <C transitorio contiene normas especiales
sobre muerte presunta de los desaparecidos con moti$o del sismo de 2I de mar'o de ;B>=. 6greg! al
art)culo I; del &!digo &i$il un 8C BC, cuyo inciso 2C fue despus modificado por la ley 8C ;I.??>, de ;I
de enero de ;BIB, materia toda oportunamente estudiada.
;2B ;2B
Captulo VII Captulo VII
ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS NATURALES ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS NATURALES
A. I A. IDEA DEA GENERAL GENERAL
2&&. Concepto $ enumeracin. 2&&. Concepto $ enumeracin.
5a teor)a cl-sica llama atributos de la personalidad a ciertos elementos necesariamente $inculados a
toda persona e indispensables para el desen$ol$imiento de ella como su#eto de derecos.
1icos atributos son propios tanto de las personas naturales como de las morales o #ur)dicas, con
ciertas sal$edades. +e reducen a los siguientes"
a3 capacidad de goce4
b3 nacionalidad4
c3 nombre4
d3 estado ci$il 2del cual carecen las personas #ur)dicas34
e3 domicilio, y
f3 patrimonio.
En este lugar s!lo ablaremos de los atributos de las personas f)sicas o naturales4 de los relati$os a las
personas #ur)dicas nos ocuparemos al estudiar stas.
6d$irtamos %ue la doctrina moderna no agrupa todos estos elementos ba#o el t)tulo comn de
atributos de la personalidad, sino %ue los trata en forma separada y aut!noma.
B. C B. CAPACIDAD APACIDAD DE DE GOCE GOCE
3((. Concepto. 3((. Concepto.
5a capacidad de goce, llamada tambin capacidad #ur)dica, es la aptitud para ser su#eto de derecos y
obligaciones.
+e ad%uiere desde el nacimiento y, en el mundo de nuestros d)as, de ella est-n dotados todos los seres
umanos, sin e*cepci!n. 8o ocurr)a lo mismo en la antig(edad en %ue ab)a ombres %ue no eran
personas, %ue no eran su#etos de derecos sino ob#etos de los mismos, como una cosa" los escla$os.
5a capacidad de goce se confunde con la personalidad. 5a personalidad no es sino la aptitud para ser
titular de derecos y obligaciones, o sea, estar dotado de capacidad de goce.
1ebe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de e#ercicio, llamada tambin capacidad de
obrar. &onsiste en la idoneidad del su#eto para e#ercitar por s) solo, con su propia $oluntad, los derecos
sub#eti$os y contraer obligaciones. 8uestro &!digo &i$il se refiere a esta capacidad cuando dice %ue .la
capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por s) misma, y sin el ministerio o la
autori'aci!n de otra/ 2art. ;<<= inciso 2C3.
En recin nacido %ue ereda a su padre muerto con anterioridad tiene capacidad de goce, ad%uiere los
derecos y obligaciones %ue ten)a su padre4 pero, e$identemente, no tiene capacidad de e#ercicio, pues por
s) solo, con su propia $oluntad, no puede e#ercitar derecos y contraer obligaciones.
5a regla general es la capacidad de e#ercicio. Toda persona es legalmente capa' Jdice el &!digo
&i$ilJ e*cepto a%uella %ue la ley declara incapaces 2art)culo ;<<>3. En consecuencia, cabe determinar
%uines son incapaces y no %uines son capaces, y as) lo aremos oportunamente.
&uando se abla de incapacidad sin mayor especificaci!n, la referencia se entiende a la de e#ercicio.
;7K ;7K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5os incapaces actan en la $ida #ur)dica representados por otras personas o autori'ados por ellas
segn los casos, personas %ue ob$iamente tienen capacidad de e#ercicio" representantes legales, tutores,
curadores.
5a capacidad de e#ercicio es general en cuanto abilita para celebrar todos los actos #ur)dicos. Pero
e*cepcionalmente e*isten determinados actos %ue un su#eto plenamente capa', por di$ersas ra'ones, no
puede efectuar. En estas ip!tesis se dice %ue carece de legitimaci!n para obrar. Por e#emplo, los c!nyuges
no di$orciados perpetuamente no est-n legitimados para celebrar entre ellos el contrato de compra$enta, y
si lo lle$an a cabo el contrato es nulo 2&. &i$il, art)culo ;?B>3.
5a legitimaci!n es, pues, un concepto distinto de la capacidad, y lo abordaremos al e*plicar la teor)a
de los actos #ur)dicos, dentro de la cual anali'aremos tambin las di$ersas incapacidades de e#ercicio.
C. N C. NACIONALIDAD ACIONALIDAD
3(1. Deneralidades. 3(1. Deneralidades.
Nur)dicamente, la nacionalidad es el $)nculo %ue liga a una persona a un Estado determinado y %ue
crea deberes y derecos rec)procos.
El &!digo &i$il se limita a se,alar %ue son cilenos los %ue la &onstituci!n del Estado declara tales.
5os dem-s son e*tran#eros 2art. =>3.
5a doctrina #ur)dica, considerando a los abitantes de un Estado, manifiesta %ue e*tran#ero es la
persona %ue transitoria o permanentemente se encuentra en un pa)s distinto del suyo de origen o de
adopci!n, o %ue es ap-trida 2sin patria o nacionalidad3. 8o se califican como e*tran#eros a%uellos %ue se
nacionali'an en el Estado en %ue residen, es decir, %ue adoptan formalmente la nacionalidad de dico
Estado o ste se las atribuye. El estudio de la ad%uisici!n y prdida de la nacionalidad cilena es resorte
del 1ereco &onstitucional y del 1ereco Internacional Pri$ado. 8osotros debemos estudiar s!lo la
influencia de la nacionalidad en la ad%uisici!n y goce de los derecos ci$iles, o sea, los derecos %ue la
ley concede para la reali'aci!n de un inters pri$ado del su#eto. 5os derecos ci$iles se allan en
contraposici!n a los derecos pblicos %ue, como los pol)ticos, se otorgan para la reali'aci!n de un inters
pblico.
8uestras leyes no reconocen diferencia entre el cileno y el e*tran#ero en cuanto a la ad%uisici!n y
goce de los derecos ci$iles reglados por el &!digo &i$il 2art. =? de ste3. +e reafirma este principio en
otra disposici!n del mismo &!digo, de acuerdo con la cual .los e*tran#eros son llamados a las sucesiones
abintestato 2sin testamento3 abiertas en &ile de la misma manera y segn las mismas reglas %ue los
cilenos/ 2art. BB?3.
5a afirmaci!n igualitaria del &!digo &i$il si bien en principio es e*acta, tiene algunas e*cepciones.
Por eso abr)a sido me#or decir %ue el e*tran#ero go'a de los mismos derecos ci$iles %ue el nacional,
sal$o reser$as de disposiciones legales e*presas.
Entre esas e*cepciones se cuentan las %ue, por $)a de e#emplo, a continuaci!n citamos, ad$irtiendo
pre$iamente %ue la mayor)a de ellas no e*cluye al e*tran#ero por su condici!n de tal sino por carecer de
domicilio en &ile.
;3 5a ley cilena sigue al cileno en pa)s e*tra,o en cuanto a las obligaciones y derecos %ue nacen
de las relaciones de familia pero s!lo con respecto de su c!nyuge y parientes cilenos 2&. &i$il, art. ;= 8C
2C3.
23 En la sucesi!n de un cileno o de un e*tran#ero %ue se abre fuera de nuestro pa)s, s!lo los cilenos
%ue tienen intereses en esa sucesi!n pueden in$ocar los derecos %ue les corresponder)an segn la ley
patria y solicitar %ue se les ad#udi%uen los bienes del difunto e*istentes en &ile, todos los %ue les caben
en la sucesi!n de ste4 los e*tran#eros, domiciliados o no en nuestro territorio, s!lo pueden acer $aler los
derecos %ue les otorga la ley del pa)s en %ue se abre la sucesi!n y no tienen preferencia sobre los bienes
del causante situados en &ile 2&. &i$il, art)culo BBI3.
73 5a 5ey de Pesca somete a sus disposiciones toda acti$idad pes%uera %ue se realice en aguas
terrestres, aguas interiores, mar territorial o 'ona econ!mica e*clusi$a de la Depblica y en las -reas
adyacentes a esta ltima sobre las %ue e*ista o pueda llegar a e*istir #urisdicci!n nacional de acuerdo con
las leyes y tratados internacionales. +!lo pueden obtener una autori'aci!n de pesca, trat-ndose de personas
;7; ;7;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
naturales los cilenos o los e*tran#eros %ue dispongan de permanencia definiti$a en nuestro territorio. 5as
personas #ur)dicas para obtener la autori'aci!n de pesca deben estar constituidas legalmente en &ile. En
caso de aber en ellas participaci!n de capital e*tran#ero, necesitan autori'aci!n pre$ia de la in$ersi!n, de
acuerdo con las disposiciones legales $igentes 2Te*to refundido de la 5ey General de Pesca y 6cuicultura,
fi#ado por el decreto 8C <7K, del Ministerio de Econom)a, @omento y Deconstrucci!n, publicado en el
1iario Oficial de 2; de enero de ;BB2, art)culos 8Cs. ;C, ;> y ;?3
B
.
<3 8o pueden ser testigos de un testamento solemne otorgado en &ile, los e*tran#eros no
domiciliados en &ile 2&. &i$il, art)culo ;K;2, 8C ;K3.
=3 +!lo puede testar en el e*tran#ero de acuerdo con las forAmalidades del testamento otorgado en
&ile, el cileno o el e*tran#ero %ue tenga domicilio en &ile 2&. &i$il, art)culo ;K2I 8C ;3.
>3 8o pueden ser testigos en los matrimonios celebrados en nuestro pa)s los e*tran#eros no
domiciliados en &ile, ni las personas %ue no entiendan el idioma espa,ol 25ey de Matrimonio &i$il, art.
;< 8C >C3. Tampoco los e*tran#eros no domiciliados en &ile pueden ser testigos de una inscripci!n en el
Degistro &i$il 2ley 8C <.IKI, art. ;> 8C ?C3.
?3 +!lo los cilenos pueden e#ercer la profesi!n de abogado, sin per#uicio de lo dispuesto por los
tratados internacionales $igentes 2&. Org-nico de Tribunales, art)culo =2>3.
I3 5as leyes, por ra'ones de seguridad nacional, reser$an a los cilenos ciertos bienes ra)ces del
territorio nacional, pero consagran algunas e*cepciones.
5as tierras fiscales situadas asta una distancia de ;K Sil!metros, medidos desde la frontera, s!lo
pueden ser obtenidas en propiedad, arrendamiento o a cual%uier otro t)tulo, por personas naturales o
#ur)dicas cilenas. Igual norma se aplica respecto de las tierras fiscales situadas asta cinco Sil!metros de
la costa, medidos desde la l)nea de m-s alta marea. En este ltimo caso, pueden sin embargo concederse
estos beneficios a e*tran#eros domiciliados en &ile, pre$io informe fa$orable de la +ubsecretar)a de
Marina del Ministerio de 1efensa 8acional. 21ecreto ley 8C ;.B7B, sobre ad%uisici!n, administraci!n y
disposiciones de Fienes del Estado, publicado en el 1iario Oficial de ;K de no$iembre de ;B??, art)culo
>C3. Tambin por ra'ones de inters nacional se pro)be ad%uirir el dominio y otros derecos reales o
e#ercer la posesi!n o tenencia de bienes ra)ces situados total o, parcialmente en las 'onas del territorio
nacional, actualmente declaradas fronteri'as en $irtud del decreto con fuer'a de ley 8C <, de ;B>?, del
Ministerio de Delaciones E*teriores, a los nacionales de pa)ses lim)trofes, sal$o %ue medie la autori'aci!n
presidencial se,alada m-s aba#o. 5a antedica proibici!n se e*tiende a las sociedades o personas
#ur)dicas con sede principal en el pa)s lim)trofe, o cuyo capital pertene'ca en un 2KZ o m-s a nacionales
del mismo pa)s o cuyo control efecti$o se encuentre en manos de nacionales de esos pa)ses.
El presidente de la Depblica, mediante decreto supremo fundado en ra'ones de inters nacional,
puede e*imir, nominati$a y e*presamente, a nacionales de pa)ses lim)trofes, de la proibici!n precedente
y autori'arlos para ad%uirir o transferir el dominio u otros derecos reales o posesi!n o tenencia de uno o
m-s inmuebles determinados, situados en 'onas fronteri'as.
5as autori'aciones en referencia no confieren pri$ilegio de ninguna especie4 no pudiendo in$ocarse
prete*to alguno para sustraerse de las leyes cilenas y de la #urisdicci!n de los tribunales nacionales.
21ecreto ley 8C ;.B7B, citado anteriormente, art. ?C, modificado por las leyes 8Cs. ;I.2== y ;B.2=>,
incisos ;C, 2C, 7C y =C3. Este art)culo ?C tiene un Deglamento especial. @ue establecido por el decreto 8C
272, de Delaciones E*teriores, y aparece publicado en el 1iario Oficial de ;= de abril de ;BB<.
D. E D. EL L NOMBRE NOMBRE
3(2. Definicin. 3(2. Definicin.
8ombre ci$il es el con#unto de palabras %ue, en la $ida social y #ur)dica, designa e indi$iduali'a a las
personas. Est- compuesto por el nombre propio o de pila y el nombre en sentido estricto, llamado
patron)mico, de familia o apellido.
B B
El te*to refundido de la 5ey General de Pesca a sido modificado por las leyes 8T ;B.727, de ;I de agosto de ;BB<4 8T El te*to refundido de la 5ey General de Pesca a sido modificado por las leyes 8T ;B.727, de ;I de agosto de ;BB<4 8T
;B.7<I, de ;> de no$iembre de ;BB<4 8T ;B.7><, de > de enero de ;BB=, y 8T ;B.7I<, de ;7 de mayo de ;BB=. Por cierto, ninguna ;B.7<I, de ;> de no$iembre de ;BB<4 8T ;B.7><, de > de enero de ;BB=, y 8T ;B.7I<, de ;7 de mayo de ;BB=. Por cierto, ninguna
de estas modificaciones altera los art)culos citados por nosotros. de estas modificaciones altera los art)culos citados por nosotros.
;72 ;72
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
3(3. 4uncin e importancia. 3(3. 4uncin e importancia.
El nombre sir$e para distinguir a cada persona de las dem-s. +u misi!n es se,alar la identidad de las
personas y procurar la indi$iduali'aci!n de las mismas.
.&ada indi$iduo representa una suma de derecos y de obligaciones, un $alor #ur)dico, moral,
econ!mico y social4 importa %ue este $alor apare'ca a la sola enunciaci!n de un nombre, sin e%u)$oco, sin
confusi!n posible4 es preciso e$itar %ue un indi$iduo pueda apropiarse falsamente de cualidades %ue no le
corresponden, por e#emplo, del crdito del pr!#imo4 es indispensable %ue la personalidad de cada uno se
diferencie netamente de la de todos los dem-s4 este ob#eti$o se logra merced al nombre4 es
$erdaderamente un atributo esencial, primordial de la personalidad, a la cual protege contra todo atropello,
e$itando toda confusi!n/
;K
.
3(4. 8reve noticia histrica. 3(4. 8reve noticia histrica.
El nombre, entre los pueblos primiti$os, era nico e indi$idual4 cada persona lle$aba s!lo uno y no lo
transmit)a a sus descendientes. Esta costumbre perdur! por muco tiempo en algunos pueblos,
principalmente entre los griegos 25eonidas, Tem)stocles, 6rist!teles, Plat!n3 y los ebreos 21a$id,
+alom!n, Moiss3.
5os romanos, por el contrario, pose)an un sistema de nombres sabiamente organi'ado, aun%ue no
sencillo. +us elementos constituti$os eran el nomen o gentilium, palabra %ue designaba al nombre de la
familia 2gens3 y era, por lo tanto, lle$ado por todos los miembros de sta4 y el praenomen, o nombre
indi$idual, propio de cada indi$iduo, cuya designaci!n se e*plica por%ue se colocaba antes del nombre de
familia 2prae, antes3. &omo los nombres propios o indi$iduales masculinos eran poco numerosos, sinti!se
la necesidad de agregar al nombre un tercer elemento, el cognomen, muco m-s $ariado en su elecci!n,
%ue era una especie de sobrenombre particular %ue algunos indi$iduos adoptaban para identificarse me#or.
@inalmente, e*ist)a el agnomen, %ue no era sino un apodo y ser$)a para designar a las ramas de las familias
numerosas4 e%ui$al)a al apellido, pero no era transmisible a todos los i#os sino %ue, a seme#an'a de los
t)tulos de noble'a, pasaba de primognito a primognito. Tomemos como e#emplo para e*plicar todo este
sistema de nombre recordando a uno de los prototipos de ciudadano y gran militar romano" Publio
&ornelio Escipi!n 6fricano" Publius, nombre propio o praenomen4 &ornelius, apellido de familia o
nomen4 +cipio, sobrenombre o cognomen4 6fricanus, apodo o agnomen.
El sistema de los romanos ten)a la doble $enta#a de e$itar toda confusi!n y de indicar por el solo
enunciado del nombre la filiaci!n del indi$iduo.
5os nombres propios femeninos no estaban limitados por el nmero4 pero los nombres de las mu#eres
no se compon)an ordinariamente sino de dos elementos" el praenomen y el noAmen
;;
.
En la Edad Media reapareci!, con los b-rbaros, despus de la disoluci!n del Imperio Domano, el uso
del nombre indi$idual y nico. Mas, pronto para e$itar las confusiones entre personas del mismo nombre
se agreg! a ste un sobrenombre o el nombre del padre de la persona. Por ltimo puede decirse %ue desde
el siglo QII se comen'! a $ol$er, poco a poco, en forma general y definiti$a, al uso del apellido
ereditario precedido del nombre.
3(!. Determinacin de los nombres 'ue deben llevar las personasB 3(!. Determinacin de los nombres 'ue deben llevar las personasB
a5 hi4os matrimoniales+- El nombre propio, indi$idual o de pila como tambin se le llama, lo
determina la persona %ue re%uiere la inscripci!n del nacido en el Degistro &i$il, %ue por lo general es el
padre o madre de ste4 el apellido, llamado tambin nombre patron)mico o de familia, a de ser el del
padre seguido del de la madre 2ley 8C <.IKI, sobre Degistro &i$il, art. 7; 8C 7C4 Deglamento Org-nico del
+er$icio del Degistro &i$il e Identificaci!n, decreto con fuer'a de ley 8C 2.;2I, de ;B7K, art)culos ;27 y
;2>3.
b5 6i4os no matrimoniales+- 5os i#os no matrimoniales lle$an el nombre propio %ue designa el
re%uirente de la inscripci!n en el Degistro &i$il4 el nombre patron)mico o apellido debe corresponder al
del padre o al de la madre %ue pida se de#e constancia de su paternidad o maternidad, y si ambos lo
;K ;K
Nosserand, Nosserand, %ours de Droit %i&il Positif 7rancais, %ours de Droit %i&il Positif 7rancais, tomo I, Par)s, ;B7I, p-g. ;<B, 8T 2K?. tomo I, Par)s, ;B7I, p-g. ;<B, 8T 2K?.
;; ;;
Marcel Planiol, Marcel Planiol, 3rait $lmentaire de Droit %i&il, 3rait $lmentaire de Droit %i&il, Tomo I, BL edici!n, 8T 7?>, p-g. ;<=. Tomo I, BL edici!n, 8T 7?>, p-g. ;<=.
;77 ;77
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
solicitan, el i#o tiene, como en el caso del i#o matrimonial, el apellido del padre seguido del de la madre
2Deglamento citado, art. ;2> inciso final3.
Obsr$ese %ue el eco de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petici!n de cuales%uiera
ellos, en la inscripci!n de nacimiento, es suficiente reconocimiento de la filiaci!n 2&. &i$il, art. ;II, de
acuerdo con el te*to %ue le dio el art)culo ;C 8C 2< de la ley 8C ;B.=I=3.
Puede acontecer %ue uno de los padres recono'ca primero al i#o %ue el otro. +i el %ue reconoce
primero es el padre, ninguna dificultad se presenta. Pero si es la madre la %ue reconoce primero al i#o, y
el padre lo ace con posterioridad, Gpodr)a solicitarse %ue se ponga en primer trmino el apellido de steH
5a respuesta es afirmati$a, por%ue la ley 8C ;?.7<<, de 22 de septiembre de ;B?K, sobre uso, cambio o
supresi!n de nombres o apellidos, dice %ue cual%uiera persona puede solicitar, por una sola $e', %ue se la
autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la $e', en los casos %ue se,ala, y entre stos se
cuenta el de la filiaci!n no matrimonial, en %ue se puede pedir la agregaci!n de un apellido cuando la
persona ubiere sido inscrita con uno solo o el cambio de uno de los %ue se ubieran impuesto al nacido,
cuando fueren iguales 2art. ;C, letra c, de acuerdo con la modificaci!n de la ley 8C ;B.=I=, art. 7C, 8C ;3.
c5 7iliaci#n adopti&a+- 5a antigua 5ey de 6dopci!n 8C ?.>;7, oy derogada, dec)a %ue el adoptado
puede tomar el o los apellidos del o de los adoptantes, segn el caso, manifest-ndolo as) en la escritura
pblica de adopci!n. Por esta circunstancia no se procede a alterar la partida de nacimiento del adoptado,
pero debe acerse, al margen de ella, la anotaci!n correspondiente.
d5 7iliaci#n deri&ada de la le,itimaci#n adopti&a+- 5a ley de legitimaci!n adopti$a dice %ue esta
legitimaci!n tiene por ob#eto conceder el estado ci$il de i#o leg)timo de los legitimantes adopti$os con
sus mismos derecos y obligaciones, en los casos y con los re%uisitos establecidos en la misma ley 2ley 8C
;>.7<>, art. ;C, de 2K de octubre de ;B>=3.
El adoptado leg)timamente debe acer suyo, en forma necesaria, el nombre ci$il de los padres
adopti$os4 el cambio de apellido se reali'a, segn esa misma ley, en la nue$a inscripci!n de nacimiento
%ue corresponde acer 2ley citada, art)culo IC3.
+i bien es cierto %ue esta ley fue derogada por la ley 8C ;I.?7K, a %ue enseguida se aludir-, no es
menos cierto %ue las legitimaciones adopti$as efectuadas $-lidamente ba#o la $igencia de a%ulla,
subsisten. Por eso aludimos a ellas.
e5 7iliaci#n deri&ada de la adopci#n plena+- 5a ley 8C ;>.7<>, sobre legitimaci!n adopti$a, antes
mencionada, fue derogada por la ley 8C ;I.?7K, de ;K de mayo de ;BII, %ue contiene normas sobre
adopci!n de menores.
Esta ley regula dos especies de adopci!n, la simple y la plena.
5a adopci!n simple dura mientras el adoptado sea menor de edad, no constituye estado ci$il y, por
cierto, no trae ningn cambio de nombre, ya %ue no altera la filiaci!n original.
5a adopci!n plena, %ue es irre$ocable, concede al adoptado el estado ci$il de i#o leg)timo de los
adoptantes %ue se,ala la misma ley. El adoptado pleno ad%uiere los apellidos de los adoptantes conforme a
las normas legales de los i#os leg)timos 2matrimoniales3. +obre los nombres propios, nada dispone la ley
8C ;I.?7K4 pero relacionando di$ersas disposiciones se deduce %ue comApete a los adoptantes 2re%uirentes
de la inscripci!n3 atribuir el o los nombres propios al adoptado 2art)culo 72 de la ley 8C ;I.?7K en
concordancia con el art)culo 7; de la la ley 8C <.IKI, sobre Degistro &i$il3. Tal soluci!n, por lo dem-s, es
la m-s l!gica. 6un%ue tambin la ley 8C ;I.?K7 fue derogada, nos emos referido a sus disposiciones por
la mima ra'!n aducida en el ltimo p-rrafo del nmero anterior.
f5 7iliaci#n deri&ada de la adopci#n de menores establecida en la ley &i,ente++- 5a 5ey 8C ;B.>2K,
sobre 6dopci!n de Menores, publicada en el 1iario Oficial de = de agosto de ;BBB, es oy la nica $igente
sobre la materia. 1eclara ella %ue la adopci!n confiere al adoptado el estado ci$il de i#o respecto del o de
los adoptantes en los casos y con los re%uisitos %ue la presente ley establece 2art. ;C3. En consecuencia, el
adoptado debe lle$ar los apellidos de los adoptantes.
5a sentencia %ue aco#e la adopci!n debe ordenar %ue se remita el e*pediente a la Oficina del Degistro
&i$il e Identificaci!n del domicilio de los adoptantes, a fin de %ue se practi%ue una nue$a inscripci!n de
nacimiento del adoptado como i#o de los adoptantes. 5a nue$a inscripci!n de nacimiento del adoptado a
de contener, entre otras indicaciones, el nombre del nacido, %ue indi%ue la persona %ue re%uiere la
inscripci!n 2ley 8C ;B.>2K, art. 2> 8C 2 en relaci!n con el art. 7; 8C 7 de la ly 8C <.IKI3. 1ico apellido
;7< ;7<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
no podr- ser otro %ue el de los adoptantes y, en cuanto al nombre propio, parece l!gico %ue el re%uirente
de la inscripci!n indi%ue el se,alado por los adoptantes. Por lo dem-s, generalmente estos ltimos son los
re%uirentes.
,5 7iliaci#n oficialmente desconocida+- En cuanto al nombre de los recin nacidos abandonados o
e*p!sitos 2recin nacidos e*puestos en un para#e pblico3, no ay ninguna disposici!n legal e*presa %ue lo
determine. Pero, en el eco, elige el nombre y el apellido del ni,o la persona %ue solicita su inscripci!n
en el Degistro &i$il. 0 esta pr-ctica tiene asidero legal, por%ue una disposici!n del Deglamento Org-nico
del Degistro &i$il dice %ue en la inscripci!n de un recin nacido abandonado o e*p!sito se estampar-n las
menciones %ue indica, adem-s de las generales, re%ueridas por las disposiciones $igentes 2art. ;2I, parte
final3. 0 entre dicas menciones se encuentra la %ue dice %ue las partidas de nacimiento deben contener el
nombre y el apellido del nacido %ue indi%ue la persona %ue re%uiere la inscripci!n 2ley 8C <.IKI, art)culo
7;, 8C 7C3. 0 est- obligada a re%uerir la inscripci!n la persona %ue aya recogido al recin nacido
abandonado 2ley 8C <.IKI, art. 2B, 8C >C3.
3(". Consideraciones especiales sobre el nombre propio. 3(". Consideraciones especiales sobre el nombre propio.
6 diferencia del nombre patron)mico o de familia, %ue re$ela, por lo general, la filiaci!n, los nombres
propios o .de pila/, tienen un car-cter indi$idual y, en consecuencia, arbitrario. El ni,o lle$a el o los
nombres propios %ue le an sido dados en la inscripci!n de nacimiento. +e designa al inscrito por el
nombre %ue se,ala la persona %ue re%uiere la inscripci!n 2ley 8C <.IKI, art. 7;4 Deglamento Org-nico del
Degistro &i$il, art. ;2>, inciso ;C3.
Pueden darse a una persona todos los nombre propios %ue se %uiera, y su elecci!n, en &ile, es
enteramente libre4 no ay necesidad de atribuirle un nombre de santo o nombre ya en uso" es posible
designar a la criatura con un nombre in$entado o con cual%uiera otro. +in embargo, esta libertad tiene
l)mites. 8o puede imponerse al nacido un nombre e*tra$agante, rid)culo, impropio de personas, e%u)$oco
respecto del se*o o contrario al buen lengua#e. +i el oficial del Degistro &i$il, en cumplimiento de lo
se,alado, se opone a la inscripci!n de un nombre y el %ue lo solicita insiste en ello, el Oficial debe en$iar
de inmediato los antecedentes al Nue' de 5etras, %uien resuel$e en el menor pla'o posible, sin forma de
#uicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto est- comprendido o no en la proibici!n.
Estas actuaciones est-n libres de impuesto 25ey de Degistro &i$il, art)culo 7;, incisos finales, agregados
por el art)culo >C de la ley 8C ;?.7<<, de 22 de septiembre de ;B?K3.
3(#. <pellidos de la mujer casada. 3(#. <pellidos de la mujer casada.
5a mu#er %ue se casa conser$a sus apellidos. Pero en la pr-ctica, entre nosotros, la mu#er %ue se casa
suele agregar a su apellido paterno el del marido, precedido de la preposici!n de. 0 as), por e#emplo, nos
encontramos con la se,ora 6ndrea Mistral de @lores. En &ile, el a,adir el apellido del marido al %ue de
soltera ten)a la mu#er, es una simple costumbre despro$ista de $alor legal.
3(%. Cambio de nombre. 3(%. Cambio de nombre.
El nombre, definiti$o en principio, puede sin embargo, modificarse en el curso de la e*istencia de una
persona, y es susceptible de cambiarse o modificarse por $)a principal o por $)a de consecuencia.
Esto ltimo, llamado tambin cambio por $)a indirecta es el %ue se produce como consecuencia del
cambio de una situaci!n #ur)dica dada. E#emplo" si el i#o no matrimonial reconocido s!lo por la madre
ad%uiere la calidad de matrimonial como consecuencia del matrimonio de ella con el padre de a%ul, pasa
a tener el apellido paterno y materno en lugar de s!lo el materno %ue antes lle$aba.
El cambio por $)a principal o directa est- constituido por el procedimiento %ue tiende nica y
e*clusi$amente a obtener la mutaci!n del nombre.
6l respecto, la ley 8C ;?.7<<, de 22 de septiembre de ;B?K, dice en su art)culo ;C, %ue sin per#uicio
de los casos en %ue las leyes autori'an la rectificaci!n de inscripciones del Degistro &i$il, o el uso de
nombres o apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimaci!n, legitimaci!n adopti$a
o adopci!n, cual%uiera persona puede solicitar, por una sola $e', %ue se la autorice para cambiar sus
nombres o apellidos, o ambos a la $e', en los casos siguientes"
a3 &uando unos u otros sean rid)culos, risibles o la menoscaben moral o materialmente4
;7= ;7=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
b3 &uando el solicitante aya sido conocido durante m-s de cinco a,os, por moti$os plausibles, con
nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios4 y
c3 En los casos de filiaci!n no matrimonial o en %ue no se encuentre determinada la filiaci!n, para
agregar un apellido cuando la persona ubiere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los %ue se
ubieran impuesto al nacido, cuando fueren iguales.
En los casos en %ue una persona aya sido conocida durante m-s de cinco a,os, con uno o m-s de los
nombres propios %ue figuran en su partida de nacimiento, el titular puede solicitar %ue se supriman en la
inscripci!n, en la de su matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su
caso, el o lo nombres %ue no ubiere usado.
+in per#uicio de lo se,alado anteriormente, la persona cuyos nombres o apellidos, o ambos, no sean
de origen espa,ol, puede solicitar %ue se la autorice para traducirlos al idioma castellano. Puede, adem-s,
solicitar autori'aci!n para cambiarlos, si la pronunciaci!n o escrituraci!n es manifiestamente dif)cil en un
medio de abla castellana.
El cambio de nombre debe ser autori'ado por el Nue' de 5etras del domicilio del peticionario. 5a
sentencia %ue autorice el cambio de nombres o apellidos, o de ambos a la $e', o la supresi!n de nombres
propios, debe inscribirse en el Degistro &i$il, y s!lo surte efectos legales una $e' %ue se e*tiende la nue$a
inscripci!n 2ley 8C ;?.7<<, art. 7C, inciso ;C3.
Ena $e' modificada la partida de nacimiento, la persona %ue aya cambiado su nombre o apellidos
legalmente s!lo puede usar, en el futuro, en todas sus actuaciones, su nue$o nombre propio o apellidos, en
la forma ordenada por el #ue' 2ley 8C ;?.7<<, art. <C, inciso ;C3.
El cambio de apellido no puede acerse e*tensi$o a los padres del solicitante, y no altera la filiaci!n4
pero alcan'a a sus descendientes su#etos a patria potestad, y tambin a los dem-s descendientes %ue
consienten en ello 2ley 8C ;?.7<<, art. <C, inc. 2C3.
Est- penalmente sancionado el uso malicioso de los primiti$os nombres o apellidos y la utili'aci!n
fraudulenta del nue$o nombre o apellido para e*imirse del cumplimiento de obligaciones contra)das con
anterioridad al cambio de ellos 2ley 8C ;?.7<<, art. =C3.
&ambio de nombre propio de los transe*uales.
6un%ue ninguna ley nuestra se refiere a la posibilidad de %ue los su#etos %ue an mutado de se*o
demanden el cambio de nombre propio como consecuencia de la alteraci!n de su identidad f)sica, la
e%uidad y la l!gica elemental obligan a reconocer ese dereco #unto con el de solicitar la pertinente
anotaci!n relati$a al cambio de se*o asentado en la inscripci!n de nacimiento del Degistro &i$il.
6lgunos pretenden dar asidero legal al cambio de nombre propio de los transe*uales in$ocando la
disposici!n legal %ue ace procedente el cambio cuando el nombre propio o los apellidos sean rid)culos,
risibles o menoscaben moral o materialmente a la persona 2ley 8C ;?.7<<, art. ;C, letra a33. Por%ue, sin
duda, un $ar!n %ue pas! a ser mu#er a de sentirse rid)culo, o fuente de risas o menoscabo arrastrando el
antiguo nombre masculino.
8osotros estimamos intil ese rodeo. &reemos preferible %ue, abierta y derecamente, corresponde
solicitar %ue en los registros se de#e constancia de un eco nue$o, esto es, %ue el inscrito con menci!n de
se*o masculino lo cambi! a partir de cierta feca4 consiguientemente, cabe armoni'ar el nombre con el
nue$o se*o. :ay una laguna de la ley en la materia y el #ue' est- autori'ado para llenarla en cada caso
concreto.
3(&. )tras cuestiones relacionadas con el nombre. 3(&. )tras cuestiones relacionadas con el nombre.
+obre la naturale'a #ur)dica del nombre y sobre la defensa de ste nos ocuparemos al ablar de los
derecos de la personalidad.
E. E E. ESTADO STADO CIVIL CIVIL
31(. Concepto. 31(. Concepto.
El &!digo &i$il dice %ue .estado ci$il es la calidad de un indi$iduo, en cuanto le abilita para e#ercer
ciertos derecos o contraer ciertas obligaciones ci$iles/ 2art)culo 7K<3.
;7> ;7>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5a definici!n transcrita es de una generalidad inconAmesurable. &aben en ella mucas calidades,
como la de capacidad de e#ercicio, la de nacionalidad, etc. 5a f!rmula del &!digo se apro*ima al concepto
genrico %ue la doctrina da de estado 2status3, segn el cual se trata de la calidad #ur)dica, por regla general
permanente, %ue se ad%uiere independientemente de un acto de $oluntad de su#eto y de la cual deri$an
como consecuencia, derecos y obligaciones.
5a $erdad es %ue el &!digo &i$il en el t)tulo .1e las pruebas del estado ci$il/ 2arts. 7K< a 72K3 se
contrae s!lo a una especie de estado, el de familia, y as) lo entienden tambin otras normas de nuestra
legislaci!n. Partiendo de esta inteligencia, de acuerdo con nuestra legislaci!n, podr)amos definir el estado
ci$il como la condici!n o calidad #ur)dica, determinada por las leyes, %ue dentro de la sociedad tiene la
persona en orden a sus relaciones de familia y de la cual deri$an para ella ciertos derecos y obligaciones.
+e abla de relaciones de familia. El concepto de familia no es nico, pues ay $arios tipos, como la
nuclear, pe%ue,o grupo social %ue comprende s!lo a los c!nyuges y sus i#os4 la familia de e*tensi!n lata,
grupo social %ue abarca a todos los %ue $i$en ba#o el mismo teco del padre de familia, incluso la
ser$idumbre4 el tipo intermedio es el %ue se $incula al estado ci$il. +e define como el grupo social de dos
o m-s personas con$i$ienAtes, ligadas entre s) por un $)nculo colecti$o, rec)proco e inAdi$isible de
matrimonio o de parentesco, sea ste de consanguinidad o de afinidad. Esta noci!n incluye toda clase de
parientes.
&oerentemente encontramos %ue ay estado ci$il de casado, de $iudo, de padre e i#o leg)timos, de
padre, madre e i#o.
En este lugar, en %ue se tratan los atributos de la persona natural o f)sica, s!lo cabe dar una idea
general del estado ci$il4 su estudio circunstanciado corresponde al 1ereco de @amilia.
311. Caractersticas del 6stado Civil. 311. Caractersticas del 6stado Civil.
;3 El estado ci$il es inerente a toda persona4 no se concibe una %ue no lo tenga.
23 Es pri$ati$o de las personas naturales4 las #ur)dicas no lo tienen, por%ue ellas, por su propio
car-cter, son a#enas a las relaciones de familia.
73 El estado ci$il est- determinado por las leyes4 las personas no pueden adoptar el %ue les pla'ca.
Por e#emplo, una criatura concebida y nacida fuera del matrimonio, tiene necesariamente el estado ci$il de
i#o no matrimonial, aun%ue los padres %uisieran darle el de i#o matrimonial, sin per#uicio de %ue m-s
tarde por el subsiguiente matrimonio de ellos ad%uiera el car-cter de matrimonial.
<3 El estado ci$il es uno e indi$isible, en cuanto a la fuente en %ue se origina" no se puede tener
simult-neamente m-s de un estado ci$il deri$ado de una misma fuente. Por e#emplo, no se puede tener al
mismo tiempo el estado ci$il de i#o matrimonial y el estado ci$il de i#o no matrimonial. 5a unidad se
relaciona con una misma fuente de origen, por lo %ue nada obsta a %ue concurra m-s de un estado si las
fuentes originarias son distintas. +e comprende, entonces, %ue, no se contradice a la caracter)stica de la
unidad cuando una persona tiene el estado ci$il de i#o matrimonial y el estado de casado.
5a indi$isibilidad del estado ci$il significa %ue se tiene respecto a todo el mundo4 no se puede ser,
$erbigracia, i#o matrimonial frente a los e*tra,os y no matrimonial frente a los parientes.
=3 El estado ci$il est- regido por leyes de orden pblico y, por ende, no puede renunciarse,
transferirse ni transmitirse. Tampoco, por disposici!n legal e*presa, puede ser ob#eto de transacci!n 2&.
&i$il, art. 2<=K3. 6dem-s, no es susceptible de ad%uirirse por prescripci!n, pues un precepto legal
establece %ue s!lo pueden ad%uirirse por prescripci!n las cosas %ue est-n en el comercio umano 2&.
&i$il, art. 2<BI3.
>3 5os #uicios sobre estado ci$il no pueden someterse a la decisi!n de -rbitros 2&. Org-nico de
Tribunales, art. 27K en relaci!n con el art)culo 7=? 8C <C del mismo &!digo34 deben necesariamente ser
resueltos por los tribunales de #usticia.
?3 El estado ci$il es permanente en el sentido de %ue no se pierde mientras no se ad%uiera otro %ue lo
sustituya. 6s), por e#emplo, un indi$iduo soltero no pierde esta calidad mientras no contraiga matrimonio.
312. 4uentes del estado civil. 312. 4uentes del estado civil.
El estado ci$il lo determinan las leyes, pero sus fuentes la constituyen ecos o actos #ur)dicos. Por
e#emplo, el estado ci$il de casado se origina por el acto #ur)dico matrimonial4 el de $iude', por el eco
;7? ;7?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
#ur)dico de la muerte de uno de los c!nyuges4 el de i#o matrimonial, por el eco #ur)dico del nacimiento
unido a la circunstancia de ocurrir dentro del matrimonio de los padres, supuesto %ue no aya
impugnaci!n de la paternidad4 el del padre, madre o i#o no matrimonial pro$iene del acto #ur)dico de
reconocimiento o de la paternidad o maternidad o del establecimiento de una u otra de acuerdo con las
normas legales %ue trae como efecto la consagraci!n de dica filiaci!n.
313. 6fectos del estado civil. 313. 6fectos del estado civil.
El estado ci$il produce di$ersos efectos o consecuencias. 1a origen a derecos y obligaciones. 6s), el
estado ci$il de casado, trae derecos y deberes entre los c!nyuges4 el de padre e i#o, obligaciones y
derecos rec)procos, como el de alimentos, etc.
314. 5egistro Civil. 314. 5egistro Civil.
El estado ci$il se prueba, entre otros medios, por las respecti$as partidas o inscripciones efectuadas
en el Degistro &i$il.
El +er$icio de Degistro &i$il e Identificaci!n es un ser$icio pblico, funcionlmente descentrali'ado,
con personalidad #ur)dica y patrimonio propio, sometido a la super$igilancia del Presidente de la
Depblica a tra$s del Ministerio de Nusticia. 6parte de otras funciones, est- la de formar y mantener
actuali'ados los registros de nacimiento, matrimonio y defunci!n 2ley 8C ;B.<??, aprueba 5ey Org-nica
del +er$icio de Degistro &i$il e Identificacion, publicada en el 1iario Oficial de ;B de octubre de ;BB>,
arts. ;C y <C3.
En el Degistro &i$il e*isten tres libros %ue se lle$an por duplicado y se denominan" ;C 1e los
nacimientos4 2C 1e los matrimonios, y 7C 1e las defunciones 2ley 8C <.IKI, sobre Degistro &i$il, art. 2C3.
En esos libros se inscriben, respecti$amente, los nacimientos, matrimonios, defunciones y dem-s
actos y contratos relati$os al estado ci$il de las personas 2ley citada, art. ;C3. 5os dem-s actos y contratos
%ue deben inscribirse los menciona esta ley, el &!digo &i$il y otras di$ersas leyes.
Tambin deben reali'arse di$ersas subinscripciones, %ue las leyes se,alan, como las sentencias
e#ecutoriadas %ue disponen la rectificaci!n de cual%uiera partida 2ley citada, arts. ?C y IC3, etc.
5os registros est-n a cargo de funcionarios llamados oficiales de Degistro &i$il4 con anterioridad a la
ley de ;? de #unio de ;II< esa labor estaba encomendada a los curas p-rrocos dentro de su respecti$a
parro%uia.
5a direcci!n superior del +er$icio est- a cargo de un funcionario denominado 1irector 8acional,
%uien es el Nefe +uperior del +er$icio y tiene su representaci!n #udicial y e*tra#udicial 2ley 8C ;B.<??,
aprueba 5ey Org-nica del +er$icio de Degistro &i$il e Identificaci!n, publicada en el 1iario Oficial de ;B
de octubre de ;BB>, art. >C3.
En cada &ircunscripci!n e*iste una dependencia del +er$icio %ue se denomina .Oficina de Degistro
&i$il e Identificaci!n/, %ue tiene su sede en a localidad en %ue tiene su asiento el Municipio respecti$o, o
en a%uella %ue el 1irector 8acional aya determinado, cuando la comuna est- di$idida en m-s de una
&ircunscripci!n compenda m-s de una comuna. &ada Oficina de Degistro &i$il e Identificaci!n lle$a,
adem-s, la denominaci!n de la ciudad o localidad en donde tiene su sede o el nombre de la comuna %ue
corresponde a su circunscripci!n 2ley 8C ;B.<??, art. 27, inciscos ;C y 2C3.
El estudio de las pruebas del estado ci$il y todo lo relati$o al Degistro &i$il se desarrolla en las obras
de 1ereco de @amilia. En este lugar basta con las ideas generales e*puestas. 6gregaremos, sin embargo,
%ue en el e*tran#ero los c!nsules est-n facultados para actuar en calidad de Ministros de @e Pblica y de
oficial de Degistro &i$il, con ciertas restricciones, entre las cuales se alla la de %ue no pueden inter$enir
como oficial &i$il en la celebraci!n de matrimonios 2Deglamento &onsular, decreto 8C ;?2 del Ministerio
de Delaciones E*teriores, de ;B??, publicado en el 1iario Oficial de 2B de #ulio del mismo a,o, art. =<, 8C
;3.
F. E F. EL L DOMICILIO DOMICILIO
31!. 6timologa. 31!. 6timologa.
5a palabra domicilio arranca del lat)n domicilium, de domus, %ue significa casa, morada permanente.
;7I ;7I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
El $ocablo castellano domicilio, tal como oy lo escribimos, empe'! a usarse en el siglo Q9.
31". Concepto $ elementos. 31". Concepto $ elementos.
El &!digo &i$il dice %ue el domicilio consiste en la residencia, acompa,ada, real o presunAti$amente,
del -nimo de permanecer en ella 2art. =B, inciso ;C3.
1os son, pues, los elementos del domicilio" uno material, f)sico" la residencia4 el otro, sub#eti$o,
psicol!gico, mental" el -nimo de permanecer en la residencia.
GEn %u acepci!n est- usada la palabra residenciaH
Parece e$idente %ue en la acepci!n de lugar en %ue se reside, o sea, en el cual se alla establecida la
persona.
+in embargo, algunos, como un antiguo y prestigioso maestro
;2
, toman la palabra residencia en el
sentido de un eco, el de residir, o sea el de permanencia f)sica o material de la persona en un lugar,
ll-mese pueblo, ciudad o aldea.
8o parece adecuada esta interpretaci!n. Para comprobarlo basta sustituir, en una frase cual%uiera, la
palabra definida por la definici!n misma y obser$ar si se mantiene o no la coerencia primiti$a. +i se
reempla'a la palabra residencia por la significaci!n %ue le da dico maestro, tenemos %ue el &!digo
estar)a diciendo %ue el domicilio consiste en la permanencia f)sica de la persona y cuando el &!digo
prescribe %ue la sucesi!n se abre en el ltimo domicilio del demandado, %uerr)a decir %ue se abre en la
permanencia f)sica de la persona en un lugar, y tambin en la permanencia abr)a %ue acer el pago de una
cosa %ue no es un cuerpo cierto. El galimat)a resultante no puede ser mayor.
El 1iccionario Oficial se,ala %ue el domicilio es un lugar, a%uel en %ue legalmente se considera
establecida una persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el e#ercicio de sus derecos.
31#. Conocimiento de los elementos del domicilio/ presunciones del 2nimo de permanencia. 31#. Conocimiento de los elementos del domicilio/ presunciones del 2nimo de permanencia.
El primer elemento del domicilio, la residencia, por ser de orden f)sico o material, es f-cil de ser
conocido. 8ada cuesta percatarse del lugar en %ue est- radicada la persona4 pero no sucede lo mismo con
el segundo elemento, el -nimo de permanecer, de continuar radicado en dico lugar, %ue depende de la
$oluntad del su#eto. Este -nimo no puede ser conocido sino por manifestaciones e*ternas %ue lo re$elen o
supongan. Es de dos clases" real y presunto.
6nimo real es el %ue tiene una e*istencia cierta y efecti$a, y lo ay cuando la persona tiene la
intenci!n $erdadera y positi$a de permanecer en el lugar constituti$o de su domicilio, sea %ue lo ubiere
e*presado o no de una manera ine%u)$oca.
6nimo presunto es el %ue se establece por presunciones, deducidas de ecos o circunstancias
se,alados por la ley. Estas presunciones son negati$as o positi$as. Por las primeras se concluye %ue no ay
-nimo de permanecer en un lugar dado4 lo contrario sucede con las presunciones positi$as, o sea, %ue ay
-nimo de permanecer en un lugar y, por ende, tener ste como domicilio.
Presunciones negati$as. 6 estas presunciones se refiere el &!digo &i$il cuando dice" .8o se presume
el -nimo de permanecer ni se ad%uiere, consiguientemente, domicilio ci$il en un lugar, por el solo eco
de abitar un indi$iduo por algn tiempo casa propia o a#ena en l, si se tiene en otra parte su ogar
domstico o por otras circunstancias aparece %ue la residencia es accidental, como la del $ia#ero, o la del
%ue e#erce una comisi!n temporal, o la del %ue se ocupa en algn tr-fico ambulante/ 2art. >73. Tambin
alude a las presunciones negati$as el &!digo cuando declara" .El domicilio ci$il no se muda por el eco
de residir el indi$iduo largo tiempo en otra parte, $oluntaria o for'adamente, conser$ando su familia y el
asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. 6s), confinado por decreto #udicial a un para#e
determinado, o desterrado de la misma manera fuera de la Depblica, retendr- el domicilio anterior,
mientras conser$e en l su familia y el principal asiento de sus negocios 2art. >=3.
Presunciones positi$as. El &!digo &i$il considera presunciones positi$as al manifestar %ue .se
presume desde luego el -nimo de permanecer y a$ecindarse en un lugar, por el eco de abrir en l tienda,
botica, f-brica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona4 por el
eco de aceptar en dico lugar un cargo conce#il, o un empleo fi#o de los %ue regularmente se confieren
por largo tiempo4 y por otras circunstancias an-logas/ 2art. ><3.
;2 ;2
9ictorio Pescio 9., 9ictorio Pescio 9., )anual de Derecho %i&il, )anual de Derecho %i&il, tomo III, +antiago, ;B?I, 8T =72, p-g. B;. tomo III, +antiago, ;B?I, 8T =72, p-g. B;.
;7B ;7B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
+egn el 1iccionario, cargo conce#il .es el obligatorio para los $ecinos/, como en tiempos de la
promulgaci!n del &!digo lo era en mucos pa)ses el de conce#al.
5as circunstancias %ue dan margen para las presunciones positi$as y negati$as enunciadas por el
&!digo &i$il son s!lo por $)a de e#emplo, las m-s importantes y caracter)sticas4 en consecuencia, el #ue'
puede basarse en otras di$ersas.
31%. Domicilio poltico. 31%. Domicilio poltico.
El domicilio se di$ide en pol)tico y ci$il 2&. &i$il art. =B inciso 2C3.
El domicilio pol)tico es relati$o al territorio del Estado en general. El %ue lo tiene o ad%uiere es o se
ace miembro de la sociedad cilena, aun%ue conser$e la calidad de e*tran#ero. 5a constituci!n y efectos
del domicilio pol)tico pertenecen al 1ereco Internacional 2&. &i$il, art. >K3, por%ue se trata de determinar
el domicilio de una persona entre dos naciones distintas, a la in$ersa del domicilio ci$il, %ue se refiere a
partes determinadas de un mismo Estado.
&on relaci!n al domicilio pol)tico, segn lo tengan o no, las personas 2sean cilenas o e*tran#eras3 se
di$iden en domiciliadas y transentes 2&. &i$il, art. =I3.
Esta distinci!n tiene importancia para determinar los derecos y obligaciones %ue puedan afectar a
unos y otros.
31&. Domicilio civil. 31&. Domicilio civil.
El domicilio ci$il, %ue se llama tambin $ecindad, es Jcomo ya se di#oJ relati$o a una parte
determinada del territorio del Estado. 0 como actualmente la base de la di$isi!n territorial de &ile es la
comuna, con sta se relaciona la idea de domicilio ci$il.
El lugar donde un indi$iduo est- de asiento, o donde e#erce abitualmente su profesi!n u oficio,
determina su domicilio ci$il o $ecindad 2&. &i$il, art. >23.
Estar de asiento en un lugar significa allarse establecido, de firme, radicado en l, e*teriori'-ndose
de este modo un -nimo de estar a) en forma permanente y no pasa#era. Todo esto sin per#uicio de %ue
pueda manifestarse una intenci!n real contraria.
32(. 4uncin del domicilio civil. 32(. 4uncin del domicilio civil.
Esta funci!n es la de permitir la ubicaci!n de la persona, de una manera regular, cierta y permanente,
para todos los efectos #ur)dicos en un lugar determinado del territorio del Estado. En dico lugar la
persona es considerada siempre presente, aun%ue moment-neamente no lo est, para el e#ercicio de sus
derecos y el cumplimiento de sus obligaciones.
En resumen, el domicilio sir$e de medio para locali'ar a una persona a los efectos #ur)dicos y,
adem-s, #unto con el nomAbre, la nacionalidad y el estado ci$il contribuye a su indi$iduali'aci!n mediante
la $inculaci!n del su#eto a un determinado lugar del espacio.
321. *mportancia del domicilio. 321. *mportancia del domicilio.
El domicilio tiene gran transcendencia en el campo del 1ereco. &omprobmoslo a tra$s de algunos
e#emplos.
;3 El matrimonio debe celebrarse ante el oficial del Degistro &i$il de la comuna o secci!n en %ue
cual%uiera de los contrayentes tenga su domicilio, o aya $i$ido los tres ltimos meses anteriores a la
feca del matrimonio 25ey de Degistro &i$il, art. 7=3.
23 5a sucesi!n en los bienes de una persona se abre en su ltimo domicilio 2&. &i$il, art. B==, inciso
;C3.
73 El #ue' competente para declarar la presunci!n de muerte es el del ltimo domicilio %ue el
desaparecido aya tenido en &ile 2&. &i$il, art. I;3.
<3 En general, es #ue' competente para conocer de una demanda ci$il o para inter$enir en un acto no
contencioso, el del domicilio del demandado o interesado, sin per#uicio de las reglas establecidas en otras
disposiciones legales 2&. Org-nico de Tribunales, art. ;7<3.
;<K ;<K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
=3 En materia de #uicios, es necesario consignar el domicilio en los escritos de demanda y de
contestaci!n a sta 2&. Procedimiento &i$il, art. 2=<, 8Cs. 2C y 7C, 7KB 8C 2C34 en la lista de testigos %ue
presenten las partes, debe indicarse el domicilio de ellos 2&. Proc. &i$il, art. 72K inciso 2C3.
322. Caracteres del domicilio. 322. Caracteres del domicilio.
El domicilio es necesario u obligatorio, fi#o y, en principio, nico. M-s adelante insistiremos sobre
estos caracteres.
323. Clases de domicilio. 323. Clases de domicilio.
El domicilio se di$ide en pol)tico y ci$il. 6mbas nociones ya fueron esclarecidas, por lo cual no
necesitamos $ol$er sobre ellas.
El domicilio ci$il puede ser general y especial.
1omicilio general es el %ue se aplica a la generalidad de los derecos y de las obligaciones %ue entran
en la esfera del 1ereco &i$il.
1omicilio especial es el %ue s!lo se refiere al e#ercicio de ciertos derecos o a relaciones #ur)dicas
espec)ficamente determinadas.
Tanto el domicilio general como el especial puede ser legal o $oluntario, segn lo fi#e la ley o la
$oluntad de las partes.
6tendiendo a la naturale'a de las relaciones de %ue se trata, el domicilio puede ser de 1ereco
Pblico o de 1ereco Pri$aAdo o &i$il. E#emplo de domicilio de 1ereco Pblico" el %ue se tiene en
cuenta para el empadronamiento de los registros electorales, el %ue se considera para las inscripciones del
ser$icio militar, etc.
En cuanto a la manera como se ad%uiere, se distingue el domicilio de origen, legal y $oluntario o real.
324. a+ Domicilio de origen. 324. a+ Domicilio de origen.
El domicilio de origen, llamado tambin natural, es el %ue tienen las personas al momento de nacer,
aun%ue no coincida con el lugar en %ue se nace. Por lo general, este domicilio es el %ue tiene el padre del
i#o matrimonial o, en su caso, la madre el d)a de nacimiento del i#o y subsiste mientras no se mude por
otro.
32!. b+ Domicilio legal. 32!. b+ Domicilio legal.
1omicilio legal, llamado tambin necesario o de dereco, es el %ue impone la ley a ciertas personas
en ra'!n del estado de dependencia en %ue se encuentran con respecto a otras o por consideraci!n al cargo
%ue desempe,an. 5os %ue est-n ba#o la dependencia de otra persona siguen el domicilio de sta y los %ue
e#ercen determinados cargos tienen el domicilio del lugar en %ue se desempe,an.
5os menores %ue $i$en ba#o patria potestad, o sea, los i#os matrimonio, siguen el domicilio paterno
o materno, segn el caso 2&. &i$il, art. ?23.
5os i#os no matrimoniales siguen el domicilio del guardador4 cuando ste es el padre o madre %ue
los a reconocido, tienen el domicilio de dico padre o madre, no por su condici!n paterna o materna de
stos, sino por ser guardadores, pues el %ue se alla ba#o tutela o curadur)a, sigue el domicilio de su tutor o
curador 2&. &i$il, art. ?23.
5os menores no su#etos a patria potestad ni a guarda, como son los urfanos %ue carecen de tutor o
curador y todos a%uellos menores en el tiempo anterior al nombramiento de stos se consideran
domiciliados en el lugar de su residencia, conforme lo a declarado la #urisprudencia
;7
.
8osotros creemos %ue la afirmaci!n #urisprudencial en todos los casos mencionados es $erdadera
s!lo si no puede comprobarse el domicilio de origen de las personas en referencia.
5os menores adoptados, como i#os, %uedan su#etos a la patria potestad del adoptante y, en
consecuencia, ad%uieren el domicilio de ste 2ley 8C ;B.>2K, art. ;C, inc. 2C3.
5os interdictos, esto es, las personas a %uienes se pri$a legalmente de administrar sus bienes, siguen
el domicilio de sus curadores 2&. &i$il, art. ?23. Pueden declararse en interdicci!n los dementes, los
;7 ;7
&orte +uprema" 2I abril ;B77 y 2B de mayo ;B=2, &orte +uprema" 2I abril ;B77 y 2B de mayo ;B=2, !e&ista de Derecho y 4urisprudencia, !e&ista de Derecho y 4urisprudencia, t. 7K, sec. ;, p-g. 72; y t. <B, sec. ;, t. 7K, sec. ;, p-g. 72; y t. <B, sec. ;,
p-g. ;>=, respecti$amente. p-g. ;>=, respecti$amente.
;<; ;<;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
sordomudos %ue no pueden darse a entender por escrito y los pr!digos 2su#etos %ue gastan en forma
desproporcionada a sus aberes y sin finalidad til alguna3.
5os criados 2personas empleadas en el ser$icio domstico3 y dependientes 2personas %ue desempe,an
en el ogar labores m-s altas %ue las del ser$icio domstico, como una educadora de p-r$uAlos3 tienen el
domicilio de la persona a cuyo ser$icio est-n, siempre %ue residan en la misma casa %ue ella y no tengan
un domicilio deri$ado de la patria potestad, o de la guarda 2&. &i$il, art. ?73.
:ay personas a %uienes la ley les impone domicilio en ra'!n de sus funciones. En este caso se
encuentran los obispos, curas y otros eclesi-sticos obligados a una residencia determinada4 en el lugar de
ella tienen su domicilio 2&. &i$il, art. >>3.
Por otro lado, se presume, en general, el -nimo de permanecer y a$ecindarse en un lugar, por el eco
de aceptar en l un empleo fi#o de los %ue regularmente se confieren por largo tiempo 2&. &i$il, art. ><3.
Despecto de los #ueces, la ley dispone %ue est-n obligados a residir constantemente en la ciudad o
poblaci!n donde tiene su asiento el tribunal en %ue deben prestar sus ser$icios 2&. Org-nico de Tribunales,
art. 7;;, inc. ;C3. Ordinariamente, los #ueces tendr-n su domicilio en el lugar en %ue desempe,an sus
funciones, por%ue, con seguridad, concurrir- en ellos el -nimo de permanecer a). Pero no es ste
propiamente un domicilio legal, por%ue la ley s!lo les impone la residencia, y si bien, por otra parte ella,
les presume el -nimo de permanecer en ese mismo lugar 2&. &i$il, art. ><3, los #ueces pueden destruir esa
presunci!n, ya %ue es simplemente legal.
32". c+ Domicilio real o de hecho. 32". c+ Domicilio real o de hecho.
1omicilio $oluntario, real o de eco es el %ue en el e#ercicio de su libre facultad de obrar establece
una persona en el lugar %ue estime con$eniente, supuesto %ue la ley no le imponga obligatoriamente otro.
&omo toda persona tiene al nacer el domicilio de origen, el $oluntario importa un cambio si la
persona no mantiene el primero, y el cambio operar- si se elige otro lugar determinado del territorio
nacional con el -nimo de permanecer en l. Ob$io es %ue el -nimo o intenci!n de mantenerse en forma
estable en un lugar no significa %ue sea para siempre, sino indefinidamente asta %ue concurran los
elementos de un nue$o domicilio delatores del cambio.
Ena persona, pues, no cambia de domicilio por el eco de trasladarse a residir, $oluntaria o
for'adamente, en otro lugar, si se conser$a el -nimo de $ol$er al domicilio. Por eso la persona relegada,
desterrada o %ue por ra'ones de estudio pasa a $i$ir en otra parte del territorio nacional o e*tran#ero, no
cambia de domicilio. Tomando en cuenta esta circunstancia se afirma %ue el elemento espiritual -nimo es
m-s importante %ue el material residencia, como %uiera %ue se puede tener domicilio sin residencia, pero
no sin el -nimo.
32#. .luralidad de domicilios. 32#. .luralidad de domicilios.
8uestro ordenamiento #ur)dico, en contra de la teor)a segn la cual una persona no puede tener sino
un domicilio, se pronuncia por la pluralidad del mismo. El &!digo &i$il precepta %ue .cuando concurran
en $arias secciones territoriales, con respecto a un mismo indi$iduo, circunstancias constituti$as de
domicilio ci$il, se entender- %ue en todas ellas lo tiene4 pero si se trata de cosas %ue dicen relaAci!n
especial a una de dicas secciones e*clusi$amente, ella sola ser- para tales casos el domicilio ci$il del
indi$iduo/ 2art. >?3.
&orrobora la anterior disposici!n el &!digo Org-nico de Tribunales al decir %ue .+i el demandado
tu$iere su domicilio en dos o m-s lugares, podr- el demandante entablar su acci!n ante el #ue' de
cual%uiera de ellos/ 2art. ;<K3.
32%. Domicilios especiales. 32%. Domicilios especiales.
6l lado del domicilio general u ordinario ay domicilios especiales, %ue pueden ad%uirirse sin %ue
desapare'ca el primero, y los cuales s!lo se refieren al e#ercicio de ciertos derecos o a relaciones
#ur)dicas especialmente determinadas.
5os domicilios especiales, %ue s!lo constituyen el asiento legal de la persona por lo %ue ata,e a las
relaciones #ur)dicas a %ue se refiere, son los siguientes"
;<2 ;<2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
;3 Parro%uial, municipal, pro$incial o relati$o a cual%uier otra secci!n del territorio. Estos domicilios
se determinan principalmente por las leyes y ordenan'as %ue constituyen derecos y obligaciones
especiales para ob#etos particulares de gobierno, polic)a y administraci!n en las respecti$as parro%uias,
comunidades, pro$incias, etc., y se ad%uieren o pierden conforme a dicas leyes u ordenan'as. 6 falta de
disposiciones especiales en dicas leyes u ordenan'as, se ad%uieren o pierden segn las reglas del
domicilio ci$il general 2&. &i$il, art. ?K3.
El domicilio parro%uial est- determinado por el territorio %ue cae ba#o la #urisdicci!n espiritual del
cura de almas. +u reglamentaci!n pertenece, naturalmente, al 1ereco &an!nico. 6ntes, en el orden ci$il,
ten)a importancia por%ue determinaba el lugar en %ue deb)a celebrarse el matrimonio4 oy la a perdido
por%ue ese lugar lo establece la 5ey de Degistro &i$il.
El domicilio municipal comprende el de la comuna respecti$a y nada tiene %ue $er con el e#ercicio de
los derecos y el cumplimiento de las obligaciones ci$iles4 s!lo dice relaci!n con la administraci!n de los
intereses comunales y muy especialmente con el pago de los impuestos y contribuciones locales.
El domicilio pro$incial abarca el territorio de la pro$incia. Es puramente te!rico4 carece de
aplicaci!n.
23 El otro domicilio especial, llamado con$encional o de elecci!n, es el %ue libremente establecen las
partes de comn acuerdo en un contrato para los actos #udiciales o e*traA#udiciales a %ue diere lugar el
mismo contrato 2&. &i$il art)culo >B3.
El domicilio con$encional, en ra'!n de establecerse por acuerdo de las partes, no puede cambiarse
unilateralmente. +!lo se aplica respecto de los asuntos materia del contrato y dura el tiempo en %ue rige
ste.
32&. 5esidencia $ habitacin. 32&. 5esidencia $ habitacin.
5a residencia, o sea, el lugar en %ue se alla establecida la persona, y la intenci!n de permanecer en
ella constituye el domicilio. Por s) sola, sin dico -nimo representa un asiento de eco del su#eto y puede
por algn tiempo no coincidir con el domicilio. 6s) el abogado %ue $i$e y e#erce la profesi!n en +antiago
y %ue se traslada durante los meses de $erano a 9i,a del Mar, tiene durante la mayor parte del a,o su
domicilio y residencia en un mismo lugar, +antiago4 pero en $erano su resiAdencia es 9i,a del Mar,
conser$ando su domicilio en la capital.
5a abitaci!n es el lugar en %ue un su#eto permanece bre$e y ocasionalmente. Por e#emplo, la ciudad
en %ue, en el transcurso de un $ia#e, la persona debe pernoctar o %ue se $isita por dos o tres d)as, sea como
turista, sea por ra'ones de negocio. Esto ltimo ocurre con los llamados agentes $ia#eros, %ue celebran
negocios, por cuenta de una empresa comercial, en cada ciudad %ue interesa a sus fines.
5a abitaci!n es, si as) pudiera decirse, una residencia de grado menor, ya %ue la residencia
propiamente dica supone una estabilidad mayor, de un cierto tiempo apreciable. 5os miembros de una
compa,)a teatral %ue recorre el pa)s, tendr-n abitaci!n en una ciudad en %ue efecten representaciones
por dos o tres d)as, pero tendr-n residencia en la ciudad en %ue, pongamos por caso, desarrollen una
temporada de dos o tres meses.
8uestro &!digo parece englobar los dos conceptos al preceptuar %ue .la mera residencia ar- las
$eces de domicilio ci$il respecto de las personas %ue no tu$ieren domicilio ci$il en otra parte/ 2art)culo
>I3.
5a idea de %ue la mera o pura residencia comprende tanto a la residencia propiamente dica como a
la abitaci!n, la sustenta don Paulino 6lfonso al comentar la disposici!n citada, pues dice %ue
.corresponder)a aplicarla trat-ndose de una persona %ue $iene de Europa con el -nimo de a$ecindarse en
el Per, permaneciera %uince o $einte d)as, por e#emplo, en 9alpara)so. Pero, esta norma se aplicar- sobre
todo a los $agos y peregrinos y a todos a%uellos %ue por la naturale'a de su profesi!n o por el modo de
e#ercerla, no tienen lugar fi#o de residencia, $.gr., los mercaderes ambulantes o buoneros, los traba#adores
%ue pasan frecuentemente de un lugar a otro, etc./
;<
.
En un momento dado una persona puede tener a la $e' domicilio, residencia y abitaci!n distintos.
+up!ngase %ue un menor de edad %ue $i$e y estudia en +antiago se diri#a a $isitar a sus padres
domiciliados en Puerto Montt4 y sup!ngase tambin %ue el menor pernocte en el curso del $ia#e en
;< ;<
6lfonso, obra citada, p-g. ;?7. 6lfonso, obra citada, p-g. ;?7.
;<7 ;<7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
Temuco. 1ico menor tiene" ;3 su domicilio en Puerto Montt, por%ue en conformidad a la ley 2&. &i$il,
art. ?23 el indi$iduo su#eto a patria potestad sigue el domicilio paterno o materno, segn el caso4 23 su
residencia en +antiago, por%ue en esta ciudad tiene su asiento real estable, y 73 su abitaci!n en Temuco,
por%ue en este lugar se establece bre$e y ocasionalmente.
33(. *mportancia de la residencia $ de la habitacin. 33(. *mportancia de la residencia $ de la habitacin.
En general, la residencia carece de significaci!n #ur)dica4 pero ay casos en %ue el 1ereco la
considera como en los siguientes.
;3 El matrimonio Jya se a dicoJ debe celebrarse ante el oficial del Degistro &i$il de la
circunscripci!n en %ue cual%uiera de los contrayentes tenga su domicilio, o en %ue aya $i$ido durante los
ltimos tres meses anteriores a la celebraci!n del matrimonio 2ley 8C <.IKI, art. 7= y Deglamento
Org-nico respecti$o, art. ;=?3.
23 5a mera residencia ace las $eces de domicilio ci$il respecto de las personas %ue no tienen ese
domicilio en otra parte 2&. &i$il, art. >I3.
73 +al$o e*cepciones, el impuesto de la renta debe pagarse por toda persona domiciliada o residente
en &ile 25ey de Impuesto a la Denta, art. 2C3.
Tambin la abitaci!n tiene cierta importancia. 5as leyes obligan a todos los abitantes de la
Depblica, sean nacionales o e*tran#eros, domiciliados o transentes. 5a persona %ue s!lo permanece en
nuestro pa)s bre$es minutos, %ueda su#eta durante ese lapso a las leyes cilenas.
5a abitaci!n tambin puede acer las $eces de domicilio ci$il, cuando una persona no tiene ste en
ninguna parte del territorio nacional y tampoco residencia, cual sucede con turistas o personas %ue por sus
acti$idades $isitan el pa)s por algunos d)as.
Encuentra apoyo legal el aserto en la disposici!n del &!digo &i$il, anteriormente citada, segn la
cual .la mera residencia ar- las $eces de domicilio ci$il respecto de las personas %ue no tu$ieren
domicilio ci$il en otra parte/ 2art. >I3. 5a e*presi!n mera residencia, como oportunamente se di#o, est-
tomada en sentido amplio, comprensi$o de la residencia propiamente tal y de la abitaci!n.
5a residencia y la abitaci!n podr-n acer las $eces de domicilio siempre %ue las leyes no e*i#an
ta*ati$amente la e*istencia de ste. Por e#emplo, no pueden ser testigos en un testamento solemne
otorgado en &ile los e*tran#eros no domiciliados en nuestro pa)s 2&. &i$il, art. ;K;2, 8C ;K3.
331. Determinacin del domicilio1 cuestin de hecho/ prueba. 331. Determinacin del domicilio1 cuestin de hecho/ prueba.
+i bien el domicilio es un concepto #ur)dico, est- integrado por elementos materiales o de eco" el
lugar en %ue se reside y el -nimo de permanecer en l. Estos dos elementos y, en consecuencia, el
domicilio, %uedan determinados por el lugar en %ue una persona est- de asiento, es decir, se aya
establecida o donde e#erce abitualmente su profesi!n u oficio 2&. &i$il, art. >23.
Es, pues, una cuesti!n de eco la de determinar el lugar en %ue una persona tiene su domicilio y, por
tanto, su apreciaci!n cae ba#o el poder soberano de los #ueces del fondo
;=
.
5a prueba del domicilio consiste en demostrar, segn el caso, %ue se est- o no de asiento en
determinado lugar, o %ue se e#erce o no a) abitualmente la profesi!n u oficio.
332. Conceptos de domicilio en el Cdigo de .rocedimiento Civil. 332. Conceptos de domicilio en el Cdigo de .rocedimiento Civil.
Este &!digo, en algunas disposiciones entiende por domicilio lo mismo %ue el &!digo &i$il. 6s), se
a declarado %ue al e*igir %ue las sentencias %ue se,ala contengan la designaci!n precisa del domicilio de
los litigantes, se refiere al domicilio %ue contempla el &!digo &i$il, relati$o a una parte determinada del
territorio del Estado, y no a la morada en %ue ellos $i$en con menci!n de la calle y nmero en %ue est-
situada en un pueblo o en una ciudad 2art. ;?K 8C ;C3
;>
.
Pero en otras disposiciones el &!digo de Procedimiento &i$il 2arts. <=, <I, <B, 72K, etc.3 usa la
palabra domicilio en el sentido $ulgar de morada o casa en %ue se $i$e de modo fi#o y permanente, como
;= ;=
&. Talca, 2B de #ulio ;B2=, Gaceta de los Tribunales, ;B2=, 2T sem., 8T ;;<, p. =<74 Desoluci!n de la sala de los Ure%u[tesU &. Talca, 2B de #ulio ;B2=, Gaceta de los Tribunales, ;B2=, 2T sem., 8T ;;<, p. =<74 Desoluci!n de la sala de los Ure%u[tesU
de la &orte de &asaci!n francesa, 2; no$iembre de ;BK=" Desoluci!n de una sala ci$il de la &orte de &asaci!n francesa, ;2 de la &orte de &asaci!n francesa, 2; no$iembre de ;BK=" Desoluci!n de una sala ci$il de la &orte de &asaci!n francesa, ;2
febrero de ;BIK. 6mbas resoluciones francesas aparecen en 1allo', febrero de ;BIK. 6mbas resoluciones francesas aparecen en 1allo', %ode %i&il, %ode %i&il, Paris ;BB;A;BB2, p-g. ;;=. Paris ;BB;A;BB2, p-g. ;;=.
;> ;>
&. +uprema" 2K agosto ;B2K, D. t. 2K sec. ;L, p. B24 ;2 no$iembre ;B27, D. t. 22, sec. ;L, p-g. >=K4 7K no$iembre ;B27, D. t. &. +uprema" 2K agosto ;B2K, D. t. 2K sec. ;L, p. B24 ;2 no$iembre ;B27, D. t. 22, sec. ;L, p-g. >=K4 7K no$iembre ;B27, D. t.
22, sec. ;L, p. >I=4 &. 6p. 9aldi$ia. B octubre ;B2<, D., t. 2<, sec. 2L, p. 77. 22, sec. ;L, p. >I=4 &. 6p. 9aldi$ia. B octubre ;B2<, D., t. 2<, sec. 2L, p. 77.
;<< ;<<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
dice el 1iccionario de la Deal 6cademia Espa,ola al e*plicar una de las tres acepciones %ue registra de la
palabra domicilio
;?
. &uando, por e#emplo, el citado art)culo <I manda entregar las cdulas de notificaci!n
.en el domicilio del notificado/, ob$iamente no las manda entregar en el territorio de la comuna en %ue
ste $i$e, sino #ustamente en la morada fi#a y permanente %ue tiene en ella.
G. E G. EL L PATRIMONIO PATRIMONIO
333. 6timologa. 333. 6timologa.
Patrimonio es palabra %ue $iene del $ocablo latino patrimonium" .lo %ue se ereda de los padres/. 5a
$o' castellana, tal como oy se escribe, comen'! a usarse a partir del siglo QIII.
334. Sentido jurdico. 334. Sentido jurdico.
En el idioma, patrimonio tiene $arias acepciones. 6 nosotros interesa por aora s!lo su sentido
#ur)dico. 1esde este punto de $ista se define tradicionalmente como el con#unto de derecos y
obligaciones de una persona $aluables en dinero.
En consecuencia, en el patrimonio no s!lo entran los derecos, los bienes, los crditos sino tambin
las deudas. &uando estas ltimas, en un momento dado, son m-s %ue las relaciones acti$as, se dice %ue el
patrimonio tiene un pasi$o mayor %ue el acti$o.
En el patrimonio s!lo entran los derecos %ue pueden apreciarse econ!micamente4 los %ue no
admiten seme#ante estimaci!n %uedan fuera, y por eso se llaman e*trapatrimoniales. Tienen este car-cter,
por e#emplo, los derecos pol)ticos, los derecos de la personalidad 2dereco a la $ida, al onor3, los
derecos de familia. Todos ellos en s) mismos carecen de $alor pecuniario, sin per#uicio de %ue el da,o
%ue deri$e de su $iolaci!n sea indemni'able en dinero.
33!. Distincin del patrimonio respecto de los bienes 'ue lo componen/ car2cter virtual. 33!. Distincin del patrimonio respecto de los bienes 'ue lo componen/ car2cter virtual.
El patrimonio es algo distinto de los bienes %ue lo integran o componen en un momento dado de su
e*istencia. En efecto, abarca no s!lo los bienes presentes de su titular, sino tambin los futuros, es decir,
los %ue ad%uiera despus. 6s) lo re$ela n)tidamente la norma segn la cual el acreedor puede perseguir la
e#ecuci!n de su dereco sobre todos los bienes ra)ces o muebles del deudor, sean presentes o futuros,
e*ceptu-ndose solamente los %ue la ley declara inembargables 2&. &i$il, art. 2<>=3. 1e esta manera J
e*plican los autoresJ el patrimonio aparece m-s como una $irtualidad, un potencial %ue como una masa
congelada de elementos. Es un continente, una bolsa JagreganJ %ue puede estar $ac)a, o incluso tener un
contenido negati$o, como sucede cuando e*isten m-s deudas %ue bienes.
33". <ctivo bruto1 pasivo $ activo neto del patrimonio. 33". <ctivo bruto1 pasivo $ activo neto del patrimonio.
5a suma de todos los elementos positi$os del patrimonio 2bienes y derecos de $alor pecuniario3
forman su acti$o bruto, y la suma de todos sus elementos negati$os 2deudas y cargas pecuniarias3
constituyen su pasi$o. &uando el acti$o es mayor %ue el pasi$o, la diferencia recibe el nombre de acti$o
neto. +i una persona tiene bienes %ue en total $alen ;K millones de pesos y deudas %ue suman < millones,
el acti$o neto es igual a > millones de pesos.
9eremos m-s adelante %ue una minor)a de autores identifica el patrimonio con el acti$o bruto.
33#. 7tilidad del concepto de patrimonio. 33#. 7tilidad del concepto de patrimonio.
El patrimonio, en ra'!n de las funciones %ue desempe,a, sir$e para e*plicar $arios mecanismos y
figuras #ur)dicos, entre ellos, principalmente, los siguientes" la sucesi!n ereditaria, la garant)a genrica de
los acreedores y la subrogaci!n real.
a3 1esde luego, el patrimonio permite comprender cabalmente c!mo a la muerte de una persona todo
el con#unto de sus derecos y obligaciones transmisibles pasa unitariamente a los erederos en el estado
en %ue se encuentre.
;? ;?
&. Tacna. ? septiembre ;B;;, Gaceta de los Tribunales, ;B;;, 2T sem. 8T I=>, p. ;?<4 &. +uprema. ? agosto ;B2K, D. t. ;B, &. Tacna. ? septiembre ;B;;, Gaceta de los Tribunales, ;B;;, 2T sem. 8T I=>, p. ;?<4 &. +uprema. ? agosto ;B2K, D. t. ;B,
sec. ;L, p. 2KB4 &. +uprema, ;2 no$iembre ;B27, D., t. 22, sec. ;L, p. >=K. sec. ;L, p. 2KB4 &. +uprema, ;2 no$iembre ;B27, D., t. 22, sec. ;L, p. >=K.
;<= ;<=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
b3 El concepto de patrimonio e*plica el llamado dereco de prenda general o garant)a genrica de los
acreedores, segn la cual todos los bienes ra)ces o muebles del deudor, sean presentes o futuros,
e*ceptu-ndose solamente los no embargables, pueden ser$ir para %ue sobre ellos persiga el acreedor la
e#ecuci!n de su crdito no satisfeco 2&. &i$il, art. 2<>=3. Esta garant)a permite al acreedor e*propiar los
bienes del deudor, mediante el procedimiento de e#ecuci!n establecido por la ley, y acerlos $ender en
pblica subasta para pagarse con el precio obtenido.
c3 El patrimonio, dada su naturale'a, sir$e tambin para e*plicar el fen!meno de la subrogaci!n real.
6claremos antes %ue, en general, por subrogaci!n se entiende la sustituci!n de una persona por otra o de
una cosa por otra. En el primer caso se abla de subrogaci!n personal y, en el segundo, de subrogaci!n
real, %ue es la %ue aora con$iene precisar. 1ef)nese ella como la sustituci!n de una cosa a otra en
trminos tales %ue la nue$a pasa a ocupar, #ur)dicamente, el mismo lugar de la antigua. 5a cosa %ue
sustituye, sin cambiar de naturale'a, %ueda colocada dentro del patrimonio en la misma situaci!n #ur)dica
%ue ten)a la cosa sustituida. Por e#emplo, si un bien ra)' se incendia, pasa a ser reempla'ado en el
patrimonio por la indemni'aci!n %ue pague la compa,)a aseguradora. 6ora bien, la subrogaci!n se
e*plica por el car-cter de uni$ersalidad de dereco %ue, segn la teor)a cl-sica, tiene el patrimonio y %ue
permite la mutaci!n de los elementos constituti$os de ste, sin %ue por ello se altere el con#unto unitario
formado por los mismos. Nosserand, un clebre profesor francs de la primera mitad del presente siglo,
dice %ue .es interesante comprobar %ue el patrimonio constituye una uni$ersalidad #ur)dica, de la cual los
$alores positi$os 2bienes, derecos, crditos3 o negati$os 2deudas, cargas3, no constituyen sino clulas. 1e
a%u) resulta, por lo %ue se refiere a estos $alores, una aptitud para reempla'arse los unos por los otros4 son
fungibles entre s), intercambiables4 los bienes %ue salen del patrimonio son reempla'ados #ur)dicamente
por los bienes %ue los suceden, y esto en $irtud del fen!meno de la subrogaci!n real/. En adagio e*presa
%ue en las uni$ersalidades #ur)dicas el precio toma el lugar de la cosa $endida y la cosa comprada el del
precio pagado. El %ue la cosa substituti$a tome la posici!n #ur)dica de la substituida s!lo puede producirse
en las uni$ersalidades de deAreco y no en las de eco, como una biblioteca o un reba,o
;I
.
33%. Aeora cl2sica del patrimonio. 33%. Aeora cl2sica del patrimonio.
5a noci!n de patrimonio e*isti! ya en el 1ereco Domano, con mayor o menor amplitud4 pero sus
#uristas comprendieron en ella s!lo los elementos acti$os, la totalidad de los bienes pertenecientes a un
su#eto, no englobando tambin las deudas del mismo.
El &!digo &i$il francs, al igual %ue el cileno, no formula en ningn t)tulo o p-rrafo una teor)a
general sobre el patrimonio, aun%ue mucas normas diseminadas de uno y otro cuerpo legal se refieren a
ste y te aplican principios %ue la doctrina a sistemati'ado. 8uestro &!digo &i$il abla, por e#emplo, del
patrimonio del desaparecido 2art. I=3, de la fuer'as y obligaciones de los patrimonios 2art)culos ;K>>,
;;?K y ;?<<3, de la separaci!n de patrimonios 2art)culos ;;?K y ;7I23, etc.
El primero en e*poner una teor)a general del patrimonio fue el #urista alem-n, \.+. Oacariae, %ue, a
mediados del siglo pasado, escribi! una celebre obra titulada .El 1ereco &i$il @rancs/. Oacariae puso
de relie$e $arios caracteres del patrimonio 2su naturale'a abstracta, la idea de %ue es una proyecci!n de la
persona umana misma con relaci!n a sus bienes3 %ue la doctrina moderna, o parte de ella, conser$a4 pero,
lo mismo %ue los romanos, s!lo concibi! el patrimonio como una unidad #ur)dica .de todos los ob#etos
e*teriores pertenecientes a una persona/
;B
.
Inspir-ndose en Oacariae los famosos autores franceses 6ubry y Dau construyeron la teor)a del
patrimonio %ue a llegado a ser cl-sica. 5o icieron en su .&ours de 1roit &i$il/. En esas p-ginas se
encuentra firmemente delineada la teor)a cl-sica del patrimonio %ue perdura asta nuestros d)as, aun%ue,
de parte de algunos, con ciertos reparos.
33&. Composicin del patrimonio $ de la esfera jurdica. 33&. Composicin del patrimonio $ de la esfera jurdica.
1e acuerdo con la teor)a cl-sica, el patrimonio est- compuesto de relaciones acti$as y pasi$as, es
decir, de derecos y obligaciones o deudas susceptibles de $aloraci!n econ!mica. 5os derecos
;I ;I
5ouis Nosserand, 5ouis Nosserand, "Derecho %i&il", "Derecho %i&il", tomo I, $olumen ;, traducci!n del francs, Fuenos 6ires, ;B=K, p-g. <=>, 8T >=;. tomo I, $olumen ;, traducci!n del francs, Fuenos 6ires, ;B=K, p-g. <=>, 8T >=;.
;B ;B
\.+ Oacariae, \.+ Oacariae, "8e Droit %i&il 7ran9ais", "8e Droit %i&il 7ran9ais", traduit de lPallemand sur la cin%ui]me dition annot et retabil sui$ant lPordre du traduit de lPallemand sur la cin%ui]me dition annot et retabil sui$ant lPordre du
&ode 8apole!n por MM. G. Mass et &. 9erg, t. II, Paris, ;I==, pp. 7I A <I. &ode 8apole!n por MM. G. Mass et &. 9erg, t. II, Paris, ;I==, pp. 7I A <I.
;<> ;<>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
constituyen el elemento acti$o, el aber del patrimonio, y las obligaciones o deudas su elemento pasi$o o
el debe.
Muedan fuera del patrimonio los derecos y deberes %ue no admiten una $aluaci!n en dinero. Pero
estos derecos y deberes e*trapatrimoniales, #unto con el patrimonio, entran en una noci!n m-s amplia
%ue suele llamarse la esfera #ur)dica de la persona. 0 as), por e#emplo, el dereco de propiedad est- en el
patrimonio y en la esfera #ur)dica de su titular, pero el dereco a la $ida y el dereco a sufragio no est-n en
el patrimonio, aun%ue s) en la esfera #ur)dica del indi$iduo.
34(. Caractersticas del patrimonio seg-n la teora cl2sica. 34(. Caractersticas del patrimonio seg-n la teora cl2sica.
Para la teor)a cl-sica, el patrimonio es una emanaci!n de la personalidad, como dicen 6ubry et Dau,
o, segn afirmaba su precursor Oacariae, .es la idea de la persona misma del ombre en sus relaciones
con los bienes %ue le pertenecen/.
1el principio %ue liga el patrimonio a la personalidad deri$an las dem-s caracter)sticas %ue la teor)a
cl-sica atribuye al patrimonio" a3 toda persona, sea f)sica o #ur)dica, tiene un patrimonio4 b3 el patrimonio
no es transferible, aun%ue, s), es transmisible por sucesi!n, a la muerte de su titular4 c3 s!lo las personas
pueden tener un patrimonio, y d3 una misma persona no puede tener sino un patrimonio, %ue es uno e
indi$isible como la persona misma. Esta ltima caracter)stica se conoce con el nombre de principio de la
unidad del patrimonio. 6lgunas de las caracter)sticas an sido cuestionadas.
341. Aeora objetiva/ el patrimonio@fin o de afectacin. 341. Aeora objetiva/ el patrimonio@fin o de afectacin.
En contra de la teor)a cl-sica del patrimonio %ue considera a ste como un atributo y emanaci!n de la
personalidad, surgi! la teor)a ob#eti$a del patrimonioAfin o patrimonio de afectaci!n. 1e acuerdo con ella,
el patrimonio es s!lo una masa de bienes y no se encuentra indisolublemente unido a la personalidad. 5a
coesi!n y unidad de los elementos del patrimonio no arranca de la $oluntad de la persona sino del fin o
destino a %ue est- afecto el con#unto de bienes. 5a afectaci!n a determinado fin #ustifica la e*istencia y
ra'!n de ser del patrimonio. 1e esta idea central s)guese la posibilidad de patrimonio sin titulares y la de
%ue una sola persona pueda tener $arios patrimonios.
8o $amos a dilatarnos en comentarios a la teor)a ob#eti$a del patrimonioAfin o patrimonio de
afectaci!n. 8os limitaremos a repetir Jcomo tantos otrosJ %ue se tild! de e*agerada la tendencia de
despersonali'ar el patrimonio asta el e*tremo de concebir %ue las cosas agrupadas podr)an tener por s)
mismas derecos y, en cierto modo, $oluntad propia. &onclusi!n inaceptable en el mundo #ur)dico. Pues
todas sus instituciones y reglas est-n al ser$icio del ombre y de una $oluntad leg)tima del mismo.
+in embargo, parte de la teor)a ob#eti$a resulta acogida por la doctrina moderna, y lo a sido con
l!gicas adecuaciones, segn se $er- al tratar del patrimonio separado y del patrimonio aut!nomo.
342. H6s una universalidad de derecho el patrimonio generalJ. 342. H6s una universalidad de derecho el patrimonio generalJ.
6firman mucos %ue el patrimonio general de las personas es una uni$ersalidad #ur)dica 2uni$ersitas
#uris3, llamada tambin de dereco.
6d$irtamos %ue en un sentido genrico por uni$ersalidad se entiende un con#unto de bienes %ue
forman un todo. .5a tradici!n distingue las uni$ersalidades de eco 2uni$ersitates rerum3 de las
uni$ersalidades de dereco. Es muy delicado y a suscitado contro$ersias el tema del elemento %ue
diferencia mutuamente las dos categor)as. 6 m) me parece Adice 6urelio &andianA
2K
%ue debe acogerse la
idea de %ue mientras la uni$ersalidad de eco es un comple#o de cosas, omogneas 2por e#emplo, una
biblioteca3 o eterogneas 2por e#emplo, un establecimiento de comercio3 reunidas con#untamente por
$oluntad del ombre en ra'!n del destino, o sea, de una relaci!n funcional, por el contrario, la
uni$ersalidad de dereco consiste en un comple#o org-nico 2creado por la ley3 de relaciones #ur)dicas
acti$as y pasi$as, reunidas por la pertenencia a un mismo su#eto o 2siempre en su estructura unitaria3 a una
pluralidad de su#etos. Por e#emplo" es uni$ersalidad de dereco el patrimonio ereditario, en el seno del
cual se enfrentan elementos acti$os y elementos pasi$os, reunidos por un destino 2destino legal3, en el
2K 2K
Nean &arbonnier, Nean &arbonnier, "Droit %i&il"+ "Droit %i&il"+ 5es biens, Paris, ;B?7, p. ?I. 5es biens, Paris, ;B?7, p. ?I.
;<? ;<?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
sentido de %ue a%uellos elementos acti$os deben ser$ir para la satisfacci!n de las obligaciones pasi$as y
no otras/
2;
.
Generalmente los autores franceses e*presan %ue el patrimonio general, sea de un $i$o o la sucesi!n
de un muerto es el prototipo de la uni$ersalidad #ur)dica o de dereco.
En cambio, la mayor)a de la doctrina italiana sostiene %ue el patrimonio no es una uni$ersalidad,
por%ue toda uni$ersalidad, de eco o de dereco es una cosa, y el patrimonio de una persona $i$a no lo
es y por eso no se puede ad%uirir ni ena#enar mediante un acto #ur)dico entre $i$os. +!lo la sucesi!n o
patrimonio de una persona muerta es una cosa, una uni$ersalidad #ur)dica, y por ser una cosa puede
ad%uirirse y ena#enarse mediante un acto entre $i$os
22
.
343. .atrimonios separados. 343. .atrimonios separados.
+e dice %ue ay patrimonios separados cuando dos o m-s ncleos patrimoniales, mutuamente
independientes entre s), tienen por titular a un mismo su#eto.
&omo resulta de la definici!n, se trata de masas o ncleos patrimoniales %ue la ley crea Jy no los
particularesJ para someterlos a un rgimen #ur)dico propio %ue esa misma ley #u'ga adecuado o
con$eniente. 6 continuaci!n $eamos algunos e#emplos.
Todos saben %ue la sociedad conyugal es la sociedad de bienes %ue se forma entre los c!nyuges por el
eco del matrimonio, sal$o %ue aya pacto en contrario 2&. &i$il, art. ;?;I3. 6ora bien, .como entre los
c!nyuges ay tres entidades distintas" el marido, la mu#er y la sociedad, y como esta ltima es una
comunidad restringida a la %ue no ingresan todos los bienes de a%ullos, ay tambin tres patrimonios" el
patrimonio comn o social, el patrimonio propio del marido y el patrimonio propio de la mu#er. Toda$)a, si
la mu#er tiene bienes reser$ados por%ue e#erce o a e#ercido un empleo, oficio o profesi!n, industria o
comercio separado del marido, abr-, adem-s, un cuarto patrimonio, el reser$ado, constituido por los
bienes %ue obtenga o aya obtenido con dico e#ercicio y por los %ue con ellos ad%uiera
27
.
:ay $arios otros casos de patrimonios separados con rgimen o tratamiento #ur)dico particular. Por
e#emplo, el i#o de familia menor adulto sometido a patria potestad tiene un patrimonio general %ue se lo
administra el padre y puede tener un peculio profesional o industrial, masa de bienes %ue se forma con los
ad%uiridos por el i#o con su traba#o y cuyo goce y administraci!n a l mismo corresponden 2&. &i$il, arts.
2<7, 8C ;C y 2<>3.
+e menciona tambin como caso de patrimonio separado el %ue resulta de la separaci!n de los bienes
del difunto respecto de los del eredero, beneficio %ue pueden pedir los acreedores ereditarios y los
acreedores testamentarios y en $irtud del cual ellos tienen dereco a %ue de los bienes del difunto se les
cumplan las obligaciones ereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del eredero
2&. &i$il, art. ;7?I3.
Tambin se se,ala como un caso de separaci!n patrimonial el %ue deri$a del beneficio de in$entario.
Este beneficio consiste en no acer a los erederos %ue aceptan la erencia responsables de las
obligaciones ereditarias y testamentarias sino asta concurrencia del $alor total de los bienes %ue an
eredado 2&. &i$il, art. ;2<?3.
5a &orte de &asaci!n italiana, en sentencia de 2? de #unio de ;B?;, declara %ue la aceptaci!n de ta
erencia con beneficio de in$entario, .comporta la separa'ione de patrimoni del defunto e dellP erede/
2<
.
En contra se a sostenido %ue el beneficio de in$entario .no significa una dualidad de patrimonios
sino una limitaci!n de responsabilidad4 las obligaciones ereditarias y testamentarias %ue pasan al
eredero se reducen, en el caso de ser mayores, al monto de los bienes eredados/
2=
. 6 nosotros no nos
cabe duda %ue opera esta reducci!n, pero ella supone pre$iamente determinar el acti$o y el pasi$o del
2; 2;
&andian, &andian, ""nstituciones de Derecho Pri&ado", ""nstituciones de Derecho Pri&ado", traducci!n castellana de la segunda edici!n italiana. M*ico, ;B>;, p-g. 27<. traducci!n castellana de la segunda edici!n italiana. M*ico, ;B>;, p-g. 27<.
22 22
9ase" &andian, ob. cit., p. 2;?4 Torrente e +clesinger, ob. cit., p. ;7>4 +antoro Passarelli, ob. cit., p. I?. Este ltimo dice 9ase" &andian, ob. cit., p. 2;?4 Torrente e +clesinger, ob. cit., p. ;7>4 +antoro Passarelli, ob. cit., p. I?. Este ltimo dice
%ue el patrimonio general no puede considerarse una uni$ersalidad precisamente por%ue se concentra en el su#eto. %ue el patrimonio general no puede considerarse una uni$ersalidad precisamente por%ue se concentra en el su#eto.
27 27
6rturo 6lessandri Dodr)gue', UTratado Pr-ctico de las &apitulaciones Matrimoniales, de la +ociedad &onyugal y de los 6rturo 6lessandri Dodr)gue', UTratado Pr-ctico de las &apitulaciones Matrimoniales, de la +ociedad &onyugal y de los
Fienes Deser$ados de la Mu#er &asadaU. +antiago de &ile ;B7=, 8T ;><, p. ;2B. Fienes Deser$ados de la Mu#er &asadaU. +antiago de &ile ;B7=, 8T ;><, p. ;2B.
2< 2<
Pescatore e Duperto, Pescatore e Duperto, "%odice %i&ile Annotato con la (iurispruden0a della %orte %onstitu0ionale e della %orte de "%odice %i&ile Annotato con la (iurispruden0a della %orte %onstitu0ionale e della %orte de
%assa0ione", %assa0ione", Milano, ;B?I, #urisprudencia del art. =;2, p. 7KK. Milano, ;B?I, #urisprudencia del art. =;2, p. 7KK.
2= 2=
&arlos 1ucci &laro, &arlos 1ucci &laro, "Derecho %i&il", "Derecho %i&il", Parte General, +antiago, ;BB=, p. ;>2, p-g. ;=K. Parte General, +antiago, ;BB=, p. ;>2, p-g. ;=K.
;<I ;<I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
patrimonio del difunto, patrimonio %ue para los efectos indicados se mira como una masa o ncleo
separado del patrimonio general y personal del eredero.
Por supuesto %ue los llamados patrimonios separados s!lo puede establecerlos la ley. 8o podr)a un
particular separar un grupo de sus bienes y declarar %ue s!lo stos responder-n de las deudas %ue
contraiga en la acti$idad %ue con ellos despliegue y %ue, por ende, s!lo los acreedores relacionados con las
deudas contra)das en dica acti$idad podr-n e#ecutar sus crditos en ese grupo de bienes, no pudiendo
acerlo los dem-s acreedores.
344. .atrimonio autnomo. 344. .atrimonio autnomo.
Patrimonio aut!nomo es a%uel %ue transitoriamente carece de su#eto.
El inters pr-ctico de la instituci!n es la conser$aci!n del patrimonio y no se $ea abandonado
mientras ad$enga su titular o sean empleados los bienes %ue lo forman.
En e#emplo de patrimonio aut!nomo es el de la erencia yacente. Otro, el %ue representa la
asignaci!n %ue tiene por ob#eto crear una nue$a corporaci!n o fundaci!n4 mientras no se concede la
personalidad #ur)dica los bienes de la asignaci!n constituyen un patrimonio aut!nomo. Tambin se
considera %ue tiene este car-cter la masa de bienes %ue se atribuye a un ente %ue si bien carece de
personalidad #ur)dica, se le reconoce cierta autonom)a patrimonial, aun%ue imperfecta. Eno de estos casos
es el de la comisi!n de personas facultada por la autoridad competente para recolectar fondos y erigir un
monumento a un ciudadano ilustre, monumento %ue pasar- a ser un bien de la naci!n toda.
Entre el patrimonio separado y el aut!nomo la diferencia es notoria
2>
. El primero implica una especie
de descone*i!n del patrimonio general de la persona, pero su titularidad contina en la misma, lo %ue no
ocurre con el patrimonio aut!nomo, %ue siempre, en realidad, desemboca en otro titular. &omprobemos la
afirmaci!n a tra$s de la erencia yacente. Decibe este nombre la erencia %ue no a sido aceptada en el
pla'o de %uince d)as por algn eredero, siempre %ue no e*ista albacea con tenencia de bienes designado
en el testamento, o si lo ay, no a aceptado el albacea el cargo. 6s) se desprende del art)culo ;2<K del
&!digo &i$il. 5a erencia yacente, como tal, es un patrimonio aut!nomo" el patrimonio ereditario, antes
de morir el causante, a l correspond)a4 pasando el tiempo de la yacencia, una $e' aceptada la erencia,
dico patrimonio tiene por titular al eredero aceptante, claro %ue con efecto retroacti$o al tiempo de la
muerte del causante, pero en la realidad el patrimonio ereditario estu$o temporalmente sin titular y por
eso ubo %ue nombrarle asta un curador.
2> 2>
&on todo, en la doctrina se ad$ierte a $eces un confusionismo o construcciones de poca uniformidad. &omp-rese" Trabucci &on todo, en la doctrina se ad$ierte a $eces un confusionismo o construcciones de poca uniformidad. &omp-rese" Trabucci
UIstitu'ioni di 1iritto &i$ileU, Pado$a, ;BI=, p-rrafo ;=B, p-g. 7B;4 en la $ersi!n espa,ola correspondiente a una edici!n italiana UIstitu'ioni di 1iritto &i$ileU, Pado$a, ;BI=, p-rrafo ;=B, p-g. 7B;4 en la $ersi!n espa,ola correspondiente a una edici!n italiana
anterior, ya citada, t. I, p-g. <K;4 Torrente e +clesinger, ob. cit. p-rrafo >B, p. ;7=4 +antoro Passarelli %ue, con particular punto de anterior, ya citada, t. I, p-g. <K;4 Torrente e +clesinger, ob. cit. p-rrafo >B, p. ;7=4 +antoro Passarelli %ue, con particular punto de
$ista, agrupa los patrimonios separados y los aut!nomos ba#o la denominaci!n genrica de Upatrimonios de destinoU, ob. cit. p. II4 $ista, agrupa los patrimonios separados y los aut!nomos ba#o la denominaci!n genrica de Upatrimonios de destinoU, ob. cit. p. II4
&andian, ob. cit., nmeros ;=K y ;=;, pp. 2;I, al final, a 227. &abe ad$ertir %ue algunas figuras #ur)dicas %ue se engloban en otros &andian, ob. cit., nmeros ;=K y ;=;, pp. 2;I, al final, a 227. &abe ad$ertir %ue algunas figuras #ur)dicas %ue se engloban en otros
derecos en ciertos tipos de patrimonio no siempre coinciden con las concepciones del 1ereco cileno. derecos en ciertos tipos de patrimonio no siempre coinciden con las concepciones del 1ereco cileno.
;<B ;<B
Captulo VIII Captulo VIII
DERECHOS DE LA PERSONALIDAD DERECHOS DE LA PERSONALIDAD
34!. Definiciones. 34!. Definiciones.
5l-manse derecos primordiales o de la personalidad los %ue tienen por fin defender intereses
umanos ligados a la esencia de la personalidad. Tambin se dice %ue son a%uellos derecos %ue toda
persona f)sica, en la calidad de su#eto #ur)dico, lle$a inseparablemente desde su origen y %ue no tienen otro
presupuesto %ue la e*istencia de la persona.
34". .ol:mica sobre la configuracin de los derechos de la personalidad. 34". .ol:mica sobre la configuracin de los derechos de la personalidad.
Mucos afirman %ue los llamados derecos de la personalidad no pueden configurarse como
$erdaderos derecos sub#eti$os, por%ue todo dereco sub#eti$o entra,a como elementos distintos el su#eto
y el ob#eto del mismo y en los derecos de la personalidad aparecer)an confundidos, como un solo ente.
Otros, refutando, manifiestan %ue el ob#eto de los derecos de la personalidad es un ente distinto de la
persona, aun%ue tiene car-cter personal" la $ida, el onor, la integridad f)sica.
+ea como fuere, el eco es %ue los derecos de la personalidad protegen supremos intereses
umanos y son considerados por la doctrina y las legislaciones positi$as.
34#. .roteccin constitucional de los derechos de la personalidad. 34#. .roteccin constitucional de los derechos de la personalidad.
Mucas &onstituciones Pol)ticas dan cabida en sus te*tos a $arios derecos de la personalidad. 1e
esta manera se pueden acer $aler contra los poderes pblicos del Estado %ue pretendan a$asallarlos, y no
s!lo contra los particulares %ue intenten desconocerlos a otros particulares. 5a &onstituci!n cilena de
;BIK asegura el dereco a la $ida, a la integridad f)sica de la persona4 el dereco al respeto de la $ida
pri$ada y pblica y a la onra de la persona y su familia4 el dereco a la in$iolabilidad del ogar y de toda
forma de comunicaci!n pri$ada4 el dereco a la libertad de traba#o y el dereco a su libre elecci!n, y el
dereco de propiedad intelectual, art)stica e industrial 2art. ;B3.
34%. Defensa de los derechos de la personalidad por el Frecurso de proteccinG. 34%. Defensa de los derechos de la personalidad por el Frecurso de proteccinG.
5os derecos recin mencionados y otros %ue ta*ati$amente se,ala la &onstituci!n pueden
defenderse, entre otros medios, por el llamado recurso de protecci!n 2art. 2K3. Nur)dicamente, no se trata de
un recurso, sino de .una acci!n cautelar de ciertos derecos fundamentales frente a los menoscabos %ue
pueden e*perimentar como consecuencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios de las autoridades o
de los particulares/.
Esta acci!n se tramita a tra$s de un procedimiento bre$e para restablecer prontamente el imperio del
dereco afectado, sin per#uicio de %ue se discuta ante la #usticia ordinaria, en forma lata, la cuesti!n
surgida. Es competente para conocer de la acci!n la &orte de 6pelaciones respecti$a 2&onstituci!n, art.
2K3.
34&. ,aturale?a $ caracteres de los derechos de la personalidad. 34&. ,aturale?a $ caracteres de los derechos de la personalidad.
1e acuerdo con la escuela de 1ereco 8atural, los derecos de la personalidad deri$an de la propia
naturale'a umana y son pree*istentes a su reconocimiento por el Estado. +eguramente ese es su
fundamento natural, pero su efecti$idad emana del reconocimiento de ste.
&omo caracteres de los derecos de la personalidad se mencionan los siguientes.
;=K ;=K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
l3 +on generales, por%ue todas las personas, por el simple eco de serlo, se constituyen en sus
titulares.
23 +on absolutos, por%ue su respeto puede imponerse a todos los dem-s su#etos, al igual %ue ocurre
con los derecos reales sobre las cosas y en contraste con los derecos relati$os, como los de crdito o de
obligaci!n, llamados tambin derecos personales 2no confundirlos con los derecos de la personalidad3,
%ue son .los %ue s!lo pueden reclamarse de ciertas personas, %ue, por un eco suyo o la sola disposici!n
de la ley, an contra)do las obligaciones correlati$as, como el %ue tiene el prestamista contra su deudor por
el dinero prestado, o el i#o contra el padre por alimentos/ 2&. &i$il, art. =?I3.
73 +on e*trapatrimoniales, es decir, en s) mismos no son $aluables en dinero. Por e#emplo, nadie
puede decir %ue el dereco a la $ida admite una estimaci!n pecuniaria. &uesti!n distinta es %ue el da,o
surgido como consecuencia de la $iolaci!n de un dereco de la personalidad sea indemni'able en dinero.
Pero en este caso no se $ala ese dereco sino el da,o %ue pro$oca la infracci!n. &uando un automo$ilista
culpablemente da muerte a un peat!n y es condenado a indemni'ar a los i#os del difunto, no se $alora la
$ida de ste, sino el per#uicio %ue la pri$aci!n de ella trae para sus i#os. Tal per#uicio puede ser material y
moral.
<3 +on esenciales, por%ue nunca pueden faltar. El ser umano desde %ue nace los tiene y s!lo se
e*tinguen con su muerte.
=3 5os derecos de la personalidad son indisponibles. Esto %uiere decir %ue no pueden renunciarse,
cederse, transmitirse ni transigirse. 5a indisponibilidad no es sino una consecuencia del car-cter esencial y
necesario de los derecos en referencia.
>3 +on imprescriptibles, o sea, no se pierden por el no uso.
3!(. Los derechos de la personalidad con relacin a las personas jurdicas. 3!(. Los derechos de la personalidad con relacin a las personas jurdicas.
5as personas #ur)dicas, como una corporaci!n o una fundaci!n, al igual %ue las personas f)sicas,
tambin tienen derecos de la personalidad, pero Jclaro est-J s!lo los compatibles con su naturale'a
incorp!rea, como el dereco al nombre, al onor, pero no a la in$iolabilidad f)sica, %ue es inconcebible
respecto de seres %ue no se tocan.
3!1. Clasificaciones. 3!1. Clasificaciones.
5os autores presentan $ariadas clasificaciones de los derecos de la personalidad, pero ninguna agota
stos, %ue son numerosos. Por $)a de e#emplo, citaremos una de estas clasificaciones doctrinarias"
I. 1ereco a la $ida.
II. 1ereco a la integridad f)sica o corporal.
III. 1ereco de disposici!n del propio cuerpo y del propio cad-$er.
I9. 1ereco al libre desarrollo de la propia acti$idad o dereco de libertad.
;. 1ereco a la libertad de locomoci!n, de residencia o de domicilio.
2. 1ereco a la libertad matrimonial.
7. 1ereco a la libertad contractual y comercial.
<. 1ereco a la libertad de traba#o.
9. 1ereco al onor.
9I. 1ereco a la imagen.
9II. 1ereco moral de autor y de in$entor.
9III. 1ereco al secreto epistolar, telegr-fico y telef!nico.
Otros autores, en una gran s)ntesis, agrupan, por un lado, los derecos %ue protegen la in$iolabilidad
f)sica de la persona, y, por otro, los %ue resguardan su integridad moral.
8osotros anali'aremos someramente algunos derecos de la personalidad.
3!2. a+ Derecho a la proteccin de la propia integridad fsica. 3!2. a+ Derecho a la proteccin de la propia integridad fsica.
Este dereco se acta a tra$s de las normas penales %ue castigan el omicidio y las lesiones
personales, la ayuda e instigaci!n al suicidio. 6dem-s, la leg)tima defensa es una causa de #ustificaci!n de
los males %ue el agredido pueda causar al agresor.
;=; ;=;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5a &onstituci!n Pol)tica asegura a todas las personas el dereco a la $ida y a la integridad f)sica y
ps)%uica. 5a ley protege la $ida del %ue est- por nacer 2art. ;B, 8C ;C3. 0 esto oy lo ace sin restricciones.
En efecto, el &!digo +anitario dec)a %ue .s!lo con fines teraputicos podr- interrumpirse el embara'o.
Para proceder a esta inter$enci!n se re%uerir- la opini!n documentada de dos mdicos ciru#anos/ 2art.
;;B3. Pero la ley 8C ;I.I2>, de ;= de septiembre de ;BIB, orden! reempla'ar el citado te*to por el
siguiente" .8o podr- e#ecutarse ninguna acci!n cuyo fin sea pro$ocar el aborto/. 5os autores de esta ley
estimaron %ue, dados los a$ances de la ciencia, en nuestros d)as, para sal$ar la $ida de la madre 2fin a %ue
tend)a el llamado aborto teraputico3, no es necesario recurrir a esa inter$enci!n.
El %ue sufre un atentado contra su integridad f)sica o ps)%uica tiene el dereco de demandar el cese de
tal eco, la sanci!n penal %ue mere'ca y la indemni'aci!n del da,o material y moral e*perimentado
2&onstituci!n, art. 2K4 &. &i$il, arts. 27;< y 272B3.
3!3. b+ <ctos de disposicin sobre el propio cuerpo. 3!3. b+ <ctos de disposicin sobre el propio cuerpo.
5a ley autori'a %ue una persona, en $ida, done !rganos, te#idos o partes de su cuerpo para el in#erto o
trasplante en otra persona. 5a ena#enaci!n debe ser, pues, a t)tulo gratuito, con fines teraputicos y
reali'ada con una serie de re%uisitos %ue e*ige el &!digo +anitario en $ista de la trascendencia del acto"
plena capacidad del donante, informaci!n a ste de los riesgos %ue corre con el trasplante, constancia
escrita del generoso de su $oluntad de donar.
5as disminuciones transitorias de la propia integridad f)sica pueden lle$arse a cabo sin restricciones e
incluso a t)tulo lucrati$o. 6s), ay $entas de sangre para transfusiones.
+e subentiende %ue no caben disposiciones del propio cuerpo cuando contrar)an las leyes, el orden
pblico o las buenas costumbres. 1e a) %ue no se podr)a e*igir a una mu#er el cumplimiento de un
contrato %ue la obliga a desempe,arse como meretri'.
5as partes ya separadas del cuerpo, desde el momento mismo de la separaci!n, pasan a ser bienes
aut!nomos y nada obsta a su libre disposici!n. 6s), un diente e*tra)do puede $enderse. 8o son pocos los
casos en %ue la .muela del #uicio/ de una artista clebre se remata con fines benficos. 5a $enta de
cabelleras femeninas es masi$a en algunos pueblos.
3!4. c+ Disposicin del propio cad2ver. 3!4. c+ Disposicin del propio cad2ver.
Toda persona legalmente capa' tiene dereco a disponer de su cad-$er o de partes de l con el ob#eto
de %ue sea utili'ado en in$estigaciones cient)ficas, para la docencia uni$ersitaria, para la elaboraci!n de
productos teraputicos o en la reali'aci!n de in#ertos. Tambin puede utili'arlo para trasplante de !rganos
con fines teraputicos.
3!!. d+ Derecho al honor. 3!!. d+ Derecho al honor.
En la integridad moral de los indi$iduos tiene capital importancia el dereco al onor %ue, en el
campo penal, es protegido con la sanci!n de los delitos de calumnia e in#uria 2&. Penal, arts. <;2 y <;>3.
5a calumnia es la imputaci!n de un delito determinado pero falso y %ue puede actualmente perseguirse de
oficio4 in#uria es toda e*presi!n proferida o acci!n e#ecutada en desonra, descrdito o menosprecio de
otra persona.
Generalmente, todos los delitos penales, adem-s de la sanci!n de este car-cter %ue se impone al autor,
dan lugar a una indemni'aci!n pecuniaria a fa$or de la $)ctima, no s!lo por los da,os materiales sufridos
por ella, sino tambin por los da,os puramente morales 2aflicciones, penas, mortificaciones3. +in embargo,
por e*cepci!n, dispone el &!digo &i$il %ue .las imputaciones in#uriosas contra el onor o el crdito de
una persona no dan dereco para demandar una indemni'aci!n pecuniaria, a menos de probarse da,o
emergente o lucro cesante, %ue pueda apreciarse en dinero/ 2art. 277;3. 1e manera %ue si las imputaciones
in#uriosas no traen un menoscabo patrimonial, no puede reclamarse una indemni'aci!n en dinero, aun%ue
la $)ctima aya sufrido grandes pesares a causa de dicos ata%ues a su onor o su crdito. 5a mencionada
disposici!n no tiene ra'!n de ser y deber)a ser barrida del &!digo.
5a ley 8C ;>.><7, %ue fi#a el te*to definiti$o de la 5ey sobre 6busos de Publicidad, establece penas
corporales se$eras para los delitos de calumnia e in#uria cometidos por cual%uiera de los medios %ue
se,ala su art)culo ;> 2diarios, re$istas, radio, tele$isi!n, cinematograf)a, etc.3 y adem-s declara %ue la
;=2 ;=2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
indemni'aci!n de per#uicios conforme a las reglas generales %ue tiene el ofendido puede acerse e*tensi$a
al da,o pecuniario %ue fuere consecuencia de la depresi!n an)mica o psicol!gica sufrida por la $)ctima o
su familia con moti$o del delito, y a la reparaci!n del da,o meramente moral %ue tales personas
acreditaren aber sufrido 2art. 7<, inciso ;C3.
3!". e+ Derecho a la intimidad. 3!". e+ Derecho a la intimidad.
Es un principio %ue nadie puede interferir en la $ida )ntima de una persona, como tampoco
di$ulgarla, a menos %ue ella lo consienta o la ley lo autorice. 5a &onstituci!n asegura el respeto a la $ida
pri$ada y pblica de las personas 2art. ;B, 8C <C3.
El problema surge cuando se trata de conciliar la libertad de imprenta y de difusi!n de noticias por los
medios de comunicaci!n social 2diarios, re$istas, tele$isi!n, radios, etc.3 con el dereco de cada uno a %ue
terceros no se entrometan en la propia $ida pri$ada. 5a soluci!n e*ige determinar el l)mite entre el
leg)timo e#ercicio del dereco de cr!nica y de cr)tica, por una parte, y la indebida in$asi!n de la esfera
a#ena, por la otra. Para esto a de tenerse en cuenta el inters y la concreta $oluntad del particular y el
inters de la colecti$idad en conocer y $aluar o ponderar ecos y personas %ue ad%uieren importancia
pblica
2?
. 5a aplicaci!n pr-ctica de esta pauta es el-stica e importa una cuesti!n de tacto %ue los
tribunales, en caso de conflicto, an de resol$er considerando las circunstancias de la especie. 9ase un
caso de #urisprudencia citado poco m-s adelante, en las l)neas encabe'adas por el t)tulo lateral 1ereco a
la imagen.
5a 5ey de 6busos de Publicidad sanciona al %ue difunde, a tra$s de cual%uiera de los medios citados
anteriormente, ecos de la $ida pri$ada de una persona %ue causaren o pudieren causar da,o material o
moral a ella, su c!nyuge, ascendientes, descendientes o ermanos. 5a indemni'aci!n de per#uicios
correspondiente es la misma %ue $imos para los delitos de in#uria y calumnia cometidos a tra$s de los
medios de publicidad y %ue aparece en el art)culo 7< transcrito l)neas m-s arriba.
5a ley, por cuestiones #udiciales o de polic)a, autori'a a funcionarios competentes para inter$enir en
la $ida pri$ada de las personas en la medida %ue sea necesario a los fines %ue se persiguen.
3!#. f+ *nviolabilidad de las comunicaciones $ papeles privados. 3!#. f+ *nviolabilidad de las comunicaciones $ papeles privados.
5a &onstituci!n garanti'a la in$iolabilidad de toda forma de comunicaci!n pri$ada 2art. ;B, 8C =C3.
5a garant)a se e*tiende, pues, a toda forma de comunicaci!n pri$ada4 en consecuencia, abarca la epistolar,
la telegr-fica, la telef!nica, etc.
El &!digo Penal castiga al %ue abriere o registrare la correspondencia o los papeles de otro sin su
$oluntad. 5a pena es mayor si el intruso di$ulga o se apro$eca de los secretos %ue a%ullos contienen
2art. ;<>, inciso primero3.
5a anterior disposici!n puniti$a no es aplicable entre c!nyuges, ni a los padres, guardadores o
%uienes agan sus $eces, en cuanto a los papeles o cartas de sus i#os o menores %ue se allen ba#o su
dependencia. Tampoco es aplicable a a%uellas personas a %uienes por leyes o reglamentos especiales se les
autori'a instruirse de la correspondencia a#ena 2&. Penal, art. ;<>, incisos segundo y tercero3.
Fasta %ue el indi$iduo abra la correspondencia o registre los papeles a#enos para %ue cometa el delito
de %ue se abla4 no es necesario %ue se imponga o apro$ece del contenido, caso este ltimo en %ue la
pena es mayor.
El delito supone correspondencia cerrada. Por eso la 5ey Org-nica del +er$icio de &orreos y
Telgrafos declara %ue no se $iola el secreto postal cuando se trata de cartas abiertas 2decreto 8C =.K7?, de
;B>K, del Ministerio del Interior, art. I7, inciso 223.
8!tese %ue la correspondencia una $e' abierta pasa a formar parte de los papeles del destinatario, y
as) ocurre aun%ue ella se $uel$a a cerrar.
8uestro &!digo &i$il no regula las condiciones para di$ulgar comunicaciones de car-cter
confidencial. Planteada al respecto una cuesti!n, el #ue' deber- llenar la laguna legal recurriendo a la
e%uidad.
En esta materia puede ser$ir de pauta el 1ereco &omparado.
2? 2?
Torrente A +clesinger, Torrente A +clesinger, )anuale di Diritto Pri&ato )anuale di Diritto Pri&ato, Milano, ;BI;, pp. 7K;A7K2. , Milano, ;BI;, pp. 7K;A7K2.
;=7 ;=7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
El &!digo &i$il boli$iano de ;B?= dispone %ue .el destinatario de una carta misi$a de car-cter
confidencial no puede di$ulgar su contenido sin el asentimiento e*preso del autor o de sus erederos
for'osos, pero puede presentarla en #uicio si tiene un inters personal serio y leg)timo. +i fallece el
destinaAtario, el autor o sus erederos for'osos pueden pedir al #ue' ordene se restituya, o sea destruida, o
se deposite la carta misiA$a en poder de persona calificada, u otras medidas apropiadas/ 2art. 2K3.
Por su parte, el &!digo &i$il peruano de ;BI< dice" .5a correspondencia epistolar, las
comunicaciones de cual%uier gnero o las grabaciones de la $o', cuando tengan car-cter confidencial o se
refieran a la intimidad de la $ida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o di$ulgadas sin el
asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. 5a publicaci!n de las memorias personales o
familiares, en iguales circunstancias, re%uiere la autori'aci!n del autor. Muertos el autor o el destinatario,
segn los casos, corresponde a los erederos el dereco de otorgar el respecti$o asentimiento. +i no
ubiese acuerdo entre los erederos decidir- el #ue'. 5a proibici!n de la publicaci!n p!stuma eca por
el autor o el destinatario no puede e*tenderse m-s all- de cincuenta a,os a partir de su muerte/ 2art. ;>3.
3!%. g+ Derecho a la imagen. 3!%. g+ Derecho a la imagen.
5a doctrina uni$ersal y el 1ereco comparado re$elan %ue ay dos tendencias respecto al dereco
%ue tiene una persona sobre su imagen. 1e acuerdo con una de ellas, tal dereco e*iste plenamente4 segn
la otra, ese dereco no e*iste y la persona de cuya imagen se an apro$ecado otros s!lo puede reclamar
si se la per#udica en su prestigio moral.
El primer punto de $ista lo encontramos acogido en el &!digo &i$il peruano de ;BI<, %ue dice"
.5a imagen y la $o' de una persona no pueden ser apro$ecadas sin autori'aci!n e*presa de ella o, si
a muerto, sin el asentimiento de su c!nyuge, descendientes, ascendientes o ermanos, e*cluyentemente y
en este orden.
1ico asentimiento no es necesario cuando la utili'aci!n de la imagen y la $o' se #ustifi%ue por la
notoriedad de la persona, por el cargo %ue desempe,a, por ecos de importancia o inters pblico y por
moti$os de )ndole cient)fica, did-ctica o cultural y siempre %ue se relacione con ecos o ceremonias de
inters geAneral %ue se celebren en pblico. 8o rigen estas e*cepciones cuando la utili'aci!n de la imagen
o la $o' atente contra el onor, el decoro o la reputaci!n de la persona a %uien corresponde/ 2art. ;=3.
5a otra tendencia es seguida por el &!digo &i$il Foli$iano de ;B?=, %ue dice" .&uando se comercia,
publica, e*ibe o e*pone la imagen de una persona lesionando su reputaci!n o decoro, la parte interesada
y, en su defecto, su c!nyuge, descendientes o ascendientes pueden pedir, sal$o los casos #ustificados por la
ley, %ue el #ue' aga cesar el eco lesi$o.
+e comprende en la regla anterior la reproducci!n de la $o' de una persona/ 2art)culo ;>3.
8osotros somos partidarios de la primera concepci!n y nos parece %ue el &!digo &i$il peruano la
refle#a cabalmente y en sus #ustos l)mites.
En &ile, la imagen no est- regulada, aun%ue ay disposiciones aisladas %ue se refieren a fotograf)as
y retratos.
6lgunos an deducido del art)culo 7< de la ley 8C ;?.77>, de 2 de octubre de ;B?K, sobre propiedad
intelectual, %ue la legislaci!n cilena no reconoce un $erdadero dereco. Este art)culo prescribe %ue
.corresponde al fot!grafo el dereco e*clusi$o de e*poner, publicar y $ender sus fotograf)as, a e*cepci!n
de las reali'adas en $irtud de un contrato, caso en el cual dico dereco corresponde al %ue a encargado
la obra.../.
5a $erdad es %ue la disposici!n transcrita abla del dereco del fot!grafo para e*poner y comerciar
.sus/ fotograf)as, pero de a) no podemos inferir %ue est- autori'ado para fotografiar a %uien se le ocurra
y menos %ue la persona fotografiada no tiene dereco a su propia imagen.
&onsagra el dereco a la imagen la ley 8C ;B.K7B, de 2= de enero de ;BB;, sobre pri$ilegios
industriales y protecci!n de los derecos de Propiedad Industrial, cuyo art)culo 2K dice %ue .no pueden
registrarse como marcas comerciales el nombre, el seud!nimo, el retrato de una persona natural
cual%uiera, sal$o el caso de consentimiento e*preso dado por ella, o por sus erederos si ubiere fallecido.
+in embargo, ser-n susceptibles de registrarse los nombres de los persona#es ist!ricos cuando ubieren
transcurrido, a lo menos, =K a,os de su muerte, siempre %ue no afecte su onor/.
5a #urisprudencia respecto de los retratos o fotograf)as en general es casi nula.
;=< ;=<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
:ay una $ie#a sentencia %ue se refiere a una fotograf)a encargada por el retratado. En sus marcitas
p-ginas se establece" ;3 el contrato para la confecci!n de un retrato fotogr-fico debe calificarse de
compra$enta 2&. &i$il, art. ;BB>3 y ella no comprende las plancas si nada se a estipulado sobre ellas4 y
23 el fot!grafo no tiene dereco a e*ibir los retratos ni $enderlos a terceros y est- obligado a destruir las
plancas, correspondiendo al retratado pagar las no utili'adas si no prueba %ue todas ellas entraron en el
contrato
2I
.
Otra sentencia relacion! la fotograf)a de una dama tomada en la playa por un diario con el dereco a
la $ida pri$ada. 6firm! %ue los ecos %ue se reali'an en lugares pblicos y abiertos no pueden calificarse
como parte de la $ida pri$ada de las personas. En consecuencia, si una #o$en concurre a un balneario
marino con un tra#e de ba,o llamado .tanga/ y cierto diario la fotograf)a, destac-ndola notablemente en
una de sus p-ginas, ella no puede entablar un recurso de protecci!n fundado en la norma de la
&onstituci!n %ue asegura a todas las personas el respeto y protecci!n de su $ida pri$ada y pblica y de su
onra y la de su familia 2art. ;B 8C <C3. El solo eco de concurrir a uno de esos lugares demuestra %ue la
propia persona %ue lo ace estima no mo$erse en la esfera de su $ida pri$ada y las fotograf)as
cuestionadas no cabe mirarlas como atentatorias a su onra, a la buena opini!n y respetabilidad %ue pueda
merecer a conocidos
2B
.
En la especie, el abogado defensor de la dama sostu$o %ue ab)a $iolaci!n de la $ida pri$ada de ella
por%ue una cosa es concurrir a la playa con uno de los tra#es adecuados a la ocasi!n y otra muy distinta es
reproducir esa imagen con toda publicidad en un diario, sobre todo si ste se caracteri'a por insertar
algunas l)neas m-s o menos picarescas. &ada cuesti!n a de #u'garse y resol$erse atendiendo a su
.conte*to/.
8osotros concordamos con la opini!n del abogado. 8o ay duda de %ue si se %uiere resaltar la
concurrencia de numerosas personas a una playa, la fotograf)a %ue muestre al grupo no merecer- reparos4
pero si del grupo se a)sla con singular relie$e a una persona y se destacan sus ropas minsculas, el asunto
puede ser menoscabador para esa persona. 0 no a de ol$idarse %ue lo %ue en el ambiente de playa tiene
una ponderaci!n ad%uiere otra distinta en el llamati$o cuadro de un peri!dico. Por otro lado, abr)a sido
interesante plantear el asunto del dereco a la imagen en otro #uicio.
+in duda urge regular este dereco y los otros de la personalidad.
3!&. Disposiciones del Cdigo .enal relacionadas con la proteccin a la vida privada $ p-blica de 3!&. Disposiciones del Cdigo .enal relacionadas con la proteccin a la vida privada $ p-blica de
las personas $ su familia. las personas $ su familia.
5a ley 8C ;B.<27, de 2K de no$iembre de ;BB=, orden! agregar al &!digo Penal disposiciones %ue
establecen la mencionada protecci!n.
&astiga al %ue, en recintos particulares o %ue no sean de libre acceso al pblico, sin autori'aci!n del
afectado y por cual%uier medio, capte, intercepte, grabe o reprodu'ca con$ersaciones o comunicaciones de
car-cter pri$ado4 sustraiga, fotograf)e, fotocopie o reprodu'ca documentos o instrumentos de car-cter
pri$ado4 o capte, grabe, filme o fotograf)e im-genes o ecos de car-cter pri$ado %ue se produ'can,
realicen, ocurran o e*istan en recintos particulares o lugares %ue no sean de libre acceso al pblico. Igual
castigo corresponde aplicar a %uien difunde las con$ersaciones, comunicaciones, documentos, im-genes y
ecos referidos anteriormente. En caso de ser una misma la persona %ue los aya obtenido y di$ulgado,
se aplican penas mayores. Por cierto, todo lo dico no tiene lugar respecto de a%uellas personas %ue, en
$irtud de ley o de autori'aci!n #udicial, est-n o sean abilitadas para e#ecutar las acciones descritas 2art.
;>;A63.
5a ley castiga tambin al %ue pretende obtener la entrega de dinero o bienes o la reali'aci!n de
cual%uier conducta %ue no sea #ur)dicamente obligatoria, mediante cual%uiera de los actos se,alados
precedentemente. En el e$ento %ue se e*i#a la e#ecuci!n de un acto o eco %ue sea constituti$o de delito,
corresponde aumentar la pena 2art. ;>;AF3.
2I 2I
&. I%ui%ue, ;? mayo ;II?, Gaceta de los Tribunales, t. I. 8T ;.K=>, p. >27. &. I%ui%ue, ;? mayo ;II?, Gaceta de los Tribunales, t. I. 8T ;.K=>, p. >27.
2B 2B
&. +antiago, ;T agosto ;BIB, D., t. I>, sec. =L, p. ;2>. &. +antiago, ;T agosto ;BIB, D., t. I>, sec. =L, p. ;2>.
;== ;==
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
3"(. h+ Las libertades. 3"(. h+ Las libertades.
En sentido amplio, se entiende por libertad la facultad de obrar conforme a la propia determinaci!n,
sin imposici!n a#ena alguna.
1i$)dese en" libertad f)sica de locomoci!n, esto es, de mo$erse, de trasladarse de un lugar a otro4
libertad ci$il o libertad de obrar a su anto#o dentro de los l)mites fi#ados por la ley ci$il4 libertad pol)tica,
%ue es el dereco de tomar parte, en la forma determinada por la &onstituci!n, en el gobierno del Estado4
libertad de conciencia, poder de obrar segn la propia conciencia, sobre todo en materia de religi!n4
libertad de pensamiento, facultad de manifestar e*teriormente el pensamiento, por escrito o de palabra.
Todas las libertades se,aladas aparecen en una u otra forma en la &onstituci!n, y sta agrega otras
m-s espec)ficas, como la de reunirse y asociarse, la de traba#o, etc. 2art)culo ;B, di$ersos nmeros3.
El &!digo Penal sanciona las $iolaciones %ue, en cuanto a la libertad y seguridad, puedan cometer los
particulares contra otros 2art)culos ;<; a ;<?3 y los agra$ios inferidos por los funcionarios pblicos a los
derecos garantidos por la &onstituci!n 2art)culos ;<I a ;>;3.
3"1. i+ La inviolabilidad del hogar. 3"1. i+ La inviolabilidad del hogar.
6sociada por contraste a la libertad de locomoci!n, de trasladarse de un lugar a otro Jdice el ci$ilista
francs Nean &arbonnierJ, e*iste una libertad de encerrarse en lo suyo 2ce' Asoi3. 5a fortale'a del
indi$iduo es su casa, su ogar, trmino %ue debe comprender no s!lo la residencia estable de una persona
sino tambin su morada transitoria
7K
. 5a &onstituci!n asegura la in$iolabilidad del ogar, el cual s!lo
puede allanarse en los casos y formas determinados por la ley 2art. ;B, 8C =C3. Esto %uiere decir, en
trminos simples, %ue nadie puede entrar en la casa en %ue reside o mora una persona contra la $oluntad
de sta, ni efectuar a) una medida #udicial o una pes%uisa, sal$o los casos pre$istos por la ley.
3"2. j+ Derecho al nombre. 3"2. j+ Derecho al nombre.
Estudiamos anteriormente el nombre como un atributo de la personalidad4 aora lo aremos como un
dereco de ella, y nos limitaremos a e*poner la naturale'a #ur)dica de este dereco y la defensa o
protecci!n del mismo.
:aturale0a 4urdica+- +e an formulado di$ersas teor)as sobre la naturale'a #ur)dica del nombre.
8osotros enunciaremos s!lo dos.
Ena de ellas afirma %ue el nombre constituye un dereco de propiedad4 pero se ob#eta, con ra'!n, %ue
el nombre no se a$iene, por sus caracter)sticas, con las del dereco de propiedad %ue, por lo general es
ena#enable y prescriptible4 el nombre, en cambio, no es susceptible de ser cedido ni perderse por
prescripci!n.
5a teor)a oy triunfante es la %ue sostiene %ue se trata de un dereco de la personalidad, esencial,
necesario, un bien innato de las personas f)sicas. 6dem-s, el nombre es una instituci!n de polic)a, en tanto
cuanto sir$e como medio de identificaci!n destinado a pre$enir la confusi!n de las personalidades.
&aracter)sticas del nombre como dereco de la personalidad.
;3 Es un dereco absoluto, puede acerse $aler contra todo el mundo.
23 8o es comerciable.
73 8o es susceptible de una cesi!n entre $i$os, ni transmisible por causa de muerte.
<3 Es inembargable.
=3 Es imprescriptible.
>3 Por lo general, es inmutable.
?3 Es uno e indi$isible. Por esto los fallos #udiciales %ue $ersan sobre el nombre producen efectos
absolutos y no relati$os. 8o se concibe, por e#emplo, %ue una persona lle$ara un nombre con respecto a
los su#etos con %uienes litig! acerca de a%ul y otro diferente con respecto a todos los dem-s.
Protecci#n del nombre- sanciones+- El dereco al nombre est- protegido con sanci!n penal. El
&!digo respecti$o dice %ue .el %ue usurpare el nombre de otro ser- castigado con presidio menor en su
grado m)nimo, sin per#uicio de la pena %ue pudiera corresponderle a consecuencia del da,o %ue en su
fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre a usurpado/ 2art. 2;<3.
7K 7K
&arbonnier, &arbonnier, Droit %i&il, Droit %i&il, t. ;, Paris, ;B?<, p. 7;7. t. ;, Paris, ;B?<, p. 7;7.
;=> ;=>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Para %ue e*ista este delito, .es necesario %ue el nombre usurpado sea el de una persona %ue e*ista
actualmente. El %ue toma un nombre supuesto no usurpa nombre a#eno y no comete este delito, sino la
falta pre$ista en el 8C = del art)culo <B> del &!digo Penal, siempre %ue lo aga ante la autoridad o ante
persona %ue tenga dereco para e*igir del su#eto la noticia de su $erdadero nombre/
7;
.
8!tese %ue el &!digo Penal considera la usurpaci!n del nombre dentro del t)tulo %ue castiga las
falsificaciones y falsedades 2T)tulo I9 del 5ibro II3 y no en el t)tulo %ue castiga los delitos contra la
propiedad 2T)tulo IQ del mismo libro3. 1e a%u) se sigue %ue nuestro legislador no a estimado el dereco
al nombre como un dereco de propiedad, sino como un dereco del indi$iduo digno de protecci!n.
Es e$idente %ue si la usurpaci!n del nombre irroga per#uicios o da,o a la persona %ue leg)timamente
lo lle$a, ella podr-, conforme a la regla general, reclamar la indemni'aci!n de esos da,os y per#uicios 2&.
&i$il, art. 27;< y 272B3.
Otra manifestaci!n del amparo #ur)dico al nombre se alla en la ley 8C ;B.K7B, sobre pri$ilegios
industriales y protecci!n de los derecos de propiedad industrial, segn se e*puso en el p-rrafo titulado
1ereco a la imagen y al cual, en lo pertinente, nos remitimos.
3"3. 3+ Derecho moral de autor. 3"3. 3+ Derecho moral de autor.
5as leyes reconocen al autor de toda obra escrita, sea literaria, cient)fica o tcnica, dos clases de
derecos" uno patrimonial y otro moral. El primero faculta al autor para e*plotar econ!micamente, en
di$ersas formas y de un modo e*clusi$o, su obra. El dereco moral de autor, %ue e*teriori'a el la'o entre
la personalidad de ste y su obra, se traduce en un cmulo de facultades, como son las de defender la
paternidad de la obra, e*igir %ue se le recono'ca e indi%ue como autor de la misma, la de decidir si sus
escritos se publi%uen o no, %uedando inditos4 la de oponerse a toda modificaci!n, deformaci!n o
mutilaci!n de ellos4 la de impedir cual%uier utili'aci!n de la obra %ue pueda menoscabar su onor o
reputaci!n4 la de destruir la obra o retirarla de la circulaci!n. &laro %ue en estos dos ltimos casos el autor
puede $erse obligado a indemni'ar a terceros
72
.
En &ile el dereco de autor est- regulado ampliamente por la ley 8C ;?.77>, de 2 de octubre de
;B?K, conocida como 5ey de Propiedad Intelectual.
3"4. Sanciones de los derechos de la personalidad. 3"4. Sanciones de los derechos de la personalidad.
5a $iolaci!n de los derecos de la personalidad otorga al damnificado la facultad de demandar el cese
del eco perturbador, las sanciones penales %ue puedan corresponder al autor de ste y las
indemni'aciones a %ue aya lugar.
6un%ue algunos derecos de la personalidad no estn espec)ficamente amparados por la ley positi$a,
si su $iolaci!n importa un da,o para la persona, sta puede demandar indemni'aci!n de per#uicios,
por%ue, de acuerdo con nuestro &!digo &i$il, por regla general todo da,o %ue pueda imputarse a dolo o
culpa de otra persona, debe ser reparado por sta 2art)culos 27;< y 272B3. El da,o indemni'able puede ser
material o moral. 5a indemni'aci!n a de pagarse, por lo general, en dinero, sal$o %ue e*presamente la
ley no admita esta forma de indemni'aci!n.
3"!. <podo. 3"!. <podo.
El apodo es el nombre %ue suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna
otra circunstancia. &arece de todo $alor #ur)dico. 8o forma parte de la designaci!n legal de la persona. +in
embargo, en el mundo del ampa y de los $agos, a menudo el indi$iduo es m-s conocido por el apodo %ue
por el $erdadero nombre. Puede entonces ad%uirir un papel til para me#or asegurar la identidad. 1e a)
%ue en ciertos documentos #udiciales y de polic)a se considere el apodo, mencion-ndolo precedido de las
palabras .alias/ o .apodado/.
Entre los pocos casos en %ue se menciona el apodo en las leyes, puede citarse una disposici!n del
&!digo de Procedimiento Penal, %ue ordena preguntar al inculpado, en la primera declaraci!n, entre otras
cosas, su apodo, si lo tu$iere 2art)culo 72;3.
7; 7;
N.D. del D)o, N.D. del D)o, $lementos de Derecho Penal $lementos de Derecho Penal, +antiago, ;B7B, p-g. 7B>. , +antiago, ;B7B, p-g. 7B>.
72 72
9ase" Nos +eda 8., 9ase" Nos +eda 8., $l derecho moral de autor, $l derecho moral de autor, Memoria de 5icenciado, +antiago, ;B=>. Memoria de 5icenciado, +antiago, ;B=>.
;=? ;=?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
3"". 6l seudnimo. 3"". 6l seudnimo.
El seud!nimo es un nombre supuesto %ue, para ocultar el $erdadero al pblico, se da a s) misma una
persona.
Escritores, periodistas, dramaturgos, artistas del cine y del teatro y asta deportistas suelen ser
conocidos ba#o un nombre de fantas)a. En el campo de la literatura son clebres los seud!nimos Moli]re,
9oltaire, Gabriela Mistral, Pablo 8eruda, etc.
Tambin, antiguamente, los ombres de armas ten)an la costumbre de colocarse un seud!nimo. Por
eso ste es llamado a $eces nombre de guerra.
El seud!nimo no constituye, como el nombre, un dereco de la personalidad4 pero las leyes lo
protegen en determinados casos.
5a 5ey sobre Propiedad Intelectual de#a en claro %ue protege el seud!nimo inscrito en el Degistro de
esa Propiedad, como %uiera %ue presume %ue es autor de una obra escrita la persona %ue figure como tal
en el e#emplar %ue se registra, o a%uella a %uien, segn la respecti$a inscripci!n, pertene'ca el seud!nimo
con %ue la obra es dada a la publicidad 2art. IC, inciso ;C3.
El Deglamento sobre concesi!n de personalidad #ur)dica dispone %ue no puede otorgarse dica
personalidad a corporaciones %ue lle$en el nombre de una persona natural o su seud!nimo sin su
consentimiento e*preso, o el de sus erederos, %ue se manifieste en instrumento pri$ado, autori'ado por
un notario, o ubiesen transcurrido $einte a,os despus de su muerte. Tampoco cabe otorgar el referido
beneficio a a%uellas corporaciones cuyo nombre sea igual o tenga similitud con el de otra e*istente en la
misma pro$incia. Todo lo e*presado no rige para los &uerpos de Fomberos, &lubes de 5eones y Dotarios
%ue se organicen en el pa)s 2art. =C3.
+i un indi$iduo adopta el seud!nimo de otro puede ser obligado no s!lo a de#arlo, sino tambin a
pagar, conforme a las reglas generales, indemni'aci!n por da,os y per#uicios al $erdadero titular del
seud!nimo.
Parece %ue no ay obst-culo para ceder el seud!nimo4 debe procederse en la misma forma %ue para la
transferencia de la propiedad intelectual, siempre, por cierto, %ue con la cesi!n no se indu'ca a error %ue
signifi%ue fraude al pblico.
Por su lado, la 5ey de Propiedad Industrial pro)be, sal$as las e*cepciones, registrar como marca
comercial el seud!nimo de una persona natural cual%uiera 2art. 2K, letra c3.
3"#. ,ombre comercial. 3"#. ,ombre comercial.
Por nombre comercial se entiende la denominaci!n ba#o la cual una persona e#erce el comercio.
&uando se refiere a una sociedad mercantil, recibe espec)ficamente la designaci!n de ra'!n social.
8o debe confundirse el nombre comercial con el nombre del establecimiento mercantil o de comercio
2tienda, banco, restaurante, supermercado, ba'ar3. Mientras el nombre comercial distingue a la persona del
comerciante, el nombre del establecimiento mercantil indi$iduali'a a una cosa. E#emplo" :ay una librer)a
%ue se llama .El Mui#ote/4 es el nombre del establecimiento de comercio4 pero el nombre comercial de sus
due,os es .Garc)a y &)a. 5tda./.
Puede perfectamente ponrsele a un negocio el nombre de su due,o, pero esto no debe perturbar4 s!lo
%uiere decir %ue un mismo nombre tiene la persona del comerciante y su establecimiento, sin %ue
#ur)dicamente se confundan. El nombre comercial no puede cederse, pero s) el nombre del establecimiento
de comercio aun%ue lle$e el del due,o del negocio, por e#emplo, .Mercer)a Nustiniano @ierro/.
;=I ;=I
Captulo I Captulo I
LAS PERSONAS JURIDICAS LAS PERSONAS JURIDICAS
A. G A. GENERALIDADES ENERALIDADES
3"%. *deas fundamentales. 3"%. *deas fundamentales.
.En el mundo #ur)dico no s!lo ay ombres, indi$iduos, personas f)sicas4 no s!lo e*isten intereses y
fines indi$iduales4 tambin ay fines e intereses colecti$os y para satisfacerlos, agrupaciones de
indi$iduos, sociedades, asociaciones o corporaciones, e incluso masas de bienes llamadas fundaciones,
%ue surgen con $ida y -nimo propios/.
.El dereco considera a estas agrupaciones como formando cada una una unidad, una entidad, cuya
e*istencia es distinta de sus componentes. 0 por una tendencia a atribuir forma y caracter)sticas umanas a
ciertos ob#etos 2antromorfismo3 se e%uiparan a los entes indi$iduales. Estos ltimos, corporalmente
estructurados, constituyen las personas f)sicas o naturales, mientras %ue las agrupaciones mencionadas
constituyen las personas morales o #ur)dicas, %ue representan seres intelectuales o morales. Tales
entidades, al igual %ue las personas f)sicas, pueden ad%uirir bienes, contratar, ser titulares de derecos,
obligarse, etc.4 en una palabra, pueden ser su#etos de dereco/.
.8ota peculiar de la persona #ur)dica es la asunci!n de la titularidad de un patrimonio %ue debe
distinguirse netamente del patrimonio perteneciente a cada uno de los miembros %ue componen el grupo.
Por esta ra'!n los acreedores de uno de los indi$iduos componentes de la persona #ur)dica no pueden
acer efecti$os sus derecos sobre los bienes de ella/.
.5a e*istencia de un patrimonio es esencial a las personas #ur)dicasX, las cuales tambin presentan
otros atributos descollantes. Eno de stos es el de concurrir a los tribunales de #usticia colecti$amente, de
pleitear como una sola persona, a pesar de la multiplicidad aparente de intereses/.
.&omo se $er- despus, tambin se reconocen a las personas #ur)dicas una serie de atributos
e*trapatrimoniales" un nombre, un domicilio, un dereco al onor, etc. En fin, parangon-ndolas con las
personas f)sicas, se dice %ue las #ur)dicas nacen, se desarrollan y mueren/
77
.
3"&. Eustificacin de la e0istencia de las personas jurdicas. 3"&. Eustificacin de la e0istencia de las personas jurdicas.
&uando un fin de inters colecti$o o social de car-cter permanente o duradero e*ige la asociaci!n
estable de $arias personas o la destinaci!n de un patrimonio cuantioso al logro de dico fin, ste se
asegura si se considera el grupo umano o la masa de bienes como un centro de intereses unitario,
independiente de los indi$iduos %ue lo originan. Tal prop!sito se consigue cabalmente reconociendo a la
unidad org-nica de los asociados o de la masa de bienes la calidad de su#eto de dereco.
3#(. Definiciones de persona jurdica. 3#(. Definiciones de persona jurdica.
En trminos amplios, puede decirse %ue persona #ur)dica es un ente abstracto constituido por un
grupo de personas organi'adas unitariamente para el logro de un fin comn 2sociedad industrial,
corporaci!n3 o un patrimonio afectado a un fin 2fundaci!n3, y al cual grupo o al cual patrimonio la ley le
reconoce la calidad de su#eto de derecos.
8uestro &!digo &i$il llama persona #ur)dica a una persona ficticia, capa' de e#ercer derecos y
contraer obligaciones ci$iles y de ser representada #udicial y e*tra#udicialmente 2art. =<=, inciso ;C3. Esta
definici!n no precisa la esencia de las personas #ur)dicas4 indica m-s bien sus atributos.
77 77
Nean &arbonier, Nean &arbonier, Droit %i&il, Droit %i&il, 5es personnes, Par)s, ;BBK, 8T 2K?, p-g. 7KB. 5es personnes, Par)s, ;BBK, 8T 2K?, p-g. 7KB.
;=B ;=B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
3#1. Comunidad $ persona jurdica. 3#1. Comunidad $ persona jurdica.
:ay comunidad cuando un mismo dereco en $e' de tener un solo titular tiene una pluralidad de
titulares. Por e#emplo, si al morir una persona de#a $arios erederos, todos ellos son titulares de todos y
cada uno de los derecos %ue ten)a el causante.
Entre la comunidad de cual%uier especie y la persona #ur)dica ay notables diferencias. 6lgunas son
las %ue siguen.
;3 5a pluralidad de titulares del dereco %ue ay en la comunidad, #am-s e*iste trat-ndose de la
persona #ur)dica la cual es titular nico de los derecos %ue integran su patrimonio, aun%ue ayan
contribuido a formarlo mucos indi$iduos.
23 5os representantes de las personas #ur)dicas obran en nombre de ellas4 los representantes de la
comunidad, en cambio, actan a nombre de los comuneros y no de la comunidad como un ente distinto.
73 5a responsabilidad de los %ue actan por la persona #ur)dica compromete, en principio, a sta4 la de
los %ue actan por la comunidad compromete a los miembros de ella, los comuneros.
3#2. 5econocimiento 'ue se necesita para la e0istencia de las personas jurdicas. 3#2. 5econocimiento 'ue se necesita para la e0istencia de las personas jurdicas.
5a persona #ur)dica e*iste en cuanto es reconocida por el ordenamiento #ur)dico. En algunos casos es
necesario %ue ese reconocimiento sea e*pl)cito y otorgado en cada caso por una autoridad del Estado, el
poder e#ecuti$o o el legislati$o, como ocurre con las corporaciones y fundaciones de %ue trata el &!digo
&i$il. En otras ip!tesis basta %ue se cumplan determinados re%uisitos preestablecidos por las leyes para
%ue la personalidad #ur)dica na'ca, cual sucede con las sociedades ci$iles y comerciales.
Tambin las organi'aciones comunitarias go'an de personalidad #ur)dica por el solo eco de
constituirse conforme a la ley %ue las rige y a partir del momento en %ue reali'an el dep!sito del acta
constituti$a en la secretar)a municipal correspondiente, debiendo el secretario proceder a inscribirlas en el
Degistro de Organi'aciones &omunitarias e*istentes en la comuna o agrupaci!n de comunas. 1e manera
%ue estas organi'aciones obtienen la personalidad #ur)dica por el solo eco del dep!sito mencionado 2ley
8C ;I.IB7, de 7K de diciembre de ;BIB, art. <, > y I3. 8o necesitan, pues, la aprobaci!n de ninguna
autoridad.
El Estado personifica #ur)dicamente a la naci!n toda y, en los sistemas legales como el nuestro, por su
condici!n suprema es la nica persona #ur)dica %ue para su e*istencia no necesita de reconocimiento
alguno, como no sea el de %ue le presten otros Estados dentro de las normas del 1ereco Internacional.
3#3. ,aturale?a de las personas jurdicas. 3#3. ,aturale?a de las personas jurdicas.
Ena multitud de teor)as trata de determinar la $erdadera naturale'a de las personas #ur)dicas4 pero
pueden reducirse a dos grupos antitticos" uno formado por las teor)as de la ficci!n y otro por las teor)as
de la realidad. 8osotros trataremos la teor)a m-s representati$a de cada grupo" la de la ficci!n legal y la
organicista. 6dem-s diremos algunas palabras sobre otras teor)as.
3#4. a+ Aeora de la ficcin legal. 3#4. a+ Aeora de la ficcin legal.
Para esta teor)a el nico su#eto real de derecos es el ombre4 pero no puede desconocerse la
necesidad de proteger efica'mente a ciertas agrupaciones de intereses colecti$os en los %ue se concentran
relaciones #ur)dicas. &on el fin de conciliar esta necesidad con la idea de %ue s!lo el ombre es un su#eto
real de derecos, el ordenamiento #ur)dico finge %ue a a%uella agrupaci!n de intereses colecti$os
corresponde una persona. Esta es, pues, una persona ficticia creada por el ordenamiento #ur)dico positi$o
para atribuirle derecos y deberes.
El &!digo &i$il cileno se inclina por esta teor)a de la ficci!n, pues dice %ue .se llama persona
#ur)dica una persona ficticia, capa' de e#ercer derecos y contraer obligaciones ci$iles, y de ser
representada #udicial y e*tra#udicialmente/ 2art. =<= inciso ;C3.
3#!. b+ Aeora organicista. 3#!. b+ Aeora organicista.
5as teor)as opuestas a las de la ficci!n afirman %ue la persona #ur)dica es una realidad. 1entro de las
teor)as de la realidad la m-s acogida por la doctrina es la llamada organicista. 6l tenor de ella, donde
%uiera %ue aya un grupo de personas organi'ado unitariamente y regido por una $oluntad colecti$a
;>K ;>K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
distinta de las $oluntades indi$iduales de los asociados, el grupo e*iste a la manera de un organismo
$i$iente de forma y caracter)sticas umanas, organismo en el cual se encuentran los elementos constantes
y esenciales de la persona f)sica.
Tr-tase, por tanto, de un ente dotado de $oluntad propia, de !rganos propios dispuestos de modo %ue
a ellos se asignan di$ersas funciones, a seme#an'a de lo %ue ocurre con las personas f)sicas. El car-cter
antropom!rfico atribuido a la persona #ur)dica, es decir, la atribuci!n de forma y caracter)sticas umanas,
se puede reconocer ante todo en la corporaci!n, en la cual la $oluntad aut!noma se forma m-s
distintamente a tra$s de !rganos como la asamblea de los asociados, y los !rganos est-n m-s
pronunciadamente especificados, siendo los asociados simples elementos constituti$os de la corporaci!n.
En s)ntesis, la teor)a organicista concibe a la persona #ur)dica como un ente real, seme#ante a la
persona f)sica, org-nico, unitario y, como tal, dotado de $ida natural.
3#". c+ Aeora normativa de Kelsen. 3#". c+ Aeora normativa de Kelsen.
1e acuerdo con su teor)a pura del dereco, \elsen llega a la conclusi!n de %ue la noci!n de persona,
para el 1ereco, no es una realidad o un eco, sino una categor)a #ur)dica, un producto del dereco y %ue
por s) no implica necesariamente ninguna condici!n de corporalidad o espiritualidad en %uien la recibe.
\elsen parte de la idea %ue toda norma #ur)dica tiene un destinatario, sea un indi$iduo o una
colecti$idad, y todo destinatario de la norma es un su#eto de dereco y, en consecuencia, persona. 5a
circunstancia de %ue la norma atribuya a alguien un dereco o un deber, constituye a ese alguien en
persona, sin %ue importe %ue ese alguien sea un indi$iduo o una colecti$idad. El %ue por lo general la
norma atribuya los derecos o facultades a los seres umanos no %uiere decir %ue el concepto #ur)dico de
persona debe coincidir con el concepto filos!fico de ombre 2ente umano racional3, especialmente si se
considera %ue al mismo ser umano el dereco no lo toma en cuenta en su actuaci!n )ntegra y total, sino
en el obrar #ur)dicamente rele$ante.
3##. d+ Aeora de la finalidad. 3##. d+ Aeora de la finalidad.
:ay teor)as %ue suprimen sin m-s el su#eto 2%ue normalmente no puede faltar3 y lo sustituyen por la
finalidad. &onciben la persona #ur)dica como un patrimonio o con#unto de relaciones #ur)dicas %ue se
mantienen unidas por su finalidad unitaria.
B. C B. CLASIFICACIONES LASIFICACIONES
3#%. .ersonas jurdicas p-blicas $ privadas. 3#%. .ersonas jurdicas p-blicas $ privadas.
6tendiendo a di$ersos factores, las personas #ur)dicas se clasifican en pblicas o de dereco pblico y
pri$adas o de dereco pri$ado. Entre las notas distinti$as pueden se,alarse las siguientes.
;3 El fin perseguido por el ente.
5as personas #ur)dicas pblicas persiguen un fin de car-cter pblico %ue afecta a los intereses del
Estado4 las personas #ur)dicas de dereco pri$ado buscan satisfacer un inters pri$ado. +in embargo, ay
personas #ur)dicas pri$adas %ue tienen en mira intereses pblicos, como una fundaci!n instituida por un
particular para atender gratuitamente a enfermos %ue necesiten un largo proceso de reabilitaci!n.
23 El $alor preponderante %ue se concede a las manifestaciones de $oluntad de las personas #ur)dicas
pblicas.
5as personas #ur)dicas de dereco pblico actan en un plano de superioridad con respecto a los
su#etos pri$ados con los %ue puedan relacionarse. Por e#emplo, es e$idente la superior posici!n #ur)dica en
%ue, frente a los $ecinos, se encuentra la municipalidad. Tal posici!n es de igualdad en las personas
#ur)dicas pri$adas, como sucede con las sociedades ci$iles y comerciales respecto de sus socios, en %ue la
posici!n es de igualdad, pero la mencionada superioridad de los entes pblicos s!lo se da en el campo del
dereco pblico, y no en el del dereco pri$ado en el %ue, al menos en general, las relaciones con los
dem-s su#etos se desarrollan en un pie de igualdad.
73 &reaci!n o instituci!n.
5as personas pblicas se instituyen directamente por el Estado o por otros entes pblicos4 los entes
pri$ados surgen a la $ida por la iniciati$a de los particulares. Empero, ay personas #ur)dicas de dereco
;>; ;>;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
pri$ado constituidas por el Estado, como sociedades an!nimas para reali'ar m-s adecuadamente alguno de
sus fines propios.
<3 Encuadramiento en la organi'aci!n estatal.
Para algunos son personas #ur)dicas pblicas las %ue se encuadran en la organi'aci!n del Estado, cosa
%ue no ocurre con los entes pri$ados. &on todo, ay corporaciones de dereco pblico %ue no se
encuadran en la organi'aci!n estatal4 e#emplo" una editorial del Estado instituida como corporaci!n
aut!noma y encaminada a la difusi!n de la cultura sin fines de lucro.
=3 Poderes de imperio.
5as personas #ur)dicas de dereco pblico go'an de poderes de imperio, o sea, est-n facultadas para
dictar normas obligatorias no s!lo para sus miembros, sino tambin para terceros, lo %ue no ocurre con las
personas #ur)dicas de dereco pri$ado. Tampoco este criterio de distinci!n es constante y general, por%ue
ay personas #ur)dicas de dereco pblico %ue no tienen potestad de imperio, como son algunas
corporaciones instituidas por el Estado para promo$er la cultura.
>3 &ontrol administrati$o.
5os entes pblicos est-n sometidos a un control administrati$o m-s o menos e*tenso, segn los
casos4 los entes pri$ados, por lo general, no. +in embargo, ay personas #ur)dicas de dereco pri$ado,
como las empresas bancarias y de seguros, %ue est-n sometidas a una rigurosa fiscali'aci!n de la autoridad
pblica.
5a $erdad es %ue no ay ningn criterio aislado para distinguir netamente las personas #ur)dicas de
uno y otro car-cter, por lo %ue parece ser lo m-s l!gico e*aminar cada caso concreto y determinar si una
persona #ur)dica es de dereco pri$ado o de dereco pblico atendiendo a sus caracteres preponderantes.
+!lo es posible aorrar esta tarea cuando la propia ley califica a determinadas personas #ur)dicas en
pblicas o pri$adas.
C. P C. PERSONAS ERSONAS JUR*DICAS JUR*DICAS DE DE DERECHO DERECHO P+BLICO P+BLICO
3#&. 5eglas 'ue las rigen. 3#&. 5eglas 'ue las rigen.
El &!digo &i$il dice e*presamente %ue su t)tulo .1e las personas #ur)dicas/ no se e*tiende a las
corporaciones y fundaciones de dereco pblico, como la naci!n, el fisco, las municipalidades, las
iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos %ue se costean con fondos del erario" estas
corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales 2art. =<?, inciso 2C3.
5o anterior no significa %ue otras normas del &!digo &i$il a#enas al mencionado T)tulo de#en de
aplicarse a las personas #ur)dicas de dereco pblico, cuando no se oponen a las normas especiales %ue las
rigen, y el propio &!digo &i$il, a $eces, en determinadas materias, lo se,ala formalmente. 6s), por
e#emplo, declara %ue .las reglas relati$as a la prescripci!n se aplican igualmente a fa$or y en contra del
Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de
los indi$iduos particulares %ue tienen libre administraci!n de lo suyo/ 2art. 2<B?3.
5a enumeraci!n %ue ace el &!digo &i$il de las personas #ur)dicas de dereco pblico es s!lo por $)a
de ilustraci!n y e#emplo. 6dem-s, la disposici!n %ue ace la enumeraci!n no es la %ue confiere la calidad
de persona #ur)dica de dereco pblico a los entes citados4 ellos de antemano la tienen. 1e a%u) se sigue
%ue para estimar %ue alguna de dicas personas a perdido su personalidad de dereco pblico, no es
necesario %ue se aya eliminado de la disposici!n en referencia.
3%(. 6l 6stado. 3%(. 6l 6stado.
El Estado a sido definido como a%uella persona #ur)dica soberana %ue est- constituida por un pueblo
organi'ado sobre un territorio ba#o la autoridad de un poder supremo para fines de defensa, de orden, de
bienestar y progreso social.
+e an enunciado di$ersas teor)as sobre la personalidad del Estado. Enos asta la an negado,
estim-ndola innecesaria4 otros atribuyen al Estado doble personalidad #ur)dica, una de dereco pblico y
otra de dereco pri$ado4 por ltimo, oy la tendencia dominante reconoce al Estado una personalidad
#ur)dica nica, con proyecciones en el campo del dereco pblico y en el del dereco pri$ado" cuando el
Estado reali'a actos de poder soberano %ueda regido por el dereco pblico y en tal caso acta en un plano
;>2 ;>2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
de superioridad con respecto a los indi$iduos, y cuando reali'a actos de dereco pri$ado %ueda sometido a
las norma de ste y acta, al menos en principio, en un pie de igualAdad con los particulares. 5a
personalidad del Estado es una sola, la de dereco pblico, lo cual no obsta a %ue cuando acta en el
campo del dereco pri$ado se le apli%uen las normas de ste.
Es indudable %ue el &!digo &i$il, en la enumeraci!n e#emplar de personas #ur)dicas de dereco
pblico, al citar a la naci!n se refiere al Estado4 don 6ndrs Fello ac)a sin!nimas ambas e*presiones,
pero oy la doctrina no las identifica. 6s), corrientemente, se afirma %ue naci!n es un grupo de indi$iduos
pertenecientes a una misma ra'a, %ue ablan un mismo idioma y %ue tienen las mismas tradiciones y
aspiraciones ist!ricas.
3%1. 6l 4isco. 3%1. 6l 4isco.
&uando el Estado acta en el campo del dereco pri$ado, en el de las relaciones patrimoniales, recibe
el nombre de @isco y %ueda su#eto, sal$o e*cepciones e*presas, a las reglas propias del dereco pri$ado.
El @isco, pues, no es sino el Estado mismo, considerado en el aspecto de sus relaciones de dereco
pri$ado o patrimonial o, segn el decir de otros, .mirado en su capacidad patrimonial o rent)stica/.
3%2. 5epresentacin e0trajudicial del 4isco $ de los servicios descentrali?ados. 3%2. 5epresentacin e0trajudicial del 4isco $ de los servicios descentrali?ados.
5os ser$icios pblicos son centrali'ados o descentrali'ados. 5os primeros actan ba#o la personalidad
#ur)dica del @isco, con los bienes y recursos del mismo y est-n sometidos a la dependencia del Presidente
de la Depblica, a tra$s del Ministerio correspondiente. 5os segundos, los ser$icios descentrali'ados,
actan con la personalidad #ur)dica y el patrimonio propios %ue la ley les aya asignado y est-n sometidos
a la super$igilancia del Presidente de la Depblica, a tra$s del Ministerio respecti$o. 5a descentrali'aci!n
puede ser funcional o territorial 25ey 8C ;I.=?=, Org-nica &onstitucional de Fases Generales de la
6dministraci!n del Estado, publicada en el 1iario Oficial de = de diciembre de ;BI>, modificada por la
ley 8C ;I.IB;, de > de enero de ;BBK, art. 2>3.
&omo al Presidente de la Depblica corresponde el gobierno y la administraci!n del Estado
2&onstituci!n, art. 2<3, a l incumbe la representaci!n e*tra#udicial del @isco, %ue no es sino el aspecto
patrimonial del Estado. Pero el Presidente de la Depblica puede delegar en forma genrica o espec)fica la
representaci!n del @isco en los #efes superiores de los ser$icios centrali'ados 2los directores3, para la
e#ecuci!n de los actos y celebraci!n de los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines propios
del respecti$o ser$icio. 6 proposici!n del #efe superior, el Presidente de la Depblica puede delegar esa
representaci!n en otros funcionarios del ser$icio 25ey Org-nica citada, art. 72, inc. ;C3.
5a representaci!n #udicial y e*tra#udicial de los ser$icios descentrali'ados corresponde a los
respecti$os #efes superiores 25ey Org-nica citada, art. 773.
3%3. 5epresentacin judicial del 6stado1 del 4isco $ de otras entidades. 3%3. 5epresentacin judicial del 6stado1 del 4isco $ de otras entidades.
El &onse#o de 1efensa del Estado, %ue antes se llamaba &onse#o de 1efensa @iscal, es un ser$icio
pblico descentrali'ado, dotado de personalidad #ur)dica, se alla ba#o la super$igilancia directa del
Presidente de la Depblica e independiente de los di$ersos ministerios 25ey Org-nica del &onse#o de
1efensa del Estado, te*to fi#ado por el decreto con fuer'a de ley 8C ;, del Ministerio de :acienda,
publicado en el 1iario Oficial de ? de agosto de ;BB7, art. ;C, inciso ;C3.
El &onse#o de 1efensa del Estado tiene por ob#eto, principalmente, la defensa #udicial de los intereses
del Estado 2art. 2C3.
:ay, sin embargo, ciertos #efes superiores de ser$icios %ue por disposici!n e*presa de las leyes tienen
la representaci!n del Estado o del fisco en los asuntos determinados %ue esas mismas leyes se,alan" #efes
de ser$icios descentrali'ados, 1irector General de +er$icios Elctricos, etc.
El Presidente del &onse#o tiene la representaci!n #udicial del @isco en todos los procesos y asuntos
%ue se $entilan ante los Tribunales, cual%uiera %ue sea su naturale'a, sal$o %ue la ley aya otorgado esa
representaci!n a otro funcionario, pero aun en este caso y cuando lo estime con$eniente el Presidente del
&onse#o, puede asumir por s) o por medio de apoderados la representaci!n del @isco, cesando entonces la
%ue corresponda a a%uel funcionario 2decreto con fuer'a de ley citado, art. ;I 8C ;3. Desulta, pues, %ue la
;>7 ;>7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
representaci!n #udicial del @isco %ue tiene el Presidente del &onse#o es de car-cter e*cluyente, por%ue en
cual%uier momento puede l asumirla, cesando la %ue e#erc)a el funcionario legalmente autori'ado.
Entre otras mucas atribuciones, el Presidente del &onse#o tiene tambin la representaci!n #udicial
del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de las instituciones o ser$icios
descentrali'ados, territorial o funcionalmente y de las sociedades y corporaciones de dereco pri$ado en
%ue el Estado o sus instituciones tengan aporte o participaci!n mayoritarios o igualitarios, en los casos a
%ue se refieren determinadas normas por la misma 5ey Org-nica del &onse#o 2art. ;I 8C 23.
En cada ciudad asiento de &orte de 6pelaciones ay un abogado Procurador @iscal %ue, dentro del
territorio #urisdiccional de la respecti$a &orte de 6pelaciones, tiene la funci!n de representar
#udicialmente al @isco y al Estado, municipalidad, etc. con las mismas atribuciones del Presidente del
&onse#o, sal$o e*cepciones se,aladas por la ley 25ey Org-nica citada, arts. 2;, 22 y 2<3.
5a representaci!n #udicial %ue del Estado y @isco tiene el Presidente del &onse#o de 1efensa del
Estado, es s!lo ante los tribunales cilenos4 corresponde al Presidente de la Depblica otorgar poderes
para representar al @isco o al Estado en #uicios seguidos ante tribunales e*tran#eros.
7<
3%4. Las municipalidades. 3%4. Las municipalidades.
1octrinariamente, podemos definir la municipalidad como una corporaci!n de dereco pblico
asentada en una determinada secci!n del territorio nacional y encargada de la gesti!n de los intereses
locales de dica secci!n.
5a 5ey 8C ;I.>B=, Org-nica &onstitucional de Municipalidades, despus de e*presar %ue .la
administraci!n local de cada comuna o agrupaci!n de comunas %ue determine la ley reside en una
municipalidad/, agrega" .5as municipalidades son corporaciones aut!nomas de dereco pblico, con
personalidad #ur)dica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participaci!n en el progreso econ!mico, social y cultural de las respecti$as comunas/
2decreto con fuer'a de ley 8C 2^;B.>K2, publicado en el 1iario Oficial de ;; de enero de 2KKK, te*to
refundido de la ley 8C ;I.>B=, art. ;C3.
3%!. 5epresentacin judicial $ e0trajudicial de las municipalidades. 3%!. 5epresentacin judicial $ e0trajudicial de las municipalidades.
5a representaci!n #udicial y e*tra#udicial de las municipalidades corresponde al alcalde. Este puede
delegar el e#ercicio de parte de sus atribuciones e*clusi$as en funcionarios de su dependencia o en los
delegados %ue designe4 pero le est- e*presamente proibido delegar su facultad de nombrar y remo$er a
los funcionarios de su dependencia, como tambin la de aplicar medidas disciplinarias a esos mismos
funcionarios 2decreto con fuer'a de ley citado, art. >7, letras a3 y #3.
Igualmente puede delegar la facultad para firmar, ba#o la f!rmula .por orden del alcalde/, sobre
materias espec)ficas 2art. >7 letra #3.
Trat-ndose de delitos en %ue estn comprometidos los intereses econ!micos de las municipalidades,
el e#ercicio y sostenimiento de la acci!n penal corresponde al Presidente del &onse#o de 1efensa del
Estado 25ey Org-nica del &onse#o de 1efensa del Estado, art. ;I 8C 2 en relaci!n con el art)culo <C3.
3%! bis. Defensora .enal .-blica. 3%! bis. Defensora .enal .-blica.
5a ley 8C ;B.?;I, de ;K de mar'o de 2KK;, cre! un ser$icio pblico, descentrali'ado funcionalmente
y desconcentrado territorialmente, denominado 1efensor)a Penal Pblica. Est- dotado de personalidad
#ur)dica y patrimonio propio, y se encuentra sometido a la super$igilancia del Presidente de la Depblica a
tra$s del Ministerio de Nusticia 2art. ;C3.
5a 1efensor)a, cuyo domicilio y sede es +antiago, tiene por finalidad proporcionar defensa penal a
los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta %ue sea de competencia de un #u'gado de
garant)a o de un tribunal de #uicio oral en lo penal y de las respecti$as &ortes, en su caso, y %ue care'can
de abogado 2arts. 2C y 7C3.
7< 7<
)emoria del %onse4o de Defensa 7iscal )emoria del %onse4o de Defensa 7iscal, a,o ;B7I, p-g. ;KI. , a,o ;B7I, p-g. ;KI.
;>< ;><
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
3%". 6stablecimientos 'ue se costean con fondos del erario. 3%". 6stablecimientos 'ue se costean con fondos del erario.
El &!digo &i$il declara %ue las disposiciones de su t)tulo .1e las personas #ur)dicas/ no se e*tienden
a las corporaciones o fundaciones de dereco pblico, como, entre otras, los establecimientos %ue se
costean con fondos del erario 2art. =<? inciso 2C3. @ondos del erario son los aberes del Estado y %ue
sir$en a ste para satisfacer las necesidades de la naci!n.
GMu es #ur)dicamente un establecimientoH +egn la doctrina, es el con#unto de personas y medios
materiales y #ur)dicos 2edificios, muebles, dinero, derecos3 %ue, tcnicamente constituidos en una unidad,
se destinan a atender permanentemente un fin especial. Tales entidades pueden no tener personalidad
#ur)dica alguna, si las leyes no se las an reconocido, o, en caso contrario, pueden ser personas #ur)dicas de
dereco pblico o de dereco pri$ado.
5os establecimientos pblicos son elementos muy determinados de la administraci!n pblica %ue la
ley, con el ob#eto de atender a una espec)fica funci!n, a separado de la organi'aci!n general
administrati$a, dot-ndoles de personalidad #ur)dica propia de dereco pblico %ue, desde el punto de $ista
tcnico, les permiten lle$ar una $ida independiente
7=
. En otras palabras, el establecimiento pblico es un
ser$icio pblico %ue funciona con autonom)a respecto del con#unto de los ser$icios generales del Estado o
del Municipio y %ue, para satisfacer me#or las necesidades espec)ficas %ue debe llenar, est- dotado de
personalidad #ur)dica de dereco pblico, patrimonio y presupuesto propios.
8uestro &!digo &i$il, en $arias disposiciones, se refiere literalmente a los establecimientos pblicos
2arts. ;2=K, ;=?B, ;?B?, ;B273. E#emplo t)pico de establecimiento pblico es la Eni$ersidad de &ile.
6ora bien, no todos los establecimientos %ue se costean con fondos del erario son, por ese solo
eco, establecimientos pblicos, como lo cree una sentencia de antigua data
7>
. +iguiendo este parecer,
cual%uiera escuela de ense,an'a b-sica de propiedad particular, por la circunstancia de recibir
sub$enciones permanentes de parte del @isco, ser)a un establecimiento pblico.
El error de creer %ue todo establecimiento por el solo eco de costearse con fondos del erario es un
establecimiento pblico, una persona #ur)dica de dereco pblico, tiene dos causas. 5a primera es el ol$ido
de %ue la disposici!n %ue menciona a los establecimientos %ue se costean con fondos del erario no se
refiere a cual%uier establecimiento %ue se financia de esta manera, sino s!lo a a%uellos a los cuales
presupone el car-cter de corporaciones o fundaciones de dereco pblico. 5a otra causa del error es no
reparar en %ue la citada disposici!n no concede personalidad #ur)dica a ningn ente4 nicamente se limita a
enumerar, por $)a de e#emplo, algunas corporaciones o fundaciones %ue presupone de dereco pblico y
%ue, en ra'!n de este car-cter no est-n su#etas a las disposiciones del &!digo &i$il en cuanto a su
constituci!n, funcionamiento y e*tinci!n de las personas #ur)dicas de dereco pri$ado.
En resumen, como los nicos establecimientos %ue coste-ndose con fondos del erario tienen
personalidad #ur)dica de dereco pblico, son los establecimientos pblicos, a ellos debe circunscribirse la
menci!n. Por lo dem-s, segn $imos, el &!digo &i$il en otras de sus normas abla de establecimientos
pblicos, los cuales no pueden ser otros %ue los considerados en el inciso segundo del art)culo =<?.
3%#. 6stablecimientos de utilidad p-blica. 3%#. 6stablecimientos de utilidad p-blica.
8o deben confundirse los establecimientos pblicos con los de utilidad pblica. Estos ltimos son
establecimientos particulares %ue no persiguen fines de lucro sino de inters general para cuyo logro est-n
dotados de personalidad #ur)dica y patrimonio propio, contando adem-s con el reconocimiento de su
utilidad pblica por un acto e*preso de la autoridad estatal. +on personas #ur)dicas de dereco pri$ado y
est-n sometidas a las normas de ste.
E#emplos de establecimientos de utilidad pblica" el &uerpo de Fomberos 9oluntarios para e*tinguir
incendios, la &ru' Do#a de &ile, el :ogar de &risto, la Pontificia Eni$ersidad &at!lica. Por el contrario,
son establecimientos pblicos la Eni$ersidad de &ile, el @ondo 8acional de +alud, el &onse#o 8acional
de Tele$isi!n, etc. la ley %ue cre! dico &onse#o dice %ue ste .ser- un ser$icio pblico aut!nomo,
funcionalmente descentrali'ado, dotado de personalidad #ur)dica y de patrimonio propio, %ue se
7= 7=
Esta definici!n est- basada en conceptos de @rit' @leiner, Esta definici!n est- basada en conceptos de @rit' @leiner, "nstituciones de Derecho Administrati&o, "nstituciones de Derecho Administrati&o, traducci!n del alem-n, traducci!n del alem-n,
Farcelona, ;B77, p-g. 2=B. Farcelona, ;B77, p-g. 2=B.
7> 7>
&. +uprema ;2 #unio ;B;;, Gaceta de los Tribunales, a,o ;B;;, tomo II, sent. 8T I;>, p-g. ;K? 2considerando =T p-g. ;KB3. &. +uprema ;2 #unio ;B;;, Gaceta de los Tribunales, a,o ;B;;, tomo II, sent. 8T I;>, p-g. ;K? 2considerando =T p-g. ;KB3.
@allo acordado con tres $otos en contra. @allo acordado con tres $otos en contra.
;>= ;>=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
relacionar- con el Presidente de la Depblica por intermedio del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.../ 2ley 8C ;I.I7I, de 7K de septiembre de ;BIB, art. ;C inc. ;C3.
3%%. *glesias $ comunidades religiosas. 3%%. *glesias $ comunidades religiosas.
El inciso 2C del art)culo =<? del &!digo &i$il e*presa %ue las disposiciones del T)tulo QQQIII del
5ibro I de ese &!digo no se e*tienden a las corporaciones de dereco pblico, las cuales se rigen por leyes
y reglamentos especiales.
Entre las personas #ur)dicas de dereco pblico %ue enumera por $)a de e#emplo, se,ala las iglesias y
las comunidades religiosas. :abla en una forma general, pero s!lo se refiere a las del culto cat!lico,
por%ue s!lo stas pod)an e*istir ba#o el imperio de la &onstituci!n $igente a la feca de la dictaci!n del
&!digo &i$il.
5as leyes y reglamentos especiales %ue rigen a las iglesias y comunidades religiosas son sus
constituciones y leyes can!nicas
7?
.
3%&. 5:gimen de las iglesias $ comunidades religiosas/ distincin de :pocas. 3%&. 5:gimen de las iglesias $ comunidades religiosas/ distincin de :pocas.
Para estudiar la situaci!n #ur)dica de las iglesias y comunidades religiosas es preciso distinguir dos
pocas" la anterior a la &onstituci!n de ;B2= y la posterior.
a3 Dgimen anterior a la &onstituci!n de ;B2=. :asta antes de la promulgaci!n de la &onstituci!n de
;B2=, se mantu$o como principio in$ariable del dereco pblico cileno el reconocimiento de la &at!lica
como nica religi!n del Estado.
5a &onstituci!n de ;I77 establec)a %ue la .religi!n de la Depblica de &ile es la &at!lica 6post!lica
Domana, con e*clusi!n del e#ercicio pblico de cual%uier otra/ 2art)culo <C3.
Por cierto %ue la Iglesia &at!lica no sacaba su e*istencia de esta disposici!n constitucional4 pero s) la
fuer'a ci$il de la ley can!nica %ue atribuye personalidad a las iglesias y comunidades religiosas.
1entro del rgimen anterior al de ;B2=, las iglesias y comunidades religiosas cat!licas eran, pues, sin
discusi!n, personas #ur)dicas de dereco pblico.
5as corporaciones de otras religiones, no cat!licas, no eran ni pod)an ser personas de dereco pblico
ni de dereco pri$ado, pues la religi!n oficial de &ile era la &at!lica, estando e*cluido el e#ercicio
pblico de cual%uiera otra.
b3 Dgimen posterior a la &onstituci!n de ;B2=. 5a &onstituci!n de ;B2= dec)a en su art)culo ;K,
.%ue asegura a todos los abitantes de la Depblica" 2C 5a manifestaci!n de todas las creencias, la libertad
de conciencia y el e#ercicio de todos los cultos %ue no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al
orden pblico, pudiendo, por tanto, las respecti$as confesiones religiosas erigir y conser$ar templos y sus
dependencias con las condiciones de seguridad e igiene fi#adas por las leyes y ordenan'as/.
.5as iglesias, las confesiones religiosas e instituciones religiosas de cual%uier culto, tendr-n los
derecos %ue otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en $igor4 pero
%uedar-n sometidas, dentro de las garant)as de esta &onstituci!n, al dereco comn para el e#ercicio del
dominio de sus bienes futuros/.
.5os templos y sus dependencias
7I
destinados al ser$icio de un culto, estar-n e*entos de
contribuciones/.
Esta disposici!n suscit! contradictorias interpretaciones con respecto a la personalidad de las iglesias
y comunidades religiosas. Pero en definiti$a triunf! la tesis de %ue todas las iglesias y comunidades
religiosas 2congregaci!n de personas %ue profesan las mismas creencias religiosas y $i$en unidas ba#o
ciertas constituciones o reglas3 tienen personalidad #ur)dica de dereco pblico, sin %ue los organismos de
7? 7?
&. de +antiago, 2B de mar'o de ;II2, Gaceta de los Tribunales, ;II2, tomo I, 8T =K;, p-g. 2BI4 &. 9aldi$ia, 2? de abril de &. de +antiago, 2B de mar'o de ;II2, Gaceta de los Tribunales, ;II2, tomo I, 8T =K;, p-g. 2BI4 &. 9aldi$ia, 2? de abril de
;BK?, D. de 1. y N. tomo 9I, sec. ;L, p-g. ;K. ;BK?, D. de 1. y N. tomo 9I, sec. ;L, p-g. ;K.
7I 7I
5a casa del cura, por e#emplo, es dependencia de un templo4 un con$ento, no. 2U6ctas de la &onstituci!n de ;B2=U, p-g. 5a casa del cura, por e#emplo, es dependencia de un templo4 un con$ento, no. 2U6ctas de la &onstituci!n de ;B2=U, p-g.
7;?3. 7;?3.
UEs manifiesto %ue %uedan e*cluidos del beneficio 2de e*enci!n de conAtribuciones3, los seminarios, colegios y otros UEs manifiesto %ue %uedan e*cluidos del beneficio 2de e*enci!n de conAtribuciones3, los seminarios, colegios y otros
establecimientos %ue, aun%ue estn destinados al ser$icio de una religi!n, no est-n destinados diArectamente al ser$icio del culto establecimientos %ue, aun%ue estn destinados al ser$icio de una religi!n, no est-n destinados diArectamente al ser$icio del culto
X con$entos, monasterios y aun colegios y otros establecimientos %ue estn ane*os a un templo, %ue en realidad no tienen por X con$entos, monasterios y aun colegios y otros establecimientos %ue estn ane*os a un templo, %ue en realidad no tienen por
destino el ser$icio del culto, pero %ue se puede pretender considerarlos como dependencias de un temploU 2Nos Guillermo Guerra, destino el ser$icio del culto, pero %ue se puede pretender considerarlos como dependencias de un temploU 2Nos Guillermo Guerra,
U5a &onstituci!n de ;B2=U, p-g. ;K?3. U5a &onstituci!n de ;B2=U, p-g. ;K?3.
;>> ;>>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
la Iglesia &at!lica necesiten, para tener esa condici!n, cumplir con ningn nue$o re%uisito, por%ue su
personalidad ya estaba reconocida. 5os organismos componentes de otras confesiones o credos religiosos
para tener la personalidad de dereco pblico no re%uieren %ue sta les sea reconocida, sino nicamente
%ue se les recono'ca por la autoridad ci$il su car-cter de confesiones religiosas, como lo e*presa una
constancia %ue figura en las 6ctas de la &onstituci!n de ;BIK
7B
. En general, por confesi!n religiosa se
entiende una asociaci!n de personas %ue profesan un mismo credo religioso.
5a &onstituci!n de ;BIK reprodu#o la transcrita disposici!n de la &onstituci!n de ;B2= sobre el libre
e#ercicio de todos los cultos, suprimiendo, s), la frase %ue dec)a" .pero %uedar-n sometidas 2las iglesias, las
confesiones e instituciones religiosas de cual%uier culto3, dentro de las garant)as de esta &onstituci!n al
dereco comn para el e#ercicio del dominio de sus bienes futuros/. &on esta supresi!n se refuer'a la tesis
%ue ni para los bienes futuros las confesiones religiosas %ue ten)an reconocida su personalidad #ur)dica
necesitan reno$arla.
Tambin la &onstituci!n de ;BIK alter! la frase %ue dice %ue .los templos y sus dependencias
destinados al ser$icio de un culto, estar-n e*entos de contribuciones/, pues aora dice .de toda clase de
contribuciones/.
Por fin, las comunidades religiosas de cual%uier credo deben, naturalmente, su#etarse como toda
persona #ur)dica en la !rbita de los derecos ci$iles a las normas del ordenamiento #ur)dico nacional4 pero
ay reglas o c-nones de esas comuniAdades %ue es necesario considerar, como las %ue determinan cu-les
organismos suyos tienen capacidad para ad%uirir y %uines son los representantes de la entidad.
9ase en los nmeros <2> y siguientes la ley 8C ;B.>7I, sobre cultos religiosos y la personalidad
#ur)dica de las iglesias y organi'aciones religiosas.
D. P D. PERSONAS ERSONAS JUR*DICAS JUR*DICAS DE DE DERECHO DERECHO PRIVADO PRIVADO
3&(. Clasificacin. 3&(. Clasificacin.
5as personas #ur)dicas de dereco pri$ado admiten una gran clasificaci!n" a3 las %ue persiguen el
lucro de los indi$iduos %ue las forman, y b3 las %ue no tienen por ob#eto ese lucro.
5as primeras est-n constituidas por las sociedades industriales, y las segundas por las corporaciones y
fundaciones de beneficencia pblica.
3&1. Sociedades industriales. 3&1. Sociedades industriales.
Toda sociedad es un contrato y una persona #ur)dica %ue emana de ste. 1ice el &!digo &i$il"
.5a sociedad o compa,)a es un contrato en %ue dos o m-s personas estipulan poner algo en comn
con la mira de repartir entre s) los beneficios %ue de ello pro$engan.
5a sociedad forma una persona #ur)dica, distinta de los socios indi$idualmente considerados/ 2art.
2K=73.
5a $ida de la persona #ur)dica llamada sociedad se rige por las estipulaciones del contrato %ue la
forma y las normas legales %ue complementan o llenan las omisiones de esas estipulaciones.
El estudio de las sociedades comprende el an-lisis de la persona #ur)dica y el del contrato %ue la
origina.
5as sociedades pueden ser ci$iles o comerciales. Estas ltimas son las %ue se forman para negocios
%ue la ley califica de actos de comercio. 5as otras son sociedades ci$iles 2art. 2K=B3.
:ay di$ersos tipos de sociedades" colecti$as, en comandita, an!nimas, asociaci!n o cuentas en
participaci!n, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades cooperati$as.
5as sociedades industriales se rigen, no por el t)tulo del &!digo &i$il denominado .1e las personas
#ur)dicas/, sino por otras normas del mismo &!digo &i$il, del &!digo de &omercio y de leyes especiales.
En consecuencia no nos corresponde en este &ap)tulo afanarnos en su estudio.
3&2. Corporaciones $ fundaciones. 3&2. Corporaciones $ fundaciones.
El t)tulo .1e las personas #ur)dicas/ del &!digo &i$il se ocupa de dos tipos de entes %ue pueden
obtener la personalidad #ur)dica" las corporaciones y fundaciones de beneficencia pblica.
7B 7B
Emilio Pfeffer, Manual de 1ereco &onstitucional, +antiago, ;BI=, p-g. 7IB al centro. Emilio Pfeffer, Manual de 1ereco &onstitucional, +antiago, ;BI=, p-g. 7IB al centro.
;>? ;>?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
&orporaci!n es un con#unto de personas agrupadas de un modo estable para el logro de un fin ideal
comn, permanente o duradero y %ue operan como un todo nico con $oluntad y patrimonio propios,
distintos de los de cada uno de sus miembros.
&onsiderando %ue la personalidad de la corporaci!n %ue obtiene este reconocimiento es distinta de la
personalidad de sus miembros, el &!digo &i$il aclara %ue lo %ue pertenece a una corporaci!n no pertenece
ni en todo ni en parte a ninguno de los indi$iduos %ue la componen4 y rec)procamente, las deudas de una
corporaci!n, no dan a nadie dereco para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los indi$iduos %ue
componen la corporaci!n, ni dan acci!n sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la
corporaci!n 2art. =<B, inciso ;C3.
5a distinci!n entre la personalidad y los bienes de la corporaci!n, por una parte, y la personalidad y
los bienes de los miembros de a%ulla, por otra, se refle#a tambin en el destino de los bienes de la
corporaci!n cuando ella se disuel$e, pues entonces se dispone de sus propiedades en forma %ue para este
caso ubieren prescrito sus estatutos4 y si en ellos no se ubiere pre$isto este caso, pasan a pertenecer
dicas propiedades al Estado, con la obligaci!n de emplearlas en ob#etos an-logos a los de la instituci!n.
Toca al Presidente de la Depblica se,alarlos 2&. &i$il, art. =>;3.
En cuanto a los fines de la corporaci!n, pueden ser religiosos, culturales, de in$estigaci!n cient)fica,
de recreo o de estudio4 y estos fines se persiguen en utilidad de los miembros de la corporaci!n.
@undaci!n es un con#unto de bienes, un patrimonio, destinado por uno o m-s indi$iduos a un fin
benfico, encomend-ndose a administradores la tarea de cuidar %ue los bienes se empleen en el logro del
fin deseado.
El &!digo abla de fundaci!n de beneficencia pblica, concepto este ltimo %ue con$iene aclarar.
Feneficencia, etimol!gicamente, significa acer el bien4 por tanto, fundaci!n de beneficencia es la %ue, sin
-nimo de lucro, tiene por finalidad acer el bien, sea ste de orden intelectual, moral o material.
1e lo anterior se deduce %ue es un error identificar las instituciones de beneficencia con las de
caridad. 6lgunas pueden serlo4 otras no. +i se destina un patrimonio a erigir y mantener una casa de
urfanos, abr- una fundaci!n de )ndole caritati$a4 pero no si el patrimonio se destina a la creaci!n y
funcionamiento de un centro de in$estigaci!n cient)fica o de una uni$ersidad.
Por otra parte, no debe creerse %ue el calificati$o de pblica %ue se da a una fundaci!n de
beneficencia re$ela %ue ella pertenece al Estado4 lo %ue a de entenderse es %ue la fundaAci!n, debida casi
siempre a la iniciati$a pri$ada, es para utilidad o pro$eco de todos, para el pueblo en general y no, como
ocurre, por e#emplo, en las fundaciones de familia, para un c)rculo m-s o menos restringido de personas de
antemano indiA$iduali'adas.
5a distinci!n %ue poco m-s arriba se subray! entre los bienes de la corporaci!n y los de los miembros
de ella, $ale tambin respecto de los bienes de la fundaci!n y los del fundador 2&. &i$il, arts. =<B y =>;
aplicables Jmutatis mutandiJ a la fundaciones por disposici!n del art. =>73.
6d$ierte el &!digo &i$il %ue ay personas #ur)dicas %ue, al mismo tiempo, participan del car-cter de
corporaciones y de fundaciones de beneficencia pblica 2art)culo =<=, inciso 7C3.
3&3. 5econocimiento o concesin de la personalidad jurdica de las corporaciones $ fundaciones. 3&3. 5econocimiento o concesin de la personalidad jurdica de las corporaciones $ fundaciones.
Ena corporaci!n o una fundaci!n para tener la calidad de persona es necesario %ue la ley o el
Presidente de la Depblica le recono'ca o conceda la personalidad #ur)dica. Esta es la aptitud para ser
su#eto de derecos con e*istencia propia y aut!noma.
El &!digo &i$il precepta %ue .no son personas #ur)dicas las fundaciones o corporaciones %ue no se
ayan establecido en $irtud de una ley, o %ue no ayan sido aprobadas por el Presidente de la Depblica/
2art. =<>3.
5a &arta @undamental de ;BIK dice %ue .para go'ar de personalidad #ur)dica, las asociaciones
deber-n constituirse en conformidad a la ley/ 2art. ;B 8C ;= inciso segundo3. 6un%ue s!lo la norma se
refiere a las asociaciones, ob$io es %ue tambin las fundaciones para go'ar de dica personalidad deben
constituirse con arreglo a la ley, y as) debe ser, por%ue lo contrario ser)a absurdo. En consecuencia, a de
concluirse %ue la &onstituci!n Pol)tica de#a entregada a la ley el beneficio de la personalidad #ur)dica, y la
ley faculta para otorgar sta a las corporaciones y fundaciones tanto al Presidente de la Depblica como a
ella misma.
;>I ;>I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
En la pr-ctica, en la inmensa mayor)a de los casos, la personalidad #ur)dica se solicita al Presidente de
la Depblica, por%ue es muco m-s r-pida la tramitaci!n de un decreto %ue la de una ley. 6 sta s!lo se
recurre cuando una corporaci!n o funAdaci!n solicita, al mismo tiempo %ue la personalidad #ur)dica,
ciertos pri$ilegios necesarios para desen$ol$erse con eficacia y %ue no est- en la mano del Presidente de la
Depblica otorgar. En e#emplo de instituci!n a la cual se concedi! personalidad #ur)dica por ley es la &ru'
Do#a &ilena, %ue la obtu$o mediante la ley 8C 7.B2<.
5a inter$enci!n de un poder pblico en la constituci!n de personas #ur)dicas se #ustifica oy por la
necesidad de %ue no se formen entes %ue de algn modo atenten contra la ley, el orden pblico o las
buenas costumbres.
3&4. .ersonalidad jurdica $ personera. 3&4. .ersonalidad jurdica $ personera.
8o debe confundirse la personalidad #ur)dica, ya definida, con la personer)a. Por tal se entiende la
facultad de una persona para representar a otra, el poder de actuar por otro en $irtud de un mandato de la
ley o de los particulares.
3&!. Diferencias sustanciales entre las corporaciones $ las fundaciones. 3&!. Diferencias sustanciales entre las corporaciones $ las fundaciones.
;3 5as corporaciones tienen como elemento b-sico o pre$aleciente una colecti$idad de indi$iduos4 las
fundaciones, un patrimonio. 5as corporaciones tienen asociados4 las fundaciones no tienen miembros, sino
solamente destinatarios, beneficiarios.
23 Otro criterio distinti$o entre corporaciones y fundaciones se encuentra en la $oluntad %ue da $ida
al organismo y lo rige luego de nacer" las corporaciones se gobiernan por s) mismas con $oluntad propia,
manifestada por la $otaci!n un-nime o mayoritaria de sus miembros4 las fundaciones se rigen por una
norma e*terior, la $oluntad del fundador.
73 En las corporaciones la colecti$idad de personas %ue las integran #uega un papel acti$o, como
%uiera %ue ella forma la $oluntad de la persona #ur)dica y determina la aplicaci!n de los bienes materiales
para alcan'ar el fin comn %ue a mo$ido a la constituci!n del ente4 por el contrario, en las fundaciones la
colecti$idad de personas f)sicas indeterminadas tiene un rol puramente pasi$o, pues se limita a recibir los
beneficios %ue deri$an de la utili'aci!n del patrimonio destinado a constituir y acer funcionar el ente.
<3 Total o b-sicamente el patrimonio de las corporaciones pri$adas es aportado por sus miembros y el
de las fundaciones por su fundador, sin per#uicio de %ue unas y otras puedan recibir contribuciones a#enas.
=3 5as corporaciones cumplen un fin propio4 las fundaciones, uno a#eno, %ue determina el fundador.
3&". .ersonas jurdicas no regidas por el ttulo del Cdigo Civil 'ue lleva esa denominacin. 3&". .ersonas jurdicas no regidas por el ttulo del Cdigo Civil 'ue lleva esa denominacin.
El &!digo &i$il ad$ierte %ue las sociedades industriales no est-n comprendidas en el t)tulo .1e las
personas #ur)dicas/ y agrega %ue sus derecos y obligaciones son reglados, segn su naturale'a, por otros
t)tulos de este &!digo y por el &!digo de &omercio. Enseguida dice %ue tampoco se e*tienden las
disposiciones de dico t)tulo a las corporaciones o fundaciones de dereco pblico, %ue se rigen por leyes
y reglamentos especiales 2art. =<?3. :ay m-s toda$)a. Tambin est-n sustra)das a las disposiciones del
referido t)tulo las personas #ur)dicas de dereco pri$ado %ue si bien no persiguen el lucro de sus asociados,
se encuentran regidas por &!digos o leyes especiales" sociedades cooperati$as, sindicatos, colegios
profesionales, asociaciones gremiales. Todas estas entidades son del dominio de otros ramos y no del
1ereco &i$il.
3&#. .ersonas jurdicas 'ue se rigen por el ttulo del Cdigo Civil 'ue lleva ese nombre. 3&#. .ersonas jurdicas 'ue se rigen por el ttulo del Cdigo Civil 'ue lleva ese nombre.
En atenci!n a todas las e*clusiones se,aladas con anterioridad y al esp)ritu de las disposiciones del
T)tulo QQQIII del 5ibro I, del &!digo &i$il, a de concluirse %ue las personas #ur)dicas %ue se rigen por
dico t)tulo son las corporaciones y fundaciones %ue no persiguen un fin de lucro directo ni indirecto, sino
uno ideal o de beneficencia pblica y %ue an obtenido de las autoridades estatales la concesi!n o
reconocimiento de su personalidad #ur)dica.
;>B ;>B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
E. C E. CONSTITUCIN ONSTITUCIN DE DE LAS LAS PERSONAS PERSONAS JUR*DICAS JUR*DICAS
3&%. 6lementos. 3&%. 6lementos.
5os elementos %ue inter$ienen en la constituci!n de las personas #ur)dicas son dos"
;3 El elemento personal en las corporaciones, y la $oluntad del fundador en las fundaciones4 y
23 5a autori'aci!n del poder pblico.
3&&. 6lemento personal de las corporaciones/ acto constitutivo. 3&&. 6lemento personal de las corporaciones/ acto constitutivo.
El elemento personal de las corporaciones es el con#unto de personas f)sicas %ue la integran, cuyo
nmero no est- se,alado por la ley4 en consecuencia, una corporaci!n puede constituirse con el m)nimo de
dos miembros. Pero el esp)ritu del &!digo &i$il es %ue las corporaciones se constituyan con un nmero de
miembros %ue permita cumplir los ob#etos para los %ue se instituyen 2art. =>K3.
5as personas naturales %ue se proponen constituir una corporaci!n deben unirse y ligarse entre s).
5l-mase acto constituti$o el %ue crea el $)nculo de uni!n entre los miembros de la corporaci!n.
Para algunos, el acto constituti$o es un $erdadero contrato, es decir, el acuerdo de las $oluntades de
dos o m-s partes %ue genera obligaciones. Pero la doctrina oy dominante estima %ue es uno de esos actos
#ur)dicos unilaterales otorgados por $arias personas, todas las cuales constituyen una parte nica, actos %ue
reciben el nombre de colecti$os. El acto colecti$o se define como un acto %ue se forma por la
concurrencia de $arias $oluntades con$ergentes a un fin idntico y %ue tienen un mismo contenido,
unific-ndose en una sola y nica $oluntad generadora de efectos para todos los autores de la declaraci!n.
5a calificaci!n del acto constituti$o tiene consecuencias pr-cticas. 6s), por e#emplo, mientras en el
contrato la ineficacia de la inter$enci!n de una de las partes determina, por regla general, la ineficacia de
todo el acto bilateral, no sucede lo mismo trat-ndose del acto colecti$o, en el cual nada per#udica, en
principio, a la constituci!n de una corporaci!n el eco de %ue alguno de los constituyentes Ja causa,
$erbigracia, de enfermedad mental o de menor edadJ no aya inter$enido $-lidamente, siempre %ue
concurra una mayor)a de $oluntades eficaces para formar el acto constituti$o.
5as corporaciones pueden constituirse por instrumento pri$ado reducido a escritura pblica. 1ico
instrumento necesita ser firmado por todos los constituyentes, indi$iduali'ados con su Dol Enico 8acional
o Tributario y debe contener el acta de constituci!n, los estatutos por los cuales se regir- y el poder %ue se
confiere a la persona a %uien se encarga la reducci!n a escritura pblica de la citada acta, como asimismo
la tramitaci!n de la solicitud de aprobaci!n de los estatutos y la aceptaci!n de las modificaciones %ue el
Presidente de la Depblica proponga introducirles 2Deglamento sobre &oncesi!n de Personalidad Nur)dica,
publicada en el 1iario Oficial de 2K de mar'o de ;B?B, art. 2C inciso primero3.
4((. Constitucin de la fundacin/ acto fundacional. 4((. Constitucin de la fundacin/ acto fundacional.
5a fundaci!n de beneficencia pblica se constituye por la $oluntad de su fundador, %ue se manifiesta
en el acto fundacional, o sea, el acto en %ue el fundador ordena establecer una organi'aci!n para el
cumplimiento de fines determinados.
El contenido de este acto especifica el fin %ue debe cumplir el organismo cuya creaci!n se ordena.
El acto fundacional es un acto #ur)dico unilateral %ue no necesita para su perfecci!n, notificarse a otro
ni aceptarse por ste 2declaraci!n unilateral de $oluntad no recepticia3, an-logo al testamento pero con
fisonom)a propia.
6l acto de fundaci!n $a normalmente incorporado, aun%ue tenga naturale'a propia, el acto de
dotaci!n. Mediante ste el fundador asigna un patrimonio al ente %ue ordena erigir. Tal acto de dotaci!n,
accesorio al precedente, es un acto unilateral de disposici!n gratuita.
El acto fundacional debe ser siempre escrito, pues la tramitaci!n para obtener el reconocimiento de la
personalidad #ur)dica supone un documento.
5a fundaci!n puede instituirse por un acto entre $i$os o por uno mortis causa. 8uestro &!digo &i$il
dice e*presamente %ue cuando una asignaci!n testamentaria tiene por ob#eto la fundaci!n de una nue$a
corporaci!n o establecimiento puede solicitarse la aprobaci!n legal, y obtenida sta es $-lida la asignaci!n
2art. B>7 inciso segundo3. En esta disposici!n la palabra .establecimiento/ se refiere espec)ficamente a la
fundaci!n.
;?K ;?K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5a creaci!n de la fundaci!n por medio de una asignaci!n testamentaria no s!lo puede acerse
directamente destinando bienes para ese ob#eto sin intermediario alguno4 tambin puede efectuarse a
tra$s de una asignaci!n modal. Esta consiste en la asignaci!n eca a una persona para %ue lo asignado
lo tenga por suyo con la obligaci!n de aplicarlo a un fin especial, como podr)a ser el establecer una
fundaci!n.
&uando la fundaci!n no se instituye por una asignaci!n testamentaria, sino por un acto entre $i$os,
ste debe constar en instrumento pblico. 1ica solemnidad se desprende del Deglamento de &oncesi!n
de Personalidad Nur)dica, segn el cual en la solicitud de aprobaci!n de los estatutos debe acompa,arse
una copia autori'ada del instrumento pblico en %ue consten el acto de fundaci!n, los estatutos y el poder
de la persona %ue la solicita 2art. 7K en relaci!n con el art)culo 7C3.
4(1. ,ormas por las 'ue se gobiernan las corporaciones $ fundaciones/ los estatutos. 4(1. ,ormas por las 'ue se gobiernan las corporaciones $ fundaciones/ los estatutos.
1icas normas son las %ue establecen las leyes y los estatutos.
Estatutos es el con#unto de reglas %ue rigen la organi'aci!n, funcionamiento y disoluci!n o e*tinci!n
de la corporaci!n o fundaci!n, establecida por los miembros de la primera y por el fundador de la
segunda.
5os estatutos son la ley suprema, la &arta @undamental de las personas #ur)dicas y los de toda
corporaci!n deben contener" ;3 la indicaci!n precisa del nombre y domicilio de la entidad4 23 los fines %ue
se propone y los medios econ!micos de %ue dispondr- para su reali'aci!n4 73 las categor)as de socios, sus
derecos y obligaciones, las condiciones de incorporaci!n y la forma y moti$os de e*clusi!n, y <3 los
!rganos de administraci!n, e#ecuci!n y control, sus atribuciones y el nmero de miembros %ue los
componen 2art. <C3.
:ay numerosos decretos %ue establecen estatutos tipos para di$ersas corporaciones" &entros de
Madres, &entros de Padres y 6poderados, &lubes 1eporti$os, &omits &esinos, &uerpos de
Fomberos, Nuntas de 6delanto, +ociedades Mutualistas, 6sociaciones Degionales Mapuces,
&orporaciones pri$adas de desarrollo social.
5os estatutos de las fundaciones son elaborados por el fundador y, de acuerdo con el Deglamento de
&oncesi!n de Personalidad Nur)dica, deben ser aprobados por el Presidente de la Depblica 2art. ;C3, sal$o
el caso en %ue la personalidad #ur)dica sea reconocida por ley, en %ue, naturalmente, la aprobaci!n
corresponder- al Poder 5egislati$o.
El Deglamento de &oncesi!n de Personalidad Nur)dica prescribe %ue los estatutos de toda fundaci!n
deben contener" ;3 el nombre, domicilio y duraci!n de la entidad4 23 la indicaci!n de los fines a %ue est-
destinada4 73 los bienes %ue forman su patrimonio4 <3 las disposiciones %ue estable'can %uines forman y
c!mo ser-n integrados sus !rganos de administraci!n4 =3 las atribuciones %ue correspondan a los mismos,
y >3 las disposiciones relati$as a su reforma y e*tinci!n, indic-ndose la instituci!n a la cual pasar-n sus
bienes en este ltimo e$ento 2art. 7;3.
4(2. <utori?acin del poder p-blico para la e0istencia de las corporaciones $ fundaciones con 4(2. <utori?acin del poder p-blico para la e0istencia de las corporaciones $ fundaciones con
personalidad jurdica. <probacin de los estatutos. personalidad jurdica. <probacin de los estatutos.
&on anterioridad se di#o %ue los elementos %ue inter$ienen en la constituci!n de las personas #ur)dicas
son dos" ;3 el elemento personal en las corporaciones, y la $oluntad del fundador en las fundaciones, y 23
la autori'aci!n del poder pblico.
5a se,alada autori'aci!n es el elemento constituti$o %ue ele$a a la corporaci!n y a la fundaci!n a la
categor)a de entes #ur)dicos. Por eso el &!digo &i$il dice %ue no son personas #ur)dicas las fundaciones o
corporaciones %ue no se ayan establecido en $irtud de una ley o %ue no ayan sido aprobadas por el
Presidente de la Depblica 2art. =<>3. En el primer caso los estatutos son aprobados por el Poder
5egislati$o y, en el segundo, por el Presidente de la Depblica.
Defirindose a este ltimo caso, el &!digo &i$il precepta %ue las ordenan'as o estatutos de las
corporaciones %ue fueren formados por ellas mismas, an de someterse a la aprobaci!n del Presidente de
la Depblica, %ue debe concederla si no tienen nada contrario al orden pblico, a las leyes o a las buenas
costumbres 2art. =<I inciso ;C3.
;?; ;?;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
Todos a%uellos a %uienes los estatutos de la corporaci!n irrogaren per#uicio pueden recurrir al
Presidente para %ue en lo %ue per#udicaren a terceros se corri#an4 y aun despus de aprobados les %uedar-
e*pedito su recurso a la #usticia contra toda lesi!n o per#uicio %ue de la aplicaci!n de dicos estatutos les
aya resultado o pueda resultarles 2&. &i$il, art. =<I inciso 2C3.
5a aprobaci!n de los estatutos de las fundaciones, el reconocimiento de cuya personalidad a sido
solicitado al Presidente de la Depblica, corresponde a ste 2Deglamento sobre &oncesi!n de la
Personalidad Nur)dica, arts. ;C, 7; y 723.
5as fundaciones de beneficencia %ue ayan de administrarse por una colecci!n de indi$iduos se rigen
por los estatutos %ue el fundador les ubiere dictado4 y si el fundador no ubiere manifestado su $oluntad
a este respecto, o s!lo la ubiere manifestado incompletamente se suple este defecto por el Presidente de
la Depblica 2&. &i$il, art. =>23.
&uando se ace necesario completar los estatutos de una fundaci!n, sus administradores deben
presentar al Presidente de la Depblica un proyecto en el %ue se contengan las modificaciones o nue$os
preceptos %ue sea necesario introducir 2Deglamento citado, art. 72, inciso ;C3. El Presidente de la DepbliA
ca puede pedir la complementaci!n de los estatutos de las fundaciones creadas en acto testamentario para
asegurar la continuidad de la administraci!n y la efecti$a separaci!n de patrimonios con la sucesi!n
respecti$a 2Deglamento citado, art. 72, inciso 7C3.
4(3. Aramitacin de las solicitudes relacionadas con las corporaciones $ fundaciones. 4(3. Aramitacin de las solicitudes relacionadas con las corporaciones $ fundaciones.
5a aprobaci!n de los estatutos de las corporaciones y fundaciones de %ue se abla, de las
modificaciones %ue en ellos se introdu'can y de los acuerdos %ue se adopten concernientes a su
disoluci!n, como asimismo la cancelaci!n de su personalidad #ur)dica, se tramitan en conformidad a las
normas establecidas en el Deglamento sobre &oncesi!n de Personalidad Nur)dica a &orporaciones y
@undaciones 2decreto 8C ;;K, de ;B?B, del Ministerio de Nusticia, publicado en el 1iario Oficial de 2K de
mar'o de ;B?B, art. ;C3.
Todo lo anterior se refiere al supuesto en %ue en la constituci!n de la persona #ur)dica inter$iene el
Presidente de la Depblica, por%ue cuando inter$iene el Poder 5egislati$o todas las mencionadas
solicitudes an de formularse a ste, %ue les dar- la tramitaci!n %ue acuerden o %ue se,alen los
reglamentos internos de las respecti$as &-maras.
4(4. 5egistro de las personas jurdicas. 4(4. 5egistro de las personas jurdicas.
El Ministerio de Nusticia lle$a un Degistro de Personas Nur)dicas en %ue se anotan la corporaciones y
fundaciones cuyos estatutos an sido aprobados, con indicaci!n del nmero y feca de dictaci!n y
publicaci!n en el 1iario Oficial del decreto de concesi!n de la personalidad #ur)dica y de otros
relacionados con las $icisitudes de su e*istencia. &ontiene tambin otros datos %ue sir$en para la perfecta
indi$iduali'aci!n de dicos entes 2Deglamento sobre &oncesi!n de la Personalidad Nur)dica, art. 7?3.
F. V F. VOLUNTAD OLUNTAD DE DE LAS LAS PERSONAS PERSONAS JUR*DICAS JUR*DICAS. O . ORGANOS RGANOS Y Y REPRESENTANTES REPRESENTANTES
4(!. <ctividad de las personas jurdicas/ representantes $ rganos de ellas. 4(!. <ctividad de las personas jurdicas/ representantes $ rganos de ellas.
&omo las personas #ur)dicas son entes abstractos, necesariamente su acti$idad la despliegan por
medio de personas naturales. Estas, a #uicio de algunos, tienen la calidad de representantes4 en el sentir de
otros, la de !rganos.
+e afirma %ue los %ue obran por la persona #ur)dica no pueden ser representantes, por%ue toda
representaci!n supone dos $oluntades, una del representado, e*istente al menos en forma potencial, y otra
la del representante, y trat-ndose de las personas #ur)dicas, ay una sola $oluntad, la de las personas f)sicas
%ue actan en su nombre, encarn-ndolas, y e*teriori'an la $oluntad de los entes abstractos. Esas personas
f)sicas e#ercen las mismas funciones %ue las %ue e#ercen el cerebro, la boca en la fonaci!n o en la
manifestaci!n del pensamiento en el ombre indi$idual. 5as personas naturales %ue constituyen el !rgano
no manifiestan una $oluntad propia, como lo acen los representantes, sino %ue e*teriori'an la $oluntad de
la persona #ur)dica misma, de la %ue en su calidad de !rgano son parte integrante. 8o es, pues, el !rgano el
%ue obra por la persona #ur)dica, sino %ue sta es la %ue obra por medio de l.
;?2 ;?2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5os !rganos son las personas naturales en %uienes reside, dentro de la esfera de sus atribuciones, la
$oluntad de la persona #ur)dica segn la ley o los estatutos" asambleas de socios, administradores,
directorio, presidente de la corporaci!n, gerentes.
Pero no debe creerse %ue todos los %ue actan por la persona #ur)dica son !rganos suyos4 e*isten
tambin representantes ordinarios nombrados por los !rganos.
4(". 5epresentacin de las personas jurdicas en la legislacin chilena. 4(". 5epresentacin de las personas jurdicas en la legislacin chilena.
El &!digo &i$il dice %ue las corporaciones son representadas por las personas a %uienes la ley o las
ordenan'as respecti$as, o a falta de una y otras, un acuerdo de la corporaci!n a conferido este car-cter
2art. ==;3.
Para %ue los actos de los %ue obran por la persona #ur)dica afecten a sta, necesario es %ue se
desempe,en en el e#ercicio de su cargo y dentro de sus atribuciones. 6s) lo e*presa el &!digo &i$il al
decir %ue .los actos del representante de la corporaci!n, en cuanto no e*cedan de los l)mites del ministerio
%ue se les a confiado, son actos de la corporaci!n4 en cuanto e*cedan de estos l)mites, s!lo obligan
personalmente al representante/ 2art. ==23.
El Presidente del directorio de la corporaci!n lo es tambin de sta y la representa #udicial y
e*tra#udicialmente 2Deglamento sobre &oncesi!n de Personalidad Nur)dica, art. ;;3. Esta norma
reglamentaria no puede ser modificada o sustituida por los estatutos 2Deglamento citado, art. BC3.
El presidente de las fundaciones o corporaciones con personalidad #ur)dica se entiende autori'ado
para litigar a nombre de ellas 2&. de Procedimiento &i$il, art. IC3.
4(#. <cuerdos de los socios de las corporaciones/ asambleas generales. 4(#. <cuerdos de los socios de las corporaciones/ asambleas generales.
5os socios de una corporaci!n e*presan directamente sus $oluntades en asambleas generales, %ue
pueden ser ordinarias o e*traordinarias. 5os estatutos determinan el ob#eto de unas y otras.
5as 6sambleas Generales Ordinarias se celebran en las ocasiones y con la frecuencia se,alada en los
estatutos, en tanto %ue las e*traordinarias tienen lugar cada $e' %ue lo e*igen las necesidades de la
corporaci!n, y en ellas s!lo pueden tomarse acuerdos relacionados con los negocios indicados en los
a$isos de citaci!n. :ay materias %ue s!lo pueden tratarse en las asambleas de una u otra clase. 5a
rendici!n de cuentas del 1irectorio y la elecci!n de nue$o 1irectorio deben reali'arse en la 6samblea
General Ordinaria %ue al efecto destinen los estatutos. +!lo en 6samblea General E*traordinaria puede
tratarse de la modificaci!n de los estatutos y de la disoluci!n de la corporaci!n 2Deglamento &itado, art.
;>3.
4(%. >oluntad de la corporacin/ ma$ora de la sala. 4(%. >oluntad de la corporacin/ ma$ora de la sala.
Ordinariamente, los estatutos se,alan las reglas %ue deben seguirse para %ue se forme la $oluntad de
una corporaci!n. PeAro el &!digo &i$il enuncia una regla general supletoria al decir %ue .la mayor)a de los
miembros de una corporaci!n, %ue tengan segn sus estatutos $oto deliberati$o, ser- considerada como
una sala o reuni!n legal de la corporaci!n entera. 5a $oluntad de la mayor)a de la sala es la $oluntad de la
corporaci!n/ 2art. ==K3.
Por $oto deliberati$o se entiende el pronunciamiento de una persona sobre un asunto determinado y
%ue sir$e para resol$erlo4 se opone al $oto consulti$o, %ue s!lo ilustra la discusi!n y no se cuenta en la
decisi!n.
6ora bien, fluye de la disposici!n transcrita" ;3 %ue se considera como una sala o reuni!n legal de la
corporaci!n entera, la mayor)a de los miembros de sta %ue tengan segn sus estatutos $oto deliberati$o4 y
23 %ue la $oluntad de la mayor)a de la sala es la $oluntad de la corporaci!n.
1e lo anterior resulta %ue si una corporaci!n cuenta con >> miembros con $oto deliberati$o, formar-n
una sala 7< de esos miembros, y la $oluntad de la mayor)a de dicos 7<, es decir, diecioco, bastar- para
encarnar la $oluntad de la corporaci!n.
5os estatutos de la corporaci!n pueden prescribir modificaciones sobre la mayor)a de los miembros
%ue constituya la $oluntad de la corporaci!n 2&. &i$il, art. ==K inciso final3.
;?7 ;?7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
En consecuencia, ay libertad para establecer en los estatutos" a3 un %u!rum superior o inferior a la
mayor)a de los miembros de la corporaci!n para constituir sala, y b3 un %u!rum superior a la mayor)a de la
sala para establecer la $oluntad de sta, %ue a de formar la $oluntad de la corporaci!n.
Por lo %ue ace a la disoluci!n de una corporaci!n o a la modificaci!n de sus estatutos, el %u!rum
necesario para acordar dica disoluci!n o modificaci!n es el de los dos tercios de los asistentes a la
asamblea %ue tome la determinaci!n 2Deglamento sobre &oncesi!n de Personalidad Nur)dica, art. ;I inciso
2C3.
8!tese %ue las corporaciones y fundaciones no pueden alterar sustancialmente sus fines estatutarios y
corresponde al Presidente de la Depblica calificar si concurre o no dica circunstancia 2Deglamento
citado, art. 2< inciso <C y 7K3.
4(&. <plicacin a las fundaciones de la disposicin sobre la FsalaG. 4(&. <plicacin a las fundaciones de la disposicin sobre la FsalaG.
5as fundaciones no tienen miembros y su $oluntad no es otra %ue la establecida por el fundador en el
acto de fundaci!n o en los estatutos. Es esta $oluntad la %ue deben reali'ar fielmente los administradores.
.+i una fundaci!n debe ser administrada por una colecci!n de indi$iduos, los actos administrati$os
necesarios para la marca de la instituci!n, tendr)an %ue ser determinados en una reuni!n de esos
indi$iduos, %ue constituir)a sala, y en ella, por la mayor)a de los asistentes. Es sta la nica forma en %ue
puede tener aplicaci!n a las fundaciones la disposici!n del art)culo ==K a %ue el art)culo =>7 se remite/
<K
.
El Deglamento sobre &oncesi!n de Personalidad Nur)dica ace aplicable a las fundaciones la disposici!n
relati$a a las corporaciones sobre las secciones del directorio y sobre la mayor)a %ue necesita para sus
acuerdos. 1ice" .El directorio sesionar- con la mayor)a absoluta de sus miembros y sus acuerdos se
adoptar-n por la mayor)a absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el $oto del %ue preside/
2art)culos ;2 y 7K3.
G. A G. ATRIBUTOS TRIBUTOS DE DE LAS LAS PERSONAS PERSONAS JUR*DICAS JUR*DICAS
41(. 6nunciacin. 41(. 6nunciacin.
5os atributos de las personas #ur)dicas no difieren en el fondo de los correspondientes a las personas
f)sicas, sal$o ciertas $ariaciones e*plicables por la di$ersa naturale'a de unos y otros entes. Es ob$io,
adem-s, %ue las personas #ur)dicas care'can de estado ci$il.
5os atributos de ellas se reducen a" la capacidad, el nombre, el domicilio, la nacionalidad y el
patrimonio.
Todos estos atributos los estudiaremos s!lo en relaci!n con las personas #ur)dicas tratadas en el t)tulo
del &!digo &i$il %ue lle$a esta denominaci!n, es decir, las corporaciones y fundaciones %ue persiguen
fines ideales. 8o corresponde en este lugar anali'ar los atributos de las personas #ur)dicas con fines de
lucro, como las sociedades industriales.
411. a+ Capacidad. 411. a+ Capacidad.
Toda persona #ur)dica tiene capacidad de goce, es decir, aptitud para ser titular de derecos y
obligaciones. Pero esta capacidad no se e*tiende a todos los derecos4 se circunscribe a los derecos
patrimoniales, a los %ue pueden $aluarse econ!micamente. 0 aun ay algunos de stos %ue, por ser
personal)simos y como tales, se estiman ligados a una persona natural4 no pueden tener por su#eto a una
persona #ur)dica. Es el caso de los derecos de uso y de abitaci!n. El dereco de uso es un dereco real
%ue consiste, generalmente, en la facultad de go'ar de una parte limitada de las utilidades y productos de
una cosa. +i se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama dereco de abitaci!n 2&. &i$il,
art. I;;3. El supuesto de personas naturales %ue entra,an estos derecos aparece, por e#emplo, de la
disposici!n %ue prescribe %ue .el uso y la abitaci!n se limitan a las necesidades personales del usuario o
del abitador. En las necesidades personales del usuario o del abitador se comprenden las de su familia/
2art. I;=, incisos ;C y 2C3.
1entro de su capacidad patrimonial, las corporaciones y fundaciones pueden ad%uirir bienes de todas
clases a cual%uier t)tulo, incluso el de eredero o legatario 2&. &i$il, arts. ==> y y ;K=>3.
<K <K
&laro +olar, obra citada, tomo 9, p-g. =?;, 8T 2.I=B. &laro +olar, obra citada, tomo 9, p-g. =?;, 8T 2.I=B.
;?< ;?<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Por lo %ue toca a la capacidad de e#ercicio, llamada tambin de obrar, est- e*presamente reconocida a
la persona #ur)dica, pues el &!digo &i$il declara %ue es capa' de e#ercer derecos y contraer obligaciones
ci$iles 2art. =<=3.
412. 60tensin de la capacidad de las personas jurdicas/ el principio de la especialidad. 412. 60tensin de la capacidad de las personas jurdicas/ el principio de la especialidad.
5a persona moral, lo mismo %ue la natural, como se a $isto, est- dotada de la capacidad de e#ercicio4
puede celebrar actos #ur)dicos" ena#enar los bienes de %ue es due,a, ipotecar los bienes inmuebles, etc. +u
capacidad de e#ercicio, empero, puede tener restricciones ta*ati$as, espec)ficas, deri$adas de la ley o de
sus estatutos. Por e#emplo, los estatutos de una corporaci!n pueden proibirle ena#enar determinados
bienes. 6un la capacidad de goce puede estar limitada en ciertos casos por la ley. 6s), el usufructo
constituido a fa$or de una corporaci!n o fundaci!n cual%uiera, no puede pasar de treinta a,os 2&. &i$il,
art. ??K, inciso final3. +abemos %ue .El dereco de usufructo es un dereco real %ue consiste en la facultad
de go'ar de una cosa con cargo de conser$ar su forma y substancia, y de restituirla a su due,o, si la cosa
no es fungible4 o con cargo de $ol$er igual cantidad y calidad del mismo gnero, o de pagar su $alor, si la
cosa es fungible/. 2&. &i$il, art. ?><3.
@uera de las restricciones espec)ficas, las personas morales est-n su#etas a una general traducida en el
llamado principio de la especialidad.
+egn ste, como cada persona moral tiene un fin determinado en $ista del cual se le otorg! la
personalidad #ur)dica, ella s!lo puede reali'ar los actos #ur)dicos %ue tiendan al logro de ese fin. Todo lo
%ue sea a#eno o contrario a este fin, les est- $edado. 8o podr)a, $erbigracia, el &uerpo de Fomberos contra
Incendios, %ue a obtenido su personalidad #ur)dica como tal, dedicar sus des$elos y recursos a fomentar,
adem-s el ftbol.
1ebe obser$arse, s), %ue el principio de la especialidad no impide reali'ar actos #ur)dicos %ue tienden
indirectamente, pero en forma ine%u)$oca, a cumplir el fin de la corporaci!n o fundaci!n. Por e#emplo, el
mencionado &uerpo de Fomberos podr)a comprar un edificio de departamentos para arrendar stos y, con
las rentas sufragar parte de los gastos %ue demanda el mantenimiento de la instituci!n.
5a determinaci!n de si un acto #ur)dico es contrario al fin u ob#eto de una persona moral re%uiere un
fino an-lisis en cada caso. +!lo de esta manera puede e$itarse aplicar el principio de la especialidad con
un rigorismo intil o per#udicial.
5os actos #ur)dicos de las personas morales %ue $iolan el citado principio no adolecen de nulidad,
sanci!n de dereco estricto %ue ninguna disposici!n de nuestra legislaci!n les impone. Pero autori'an para
disol$er la corporaci!n infractora o poner trmino a la fundaci!n %ue a incurrido en el mismo desacato.
El &!digo &i$il prescribe %ue las corporaciones pueden ser disueltas si no corresponden al ob#eto de su
instituci!n 2art. ==B34 por la misma ra'!n puede ponerse trmino a las fundaciones cancel-ndose su
personalidad #ur)dica 2art. =>73.
413. b+ 6l nombre. 413. b+ 6l nombre.
El &!digo &i$il no regula el nombre de las personas #ur)dicas, aun%ue da por sentado %ue deben tener
uno. En efecto, al ablar de la inscripci!n de la ipoteca dice %ue, entre otras menciones, debe contener
los nombres y apellidos del acreedor y del deudor, y agrega %ue .las personas #ur)dicas ser-n designadas
por su denominaci!n legal o popular.../ 2art. 2<72 8C ;C3.
El Deglamento de &oncesi!n de Personalidad Nur)dica $ino a colmar el $ac)o. 1ice %ue los estatutos
de toda corporaci!n o fundaci!n deben contener la indicaci!n precisa del nombre de la entidad 2art. <C 8C
; y art. 7; letra a3.
Generalmente el nombre de la persona #ur)dica corresponde al ob#eto %ue persigue la corporaci!n o
fundaci!n. En cuanto al nombre o seud!nimo de una persona natural %ue se podr)a dar a una corporaci!n o
fundaci!n, el Deglamento citado dispone %ue .no se conceder- personalidad #ur)dica a corporaciones o
fundaciones %ue lle$en el nombre de una persona natural o su seud!nimo, a menos %ue sta o sus
erederos consientan en ello e*presamente mediante instrumento pri$ado autori'ado por un notario o
ubieren transcurrido $einte a,os despus de su muerte. Tampoco se otorgar- el referido beneficio a
a%uellas cuyo nombre sea igual o tenga similitud al de otra e*istente en la misma pro$incia. Esta
;?= ;?=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
disposici!n no regir- para los &uerpos de Fomberos y &lubes de 5eones y Dotarios %ue se organicen en el
pa)s 2Deglamento citado, arts. =C y 7K3.
414. c+ 6l domicilio. 414. c+ 6l domicilio.
Tampoco el &!digo &i$il se ocupa del domicilio de las personas #ur)dicas4 pero el Deglamento de
&oncesi!n de la Personalidad Nur)dica dice %ue los estatutos de las corporaciones y fundaciones deben
contener la indicaci!n precisa del domicilio de ellas 2art. <C 8C ; y art. 7; letra a3.
+e a estimado %ue la disposici!n del &!digo &i$il 2art. >?3 sobre pluralidad de domicilios es
aplicable a las personas #ur)dicas, especialmente si tienen agencias o sucursales. Por tanto, si concurren en
$arias secciones territoriales circunstancias constituti$as de domicilio ci$il, se entender- %ue en todas ellas
lo tiene.
El mismo criterio sigue el &!digo Org-nico de Tribunales al declarar %ue cuando, en un #uicio, el
demandado es una persona #ur)dica, se reputa por domicilio, para el ob#eto de fi#ar la competencia del
#ue', el lugar donde tenga su asiento la respecti$a corporaci!n o fundaci!n, y si la persona #ur)dica
demandada tiene establecimientos, comisiones u oficinas %ue la representan en di$ersos lugares, como
sucede con las sociedades comerciales, debe ser demandada ante el #ue' del lugar donde e*iste el
establecimiento, comisi!n u oficina %ue celebr! el contrato o %ue inter$ino en el eco %ue da origen al
#uicio 2art. ;<23.
8ada obsta a %ue las personas #ur)dicas puedan elegir un domicilio especial, %ue es el domicilio ci$il
%ue en un contrato se establece de comn acuerdo para los actos #udiciales o e*tra#udiciales a %ue diere
lugar el mismo contrato 2&. &i$il, art. >B3.
41!. d+ La nacionalidad. 41!. d+ La nacionalidad.
1i$ersos sistemas se an propuesto para determinar la nacionalidad de una corporaci!n o fundaci!n,
y son los siguientes"
;3 &onforme a un sistema, la nacionalidad de esos entes ser)a la del pa)s en %ue se an constituido4
23 +egn, otro la nacionalidad de la corporaci!n ser)a la misma de la mayor)a de sus miembros4
73 En tercer sistema da como nacionalidad de las corporaciones y fundaciones la del pa)s en %ue se
encuentra el domicilio de ellas y,
<3 El sistema dominante considera como nacionalidad de las corporaciones y fundaciones la del pa)s
en %ue se crean y conforme a cuya legislaci!n obtienen la personalidad #ur)dica.
5as leyes cilenas internas ningn criterio establecen para determinar la nacionalidad de las
corporaciones y fundaciones. Pero la laguna al respecto se llena con el &!digo de 1ereco Internacional
Pri$ado, conocido como &!digo Fustamante en onor del apellido materno de su autor. Este &!digo se
aplica como ley nacional con respecto a los pa)ses ratificantes de l y como un con#unto de principios
doctrinarios tocante a los dem-s. Pues bien dispone l %ue la nacionalidad de origen de las corporaciones y
fundaciones se determina por la ley del Estado %ue las autori'a o aprueba 2art. ;>3. Esta norma, segn ese
mismo &!digo, rige cuando, como en el caso cileno, se trata de un estado contratante %ue carece de una
regla propia para determinar la nacionalidad de las personas #ur)dicas 2art. BC3.
41". e+ .atrimonio. 41". e+ .atrimonio.
5as personas #ur)dicas, como su#etos de dereco, tienen un patrimonio, propio e independiente del de
sus miembros o administradores, %ue les permite sufragar la acti$idad necesaria para alcan'ar los fines
%ue #ustifican su e*istencia.
1ica separaci!n e independencia patrimonial la consagra nuestro &!digo &i$il. 1e acuerdo con sus
disposiciones, lo %ue pertenece a una corporaci!n, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los
indi$iduos %ue la componen4 lo %ue pertenece a la fundaci!n no pertenece ni en todo ni en parte al
fundador, beneficiarios o administradores 2arts. =<B y =>73.
Por consiguiente, los bienes de la corporaci!n son de su propiedad e*clusi$a, y no de todos sus
miembros en con#unto o de cada uno de ellos cuotati$amente. 1e a%u) %ue, una $e' disuelta la
corporaci!n, los asociados no tienen dereco a di$idirse los bienes de ella, segn se $er- m-s adelante.
;?> ;?>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Dec)procamente, las deudas de una corporaci!n no dan a nadie dereco para demandarlas, en todo o
parte, a ninguno de los indi$iduos %ue componen la corporaci!n, ni dan acci!n sobre los bienes propios de
ellos, sino sobre los bienes de la corporaci!n 2&. &i$il, art. =<B3. 5o mismo rige, en cuanto a las
fundaciones, respecto a sus administradores 2art. =>73.
5os miembros de la corporaci!n pueden, e*pres-ndolo, obligarse en particular, al mismo tiempo %ue
ella se obliga colecti$amente4 y la responsabilidad de los miembros ser- entonces solidaria, si se estipula
e*presamente la solidaridad 2&. &i$il, art. =<B, inciso 2C3. 5uego, si tal estipulaci!n e*presa no e*iste, la
obligaci!n es simplemente con#unta, o mancomunada simple o a prorrata, como la llama la doctrina, lo
cual significa %ue en este caso el acreedor no puede, como en la solidaridad, e*igir el total de la deuda a
cual%uiera de los obligados, sino s!lo su parte o cuota 2art. ;=;;3. 5o dico respecto de los miembros de la
corporaci!n se aplica a los administradores de la fundaci!n 2&. &i$il, art. =>73.
41#. Derecho al honor. 41#. Derecho al honor.
6un%ue algunos consideran %ue el dereco al onor o buena reputaci!n es s!lo un dereco de la
personalidad de los seres umanos, la mayor)a estima %ue tambin las personas #ur)dicas lo tienen. 5a
cuesti!n se a planteado principalmente con moti$o de la posibilidad de calumniar e in#uriar a los entes
morales.
El onor colecti$o de una corporaci!n es independiente del de sus miembros. Por eso la persona
#ur)dica puede obrar #udicialmente sin necesidad de probar %ue la difamaci!n afecta a todos sus miembros
o a algunos en particular.
41%. 5esponsabilidad de las .ersonas Eurdicas. 41%. 5esponsabilidad de las .ersonas Eurdicas.
a3 8ociones pre$ias. En el campo del 1ereco la responsabilidad puede definirse como la su#eci!n a
la sanci!n pre$ista para la infracci!n de un deber #ur)dico. :ay $arias clases de responsabilidad4 en este
lugar nos limitaremos a la penal y la ci$il.
Desponsabilidad penal es la su#eci!n a la pena %ue corresponde al su#eto por un delito %ue le es
imputable.
Desponsabilidad ci$il es la su#eci!n a la reparaci!n del da,o causado a la integridad f)sica o a los
bienes a#enos.
5a responsabilidad ci$il puede ser contractual o e*tracontractual. 5a primera supone la infracci!n de
un deber emanado de una determinada relaci!n #ur)dica preestablecida. Por e#emplo, es responsable
contractualmente el $endedor %ue no entrega la cosa $endida en la feca pactada4 la sanci!n es la
indemni'aci!n de los per#uicios %ue se siguieren de la mora.
Desponsabilidad e*tracontractual, llamada tambin delictual y cuasidelictual ci$il, es la %ue supone la
infracci!n del deber genriAco %ue todos tenemos de no da,ar la persona o los bienes de otro.
b3 Desponsabilidad penal en relaci!n con las personas #ur)dicas.
5a norma general en el dereco cileno es %ue las personas #ur)dicas carecen de capacidad y
responsabilidad penal, correspondiendo sta a las personas f)sicas %ue an obrado en nombre de la
#ur)dica. 1ice el &!digo de Procedimiento Penal" .5a acci!n penal, sea pblica o pri$ada, no puede
dirigirse sino contra los personalmente responsables del delito o cuasidelito. 5a responsabilidad penal s!lo
puede acerse efecti$a en las personas naturales. Por las personas #ur)dicas responden los %ue ayan
inter$enido en el acto punible, sin per#uicio de la responsabilidad ci$il %ue afecte a la corporaci!n en cuyo
nombre ubieren obrado/ 2art. 7B3. Esta misma disposici!n de#a en claro %ue las personas #ur)dicas son
susceptibles de responsabilidad ci$il, de indemni'ar los da,os %ue sus !rganos o representantes causen
cuando obran dentro de sus atribuciones.
5a norma del &!digo de Procedimiento transcrita es una simple ley, por lo cual nada se opone a %ue
otras leyes agan penalmente responsables a las corporaciones o fundaciones mismas, trat-ndose de
delitos y penas compatibles con la naturale'a de dicos entes. &laro %ue las personas #ur)dicas no pueden
cometer omicidios, urtos ni robos, y no son susceptibles de ser sancionadas con presidio, relegaci!n,
e*tra,amiento. Pero ay delitos %ue cometidos por sus !rganos o representantes les pueden ser imputables
a ellas mismas" infracciones de leyes tributarias, monetarias, de sanidad, etc., y en estos casos las penas
;?? ;??
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
correspondientes les son perfectamente aplicables" multas, comiso, clausura de sus establecimientos,
cancelaci!n de la personalidad #ur)dica, %ue e%ui$ale a la pena de muerte de las personas naturales.
c3 Desponsabilidad ci$il en relaci!n con las personas #ur)dicas.
5a responsabilidad ci$il e*tracontractual est- formalmente reconocida en la citada disposici!n del
&!digo de Procedimiento Penal, %ue se pone en el caso de %ue el eco il)cito %ue engendra
responsabilidad sea al mismo tiempo penal y ci$il" en el primer car-cter afecta al indi$iduo %ue obr! en
nombre de la persona #ur)dica, y l ir- a la c-rcel si sta es la sanci!n del caso, y a%ulla soportar- la
indemni'aci!n de per#uicios a %ue aya lugar.
Por lo %ue ata,e a la responsabilidad contractual, el &!digo &i$il dispone %ue los actos del
representante de la corporaci!n o fundaci!n, en cuanto no e*cedan de los l)mites del ministerio %ue se le
a confiado, son actos de la corporaci!n o fundaci!n4 en cuanto e*cedan de estos l)mites, solo obligan
personalmente al representante 2arts. ==2 y =>73. En el primer caso, pues, la responsabilidad es de la
persona #ur)dica.
H. E H. ETINCIN TINCIN
41&. 60tincin >oluntaria. 41&. 60tincin >oluntaria.
5a e*tinci!n de las personas #ur)dicas puede ser $oluntaria o por disposici!n de la autoridad. En este
lugar trataremos de la primera y en otro de la segunda.
5os asociados de la corporaci!n o los administradores de la fundaci!n pueden tomar la iniciati$a para
poner fin al ente4 pero no pueden por su sola $oluntad decretar la e*tinci!n de la persona #ur)dica, pues
adem-s de esa $oluntad es necesaria la de la autoridad %ue legitim! su e*istencia 2&. &i$il, arts. ==B inciso
;C y art. =>7, Deglamento de &oncesi!n de la Personalidad Nur)dica, arts. 2<, 2> y 773.
42(. 60tincin por Disposicin de la <utoridad. 42(. 60tincin por Disposicin de la <utoridad.
5as personas #ur)dicas pueden e*tinguirse por la sola $oluntad de la autoridad %ue legitim! su
e*istencia, aun sin o contra la $oluntad de los miembros de la corporaci!n o de los administradores de la
fundaci!n. 6s) ocurre cuando la persona #ur)dica llega a comprometer la seguridad o los intereses del
Estado, o no corresponde al ob#eto de su instituci!n 2&. &i$il, art. ==B y inc. 2C y art. =>73. +egn el
Deglamento, el Presidente de la Depblica, pre$io informe de las autoridades correspondientes, puede
cancelar la personalidad #ur)dica a cual%uiera corporaci!n o fundaci!n desde el momento %ue la estime
contraria al orden pblico, a las leyes, o las buenas costumbres, o no cumpla con los fines para %ue fue
constituida o incurra en infracciones gra$es a sus estatutos 2art)culo 2=, inc. ;C y 7K3.
En los casos anteriores la cancelaci!n de la personalidad #ur)dica puede aberse debido a un error de
eco. Es posible entonces de#ar sin efecto la medida prob-ndose %ue, dentro de los tres meses siguientes
de la feca de publicaci!n del decreto de cancelaci!n, la medida fue producto de dico error 2Deglamento
citado, arts. 2= inc. 2C y 7K3.
421. Causal 6special de la 60tincin de las 4undaciones. 421. Causal 6special de la 60tincin de las 4undaciones.
5as fundaciones perecen por la destrucci!n de los bienes destinados a su manutenci!n 2&. &i$il, art.
=><3. 5a palabra destrucci!n est- empleada en el amplio sentido de prdida, sea material o de una
desaparici!n o disminuci!n de los recursos %ue impida la subsistencia del ente o el cumplimiento de sus
fines.
En todo caso el Presidente de la Depblica debe dictar el correspondiente decreto de e*tinci!n de la
personalidad #ur)dica de la fundaci!n %ue a sufrido la destrucci!n de sus bienes 2Deglamento citado, art.
77 parte final3.
422. *ntegracin o 5enovacin de las .ersonas Eurdicas. 422. *ntegracin o 5enovacin de las .ersonas Eurdicas.
+i por muerte u otros accidentes %uedan reducidos los miembros de una corporaci!n a tan corto
nmero %ue no puedan ya cumplirse los ob#etos para %ue fue instituida, o si faltan todos ellos, y los
estatutos no ubieren pre$enido el modo de integrarla o reno$arla en estos casos, corresponder- a la
autoridad %ue legitim! su e*istencia dictar la forma en %ue aya de efectuarse la integraci!n o reno$aci!n
;?I ;?I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
2&. &i$il, art. =>K3. 5o dispuesto acerca de las corporaciones y de los miembros %ue las componen se
aplica a las fundaciones de beneficencia y a los indi$iduos %ue las administran 2&. &i$il, art. =>73.
6 #uicio de don 5uis &laro +olar
<;
, la reno$aci!n importa una nue$a corporaci!n. 8osotros, por el
contrario, creemos %ue es la misma corporaci!n %ue reanuda su $ida. 8os basamos en dos
consideraciones" ;3 5a norma del citado art)culo =>K aparece inspirada directamente por +a$igny, segn el
cual la corporaci!n no muere por la desaparici!n de todos sus miembros y 23 a%uella misma norma admite
la reno$aci!n de los miembros por disposici!n de los estatutos, por esto no puede entenderse %ue surge
otra corporaci!n y deba solicitarse nue$a personalidad #ur)dica4 la autoridad no $iene sino a suplir la
omisi!n de los estatutos, l!gicamente en las mismas condiciones.
423. 60tincin de la .ersona Eurdica por Disposicin de los 6statutos. 423. 60tincin de la .ersona Eurdica por Disposicin de los 6statutos.
5as personas #ur)dicas pueden tambin e*tinguirse por disponerlo sus estatutos. 6s) sucede cuando se
reali'an los e$entos %ue ellos se,alan como causa de e*tinci!n4 por e#emplo, el trmino pre$isto o el logro
del ob#eto para %ue fue instituida la corporaci!n o fundaci!n.
424. Destino de los 8ienes despu:s de 60tinguida la .ersona Eurdica. 424. Destino de los 8ienes despu:s de 60tinguida la .ersona Eurdica.
1ice el &!digo &i$il %ue disuelta una corporaci!n o e*tinguida una fundaci!n, debe disponerse de
sus propiedades en la forma %ue para este caso ubieren prescrito sus estatutos 2arts. =>; y =>73.
+e a preguntado si los estatutos de una corporaci!n pueden disponer %ue los bienes, despus de
e*tinguida ella, se distribuyan entre los asociados.
6lgunos, como el autor alem-n +a$igny 2;??B A ;I>;3, aceptan la idea. Pero otros, en su mayor)a, la
repudian. Por%ue importar)a colocarse en contradicci!n con el principio de la separaci!n completa entre el
patrimonio de la corporaci!n y el de sus miembros. 6gregan adem-s %ue se des$irtuar)a el fin medular de
toda corporaci!n, siempre a#enos a la obtenci!n de beneficios para sus componentes4 la corporaci!n sin fin
de lucro no es una sociedad a cuyo fenecimiento deban los socios retirar lo %ue reste del patrimonio.
Puede %ue en los estatutos nada se diga sobre el destino de los bienes despus de e*tinguida la
persona #ur)dica. En este caso las propiedades de la corporaci!n o fundaci!n pasan a dominio del Estado,
con la obligaci!n de emplearlas en ob#etos an-logos a los de la instituci!n. Toca al Presidente de la
Depblica se,alarlos 2&. &i$il, arts. citados3.
5a obligaci!n de destinar las propiedades a ob#etos an-logos a los de la instituci!n disuelta se
#ustifica, pues permite la continuidad en la reali'aci!n de la idea del determinado bien comn %ue inspir!
al establecimiento de la corporaci!n o fundaci!n desaparecida.
El Deglamento sobre &oncesi!n de Personalidad Nur)dica dispone %ue el Ministerio de Nusticia debe
mandar copia al +ecretario Degional Ministerial de Nusticia y al Gobernador Pro$incial respecti$o de los
decretos %ue aprueben la disoluci!n de una corporaci!n o fundaci!n, o %ue dispongan la cancelaci!n de la
personalidad #ur)dica. +i en los estatutos de la instituci!n no est- pre$isto el destino de sus bienes el
Ministerio de Fienes 8acionales debe acerse cargo de los e*istentes a la feca de disoluci!n o
cancelaci!n, ba#o in$entario $alorado, %uedando dicos bienes ba#o su custodia asta %ue el Presidente de
la Depblica los destine en conformidad a lo dispuesto por el &!digo &i$il. Ena copia de dico in$entario
a de remitirse a la bre$edad al Ministerio de Nusticia 2arts. 2I y 7K3.
42!. <notaciones en el 5egistro de .ersonas Eurdicas. 42!. <notaciones en el 5egistro de .ersonas Eurdicas.
En el .Degistro de Personas Nur)dicas/ %ue se lle$a en el Ministerio de Nusticia deben anotarse el
nmero y feca del decreto %ue cancela la personalidad #ur)dica4 del %ue ordena o aprueba la disoluci!n de
la persona #ur)dica y el nmero y feca del decreto %ue destina los bienes de la misma 2Deglamento citado,
art. 7? inciso ;C3.
<; <;
Obra citada, Tomo 9, p-g. =?>. Obra citada, Tomo 9, p-g. =?>.
;?B ;?B
Captulo Captulo
LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS IGLESIAS Y LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS IGLESIAS Y
ORGANI!ACIONES RELIGIOSAS ORGANI!ACIONES RELIGIOSAS
42". Le$ sobre la materia/ contenido de ella. 42". Le$ sobre la materia/ contenido de ella.
5a ley 8C ;B.>7I, publicada en el 1iario Oficial de ;< de octubre de ;BBB, se ocupa de los cultos
religiosos y de la personalidad #ur)dica de las iglesias y organi'aciones religiosas.
5os tres primeros art)culos de esta ley reconocen en forma amplia la libertad religiosa y de culto
consagrada en la &onstituci!n Pol)tica4 pro)ben toda discriminaci!n entre las personas por sus creencias
religiosas y afirman la garant)a del Estado a las personas y dem-s entes para %ue desarrollen libremente
sus acti$idades religiosas.
5os diecisiete art)culos restantes de dica ley establecen normas sobre la personalidad #ur)dica de las
entidades religiosas y sus bienes. Estas disposiciones son las %ue interesan al 1ereco &i$il, y a su
e*posici!n sistem-tica se limitar-n estas p-ginas.
5a redacci!n de la ley %ue nos afana es dura, -spera, poco fle*ible, segn podr- apreciarse en la
transcripci!n literal de mucas de sus disposiciones.
42#. Complementacin de la materia sobre el r:gimen de las iglesias $ comunidades religiosas 42#. Complementacin de la materia sobre el r:gimen de las iglesias $ comunidades religiosas
e0puestas en el n-mero 3%& de este tomo. e0puestas en el n-mero 3%& de este tomo.
En dico nmero se trata del rgimen de las iglesias y comunidades religiosas. Es necesario
complementar las e*plicaciones a) formuladas con las normas pertinentes de la citada ley. 6 continuaci!n
lo acemos.
42%. *nteligencia de las palabras iglesias1 confesiones e instituciones religiosas. 42%. *nteligencia de las palabras iglesias1 confesiones e instituciones religiosas.
5a ley 8C ;B.>7I entiende, para sus efectos, por iglesias, confesiones e instituciones religiosas las
entidades integradas por personas naturales %ue profesan una determinada fe 2art. <C3.
42&. 6ntidad religiosa/ comprensin de este t:rmino. 42&. 6ntidad religiosa/ comprensin de este t:rmino.
Esta ley emplea el trmino entidad religiosa para referirse a las iglesias, confesiones e instituciones
religiosas de cual%uier culto.
43(. Derecho de las entidades religiosas para crear personas jurdicas relacionadas con fines de su 43(. Derecho de las entidades religiosas para crear personas jurdicas relacionadas con fines de su
inter:s. inter:s.
5as entidades religiosas pueden crear personas #ur)dicas de conformidad con la legislaci!n $igente.
En especial, pueden"
a3 @undar, mantener y dirigir en forma aut!noma institutos de formaci!n y de estudios teol!gicos o
doctrinales, instituciones educacionales, de beneficencia o umanitarias, y
b3 &rear, participar, patrocinar y fomentar asociaciones, corAporaciones y fundaciones, para la
reali'aci!n de sus fines 2art. IC3.
431. 5econocimiento de la personalidad jurdica religiosa a los organismos creados por una 431. 5econocimiento de la personalidad jurdica religiosa a los organismos creados por una
iglesia1 confesin o institucin religiosa. iglesia1 confesin o institucin religiosa.
5as asociaciones, corporaciones, fundaciones y otros organismos creados por una iglesia, confesi!n o
instituci!n religiosa, %ue conforme a sus normas #ur)dicas propias gocen de personalidad #ur)dica religiosa,
;IK ;IK
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
son reconocidos como tales. &orresponde acreditar su e*istencia a la autoridad religiosa %ue los aya
erigido o instituido 2art. BC, inc. ;C3.
432. <usencia de fines de lucro. 432. <usencia de fines de lucro.
5as entidades religiosas y las personas #ur)dicas %ue ellas constituyen en conformidad a esta ley, no
pueden tener fines de lucro 2art. BC, inc. 2C3.
433. .rocedimiento 'ue deben seguir las entidades religiosas para constituir personas jurdicas 433. .rocedimiento 'ue deben seguir las entidades religiosas para constituir personas jurdicas
'ue se organicen de conformidad con esta le$. 'ue se organicen de conformidad con esta le$.
Tal procedimiento es el %ue se indica a continuaci!n"
a3 Inscripci!n en el registro pblico, %ue debe lle$ar el Ministerio de Nusticia, de la escritura pblica
en %ue consten el acta de constituci!n y sus estatutos4
<2
b3 Transcurso del pla'o de no$enta d)as desde la feca de inscripci!n en el registro, sin %ue el
Ministerio de Nusticia ubiere formulado ob#eci!n4 o si, abindose deducido ob#eci!n, sta ubiere sido
subsanada por la entidad religiosa o reca'ada por la #usticia, y
c3 Publicaci!n en el 1iario Oficial de un e*tracto del acta de constituci!n, %ue incluya el nmero de
registro o inscripci!n asignado. 1esde %ue %ueda firme la inscripci!n en el registro pblico, la respecti$a
entidad pasa a go'ar de personalidad #ur)dica de dereco pblico por el solo ministerio de la ley 2art. ;K3.
434. )bjeciones del =inisterio de Eusticia a la constitucin de la personalidad jurdica/ 434. )bjeciones del =inisterio de Eusticia a la constitucin de la personalidad jurdica/
subsanacin de los reparos/ reclamacin de la resolucin 'ue objeta la constitucin. subsanacin de los reparos/ reclamacin de la resolucin 'ue objeta la constitucin.
El Ministerio de Nusticia no puede denegar el registro. Pero, dentro del pla'o de no$enta d)as, contado
desde la feca de ese acto, mediante resoluci!n fundada, puede ob#etar la constituci!n si falta algn
re%uisito. 5a entidad religiosa afectada, dentro del pla'o de sesenta d)as, contado desde la notificaci!n de
las ob#eciones, a de subsanar los defectos de constituci!n o adecuar los estatutos a las obser$aciones
formuladas. 1e la resoluci!n %ue ob#ete la constituci!n pueden reclamar los interesados ante cual%uiera de
las &ortes de 6pelaciones de la regi!n en %ue la entidad religiosa tu$iere su domicilio, siguiendo el
procedimiento y pla'os establecidos para el recurso de protecci!n 2art. ;;3.
43!. Contenido de los estatutos o de las normas propias de las personas jurdicas 'ue se 43!. Contenido de los estatutos o de las normas propias de las personas jurdicas 'ue se
constitu$an de acuerdo con esta le$. constitu$an de acuerdo con esta le$.
En los estatutos o normas propias de cada persona #ur)dica %ue se constituya en conformidad a las
disposiciones de esta ley deben contenerse a%uellos elementos esenciales %ue la caracteri'an y los !rganos
a tra$s de los cuales acta en el -mbito #ur)dico y %ue la representan frente a terceros 2art. ;2, inc. ;C3.
43". Contenido del acta constitutiva/ personas 'ue no pueden suscribir :sta. 43". Contenido del acta constitutiva/ personas 'ue no pueden suscribir :sta.
El acta constituti$a debe contener, como m)nimo, la indi$iduali'aci!n de los constituyentes, el
nombre de la persona #ur)dica, sus domicilios y la constancia de aberse aprobado los estatutos 2art. ;2,
inc. 2C3.
5as personas condenadas por delito %ue mere'ca pena aflicti$a no pueden suscribir el acta de
constituci!n de la persona #ur)dica 2art. ;2, inc. 7C3.
43#. Cmo debe acreditarse la calidad del ministro de culto. 43#. Cmo debe acreditarse la calidad del ministro de culto.
5os ministros de culto de una iglesia, confesi!n o instituci!n religiosa deben acreditar su calidad de
tales mediante certificaci!n e*pedida por su entidad religiosa, a tra$s de la respecti$a persona #ur)dica
2art. ;7, ;L parte3.
<2 <2
El reglamento para el registro de entidades religiosas de dereco pblico fue publicado en el 1iario Oficial de 2> de mayo El reglamento para el registro de entidades religiosas de dereco pblico fue publicado en el 1iario Oficial de 2> de mayo
de 2KKK. de 2KKK.
;I; ;I;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
43%. ,ormas de los Cdigos de .rocedimiento Civil $ de .rocedimiento .enal aplicables a los 43%. ,ormas de los Cdigos de .rocedimiento Civil $ de .rocedimiento .enal aplicables a los
ministros de culto de una iglesia1 confesin o institucin religiosa. ministros de culto de una iglesia1 confesin o institucin religiosa.
6 estos ministros de culto les son aplicables las normas de los art)culos 7>K, 8C ;4 7>;, 8Cs. ;C y 7C,
y 7>2 del &!digo de Procedimiento &i$il, as) como lo establecido en el art)culo 2K;, 8C 2, del &!digo de
Procedimiento Penal 2art. ;7, 2L parte3.
El art)culo 7>K del &!digo de Procedimiento &i$il dice" .8o ser-n obligados a declarar" ;C los
eclesi-sticos, abogados, escribanos, procuradores, mdicos y matronas, sobre ecos %ue se les ayan
comunicado confidencialmente con ocasi!n de su estado, profesi!n u oficio/.
El art)culo 7>; del &!digo anteriormente citado se,ala las personas %ue no est-n obligadas a
concurrir a la audiencia fi#ada por el tribunal para %ue los testigos formulen sus declaraciones.
El art)culo 7>2 del mismo &!digo dice %ue las personas no obligadas a concurrir a la audiencia de
%ue se abla prestar-n sus declaraciones por medio de informes con los re%uisitos %ue esa disposici!n
determina.
El art)culo 2K; del &!digo de Procedimiento Penal precepta %ue no est-n obligados a declarar como
testigos" .2C. 6%uellas personas %ue, por su estado, profesi!n o funci!n legal, como el abogado, mdico o
confesor, tienen el deber de guardar el secreto %ue se les aya confiado, pero nicamente en lo %ue se
refiere a dico secreto/.
43&. Legislacin 'ue rige la ad'uisicin1 enajenacin $ administracin de los bienes necesarios 43&. Legislacin 'ue rige la ad'uisicin1 enajenacin $ administracin de los bienes necesarios
para las actividades de las personas jurdicas constituidas de acuerdo con esta le$. para las actividades de las personas jurdicas constituidas de acuerdo con esta le$.
1ica legislaci!n es la comn. +in per#uicio de esto, las normas #ur)dicas propias de cada una de esas
personas #ur)dicas forman parte de los re%uisitos de $alide' para la ad%uisici!n, ena#enaci!n y
administraci!n de sus bienes 2art. ;<3.
44(. Donaciones $ contribuciones a ttulo gratuito 'ue pueden solicitar $ recibir las entidades 44(. Donaciones $ contribuciones a ttulo gratuito 'ue pueden solicitar $ recibir las entidades
religiosas. religiosas.
5as entidades religiosas pueden solicitar y recibir toda clase de donaciones y contribuciones
$oluntarias, de particulares e instituciones pblicas o pri$adas y organi'ar las colectas entre sus fieles,
para el culto, la sustentaci!n de sus ministros u otros fines propios de su misi!n 2art. ;=, inc. ;C3.
E*presamente se dispone %ue .ni aun en caso de disoluci!n los bienes de las personas #ur)dicas
religiosas podr-n pasar a dominio de alguno de sus integrantes/ 2art. ;=, inc. 2C3.
5as donaciones %ue reciben las personas #ur)dicas a %ue se refiere esta ley, est-n e*entas del tr-mite
de insinuaci!n, cuando su $alor no e*cede de $einticinco Enidades Tributarias Mensuales 2art. ;>3.
441. 8eneficios tributarios a 'ue tienen derecho las personas jurdicas de entidades religiosas 441. 8eneficios tributarios a 'ue tienen derecho las personas jurdicas de entidades religiosas
gobernadas por esta le$. gobernadas por esta le$.
Estas personas #ur)dicas tienen los mismos derecos, e*enciones y beneficios tributarios %ue la
&onstituci!n Pol)tica de la Depblica, las leyes y reglamentos $igentes otorgan y reconocen a otras
iglesias, confesiones e instituciones religiosas e*istentes en el pa)s 2art. ;?3.
442. 5egulari?acin de la situacin de los bienes de las personas jurdicas religiosas cu$o dominio 442. 5egulari?acin de la situacin de los bienes de las personas jurdicas religiosas cu$o dominio
aparece a nombre de personas naturales o jurdicas distintas de ellas. aparece a nombre de personas naturales o jurdicas distintas de ellas.
5as personas #ur)dicas religiosas %ue a la poca de su inscripci!n en el registro pblico ayan
declarado ser propietarias de inmuebles u otros bienes su#etos a registro pblico, cuyo dominio aparece a
nombre de personas naturales o #ur)dicas distintas de ellas pueden, en el pla'o de un a,o contado desde la
constituci!n, regulari'ar la situaci!n usando los procedimientos de la legislaci!n comn, asta obtener la
inscripci!n correspondiente a su nombre. +i optan por la donaci!n, %uedan e*entas del tr-mite de
insinuaci!n 2art. ;I3.
443. Disolucin de las personas jurdicas constituidas de acuerdo con esta le$. 443. Disolucin de las personas jurdicas constituidas de acuerdo con esta le$.
5a disoluci!n de una persona #ur)dica constituida de acuerdo con esta ley puede lle$arse a cabo de
conformidad con sus estatutos, o en cumplimiento de una sentencia #udicial, firme, reca)da en #uicio
;I2 ;I2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
incoado a re%uerimiento del &onse#o de 1efensa del Estado, el %ue puede accionar de oficio o a petici!n
de parte, en los casos %ue as) corresponda. 1isuelta la persona #ur)dica, debe procederse a eliminarla del
registro a %ue se refiere el art)culo ;K 2ley 8C ;B.>7I, art. ;B3.
444. 6ntidades religiosas constituidas antes de la publicacin de la le$ ,C 1&."3% $ las 'ue se 444. 6ntidades religiosas constituidas antes de la publicacin de la le$ ,C 1&."3% $ las 'ue se
constitu$an con posterioridad/ tratamiento jurdico de unas $ otras. constitu$an con posterioridad/ tratamiento jurdico de unas $ otras.
El art)culo 2K, disposici!n final de la ley 8C ;B.>7I, dice .El Estado reconoce el ordenamiento, la
personalidad #ur)dica, sea sta de dereco pblico o de dereco pri$ado, y la plena capacidad de goce y
e#ercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas %ue los tengan a la feca de publicaci!n de
esta ley, entidades %ue mantendr-n el rgimen #ur)dico %ue les es propio, sin %ue ello sea causa de trato
desigual entre dicas entidades y las %ue se constituyan en conformidad a esta ley/.
;I7 ;I7
Captulo I Captulo I
CORPORACIONES Y FUNDACIONES SIN PERSONALIDAD CORPORACIONES Y FUNDACIONES SIN PERSONALIDAD
JURIDICA JURIDICA
44!. Causas de la 4alta de .ersonalidad de algunas corporaciones. 44!. Causas de la 4alta de .ersonalidad de algunas corporaciones.
Para %ue una asociaci!n de indi$iduos desarrolle los fines %ue determinaron la uni!n de estos no es
indispensable %ue funcione pro$ista de la personalidad #ur)dica.
5a falta de personalidad puede depender de di$ersas causas. Mientras la solicitud de reconocimiento
presentada a la autoridad est en tramitaci!n, la condici!n #ur)dica de la corporaci!n no es otra %ue la de
una simple asociaci!n4 todas las corporaciones pasan por seme#ante estado. Tambin es posible %ue los
asociados no pidan #am-s la personalidad #ur)dica en atenci!n a la naturale'a de sus fines, a la
transitoriedad de sus funciones o a la escasa importancia de su acti$idad, .%ue no compensan las molestias
y los gastos/. En otros casos la falta de personalidad se debe a %ue la autoridad pblica a negado el
reconocimiento y los asociados persisten en mantener la agrupaci!n. Toda$)a, es posible %ue los miembros
de la corporaci!n no soliciten la personalidad #ur)dica para e$itar todo control e in#erencia de la autoridad
pblica en la marca de la asociaci!n.
44". 6structura $ 4ines. 44". 6structura $ 4ines.
Estas asociaciones sin personalidad #ur)dica se constituyen para los fines m-s di$ersos" recreo,
deporti$o, cultural, benfico, propaganda religiosa y pol)tica, etc. 0 aparecen y obran como corporaciones
.cuyos fines imitan y cuya estructura re$isten. En efecto, las asociaciones se constituyen con organi'aci!n
corporati$a, con directorio y asamblea de miembros, con entrada y salida de socios y aspiran presentarse
al pblico como unidades sociales, de modo %ue e*teriormente no se distinguen de las corporaciones con
personalidad #ur)dica. +e comprende el peligro %ue puede ocasionar para los terceros este parecer y no ser,
y para mucos asociados se produce una ilusi!n de posici!n #ur)dica generadora de desenga,os/.
44#. Caracteres Eurdicos. 44#. Caracteres Eurdicos.
5a asociaci!n representa una uni!n m-s o menos establece de cierto nmero de personas %ue
persiguen un fin comn %ue no es el lucro. Pero carece de personalidad #ur)dica, no importa un su#eto de
dereco distinto de sus miembros.
44%. Disposiciones Legales relacionadas con las <sociaciones sin .ersonalidad Eurdica. 44%. Disposiciones Legales relacionadas con las <sociaciones sin .ersonalidad Eurdica.
El dereco de asociaci!n est- garantido e*presamente por nuestra &onstituci!n Pol)tica, la cual
asegura a todas las personas el dereco de asociarse sin permiso pre$io 2art. ;B, 8C ;=3. 8o impone ella la
necesidad de obtener la personalidad #ur)dica y permite la libertad contractual, siempre %ue se tienda a
fines l)citos.
5a legislaci!n positi$a cilena carece de un cuerpo de normas %ue discipline e*presamente las
asociaciones sin personalidad. El &!digo &i$il s!lo dice %ue no son personas #ur)dicas las fundaciones o
corporaciones %ue no se ayan establecido en $irtud de una ley, o %ue no ayan sido aprobadas por el
Presidente de la Depblica 2art)culo =<>34 %ue si una corporaci!n no tiene e*istencia legal segn el art)culo
=<>, sus actos colecti$os obligan a todos y a cada uno de sus miembros solidariamente 2art. =<B, inciso
;I< ;I<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
final34 %ue son incapaces de toda erencia o legado las cofrad)as
<7
, gremios
<<
, o establecimientos
cuales%uiera %ue no sean personas #ur)dicas
<=
4 pero %ue si la asignaci!n tu$iere por ob#eto la fundaci!n de
una nue$a corporaci!n o establecimiento, podr- solicitarse la aprobaci!n legal y, obtenida sta, $aldr- la
asignaci!n 2art. B>73.
44&. .rincipios $ ,ormas <plicables a las <sociaciones sin .ersonalidad Eurdica. 44&. .rincipios $ ,ormas <plicables a las <sociaciones sin .ersonalidad Eurdica.
+e presenta el problema de determinar %u normas generales se deben aplicar a las asociaciones sin
personalidad. 6nte la laguna formal de la ley, los autores estiman procedente aplicar, fuera de las cl-usulas
%ue establece la asociaci!n, los principios generales de dereco y las normas %ue reglan la comunidad de
bienes en tanto se compade'can con los caracteres propios de la asociaci!n, %ue en ningn caso puede
asimilarse a una comunidad pasi$a como la de los erederos.
En cuanto al patrimonio %ue los miembros de una asociaci!n contribuyeron a formar para el logro de
los fines de sta, es un patrimonio comn de los asociados4 se forma una unidad de bienes %ue go'an una
pluralidad de su#etos.
Pero este condominio se aparta de las reglas %ue rigen la comunidad de bienes del dereco comn.
5as diferencias de rgimen pro$ienen de la naturale'a misma de la asociaci!n.
a3 El patrimonio formado es s!lo un instrumento para la consecuci!n del fin comn de los asociados,
%ue perdura no obstante el cambio de ellos. 1e a) %ue deba entenderse con$enido en el contrato de
asociaci!n %ue el miembro es copropietario del patrimonio social, .s!lo por%ue y en cuanto pertenece a la
asociaci!n/, y %ue en caso de retiro o muerte no pueda pretender una cuota correspondiente para s) o %ue
pase a sus erederos, segn los casos. +i se retira o muere, sus derecos acrecen a los dem-s asociados.
.En este caso no ay una transmisi!n de la cuota del miembro desaparecido a los asociados, sino una
desaparici!n de la cuota, y correspondientemente una el-stica e*tensi!n y acrecimiento del dereco a los
miembros restantes sobre el patrimonio de la asociaci!n/
<>
.
b3 .El destino de los bienes dedicados a la consecuci!n del fin, e*plica no s!lo la prdida de los
derecos en el caso de %ue el socio salga de la asociaci!n, sino tambin el por%u aun formando parte de
l no puede pedir la di$isi!n de patrimonio comn/. En efecto, el principio de %ue ninguno de los
comuneros est- obligado a permanecer en la indi$isi!n 2art. ;7;?3 se refiere Jdice @erraraJ"
<?
.a la
indi$isi!n muerta, inorg-nica, incidental, no a la indi$isi!n contractual y acti$a creada para la consecuci!n
de un fin. 6%u) entran otros principios para regir la suerte de los bienes. El asociado no puede pedir la
di$isi!n, por%ue se a obligado a afectar y mantener los bienes en la consecuci!n del fin4 y no puede, sin
$iolaci!n del compromiso, pedir la disoluci!n, sino s!lo la salida de la asociaci!n. Este principio sustituye
al primero como m-s conforme a la naturale'a de la asociaci!n, en cuanto tiende igualmente a garantir la
liberaci!n del particular de $)nculos perpetuos, mientras %ue ace posible la continuaci!n de la obra por
parte de los dem-s asociados/.
Todos estos principios, como %uiera %ue miran a las relaciones internas de los socios entre s), pueden
alterarse en el pacto %ue establece la asociaci!n %ue, al decir de @errara
<I
, es un contrato innominado %ue
puede bauti'arse con el nombre de contrato de asociaci!n.
4!(. 4undaciones sin .ersonalidad Eurdica. 4!(. 4undaciones sin .ersonalidad Eurdica.
8o toda destinaci!n de bienes para el logro de un fin permanente o duradero e*ige la creaci!n de una
fundaci!n con personalidad #ur)dica. Puede un su#eto apartar de su patrimonio un grupo de bienes y
<7 <7
+egn el 1iccionario de la Deal 6cademia Espa,ola, cofrad)a es" a3 congregaci!n o ermandad %ue forman algunos +egn el 1iccionario de la Deal 6cademia Espa,ola, cofrad)a es" a3 congregaci!n o ermandad %ue forman algunos
de$otos, con autori'aci!n competente, para e#ercitarse en obras de piedad4 b3 El gremio, compa,)a o uni!n de gentes para un fin de$otos, con autori'aci!n competente, para e#ercitarse en obras de piedad4 b3 El gremio, compa,)a o uni!n de gentes para un fin
determinado. +in duda la acepci!n de la letra b3 es la m-s amplia y la congruente con el te*to del &!digo. determinado. +in duda la acepci!n de la letra b3 es la m-s amplia y la congruente con el te*to del &!digo.
<< <<
Gremio, segn el mismo 1iccionario anteriormente nombrado, es la uni!n de los fieles con sus leg)timos pastores, y Gremio, segn el mismo 1iccionario anteriormente nombrado, es la uni!n de los fieles con sus leg)timos pastores, y
especialmente con el Pont)fice Domano4 o, en las uni$ersidades el cuerpo de doctores y catedr-ticos4 o la corporaci!n formada por especialmente con el Pont)fice Domano4 o, en las uni$ersidades el cuerpo de doctores y catedr-ticos4 o la corporaci!n formada por
los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesi!n u oficio, regida por ordenan'a o estatutos especiales4 o el con#unto de los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesi!n u oficio, regida por ordenan'a o estatutos especiales4 o el con#unto de
personas %ue tienen un mismo e#ercicio, profesi!n o estado social. personas %ue tienen un mismo e#ercicio, profesi!n o estado social.
<= <=
5a palabra establecimientos, en una acepci!n amplia, comprende a las corporaciones y fundaciones. En una acepci!n 5a palabra establecimientos, en una acepci!n amplia, comprende a las corporaciones y fundaciones. En una acepci!n
restringida denota s!lo a estas ltimas. restringida denota s!lo a estas ltimas.
<> <>
@errara, @errara, 3eora de las personas 4urdicas 3eora de las personas 4urdicas, traducci!n castellana de la segunda edici!n italiana, Madrid, ;B2B, p-g. B=?. , traducci!n castellana de la segunda edici!n italiana, Madrid, ;B2B, p-g. B=?.
<? <?
Obra citada, p-g. B=I. Obra citada, p-g. B=I.
<I <I
Obra citada, p-g. B7B. Obra citada, p-g. B7B.
;I= ;I=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
destinarlo e*clusi$amente a un fin l)cito determinado. En este caso dico su#eto conser$a la propiedad de
los bienes apartados4 lo nico notable es %ue los rditos de esos bienes se imputan a la finalidad %uerida.
Tambin pueden destinarse bienes e*clusi$amente aun fin sin recurrir a la creaci!n de una persona
#ur)dica nue$a a tra$s de la llamada fundaci!n fiduciaria, entendindose por tal la asignaci!n de bienes a
una persona f)sica o #ur)dica con la carga de %ue ella los emplee en un fin determinado. Esto puede acerse
mediante una donaci!n o una asignaci!n testamentaria modal, %ue no es sino una asignaci!n de bienes
eca a un eredero o a un legatario para %ue los tenga como suyos, pero con la obligaci!n de aplicarlos a
un fin especial 2&. &i$il, art. ;KIB3, como ser)a, por e#emplo, construir una escuela de ense,an'a b-sica y
pro$eer a su funcionamiento.
4!1. Los Comit:s. 4!1. Los Comit:s.
5os comits son los grupos de personas %ue se proponen recolectar fondos mediante la contribuci!n
de terceros para destinarlos a un fin benfico o, al menos, no lucrati$o y pre$iamente anunciado" socorro,
beneficencia, obras pblicas, monumentos, e*posiciones, feria de muestras, feste#os y similares.
El fin pre$iamente anunciado $incula el destino de los bienes, el cual no puede m-s tarde ser
cambiado por los miembros del comit. Es natural" si se a solicitado a las gentes contribuci!n para
reconstruir una escuela pblica, no podr)a despus el comit destinar el dinero reunido a la erecci!n de
una estatua a un pr!cer.
5os comits pertenecen al gnero de las fundaciones %ue, si obtienen el reconocimiento de la
personalidad #ur)dica, ser-n fundaciones dotadas de esta personalidad, sin %ue se diferencien en nada de
las dem-s, como no sea en el procedimiento de su constituci!n. Generalmente, los comits solicitar-n la
personalidad #ur)dica cuando el fin perseguido e*i#a para ser alcan'ado un tiempo m-s o menos largo.
+i el comit no pasa a ser una fundaci!n con personalidad #ur)dica, no abr- autonom)a patrimonial.
1e las obligaciones asumidas responder-n el fondo recolectado y tambin, personal y solidariamente, los
miembros del comit. 8uestro &!digo &iA$il dispone %ue si una fundaci!n no es persona #ur)dica los actos
colecti$os de los administradores obligan solidariamente a todos y cada uno de los administradores
2art)culos =<>, =<B en relaci!n con el =>73.
8uestro ordenamiento #ur)dico, al re$s de otros, como el &!digo &i$il italiano, no regula los
comits. Por esto, en un caso dado an de aplicarse los principios generales del dereco y las normas %ue
m-s se a$engan con las peculiaridades de esta figura #ur)dica, como algunas de la comunidad.
Desta por decir %ue las colectas pblicas necesitan, para ser efectuadas, autori'aci!n gubernati$a.
;I> ;I>
SECCION ,UINTA SECCION ,UINTA
OBJETO Y CONTENIDO DE LOS DERECHOS OBJETO Y CONTENIDO DE LOS DERECHOS
Captulo II Captulo II
NOCIONES GENERALES NOCIONES GENERALES
4!2. Concepto de objeto de los derechos subjetivos. 4!2. Concepto de objeto de los derechos subjetivos.
Estudiados los su#etos de la relaci!n #ur)dica %ue supone todo dereco sub#eti$o, corresponde aora
e*plicar el ob#eto del mismo.
Ob#eto del dereco sub#eti$o es la entidad sobre la %ue recae el inters y el poder del titular o su#eto
acti$o de ese dereco. Tal entidad puede ser una cosa material o inmaterial, el comportamiento o conducta
del su#eto pasi$o u otro $alor relati$o al titular del dereco, segn se $er- m-s adelante. En los derecos
reales, como el dominio o propiedad, el ob#eto es una cosa material4 en los derecos intelectuales, como el
del autor sobre su obra literaria o cient)fica, el ob#eto es un bien inmaterial, la creaci!n intelectual o
espiritual4 en los derecos de crdito, llamados tambin personales o de obligaci!n, el ob#eto es la
conducta del su#eto pasi$o o deudor, traducida en uno o m-s actos determinados, el de pago de la
obligaci!n, por e#emplo4 en las potestades, como las %ue tienen los padres de familia sobre sus i#os, el
ob#eto recae sobre la conducta general de stos, %ue a%ullos pueden dirigir.
En torno al ob#eto de los llamados derecos potestati$os se an presentado cuestiones sobre su
e*istencia y peculiaridad. Decordemos %ue por dereco potestati$o se entiende el dereco cuyo titular, por
la sola declaraci!n de $oluntad unilateral suya, puede cambiar la situaci!n #ur)dica de otros, sin %ue stos
nada puedan acer para impedirlo. E#emplo t)pico de dereco potestati$o es el de los coerederos de
solicitar la partici!n de la erencia4 si uno de ellos la solicita, a los dem-s no les cabe sino resignarse a %ue
la di$isi!n y reparto de los bienes ereditarios se lle$en a cabo. Por la $oluntad de uno solo de los
coerederos se operar- el cambio de la situaci!n #ur)dica de todos, pues de#ar-n de ser comuneros en la
erencia y pasar-n a tener la situaci!n o condici!n de propietarios indi$iduales de los bienes %ue les
%uepan en la partici!n. 6ora bien, algunos an considerado %ue el dereco potestati$o es un dereco sin
ob#eto, fen!meno inconcebible. 5a $erdad es %ue s!lo tiene una peculiaridad4 consisAte en %ue el ob#eto es
la conducta del titular mismo en cuanto est- destinada a producir un efecto en la esfera #ur)dica a#ena.
<B
:ay ob#etos de dereco %ue no recaen sobre cosas ni comportamientos del ombre, sino sobre otros
$alores" $ida, integridad f)sica, integridad moral u onor, $alores todos %ue son ob#eto de los derecos de
la personalidad.
4!3. Contenido de los derechos. 4!3. Contenido de los derechos.
&ontenido del dereco sub#eti$o es todo a%uello %ue ste permite obtener de su ob#eto, o, como dicen
otros, son las $enta#as o utilidades %ue el dereco faculta recabar de su ob#eto.
El contenido se acta pr-cticamente a tra$s de ecos materiales y #ur)dicos.
5a propiedad es el dereco patrimonial de contenido m-s amplio4 permite usar, go'ar y disponer de la
cosa %ue es su ob#eto. En cambio, el dereco de usufructo s!lo faculta para usar y go'ar de la cosa, y el
dereco de uso, m-s limitado an, no permite sino usar de la cosa. 5os derecos reales de garant)a, como
la prenda y la ipoteca, autori'an para e*propiar la cosa garante en caso de %ue no se pague la deuda %ue
ella cauciona, a fin de %ue con el producto de la e*propiaci!n se satisfaga al acreedor.
<B <B
Pasarelli, 1octrinas Generales del 1ereco &i$il, traducci!n del italiano, Madrid, ;B><, p-g. <?. Pasarelli, 1octrinas Generales del 1ereco &i$il, traducci!n del italiano, Madrid, ;B><, p-g. <?.
;I? ;I?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
En los derecos personales, de crdito o de obligaci!n, como tambin se llaman, el ob#eto del dereco
es la prestaci!n, o sea, una acci!n positi$a o negati$a del deudor y el contenido es la cosa o el ser$icio %ue
se procura a tra$s de la prestaci!n.
=K
5a diferencia entre ob#eto y contenido del dereco se percibe f-cilmente si se piensa %ue pueden
coe*istir $arios derecos en relaci!n con el mismo ob#eto, pero con di$erso contenido. En fundo puede ser
propiedad de 6ntonio, usufructo de Fenito, soportar una ser$idumbre de paso a fa$or del predio de &arlos,
estar ipotecado en pro de 1-maso y arrendado a Ernesto. El ob#eto siempre es el mismo, el fundo4 pero
los di$ersos derecos con relaci!n a l son todos compatibles por%ue tienen di$erso contenido.
&ada dereco se caracteri'a por su contenido espec)fico, %ue lo distingue de los otros. En abstracto
todos los derecos de un mismo tipo tienen idntico contenido, sin per#uicio de %ue en concreto puedan
ofrecer $ariaciones por la concurrencia influyente de otros derecos %ue, al menos por un tiempo, alteran
su contenido. E#emplo t)pico es el dereco de propiedad %ue permite el uso, goce y disposici!n de la cosa
%ue es su ob#eto4 pero si se constituye sobre dica cosa un usufructo, el dominio o dereco de propiedad se
comprime, mientras dura el usufructo, por%ue el uso y el goce de la cosa, contenido del dereco de
usufructo, son absorbidos por ste, %uedando la propiedad nuda o desnuda, recuperando todo su contenido
s!lo cuando se e*tingue el usufructo.
=K =K
5a doctrina del te*to es la tradicional y cl-sica4 otra m-s moderna entiende %ue el contenido del dereco personal o de 5a doctrina del te*to es la tradicional y cl-sica4 otra m-s moderna entiende %ue el contenido del dereco personal o de
crdito es la prestaci!n del deudor y el ob#eto ser)a el bien deducido en la relaci!n, la utilidad $alorable como un bien %ue se crdito es la prestaci!n del deudor y el ob#eto ser)a el bien deducido en la relaci!n, la utilidad $alorable como un bien %ue se
promete al acreedor. 5a prestaci!n ser)a el medio o instrumento para conseguir el ob#eto. promete al acreedor. 5a prestaci!n ser)a el medio o instrumento para conseguir el ob#eto.
Entre los partidarios de la doctrina cl-sica se cuentan, entre otros, Duggiero, Maroi y Maiorca, Giorgio di +emo, @. +antoro Entre los partidarios de la doctrina cl-sica se cuentan, entre otros, Duggiero, Maroi y Maiorca, Giorgio di +emo, @. +antoro
Pasarelli, :enri, 5e!n y Nean Ma'eaud, Marty y Daynaud. Entre los sostenedores de la doctrina moderna est-n 8icolo, Farbero, Pasarelli, :enri, 5e!n y Nean Ma'eaud, Marty y Daynaud. Entre los sostenedores de la doctrina moderna est-n 8icolo, Farbero,
Trabucci, Dotondi y &andian. Trabucci, Dotondi y &andian.
5os autores de ambas tendencias aparecen especificados en 9odano$ic, 1ereco de Obligaciones, +antiago, ;B?K 2edici!n 5os autores de ambas tendencias aparecen especificados en 9odano$ic, 1ereco de Obligaciones, +antiago, ;B?K 2edici!n
agotada3, 8T ;7>, p. ;22. agotada3, 8T ;7>, p. ;22.
;II ;II
Captulo III Captulo III
LOS BIENES Y SU CLASIFICACION LOS BIENES Y SU CLASIFICACION
A. C A. COSAS OSAS Y Y BIENES BIENES
4!4. Conceptos $ terminologa. 4!4. Conceptos $ terminologa.
En la lengua #ur)dica algunos llaman cosa s!lo a la entidad material, a cual%uiera parte de la materia
circundante4 a la entidad no material la denominan ob#eto incorporal. Otros tienen por cosa todo lo %ue,
fuera del ombre, tiene una e*istencia, sea corporal o incorporal. G0 %u son los bienesH Para la mayor)a
de la doctrina son una especie del gnero .cosas/. 1esde este punto de $ista, bienes son las cosas %ue
pueden ser ob#eto de los derecos.
&abe preguntar %u caracter)sticas de las cosas se toman en cuenta para considerarlas como bienes,
susceptibles de constituirse en ob#eto de los derecos. Esas caracter)sticas son las de ser tiles
econ!micamente y apropiables. 5as cosas intiles, como las pelusas %ue flotan en el aire, no son dignas de
la tutela #ur)dica. 6propiables son las cosas susceptibles de caer ba#o el dominio o poder del ombre y, por
ende, formar parte de su patrimonio.
:ay cosas muy tiles %ue, por su naturale'a misma, o estar destinadas al uso de todos los ombres,
no pueden ser ob#eto del dereco e*clusi$o de nadie" los astros %ue nos alumbran, el aire %ue respiramos,
la alta mar por la cual na$egamos. Por cierto, nada se opone a %ue partes de esas cosas o las energ)as %ue
de ellas emanan, sean apropiadas y se con$iertan en ob#etos de dereco. El %ue encierra aire en recipientes
2aire comprimido3, el %ue e*trae agua de los mares, el %ue capta energ)a solar, se ace due,o de lo
obtenido.
4!!. Los conceptos $ la terminologa en el Cdigo Civil chileno. 4!!. Los conceptos $ la terminologa en el Cdigo Civil chileno.
8uestro &!digo &i$il no define el concepto de cosas en general4 lo da por sabido. Tampoco precisa
%u son los bienes. +e limita a decir %ue .los bienes consisten en cosas corporales o incorporales/ 2art.
=>=34 en seguida define espec)ficamente unas y otras, cuyo an-lisis se ar- luego.
M-s adelante el &!digo &i$il cileno, al igual %ue el francs y otros, abla indistintamente de bienes
y de cosas, circunstancia %ue a lle$ado a ciertos maestros a sostener %ue para todos esos cuerpos legales
bienes y cosas representan conceptos sin!nimos. +e a replicado %ue si los bienes consisten en cosas, stas
deben tomarse en el sentido de bienes, o sea, de cosas susceptibles de ser ob#eto de los derecos, %ue es lo
%ue interesa al legislador. En $ie#o tratadista francs, consultado m-s de una $e' por Fello, monsieur
@rderic Mourlon, confirma esta idea al decir" .5a ley, por lo dem-s, se sir$e indiferentemente de las dos
palabras 2bienes y cosas34 pero cuando ella abla de cosas, entiende siempre referirse a los bienes, es decir,
las cosas %ue pueden entrar en el patrimonio de un su#eto/
=;
. 0 cuando con la palabra cosas no se refiere a
los bienes Jagregamos nosotrosJ lo e*presa claramente. 6s), declara %ue .las cosas %ue la naturale'a a
eco comunes a todos los ombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio/ 2&. &i$il, art.
=I=3. Manifestar %ue una cosa no es susceptible de dominio significa %ue no constituye un bien.
+ea como fuere, en el eco no ay margen para ofuscamientos ni confusiones por%ue en cada caso el
tenor mismo de las disposiciones e$idencia si el legislador alude a las cosas en general o a los bienes en
sentido estricto.
=; =;
Mourlon, Mourlon, !ptions crites sur le premier e'amen du %ode :apole#n !ptions crites sur le premier e'amen du %ode :apole#n, tome premier, Par)s, ;I=<, p-g. >KB, p-rrafo II. , tome premier, Par)s, ;I=<, p-g. >KB, p-rrafo II. Fello Fello
tu$o acceso a una edici!n anterior, pero idntica en la parte citada en el te*to a la tenida a la $ista por nosotros. tu$o acceso a una edici!n anterior, pero idntica en la parte citada en el te*to a la tenida a la $ista por nosotros.
;IB ;IB
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
En esta obra los bienes son referidos a las cosas, corporales o incorporales, %ue pueden ser ob#eto de
los derecos4 y al ablar de las cosas, en un sentido general, se alude a todas las entidades, e*cepto las
personas, sean o no susceptibles de ser ob#eto de derecos.
Ena ad$ertencia postrera. En otras disciplinas la palabra bien presenta significaciones distintas. Por
e#emplo, en 1ereco Penal se refle*iona sobre el bien #ur)dico protegido y la alusi!n es al inters #ur)dico
tutelado. 6s), en el omicidio ese bien es la $ida4 en el urto, no la cosa sustra)da, sino la propiedad de la
misma, etc.
B. C B. CLASIFICACIONES LASIFICACIONES
4!". Diversas clasificaciones/ su utilidad $ justificacin. 4!". Diversas clasificaciones/ su utilidad $ justificacin.
5os bienes admiten numerosas clasificaciones segn sea el factor o punto de $ista %ue se considere.
5os &!digos y la doctrina se $en obligados a clasificar por%ue el rgimen #ur)dico de las di$ersas
especies de cosas y bienes es comn o diferente, depende de la clase a %ue pertenecen. Por e#emplo, las
normas aplicables a la ad%uisici!n y ena#enaci!n de los bienes son unas para los muebles y otras para los
inmuebles. :ay actos %ue pueden celebrarse con relaci!n a ciertas cosas y no con relaci!n a otras. En
suma, son ra'ones de inters pr-ctico las %ue mue$en a clasificar los bienes.
8uestro &!digo &i$il dedica un t)tulo a las $arias clases de bienes 2arts. =>= a =I;3. +e detiene en las
distinciones m-s importantes y generales4 pero la doctrina uni$ersal agrega otras. 1e inmediato pasamos a
estudiar las construidas por la ley y las doctrinarias de mayor rele$ancia.
C. C C. COSAS OSAS CORPORALES CORPORALES E E INCORPORALES INCORPORALES
4!#. Distincin del Cdigo Civil. 4!#. Distincin del Cdigo Civil.
El &!digo &i$il cileno, despus de e*presar %ue los bienes se di$iden en cosas corporales o
incorporales, agrega %ue .corporales son las %ue tienen un ser real y pueden ser percibidas por los
sentidos, como una casa, un libro4 incorporales las %ue consisten en meros derecos, como los crditos, y
las ser$idumbres acti$as/ 2art. =>=3.
Esta distinci!n entre las cosas corporales y las incorporales, unimismadas las ltimas con los
derecos, no es una clasificaci!n. Por%ue toda clasificaci!n distingue partes de un mismo todo y, en este
caso, no se distingue entre una especie de cosas y otra especie de cosas, sino %ue se contraponen derecos
con uno de sus ob#etos, las cosas corporales. +eme#ante absurdo arranca de la doctrina de los #uristas
romanos. &olocaban ellos por un lado, el dereco de propiedad, identific-ndolo con su ob#eto, la cosa
corporal misma, en ra'!n de la amplitud de facultades %ue sobre ella otorga4 y colocaban por otro lado los
dem-s derecos %ue, por la menor amplitud de facultades %ue conceden sobre las cosas, no se identifican o
unimisman con ellas y se miran como meros derecos y en calidad de tales se estiman cosas incorporales.
4!%. La distincin del derecho moderno. 4!%. La distincin del derecho moderno.
6tendiendo a las caracter)sticas f)sicas o estructurales, la doctrina moderna clasifica las cosas en
corporales o materiales y cosas incorporales o inmateriales.
&orporales o materiales son las cosas %ue constituyen una entidad concreta y perceptible por los
sentidos, sea en forma directa o a tra$s de instrumentos adecuados" bienes ra)ces o inmuebles, bienes
muebles, animales, en general todas las cosas s!lidas, l)%uidas y gaseosas, las energ)as, como la
electricidad.
Incorporales o inmateriales son las %ue no constituyen una entidad concreta ni perceptible por los
sentidos4 son las %ue tienen una e*istencia puramente espiritual y cognoscible s!lo por el intelecto" obras
cient)ficas, art)sticas y literarias, in$entos industriales, modelos de esta misma especie, modelos
ornamentales, nombre comercial de una empresa, nombre de un establecimiento de comercio, marcas
comerciales o de f-brica. +e entiende %ue todas estas cosas son las ideas for#adas por las mentes y no los
ob#etos materiales en %ue se $ac)an o plasman4 por e#emplo, una no$ela es una cosa incorporal constituida
por la trama ideada por el autor y no los pliegos de papel en %ue est- escrita.
;BK ;BK
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
4!&. Comparacin entre la clasificacin del Cdigo $ la de la doctrina moderna. 4!&. Comparacin entre la clasificacin del Cdigo $ la de la doctrina moderna.
+egn lo anteriormente e*puesto, ay conformidad entre la definici!n del &!digo y la doctrina
moderna relati$a a las cosas corporales, pero no en lo %ue ata,e a las cosas incorporales, ya %ue el primero
identifica las cosas incorporales con los derecos, sean reales o personales 2arts. =>=, =?> y =??3.
&laro %ue si los derecos %uieren considerarse como bienes, abr-n de calificarse, como lo ace el
&!digo, de incorporales4 pero el $icio de la clasificaci!n reside en %ue coloca, por un lado, el ob#eto de los
derecos 2las cosas3, y por el otro, los derecos mismos. 5a clasificaci!n moderna es la acertada, por%ue
sus dos miembros se refieren al mismo todo" el ob#eto de los derecos.
Empero, es e$idente %ue para el &!digo los bienes inmateriales pueden ser ob#eto de los derecos4 as)
lo demuestra la disposici!n %ue se,ala %ue .las producciones del talento o del ingenio son una propiedad
de sus autores/, rigindose esta especie de propiedad por leyes especiales 2art. =I<3.
D. C D. COSAS OSAS MUEBLES MUEBLES Y Y COSAS COSAS INMUEBLES INMUEBLES
4"(. 4actor de la distincin. 4"(. 4actor de la distincin.
5a distinci!n entre cosas muebles e inmuebles se basa en la posibilidad o no de trasladar una cosa de
un lugar a otro. Todas las cosas %ue pueden trasladarse de un lugar a otro sin gra$e detrimento de su
substancia son muebles, como sillas, cuadros, dinero, y las %ue no pueden serlo, cosas inmuebles o bienes
ra)ces" terrenos, casas.
4"1. )rigen $ desarrollo de la distincin. 4"1. )rigen $ desarrollo de la distincin.
5a distinci!n de cosas muebles e inmuebles, en el campo #ur)dico, s!lo comen'! a tener importancia
en la poca #ustinianea del 1ereco Domano. 6lcan'! desarrollo y rele$ancia preponderante asta el punto
de ser llamada .la suprema di$isi!n de los bienes/, en la poca medie$al. En este ciclo de la istoria el
poder pol)tico y econ!mico, sobre todo el de los se,ores feudales, estaba fundado en la propiedad ra)', en
el dominio de las tierras, %ue representaba y representa el elemento estable del patrimonio, al re$s de los
bienes muebles, elemento cambiante. Estos ltimos, en a%uellos tiempos, desempe,aban un rol secundario
y asta se miraban con desprecio4 comn se i'o entonces el dico .res mobilis, res $ilis/.
Pero todo e$oluciona. 6 partir de los tiempos modernos, merced al gran desarrollo de la industria, el
comercio y el crdito, los bienes muebles cobran tanta o mayor importancia %ue los ra)ces. +in embargo,
asta oy la distinci!n entre una y otra clase de bienes perdura, asign-ndosele an una mayor protecci!n
#ur)dica a los bienes inmuebles.
4"2. *nter:s pr2ctico de la distincin. 4"2. *nter:s pr2ctico de la distincin.
Este inters reside en el di$erso tratamiento legal %ue se da a una y otra clase de bienes. 9eamos, por
$)a de e#emplo, algunos casos en %ue resalta la diferencia de rgimen entre los bienes muebles y los
inmuebles.
;3 5a $enta de los bienes ra)ces est- su#eta a la solemnidad de escritura pblica, re%uisito no e*igido
para la $enta de los bienes muebles.
23 5a tradici!n de los bienes muebles se efecta por la simple entrega real o simb!lica de la cosa, y la
tradici!n de los bienes ra)ces se ace mediante la inscripci!n del t)tulo en el Degistro del &onser$ador de
Fienes Da)ces, inscripci!n %ue tiende a dar solemnidad y publicidad al acto 2&. &i$il, arts. >I< y >I>3.
73 El tiempo necesario a la prescripci!n ad%uisiti$a ordinaria es de dos a,os para los muebles y de
cinco a,os para los bienes ra)ces 2&. &i$il, art. 2=KI3.
<3 5a $enta de los bienes ra)ces de la persona sometida a tutela o curatela debe acerse en pblica
subasta y pre$io decreto #udicial %ue la autorice, re%uisitos no impuestos para los bienes muebles del
pupilo, sal$o los %ue tengan car-cter de preciosos o de afecci!n 2&. &i$il, arts. 7B7 y 7B<3.
=3 +!lo pueden ser ob#eto de actos de comercio las cosas muebles, segn se desprende del art)culo 7C
del &!digo de &omercio.
>3 &uando una misma acci!n tiene por ob#eto reclamar cosas muebles e inmuebles, es #ue'
competente el del lugar en %ue est-n situados los inmuebles, regla tambin aplicable a los casos en %ue se
;B; ;B;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
entablan con#untamente dos o m-s acciones, con tal %ue una de ellas por lo menos sea inmueble 2&.
Org-nico de Tribunales, art. ;7?3.
4"3. Diversas especies de cosas muebles $ cosas inmuebles. 4"3. Diversas especies de cosas muebles $ cosas inmuebles.
En 1ereco, tanto las cosas muebles como las inmuebles, se di$iden en $arias especies. :ay cosas
muebles por naturale'a y cosas muebles por anticipaci!n, y cosas inmuebles por naturale'a, por
aderencia y por destinaci!n. 6nali'aremos separadamente todas estas categor)as y especies, pero desde
luego puede afirmarse %ue la regla general es %ue las cosas sean muebles y, la e*cepci!n, inmuebles.
4"4. =uebles por naturale?a. 4"4. =uebles por naturale?a.
&osas muebles por naturale'a son las %ue pueden trasladarse de un lugar a otro sin %ue sufran cambio
o detrimento de su substancia o integridad material. +egn nuestro &!digo &i$il, cosas muebles son las
%ue pueden transportarse de un lugar a otro, sea mo$indose ellas a s) mismas, como los animales 2%ue por
eso se llaman semo$ientes3, sea %ue s!lo se mue$an por una fuer'a e*terna, como las cosas inanimadas
2art. =>?3.
4"!. *nmuebles por naturale?a. 4"!. *nmuebles por naturale?a.
Propiamente inmuebles por naturale'a son las cosas %ue no pueden trasladarse de un lugar a otro sin
sufrir un cambio o detrimento en su substancia o integridad material. 8uestro &!digo &i$il dice %ue
inmuebles o fincas o bienes ra)ces son las cosas %ue no pueden transportarse de un lugar a otro4 como las
tierras y minas, y las %ue adieren permanentemente a ellas, como los edificios, los -rboles. 5as casas y
eredades se llaman predios o fundos 2art. =>I3.
5a palabra edificio necesita ser aclarada, por%ue tiene un significado general amplio, %ue es al %ue se
refiere el &!digo &i$il, y otro m-s estreco para la Ordenan'a General de Erbanismo y &onstrucciones.
Esta ltima llama edificio a .toda construcci!n destinada a la abitaci!n o en la cual una o m-s
personas puedan desarrollar cual%uier labor, transitoria o permanente/ 2decreto supremo 8C <?, de ;BB2,
del Ministerio de 9i$ienda y Erbanismo publicado en el 1iario Oficial de ;B de mayo de ;BB2, art. ;.;.2.,
inciso ;I3.
6un%ue el &!digo &i$il no define el edificio, e$idente resulta %ue en esa denominaci!n se engloban
en forma amplia todas las obras o construcciones %ue de alguna manera adieren al suelo, sea por medio
de cimientos o pilotes. En consecuencia, no tienen el car-cter de inmuebles las obras o construcciones %ue
simplemente descansan sobre el suelo sin aderir a l y %ue pueden transportarse de un lugar a otro, como
las .casucas/ de los ba,istas en las playas.
El car-cter de inmuebles de los edificios deri$a de su incorporaci!n al suelo, natural es entonces %ue
una $e' %ue cesa tal incorporaci!n por la demolici!n del edificio, los materiales recobren su naturale'a
mueble %ue ab)an de#ado de tener por su permanente aderencia al suelo. +in embargo, no pierden su
car-cter inmueble los materiales, como las losas o piedras %ue se desenca#an de su lugar para acer alguna
construcci!n o reparaci!n y con -nimo de $ol$erlas a l 2&. &i$il, art. =?73.
5a palabra casa est- tomada en un sentido amplio, en el de edificio en %ue se puede $i$ir o morar,
aun%ue no est destinado a la abitaci!n ogare,a, por lo %ue tambin debe considerarse casa el edificio
en %ue funciona una tienda o almacn.
:eredad, segn el 1iccionario, es porci!n de terreno culti$ado perteneciente a un mismo due,o.
5as plantas son inmuebles, mientras adieren al suelo por sus ra)ces, a menos %ue estn en macetas o
ca#ones %ue puedan transportarse de un lugar a otro 2&. &i$il, art. =>B3. Pero si las plantas se separan
moment-neamente del suelo, no por eso pierden su car-cter de inmuebles4 por e#emplo, los bulbos o
cebollas %ue se arrancan para $ol$erlas a plantar 2&. &i$il, art. =?73.
5os frutos de las plantas aderidas al suelo por sus ra)ces son, como las plantas mismas, cosas
inmuebles, sal$o %ue pasen a reputarse muebles por anticipaci!n 2&. &i$il, art. =?;3, segn luego se
e*plicar-.
;B2 ;B2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
4"". *nmuebles por adherencia o incorporacin. 4"". *nmuebles por adherencia o incorporacin.
Deciben este nombre las cosas %ue adieren permanentemente a las tierras, como los edificios y
-rboles.
6lgunos autores omiten ablar de inmuebles por aderencia o incorporaci!n, pues las incluyen
derecamente entre los inmuebles por naturale'a.
4"#. *nmuebles por destinacin. 4"#. *nmuebles por destinacin.
5os inmuebles por destinaci!n son en realidad cosas muebles, pero por una ficci!n, #ustificada por la
con$eniencia pr-ctica, se consideran inmuebles. 1ice el &!digo &i$il %ue se reputan inmuebles, aun%ue
por su naturale'a no lo sean, las cosas %ue est-n permanentemente destinadas al uso, culti$o y beneficio de
un inmueble, sin embargo, de %ue puedan separarse sin detrimento. Tales son, por e#emplo, los utensilios
de labran'a o miner)a y los animales actualmente destinados al culti$o o beneficio de una finca, con tal
%ue ayan sido puestos en ella por el due,o de la finca. Tambin son inmuebles por su destino los abonos
e*istentes en la finca y puestos en ella por el due,o de la misma para me#orarla. Igualmente son inmuebles
por destinaci!n las prensas, calderas, cubas, alambi%ues, toneles y m-%uinas %ue forman parte de un
establecimiento industrial aderente al suelo, y pertenecen al due,o de ste. Por ltimo son e#emplos de
inmueble por destinaci!n los animales %ue se guardan en cone#eras, pa#areras, estan%ues, colmenas, y
cuales%uiera otros $i$ares, con tal %ue stos adieran al suelo, o sean parte del suelo mismo, o de un
edificio 2&. &i$il, art. =?K3.
Para %ue los muebles se reputen inmuebles por destinaci!n es necesario %ue ayan sido puestos,
destinados, por el due,o de la finca y pertenecer a ste.
5os inmuebles por destinaci!n citados por el art)culo =?K del &!digo &i$il son por $)a de e#emplo4 no
constituyen una enumeraci!n ta*ati$a.
Terminemos por ad$ertir %ue dico art)culo menciona como inmuebles por destinaci!n las losas de un
pa$imento y los tubos de las ca,er)as4 pero, en realidad, todas esas cosas son inmuebles por aderencia y
ad%uieren esta condici!n cuales%uiera sean las personas %ue las incorporen" due,o, usufructuario,
arrendatario.
4"%. 5a?n 'ue justifica la ficcin 'ue encierran los inmuebles por destinacin. 4"%. 5a?n 'ue justifica la ficcin 'ue encierran los inmuebles por destinacin.
Esa ra'!n es de orden pr-ctico. +e trata de e$itar %ue con la separaci!n de esas cosas se menoscabe la
utilidad o producti$idad econ!mica del inmueble principal. Por eso, en principio, se entienden
comprendidos los inmuebles por destinaci!n en la $enta de una finca 2art. ;I7K3, en la ipoteca sobre
bienes ra)ces 2art. 2<2K3, en la especie %ue se lega 2art. ;;;I3, en el legado de una casa y de una acienda
de campo 2art. ;;2;3.
4"&. 5e'uisitos para 'ue una cosa mueble pase a ser inmueble por destinacin. 4"&. 5e'uisitos para 'ue una cosa mueble pase a ser inmueble por destinacin.
Estos re%uisitos son los siguientes"
;3 5a cosa mueble debe colocarse en un inmueble, pues la naturale'a de ste es comunicada a
a%ulla.
23 5a cosa mueble debe colocarse en inters del inmueble mismo, esto es, para su uso, culti$o o
beneficio. 6 pesar de %ue el inciso ;C del art)culo =?K emplea la con#unci!n copulati$a .y/, l!gicamente
debe entenderse %ue, para dar a las cosas muebles la calidad de inmuebles por destinaci!n, basta %ue estn
destinadas a una cual%uiera de las finalidades se,aladas 2uso, o culti$o o beneficio del inmueble3 y no es
necesario %ue concurran las tres copulati$amente. 6s) lo a declarado, con toda ra'!n, la &orte +uprema
=2
y lo a corroborado el &!digo de 6guas en una especie de interpretaci!n autntica, pues dice" .6tendida
su naturale'a, las aguas son muebles, pero destinadas al uso, culti$o o beneficio de un inmueble se reputan
inmuebles/ 2art. <C3.
El agua, pues, considerada como inmueble por destinaci!n, segn el propio legislador, basta %ue sir$a
a uno de esos fines y no a todos ellos.
Para %ue un mueble sea inmueble por destinaci!n no es suficiente %ue el due,o de un fundo colo%ue
la cosa en ste y por su $oluntad le atribuya la calidad de inmueble4 la ley e*ige la e*istencia de una
=2 =2
+entencia de 2 de no$iembre de ;B<=, .De$ista de 1ereco y Nurisprudencia/, tomo <7, secci!n primera, p-g. 22?. +entencia de 2 de no$iembre de ;B<=, .De$ista de 1ereco y Nurisprudencia/, tomo <7, secci!n primera, p-g. 22?.
;B7 ;B7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
relaci!n efecti$a entre el mueble y el inmueble, traducida en la destinaci!n del primero al uso, culti$o o
beneficio del segundo. 1el mismo modo, para %ue la cosa pierda su car-cter de inmueble por destino es
preciso %ue ob#eti$amente desapare'ca el la'o mencionado, sea por sustracci!n efecti$a del mueble a la
e*plotaci!n del inmueble 2por e#emplo, un caballo destinado a las labores agr)colas pasa a ser$ir como
bestia de tiro de un carrua#e de paseo del due,o del fundo agr)cola3, sea por ena#enaci!n separada del
mueble y el inmueble.
73 5a destinaci!n debe tener car-cter permanente, es decir, cierta estabilidad y fi#e'a4 no se re%uiere
la perpetuidad. Prueba el esp)ritu de la ley la menci!n, entre los inmuebles por destino, de los abonos
e*istentes en la finca, %ue de#an de e*istir con su empleo.
<3 5a cosa mueble y el inmueble deben pertenecer a una misma persona. 6un%ue este re%uisito no lo
establece en general nuestro &!digo, se deduce la necesidad de su concurrencia por%ue .la ficci!n de
inmo$ili'aci!n tiene lugar en inters del inmueble y s!lo su propietario representa ese inters. 5os ob#etos
muebles colocados en un fundo por un arrendatario o usufructuario lo son solamente por el tiempo
limitado del arrendamiento o usufructo, y no en el inters del fundo sino en el del usufructuario o
arrendatario/.
=7
4#(. Diferencias entre los inmuebles por adhesin $ los por destinacin. 4#(. Diferencias entre los inmuebles por adhesin $ los por destinacin.
En general, puede decirse %ue la diferencia consiste en %ue las cosas muebles incorporadas pierden su
propia indi$idualidad y se con$ierten en parte constituti$a del inmueble, no as) las cosas destinadas, %ue
simplemente se agregan o ane*an al inmueble y continan conser$ando su propia indi$idualidad.
Pero mucas $eces la distinci!n ser- dif)cil, y abr- %ue decidir, segn las circunstancias especiales
de cada caso concreto, si una cosa es inmueble por incorporaci!n o por destinaci!n.
4#1. Cesacin de las calidades de inmueble por adhesin o por destinacin. 4#1. Cesacin de las calidades de inmueble por adhesin o por destinacin.
5as cosas %ue por ser accesorias a bienes ra)ces se reputan inmuebles, no de#an de serlo por su
separaci!n moment-nea4 pero desde %ue se separan con el ob#eto de darles diferente destino, de#an de ser
inmuebles 2&. &i$il, art. =?73.
5os e#emplos %ue pone esta disposici!n se refieren s!lo a los inmuebles por adesi!n 2bulbos o
cebollas, losas o piedras %ue se separan moment-nea o definiti$amente34 pero la $erdad es %ue ella
comprende tanto los inmuebles por aderencia como los por destinaci!n, segn lo demuestra el uso de la
e*presi!n amplia de .cosas accesorias/ a los bienes ra)ces %ue engloba ambas especies de inmuebles.
4#2. =uebles por anticipacin. 4#2. =uebles por anticipacin.
+on a%uellas cosas inmuebles por naturale'a, por adesi!n o por destinaci!n %ue, para el efecto de
constituir un dereco sobre ellas a otra persona %ue el due,o, se reputan muebles aun antes de su
separaci!n del inmueble de %ue forman parte, o al cual adieren o al %ue est-n permanentemente
destinadas para su uso, culti$o o beneficio.
5a ley acepta esta categor)a de cosas al decir %ue .los productos de los inmuebles, y las cosas
accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los -rboles, los animales de un
$i$ar, se reputan muebles aun antes de su separaci!n, para el efecto de constituir un dereco sobre dicos
productos o cosas a otra persona %ue el due,o. 5o mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los
metales de una mina, y a las piedras de una cantera/ 2art. =?;3.
Para el efecto de constituir derecos a fa$or de terceros, todas estas cosas se consideran muebles
anticipadamente, antes de %ue de#en de ser inmuebles4 se las mira, no en su estado actual, unidas a un
inmueble, sino en su estado futuro, como ya separadas y distintas. En consecuencia, deben aplicarse las
leyes %ue rigen los bienes muebles a los actos en %ue se constituye el dereco a otra persona %ue el due,o.
Por eso el art)culo ;IK; e*presa %ue no est-n su#etos al re%uisito del otorgamiento de escritura pblica
e*igido para la $enta de los bienes ra)ces, los frutos y flores pendientes, los -rboles cuya madera se $ende,
los materiales de un edificio %ue $a a derribarse, los materiales %ue naturalmente adieren al suelo, como
piedras y substancias minerales de toda clase.
=7 =7
6lfredo Farros Err-'uri', &urso de 1ereco &i$il, +antiago, ;B7K, p-g. 2=>. 6lfredo Farros Err-'uri', &urso de 1ereco &i$il, +antiago, ;B7K, p-g. 2=>.
;B< ;B<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
+e sobreentiende %ue si los llamados muebles por anticipaci!n son ob#eto de actos #ur)dicos
con#untamente con la cosa principal, siguen la misma condici!n de inmueble de sta, por%ue no se
considera ninguna separaci!n anticipadamente.
4#3. 60tensin de la distincin de cosas muebles e inmuebles a los derechos. 4#3. 60tensin de la distincin de cosas muebles e inmuebles a los derechos.
8uestro &!digo &i$il considera los derecos como cosas incorporales. Estas por su naturale'a
puramente intelectual o espiritual no ocupan lugar en el espacio y, en consecuencia, no est-n arraigadas en
un lugar como los bienes inmuebles ni son transportables de un lugar a otro como los bienes muebles. Por
tanto, las cosas incorporales, los derecos, no son en realidad cosas muebles ni cosas inmuebles, pero por
ra'ones pr-cticas el &!digo &i$il las reputa de muebles o inmuebles, o sea, esta distinci!n propia de las
cosas corporales la e*tiende a las incorporales, a los derecos. 1ice el &!digo %ue .los derecos y
acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, segn lo sea la cosa en %ue an de e#ercerse o %ue se
debe/ 2art. =IK3. &uando se abla de la cosa en %ue los derecos an de e#ercerse, la referencia es a los
derecos reales, y la alusi!n es a los derecos personales o de crdito cuando se abla de la cosa %ue se
debe.
5os derecos reales son, pues, muebles o inmuebles, segn tengan uno u otro car-cter las cosas en
%ue an de e#ercerse. 6s) el dereco de propiedad, de usufructo y el de uso ser-n muebles o inmuebles
segn sea la cosa corporal sobre %ue recaigan. :ay derecos %ue siempre, necesariamente, ser-n
inmuebles, por%ue siempre se e#ercen sobre cosas corporales de esta naturale'a" dereco de abitaci!n,
ser$idumbres acti$as y la ipoteca regulada por el &!digo &i$il 2arts. I;;, I2K y 2<K?3 y ay otros
derecos reales como el de prenda %ue siempre ser-n muebles por%ue, recaen sobre esta clase de bienes.
8os falta por catalogar el dereco real de erencia. Decordemos %ue erencia es el patrimonio de la
persona difunta, una uni$ersalidad #ur)dica %ue comprende cosas muebles e inmuebles, crditos y deudas,
pero %ue es independiente de todos estos elementos singulares %ue la componen. Es un continente di$erso
de su contenido, y sobre este continente recae el dereco real, por lo %ue en realidad el dereco real de
erencia no es mueble ni inmueble. +in embargo, ese dereco se considera cosa mueble por aplicaci!n del
principio segn el cual toda cosa %ue no es inmueble, bien ra)', debe reputarse mueble. 8otemos, de paso,
%ue este principio algunos pa)ses lo an incorporado como norma escrita en su ordenamiento #ur)dico. 6s),
por e#emplo, el &!digo &i$il italiano despus de enumerar las cosas %ue son inmuebles, declara %ue todas
las dem-s son muebles" .+ono mobili tutti gli altri beni/ 2art. I;2, inciso final3.
En cuanto a los derecos personales, llamados tambin de obligaci!n o de crdito, se califican de
muebles o inmuebles segn sea la cosa %ue se debe. 6s), el dereco y la acci!n del comprador de una casa
para e*igir %ue sta se le entregue son inmuebles, y si la cosa comprada es un computador, tales dereco y
acci!n son muebles.
+e atiende a la naturale'a de las cosas debida para calificar de mueble o inmueble un dereco
personal, pues en la cosa este dereco se reali'a. Pero a%u) surge una dificultad. 6 #uicio de algunos, s!lo
se debe la cosa misma o propiamente tal cuando el ob#eto de la obligaci!n del deudor, la prestaci!n,
consiste en .dar/, esto es transferir o constituir un dereco real a fa$or del acreedor.
1e acuerdo con este sentir, el dereco del acreedor ser- mueble o inmueble segn lo sea la cosa %ue
se a de dar.
6 #uicio de otros, se debe la cosa misma no s!lo cuando ay %ue darla 2transferir o constituir un
dereco real3 sino tambin cuando ay %ue entregarla 2traspasar simplemente el uso o tenencia de la cosa
al acreedor3.
Para la primera opini!n, cuando la prestaci!n del deudor consiste en la simple entrega de una cosa, el
dereco del acreedor es siempre mueble, por%ue la entrega es un eco y los ecos %ue se deben se
reputan muebles. En cambio, para los %ue sustentan el segundo punto de $ista, sea %ue el deudor deba dar
la cosa o entregarla, el dereco del acreedor ser- mueble o inmueble segn lo sea la cosa %ue el deudor
debe entregar o dar. El problema se anali'ar- m-s detalladamente al tratar las obligaciones de dar y
entregar en la Teor)a General de las Obligaciones.
;B= ;B=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
4#4. Clasificacin de los hechos 'ue se deben. 4#4. Clasificacin de los hechos 'ue se deben.
:ay derecos personales en %ue lo debido por el deudor es un eco positi$o o negati$o 2abstenci!n34
la obligaci!n del su#eto pasi$o es la de acer o no acer. +on obligaciones de acer" la del art)fice de
e#ecutar la obra con$enida 2un cuadro, una estatua, construir una casa34 ense,ar un arte o una ciencia4
tocar, cantar, defender #udicialmente, curar a un enfermo o prestar ser$icios a un empleador, etc. +on
obligaciones de no acer a%uellas en %ue el deudor tiene el deber de abstenerse de acer algo o el deber de
tolerar %ue el acreedor aga algo. E#emplos" no abrir un negocio del mismo ramo %ue el $endido dentro de
cierto radio de la ciudad4 la obligaci!n del due,o de un fundo de tolerar %ue determinados su#etos pasen a
tra$s de su propiedad. &onforme al &!digo &i$il, .los ecos %ue se deben se reputan muebles/ 2art.
=I;3. 6s), por e#emplo, el dereco personal del %ue contrata con un art)fice la e#ecuci!n de una obra es
siempre mueble, aun%ue la obra %ue debe efectuar el art)fice sea una catedral o un estadio.
GPor %u el acreedor de una obligaci!n de acer o no acer tiene un dereco muebleH Por%ue el
acreedor procura obtener utilidad, respecto del deudor, del eco mismo de ste o de su abstenci!n.
En $erdad, los ecos positi$os y negati$os o abstenciones no son muebles ni inmuebles, por%ue no
se trata de entidades %ue ocupan un lugar en el espacio y puedan trasladarse o no de un lugar a otro. Pero
como el legislador, por ra'ones pr-cticas, califica todos los derecos de muebles o inmuebles, segn sea el
ob#eto de ellos, opt! por reputar como cosas muebles los ecos positi$os o negati$os %ue constituyen
ob#eto de un dereco personal. 6l proceder de esta manera sigui! la tendencia Jse,alada con anterioridadJ
de mirar como cosas muebles a las %ue no son inmuebles.
5os %ue estiman %ue la obligaci!n de entregar una cosa es algo %ue no en$uel$e la de dar, califican a
la primera siempre de mueble, por%ue representa un eco, y todos los ecos %ue se deben se reputan
muebles. 5o contrario piensan los %ue sostienen %ue en nuestro dereco la obligaci!n de entregar $a
en$uelta en la de dar y, en consecuencia, el dereco correlati$o del acreedor ser- mueble o inmueble segn
lo sea la cosa ob#eto de la entrega.
E. L E. LAS AS ACCIONES ACCIONES
4#!. Concepcin civilista de la accin. 4#!. Concepcin civilista de la accin.
:ay dos concepciones de la acci!n" una ci$ilista y otra procesal)stica. 9eamos en este lugar la
primera. &onsidera %ue la acci!n no es sino el mismo dereco sustancial o material deducido en #uicio,
esgrimido ante los tribunales por su titular cuando le es desconocido, $iolado o contro$ertido. 5a acci!n
es, pues, tan s!lo otra fa' del dereco sub#eti$o material4 se confunde con el dereco de donde emana. Por
eso nuestro &!digo &i$il dice %ue de los derecos reales nacen las acciones reales y %ue de los derecos
personales nacen las acciones personales 2arts. =?? y =?I3.
5a acci!n es real o personal segn sea el dereco de %ue emana, y es mueble o inmueble segn sea el
ob#eto de la acci!n, sal$o %ue se trate de ecos debidos, caso en %ue es siempre mueble.
5a clase de acci!n, real o personal, mueble o inmueble, tiene importancia para determinar la
competencia del Tribunal %ue deba conocer de ella.
+e a criticado la concepci!n ci$ilista. 8o e*plica los casos en %ue el dereco carece de acci!n, como
sucede con el dereco correlati$o de una obligaci!n natural, en %ue el acreedor, a pesar de tener dereco,
est- despro$isto de la acci!n para reclamar el pago. Por otro lado, ay acciones %ue no protegen derecos,
sino ciertas situaciones de eco %ue la ley estima dignas de ser tuteladas, como la posesi!n, %ue el titular
de ella, el poseedor puede defender mediante las llamadas acciones posesorias. Tampoco deri$a de ningn
dereco sub#eti$o personal o real la acci!n dirigida a obtener la nulidad de un contrato $iciado por el error,
la fuer'a o el dolo.
4#". Concepcin procesalstica. 4#". Concepcin procesalstica.
Esta concepci!n estima err!neo considerar la acci!n como una parte integrante del dereco sub#eti$o
sustancial, o como el mismo dereco en su fase acti$a y guerrera o agresi$a. Proclama la autonom)a de la
acci!n respecto del dereco sub#eti$o sustancial. 5a acci!n es un dereco distinto de este ltimo.
;B> ;B>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
5o %ue la concepci!n ci$ilista llama acci!n s!lo ser)a la denominada por los procesalistas pretensi!n
o e*igencia, esto es, la facultad o poder %ue nace del dereco de crdito o del dereco real para reclamar a
otra u otras personas la efecti$idad del dereco.
5a acci!n, en sentido procesal, es un dereco sub#eti$o 2dereco de acci!n3 o poder Jde naturale'a
public)sticaJ de pro$ocar la acti$idad del !rgano #urisdiccional del Estado, o sea del #ue', para %ue emita
un pronunciamiento o resoluci!n sobre la pretensi!n %ue se ace $aler.
F. C F. COSAS OSAS DE DE G-NERO G-NERO" " DE DE ESPECIE ESPECIE" " CONSUMIBLES CONSUMIBLES Y Y NO NO CONSUMIBLES CONSUMIBLES" " DETERIORABLES DETERIORABLES Y Y CORRUPTIBLES CORRUPTIBLES
4##. Cosas de g:nero $ cosas de especie. 4##. Cosas de g:nero $ cosas de especie.
Por su menor o mayor determinaci!n las cosas se clasifican en cosas de gnero, de gnero limitado y
especies o cuerpos ciertos. &osas de gnero son a%uellas %ue no se determinan por sus caracteres propios e
indi$iduales, sino por los caracteres comunes del tipo o grupo de %ue ellas forman parte.
6un%ue generalmente las cosas de gnero se relacionan con las de car-cter mueble, no de#a de ser
posible %ue un bien ra)' se considere con car-cter genrico. Podr)a estipularse una promesa de $enta de
cierto nmero de metros cuadrados de -rea edificable en una determinada 'ona.
&osas de especie o cuerpo cierto son las %ue se determinan por sus propios e indi$iduales caracteres,
caracteres por los %ue difieren de las dem-s de su gnero.
El gnero puede subdi$idirse en categor)as menos e*tensas. 6s), un caballo es una cosa determinada
s!lo en cuanto al gnero, pero tambin lo es un caballo cileno, y tambin un caballo cileno de la cuadra
Q y, tambin un caballo cileno de la cuadra Q nacido del semental O. &omo se $e, pueden considerarse
gneros m-s amplios y menos amplios" en los primeros se toman caracteres comunes en menor cantidad
%ue en los gneros m-s pe%ue,os.
6l otro e*tremo de las cosas de gnero est-n las de especie o cuerpo cierto, %ue son las
indi$idualmente determinadas" el caballo Fucfalo, el autom!$il 6lfa Domeo de placa patente nmero
tanto, el fundo .5os Na'mines/ de la pro$incia de &olcagua.
&osas de gnero delimitado son las cosas separadas del todo genrico a %ue pertenecen. E#emplos" los
cien ect!litros de $ino depositados en un lugar determinado4 las doscientas toneladas de carb!n
transportadas por la na$e .&ru' del +ur/4 los cien %uintales de trigo separados de los %uinientos
almacenados en tal bodega. En todos estos casos en %ue ciertas partes de las cosas genricas se encuentran
separadas del resto, ellas de#an de estar determinadas por su gnero originario y pasan a constituir un
gnero limitado, rigindose por las normas de las cosas de especie o cuerpo cierto.
@inalmente, cuando todas las cosas de un gnero determinado son consideradas, tambin ellas se
rigen por las normas propias de las cosas de especie o cuerpo cierto. E#emplo" todo el $ino producido y
elaborado en el a,o ;BBK en el establecimiento enol!gico .+anta 6nita/.
Es l!gico %ue cuando se estipula cosa de gnero ste no a de ser de una amplitud tal %ue imposibilite
determinar la clase de cosas de %u se trata. Por e#emplo, si se estableciera %ue debe entregarse un animal
no ser)a dable saber si el ob#eto es un ruise,or o un elefante. El gnero debe estar suficientemente
determinado para identificar a cu-l pertenece la cosa en referencia.
Obser$emos tambin %ue una cosa de gnero puede, en determinadas circunstancias, transformarse
en un especie o cuerpo cierto" la ltima botella de $ino de tal coseca y de tal $i,a4 la pluma con %ue un
gobernante firm! y sancion! una ley %ue declar! abolida la escla$itud en su pa)s.
5a distinci!n de cosas de gnero y de especie o cuerpo cierto tiene importancia pr-ctica en $arios
puntos. 6s), cuando se trata de una obligaci!n de prestar una cosa de gnero, el deudor se libera
entregando una cual%uiera de las cosas pertenecientes al gnero establecido en el acto o contrato
respecti$o. 8uestro &!digo &i$il, despus de precisar %u obligaciones de gnero son a%uellas en %ue se
debe indeterminantemente un indi$iduo de una clase o gnero determinado, agrega %ue en la obligaci!n de
gnero, el acreedor no puede pedir determinadamente ningn indi$iduo, y el deudor %ueda libre de ella
entregando cual%uier indi$iduo del gnero, con tal %ue sea de una calidad a lo menos mediana 2arts. ;=KI
y ;=KB3. En cambio, trat-ndose de obligaciones de especie o cuerpo cierto, el deudor debe conser$arla
asta la entrega 2art. ;=<I3 y l!gicamente, si no se a pactado algo especial, no puede liberarse de la
obligaci!n sino entregando precisamente esa cosa y no otra. El riesgo por prdida de la cosa a
;B? ;B?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
consecuencia del caso fortuito, la soporta el deudor de la obligaci!n de gnero, 2&. &i$il, art. ;=;K3 por%ue
el gnero no perece a menos %ue ocurra el e*cepcional caso de %ue todas las cosas %ue lo integran se
e*tingan. Por el contrario, el deudor de obligaci!n de especie o cuerpo cierto no responde si la cosa debida
perece por caso fortuito, sal$as las e*cepciones legales 2&. &i$il, art. ;=<? inc. 2C3.
4#%. Cosas consumibles $ cosas no consumibles. 4#%. Cosas consumibles $ cosas no consumibles.
En sentido ob#eti$o, cosas consumibles son a%uellas %ue, por su propia naturale'a, est-n destinadas a
ser destruidas o ena#enadas por el primer uso %ue se aga de ellas. 8uestro &!digo les da el nombre de
fungibles y las define como .a%uellas de %ue no puede acerse el uso con$eniente a su naturale'a sin %ue
se destruyan/, agrega %ue .las especies monetarias en cuanto perecen para el %ue las emplea como tales,
son cosas fungibles 2consumibles3/ 2art. =?= incs. 2C y 7C3. E#emplos de cosas consumibles" los
comestibles, la le,a, el dinero empleado como tal.
=<
En cambio son cosas no consumibles a%uellas %ue por su propia naturale'a son susceptibles de un uso
reiterado, aun%ue a la larga se deterioren" $estidos, muebles, m-%uinas, autom!$iles.
5as cosas no consumibles pueden atribuirse por cierto tiempo a otras personas para %ue stas
restituyan esas mismas cosas" arrendamiento, comodato o prstamo de uso, usufructo. 8o sucede igual con
las cosas consumibles %ue no pueden restituirse las mismas por%ue se destruyen por el primer uso.
&laro %ue las cosas consumibles pueden atribuirse a otras personas cuando no es necesario %ue sean
restituidas las mismas, sino otras del mismo gnero y calidad, como sucede con el prstamo de dinero.
5a distinci!n entre cosas consumibles y no consumibles demuestra su importancia trat-ndose de actos
y derecos %ue no facultan la destrucci!n o ena#enaci!n del ob#eto sobre %ue recaen. 6s), por e#emplo, el
dereco real de usufructo s!lo puede tener por ob#eto cosas no consumibles4 cuando se constituye sobre
cosas consumibles, no se est-, segn la teor)a tradicional, ante un $erdadero usufructo, sino ante un
cuasiusufructo 2&. &i$il, arts. ?>< y ?IB3.
@inalmente, se abla de no consumibilidad sub#eti$a cuando cosas natural o ci$ilmente consumibles
se destinan a un uso %ue no importa destrucci!n o ena#enaci!n de ellas. E#emplos" la torta %ue se presta
s!lo para adornar una mesa4 la botella de $ino de una coseca muy antigua %ue se facilita a un negocio
para e*ibirla en sus $itrinas4 las monedas destinadas a formar parte de una colecci!n o a ser e*ibidas en
una casa de cambio.
4#&. Cosas deteriorables. 4#&. Cosas deteriorables.
Estas cosas son una especie de cosas no consumibles, pues no se destruyen ob#eti$amente por el
primer uso, sino en forma gradual por el mismo uso m-s o menos repetido" $estidos, muebles de una casa.
4%(. Cosas corruptibles. 4%(. Cosas corruptibles.
Perecibles o corruptibles son las cosas %ue deben consumirse en un tiempo bre$)simo, por%ue de lo
contrario, y en ra'!n de su misma naturale'a, se corrompen, torn-ndose ineptas para el consumo 2frutas,
pasteles3, o bien, pierden las propiedades %ue #ustifican su consumo, como ciertos medicamentos.
5a ley las considera para autori'ar su ena#enaci!n con el m)nimo de trabas. 6s), por e#emplo, se
pro)be especialmente a los curadores de bienes ena#enar aun los muebles %ue no sean corruptibles 2&.
&i$il, art. <II3. El &!digo de Procedimiento &i$il, al referirse a la administraci!n de los bienes
embargados, establece %ue el depositario $ender- en la forma m-s con$eniente, sin pre$ia tasaci!n, pero
con autori'aci!n #udicial, los bienes muebles su#etos a corrupci!n, o susceptibles de pr!*imo deterioro, o
cuya conser$aci!n sea dif)cil o muy dispendiosa 2art. <I73.
G. C G. COSAS OSAS FUNGIBLES FUNGIBLES Y Y NO NO FUNGIBLES FUNGIBLES
4%1. 6timologa. 4%1. 6timologa.
5a palabra fungible pro$iene del lat)n fungi %ue adem-s de consumirse, significa ocuparse en algo,
funcionar4 en este sentido denota la susceptibilidad de una cosa para reempla'ar a otra, desempe,ar sus
=< =<
1e m-s est- ad$ertir %ue el concepto #ur)dico de consumibilidad no coincide con el f)sico o %u)mico, segn el cual nada se 1e m-s est- ad$ertir %ue el concepto #ur)dico de consumibilidad no coincide con el f)sico o %u)mico, segn el cual nada se
destruye sino %ue todo se transforma4 tampoco se confunde con el concepto $ulgar, a tenor del cual el dinero, si es representado destruye sino %ue todo se transforma4 tampoco se confunde con el concepto $ulgar, a tenor del cual el dinero, si es representado
por moneda met-lica, es inconsumible por e*celencia. por moneda met-lica, es inconsumible por e*celencia.
;BI ;BI
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
mismas funciones en ra'!n de la e%ui$alencia de ambas. En esta ltima acepci!n el trmino se e*tra#o de
un te*to romano en el cual se dice %ue algunas cosas .in genere suo functionem recipiunt/. O sea, las
cosas genricas se consideran como fungibles cuando pueden desempe,ar la misma funci!n.
4%2. *dea general de las cosas fungibles $ no fungibles. 4%2. *dea general de las cosas fungibles $ no fungibles.
En la doctrina actual, atendiendo a si las cosas pueden, en un pago, ser reempla'adas o no unas por
otras, se di$iden en fungibles y no fungibles.
5as cosas fungibles, llamadas tambin sustituibles o reempla'ables, son consideradas como
e%ui$alentes e intercambiables. Por eso tienen el mismo poder liberatorio, es decir, el pago efectuado con
cual%uiera de ellas, e*tingue la deuda, libera de sta al deudor.
5a fungibilidad, o sea, la susceptibilidad de una cosa para ser reempla'ada por otra en el pago, puede
ser natural o con$encional.
4%3. Cosas naturalmente fungibles. 4%3. Cosas naturalmente fungibles.
8atural u ob#eti$amente fungibles son las cosas %ue por ser del mismo gnero y calidad pueden en un
pago sustituirse las unas por las otras.
+obra decir %ue no son naturalmente fungibles las %ue no presentan los caracteres anotados.
E$identemente, un cuerpo cierto, es decir, la cosa determinada por sus caracteres propios e indi$iduales
%ue la diferencian de todas las dem-s de su mismo gnero acen %ue ella no sea fungible con ninguna de
stas. Por e#emplo, la pluma con %ue un pr!cer escribi! su ltima carta y conser$ada como recuerdo
nacional no es fungible con ninguna otra.
E#emplos de cosas naturalmente fungibles" las especies monetarias empleadas como medio de cambio
y medida de $alor4 los productos de la agricultura, tales como arro', trigo, frutas, $erduras4 los elaborados
en cantidades industriales, tales como pan, aceite, fideos, $inos4 los fabricados en serie, tales como
a$iones, tele$isores, m-%uinas de escribir, f-rmacos, etc.
5a fungibilidad ob#eti$a supone, en primer lugar, %ue las cosas sean del mismo gnero. Por gnero se
entiende, en este caso, el con#unto de cosas %ue tienen uno o $arios caracteres comunes. :ay gneros m-s
amplios y menos amplios. 5os m-s amplios engloban cosas con menor nmero de caracteres comunes. Por
e#emplo, el gnero $inos blancos comprende todos los $inos %ue renan el car-cter de blanco, cual%uiera
%ue fuere su marca o coseca. En cambio, $ino blanco de tal marca y de tal coseca comprende menos
e#emplares. Precisamente el gnero a %ue se refiere la fungibilidad es el m-s restringido, o sea, el %ue
importa el m-*imo de caracteres comunes y, por lo tanto, comprende menos miembros.
En segundo lugar, la fungibilidad natural u ob#eti$a supone %ue las cosas sean de la misma calidad,
esto es, %ue tengan las mismas propiedades, $ale decir, %ue ellas sean iguales, y no unas me#ores o peores
%ue otras. 5a calidad no s!lo se refiere a la mayor o menor #erar%u)a de las propiedades de las cosas, sino
tambin a su estado o situaci!n.
5os e#emplares nue$os de una determinada no$ela, $erbigracia, son de la misma calidad, pero no si
uno de ellos es nue$o y el otro usado4 los melones de una misma ra)' son de la misma calidad si todos an
alcan'ado el mismo estado de madure', pero no si algunos est-n $erdes an.
Esualmente las cosas fungibles se determinan o midindolas 2die' metros de tal tela, cinco ect!litros
de $ino3 o pes-ndolas 2cien %uintales de arro' de tal marca y grado3 o cont-ndolas 2tres relo#es de oro de
tal marca y tipo3.
4%4. 5elacin entre la consumibilidad $ la fungibilidad natural. 4%4. 5elacin entre la consumibilidad $ la fungibilidad natural.
5a circunstancia de %ue en mucos casos las cosas sean a la $e' fungibles y consumibles o no
fungibles y no consumibles, no debe lle$ar a la confusi!n de ambas categor)as de cosas. &on frecuencia
ay cosas %ue son fungibles y no consumibles como, $erbigracia, los $estidos y todas las m-%uinas %ue se
fabrican en serie4 a la in$ersa ay cosas consumibles %ue no son fungibles como, por e#emplo, un fruto o
un pescado de tama,o e*cepcional, la ltima botella de $ino de una determinada marca, el tonel de $ino
conser$ado en forma distinta de todos los dem-s de una misma coseca. +e citan tambin como e#emplo
las frutas de una misma ra)', %ue si bien son todas consumibles, pueden no ser fungibles por su di$erso
estado de madure'.
;BB ;BB
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
En s)ntesis, los conceptos de fungibilidad y consumibilidad pueden presentarse #untos o no4 el
primero se da en un mayor nmero de cosas, pero esto no %uiere decir %ue la consumibilidad sea una
especie de fungibilidad" uno y otro concepto dan origen, en cuanto a las cosas, a dos clasificaciones
independientes.
4%!. Las especies monetarias/ su fungibilidad $ consumibilidad. 4%!. Las especies monetarias/ su fungibilidad $ consumibilidad.
5as especies monetarias son indudablemente cosas fungibles, pues las %ue representan idntico $alor
tienen el mismo poder liberatorio4 pero, adem-s, en cuanto se usan como tales, son consumibles, se
destruyen o perecen ci$ilmente. 6un%ue desde el punto de $ista f)sico no se destruyen, al acerse el uso a
%ue est-n destinadas desaparecen para la persona %ue las pose)a, #ur)dicamente se destruyen o consumen.
4%". La fungibilidad $ los inmuebles. 4%". La fungibilidad $ los inmuebles.
8uestro &!digo &i$il y la mayor parte de la doctrina, se,alan la distinci!n entre cosas fungibles y no
fungibles como propia s!lo de las cosas muebles. 5as inmuebles se consideran no fungibles por%ue aun
cuando dos bienes ra)ces sean de igual naturale'a, difieren entre ellos al menos en cuanto a su ubicaci!n
en el espacio, lo cual casi nunca es del todo indiferente. +in embargo, es concebible la fungibilidad de
$arias parcelas de tierra contiguas de igual e*tensi!n, de aptitud para culti$os idnticos, con la misma
dotaci!n de aguas y todas de f-cil acceso al camino pblico.
4%#. 60tensin de la fungibilidad o no fungibilidad a los hechos del hombre. 4%#. 60tensin de la fungibilidad o no fungibilidad a los hechos del hombre.
5a distinci!n entre fungibilidad y no fungibilidad no s!lo se aplica a las cosas corporales, sino
tambin a los ecos del ombre. @ungibles son los ecos en %ue no es determinante la persona %ue debe
reali'arlos por%ue no entra,an una singular aptitud para lle$arlos a cabo, como los del ser$icio domstico.
8o fungibles son los ecos en %ue la persona %ue debe efectuarlos es determinante. 5a pintura de un
cuadro es una obra no fungible, ya %ue se tiene en cuenta la indi$idualidad del pintor, su maestr)a. 5a
fungibilidad o no fungibilidad de los ecos tiene su fundamento en el art)culo ;=?2 inciso segundo de
nuestro &!digo &i$il.
4%%. Cosas convencionalmente fungibles. 4%%. Cosas convencionalmente fungibles.
5as cosas ob#eti$amente fungibles pueden las partes, en un negocio #ur)dico, considerarlas no
fungibles, o $ice$ersa mirar como no fungibles cosas %ue ob#eti$a o intr)nsecamente lo son.
E#emplo t)pico de cosa fungible %ue con$encionalmente puede considerarse no fungible son las
especies monetarias, si en $e' de darlas en mutuo se dan en dep!sito o en comodato, en este ltimo caso,
para ser e*ibidas en las $itrinas de una casa de cambio.
5as cosas no fungibles, si el $alor de uso y el econ!mico se aprecian sub#eti$amente, sin duda %ue la
intenci!n de las partes pueden mirarlas como fungibles. Por e#emplo, un comerciante puede con$enir con
un agricultor %ue ste le $enda trigo o a$ena, por necesitar de ambos. Otro e#emplo es el de los pe%ue,os
a$isos %ue, a tra$s del correo, se mandan poner en los diarios, acept-ndose el pago, en lugar de dinero,
estampillas postales o de impuestos incluidas en los sobres.
5a $oluntad de las partes %ue da a dos o m-s cosas el mismo $alor liberatorio, la fungibilidad
sub#eti$a, manifiesta su importancia y desempe,a un papel esencial en la daci!n en pago, en la e#ecuci!n
de las obligaciones alternati$as, en la compensaci!n $oluntaria o con$encional y en el llamado dep!sito
irregular. 6claremos todas estas figuras #ur)dicas.
:ay daci!n en pago cuando el acreedor acepta, en reempla'o de la prestaci!n real y originariamente
debida, una prestaci!n di$ersa con la cual se declara igualmente satisfeco en su pretensi!n. Por e#emplo,
el deudor de un mill!n de pesos ad$ierte al acreedor %ue no los tiene, pero %ue en lugar de ellos puede
pagar con un piano del mismo $alor, y el acreedor acepta.
Obligaci!n alternati$a es la %ue tiene como ob#eto dos o m-s prestaciones y se e*tingue cuando el
deudor cumple una sola de ellas. E#emplo" el deudor debe ?KK mil pesos o un computador4 cumple su
obligaci!n entregando cual%uiera de las dos cosas.
2KK 2KK
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
&ompensaci!n es la e*tinci!n de dos obligaciones rec)procas entre unas mismas personas, asta la
concurrencia de la de menos $alor. +i Primus le debe mil pesos a +ecundus y ste a a%ul dos mil, las
deudas rec)procas se e*tinguen asta el monto de la %ue representa una cantidad menor.
5a compensaci!n puede ser legal, $oluntaria o #udicial. Interesa a%u) precisar el concepto de la
$oluntaria. Esta, %ue se llama tambin facultati$a o con$encional, es la %ue las partes acuerdan cuando
falta algn re%uisito para %ue opere la legal, como el de %ue ambas deudas sean de dinero o de cosas
fungibles o indeterminadas de igual gnero y calidad.
.5l-mase en general dep!sito el contrato en %ue se conf)a una cosa corporal a una persona %ue se
encarga de guardarla y de restituirla en especie. 5a cosa depositada se llama tambin dep!sito/ 2&. &i$il,
art. 22;;3. 5a persona %ue ace el dep!sito recibe el nombre de depositante4 la %ue lo recibe se denomina
depositario.
6ora bien, el dep!sito irregular ofrece la peculiaridad de %ue el depositario puede disponer de la
cosa depositada. +e define como a%uel contrato de dep!sito %ue recae sobre cosas 2a menudo dinero3 de
%ue puede ser$irse el depositario, y %ue s!lo obliga a ste a restituir cosas de la misma especie, calidad y
cantidad.
4%&. La distincin de cosas fungibles $ no fungibles en el Cdigo Civil chileno. 4%&. La distincin de cosas fungibles $ no fungibles en el Cdigo Civil chileno.
8uestro &!digo &i$il dice %ue .las cosas muebles se di$iden en fungibles y no fungibles. 6 las
primeras pertenecen a%uellas de %ue no puede acerse el uso con$eniente a su naturale'a sin %ue se
destruyan. 5as especies monetarias en cuanto perecen para el %ue las emplea como tales, son cosas
fungibles/ 2art. =?=3.
Esta disposici!n denomina fungibles s!lo a las cosas %ue la doctrina llama consumibles. +in embargo,
un autor no piensa lo mismo. +ostiene %ue .la ley no dice %ue sean fungibles solamente las cosas %ue se
consumen por el primer uso, sino %ue estas cosas pertenecen a la clase de las cosas fungibles, es decir,
pueden comprenderse en esta clase de cosas si de ellas se ace el uso %ue con$iene a su naturale'a, en el
cual tienen %ue consumirse inmediatamente/
==
. 1e a%u) deduce ese autor %ue para el &!digo las cosas
consumibles ser)an s!lo una especie de las fungibles, la otra estar)a constituida por las cosas %ue la
doctrina llama espec)ficamente fungibles o, tambin, reempla'ables o sustituibles.
8osotros reca'amos esta interpretaci!n, por%ue para %ue dos cosas pertene'can a una misma clase
deben tener uno o m-s caracteres comunes %ue #ustifi%uen su inclusi!n en ella, y esto no ocurre en las %ue
tratamos. En efecto, las cosas consumibles se caracteri'an por estar destinadas a consumirse con el primer
uso y las fungibles en el sentido de cosas e%ui$alentes e intercambiables se caracteri'an por ser
reempla'ables en un pago unas por otras. &uesti!n distinta es %ue una misma cosa presente los caracteres
de las dos clases. En todas las disposiciones en %ue Fello abla de cosas fungibles se refiere a las
consumibles 2&. &i$il, art)culos ?><, ??=, ?IB, ;=?= inc. 7C, 2;B>, 2;BI, 27KK3, y cuando al mismo
tiempo las estima fungibles en el sentido de reempla'ables dice %ue an de ser del mismo gnero y
calidad. Esto ltimo demuestra %ue en las disposiciones del &!digo &i$il est- claramente, aun%ue en
forma impl)cita, fi#ada la separaci!n entre la idea de consumibilidad y la de fungibilidad %ue implica la
sustituci!n de cosas del mismo gnero y calidad.
Es un error suponer Jcomo lo ace la opini!n %ue refutamosJ %ue al e*presar el &!digo %ue a los
bienes fungibles pertenecen los llamados por la doctrina consumibles da a entender %ue en la clase de los
bienes fungibles ay otra especie4 lo %ue %uiere en realidad significar es %ue unas cosas 2especies
monetarias3 %ue presenten a la $e' los caracteres de fungibles en el sentido de reempla'ables y de
fungibles en el sentido de consumibles, son de esta ltima categor)a en cuanto perecen para el %ue las
emplea como tales.
Por ltimo, creemos %ue tal $e' la definici!n %ue da el 1iccionario de bienes fungibles a confundido
a los %ue estiman %ue al decir el &!digo %ue a los bienes fungibles pertenecen los llamados consumibles
engloba dos especies de bienes de una misma clase4 pero el 1iccionario lo %ue se,ala es %ue con un
mismo nombre, a tra$s de dos acepciones, se designan dos clases distintas de bienes. Manifiesta el
1iccionario %ue bienes fungibles son .los muebles de %ue no puede acerse el uso adecuado a su
== ==
&laro +olar. &laro +olar. $'plicaciones de Derecho %i&il %hileno y %omparado $'plicaciones de Derecho %i&il %hileno y %omparado. 1e los Fienes, Tomo I, +antiago, ;B7K, p-g. ;=?. . 1e los Fienes, Tomo I, +antiago, ;B7K, p-g. ;=?.
2K; 2K;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
naturale'a sin consumirlos y a%uellos en reempla'o de los cuales se admite legalmente otro tanto de igual
calidad/.
Desumiendo" ;C el &!digo &i$il da el nombre de fungibles a las cosas %ue la doctrina llama
consumibles, y 2C a las cosas %ue la doctrina llama espec)ficamente fungibles, esto es, a las %ue en un
pago pueden reempla'arse unas por otras, alude cuando abla de la sustituci!n o restituci!n de cosas del
mismo gnero y calidad, pero no les da ningn nombre especial.
4&(. *mportancia econmica $ jurdica de la fungibilidad. 4&(. *mportancia econmica $ jurdica de la fungibilidad.
El nmero de las cosas fungibles se a incrementado enormemente con el progreso de la industria,
%ue a creado los productos en serie y tipo est-ndar.
En el plano #ur)dico, la distinci!n entre cosas fungibles y no fungibles 2conforme al significado
doctrinario3 muestra su importancia, en di$ersas instituciones, algunas de las cuales s!lo se refieren a las
cosas fungibles. 9eamos algunos e#emplos.
;3 El mutuo o prstamo de consumo supone necesariamente cosas fungibles 2&. &i$il, art. 2;B>3.
23 El comodato o prstamo de uso recae nicamente sobre cosas no fungibles 2&. &i$il, art. 2;?<3,
sal$o el caso de %ue se presten cosas fungibles con la obligaci!n de de$ol$er las mismas, como cuando se
prestan monedas para ser e*ibidas por un tiempo en la $itrina de una casa de cambio.
73 El dep!sito es un contrato %ue implica cosas no fungibles y si en$uel$e cosas fungibles a stas se
les aplica la regla de las no fungibles, es decir, el depositario est- obligado a restituir la misma cosa %ue
recibi! en dep!sito 2&. &i$il, art. 222I3, e*cepto el caso del llamado dep!sito irregular mencionado poco
m-s arriba.
<3 El usufructo tiene distintos efectos segn recaiga sobre cosas no fungibles o fungibles. 6s) se
desprende de la misma definici!n %ue el &!digo &i$il da de este dereco real, %ue .consiste en la facultad
de go'ar de una cosa con cargo de conser$ar su forma y substancia, y de restituirla a su due,o, si la cosa
no es fungible4 o con cargo de $ol$er igual cantidad y calidad del mismo gnero, o de pagar su $alor, si la
cosa es fungible/ 2&. &i$il, art. ?><3. En este ltimo e*tremo se trata de cosas %ue a la par de ser fungibles
son consumibles.
=3 5a compensaci!n legal s!lo cabe entre dos deudas %ue tienen por ob#eto cosas fungibles 2&. &i$il,
art. ;>=>, 8C ;3.
H. C H. COSAS OSAS DIVISIBLES DIVISIBLES Y Y COSAS COSAS INDIVISIBLES INDIVISIBLES
4&1. Concepto. Divisibilidad jurdica/ clases. 4&1. Concepto. Divisibilidad jurdica/ clases.
@)sicamente todas las cosas corporales son di$isibles4 ninguna ay %ue no pueda fraccionarse. En
sentido #ur)dico e*isten dos conceptos de di$isibilidad" uno material y otro intelectual.
4&2. a+ Cosas materialmente divisibles. 4&2. a+ Cosas materialmente divisibles.
En el plano #ur)dico se califican de materialmente di$isibles las cosas %ue pueden reducirse a partes
omogneas sin %ue el fraccionamiento altere la forma y esencia o modifi%ue considerablemente el $alor
de ellas. Todas las dem-s %ue no admitan una di$isi!n con estos caracteres se llaman cosas indi$isibles.
El e#emplo cl-sico de cosa indi$isible es el de un animal $i$o4 di$idirlo implica destruirlo. En
brillante tambin es cosa indi$isible, pero nada m-s %ue por ra'!n de $alor4 su fraccionamiento, si bien da
por resultado partes omogneas y no causa destrucci!n, produce una apreciable disminuci!n del $alor de
la suma de las partes con relaci!n al del todo unitario primiti$o. Ena suma de dinero, en cambio, es
siempre di$isible4 lo mismo %ue una cantidad de cereales o de combustible.
4&3. Determinacin de las cosas divisibles e indivisibles/ cuestin de hecho. 4&3. Determinacin de las cosas divisibles e indivisibles/ cuestin de hecho.
8o puede darse una lista de cosas di$isibles e indi$isibles4 determinar unas y otras es cuesti!n de
eco, %ue abr- %ue resol$er en cada caso atendiendo a di$ersos factores" naturale'a o substancia de la
cosa, posici!n y configuraci!n de sta, uso a %ue est- destinada, etc. En general, se dice %ue son di$isibles
las cosas muebles en %ue la forma no prima sobre la substancia" barras de metal, montones de trigo, sumas
de dinero, bolsas de te#idos, etc.4 por el contrario, y en $irtud de la ra'!n apuntada, no son di$isibles una
2K2 2K2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
mesa, una silla, un libro, un relo#. En cuanto a los inmuebles, por regla general son indi$isibles las casas y
di$isibles los terrenos.
5os fundos son di$isibles, pero las leyes, fund-ndose en un punto de $ista econ!micoAsocial, suelen
no admitir di$isiones e*tremas %ue atenten contra la utilidad econ!mica de la porci!n fraccionada. 6s),
por e#emplo, entre nosotros si bien se admite la libre di$isi!n de los predios rsticos se,alados por la ley,
los lotes resultantes no pueden ser de una superficie inferior a K,= ect-reas f)sicas 2decreto ley 8C 7.=;>,
publicado en el 1iario Oficial de ;C de diciembre de ;BIK, art. ;C3.
4&4. b+ Cosas intelectualmente divisibles. 4&4. b+ Cosas intelectualmente divisibles.
&osas intelectualmente di$isibles son las %ue pueden di$idirse en partes ideales o imaginarias,
aun%ue no lo puedan ser materialmente.
En rigor, todos los ob#etos y derecos pueden di$idirse intelectualmente4 pero ay algunos %ue, por
disposici!n de la ley, no admiten esta di$isi!n abstracta" los lagos de dominio pri$ado, derecos de
ser$idumbre, propiedad fiduciaria 2&. &i$il, art. ;7;? inciso 7C3.
5os derecos, por ra'!n de su misma naturale'a, s!lo son susceptibles de di$isi!n intelectual, y no
material. &on todo, incluso ay algunos %ue no admiten si%uiera esa di$isi!n imaginaria. E#emplo t)pico al
respecto es la ser$idumbre4 se tiene )ntegramente este dereco o no se tiene en absoluto. Por eso, ad$ierte
la ley, %ue aun%ue se di$ida el predio sir$iente, no $ar)a la ser$idumbre %ue estaba constituida en l4 y
deben sufrirla a%ul o a%ullos %ue to%uen la parte en %ue se e#erc)a4 y si se di$ide el predio dominante,
cada uno de los nue$os due,os go'ar- de la ser$idumbre 2arts. I2> y I2?3. 5os derecos de prenda y de
ipoteca son tambin indi$isibles 2&. &i$il, arts. 2<K= y 2<KI3, pero nada impide %ue por con$enio de las
partes se estable'ca la di$isibilidad.
5os derecos personales, las obligaciones, son di$isibles o indi$isibles segn pueda o no di$idirse
f)sica o intelectualmente el ob#eto a %ue se refieren. 6s) la obligaci!n de conceder una ser$idumbre de
tr-nsito o la de acer construir una casa es indi$isible, o sea, no puede cumplirse por partes, mientras no se
e#ecuten en su totalidad, la obligaci!n no puede reputarse cumplida. En cambio, es di$isible la obligaci!n
de pagar una suma de dinero 2art. ;=2<3.
El dereco real di$isible por e*celencia es el dominio4 puede di$idirse al infinito.
4&!. Diversos significados de la divisibilidad en cuanto a los derechos. 4&!. Diversos significados de la divisibilidad en cuanto a los derechos.
+e a obser$ado, con ra'!n, %ue el significado de la di$isibilidad en indi$isibilidad, no es el mismo
en todos los casos trat-ndose de los derecos. 6s), uno es en materia de comunidad y otro en lo relati$o a
las obligaciones indi$isibles4 son cosas di$ersas la indi$isibilidad de las ser$idumbres y la de la prenda e
ipoteca. 9eremos las proyecciones al estudiar cada una de esas instituciones en particular.
4&". *mportancia pr2ctica de la clasificacin de las cosas en divisibles e indivisibles. 4&". *mportancia pr2ctica de la clasificacin de las cosas en divisibles e indivisibles.
5a importancia de la clasificaci!n de las cosas en di$isibles e indi$isibles se de#a sentir tanto en el
campo de los derecos reales como en el de los personales. El &!digo &i$il ace aplicaci!n de ella al
tratar de la partici!n de los bienes 2art)culo ;77? regla ;L34 en las obligaciones di$isibles e indi$isibles
2art)culos ;=2<, ;=2> 8C =, etc.34 en la prenda e ipoteca 2art)culos ;=2>, 2<K=, 2<KI34 en la copropiedad.
4&#. Legislacin chilena. 4&#. Legislacin chilena.
El &!digo &i$il no formula la clasificaci!n de las cosas en di$isibles e indi$isibles, pero la reconoce
en $arias disposiciones. Por e#emplo, en una de ellas dice %ue .la obligaci!n es di$isible o indi$isible,
segn tenga o no por ob#eto una cosa susceptible de di$isi!n, sea f)sica, sea intelectual o de cuota/ 2art.
;=2<3.
1e di$ersos preceptos se desprende %ue el legislador cileno, para los efectos de la di$isibilidad,
consider! no s!lo la omogeneidad de las partes resultantes del fraccionamiento, o sea, su igualdad, sino
tambin la disminuci!n de $alor a %ue emos aludido. 6s), $erbigracia, una de las reglas a %ue debe
ce,irse la distribuci!n de los bienes entre los coasignatarios est- la %ue ordena %ue .entre los
coasignatarios de una especie %ue no admita di$isi!n, o cuya di$isi!n la aga desmerecer, tendr- me#or
dereco a la especie el %ue m-s ofre'ca por ella4 cual%uiera de los coasignatarios tendr- dereco a pedir la
2K7 2K7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
admisi!n de licitadores e*tra,os4 y el precio se di$idir- entre todos los coasignatarios a prorrata/ 2art.
;77? regla ;L3. El mismo criterio inspira a la norma segn la cual .si se debe un terreno, o cual%uiera otra
cosa indeterminada, cuya di$isi!n ocasionare gra$e per#uicio al acreedor, cada uno de los codeudores
podr- ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera, o a pagarla l mismo, sal$o su
acci!n para ser indemni'ado por los otros/ 2art)culo ;=2> 8C =3.
I. C I. COSAS OSAS PRESENTES PRESENTES Y Y COSAS COSAS FUTURAS FUTURAS
4&%. ,ocin de ellas/ derechos 'ue pueden tener por objeto cosas futuras $ derechos 'ue no 4&%. ,ocin de ellas/ derechos 'ue pueden tener por objeto cosas futuras $ derechos 'ue no
pueden tenerlas. pueden tenerlas.
+egn e*istan actualmente o no, las cosas se di$iden en presentes y futuras.
+!lo las cosas ya e*istentes en la naturale'a pueden constituir ob#eto de la propiedad y de los dem-s
derecos reales4 la ra'!n por la cual no pueden serlo las cosas futuras estriba en %ue estos derecos
implican un poder inmediato sobre una cosa, y si sta no e*iste mal se puede e#ercer tal poder.
En cambio, trat-ndose de derecos personales, esto es, de relaciones obligatorias, es perfectamente
posible %ue ellas tengan por ob#eto una cosa futura, sal$o los casos en %ue la ley lo pro)ba. Es f-cilmente
comprensible %ue uno pueda comprometerse desde luego a transferir una cosa cuando ella tenga
e*istencia4 de m-s est- se,alar %ue la propiedad o el dereco real sobre la cosa futura prometida transferir
s!lo podr- ad%uirirse cuando ella cobre e*istencia.
&on relaci!n a los actos #ur)dicos %ue recaen sobre bienes futuros, ay %ue distinguir dos situaciones
di$ersas entre s). &uando una parte no %uiere asumir el riesgo de %ue la cosa futura no llegue a e*istir, se
con$iene %ue el contrato no producir- efecto alguno en tal e$ento y %ue, en consecuencia, la parte %ue se
comprometi! a ad%uirir la cosa futura nada deber- pagar a la otra. +i una persona compra la pr!*ima
coseca, y si los frutos por cual%uiera ra'!n no llegan a producirse, nada deber- pagar. 5a otra ip!tesis es
del todo distinta. +i las partes se someten a la suerte estamos en presencia de los llamados contratos
aleatorios, en %ue las prdidas y ganancias para cual%uiera de las partes o para todas ellas dependen de un
acontecimiento incierto. El e#emplo cl-sico es el de la persona %ue compra a un pescador todos los peces
%ue aprisione en la red despus de un determinado lan'amiento de ella al mar" si se captan mucos peces
el contrato resultar- $enta#oso para el comprador4 si se logran pocos o ninguno, suceder- lo contrario.
J. C J. COSAS OSAS FRUCT*FERAS FRUCT*FERAS
4&&. ,ocin de ellas/ concepto de frutos. 4&&. ,ocin de ellas/ concepto de frutos.
&osa fruct)fera es la capa' de generar frutos.
@rutos son los productos %ue peri!dicamente da una cosa 2cosa madre3, sin alteraci!n ni disminuci!n
de la sustancia de ella. Pueden ser naturales o ci$iles.
!((. 4rutos naturales. !((. 4rutos naturales.
Estos son los frutos generados directamente de un modo natural y org-nico por la propia cosa con la
ayuda o no del obrar umano.
E#emplos de frutos naturales producidos sin la ayuda del ombre" forra#e de los prados y cr)as de los
animales.
E#emplos de frutos naturales producidos con la ayuda umana" legumbres de una uerta, cereales de
los campos.
5os frutos se distinguen de los productos, %ue son las cosas %ue deri$an de otra sin periodicidad y con
menoscabo de su sustancia" los metales de una mina, las piedras de una cantera.
:ay disposiciones legales %ue confunden los frutos con los productos 2&. &i$il, art. ><7 parte final34
otros los asimilan, generalmente cuando la disminuci!n de la cosa madre es muy lenta, como ocurre con
los productos de las minas y las canteras 2&. &i$il, art. ?I<3.
5a distinci!n de frutos y productos en mucos casos es importante. 6s), ay disposiciones %ue s!lo
dan dereco a los frutos, como ocurre trat-ndose de las remuneraciones de los tutores y los curadores 2&.
&i$il, arts. =2> y =7?3.
2K< 2K<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
!(1. Distincin de los frutos naturales seg-n el estado en 'ue se encuentran. !(1. Distincin de los frutos naturales seg-n el estado en 'ue se encuentran.
5os frutos naturales, atendiendo al estado en %ue se encuentran se distinguen en pendientes,
percibidos y consumidos.
Pendientes son los frutos %ue, como e*presa el &!digo &i$il, son los %ue permanecen toda$)a
aderidos a la cosa %ue los produce, como las plantas %ue est-n arraigadas al suelo, o los productos de las
plantas mientras no an sido separados de ellas 2art. ><= inc. ;C3.
@rutos percibidos son los %ue an sido separados de la cosa producti$a, como las maderas cortadas,
las frutas y granos cosecados, etc.
&onsumidos son los frutos %ue se an consumido $erdaderamente o se an ena#enado 2art. ><= inc.
2C3.
5os frutos pendientes forman un todo nico con la cosa madre y no pueden ser ob#eto de relaci!n
#ur)dica distinta e independiente, a menos %ue se los considere como cosa futura.
5os frutos percibidos ad%uieren e*istencia #ur)dica aut!noma por la separaci!n y, en consecuencia,
pueden ser ob#eto de relaciones.
Otros efectos importantes de la distinci!n se $er-n al estudiar las accesiones de frutos.
!(2. 4rutos civiles. !(2. 4rutos civiles.
5l-manse frutos ci$iles los beneficios o utilidades %ue se obtienen peri!dicamente de una cosa como
compensaci!n del goce de ella proporcionado a otros. E#emplos" la renta de arrendamiento y los intereses
de capitales e*igibles.
:a de pre$enirse %ue los frutos naturales tienen el car-cter de ci$iles cuando, en lugar del dinero, se
ad%uieren como rentas o beneficios por la concesi!n a otro del goce de una cosa. 6s) ocurre, por e#emplo,
cuando la renta de arrendamiento de un predio rstico es fi#ada no en una cantidad de dinero, sino en una
de frutos 2granos, aceite, u$as34 para el arrendador esos frutos naturales son ci$iles.
5os frutos ci$iles se llaman pendientes mientras se deben4 y percibidos, desde %ue se cobran 2&.
&i$il, art. ><? inc. 2C3. &obrar, de acuerdo con el 1iccionario, es recibir dinero como pago de algo.
!(3. Distinto momento en 'ue se ad'uieren los frutos naturales $ los civiles. !(3. Distinto momento en 'ue se ad'uieren los frutos naturales $ los civiles.
5os frutos naturales forman parte de la cosa madre asta %ue se realice la separaci!n, y mientras tanto
siguen la suerte #ur)dica de la cosa. Despecto del %ue ten)a dereco sobre los frutos sin ser el propietario de
la cosa madre, la separaci!n marca el momento en %ue l ad%uiere la propiedad de esos frutos.
5os frutos ci$iles se ad%uieren d)a por d)a. Esto significa %ue el su#eto %ue tiene dereco a ellos los
ad%uiere a medida %ue cotidianamente se produ'can, independientemente de aberlos o no percibido.
.. C .. COSAS OSAS PRINCIPALES PRINCIPALES Y Y ACCESORIAS ACCESORIAS
!(4. *dea general. !(4. *dea general.
5as cosas, para ciertos efectos legales y atendiendo a criterios dispares, segn los casos, se clasifican
en principales y accesorias.
Por la disparidad de los criterios de distinci!n resulta e*plicable %ue la clasificaci!n de las cosas en
principales y accesorias no la consignen los &!digos en forma e*presa y general. Pero la reconocen y
aplican en di$ersos casos.
5a distinci!n de %ue ablamos cabe tanto respecto de las cosas corporales como de las incorporales o
derecos.
!(!. Criterios de distincin entre lo principal $ lo accesorio. !(!. Criterios de distincin entre lo principal $ lo accesorio.
1ico est- %ue no e*iste un criterio nico para determinar cu-l de dos cosas ligadas o relacionadas
entre s) es la principal y cu-l la accesoria4 los m-s importantes criterios de distinci!n a %ue acuden las
leyes en los di$ersos casos son los %ue a continuaci!n enunciamos, algunos de ellos se #ustifican por s!lo
ra'ones pr-cticas.
;3 El primero de todos es el %ue mira a la posibilidad %ue tiene la cosa de e*istir por s) misma.
&onsidrase principal la cosa %ue pueda serlo, y accesoria la %ue necesita de otra para e*istir. Por eso el
2K= 2K=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
suelo es siempre cosa principal respecto del edificio, aun%ue pecuniariamente $alga menos %ue el ltimo4
a%ul e*iste por s) mismo, pero no ste, pues no se concibe un edificio sin suelo donde aderir o asentarse.
El criterio en referencia es aplicable a las cosas incorporales o derecos. Es principal el dereco %ue
e*iste por s) mismo y accesorio el %ue para e*istir necesita estar relacionado con otro dereco al cual se
subordina, el principal.
En crdito e*iste por s) mismo, pero no la ipoteca, %ue para e*istir precisa, al menos, dentro de las
legislaciones como la nuestra, un crdito al cual ser$ir de garant)a4 igual sucede con la prenda4 la cl-usula
penal es accesoria de la obligaci!n %ue cauciona.
5os derecos de dominio y de erencia son principales4 el dereco de ser$idumbre es accesorio del
dominio o propiedad.
23 En otras ip!tesis la circunstancia de %ue una cosa est destinada o no al ser$icio de otra determina
la distinci!n. &osas principales son a%uellas %ue subsisten por s) mismas y no est-n en relaci!n de
dependencia respecto de otras cosas, y accesorias son las cosas %ue, sin perder su autonom)a e
indi$idualidad materialmente diferenciada, se $inculan a otra, la principal, para prestarle algn ser$icio,
como el de culti$arla, adornarla, complementarla o facilitar su uso. En este caso las cosas accesorias
reciben el nombre espec)fico de pertenencias, a las cuales aludiremos despus. E#emplos" diamante
engastado en un anillo de oro, animales destinados al culti$o de fundo agr)cola, tina de ba,o de una casa,
$aina de sable.
73 En algunos casos la estimaci!n de las cosas, esto es, el aprecio y $alor con %ue se consideran,
imprime el sello de lo principal y lo accesorio. &uando ay dos cosas muebles unidas y la una es de
muco m-s estimaci!n %ue la otra, la primera se mira como lo principal y la segunda como lo accesorio
2&. &i$il, art. >=B inc. ;C3. 5a estimaci!n puede referirse al $alor pecuniario o al de afecci!n4 el ltimo
pre$alece en el caso de la ad#unci!n, segn se $er- al estudiar este modo de ad%uirir el dominio.
<3 El $olumen tambin puede ser$ir de norma para la calificaci!n de las cosas y se aplica cuando no
pueden serlo otros criterios. +i se an soldado, por e#emplo, dos estatuillas de distintos due,os y no resulta
adecuada ninguna de las reglas precedentes, la de m-s $olumen debe reputarse como cosa principal.
!(". *mportancia de la distincin. !(". *mportancia de la distincin.
5a importancia de la distinci!n entre cosas principales y accesorias se re$ela, en primer lugar, en el
eco de %ue las ltimas ad%uieren la naturale'a de las primeras cuando es distinta. 6s), las cosas muebles
destinadas al uso, culti$o o beneficio de un inmueble pasan a ser consideradas cosas inmuebles por
destinaci!n 2&. &i$il, art. =?K3.
En segundo lugar, la importancia de la distinci!n en estudio se muestra tambin en la circunstancia de
%ue el su#eto %ue tiene o ad%uiere dereco sobre la cosa principal lo e*tiende a la accesoria. Por e#emplo,
el due,o de una cosa lo es tambin de lo %ue ella produce4 el %ue ad%uiere el legado de un carrua#e de
cual%uiera clase, se entiende %ue tambin ad%uiere dentro del legado los arneses y las bestias de %ue el
testador sol)a ser$irse para usarlo y %ue al tiempo de su muerte e*istan con l 2&. &i$il, art. ;;223.
En tercer lugar, la distinci!n de %ue nos ocupamos manifiesta su importancia en la e*tinci!n de los
derecos" la e*tinci!n del dereco principal acarrea la e*tinci!n del dereco accesorio4 e*tinguido el
crdito, se e*tingue tambin la fian'a, prenda o ipoteca %ue lo garanti'a.
En resumen, la importancia de la distinci!n entre cosas principales o accesorias radica en %ue estas
ltimas siguen la suerte de las primeras.
L. C L. COSAS OSAS SIMPLES SIMPLES Y Y COSAS COSAS COMPUESTAS COMPUESTAS
!(#. ,ocin de unas $ otras. !(#. ,ocin de unas $ otras.
5a distinci!n de cosas simples y compuestas no se ace, en el campo #ur)dico, atendiendo a los
criterios de la %u)mica o la f)sica, sino a la comn $aluaci!n econ!mico social. 1esde este punto de $ista
cosa simple es a%uella en %ue los elementos %ue la forman est-n compenetrados de tal modo entre s) %ue
no pueden separarse sin destruir o alterar la fisonom)a del todo. E#emplos" un animal, un mineral, una
planta, una flor. &ompuesta es la cosa resultante de la cone*i!n material o f)sica de $arias cosas simples
%ue conser$an su indi$idualidad material, susceptibles de separaci!n, pero cuya con#unci!n forma una
2K> 2K>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
unidad por su funci!n y apro$ecamiento. 5as di$ersas cosas simples son complementarias las unas de las
otras. Esta complementariedad debe ser necesaria en el sentido de %ue si falta uno de los componentes no
puede ablarse de cosa compuesta. 8o se concibe un autom!$il sin ruedas o sin diferencial. El eco de
%ue las cosas simples %ue forman la compuesta conser$en su indi$idualidad material, ace posible %ue,
e$entualmente, sean separables del todo y ob#eto de negocios #ur)dicos independientes. Por e#emplo, el
due,o de un autom!$il puede $ender el motor o las ruedas.
=>
5a distinci!n entre cosas simples y compuestas ofrece inters para fi#ar los conceptos de parte
integrante y pertenencia.
!(%. .artes integrantes. !(%. .artes integrantes.
Ena buena definici!n, entre tantas confusas, dice %ue partes integrantes son las partes especialmente
distinguibles de una cosa %ue debe considerarse como unidad. +on las partes e*teriormente diferenciables
de una cosa %ue contribuyen a formarla. 6lgunas son esenciales y otras no esenciales.
Partes integrantes esenciales son Jcomo dice el &!digo &i$il alem-n 2art. B73J las %ue no pueden
separarse sin %ue se altere o destruya en su naturale'a el todo o la parte. 8o esenciales, por tanto, son
a%uellas partes integrantes cuya separaci!n del todo no altera o destruye en su naturale'a tal todo o parte.
E#emplos de partes esenciales" las partes de un relo#, la rueda de un coce, el motor de un autom!$il,
los ladrillos de una casa. E#emplos de partes integrantes no esenciales" los frutos de un -rbol, las lanas de
los ganados.
En general, las partes integrantes tienen unido su destino #ur)dico al de la cosa mirada en su totalidad,
si no se a dispuesto de otro modo. 5os actos de disposici!n de una cosa compuesta comprenden sus
partes integrantes, a menos %ue algunas de ellas ayan sido formalmente e*ceptuadas.
8uestro &!digo &i$il no precisa el concepto de parte integrante, pero ste late en algunas de sus
disposiciones. Por e#emplo, una de ellas manifiesta %ue si los cuadros o espe#os est-n embutidos en las
paredes, de manera %ue formen un mismo cuerpo con ellas, se considerar-n parte de ellas, aun%ue puedan
separarse sin detrimento 2art. =?23. Otro precepto, despus de se,alar %ue son inmuebles las cosas %ue no
pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras, agrega %ue tambin son inmuebles las %ue
adieren permanentemente a ellas, como los edificios y los -rboles 2art. =>I34 stos son, pues, partes
integrantes del suelo. Tambin otro e#emplo de parte integrante encontramos en la disposici!n %ue
establece %ue la ad#unci!n es una especie de accesi!n y se $erifica cuando dos cosas muebles
pertenecientes a diferentes due,os se #untan una a otra, pero de modo %ue puedan separarse y subsistir
cada una despus de separada4 como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en
un marco a#eno se pone un espe#o propio 2art. >=?3.
!(&. .ertenencias/ concepto. !(&. .ertenencias/ concepto.
5l-manse pertenencias las cosas %ue, sin perder su indi$idualidad y autonom)a, son puestas en forma
duradera, al ser$icio de otra, por el due,o o el titular de otro dereco real de la ltima.
5os ser$icios %ue la pertenencia 2cosa accesoria3 puede prestar a la otra 2cosa principal3 son, segn
los casos, muy di$ersos. El destino de a%ulla puede estar dirigido a lograr el me#or uso de la cosa
principal, a su culti$o, adorno o cual%uier otro beneficio.
5a pertenencia puede ser una cosa mueble puesta al ser$icio de otra cosa mueble o inmueble, o una
cosa inmueble puesta al ser$icio de otra inmueble.
E#emplos de pertenencias de mueble a mueble" $aina de sable, estuce de anteo#os, coronas de
piedras preciosas puestas en las cabe'as de im-genes sagradas, botes de una na$e mar)tima, paraca)das de
aerona$es.
E#emplos de pertenencias de mueble a inmueble" todas las cosas %ue constituyen inmuebles por
destinaci!n, como los utensilios de labran'a y miner)a, animales de labor o de producci!n del fundo 2lece
de las $acas, lana de las o$e#as3, m-%uinas para el riego del mismo, tractores de arrastre de arados. &on
anterioridad, al e*poner la clasificaci!n de las cosas inmuebles, se precis! el concepto general de los
inmuebles por destinaci!n.
=> =>
Torrente e +clensinger, Torrente e +clensinger, )anuale di Diritto Pri&ato, )anuale di Diritto Pri&ato, Milano, ;BI;, p-g. ;2?4 Trabucci, Milano, ;BI;, p-g. ;2?4 Trabucci, "stitu0ioni di Diritto %i&ile, "stitu0ioni di Diritto %i&ile,
Pado$a, ;BI=, p-g. 7B?. Pado$a, ;BI=, p-g. 7B?.
2K? 2K?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
E#emplos de pertenencias de inmueble a inmueble" un predio carente de aguas %ue se sir$e de las de
otro del mismo due,o4 un fundo sin salida al camino pblico %ue, para llegar a ste, e*ige el paso por otro
del mismo due,o4 el terreno de propiedad de una empresa industrial cuyas plantas elaboradoras funcionan
en otro terreno de ella, incluso no adyacente, y destinado a%ul a recibir las descargas de los residuos de la
elaboraci!n.
8uestro &!digo &i$il no define las pertenencias, pero s) precisa cabalmente la especie m-s conspicua
de ellas, los inmuebles por destinaci!n 2art. =?K3.
!1(. Caractersticas e importancia de las pertenencias. !1(. Caractersticas e importancia de las pertenencias.
6 diferencia de las partes integrantes, las pertenencias constituyen cosas en s) mismas y no elementos
constituti$os o formadores de una cosa nica.
El ne*o pertenencial, es decir, la $inculaci!n de la pertenencia, cosa accesoria, a la principal, debe
establecerse por el due,o o el titular de otro dereco real sobre sta. GPor %uH Por%ue, aun%ue no eterna,
la $inculaci!n a de ser permanente o, duradera, lo %ue no ocurrir)a si pudiera instituirla por %uien tiene
s!lo un dereco personal de goce sobre la cosa principal, como el arrendatario.
5a importancia #ur)dica de la $inculaci!n de la pertenencia a la cosa principal estriba en %ue la
primera sigue la suerte de la segunda en las relaciones #ur)dicas %ue se refieren a sta, sal$o cuando sobre
la pertenencia e*istan derecos anteriores al establecimiento del ne*o causal, sin per#uicio, toda$)a, de %ue
en algunos casos normas especiales puedan acer pre$alecer el dereco del ad%uirente de buena fe de la
cosa principal.
+i bien por lo general en la disposici!n de la cosa principal se entienden incluidas las pertenencias,
nada se opone a %ue estas ltimas sean ob#eto de una disposici!n independiente por el titular de ellas.
LL. L LL. LAS AS UNIVERSALIDADES UNIVERSALIDADES
!11. *dea general de las universalidades/ clases de :stas. !11. *dea general de las universalidades/ clases de :stas.
El 1ereco se ocupa no s!lo de las cosas y relaciones #ur)dicas singulares, aisladas, sino tambin de
las %ue, por su funci!n o destino comn, se agrupan en un todo nico o con#unto unitario. Este recibe el
nombre de uni$ersalidad, %ue puede ser de dos clases" de eco y #ur)dica.
5os conceptos de uni$ersalidades de eco y #ur)dica, como asimismo su neta diferenciaci!n, es
asunto discutido por los autores. 8osotros, en la caracteri'aci!n de las uni$ersalidades, nos ce,iremos a la
doctrina oy pre$aleciente.
5a uni$ersalidad no es una mera suma de los elementos %ue la forman, sino una entidad superior a
sus componentes y %ue los trasciende. Por eso el tratamiento legal de las uni$ersalidades es distinto del
%ue corresponde a las cosas o relaciones #ur)dicas aisladamente consideradas.
!12. 7niversalidades de hecho. !12. 7niversalidades de hecho.
5a uni$ersalidad de eco es un con#unto de cosas omogneas o eterogneas %ue, manteniendo su
indi$idualidad, se coligan por el propietario de ellas y tienen una destinaci!n unitaria.
+egn se desprende de esta f!rmula, las cosas agrupadas pueden ser de idntica o diferente
naturale'a. +on e#emplos de cosas de la misma naturale'a el reba,o, la biblioteca, la colecci!n filatlica o
numism-tica, la pinacoteca, la discoteca 2colecci!n de discos musicales o sonoros3, etc. E#emplo de las
uni$ersalidades formadas por cosas de distinta naturale'a es el establecimiento de comercio, o sea, el
con#unto de cosas materiales organi'ado por el comerciante para e#ercer su acti$idad lucrati$a. El
establecimiento de comercio 2almacenes, ba'ares, tiendas, f-bricas y otros3 comprende mercader)as,
ma%uinaria, local, nombre, patentes, etc.
6d$irtamos de paso %ue no debe confundirse el establecimiento mercantil o de comercio con la
empresa. Esta se define como .acti$idad econ!mica organi'ada a los fines de la producci!n o del cambio
de bienes y de ser$icios/. Ena empresa puede tener di$ersos establecimientos de comercio.
5a uni$ersalidad de eco se diferencia de la cosa compuesta por%ue no presenta coesi!n f)sica
entre las cosas %ue la constituyen4 y se diferencian tambin de los comple#os pertenenciales por%ue las
cosas %ue integran la uni$ersalidad no se encuentran relacionadas las unas con las otras en forma
2KI 2KI
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
subordinada, las unas no est-n puestas al ser$icio de las otras ni para el adorno de las ltimas, sino %ue
todas #untas forman una entidad nue$a desde el punto de $ista econ!micoAsocial.
5os bienes componentes de la uni$ersalidad de eco pueden ser a $eces considerados
separadamente4 ello depende de la $oluntad de las partes" puede $enderse un determinado libro de la
biblioteca o totalmente sta.
Es distinto el tratamiento #ur)dico cuando las cosas de la uni$ersalidad de eco se consideran
separadamente %ue cuando se miran como un todo nico. 6s), por e#emplo, los derecos del usufructuario
de un ganado o reba,o son distintos segn se consideren los animales indi$idualmente o como un todo
nico, es decir, como una uni$ersalidad de eco, segn se comprobar- al estudiar el usufructo 2&. &i$il
arts. ?I? y ?II3.
Desta decir %ue aun%ue nuestro &!digo &i$il no define las uni$ersalidades de eco, menciona $arias
especies de ellas" a#uar de una casa, colecciones cient)ficas y art)sticas 2art. =?< inc. 2C3, ganados o
reba,os 2art. ?II3.
!13. 7niversalidades de derecho. !13. 7niversalidades de derecho.
1e acuerdo con la concepci!n oy dominante la uni$ersalidad de dereco o #ur)dica se define como
el con#unto org-nico Jcreado por la leyJ de relaciones #ur)dicas acti$as y pasi$as pertenecientes a un
mismo su#eto y las cuales, coordinadas, se miran como un todo unitario en consideraci!n a un fin
determinado. 5a ley regula ese todo de un modo di$erso de a%uel a %ue se allan sometidas las relaciones
singulares.
E#emplos de uni$ersalidades de dereco son la erencia, los patrimonios especiales y separados a los
%ue la ley atribuye unidad para un determinado fin, como el del fallido, el del ausente, el de la sociedad
conyugal, el patrimonio reser$ado de la mu#er casada, los peculios del i#o de familia.
En cuanto al patrimonio general, algunos autores estiman %ue es una uni$ersalidad #ur)dica, por%ue
comprende relaciones #ur)dicas acti$as y pasi$as de car-cter pecuniario
=?
4 pero otros opinan lo contrario,
por%ue la ley no lo regula unitariamente
=I
. 8o faltan toda$)a autores %ue esgrimen una ra'!n di$ersa.
1icen %ue el patrimonio general no puede considerarse como una uni$ersalidad, por%ue no se trata de un
centro independiente de relaciones #ur)dicas, precisamente por%ue se concentra en el su#eto y no por%ue
falte una consideraci!n unitaria del mismo por parte de la ley.
=B
!14. Diferencias entre las universalidades de hecho $ las de derecho. !14. Diferencias entre las universalidades de hecho $ las de derecho.
5as principales diferencias son las siguientes"
;3 5as uni$ersalidades de eco est-n formadas por cosas en sentido estricto, materiales o
inmateriales 2como el nombre y las patentes de un establecimiento comercial34 las uni$ersalidades
#ur)dicas o de dereco se forman por la agrupaci!n de $arias relaciones #ur)dicas consideradas
unitariamente4 las cosas mismas, muebles o inmuebles sobre las cuales las relaciones est-n constituidas no
se toman en cuenta, sino s!lo dicas relaciones, es decir, los derecos e*istentes.
23 5a uni$ersalidad #ur)dica tiene un acti$o y un pasi$o, mientras %ue la uni$ersalidad de eco
comprende nicamente elementos acti$os, careciendo de pasi$o.
73 5as uni$ersalidades de dereco se crean por la $oluntad de la ley4 las de eco, por $oluntad de los
particulares.
<3 +!lo la uni$ersalidad de eco pertenece en rigor a la teor)a general de las cosas, al estudio de la
clasificaci!n de ellas4 las uni$ersalidades #ur)dicas no son, en general, cosas, por%ue no constituyen ob#eto
especial de derecos, sal$o la erencia %ue es ob#eto del dereco real del mismo nombre y %ue puede
$enderse y cederse. Decordemos %ue, en sentido ob#eti$o, la erencia es el con#unto de relaciones #ur)dicas
acti$as y pasi$as transmisibles de una persona difunta.
=? =?
En este sentido, como la mayor)a de los autores franceses, &arbonnier" 1roit &i$il. En este sentido, como la mayor)a de los autores franceses, &arbonnier" 1roit &i$il. 5es Fiens, Par)s, ;B?7, p-g. ?I. 5es Fiens, Par)s, ;B?7, p-g. ?I.
=I =I
En este sentido Duggiero, Instituciones de 1ereco &i$il, traducci!n del italiano, 9olumen I, Madrid, ;B2B, p-g. <II, al En este sentido Duggiero, Instituciones de 1ereco &i$il, traducci!n del italiano, 9olumen I, Madrid, ;B2B, p-g. <II, al
principio. principio.
=B =B
En este sentido" Passarelli, Ob. cit., p-g. I?, al principio. En este sentido" Passarelli, Ob. cit., p-g. I?, al principio.
2KB 2KB
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
M. C M. COSAS OSAS APROPIADAS APROPIADAS E E INAPROPIADAS INAPROPIADAS
!1!. Concepto de ambas/ subdivisin de las inapropiadasB apropiables e inapropiables. !1!. Concepto de ambas/ subdivisin de las inapropiadasB apropiables e inapropiables.
&osas apropiadas son las %ue actualmente pertenecen a un su#eto de dereco4 inapropiadas son las
%ue actualmente a nadie pertenecen. Estas ltimas pueden ser apropiables e inapropiables.
6propiables son las cosas %ue si bien actualmente a nadie pertenecen, pueden llegar, mediante un
acto de apropiaci!n, a ser propiedad de un su#eto. 5as cosas actualmente de nadie se llaman res nullius.
6lgunas nunca tu$ieron due,o como los animales %ue $i$en en estado sal$a#e, y otras, si bien lo tu$ieron
anteriormente, el due,o las abandon! con la intenci!n de desprenderse de su dominio. 5as ltimas se
llaman espec)ficamente cosas abandonadas o res derelictae. 6mbas clases de res nullius o bienes $acantes
s!lo pueden ser cosas muebles, por%ue en nuestro pa)s son bienes del Estado todas las tierras 2incluidas las
cosas aderidas permanentemente a ellas3 %ue, estando situadas dentro de los l)mites territoriales, carecen
de otro due,o 2&. &i$il, art. =BK3.
5a propiedad de los bienes muebles %ue no pertenecen a nadie se obtiene por el modo de ad%uirir el
dominio llamado ocupaci!n 2&. &i$il, arts. >K> a ><23, cuyo estudio corresponde al tratado de los
derecos reales.
Inapropiables son las cosas %ue actualmente carecen de due,o y %ue en el futuro tampoco lo pueden
tener, por%ue segn el ordenamiento #ur)dico no son susceptibles de ser ob#eto de derecos. Tales la alta
mar, el aire atmosfrico, la lu' solar.
6lgunos &!digos, como el nuestro, siguiendo uellas romanas, llaman a las inapropiables cosas
comunes a todos los ombres 2res communes omnium3 y, por serlo, nadie puede apropiarse de ellas.
Perentoriamente el &!digo &i$il cileno dice %ue .las cosas %ue la naturale'a a eco comunes a
todos los ombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna naci!n, corporaci!n o
indi$iduo tienen dereco de apropi-rselas. +u uso y goce son determinados entre indi$iduos de una naci!n
por las leyes de sta, y entre distintas naciones por el dereco internacional/ 2art. =I=3.
5as cosas comunes son inapropiables consideradas en su totalidad, pero nada se opone a %ue se
apro$ecen e*clusi$amente en forma parcial, inocua para el uso y goce de todos. 6s) se e*plica, por
e#emplo, %ue libremente se e*traiga o*)geno del aire y se $enda aprisionado en tubos.
N. C N. COSAS OSAS COMERCIABLES COMERCIABLES Y Y NO NO COMERCIABLES COMERCIABLES
!1". Criterio de la distincin. !1". Criterio de la distincin.
6ntes de anali'ar la distinci!n es pre$ia una ad$ertencia. En la teor)a #ur)dica general de las cosas o
los bienes la palabra comerciable no se relaciona con el tr-fico mercantil o las negociaciones o
especulaciones de los comerciantes o mercaderes. +u significado es otro, segn se $er- a continuaci!n.
6tendiendo a si las cosas son susceptibles o no de ser ob#eto de relaciones #ur)dicas de dereco
pri$ado, se distinguen en comerciables y no comerciables. +obre las comerciables puede, pues, recaer un
dereco real o e*istir respecto de ellas un dereco personal.
5a distinci!n entre cosas comerciables, llamadas tambin cosas en el comercio 2res in comercio3, y
cosas no comerciables o fuera del comercio 2res e*tra comercium3, el &!digo &i$il las presupone al decir
%ue las cosas para %ue puedan ser ob#eto de una declaraci!n de $oluntad, deben ser comerciables 2art.
;<>;34 al e*presar %ue ay un ob#eto il)cito en la ena#enaci!n de las cosas %ue no est-n en el comercio 2art.
;<>< 8C ;C34 al afirmar %ue se gana por prescripci!n el dominio de los bienes ra)ces o muebles %ue est-n
en el comercio umano y se an pose)do con las condiciones legales 2art. 2<BI3.
5a inmensa mayor)a de las cosas son comerciables4 por e*cepci!n son incomerciables, y lo son a
causa de su naturale'a misma, como las cosas comunes a todos los ombres 2alta mar, aire atmosfrico3 o
en ra'!n de su destino, como los bienes nacionales de uso pblico 2calles, pla'as3.
:emos manifestado %ue las cosas no comerciables est-n sustra)das a las relaciones #ur)dicas pri$adas
y no a las relaciones #ur)dicas en general, por%ue algunas de ellas, en cierta medida, pueden ser ob#eto de
relaciones de dereco pblico, como sucede con los bienes nacionales de uso pblico %ue se dan en
concesi!n a determinados particulares o a los cuales se les otorga un permiso de uso e*clusi$o. En este
sentido son e#emplos los permisos %ue la autoridad otorga a determinados su#etos para instalar %uioscos
2;K 2;K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
2Sioscos3 destinados a $ender peri!dicos, flores, etc. 5as concesiones y los permisos confieren un dereco
de uso pri$ati$o limitado en el tiempo y siempre re$ocable.
!1#. *nalienabilidad/ su distincin de la incomerciabilidad. !1#. *nalienabilidad/ su distincin de la incomerciabilidad.
8o debe confundirse la incomerciabilidad con la inalienabilidad. &osas inalienables son las %ue no
pueden ena#enarse a causa de una proibici!n absoluta o relati$a impuesta a los particulares de disponer
de ellas, sea %ue la proibici!n se encuentre establecida en inters general o en el particular de
determinadas personas. En inters general de la seguridad y de la salud pblicas es la proibici!n,
$erbigracia, de $ender libremente e*plosi$os o $enenos. En inters particular es la proibici!n
2constituti$a de ob#eto il)cito3 de ena#enar las cosas embargadas por decreto #udicial, a menos %ue el #ue'
lo autorice o el acreedor consienta en ello 2&. &i$il, art. ;<>< 8C 7C3.
8uestro &!digo &i$il distingue perfectamente lo inalienable de lo incomerciable. Establece,
separadamente, %ue ay ob#eto il)cito en la ena#enaci!n de las cosas %ue no est-n en el comercio y de los
derecos y pri$ilegios %ue no pueden transferirse a otra persona 2art. ;<>< 8Cs. ;C y 2C3.
Obser$emos %ue es natural la inalienabilidad de las cosas %ue no est-n en el comercio, por%ue mal
podr)an ena#enarse las no susceptibles de relaciones #ur)dicas pri$adas.
!1%. Lo incomerciable $ lo inalienable en relacin con las cosas pertenecientes al culto divino. !1%. Lo incomerciable $ lo inalienable en relacin con las cosas pertenecientes al culto divino.
5as cosas %ue an sido consagradas para el culto di$ino se rigen por el dereco can!nico 2&. &i$il,
art. =I>3. 1icas cosas est-n fuera del comercio umano.
Trat-ndose de los legados, dice el &!digo &i$il %ue no $ale el de cosas pertenecientes al culto di$ino,
a menos %ue antes de deferirse a%ullos cese la destinaci!n de stas4 pero los particulares pueden legar los
derecos %ue tengan en tales cosas, y %ue no sean segn el dereco can!nico intransmisibles 2art. ;;K=3.
!1&. Comerciabilidad $ alienabilidad de las capillas $ cementerios. !1&. Comerciabilidad $ alienabilidad de las capillas $ cementerios.
El &!digo &i$il dispone %ue .el uso y goce de las capillas y cementerios situados en posesiones de
particulares y accesorios a ellas, pasar-n #unto con ellas y #unto con los ornamentos, $asos y dem-s
ob#etos pertenecientes a dicas capillas o cementerios a las personas %ue sucesi$amente ad%uieran las
posesiones en %ue est-n situados, a menos de disponerse otra cosa por testamento o por acto entre $i$os/
2art. =I?3. Esta norma aplica el principio de %ue lo accesorio sigue la suerte de lo principal4 pero reconoce
al due,o del predio en %ue est-n situados los cementerios o las capillas para traspasar los derecos %ue
tenga en ellos a otra persona %ue el ad%uirente de ese predio.
5a disposici!n transcrita se refiere a capillas y cementerios situados en posesiones de particulares y
accesorios a ellas, lo %ue est- de acuerdo con las pr-cticas %ue antiguamente e*ist)an de obtener de la
autoridad eclesi-stica permiso para establecer sepulcros particulares fuera del cementerio comn.
El ordenamiento #ur)dico $igente dispone %ue todo cementerio, general o particular, debe ser
autori'ado por el +er$icio 8acional de +alud 2Deglamento General de &ementerios, art. 7C3.
El &!digo +anitario establece %ue s!lo en cementerios legalmente autori'ados puede efectuarse la
inumaci!n de cad-$eres o restos umanos. +in embargo, el 1irector General de +alud puede autori'ar la
inumaci!n temporal o perpetua de cad-$eres %ue no sean en cementerios, en las condiciones %ue
estable'ca en cada caso 2art. ;7=3. Gracias a esto tambin oy los cad-$eres de ilustres sacerdotes pueden
reposar ba#o altares de iglesias, a dormir el sue,o eterno egregios poetas en las cumbres de montes o rocas
frente al mar.
/. C /. CLASIFICACIONES LASIFICACIONES DE DE LAS LAS COSAS COSAS POR POR RA!N RA!N DE DE SU SU PROPIEDAD PROPIEDAD
!2(. Diversas clasificaciones $ su correlacin. !2(. Diversas clasificaciones $ su correlacin.
6tendiendo al su#eto del dereco de dominio, las cosas pueden clasificarse en particulares y
nacionales" las primeras pertenecen a indi$iduos o personas #ur)dicas particulares4 las segundas a la naci!n
toda.
+i se considera la naturale'a del dominio, las cosas pueden clasificarse en pblicas y pri$adas, segn
constituyan el ob#eto de un dominio de car-cter pblico o de car-cter pri$ado.
2;; 2;;
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
5as dos clasificaciones anteriores est-n relacionadas entre s) pero no son coincidentes en forma
absoluta. 5os bienes particulares coinciden con los pri$ados, por%ue son siempre de esta naturale'a. 8o
ocurre lo mismo con los bienes nacionales, %ue pueden ser pblicos o pri$ados, segn se comprobar- m-s
adelante.
B BIENES IENES NACIONALES NACIONALES
!21. Distincin. !21. Distincin.
8uestro &!digo &i$il 2art)culo =IB3 define los bienes nacionales como a%uellos %ue pertenecen a la
naci!n toda. +e di$iden en dos categor)as" a3 Fienes nacionales de uso pblico, llamados tambin bienes
pblicos" son los bienes %ue pertenecen a la naci!n toda y su uso a todos los abitantes del territorio
nacional 2calles, pla'as, puentes, caminos, etc.34 b3 bienes del Estado, llamados tambin, bienes fiscales"
son a%uellos %ue pertenecen en dominio a la naci!n toda pero cuyo uso no pertenece generalmente a los
abitantes. 5os bienes nacionales son, pues, algunos de dominio pblico y otros de dominio pri$ado.
El criterio de la distinci!n reside en si los bienes nacionales pueden o no usarse por todos los
abitantes del territorio nacional" los primeros constituyen los bienes nacionales de uso pblico4 los
segundos, los %ue no pueden usarse por todos los abitantes, son los bienes del Estado o bienes fiscales.
B BIENES IENES FISCALES FISCALES O O DEL DEL E ESTADO STADO
!22. Concepto. !22. Concepto.
5a personalidad del Estado es una sola, y es de dereco pblico. Pero esto no %uiere decir %ue tal ente
no pueda ser su#eto de derecos pri$ados. 0 precisamente los bienes fiscales pertenecen al Estado en
cuanto l es capa' de derecos pri$ados4 constituyen su patrimonio pri$ado.
5a e*presi!n bienes del Estado se encuentra tomada en un sentido amplio. Obser$emos %ue el
&!digo &i$il e*presa %ue .los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los abitantes, se
llaman bienes del Estado o bienes fiscales/ 2art. =IB inciso 7C3. 6ora bien, es e$idente %ue la
denominaci!n de bienes del Estado o bienes fiscales comprende no s!lo los bienes nacionales %ue forman
propiamente el patrimonio fiscal, del Estado en sentido estricto, sino tambin los bienes constituti$os del
patrimonio municipal o comunal y el de los establecimientos pblicos. 9erdad es %ue otras disposiciones
2&. &i$il, arts. ;?B?, ;?BI, ;B27, 2<I; y 2<B?3 distinguen todos estos bienes pertenecientes a patrimonios
especiales y separados4 pero tambin es cierto %ue el &!digo &i$il al acer la clasificaci!n de los bienes
nacionales a tomado en consideraci!n nicamente la circunstancia de %ue tales bienes pertene'can en
ltimo trmino a la naci!n toda, aun%ue inmediatamente se encuentren asignados al patrimonio especial de
la comuna o de una corporaci!n o fundaci!n de dereco pblico, o de un cuerpo cual%uiera. 1e los bienes
del Estado nadie puede sentirse due,o, sino el Estado mismo, o sea la naci!n toda.
5a distinci!n de estos patrimonios especiales son materia del 1ereco Pblico en general y del
1ereco 6dministrati$o en especial. Para los efectos del 1ereco &i$il basta la separaci!n %ue el &!digo
de Fello establece entre los bienes nacionales y los bienes particulares4 y dentro de los nacionales, entre
los %ue pertenecen al dominio pblico y los %ue pertenecen al dominio pri$ado del Estado.
!23. 5:gimen de los bienes fiscales. !23. 5:gimen de los bienes fiscales.
5os bienes del Estado o fiscales est-n su#etos al rgimen de dereco pri$ado, sin per#uicio de lo %ue
al respecto dispongan leyes especiales.
En principio, pues, los bienes fiscales se encuentran en la misma situaci!n #ur)dica %ue los bienes de
los particulares. Por consiguiente, son comerciables, pueden ena#enarse, ipotecarAse, embargarse y
ganarse por prescripci!n. 6l respecto el &!digo &i$il declara %ue .la reglas relati$as a la prescripci!n se
aplican igualmente a fa$or y en contra del Estado, de las igleAsias, de las municipalidades, de los
establecimientos y corporaciones nacionales, y de los indi$iduos particulares %ue tienen la libre
administraci!n de lo suyo/ 2art. 2<B?3. Esto es sin per#uicio, de %ue leyes especiales declaren en algunos
casos la imprescriptibilidad de algunos bienes fiscales. 1e la misma manera ay disposiciones %ue
e*cluyen ta*ati$amente los bienes del Estado de la aplicaci!n de ciertas leyes comunes, como, por
e#emplo, la 5ey de 6rrendamiento de Fienes Da)ces ErAbanos, la cual dice %ue ella no se aplica a los
2;2 2;2
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
.inmuebles fiscales/ 2ley 8C ;I.;K;, de 2B de enero de ;BI2, art. 2C3. Tambin ay normas %ue acen
inembargables ciertos bienes del fisco o de las municipalidades destinados al funcionamiento de un
ser$icio pblico, medida %ue se #ustifica para no perturbar su marca.
5a ena#enaci!n de los bienes del Estado o de las municipalidades y el arrendamiento o concesi!n de
los mismos deben a#ustarse a las normas %ue al respecto fi#an las leyes 2&onstituci!n Pol)tica, art. >K 8C
;K3.
Por ltimo, ay ordenamientos especiales %ue regulan di$ersas cuestiones relacionadas con los bienes
fiscales. Todos ellos son ob#etos del 1ereco 6dministrati$o4 en este lugar, por $)a ilustrati$a, nos
limitaremos a enunciar algunos" a3 el %ue establece normas sobre ad%uisici!n, administraci!n y
disposici!n de bienes del Estado 2decreto ley 8C ;.B7B, de ;K de no$iembre de ;B??34 b3 Deglamento
sobre bienes muebles fiscales 2decreto 8C =??, de ;; de octubre de ;B?I34 c3 Deglamento para el remate
de bienes inmuebles fiscales prescindibles 2decreto 8C ><, del Ministerio de Fienes 8acionales, publicado
en el 1iario Oficial de 27 de mayo de ;BIB. El rgimen de los bienes municipales est- regulado por la ley
8C ;I.>B=, cuyo te*to refundido se fi#! por el decreto 8C >>2, del Ministerio del Interior, publicado en el
1iario Oficial de 2? de agosto de ;BB2, arts. 2I a 773.
!24. 6numeracin de algunos bienes fiscales. !24. 6numeracin de algunos bienes fiscales.
Pueden mencionarse como e#emplos de bienes fiscales los siguientes" ;3 bienes muebles e inmuebles
afectos al funcionamiento de los ser$icios pblicos, sal$o %ue algn ser$icio se desen$uel$a en una
propiedad particular arrendada al fisco4 23 bienes %ue corresponden al fisco como eredero abintestato a
falta de otros erederos de me#or dereco4 73 las nue$as islas %ue se forman en el mar territorial o en r)os y
lagos %ue puedan na$egarse por bu%ues de m-s de cien toneladas 2&. &i$il, art. =B?34 <3 los bienes %ue,
conforme a la ley, caen en comiso y las multas %ue se aplican a beneficio fiscal4 =3 los impuestos y
contribuciones %ue percibe el Estado por cual%uier &ap)tulo4 >3 las industrias o comercios en %ue el
Estado tenga participaci!n en la cuota %ue a ste corresponda4 ?3 las tierras %ue, estando situadas dentro de
los l)mites territoriales, carecen de otro due,o 2&. &i$il, art. =BK34 I3 las minas.
En cuanto a las tierras %ue carecen de otro due,o, la disposici!n %ue atribuye al Estado su dominio
constituye una presunci!n de dominio a fa$or del fisco. 1e a) %ue si alguien disputa al fisco un inmueble
debe probar su dominio aun%ue tenga la posesi!n del bien ra)'
>K
. Esto importa calificada e*cepci!n a la
norma segn la cual se presume due,o al poseedor 2&. &i$il, art. >KK3. Tal e*cepci!n es muy l!gica,
por%ue ser)a dif)cil para el fisco probar el eco negati$o de %ue el inmueble carece de todo due,o. Pero
n!tese bien %ue la presunci!n citada a fa$or del fisco es una presunci!n de dominio y no una presunci!n
de posesi!n4 en consecuencia, si el fisco pretende entablar una acci!n posesoria respecto de un inmueble,
necesariamente a de probar %ue tiene la posesi!n tutelada por la acci!n eca $aler. 6s) se a fallado.
>;
Delati$amente a las minas, la &onstituci!n Pol)tica del Estado dice" .El Estado tiene el dominio
absoluto, e*clusi$o, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendindose en stas las
co$aderas, las arenas metal)feras, los salares, los dep!sitos de carb!n e idrocarburos y las dem-s
substancias f!siles, con e*cepci!n de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas
naturales o #ur)dicas sobre los terrenos en cuyas entra,as estu$ieren situadas. 5os predios superficiales
estar-n su#etos a las obligaciones y limitaciones %ue la ley se,ale para facilitar la e*ploraci!n, la
e*plotaci!n y el beneficio de dicas minas.
.&orresponde a la ley determinar %u sustancias de a%ullas a %ue se refiere el inciso precedente,
e*ceptuados los idrocarburos l)%uidos o gaseosos, pueden ser ob#eto en concesiones de e*ploraci!n o de
e*plotaci!n. 1icas concesiones se constituir-n siempre por resoluci!n #udicial y tendr-n la duraci!n,
conferir-n los derecos e impondr-n las obligaciones %ue la ley e*prese, la %ue tendr- el car-cter de
org-nica constitucional/ 2art. ;B 8C 2< incisos >C y ?C3.
En resumen, el Estado tiene el dominio inalienable de los yacimientos mineros del pa)s. 5os
particulares %ue obtienen concesi!n de e*plotaci!n s!lo son titulares de un dereco real administrati$o
%ue los autori'a para disfrutar de sta cumpliendo con los re%uisitos legales. Por tanto, si se nacionali'a o
>K >K
&. +uprema, 2B diciembre ;B2I, D. t. 2?, sec. ;L, p-g. ;;?. &. +uprema, 2B diciembre ;B2I, D. t. 2?, sec. ;L, p-g. ;;?.
>; >;
&. +uprema, = #ulio ;B2I, g. ;B2I, 2T sem., 8T 7, p. ;K, D. t. 2>, sec. ;L, p. 7K2. &. +uprema, = #ulio ;B2I, g. ;B2I, 2T sem., 8T 7, p. ;K, D. t. 2>, sec. ;L, p. 7K2.
2;7 2;7
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
e*propia una concesi!n la indemni'aci!n %ue corresponda en ningn caso puede comprender el
yacimiento mismo, %ue era y sigue siendo de la naci!n toda.
5as ideas generales sobre la propiedad de las minas y su concesi!n e*puestas a%u) en su esencia
tienen un desarrollo pleno en las sobras de 1ereco de Minas o Miner)a.
!2!. Auicin $ administracin de los bienes fiscales. !2!. Auicin $ administracin de los bienes fiscales.
5as facultades de ad%uisici!n, administraci!n y disposici!n sobre los bienes del Estado o fiscales %ue
corresponden al Presidente de la Depblica, las e#erce por intermedio del Ministerio de Fienes 8acionales,
sin per#uicio de las e*cepciones legales 2decreto ley 8C ;.B7B, de ;K de no$iembre de ;B??, art. ;C3.
B BIENES IENES P+BLICOS P+BLICOS
!2". 6l dominio p-blico/ su naturale?a. !2". 6l dominio p-blico/ su naturale?a.
En nuestro dereco, el dominio pblico est- constituido por el con#unto de bienes nacionales de uso
pblico. Estos son a%uellos bienes %ue pertenecen a la naci!n toda y su uso a todos los abitantes de la
misma" calles, pla'as, puentes, caminos, mar adyacente y sus playas 2&. &i$il, art. =IB3.
+e discute sobre %uin es el propietario de los bienes nacionales de uso pblico. &onforme a una
teor)a el Estado no tiene ninguna clase de dereco de propiedad sobre los bienes pblicos4 conforme a otra
teor)a, el Estado tiene un dereco %ue no difiere esencialmente del de la propiedad.
5os partidarios de esta ltima teor)a consideran %ue el Estado es el $erdadero y nico propietario de
los bienes de dominio pblico, y %ue la di$isi!n de los bienes en de dominio pblico y de dominio pri$ado
del Estado, se refiere simplemente al rgimen al cual est-n sometidos esos bienes segn la afectaci!n %ue
se les d. El destino del bien no modifica su naturale'a. +i el Estado a ad%uirido, por e#emplo, dos
propiedades iguales, dos casas idnticas, con par%ues y destina una de ellas para recreo de la poblaci!n y
la otra para residencia del Nefe del Estado, se dir- %ue la primera es un bien nacional de uso pblico y la
segunda un bien fiscal o de dominio pri$ado del Estado. Ello significa %ue una y otra est-n sometidas a un
rgimen legal diferente, por ra'!n de su destino, no obstante la identidad de su naturale'a. Es una simple
cuesti!n de afectaci!n.
!2#. Caracteres jurdicos de los bienes nacionales de uso p-blico. !2#. Caracteres jurdicos de los bienes nacionales de uso p-blico.
;3 +u dominio es de la naci!n toda y su uso pertenece a todos los abitantes de la misma.
Este uso es directo e inmediato por parte de todos los abitantes de la naci!n, como el %ue se ace de
las carreteras, las playas, los r)os. Tal uso o disfrute de los abitantes no es, naturalmente, el mismo %ue,
como indi$iduos, tienen sobre sus bienes e*clusi$os, sino el uso %ue corresponde a los miembros de una
colecti$idad.
23 5os bienes pblicos est-n fuera del comercio umano. En realidad, ninguna disposici!n del
&!digo &i$il establece directamente la incomerciabilidad de los bienes pblicos4 pero as) resulta de la
propia destinaci!n de stos. 6dem-s, ay preceptos %ue suponen la incomerciabilidad de las cosas en
referencia. Por e#emplo, un art)culo declara %ue no $ale el legado de cosas %ue al tiempo del testamento
sean de propiedad nacional o municipal y de uso pblico 2&. &i$il, art. ;;K=3. Ese legado no tiene $alor
por%ue recae sobre una cosa %ue es imposible %ue est en el patrimonio del testador, y no puede estar
por%ue nos es susceptible de derecos pri$ados, o sea, por%ue es incomerciable.
73 +abemos %ue la imprescriptibilidad es una consecuencia del car-cter incomerciable. Por la
prescripci!n ad%uisiti$a s!lo puede ganarse el dominio de los bienes corporales ra)ces o muebles %ue est-n
en el comercio umano 2art. 2<BI34 consecuentemente, no puede ad%uirirse por prescripci!n el dominio de
los bienes pblicos.
<3 Otra consecuencia de la incomerciabilidad es la inalienabilidad" los bienes pblicos, en su car-cter
de tales, no pueden ena#enarse4 no pueden $enderse, ipotecarse ni embargarse. Empero, los bienes
pblicos pueden ser utili'ados no s!lo colecti$amente por el pblico en general, sino tambin
pri$ati$amente por las personas %ue obtengan .permiso/ o .concesi!n/ al respecto y siempre %ue no
perturben el uso general y comn de los abitantes.
2;< 2;<
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
!2%. 6najenacin de los bienes nacionales/ desafectacin de los p-blicos. !2%. 6najenacin de los bienes nacionales/ desafectacin de los p-blicos.
Mientras un bien, pertene'ca a la naci!n toda, su dominio no puede ad%uirirse por nadie
2&onstituci!n Pol)tica, art. ;B 8C 273.
5a ena#enaci!n de los bienes del Estado y de las Municipalidades debe efectuarse atendiendo a los
re%uisitos se,alados por las respecti$as leyes administrati$as. 5os bienes nacionales de uso pblico, antes
de ser ena#enados, an de cumplir el tr-mite legal de la desafectaci!n, o sea, deben des$incularse del
dominio y uso pblico para perder su car-cter y as) poder ena#enarse como bienes pri$ados.
!2&. 6numeracin $ clasificacin de los bienes p-blicos. !2&. 6numeracin $ clasificacin de los bienes p-blicos.
El &!digo &i$il no contiene ninguna enumeraci!n ta*ati$a de los bienes nacionales de uso pblico.
Pero cita o se ocupa de los siguientes" calles, pla'as, puentes y caminos, mar adyacente y sus playas, r)os y
todas las aguas 2arts. =IB y =B=3.
En la esfera de los bienes pblicos o nacionales de uso pblico ay %ue distinguir el dominio pblico
mar)timo, el dominio pblico terrestre, el dominio pblico flu$ial y dominio pblico areo.
!3(. Dominio p-blico martimo. !3(. Dominio p-blico martimo.
8uestro &!digo &i$il abla de la alta mar, el mar territorial, el mar adyacente y la 'ona mar)tima
econ!mica o mar patrimonial.
5a alta mar es todo el mar %ue se e*tiende m-s all- del mar territorial. 1ice nuestro &!digo &i$il %ue
.las cosas %ue la naturale'a a eco comunes a todos los ombres, como la alta mar, no son susceptibles
de dominio, y ninguna naci!n, corporaci!n o indi$iduo tiene dereco de apropi-rselas. +u uso y goce son
determinados entre indi$iduos de un naci!n por las leyes de sta, y entre distintas naciones por el dereco
internacional/ 2art. =I=3.
En $erdad, la alta mar, en s) y propiamente no es una cosa comn a todos los ombres4 lo %ue es
comn a todos ellos es el uso de la misma, al igual del aire %ue respiramos. +e trata de una singular cosa
de nadie inapropiable en su todo.
El mar territorial, llamado tambin mar costero o mar litoral, es la parte de la superficie mar)tima %ue
ba,a la costa de un Estado y se e*tiende asta cierta distancia de dica costa. Depresenta una parte
sumergida del territorio. 8uestro &!digo &i$il e*presa %ue .el mar adyacente, asta la distancia de doce
millas marinas medidas desde las respecti$as l)neas de base, es mar territorial y de dominio nacional. Pero,
para ob#etos concernientes a la pre$enci!n y sanci!n de las infracciones de sus leyes y reglamentos
aduaneros, fiscales, de inmigraci!n o sanitarios, el Estado e#erce #urisdicci!n sobre un espacio mar)timo
denominado 'ona contigua, %ue se e*tiende asta la distancia de $einticuatro millas marinas, medidas de
la misma manera. 5as aguas situadas en el interior de las l)neas de base del mar territorial, forman parte de
las aguas interiores del Estado/ 2art. =B73.
Oona contigua es, pues, la fa#a mar)tima situada m-s all- del l)mite e*terno del mar territorial y %ue se
prolonga asta cierta distancia de ese l)mite.
+obre el mar territorial el Estado e#erce la plenitud de su soberan)a, sin %ue importen menoscabo de
sta ciertas restricciones %ue se reconocen, como es, entre otras, la obligaci!n del Estado ribere,o de
permitir por esas aguas el .paso inocente/ o .inofensi$o/ de los bu%ues e*tran#eros, sean de comercio o de
guerra. +e entiende por .paso inocente/ la utili'aci!n del mar territorial para reali'ar un acto %ue no
implica atentado a la seguridad, al orden pblico o a los intereses fiscales del Estado riberano.
5a e*istencia del mar territorial como mar nacional se #ustifica por ra'ones de seguridad, de defensa,
de polic)a de la na$egaci!n, de $igilancia sanitaria, aduanera y fiscal, como asimismo por ra'ones
econ!micas 2reser$a del cabota#e y la pesca, en los l)mites del mar territorial, a los nacionales y
e*tran#eros domiciliados, etc.3.
El mar adyacente, %ue es el inmediato a la costa, se di$ide imaginariamente en dos partes" a3 Ena %ue
corresponde al mar territorial %ue es un bien de dominio nacional, y b3 la parte %ue corresponde a la 'ona
contigua, %ue no es un bien de dominio nacional sino una fa#a de la alta mar sobre la cual el Estado
ribere,o e#erce #urisdicci!n para determinados efectos, ya enunciados anteriormente.
Mar patrimonial y plataforma continental. 5os continentes se prolongan dentro del mar por
intermedio de lo %ue se llama plataforma. .Esta es una llanura sumergida %ue se relaciona estrecamente,
2;= 2;=
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
y sin notables accidentes, con las tierras emergidas %ue la ci,en/. 5a plataforma es continental o insular,
segn sea un continente o una isla su territorio adyacente. +u largo no es uniforme en todas partes4 $ar)a
con el decli$e del continente o de la isla %ue bordea. Por trmino medio, se e*tiende, a partir de la costa,
asta donde el agua alcan'a unos 2KK metros de profundidad. :asta tal l)mite la profundidad crece en
forma sua$e4 despus se acenta con brus%uedad.
Toca referirse aora al mar patrimonial o 'ona econ!mica e*clusi$a %ue se define como a%uella parte
del mar adyacente donde el Estado riberano o costero go'a del dereco de conser$ar y e*plotar las
ri%ue'as del mar, de su suelo y subsuelo. 6l respecto nuestro &!digo &i$il prescribe" .El mar adyacente
%ue se e*tiende asta las doscientas millas marinas contadas desde las l)neas de base a partir de las cuales
se mide la ancura del mar territorial, y m-s all- de este ltimo, se denomina 'ona econ!mica e*clusi$a.
En ella el Estado e#erce derecos de soberan)a para e*plorar, conser$ar y administrar los recursos
naturales $i$os y no $i$os de las aguas suprayacentes al leco, del leco y el subsuelo del mar, y para
desarrollar cuales%uiera otras acti$idades con miras a la e*ploraci!n y e*plotaci!n econ!mica de esa 'ona.
El Estado e#erce derecos de soberan)a e*clusi$os sobre la plataforma continental para los fines de
conser$aci!n, e*ploraci!n y e*plotaci!n de sus recursos naturales. 6dem-s, al Estado corresponde toda
otra #urisdicci!n y derecos pre$istos en el 1ereco Internacional respecto de la 'ona econ!mica
e*clusi$a y de la plataforma continental/ 2art. =B>3.
Por ltimo, al igual %ue el mar territorial, el suelo %ue abarcan las playas es un bien nacional de uso
pblico. +e entiende por playa del mar la e*tensi!n de tierra %ue las olas ba,an y desocupan
alternati$amente asta donde llegan en las m-s altas mareas 2&. &i$il, art. =B<3. Este sentido legal no
corresponde al $ulgar, conforme al cual son playas los arenales %ue est-n cerca del mar.
1ispone el &!digo &i$il %ue .las na$es nacionales o e*tran#eras no podr-n acercarse a ningn para#e
de la playa, e*cepto a los puertos %ue para este ob#eto aya designado la ley4 a menos %ue un peligro,
inminente de naufragio, o de apresamiento, u otra necesidad seme#ante la fuerce a ello4 y los capitanes o
patrones de las na$es %ue de otro modo lo icieren, estar-n su#etos a las penas %ue las leyes y ordenan'as
respecti$as les impongan. 5os n-ufragos tendr-n libre acceso a la playa y ser-n socorridos por las
autoridades locales 2art. >K<3.
El uso de la playa y las tierras contiguas por los pescadores se estudia al anali'ar el modo de ad%uirir
llamado ocupaci!n.
&orresponde al 1ereco Mar)timo 6dministrati$o la e*posici!n de las normas %ue regulan la
fiscali'aci!n, control, super$igilancia, y concesi!n de playas, terrenos colindantes, rocas, etc.
!31. Dominio p-blico terrestre/ concepto. !31. Dominio p-blico terrestre/ concepto.
El dominio pblico terrestre comprende todos los bienes nacionales de uso pblico %ue se encuentran
en la superficie terrestre del Estado4 calles, pla'as, puentes, caminos pblicos.
a3 Puentes, caminos y otras construcciones. 5os puentes y caminos construidos a e*pensas de
personas particulares en tierras %ue les pertenecen, no son bienes nacionales, aun%ue los due,os permitan
su uso y goce a todos. 5o mismo se e*tiende a cuales%uiera otras construcciones ecas a e*pensas de
particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea pblico, por permiso del due,o 2&. &i$il, art. =B23.
En s)ntesis, son caminos pri$ados los construidos a e*pensas de particulares y en tierras %ue les
pertenecen4 los dem-s son pblicos, es decir, los %ue no renen copulati$amente esas dos condiciones. 5as
normas legales administrati$as precisan %ue .son caminos pblicos las $)as de comunicaci!n terrestres
destinadas al libre tr-nsito, situadas fuera de los l)mites urbanos de una poblaci!n y cuyas fa#as son bienes
nacionales de uso pblico. +e considerar-n, tambin, para los efectos de esta ley 2sobre construcci!n y
conser$aci!n de caminos3, las calles o a$enidas %ue unan caminos pblicos, declaradas como tales por
decreto supremo, y las $)as se,aladas como caminos pblicos en los planos oficiales de los terrenos
transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a ind)genas/ 25ey Org-nica del
Ministerio de Obras Pblicas y de normas sobre construcci!n y conser$aci!n de caminos, te*to nico y
refundido fi#ado por el decreto 8C 2B<, de dico Ministerio, publicado en el 1iario Oficial de 2K de mayo
de ;BI=, art. 2=3.
Todo camino %ue est o ubiere estado en uso pblico se presume pblico, sin per#uicio del dereco
del particular para reclamar su dominio 2ley citada, art. 2?3.
2;> 2;>
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
b3 &alles y pla'as. 5as calles, pla'as, par%ues y #ardines %ue son bienes nacionales de uso pblico
est-n al cuidado y $igilancia de las Municipalidades4 a su unidad encargada de la funci!n de aseo y ornato
corresponde $elar por el aseo de las $)as pblicas, par%ues, pla'as, #ardines y, en general, de los bienes
nacionales de uso pblico e*istentes en la comuna 25ey Org-nica &onstitucional de Municipalidades, art.
2;3.
1isposiciones reglamentarias relacionadas con calles, pla'as y dem-s lugares de propiedad nacional.
5as columnas, pilastras, gradas, umbrales, y cuales%uiera otras construcciones %ue sir$an para la
comodidad u ornato de los edificios, o agan parte de ellos, no pueden ocupar ningn espacio, por
pe%ue,o %ue sea, de la superficie de las calles, pla'as, puentes, caminos y dem-s lugares de propiedad
nacional. 5os edificios en %ue se a tolerado la pr-ctica contraria, deben su#etarse a lo anteriormente
dispuesto si se reconstruyen 2&. &i$il, art. >KK3. Despecto de las obras %ue, sin ocupar la superficie, salen
del plano $ertical del lindero, el &!digo &i$il tolera %ue en los edificios %ue se construyan a los costados
de las calles o pla'as puedan e*istir $entanas, balcones, miradores u otras obras %ue salgan asta medio
dec)metro fuera del plano $ertical del lindero asta la altura de tres metros y, pasada esa altura, permite
%ue salgan asta tres dec)metros 2art. >K;3.
En esta materia contienen normas reglamentarias muy pormenori'adas la 5ey General de Erbanismo
y &onstrucciones y la Ordenan'a General de Erbanismo y &onstrucciones, cuyo estudio cae en la esfera
del 1ereco 6dministrati$o.
!32. Dominio p-blico fluvial $ lacustre. !32. Dominio p-blico fluvial $ lacustre.
6nta,o ab)a ciertas aguas de dominio particular4 oy .todas las aguas son bienes nacionales de uso
pblico/ 2&. &i$il, art. =B=3. Pero, a tra$s del llamado dereco de apro$ecamiento, los particulares
pueden ser$irse de las aguas para el riego o las necesidades de sus industrias. El &!digo de 6guas define
el dereco de apro$ecamiento4 dice %ue .es un dereco real %ue recae sobre las aguas y consiste en el uso
y goce de ellas, con los re%uisitos y en conformidad a las reglas %ue prescribe este &!digo. El dereco de
apro$ecamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, %uien podr- usar, go'ar y disponer de l en
conformidad a la ley/ 2art. >C3.
Todo dereco real de apro$ecamiento deri$a de una autori'aci!n conferida por la ley o por autoridad
administrati$a o #udicial competente, para captar aguas de un cauce natural4 sobre las aguas e*tra)das ay,
l!gicamente, una facultad de disposici!n por%ue el uso y goce de ellas entra,a su consumo.
El dereco de apro$ecamiento se constituye originariamente por acto de autoridad. 5a posesi!n de
los derecos as) constituidos se ad%uiere por la competente inscripci!n en el Degistro de 6guas %ue lle$an
los &onser$adores de Fienes Da)ces. E*ceptanse los derecos de apro$ecamiento sobre las aguas %ue
corresponden a $ertientes %ue nacen, corren y mueren dentro de una misma eredad, como asimismo,
sobre las aguas de los lagos menores no na$egables por bu%ues de m-s de cien toneladas, de lagunas y
pantanos situados dentro de una sola propiedad y en las cuales no e*istan derecos de apro$ecamiento
constituidos a fa$or de terceros, a la feca de $igencia del &!digo de 6guas. 5a propiedad de estos
derecos de apro$ecamiento pertenece, por el solo ministerio de la ley, al propietario de las riberas. +e
entiende %ue mueren dentro de una misma eredad las $ertientes o corrientes %ue permanentemente se
e*tinguen dentro de a%ulla sin confundirse con otras aguas, a menos %ue caigan al mar 2&. de 6guas, art.
2K3.
5a transferencia, transmisi!n y la ad%uisici!n o prdida por prescripci!n de los derecos de
apro$ecamiento se efecta con arreglo a las disposiciones del &!digo &i$il, sal$o en cuanto estn
modificadas por el &!digo de 6guas 2art. 2; de este &!digo3.
5os pormenores de esta materia se estudian en el 1ereco de 6guas.
!33. Dominio p-blico a:reo. !33. Dominio p-blico a:reo.
En general, ll-mase espacio una continua e ilimitada e*tensi!n, considerada como una entidad $ac)a,
en la cual las cosas pueden e*istir y mo$erse. 6un%ue es til en cuanto permite %ue las cosas se ele$en o
mue$an a tra$s de l, no es una cosa ni un bien. Depresenta el inter$alo entre dos unidades materiales
coe*istentes y, al igual %ue el tiempo y el $alor, es s!lo un concepto de relaci!n.
2;? 2;?
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
8o debe confundirse el espacio atmosfrico con el aire. Este es un fluido transparente, inodoro e
ins)pido, una sustancia gaseosa indispensable a la $ida umana y constituye, sin duda alguna, una cosa
corporal4 pero %ue, considerada en su totalidad, es una cosa inapropiable y de uso comn a todos los
ombres.
&uando se abla de la propiedad del espacio %ue ay sobre un terreno o una casa, lo %ue %uiere
significarse es s!lo %ue el due,o del inmueble est- facultado para acer algo en ese espacio" ele$ar un
edificio al construir en un sitio eria'o, ocuparlo con el -rbol %ue se le$anta desde la tierra o con una antena
de tele$isi!n colocada en el teco de una casa, etc.
Tambin suele afirmarse %ue el espacio atmosfrico est- su#eto a la soberan)a de determinado pa)s.
&on estas palabras se busca e*presar %ue el Estado subyacente es, en principio, el nico llamado a regular
la utili'aci!n del espacio %ue ay sobre su territorio y el mar territorial.
8uestro &!digo 6eron-utico, ci,ndose al 1ereco Internacional, establece %ue .el Estado de &ile
tiene la soberan)a e*clusi$a de espacio areo sobre su territorio/ 2art. ;C3. 6grega %ue .las aerona$es, sean
nacionales o e*tran#eras %ue se encuentren en el territorio o en el espacio areo cileno y las personas o
cosas a bordo de ellas, est-n sometidas a las leyes y a la #urisdicci!n de los tribunales y de las autoridades
cilenas/ 2art. 2C inc. ;C3. 8inguna aerona$e de Estado e*tran#era puede $olar sobre el territorio nacional
ni aterri'ar en l, si no a recibido para ello permiso especial de autoridad competente. 5as aerona$es
militares e*tran#eras autori'adas para $olar en el espacio areo cileno go'an, mientras se encuentren en
&ile, de los pri$ilegios reconocidos por el 1ereco Internacional 2art. <C3.
El espacio areo del Estado, al re$s de mar territorial, no est- gra$ado con un dereco de uso
inocente en fa$or de otros Estados y de sus sbditos4 sin el asentimiento del Estado territorial, no ay
dereco de pasa#e ni de aterri'a#e.
>2
En resumen, puede agregarse al dominio pblico del Estado, segn la inteligencia %ue se dio, el
espacio atmosfrico %ue cubre su territorio y sus aguas territoriales.
!34. 6spacio ultraterrestre1 sideral o csmico. !34. 6spacio ultraterrestre1 sideral o csmico.
En las ltimas dcadas a surgido el llamado 1ereco del Espacio &!smico o 1ereco
Interplanetario. +e trata de un 1ereco supranacional %ue regula la intercomunicaci!n y, en general, las
acti$idades umanas en los espacios siderales y en los astros. Desulta e$idente %ue la reglamentaci!n
internacional %ue s!lo tiene en mira la aerona$egaci!n terrena, muy nacionalista, es demasiado estreca y
entraba la amplitud de las intercomuAnicaciones %ue $an m-s all- del espacio terrenal. 5os $ia#es a la 5una
y otros planetas, la colocaci!n en !rbita de satlites artificiales re%uiere capas espaciales m-s libres, como
las de la alta mar. +e propugna di$idir el espacio e*terior en dos 'onas" una ba#a, donde se aplicar)a la
soberan)a $ertical, la del Estado subyacente, y otra superior de uso y e*ploraci!n libre por todos los
Estados, sin %ue ninguno de ellos pueda apropiarse de espacios siderales ni de astros. 6s) lo e*presa una
1eclaraci!n de la 6samblea General de las 8aciones Enidas de 7 de enero de ;B>2 y el Tratado de ;B>?
sobre los principios %ue deben regir las 6cti$idades de los Estados en la E*ploraci!n y Etili'aci!n del
Espacio Eltraterrestre, incluso la 5una y otros &uerpos &elestes. +in embargo, no ay toda$)a ningn
acuerdo internaAcionalmente obligatorio %ue delimite el espacio areo del espacio ultraterrestre. En la
doctrina, mucos especialistas se,alan el l)mite de 7KK millas para la llamada soberan)a $ertical, la del
Estado subyacente. Esta altura ser)a, pues, el l)mite entre la 6eron-utica, o sea, la na$egaci!n por el aire, y
la 6stron-utica, esto es, la na$egaci!n por los espacios interplanetarios o interestelares y la e*ploraci!n de
los mismos.
!3!. Dominio p-blico cultural. !3!. Dominio p-blico cultural.
En general se entiende por bienes culturales las cosas de inters ist!rico, ar%ueol!gico, paleol!gico,
paleontol!gico o art)stico. Estos bienes pueden pertenecer a los particulares o a la naci!n toda, al Estado, y
en este ltimo caso por su inters general deben considerarse bienes nacionales de uso pblico4
constituyen el dominio pblico cultural. 6l disfrute intelectual de los bienes pblicos culturales tienen
acceso todos los abitantes de la naci!n, pues, los de car-cter mueble se e*iben en los museos, o sea,
lugares en %ue se guardan colecciones de ob#etos art)sticos, cient)ficos o de otro tipo, y en general de $alor
>2 >2
Guggeneim, Trait de 1roit International Public, tomo I, Gen$e, ;B=7, p-g. <2>. Guggeneim, Trait de 1roit International Public, tomo I, Gen$e, ;B=7, p-g. <2>.
2;I 2;I
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
cultural, con$enientemente colocados para %ue sean e*aminados. +on asimismo bienes de dominio
pblico cultural los libros de propiedad del Estado o de las municipalidades atesorados en las bibliotecas
abiertas a todas las personas. Por ltimo, ay cosas inmuebles de $alor cultural %ue pertenecen al dominio
pblico, como edificios ist!ricos de propiedad de la naci!n toda.
5os bienes culturales pertenecientes a los particulares pueden ser declarados monumentos nacionales
y entonces %uedan, como todos los de su clase, ba#o la tuici!n y protecci!n del Estado.
5a 5ey sobre Monumentos 8acionales dice" .+on monumentos nacionales y %uedan ba#o la tuici!n y
protecci!n del Estado los lugares, ruinas, construcciones u ob#etos de car-cter ist!rico o art)stico4 los
enterratorios o cementerios u otros restos de los abor)genes, las pie'as u ob#etos antropoarA%ueol!gicos,
paleontol!gicos o de formaci!n natural, %ue e*istan ba#o o sobre la superficie del territorio nacional o en
la plataforma submarina de sus aguas #urisdiccionales y cuya conser$aci!n interesa a la istoria, al arte o a
la ciencia4 los santuarios de la naturale'a4 los monumentos, estatuas, columnas, pir-mides, fuentes, placas,
coronas, inscripciones y, en general, los ob#etos %ue estn destinados a permanecer en un sitio pblico, con
car-cter conmemorati$o. +u tuici!n y protecci!n se e#ercer- por medio del &onse#o de Monumentos
8acionales, en la forma %ue determina la presente ley/ 2ley 8C ;?.2II, de < de febrero de ;B?K, art. ;C3.
!3". Las obras de arte de la nacin toda1 Hson bienes fiscales o nacionales de uso p-blicoJ. !3". Las obras de arte de la nacin toda1 Hson bienes fiscales o nacionales de uso p-blicoJ.
:ace pocos a,os cierta organi'aci!n internacional 2E8&T613 don! obras de arte .al pueblo de
&ile/. En informe del &onse#o de 1efensa del Estado sostu$o %ue en ra'!n de %ue el uso de las obras de
arte no est- entregado a todos los abitantes, por la naturale'a de las mismas, ellas deben considerarse
bienes del Estado, fiscales.
>7
8o estamos de acuerdo con esta doctrina. +i se dona una escultura o una pintura famosa .al pueblo de
&ile/ es para %ue puedan disfrutarlas todos los %ue forman parte de ese pueblo4 si se le da car-cter fiscal
a las obras de arte donadas a la naci!n toda se pri$a a la generalidad de sus abitantes de la posibilidad de
disfrutar de esas cosas. &on este criterio puede llegarse al e*tremo de destinar una obra de arte al adorno
de la oficina de un funcionario pblico para su goce ego)sta y el de sus e$entuales $isitantes. En algunas
ocasiones posteriores, en %ue se confiscaron a particulares obras de arte, stas se distribuyeron en salas o
despacos burocr-ticos.
Parece %ue los autores del informe se,alado creen %ue el uso s!lo puede ser uno %ue suponga
contacto corporal, como el %ue se tiene de las calles o pla'as al transitar por ellas, no concibiendo el
disfrute intelectual directo, como el de admirar obras de arte o consultar libros en las bibliotecas del
Estado abiertas al pblico.
En fa$or de nuestro punto de $ista de %ue las obras de arte pertenecientes a la naci!n toda deben
calificarse de bienes nacionales de uso pblico cabe in$ocar legislaciones %ue as) lo establecen
formalmente. Por e#emplo, el &!digo &i$il italiano menciona entre los %ue llama bienes domaniales
2bienes del Estado o de otro ente pblico destinados al uso de todos los abitantes de la naci!n3
><
/los
inmuebles de inters ist!rico, ar%ueol!gico y art)stico conforme a las leyes de la materia4 las colecciones
de los museos, de las pinacotecas, de los arci$os o bibliotecas/ 2art. I22 inciso 2C3.
En consecuencia, a de concluirse %ue las obras de arte donadas .al pueblo de &ile/ y cuales%uiera
%ue pertene'can a la naci!n toda deben calificarse como bienes nacionales de uso pblico. Por tanto,
corresponde destinarlas a un recinto %ue, como el Palacio de Fellas 6rtes, est abierto al pblico en
general para %ue todos tengan la posibilidad de disfrutarlas o, lo %ue es lo mismo, segn el 1iccionario,
usarlas.
!3#. 7tili?acin del dominio p-blico por los particulares. !3#. 7tili?acin del dominio p-blico por los particulares.
5os bienes pblicos pueden usarse en forma comn y en forma pri$ati$a.
>7 >7
)emoria del %onse4o de Defensa del $stado )emoria del %onse4o de Defensa del $stado. ;B?;A;BBK, +antiago, no$iembre de ;BB=, Informe 8T 2B= 2;I agosto ;B??3, . ;B?;A;BBK, +antiago, no$iembre de ;BB=, Informe 8T 2B= 2;I agosto ;B??3,
p-g. 2<I. p-g. 2<I.
>< ><
El autor italiano Mario Dotondi e*plica %ue .dentro del -mbito de las cosas pblicas se distinguen los bienes %ue son El autor italiano Mario Dotondi e*plica %ue .dentro del -mbito de las cosas pblicas se distinguen los bienes %ue son
propiedad del ente pblico, pero destinados a un uso pblico, de otros bienes sobre los cuales se e#ercita el dereco del Estado con propiedad del ente pblico, pero destinados a un uso pblico, de otros bienes sobre los cuales se e#ercita el dereco del Estado con
todas las caracter)sticas de la propiedad pri$ada" los primeros de llaman bienes de uso pblico o bienes domaniales, y los todas las caracter)sticas de la propiedad pri$ada" los primeros de llaman bienes de uso pblico o bienes domaniales, y los
segundos, bienes patrimoniales/ 2Instituciones de 1ereco Pri$ado, traducci!n del italiano, Madrid, ;B=7, p-g. 22I3. segundos, bienes patrimoniales/ 2Instituciones de 1ereco Pri$ado, traducci!n del italiano, Madrid, ;B=7, p-g. 22I3.
2;B 2;B
68TO8IO 9O168O9I& :. 68TO8IO 9O168O9I& :.
El uso comn es el %ue e*iste para todos los abitantes en igualdad de condiciones4 se e#erce
colecti$a y an!nimamente. E#emplo t)pico" la circulaci!n por las $)as pblicas.
El uso comn es el normal y ordinario de los bienes pblicos. 5as autoridades no pueden proibir
este uso, sino reglamentarlo, y los particulares, esto es, los usuarios, deben su#etarse a las
reglamentaciones pertinentes. +egn nuestro &!digo &i$il, .el uso y goce %ue para el tr-nsito, riego,
na$egaci!n, y cuales%uiera otros ob#etos l)citos, corresponden a los particulares en las calles, pla'as,
puentes y caminos pblicos, en el mar y sus playas, en r)os y lagos, y generalmente en todos los bienes
nacionales de uso pblico estar-n su#etos a las disposiciones de este &!digo, y a las ordenan'as generales
o locales %ue sobre la materia se promulguen/ 2art. =BI3. 5as leyes complementarias de esta disposici!n
son del resorte del 1ereco 6dministrati$o.
El uso pri$ati$o u ocupaci!n implica la reser$a e*clusi$a de una porci!n del dominio pblico a un
usuario indi$idualmente determinado, no pudiendo la finalidad perseguida por ste encontrarse #am-s en
oposici!n con el destino de la cosa, o sea, la ocupaci!n pri$ati$a siempre supone compatibilidad con el
uso general del pblico, no lo estorba o entraba, al menos en forma apreciable. E#emplos" %uioscos para
$enta de peri!dicos, distribuidores de bencina, instalaci!n de mesas en las $eredas, canali'aciones,
instalaciones elctricas, etc. El uso pri$ati$o se otorga por permiso o concesi!n.
Permisos y concesiones. El permiso es un acto unilateral de la administraci!n, mediante el cual se
autori'a a un particular determinado para ocupar temporalmente un bien pblico en beneficio e*clusi$o
suyo, sin crearle dereco alguno. &omo es un simple acto de tolerancia del Estado, la ocupaci!n es
precaria y, por tanto, puede ser re$ocada la autori'aci!n discrecionalmente y sin responsabilidad para la
administraci!n concedente.
5a concesi!n tambin es una autori'aci!n %ue la administraci!n otorga a un particular para ocupar, en
forma pri$ati$a y temporal, un bien de dominio pblico, pero otorg-ndole ciertos derecos sobre el bien
concedido, de car-cter contractual, tanto en beneficio del pblico como del concesionario o
e*clusi$amente del ltimo. En estos casos la autori'aci!n se da generalmente a los concesionarios de un
ser$icio pblico para %ue ocupen los bienes nacionales en la medida necesaria al funcionamiento del
respecti$o ser$icio" canali'aciones de agua, gas, electricidad, establecidas ba#o las $)as pblicas, etc.
El otorgamiento de la concesi!n, en cuanto a su naturale'a #ur)dica, es un acto unilateral de la
administraci!n4 s!lo la $oluntad de sta crea la relaci!n %ue surge de la concesi!n. 5a $oluntad del
concesionario se limita a aceptar dica relaci!n4 no concurre, pues, a formarla #ur)dicamente. Pero #unto al
acto unilateral, ay una situaci!n contractual, la de las prestaciones rec)procas, especialmente econ!micas,
entre concedente y concesionario. 1e a) %ue aun cuando la concesi!n es tambin, como el permiso, de
naturale'a precaria, re$ocable por la sola $oluntad de la administraci!n, da lugar, sin embargo, a
indemni'aci!n cuando los derecos sub#eti$os del concesionario son desconocidos o $iolados.
Es de notar %ue la re$ocaci!n es un acto discrecional del poder pblico, y no arbitrario4 debe fundarse
en moti$os #ustos, como el inters social, las consideraciones de polic)a o el incumplimiento del
concesionario en cuanto a las condiciones de la concesi!n.
Entre la concesi!n y el permiso ay sensibles diferencias. El permiso es un acto simple, puramente
administrati$o y no da ningn dereco al permisionario. 5a concesi!n, en cambio, es un acto comple#o4
contiene dos situaciones" una unilateral de la autoridad para fi#ar las condiciones de su otorgamiento, y
otra contractual %ue reconoce derecos especiales en beneficio del pblico y del concesionario.
5os permisos y las concesiones se otorgan por la autoridad, %ue $ar)a segn los casos. 6s), puede ser
el Presidente de la Depblica, la municipalidad o una determinada autoridad pblica %ue se,ale la ley
correspondiente4 por e#emplo, al Ministerio de 1efensa 8acional, +ubsecretar)a de Marina corresponde
otorgar las concesiones mar)timas 2decreto con fuer'a de ley 8C 7<K, publicado en el 1iario Oficial de >
de abril de ;B>K, arts. ;C y 2C3.
E*tinci!n y caducidad de los permisos y concesiones. 5os permisos y concesiones se e*tinguen por la
llegada del trmino por el cual se otorgaron, por el cumplimiento del ob#eto en $ista del cual se
solicitaron, por el retiro discrecional del permiso, por el abandono de las obras construidas sobre los
bienes nacionales y, adem-s, por la caducidad de la concesi!n, %ue es el trmino de sta por
incumplimiento de las obligaciones del concesionario o por las necesidades superiores del inters
colecti$o" la precariedad de la concesi!n es inerente a su naturale'a.
22K 22K
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65 M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 TOMO I P6DTE GE8ED65 0 E+PE&I65
Todo lo anterior es aplicable a los bienes pblicos. En cuanto a los bienes fiscales, debe tenerse
presente %ue, en principio, est-n sometidos al rgimen de dereco comn, por%ue a su respecto el Estado
tiene derecos de naturale'a pri$ada. Pero esta afirmaci!n general es sin per#uicio de las disposiciones
especiales %ue e*istan o pueden establecerse relati$amente a los bienes fiscales, %ue mucas $eces
consideran en forma rele$ante el car-cter nacional de dicos bienes.
Por ltimo, a de obser$arse %ue las disposiciones del &!digo &i$il 2arts. =BB y >K23 %ue se refieren
al permiso para construir sobre bienes nacionales y a la restituci!n de las obras construidas y del suelo,
consideran tanto los bienes pblicos como los fiscales.
+abemos %ue nadie puede construir, sino por permiso de autoridad competente, obra alguna sobre
lugares de propiedad nacional 2&. &i$il, art. =BB3. 6ora bien, sobre las obras %ue con permiso de la
autoridad competente se construyen en sitios de propiedad nacional, no tienen los particulares %ue an
obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo. 6bandonadas las obras, o
terminado el tiempo por el cual se concedi! el permiso, se restituyen ellas y el suelo por el ministerio de la
ley al uso y goce pri$ati$o del Estado, o al uso y goce general de los abitantes, segn prescriba la
autoridad soberana. Pero no se entiende lo dico si la propiedad del suelo a sido concedida e*presamente
por el Estado 2&. &i$il, art. >K23.
5a sal$edad %ue establece el &!digo, en cuanto a %ue las restituciones de %ue abla no operan cuando
se concede por el Estado e*presamente la propiedad del suelo, es una aclaraci!n redundante, por%ue el
suelo se incorpora definiti$a y perpetuamente al patrimonio del particular, y con mayor ra'!n las obras
%ue el mismo construye.
22; 22;
*NDICE *NDICE
PARTE PRELIMINAR PARTE PRELIMINAR
S#((012 P$03#$a S#((012 P$03#$a
EL DERECHO Y SUS NORMAS EL DERECHO Y SUS NORMAS
M68E65 1E 1EDE&:O &I9I5 ............................................................................................................ ..;
Parte preliminar...................................................................................................................... .....................2
&ap)tulo I........................................................................................................................................... ..........7
&ap)tulo I........................................................................................................................................... ..........7
8O&IO8E+ @E816ME8T65E+......................................................................................................... .....7
;. +ignificados de la palabra dereco. ...................................................................................................... .... 7
2. 1efiniciones del dereco ob#eti$o. ....................................................................................................... .... 7
7. &aracteres peculiares de las normas #ur)dicas. ...................................................................... ................... <
<. 5a sanci!n de las normas. ........................................................................................................ ................ =
=. 5a sanci!n en la estructura de las normas. ............................................................................... ................ >
>. &ontro$ersia sobre la #uridicidad de las normas sin sanci!n. ..................................................... .............. >
?. 1ereco y moral. ............................................................................................................. ........................ ?
I. 1ereco y #usticia. ................................................................................................................ ................... I
B. 5a e%uidad. .......................................................................................................................... .................... I
;K. 1ereco positi$o y 1ereco natural. ................................................................................................ ...... B
;;. Ordenamiento #ur)dico. ................................................................................................. ....................... ;K
;2. Instituciones #ur)dicas. .................................................................................................... ..................... ;K
;7. &!digo. .......................................................................................................................... ...................... ;K
;<. 1ereco sub#eti$o. ............................................................................................................. .................. ;K
&ap)tulo II................................................................................................................................................ ..;2
&ap)tulo II................................................................................................................................................ ..;2
&56+I@I&6&IO8E+ 1E 56+ 8ODM6+ NEDI1I&6+................................................................... ........;2
;=. 1i$ersas clasificaciones. ......................................................................................................... ............. ;2
;>. a3 8ormas de orden pblico y normas de orden pri$ado. .......................................................... ........... ;2
;?. 8ormas de 1ereco Pri$ado4 caracter)stica fundamental. ............................................................ ........ ;2
;I. b3 8ormas de dereco comn y de dereco especial. ...................................................................... ..... ;7
;B. c3 8ormas regulares o de dereco normal y normas e*cepcionales o de dereco singular. .................. ;7
2K. d3 8ormas precepti$as, proibiti$as y permisi$as. ............................................................................. .. ;<
2;. e3 8ormas interpretati$as, supleti$as o integradoras. ................................................................ ........... ;=
22. f3 8ormas reguladoras y normas de aplicaci!n o de reen$)o. ....................................................... ........ ;=
27. g3 8ormas de dereco general o comn y normas de dereco particular o local. ............................ ..... ;=
2<. 3 8ormas perfectas, imperfectas y menos %ue perfectas. ............................................................... ..... ;=
2=. i3 8ormas r)gidas o de dereco estricto y el-sticas o fle*ibles. ............................................. ............... ;=
2>. #3 8ormas permanentes y normas transitorias. ................................................................ ..................... ;>
222 222
I81I&E I81I&E
2?. S3 8ormas de dereco escrito y normas de dereco no escrito o consuetudinario. ............................. .. ;>
2I. l3 8ormas sustanti$as o materiales y normas ad#eti$as o formales. ................................................... ... ;>
2B. Orden #er-r%uico de las normas. .......................................................................................................... . ;>
7K. 5os tratados internacionales dentro del orden #er-r%uico de las normas. ............................................. . ;?
&ap)tulo III.......................................................................................................................... ......................;B
&ap)tulo III.......................................................................................................................... ......................;B
56+ 1I9I+IO8E+ 1E5 1EDE&:O.................................................................................. ......................;B
7;. @undamento de las di$isiones. ........................................................................................ ..................... ;B
72. 1ereco pblico y dereco pri$ado4 factores de la distinci!n4 definiciones. .................................... .... ;B
77. 8o coincidencia entre las distinciones de normas de dereco pblico y de dereco pri$ado y la
distinci!n de normas de orden pblico y de orden pri$ado. ....................................................... ................ ;B
7<. 1iferencia entre el dereco pblico y el dereco pri$ado. .............................................. ..................... 2K
7=. 1ereco pblico nacional y dereco pblico internacional. ....................................................... .......... 2K
7>. Damas del dereco pblico nacional. ........................................................................................ ........... 2K
7?. 1ereco Pri$ado 8acional. ............................................................................................... ................... 2;
7I. Damas del 1ereco Pri$ado 8acional. ........................................................................................... ...... 2;
7B. 1ereco internacional pri$ado. ............................................................................................ ................ 2;
<K. Otras ramas del dereco. .............................................................................................................. ........ 22
&ap)tulo I9................................................................................................................................ ................2<
&ap)tulo I9................................................................................................................................ ................2<
E5 1EDE&:O &I9I5............................................................................................................... ................2<
6. Generalidades ............................................................................................................ ........................... 2<
<;. Etimolog)a. ................................................................................................................. ......................... 2<
<2. E$oluci!n del concepto de dereco ci$il. ........................................................................................ ..... 2<
<7. 1efiniciones. ................................................................................................................................. ....... 2=
<<. &ontenido. ................................................................................................................ ........................... 2=
<=. Ebicaci!n del dereco ci$il dentro de las ramas del dereco. .................................................. ............ 2=
<>. Importancia del dereco ci$il. ........................................................................................................ ...... 2>
F. 1ereco ci$il cileno ..................................................................................................... ....................... 2>
<?. 8oci!n pre$ia y general de fuentes del dereco. ........................................................................... ....... 2>
<I. @uentes formales del dereco ci$il cileno. ...................................................................... ................... 2>
<B. Fre$e rese,a ist!rica sobre la gestaci!n del &!digo &i$il cileno. .................................... ................ 2>
=K. a3 Ordenamiento #ur)dico $igente en &ile a la poca de su Independencia. .................................... .... 2>
=;. b3 Primeras leyes patrias. .................................................................................................... ................. 2>
=2. c3 Proyectos de &!digo &i$il. .......................................................................................... .................... 2?
=7. Proyectos parciales. .................................................................................................... ......................... 2?
=<. Proyecto del &!digo &i$il completo de ;I=7. .................................................................................... .. 2?
==. Proyecto indito. ..................................................................................................................... ............. 2I
=>. Proyecto definiti$o. ........................................................................................................................... ... 2I
=?. El proyecto ante el &ongreso. 5ey aprobatoria. ............................................................. ...................... 2I
=I. &onsulta de los di$ersos proyectos del &!digo &i$il. ......................................................... ................. 2I
=B. Obras en %ue pueden consultarse los dem-s antecedentes legislati$os del &!digo &i$il. .................... 2I
>K. :onores y agradecimientos prodigados a Fello. ............................................................... ................... 2B
>;. @uentes del &!digo &i$il. ......................................................................................... ........................... 2B
>2. Estructura y contenido. .................................................................................................. ...................... 2B
>7. &aracter)sticas. ............................................................................................................................... ...... 7K
><. 6mbito de aplicaci!n. ..................................................................................................... ..................... 7K
>=. Principios %ue inspiran el &!digo &i$il. ..................................................................... ......................... 7K
>>. Mritos del &!digo &i$il. .......................................................................................... .......................... 7;
>?. 9ac)os y defectos. ...................................................................................................... .......................... 7;
>I. Elogios e influencia. .................................................................................................. .......................... 72
>B. 5eyes complementarias y modificatorias. .............................................................................. .............. 72
227 227
I81I&E I81I&E
?K. 5a costumbre4 remisi!n. ...................................................................................................................... . 72
?;. @uentes materiales. .................................................................................................. ............................ 72
&. &!digos ci$iles e*tran#eros ........................................................................................... ........................ 77
?2. &!digo &i$il francs. .......................................................................................................... ................. 77
?7. &!digo &i$il alem-n. .......................................................................................................... ................. 77
?<. &!digo &i$il sui'o y &!digo @ederal de las Obligaciones. ................................................ .................. 77
?=. &!digo &i$il Italiano de ;B<2. ................................................................................................. ............ 7<
&ap)tulo 9....................................................................................................................... ..........................7=
&ap)tulo 9....................................................................................................................... ..........................7=
1E 56 5E0 E8 GE8ED65......................................................................................... ............................7=
?>. +entido en %ue se toma la palabra teor)a. ............................................................................ ................. 7=
??. 5ey material o sustancial y ley formal. ........................................................................... ..................... 7=
?I. 5a ley en el dereco positi$o cileno. .......................................................................................... ........ 7=
?B. 1efinici!n del &!digo &i$il. ...................................................................................................... .......... 7=
IK. De%uisitos e*ternos e internos de la ley. .............................................................................................. . 7>
I;. De%uisito de %ue la declaraci!n sea de la $oluntad soberana. ...................................... ........................ 7>
I2. De%uisito de %ue la declaraci!n de la $oluntad soberana sea manifestada en la forma prescrita por la
&onstituci!n. .......................................................................................................................................... .... 7>
I7. De%uisito interno. ............................................................................................................................ ..... 7?
I<. &lasificaci!n de las leyes en imperati$as, proibiti$as y permisi$as4 sanci!n de cada una de ellas. .... 7?
I=. a3 5eyes imperati$as. .......................................................................................................... ................. 7?
I>. b3 5eyes proibiti$as. ............................................................................................... ........................... 7I
I?. c3 5eyes permisi$as. .................................................................................................. .......................... 7I
IIAIB. &lases de leyes %ue integran el dereco pri$ado4 principios %ue las inspiran. ................................ 7I
BK. 5eyes dispositi$as. ................................................................................................................... ............ 7B
B;. &onstitucionalidad de la ley. ............................................................................................... ................. <K
B2. 5os decretos. Potestad reglamentaria. ................................................................................... ............... <;
B7. Potestad reglamentaria del Presidente de la Depblica. .............................................. ......................... <;
B<. 1ecretos en general y decreto supremo. ........................................................................................... .... <;
B=. Deglamentos y simples decretos. .................................................................................. ....................... <;
B>. Deglamentos de e#ecuci!n y reglamentos aut!nomos. .................................................... ..................... <2
B?. @irmas %ue deben lle$ar los decretos. .......................................................................... ........................ <2
BI. +eme#an'as y diferencias entre la ley y el decreto. ...................................................... ........................ <2
BB. 5as instrucciones. ..................................................................................................... ........................... <7
;KK. 5as ordenan'as. ................................................................................................................................ .. <7
;K;. Ordenan'as y otras disposiciones municipales. .............................................................................. .... <7
;K2. 1ecretos leyes4 concepto. ................................................................................................................ ... <7
;K7. 1ecreto con fuer'a de ley. .......................................................................................................... ........ <7
;K<. 1ecretos leyes propiamente tales. ....................................................................................... ............... <<
;K=. Decopilaci!n de decretos leyes. .................................................................................. ....................... <<
;K>. Te*to legales nicos o refundidos. .................................................................................. ................... <=
&ap)tulo 9I.............................................................................................................................. ..................<>
&ap)tulo 9I.............................................................................................................................. ..................<>
56 +E8TE8&I6 NE1I&I65 0 56 &O+6 NEOG616...................................................................... .......<>
6. &oncepto de sentencia #udicial y paralelo con las leyes ...................................................... .................. <>
;K?. &oncepto de sentencia #udicial. ................................................................................................... ....... <>
;KI. +eme#an'as entre la ley y la sentencia #udicial. ........................................................................... ....... <>
;KB. 1iferencias entre la ley y la sentencia #udicial. ............................................................... ................... <>
F. &osa #u'gada ......................................................................................................................... ................ <I
;;K. &oncepto. .............................................................................................................................. ............. <I
;;;. 6utoridad de la cosa #u'gada. ..................................................................................................... ........ <B
;;2. @undamento. ............................................................................................................. ......................... <B
22< 22<
I81I&E I81I&E
;;7. Eficacia de la cosa #u'gada. 6cci!n y e*cepci!n. .............................................................................. . <B
;;<. 6 %uines corresponde la acci!n y la e*cepci!n de cosa #u'gada. ............................................ .......... =K
;;=. &ondiciones de la e*cepci!n de cosa #u'gada" las tres identidades. ................................. .................. =K
;;>. ;C Identidad de la cosa pedida. .................................................................................................... ....... =K
;;?. 2C Identidad de la causa de pedir. ........................................................................................... ............ =;
;;I. 7C Identidad legal de personas. ....................................................................................................... .... =;
;;B. Delati$idad de la cosa #u'gada. ..................................................................................... ..................... =2
;2K. 5)mites de la autoridad de la cosa #u'gada. .............................................................................. .......... =2
&ap)tulo 9II...................................................................................................................................... .........=<
&ap)tulo 9II...................................................................................................................................... .........=<
56 &O+TEMFDE............................................................................................................................... ......=<
;2;. 1efinici!n y Elementos. ................................................................................................................... .. =<
;22. &lasificaciones. ........................................................................................................................ .......... =<
;27. Prueba de la costumbre. .................................................................................................... ................. ==
;2<. 1iferencias entre la costumbre ci$il y la mercantil. ....................................................... .................... ==
;2=. Esos y costumbre. ........................................................................................................................ ...... ==
&ap)tulo 9III.............................................................................................................................................. =>
&ap)tulo 9III.............................................................................................................................................. =>
PDOME5G6&IO8 0 PEF5I&6&IO8 1E 56 5E0........................................................ .......................=>
;2>. Generalidades. .......................................................................................................... ......................... =>
;2?. 1efinici!n de promulgaci!n. ............................................................................................................ .. =>
;2I. Publicaci!n de la ley. ................................................................................................... ...................... =>
;2B. @icci!n del conocimiento de la ley. ......................................................................................... ........... =?
;7K. 8umeraci!n y recopilaci!n oficial de las leyes. ................................................................... .............. =?
&ap)tulo IQ................................................................................................................................ ................=I
&ap)tulo IQ................................................................................................................................ ................=I
I8TEDPDET6&I_8 E I8TEGD6&IO8 1E 56 5E0.................................................... .........................=I
6. Interpretaci!n de la ley ........................................................................................................................ .. =I
;7;. &oncepto. .................................................................................................................................. ......... =I
;72. 9oluntad de la ley y $oluntad del legislador. ............................................................................. ......... =I
;77. :ermenutica legal y sistemas de interpretaci!n. .................................................. ............................ =I
;7<. 1i$ersidad de criterios interpretati$os en las diferentes ramas del 1ereco. ..................................... =B
;7=. &lases de interpretaci!n segn sus fuentes" 1octrinal y de 6utoridad. ..................... ......................... =B
;7>. Elementos de la interpretaci!n #udicial. ......................................................................... .................... >K
;7?. 5a legislaci!n comparada como moderno elemento de interpretaci!n. ................................ .............. >K
;7I. Especies de interpretaci!n en cuanto a los resultados. ................................................. ...................... >K
;7B. Mtodos de interpretaci!n. ............................................................................................................. .... >;
;<K. a3 Mtodo l!gico tradicional. .............................................................................................. ............... >2
;<;. b3 Mtodos modernos. .............................................................................................. ......................... >2
;<2. Mtodo ist!rico e$oluti$o. .............................................................................................. ................. >2
;<7. Mtodo estructuralista. ................................................................................................................... .... >2
;<<. Mtodo de la libre in$estigaci!n cient)fica. ............................................................. .......................... >2
;<=. Mtodo positi$o teleol!gico. ............................................................................................................ .. >7
;<>. Mtodo de la #urisprudencia de los intereses. ................................................................................ ..... >7
;<?A;<I. Mtodo de la escuela del dereco libre. ....................................................................... ............... >7
;<B. &onclusi!n general. ................................................................................................. .......................... ><
;=K. Interpretaci!n doctrinal. .......................................................................................................... ........... ><
;=;. Interpretaci!n de autoridad y primeramente de la interpretaci!n #udicial. ......................................... ><
;=2. Deglas del &!digo &i$il para la interpretaci!n #udicial. .......................................................... ........... >=
;=7. a3 Elemento gramatical. ................................................................................................. .................... >=
;=<. b3 Elementos l!gico e ist!rico. ................................................................................................. ........ >>
;==. c3 Elemento sistem-tico. .................................................................................................. .................. >?
22= 22=
I81I&E I81I&E
;=>. Esp)ritu general de la legislaci!n y e%uidad natural. ......................................................... ................. >?
;=?. El principio de la especialidad. ................................................................................... ....................... >?
;=I. Interpretaci!n derogadora. .............................................................................................. ................... >?
;=B. 5o fa$orable u odioso de las disposiciones y la interpretaci!n de ellas. ......................................... .... >?
;>K. &ar-cter de las normas del &!digo &i$il sobre la interpretaci!n de las leyes y el recurso de casaci!n.
............................................................................................................................................................. ...... >I
;>;. Preponderancia de la interpretaci!n #udicial sobre la de los !rganos administrati$os. ....................... >I
;>2. Publicaci!n de las interpretaciones #udiciales. ................................................................ ................... >I
;>7. Interpretaci!n legal o autntica. ........................................................................................ ................. >I
;><. Deglas pr-cticas de interpretaci!n. .............................................................................................. ....... >B
F Integraci!n de la ley ................................................................................................................... ............ ?;
;>=. &oncepto. .................................................................................................................................. ......... ?;
;>>. 5agunas de la ley y lagunas del 1ereco. ..................................................................... ..................... ?;
;>?. 5as lagunas de la ley en el 1ereco cileno. .................................................................................... .. ?;
&ap)tulo Q......................................................................................................................... ........................?7
&ap)tulo Q......................................................................................................................... ........................?7
E@E&TO+ 1E 56 5E0 E8 E5 TIEMPO............................................................................................ ......?7
6. &iclo de e*istencia de la ley ............................................................................................................ ...... ?7
;>I. 1eterminaci!n de ese ciclo. ........................................................................................... .................... ?7
F. 1erogaci!n de la ley .............................................................................................................................. ?7
;>B. &oncepto. .................................................................................................................................. ......... ?7
;?K. &lases de derogaci!n" E*presa, t-cita, org-nica, total y parcial. .................................. ...................... ?7
;?;. 1erogaci!n org-nica. ........................................................................................................ ................. ?<
;?2. Nerar%u)a de las leyes y derogaci!n. ..................................................................................... .............. ?<
;?7. 1erogaci!n por retru%ue. .............................................................................................. ..................... ?=
;?<. Efectos de la derogaci!n de la ley derogatoria. ..................................................................... ............. ?=
&. &esaci!n de la $igencia de una ley por causas intrinsecas ................................................................... .. ?>
;?=. &oncepto y enumeraci!n de esas causas. ......................................................................... .................. ?>
1. El desuso ........................................................................................................................................ ....... ?>
;?>. Nur)dicamente el desuso no deroga las leyes. ............................................................. ........................ ?>
E. 5a sucesi!n de las leyes en el tiempo, su aplicaci!n respecti$a y el principio de irretroacti$idad ......... ??
;??. Problemas %ue origina la sucesi!n de las leyes en el tiempo4 el principio de irretroacti$idad. ........... ??
;?I. @undamento del principio de irretroacti$idad. .......................................................... ......................... ??
;?B. El principio de irretroacti$idad ante el legislador. ........................................................................ ...... ??
;IK. Nustificaci!n de las leyes retroacti$as. ............................................................................................. ... ?I
;I;. El principio de irretroacti$idad ante el #ue'. ........................................................... ........................... ?I
;I2. 5a retroacti$idad debe ser e*presa y es de dereco estricto. ............................................. ................. ?I
;I7. 5a retroacti$idad de las leyes interpretati$as. ............................................................ ........................ ?I
;I<. Teor)as sobre la determinaci!n del efecto retroacti$o de las leyes. ................................ .................... ?B
;I=. a3 Teor)a cl-sica o de los derecos ad%uiridos y las meras e*pectati$as. ................ ........................... ?B
;I>. b3 Teor)a moderna de Doubier. ................................................................................................ ........... ?B
;I?. +uper$i$encia de la ley antigua. ....................................................................................................... .. IK
;II. 5ey de efecto retroacti$o de las leyes. ...................................................................... ......................... IK
;IB. 8ormas sobre las leyes relati$as al estado ci$il de las personas. ................................................... ..... I;
;BK. 5eyes sobre la capacidad de las personas naturales. ......................................................................... .. I;
;B;. 5eyes sobre las personas #ur)dicas. ........................................................................... ......................... I2
;B2. 5eyes sobre derecos reales. ................................................................................................... ........... I2
;B7. 5eyes sobre la posesi!n. ......................................................................................... ........................... I7
;B<. 5eyes relati$as a los actos y contratos. ............................................................................................... I7
;B=. 5eyes sobre la prueba de los actos y contratos. ........................................................................ .......... I7
;B>. 5eyes relati$as a las sucesiones. ................................................................................. ....................... I7
;B?. 5eyes sobre procedimiento. ........................................................................................ ....................... I<
22> 22>
I81I&E I81I&E
;BI. 5eyes sobre prescripci!n. ................................................................................................................ ... I=
&ap)tulo QI................................................................................................................................ ................I>
&ap)tulo QI................................................................................................................................ ................I>
E@E&TO+ 1E 56 5E0 E8 E5 E+P6&IO........................................................................... .....................I>
;BB. Planteamiento del problema. ..................................................................................................... ......... I>
2KK. Territorialidad y e*traterritorialidad de las leyes. ...................................................................... ......... I>
2K;. Teor)as conciliadoras de los principios territorial y personal. ................................ ............................ I?
2K2. Teor)a de los estatutos4 leyes personales, reales y mi*tas. ............................................................ ...... I?
2K7. Efectos de la ley cilena dentro del territorio. .............................................................................. ...... II
2K<. E*cepciones al principio de la territorialidad. ........................................................................ ............ II
2K=. 5eyes relati$as a los actos #ur)dicos. ................................................................................. ................. IB
2K>. 5ey %ue rige la forma de los actos. .................................................................................................... . IB
2K?. &ar-cter facultati$o del principio locus regit actum. .................................................................. ........ B;
2KI. E*cepci!n a la aplicaci!n de la regla locus regit actum. ............................................... ..................... B;
2KB. &aso en %ue no $alen como prueba en &ile las escrituras pri$adas. .................................. ............... B;
2;K. 5eyes %ue rigen los re%uisitos internos. ...................................................................... ....................... B;
2;;. 5ey %ue rige los efectos de los contratos otorgados en el e*tran#ero. ................................... .............. B2
Parte General......................................................................................................................... ....................B7
&ap)tulo QII........................................................................................................................................ .......B<
&ap)tulo QII........................................................................................................................................ .......B<
56 DE56&IO8 NEDI1I&6........................................................................................................ ..............B<
2;2. &oncepto. .................................................................................................................................. ......... B<
2;7. Elementos de la relaci!n #ur)dica. ................................................................................... ................... B<
2;<. &lasificaciones. ........................................................................................................................ .......... B<
2;=. @uentes de las relaciones #ur)dicas. ................................................................................. ................... B=
&ap)tulo QIII................................................................................................................... ..........................B>
&ap)tulo QIII................................................................................................................... ..........................B>
56+ +ITE6&IO8E+ NEDI1I&6+............................................................................................................ B>
2;>. 8oci!n4 el supuesto de eco. ......................................................................................................... ... B>
2;?. +ituaciones #ur)dicas acti$as. ..................................................................................... ........................ B>
2;I. a3 El dereco sub#eti$o. ..................................................................................................................... . B>
2;B. b3 5a potestad. .......................................................................................................... ......................... B>
22K. c3 5a facultad. .................................................................................................................... ................ B?
22;. d3 Meras e*pectati$as y e*pectati$as de dereco. .................................................................. ............ B?
222. e3 5a cualidad #ur)dica. ............................................................................................ .......................... B?
227. f3 El estado o .status/. .............................................................................................. ......................... BI
22<. +ituaciones #ur)dicas pasi$as. ....................................................................................................... ...... BI
22=. a3 5a deuda o situaci!n de obligado. 1istinci!n del deber #ur)dico en sentido amplio y del deber
personal. .......................................................................................................................... .......................... BI
22>. b3 El deber genrico de abstenci!n. ......................................................................... .......................... BB
22?. c3 5a su#eci!n correlati$a al llamado dereco potestati$o. .......................................................... ....... BB
22I. d3 5a carga. ........................................................................................................................ ................ BB
22B. e3 5a responsabilidad. ........................................................................................................ ................ BB
27K. f3 5a garant)a en sentido pasi$o. ................................................................................ ...................... ;KK
27;. 5a instituci!n #ur)dica. ................................................................................................. .................... ;K;
&ap)tulo QI9...................................................................................................................... .....................;K2
&ap)tulo QI9...................................................................................................................... .....................;K2
E5 1EDE&:O +EFNETI9O............................................................................................................... ....;K2
6. 8oci!n y clasificaciones .............................................................................................. ....................... ;K2
272. 8oci!n general. ....................................................................................................................... ......... ;K2
277. El deber correlati$o del dereco sub#eti$o. ..................................................................... ................. ;K2
27<. &lasificaci!n de los derecos sub#eti$os. ......................................................................... ................ ;K2
22? 22?
I81I&E I81I&E
27=. a3 1erecos sub#eti$os pblicos y pri$ados. ............................................................ ........................ ;K2
27>. b3 1erecos absolutos y derecos relati$os. ................................................................................... .. ;K7
27?. c3 1erecos patrimoniales y e*trapatrimoniales. .............................................................................. ;K7
27I. 1erecos reales y personales4 idea general. ................................................................ ..................... ;K7
27IAa. Enunciaci!n de los derecos reales consagrados en nuestro &!digo &i$il. .......................... ......... ;K<
27B. d3 1erecos originarios y derecos deri$ados. ............................................................................. .... ;K>
2<K. e3 1erecos transmisibles e intransmisibles. ........................................................................... ......... ;K?
2<;. f3 1erecos puros y simples y derecos su#etos a modalidades. ........................... ........................... ;K?
2<2. g3 1erecos e$entuales y derecos condicionales. ................................................................... ........ ;K?
2<7. Nerar%u)a de los derecos. ......................................................................................... ....................... ;KI
2<<. 1ereco sub#eti$o e inters leg)timo. .................................................................................. ............. ;KI
F. 8acimiento, modificaci!n y e*tinci!n de los derecos sub#eti$os ........................... ........................... ;KB
2<=. 9icisitudes del dereco sub#eti$o. ....................................................................................... ............. ;KB
2<>. 8acimiento y ad%uisici!n del dereco. .................................................................... ........................ ;KB
2<?. 6d%uisici!n originaria y ad%uisici!n deri$ati$a. .................................................................. ............ ;KB
2<I. Importancia de la distinci!n entre ad%uisici!n originaria y deri$ati$a. ....................... ..................... ;;K
2<B. E*tinci!n y prdida de los derecos. ...................................................................................... .......... ;;K
2<B. a3 Denuncia de los derecos" concepto. ...................................................................................... ...... ;;K
2<B. b3 @ormas de renuncia" e*presa y t-cita. .................................................................... ...................... ;;K
2<B. c3 1isposici!n del &!digo &i$il sobre la renuncia de los derecos. .................................. ............... ;;K
2=K. Modificaciones de los derecos. ...................................................................................................... . ;;;
2=;. Modificaci!n sub#eti$a y modificaci!n ob#eti$a. ............................................................................. . ;;;
2=2. Modificaci!n sub#eti$a. .......................................................................................................... .......... ;;;
2=7. Modificaci!n ob#eti$a. ................................................................................................ ..................... ;;2
&. @uentes de los derecos sub#eti$os ......................................................................................... ............. ;;2
2=<. 5a fuente como $oluntad y como eco. ...................................................................................... .... ;;2
1. E#ercicio de los derecos y su relati$idad ............................................................... ............................ ;;7
Teor)a del abuso del dereco ............................................................................................................ ........ ;;7
2==. &oncepto sobre el e#ercicio de los derecos. ....................................................................... ............. ;;7
2=>. El absolutismo de los derecos. .............................................................................. ......................... ;;7
2=?. Defutaci!n" relati$idad de los derecos. El abuso del dereco. ............................................ ............ ;;7
2=I. &u-ndo ay abuso del dereco genricamente ablando. ............................................................... .. ;;<
2=B. 1erecos susceptibles de abuso4 los derecos absolutos. .................................................... ............. ;;=
&ap)tulo Q9....................................................................................................................................... ......;;>
&ap)tulo Q9....................................................................................................................................... ......;;>
&O8&EPTO 0 &56+E+ 1E +ENETO+ 1E5 1EDE&:O................................................................... ...;;>
2>K. &oncepto de su#eto de dereco y clases. ........................................................................................... ;;>
2>;. Personas naturales y personas #ur)dicas. ..................................................................................... ...... ;;>
&ap)tulo Q9I.................................................................................................................. .........................;;?
&ap)tulo Q9I.................................................................................................................. .........................;;?
PDI8&IPIO 0 @I8 1E 56 EQI+TE8&I6 1E 56+ PED+O86+ 86TED65E+................ ...................;;?
6. Principio de la e*istencia de las personas naturales ............................................................................ . ;;?
2>2. E*istencia natural y e*istencia legal. ............................................................................................... . ;;?
2>7. Principio de la e*istencia legal" nacimiento. .............................................................. ...................... ;;?
2><. Protecci!n de la $ida del %ue est- por nacer. ....................................................................... ............. ;;I
2><Aa. Protecci!n de los derecos e$entuales del %ue est- por nacer. ............................ .......................... ;;I
2>=. &uidado de los bienes del %ue est- por nacer. ....................................................... ........................... ;;B
2>>. GMu clase de dereco es el %ue tiene la criatura %ue est- por nacerHA ........................... .................. ;;B
2>?. Epoca de la concepci!n. ......................................................................................................... .......... ;;B
2>I. Partos dobles o mltiples. .......................................................................................... ...................... ;2K
2>B. 5a fecundaci!n artificial o asistida y la presunci!n de la poca de la concepci!n. .......................... . ;2K
2?K. :i#os posmortem. ...................................................................................................................... ....... ;2K
22I 22I
I81I&E I81I&E
2?;. &alidad de i#o matrimonial del ser %ue nace como resultado de la fecundaci!n artificial. ............. ;2;
2?2. Mu#er %ue se somete a la fecundaci!n artificial con espermios a#enos al marido y sin consentimiento
de ste. ........................................................................................................................................ ............. ;2;
F. @in de la personalidad natural .................................................................................. ........................... ;22
2?7. Trmino de la persona y clases de muerte. ............................................................................. .......... ;22
2?<. Muerte real4 concepto. ........................................................................................... .......................... ;22
2?=. Trascendencia #ur)dica de la muerte. ................................................................................. ............... ;22
2?>. Medios destinados a probar la efecti$idad de la muerte. ...................................................... ............ ;22
2??. &omurientes. .......................................................................................................................... .......... ;27
2?I. 5a presunci!n de aber muerto dos o m-s personas al mismo tiempo puede destruirse. ............... ... ;27
2?B. 5a disposici!n sobre los comurientes es de car-cter general. .................................................... ....... ;27
2IK. Obligaci!n de dar sepultaci!n. .............................................................................................. ........... ;27
&. Muerte presunta .................................................................................................................................. . ;2<
2I;. &oncepto. ............................................................................................................................... .......... ;2<
2I2. Per)odos del desaparecimiento. ............................................................................................. ........... ;2<
2I7. Per)odo de mera ausencia. ........................................................................................................... ..... ;2<
2I<. Per)odo de posesi!n pro$isoria. &onsideraci!n en este per)odo del inters de los erederos
presunti$os. .......................................................................................................................................... .... ;2=
2I=. Per)odo de posesi!n definiti$a. .................................................................................... .................... ;2>
2I>. Edad de setenta a,os del desaparecido, abiendo transcurrido cinco a,os desde la feca de las ltimas
noticias. ................................................................................................................................................... . ;2>
2I?. &aso de la persona erida en una guerra o %ue le sobre$ino otro peligro seme#ante. ....................... ;2>
2II. &aso de los desaparecidos en accidentes de na$egaci!n o aerona$egaci!n. .................................. ... ;2>
2IB. &aso de los desaparecidos en un sismo o cat-strofe. ............................................................... ......... ;2?
2BK. Enumeraci!n. ...................................................................................................................... ............. ;2?
2B;. Prueba contraria a la presunci!n de muerte Ga %uin le incumbeHA ................................ .................. ;2I
2B2. Err!neo uso de la palabra rescisi!n. ........................................................................................ ......... ;2I
2B7. &asos en %ue tiene lugar la rescisi!n. ........................................................................................ ....... ;2I
2B<. Personas a fa$or de las cuales puede rescindirse. ...................................................................... ....... ;2I
2B=. Deglas %ue deben seguirse en la rescisi!n del decreto de posesi!n definiti$a. ................. ................ ;2I
2B>. Inscripci!n de las sentencias e#ecutoriadas %ue declaran la muerte presunta. .................................. ;2B
2B?. Inscripci!n del decreto de posesi!n definiti$a en el registro conser$atorio de bienes ra)ces. ........... ;2B
2BI. Enunciaci!n de esas leyes. ................................................................................................. .............. ;2B
&ap)tulo Q9II............................................................................................................................. .............;7K
&ap)tulo Q9II............................................................................................................................. .............;7K
6TDIFETO+ 1E 56+ PED+O86+ 86TED65E+............................................................................ ....;7K
6. Idea general ..................................................................................................................................... .... ;7K
2BB. &oncepto y enumeraci!n. ............................................................................................................. .... ;7K
F. &apacidad de goce ............................................................................................................................... ;7K
7KK. &oncepto. ............................................................................................................................... .......... ;7K
&. 8acionalidad ................................................................................................................... .................... ;7;
7K;. Generalidades. ....................................................................................................... .......................... ;7;
1. El nombre ............................................................................................................... ............................ ;72
7K2. 1efinici!n. ...................................................................................................................... ................. ;72
7K7. @unci!n e importancia. ................................................................................................................... .. ;77
7K<. Fre$e noticia ist!rica. ............................................................................................ ........................ ;77
7K=. 1eterminaci!n de los nombres %ue deben lle$ar las personas" .................................................... ..... ;77
7K>. &onsideraciones especiales sobre el nombre propio. ........................................................................ ;7=
7K?. 6pellidos de la mu#er casada. .................................................................................................... ....... ;7=
7KI. &ambio de nombre. ................................................................................................................. ......... ;7=
7KB. Otras cuestiones relacionadas con el nombre. ..................................................................... ............. ;7>
E. Estado ci$il ................................................................................................................................... ....... ;7>
22B 22B
I81I&E I81I&E
7;K. &oncepto. ............................................................................................................................... .......... ;7>
7;;. &aracter)sticas del Estado &i$il. ................................................................................................... .... ;7?
7;2. @uentes del estado ci$il. ....................................................................................................... ............ ;7?
7;7. Efectos del estado ci$il. ........................................................................................... ........................ ;7I
7;<. Degistro &i$il. ........................................................................................................................... ....... ;7I
@. El domicilio ................................................................................................................ ......................... ;7I
7;=. Etimolog)a. ........................................................................................................... ........................... ;7I
7;>. &oncepto y elementos. ....................................................................................................... .............. ;7B
7;?. &onocimiento de los elementos del domicilio4 presunciones del -nimo de permanencia. ................ ;7B
7;I. 1omicilio pol)tico. ............................................................................................................. .............. ;<K
7;B. 1omicilio ci$il. ................................................................................................................. ............... ;<K
72K. @unci!n del domicilio ci$il. ........................................................................................ ..................... ;<K
72;. Importancia del domicilio. .............................................................................................. ................. ;<K
722. &aracteres del domicilio. .................................................................................................................. ;<;
727. &lases de domicilio. ............................................................................................................. ............ ;<;
72<. a3 1omicilio de origen. ............................................................................................... ..................... ;<;
72=. b3 1omicilio legal. .......................................................................................................... ................. ;<;
72>. c3 1omicilio real o de eco. ........................................................................................... ................ ;<2
72?. Pluralidad de domicilios. .................................................................................................................. ;<2
72I. 1omicilios especiales. ..................................................................................................................... . ;<2
72B. Desidencia y abitaci!n. ......................................................................................... ......................... ;<7
77K. Importancia de la residencia y de la abitaci!n. ......................................................................... ...... ;<<
77;. 1eterminaci!n del domicilio, cuesti!n de eco4 prueba. ...................................................... .......... ;<<
772. &onceptos de domicilio en el &!digo de Procedimiento &i$il. ....................................... ................. ;<<
G. El patrimonio ................................................................................................................. ..................... ;<=
777. Etimolog)a. ........................................................................................................... ........................... ;<=
77<. +entido #ur)dico. ......................................................................................................................... ...... ;<=
77=. 1istinci!n del patrimonio respecto de los bienes %ue lo componen4 car-cter $irtual. ...................... ;<=
77>. 6cti$o bruto, pasi$o y acti$o neto del patrimonio. ....................................................................... .... ;<=
77?. Etilidad del concepto de patrimonio. ............................................................................ ................... ;<=
77I. Teor)a cl-sica del patrimonio. ................................................................................... ....................... ;<>
77B. &omposici!n del patrimonio y de la esfera #ur)dica. ...................................................... .................. ;<>
7<K. &aracter)sticas del patrimonio segn la teor)a cl-sica. ................................................. .................... ;<?
7<;. Teor)a ob#eti$a4 el patrimonioAfin o de afectaci!n. ................................................................... ........ ;<?
7<2. GEs una uni$ersalidad de dereco el patrimonio generalH. ................................................. .............. ;<?
7<7. Patrimonios separados. ......................................................................................... ........................... ;<I
7<<. Patrimonio aut!nomo. ............................................................................................................... ....... ;<B
&ap)tulo Q9III..................................................................................................................................... ....;=K
&ap)tulo Q9III..................................................................................................................................... ....;=K
1EDE&:O+ 1E 56 PED+O865I161........................................................................................... ......;=K
7<=. 1efiniciones. ........................................................................................................................... ......... ;=K
7<>. Polmica sobre la configuraci!n de los derecos de la personalidad. ..................... ......................... ;=K
7<?. Protecci!n constitucional de los derecos de la personalidad. .................................. ....................... ;=K
7<I. 1efensa de los derecos de la personalidad por el .recurso de protecci!n/. ........................ ............ ;=K
7<B. 8aturale'a y caracteres de los derecos de la personalidad. ................................ ............................ ;=K
7=K. 5os derecos de la personalidad con relaci!n a las personas #ur)dicas. ................................. ........... ;=;
7=;. &lasificaciones. ..................................................................................................................... ........... ;=;
7=2. a3 1ereco a la protecci!n de la propia integridad f)sica. ................................................................ . ;=;
7=7. b3 6ctos de disposici!n sobre el propio cuerpo. ................................................................... ............ ;=2
7=<. c3 1isposici!n del propio cad-$er. .................................................................................. ................. ;=2
7==. d3 1ereco al onor. ...................................................................................................................... ... ;=2
7=>. e3 1ereco a la intimidad. .................................................................................................. .............. ;=7
27K 27K
I81I&E I81I&E
7=?. f3 In$iolabilidad de las comunicaciones y papeles pri$ados. ...................................................... ...... ;=7
7=I. g3 1ereco a la imagen. .............................................................................................. ..................... ;=<
7=B. 1isposiciones del &!digo Penal relacionadas con la protecci!n a la $ida pri$ada y pblica de las
personas y su familia. .................................................................................................. ............................ ;==
7>K. 3 5as libertades. ........................................................................................................................ ...... ;=>
7>;. i3 5a in$iolabilidad del ogar. .......................................................................................... ................ ;=>
7>2. #3 1ereco al nombre. ............................................................................................ .......................... ;=>
7>7. S3 1ereco moral de autor. .......................................................................................................... ..... ;=?
7><. +anciones de los derecos de la personalidad. ............................................................. .................... ;=?
7>=. 6podo. ................................................................................................................... .......................... ;=?
7>>. El seud!nimo. .............................................................................................................. .................... ;=I
7>?. 8ombre comercial. ......................................................................................................................... .. ;=I
&ap)tulo QIQ...................................................................................................................... .....................;=B
&ap)tulo QIQ...................................................................................................................... .....................;=B
56+ PED+O86+ NEDI1I&6+........................................................................................... ....................;=B
6. Generalidades ......................................................................................................... ............................ ;=B
7>I. Ideas fundamentales. .................................................................................................................. ...... ;=B
7>B. Nustificaci!n de la e*istencia de las personas #ur)dicas. .................................................................. .. ;=B
7?K. 1efiniciones de persona #ur)dica. ........................................................................................ ............. ;=B
7?;. &omunidad y persona #ur)dica. .............................................................................. .......................... ;>K
7?2. Deconocimiento %ue se necesita para la e*istencia de las personas #ur)dicas. .................. ................ ;>K
7?7. 8aturale'a de las personas #ur)dicas. ............................................................................................. ... ;>K
7?<. a3 Teor)a de la ficci!n legal. ................................................................................................ ............. ;>K
7?=. b3 Teor)a organicista. ..................................................................................................................... ... ;>K
7?>. c3 Teor)a normati$a de \elsen. ............................................................................. ........................... ;>;
7??. d3 Teor)a de la finalidad. ............................................................................................ ...................... ;>;
F. &lasificaciones ................................................................................................................. ................... ;>;
7?I. Personas #ur)dicas pblicas y pri$adas. ........................................................................... ................. ;>;
&. Personas #ur)dicas de dereco pblico ........................................................................................ ......... ;>2
7?B. Deglas %ue las rigen. ..................................................................................................... ................... ;>2
7IK. El Estado. .................................................................................................................................. ....... ;>2
7I;. El @isco. ............................................................................................................................... ............ ;>7
7I2. Depresentaci!n e*tra#udicial del @isco y de los ser$icios descentrali'ados. ................................ ..... ;>7
7I7. Depresentaci!n #udicial del Estado, del @isco y de otras entidades. ................................ ................. ;>7
7I<. 5as municipalidades. ........................................................................................................................ ;><
7I=. Depresentaci!n #udicial y e*tra#udicial de las municipalidades. ..................................................... .. ;><
7I= bis. 1efensor)a Penal Pblica. ....................................................................................................... .... ;><
7I>. Establecimientos %ue se costean con fondos del erario. ................................................. .................. ;>=
7I?. Establecimientos de utilidad pblica. ..................................................................................... .......... ;>=
7II. Iglesias y comunidades religiosas. ............................................................................... .................... ;>>
7IB. Dgimen de las iglesias y comunidades religiosas4 distinci!n de pocas. .................. ...................... ;>>
1. Personas #ur)dicas de dereco pri$ado ....................................................................... ......................... ;>?
7BK. &lasificaci!n. ................................................................................................................ ................... ;>?
7B;. +ociedades industriales. ................................................................................................. .................. ;>?
7B2. &orporaciones y fundaciones. .......................................................................................... ................ ;>?
7B7. Deconocimiento o concesi!n de la personalidad #ur)dica de las corporaciones y fundaciones. ........ ;>I
7B<. Personalidad #ur)dica y personer)a. ........................................................................... ....................... ;>B
7B=. 1iferencias sustanciales entre las corporaciones y las fundaciones. ............................................... .. ;>B
7B>. Personas #ur)dicas no regidas por el t)tulo del &!digo &i$il %ue lle$a esa denominaci!n. ............... ;>B
7B?. Personas #ur)dicas %ue se rigen por el t)tulo del &!digo &i$il %ue lle$a ese nombre. ................. ...... ;>B
E. &onstituci!n de las personas #ur)dicas .................................................................................. ............... ;?K
7BI. Elementos. ................................................................................................................ ....................... ;?K
27; 27;
I81I&E I81I&E
7BB. Elemento personal de las corporaciones4 acto constituti$o. ..................................... ........................ ;?K
<KK. &onstituci!n de la fundaci!n4 acto fundacional. ................................................... ........................... ;?K
<K;. 8ormas por las %ue se gobiernan las corporaciones y fundaciones4 los estatutos. ......................... ... ;?;
<K2. 6utori'aci!n del poder pblico para la e*istencia de las corporaciones y fundaciones con
personalidad #ur)dica. 6probaci!n de los estatutos. ....................................................... .......................... ;?;
<K7. Tramitaci!n de las solicitudes relacionadas con las corporaciones y fundaciones. .......................... . ;?2
<K<. Degistro de las personas #ur)dicas. ............................................................................ ....................... ;?2
@. 9oluntad de las personas #ur)dicas. Organos y representantes ................................................. ............. ;?2
<K=. 6cti$idad de las personas #ur)dicas4 representantes y !rganos de ellas. ......................................... ... ;?2
<K>. Depresentaci!n de las personas #ur)dicas en la legislaci!n cilena. ................................................ .. ;?7
<K?. 6cuerdos de los socios de las corporaciones4 asambleas generales. ..................................... ............ ;?7
<KI. 9oluntad de la corporaci!n4 mayor)a de la sala. ............................................................... ................ ;?7
<KB. 6plicaci!n a las fundaciones de la disposici!n sobre la .sala/. ...................................................... .. ;?<
G. 6tributos de las personas #ur)dicas ....................................................................................... ............... ;?<
<;K. Enunciaci!n. .............................................................................................................. ...................... ;?<
<;;. a3 &apacidad. ........................................................................................................ ........................... ;?<
<;2. E*tensi!n de la capacidad de las personas #ur)dicas4 el principio de la especialidad. ................. ...... ;?=
<;7. b3 El nombre. ................................................................................................................ ................... ;?=
<;<. c3 El domicilio. ........................................................................................................ ........................ ;?>
<;=. d3 5a nacionalidad. ............................................................................................... ........................... ;?>
<;>. e3 Patrimonio. ........................................................................................................ .......................... ;?>
<;?. 1ereco al onor. ................................................................................................................... .......... ;??
<;I. Desponsabilidad de las Personas Nur)dicas. ........................................................................ .............. ;??
:. E*tinci!n ........................................................................................................................................ ..... ;?I
<;B. E*tinci!n 9oluntaria. ............................................................................................. .......................... ;?I
<2K. E*tinci!n por 1isposici!n de la 6utoridad. .......................................................... ........................... ;?I
<2;. &ausal Especial de la E*tinci!n de las @undaciones. ................................................. ...................... ;?I
<22. Integraci!n o Deno$aci!n de las Personas Nur)dicas. .............................................. ......................... ;?I
<27. E*tinci!n de la Persona Nur)dica por 1isposici!n de los Estatutos. ............................................. ..... ;?B
<2<. 1estino de los Fienes despus de E*tinguida la Persona Nur)dica. ............................................ ....... ;?B
<2=. 6notaciones en el Degistro de Personas Nur)dicas. .......................................................... ................. ;?B
&ap)tulo QQ........................................................................................................................................... ..;IK
&ap)tulo QQ........................................................................................................................................... ..;IK
56 PED+O865I161 NEDI1I&6 1E 56+ IG5E+I6+ 0 ODG68IO6&IO8E+ DE5IGIO+6+..........;IK
<2>. 5ey sobre la materia4 contenido de ella. .................................................................................. ......... ;IK
<2?. &omplementaci!n de la materia sobre el rgimen de las iglesias y comunidades religiosas e*puestas
en el nmero 7IB de este tomo. ............................................................................................................... . ;IK
<2I. Inteligencia de las palabras iglesias, confesiones e instituciones religiosas. .................................... ;IK
<2B. Entidad religiosa4 comprensi!n de este trmino. ..................................................................... ......... ;IK
<7K. 1ereco de las entidades religiosas para crear personas #ur)dicas relacionadas con fines de su inters.
.......................................................................................................................................................... ....... ;IK
<7;. Deconocimiento de la personalidad #ur)dica religiosa a los organismos creados por una iglesia,
confesi!n o instituci!n religiosa. .................................................................................. ........................... ;IK
<72. 6usencia de fines de lucro. ................................................................................... ........................... ;I;
<77. Procedimiento %ue deben seguir las entidades religiosas para constituir personas #ur)dicas %ue se
organicen de conformidad con esta ley. ............................................................................ ....................... ;I;
<7<. Ob#eciones del Ministerio de Nusticia a la constituci!n de la personalidad #ur)dica4 subsanaci!n de los
reparos4 reclamaci!n de la resoluci!n %ue ob#eta la constituci!n. ................................................... ......... ;I;
<7=. &ontenido de los estatutos o de las normas propias de las personas #ur)dicas %ue se constituyan de
acuerdo con esta ley. ................................................................................................................ ................ ;I;
<7>. &ontenido del acta constituti$a4 personas %ue no pueden suscribir sta. ................................. ......... ;I;
<7?. &!mo debe acreditarse la calidad del ministro de culto. ......................................... ......................... ;I;
272 272
I81I&E I81I&E
<7I. 8ormas de los &!digos de Procedimiento &i$il y de Procedimiento Penal aplicables a los ministros
de culto de una iglesia, confesi!n o instituci!n religiosa. ................................................ ........................ ;I2
<7B. 5egislaci!n %ue rige la ad%uisici!n, ena#enaci!n y administraci!n de los bienes necesarios para las
acti$idades de las personas #ur)dicas constituidas de acuerdo con esta ley. ......................................... ..... ;I2
<<K. 1onaciones y contribuciones a t)tulo gratuito %ue pueden solicitar y recibir las entidades religiosas.
.......................................................................................................................................................... ....... ;I2
<<;. Feneficios tributarios a %ue tienen dereco las personas #ur)dicas de entidades religiosas gobernadas
por esta ley. .................................................................................................................................. ............ ;I2
<<2. Degulari'aci!n de la situaci!n de los bienes de las personas #ur)dicas religiosas cuyo dominio aparece
a nombre de personas naturales o #ur)dicas distintas de ellas. ................................................... ............... ;I2
<<7. 1isoluci!n de las personas #ur)dicas constituidas de acuerdo con esta ley. ................. ..................... ;I2
<<<. Entidades religiosas constituidas antes de la publicaci!n de la ley 8C ;B.>7I y las %ue se constituyan
con posterioridad4 tratamiento #ur)dico de unas y otras. .................................................................... ....... ;I7
&ap)tulo QQI...................................................................................................................... .....................;I<
&ap)tulo QQI...................................................................................................................... .....................;I<
&ODPOD6&IO8E+ 0 @E816&IO8E+ +I8 PED+O865I161 NEDI1I&6....................................... ;I<
<<=. &ausas de la @alta de Personalidad de algunas corporaciones. ................................................. ........ ;I<
<<>. Estructura y @ines. .................................................................................................... ....................... ;I<
<<?. &aracteres Nur)dicos. ..................................................................................................... ................... ;I<
<<I. 1isposiciones 5egales relacionadas con las 6sociaciones sin Personalidad Nur)dica. ...................... ;I<
<<B. Principios y 8ormas 6plicables a las 6sociaciones sin Personalidad Nur)dica. ................... ............. ;I=
<=K. @undaciones sin Personalidad Nur)dica. .................................................................................... ........ ;I=
<=;. 5os &omits. ....................................................................................................................... ............. ;I>
&ap)tulo QQII............................................................................................................................. .............;I?
&ap)tulo QQII............................................................................................................................. .............;I?
8O&IO8E+ GE8ED65E+....................................................................................................... ..............;I?
<=2. &oncepto de ob#eto de los derecos sub#eti$os. .......................................................... ..................... ;I?
<=7. &ontenido de los derecos. ...................................................................................... ........................ ;I?
&ap)tulo QQIII..................................................................................................................................... ....;IB
&ap)tulo QQIII..................................................................................................................................... ....;IB
5O+ FIE8E+ 0 +E &56+I@I&6&IO8.............................................................................. ....................;IB
6. &osas y bienes .................................................................................................................................. ... ;IB
<=<. &onceptos y terminolog)a. ........................................................................................ ....................... ;IB
<==. 5os conceptos y la terminolog)a en el &!digo &i$il cileno. ............................................ ............... ;IB
F. &lasificaciones ................................................................................................................. ................... ;BK
<=>. 1i$ersas clasificaciones4 su utilidad y #ustificaci!n. ...................................................... .................. ;BK
&. &osas corporales e incorporales ................................................................................... ....................... ;BK
<=?. 1istinci!n del &!digo &i$il. .................................................................................... ........................ ;BK
<=I. 5a distinci!n del dereco moderno. ............................................................................... .................. ;BK
<=B. &omparaci!n entre la clasificaci!n del &!digo y la de la doctrina moderna. ................... ................ ;B;
1. &osas muebles y cosas inmuebles ........................................................................................... ............ ;B;
<>K. @actor de la distinci!n. .......................................................................................................... ........... ;B;
<>;. Origen y desarrollo de la distinci!n. ........................................................................ ........................ ;B;
<>2. Inters pr-ctico de la distinci!n. .................................................................................................... ... ;B;
<>7. 1i$ersas especies de cosas muebles y cosas inmuebles. ............................................. ..................... ;B2
<><. Muebles por naturale'a. .................................................................................................... ............... ;B2
<>=. Inmuebles por naturale'a. ............................................................................................ .................... ;B2
<>>. Inmuebles por aderencia o incorporaci!n. .................................................................................... .. ;B7
<>?. Inmuebles por destinaci!n. ................................................................................... ........................... ;B7
<>I. Da'!n %ue #ustifica la ficci!n %ue encierran los inmuebles por destinaci!n. ........................... ......... ;B7
<>B. De%uisitos para %ue una cosa mueble pase a ser inmueble por destinaci!n. ............................ ......... ;B7
<?K. 1iferencias entre los inmuebles por adesi!n y los por destinaci!n. .................... ........................... ;B<
277 277
I81I&E I81I&E
<?;. &esaci!n de las calidades de inmueble por adesi!n o por destinaci!n. .................. ........................ ;B<
<?2. Muebles por anticipaci!n. ................................................................................................... ............. ;B<
<?7. E*tensi!n de la distinci!n de cosas muebles e inmuebles a los derecos. .............................. .......... ;B=
<?<. &lasificaci!n de los ecos %ue se deben. ................................................................................. ....... ;B>
E. 5as acciones .................................................................................................................... .................... ;B>
<?=. &oncepci!n ci$ilista de la acci!n. ...................................................................................... .............. ;B>
<?>. &oncepci!n procesal)stica. ....................................................................................................... ........ ;B>
@. &osas de gnero, de especie, consumibles y no consumibles, deteriorables y corruptibles .................. ;B?
<??. &osas de gnero y cosas de especie. .................................................................... ............................ ;B?
<?I. &osas consumibles y cosas no consumibles. ........................................................................ ............ ;BI
<?B. &osas deteriorables. .................................................................................................... ..................... ;BI
<IK. &osas corruptibles. ................................................................................................................... ........ ;BI
G. &osas fungibles y no fungibles ............................................................................... ............................ ;BI
<I;. Etimolog)a. ........................................................................................................... ........................... ;BI
<I2. Idea general de las cosas fungibles y no fungibles. ............................................................ .............. ;BB
<I7. &osas naturalmente fungibles. ............................................................................... .......................... ;BB
<I<. Delaci!n entre la consumibilidad y la fungibilidad natural. ........................................ ..................... ;BB
<I=. 5as especies monetarias4 su fungibilidad y consumibilidad. ............................................. ............... 2KK
<I>. 5a fungibilidad y los inmuebles. .......................................................................................... ............ 2KK
<I?. E*tensi!n de la fungibilidad o no fungibilidad a los ecos del ombre. ........................................ 2KK
<II. &osas con$encionalmente fungibles. ...................................................................... ......................... 2KK
<IB. 5a distinci!n de cosas fungibles y no fungibles en el &!digo &i$il cileno. .................................. .. 2K;
<BK. Importancia econ!mica y #ur)dica de la fungibilidad. ................................................ ...................... 2K2
:. &osas di$isibles y cosas indi$isibles ...................................................................................... ............. 2K2
<B;. &oncepto. 1i$isibilidad #ur)dica4 clases. .............................................................................. ............ 2K2
<B2. a3 &osas materialmente di$isibles. ..................................................................................... .............. 2K2
<B7. 1eterminaci!n de las cosas di$isibles e indi$isibles4 cuesti!n de eco. ............................. ............ 2K2
<B<. b3 &osas intelectualmente di$isibles. ......................................................................... ...................... 2K7
<B=. 1i$ersos significados de la di$isibilidad en cuanto a los derecos. ....................... .......................... 2K7
<B>. Importancia pr-ctica de la clasificaci!n de las cosas en di$isibles e indi$isibles. ............................ 2K7
<B?. 5egislaci!n cilena. .................................................................................................... ..................... 2K7
I. &osas presentes y cosas futuras .......................................................................................... .................. 2K<
<BI. 8oci!n de ellas4 derecos %ue pueden tener por ob#eto cosas futuras y derecos %ue no pueden
tenerlas. .................................................................................................................................................. .. 2K<
N. &osas fruct)feras ............................................................................................................................ ....... 2K<
<BB. 8oci!n de ellas4 concepto de frutos. ....................................................................... ......................... 2K<
=KK. @rutos naturales. ......................................................................................................................... ...... 2K<
=K;. 1istinci!n de los frutos naturales segn el estado en %ue se encuentran. ....................... .................. 2K=
=K2. @rutos ci$iles. ............................................................................................................................... .... 2K=
=K7. 1istinto momento en %ue se ad%uieren los frutos naturales y los ci$iles. ................................... ...... 2K=
\. &osas principales y accesorias ....................................................................................... ..................... 2K=
=K<. Idea general. .................................................................................................................................. ... 2K=
=K=. &riterios de distinci!n entre lo principal y lo accesorio. .......................................... ........................ 2K=
=K>. Importancia de la distinci!n. ................................................................................................ ............ 2K>
5. &osas simples y cosas compuestas ................................................................................. ..................... 2K>
=K?. 8oci!n de unas y otras. ......................................................................................................... ........... 2K>
=KI. Partes integrantes. ........................................................................................................... ................. 2K?
=KB. Pertenencias4 concepto. ........................................................................................................... ......... 2K?
=;K. &aracter)sticas e importancia de las pertenencias. ........................................................................ .... 2KI
55. 5as uni$ersalidades ................................................................................................................ ........... 2KI
=;;. Idea general de las uni$ersalidades4 clases de stas. ........................................................................ . 2KI
=;2. Eni$ersalidades de eco. ............................................................................................................... . 2KI
27< 27<
I81I&E I81I&E
=;7. Eni$ersalidades de dereco. ................................................................................ ............................ 2KB
=;<. 1iferencias entre las uni$ersalidades de eco y las de dereco. .............................................. ....... 2KB
M. &osas apropiadas e inapropiadas ....................................................................................... ................. 2;K
=;=. &oncepto de ambas4 subdi$isi!n de las inapropiadas" apropiables e inapropiables. ................. ........ 2;K
8. &osas comerciables y no comerciables ......................................................................... ...................... 2;K
=;>. &riterio de la distinci!n. ............................................................................................................. ...... 2;K
=;?. Inalienabilidad4 su distinci!n de la incomerciabilidad. ................................................................... .. 2;;
=;I. 5o incomerciable y lo inalienable en relaci!n con las cosas pertenecientes al culto di$ino. ............ 2;;
=;B. &omerciabilidad y alienabilidad de las capillas y cementerios. .................................................. ...... 2;;
Y. &lasificaciones de las cosas por ra'!n de su propiedad ............................................................... ........ 2;;
=2K. 1i$ersas clasificaciones y su correlaci!n. ....................................................................... ................. 2;;
Fienes nacionales ........................................................................................................ ............................ 2;2
=2;. 1istinci!n. ....................................................................................................................................... . 2;2
Fienes fiscales o del Estado .......................................................................................................... ........... 2;2
=22. &oncepto. ............................................................................................................................... .......... 2;2
=27. Dgimen de los bienes fiscales. ................................................................................................... ..... 2;2
=2<. Enumeraci!n de algunos bienes fiscales. ................................................................... ...................... 2;7
=2=. Tuici!n y administraci!n de los bienes fiscales. ............................................................................. .. 2;<
Fienes pblicos ................................................................................................................................. ....... 2;<
=2>. El dominio pblico4 su naturale'a. ........................................................................................ ........... 2;<
=2?. &aracteres #ur)dicos de los bienes nacionales de uso pblico. ................................................ .......... 2;<
=2I. Ena#enaci!n de los bienes nacionales4 desafectaci!n de los pblicos. .......................................... .... 2;=
=2B. Enumeraci!n y clasificaci!n de los bienes pblicos. ..................................................................... ... 2;=
=7K. 1ominio pblico mar)timo. ...................................................................................................... ........ 2;=
=7;. 1ominio pblico terrestre4 concepto. ............................................................................... ................ 2;>
=72. 1ominio pblico flu$ial y lacustre. .......................................................................................... ........ 2;?
=77. 1ominio pblico areo. ............................................................................................................... ..... 2;?
=7<. Espacio ultraterrestre, sideral o c!smico. ............................................................................ ............. 2;I
=7=. 1ominio pblico cultural. ............................................................................................ .................... 2;I
=7>. 5as obras de arte de la naci!n toda, Gson bienes fiscales o nacionales de uso pblicoH. .................. 2;B
=7?. Etili'aci!n del dominio pblico por los particulares. ................................................................. ...... 2;B
`81I&E........................................................................................................................ ...........................222
`81I&E........................................................................................................................ ...........................222
P6DTE PDE5IMI86D................................................................................................................ ............222
+ecci!n Primera............................................................................................................................ ...........222
El dereco y sus normas.................................................................................................. ........................222
27= 27=
También podría gustarte
- Manual de Doctrinas de Mision Cristiana ElimDocumento140 páginasManual de Doctrinas de Mision Cristiana ElimMarco Berrios Pastor92% (90)
- Manual de Derecho Civil Tomo I - Antonio VodanovicDocumento379 páginasManual de Derecho Civil Tomo I - Antonio Vodanovicpaulina64% (11)
- Exu 7 CatacumbaDocumento7 páginasExu 7 Catacumbasebastian cañejas100% (7)
- ANTONIO VODANOVIC Manual de Derecho Civil CompletoDocumento398 páginasANTONIO VODANOVIC Manual de Derecho Civil CompletoAndrés Valdivia UbillaAún no hay calificaciones
- Manual de Derecho Civil Tomo I Antonio VodanovicDocumento225 páginasManual de Derecho Civil Tomo I Antonio VodanovicKatherine Alarcón100% (1)
- Teoría de La Ley - NeIDocumento58 páginasTeoría de La Ley - NeIValentina Badiola100% (1)
- La Manifestacion de La Vida Zoe Pastor Che RedondoDocumento4 páginasLa Manifestacion de La Vida Zoe Pastor Che RedondojhonnyAún no hay calificaciones
- Faking It - K. Bromberg PDFDocumento268 páginasFaking It - K. Bromberg PDFUrimareRodriguez0% (1)
- Los Profetas de IsraelDocumento176 páginasLos Profetas de IsraelCynthia Ramírez Chetti100% (1)
- Manual de Derecho Civil Tomo I - Antonio VodanovichDocumento255 páginasManual de Derecho Civil Tomo I - Antonio VodanovichMaría José Rivera AlsinaAún no hay calificaciones
- ANTONIO VODANOVIC Manual de Derecho Civil Tomo IDocumento253 páginasANTONIO VODANOVIC Manual de Derecho Civil Tomo IApuntes De Derecho100% (1)
- ANTONIO VODANOVIC Manual de Derecho Civil Tomo IDocumento226 páginasANTONIO VODANOVIC Manual de Derecho Civil Tomo Idaniel kennedyAún no hay calificaciones
- Vodanovic Haklicka, Antonio - Manual de Derecho Civil - Parte Preliminar y General Vol IDocumento408 páginasVodanovic Haklicka, Antonio - Manual de Derecho Civil - Parte Preliminar y General Vol Ivictorito2305Aún no hay calificaciones
- Teoría de La Ley 1418215432Documento58 páginasTeoría de La Ley 1418215432Matías Morales VídelaAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho Civil IDocumento81 páginasApuntes Derecho Civil IPASCALE GAYÁNAún no hay calificaciones
- El Derecho y Sus NormasDocumento7 páginasEl Derecho y Sus NormasmachoAún no hay calificaciones
- Derecho Civil IDocumento83 páginasDerecho Civil IYazmín CarvajalAún no hay calificaciones
- Teoría de La LeyDocumento58 páginasTeoría de La LeyCosme Fulanito100% (1)
- Nociones Basicas de DerechosDocumento20 páginasNociones Basicas de DerechosANDRES SUAREZAún no hay calificaciones
- ApuntesDocumento120 páginasApuntesConstanzaAún no hay calificaciones
- Cuestionario y Video Derecho - Perez Martinez DiegoDocumento6 páginasCuestionario y Video Derecho - Perez Martinez DiegoDiego Sergio Pérez MartínezAún no hay calificaciones
- Introducción TA1Documento12 páginasIntroducción TA1Mel Daniela Justiniano BriceñoAún no hay calificaciones
- Silabo Introducción Al Derecho PNPDocumento60 páginasSilabo Introducción Al Derecho PNPRoyer AndersonAún no hay calificaciones
- Introducción Al Estudio Del Derecho y PersonasDocumento89 páginasIntroducción Al Estudio Del Derecho y PersonasSofíaAún no hay calificaciones
- Derecho 22Documento30 páginasDerecho 22b.devesaAún no hay calificaciones
- Unidad 5 Derecho y NormasDocumento7 páginasUnidad 5 Derecho y NormasSagui HernandezAún no hay calificaciones
- Silabus Desarrollado Introduccion Al DerechoDocumento74 páginasSilabus Desarrollado Introduccion Al DerechoJose Antonio Llempen ChavezAún no hay calificaciones
- Introduccion Del Derecho PrivadoDocumento23 páginasIntroduccion Del Derecho PrivadoRosa PerezAún no hay calificaciones
- Analisis Del Concepto Del Deber y Derecho, Norma y Fuentes de DerechoDocumento17 páginasAnalisis Del Concepto Del Deber y Derecho, Norma y Fuentes de DerechoAche D'la CrüsAún no hay calificaciones
- Apuntes de Introdicion Al Estudio Del Derecho 1Documento47 páginasApuntes de Introdicion Al Estudio Del Derecho 1alfaringi8919Aún no hay calificaciones
- Introducci N Al Derecho 1Documento25 páginasIntroducci N Al Derecho 1Karincita LepeAún no hay calificaciones
- Clase 1 ADVANCE UNABDocumento55 páginasClase 1 ADVANCE UNABMaria jose BarriaAún no hay calificaciones
- El Ordenamiento JuridicoDocumento3 páginasEl Ordenamiento Juridicojaviera paz pérez paineoAún no hay calificaciones
- Resumen de Introducción Al DerechoDocumento33 páginasResumen de Introducción Al DerechoAngelica Troncoso MonsalvesAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento13 páginasUnidad 1Brandon Cruz RamosAún no hay calificaciones
- Resumen Introducción Al DerechoDocumento128 páginasResumen Introducción Al DerechoJazmin LafitteAún no hay calificaciones
- Control de LecturaDocumento13 páginasControl de LecturachantalAún no hay calificaciones
- Material 1ra ParteDocumento97 páginasMaterial 1ra ParteIvaam RodriguezAún no hay calificaciones
- Ley TareaDocumento4 páginasLey TareaCristopher Feliz RubioAún no hay calificaciones
- Civil I - MartinicDocumento247 páginasCivil I - Martinicirene caceresAún no hay calificaciones
- Las Normas JurídicasDocumento14 páginasLas Normas JurídicasEvelinAún no hay calificaciones
- Ordenamiento Jurídico.Documento28 páginasOrdenamiento Jurídico.claudioAún no hay calificaciones
- Derecho CivilDocumento81 páginasDerecho CivilBrayan Veizaga SaavedraAún no hay calificaciones
- Lecturas Básicas para El Estudio de Fundamento Socioeconómico Del DerechoDocumento50 páginasLecturas Básicas para El Estudio de Fundamento Socioeconómico Del DerechoLuis Enrique BriceñoAún no hay calificaciones
- Informe Leg. MercantilDocumento15 páginasInforme Leg. MercantilJennifer Dv MogollonzAún no hay calificaciones
- Cuestionario Examen Final de PenalDocumento11 páginasCuestionario Examen Final de PenalEMBELVIS15Aún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de Asunción: TemaDocumento19 páginasUniversidad Nacional de Asunción: TemaSelva Torres de CardozoAún no hay calificaciones
- Resumen Manual Derecho CivilDocumento9 páginasResumen Manual Derecho Civilhenry rodriguezAún no hay calificaciones
- Presentacion Introduccion Al Estudio Del DerechoDocumento30 páginasPresentacion Introduccion Al Estudio Del DerechodenireneAún no hay calificaciones
- Temario de Introduccion Del Derecho 1er ParcialDocumento11 páginasTemario de Introduccion Del Derecho 1er ParcialHiram MendozaAún no hay calificaciones
- 2° CapítuloDocumento8 páginas2° Capítulorita SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Derecho Publico y Derecho Privado WordDocumento20 páginasDerecho Publico y Derecho Privado WordWilliam RamírezAún no hay calificaciones
- UNIDAD 1 DerechoDocumento10 páginasUNIDAD 1 DerechoAmparo SosaAún no hay calificaciones
- Antologia. Objeto de Estudio 1 Introd 1a. ParteDocumento16 páginasAntologia. Objeto de Estudio 1 Introd 1a. PartecsdpsokdcposkpcdAún no hay calificaciones
- DerechoDocumento6 páginasDerechoMelissa LopezAún no hay calificaciones
- Bloque IDocumento3 páginasBloque ITFG TURAún no hay calificaciones
- Que Es El DerechoDocumento3 páginasQue Es El DerechoMalú QMAún no hay calificaciones
- Estado y DerechoDocumento3 páginasEstado y DerechoBerlín AlvarezAún no hay calificaciones
- ¿Quién le cree a la Justicia?: La lucha por el derechoDe Everand¿Quién le cree a la Justicia?: La lucha por el derechoAún no hay calificaciones
- Espíritu y estructura del Derecho Positivo: El marco jurídico mexicano.De EverandEspíritu y estructura del Derecho Positivo: El marco jurídico mexicano.Aún no hay calificaciones
- Introduccion al Derecho Civil y ConstitucionalDe EverandIntroduccion al Derecho Civil y ConstitucionalAún no hay calificaciones
- Resumen de Sobre el Derecho y la Justicia de Alf Ross: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Sobre el Derecho y la Justicia de Alf Ross: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La responsabilidad de los individuos por abusos de derechos humanos en conflictos internos: Una perspectiva positivistaDe EverandLa responsabilidad de los individuos por abusos de derechos humanos en conflictos internos: Una perspectiva positivistaAún no hay calificaciones
- La Analogía Del SerDocumento21 páginasLa Analogía Del SerP W Yezid Jimenez Moreno100% (1)
- Catalogo de PaisesDocumento7 páginasCatalogo de PaisesIvan AvellanedaAún no hay calificaciones
- El HipopótamoDocumento11 páginasEl HipopótamoJuly F. De Liz MisoAún no hay calificaciones
- Kyle M Yates - Nociones Esenciales Del Hebreo BiblicoDocumento150 páginasKyle M Yates - Nociones Esenciales Del Hebreo BiblicoDennis RojasAún no hay calificaciones
- Athanasius KircherDocumento1 páginaAthanasius KircherAmparo Seijas DíazAún no hay calificaciones
- ¿Amas Verdaderamente A Tu Pareja PDFDocumento3 páginas¿Amas Verdaderamente A Tu Pareja PDFomayraAún no hay calificaciones
- Instauración de La Colonia - ResumidoDocumento14 páginasInstauración de La Colonia - ResumidoDaisy Villcas SalazarAún no hay calificaciones
- DataDocumento183 páginasDataGeovanny GomezAún no hay calificaciones
- El Deporte y La BibliaDocumento3 páginasEl Deporte y La BibliaDaniel CalderónAún no hay calificaciones
- Tarea La Adoracion en El Nuevo TestamentoDocumento4 páginasTarea La Adoracion en El Nuevo Testamentorosaomairamarinsandoval487Aún no hay calificaciones
- Temas Bimestrales Primaria CUARTO PERIODODocumento7 páginasTemas Bimestrales Primaria CUARTO PERIODOhdquinteromAún no hay calificaciones
- Cartas de San Juan de DiosDocumento167 páginasCartas de San Juan de Diosmarinaperegrina100% (1)
- Evangelios ApócrifosDocumento1 páginaEvangelios Apócrifosezequiel buenfilAún no hay calificaciones
- La Creación Del Perú y La Génesis Del Desarraigo - David Roca BasadreDocumento13 páginasLa Creación Del Perú y La Génesis Del Desarraigo - David Roca BasadreDavid Roca BasadreAún no hay calificaciones
- Concepto de HumildadDocumento4 páginasConcepto de HumildadmarungodoyAún no hay calificaciones
- Evaluacion Grado 10 FilosofiaDocumento3 páginasEvaluacion Grado 10 Filosofiamendozajairo4Aún no hay calificaciones
- LegitimaDocumento16 páginasLegitimaHector Josué BenavidesAún no hay calificaciones
- BiografiaDocumento10 páginasBiografiaJulita CherryAún no hay calificaciones
- Año Cero 401 - 2023 Dic El Templo de La Humanidad PerdidaDocumento117 páginasAño Cero 401 - 2023 Dic El Templo de La Humanidad PerdidacentaurokiAún no hay calificaciones
- CENTAURODocumento4 páginasCENTAUROAndrea RojasAún no hay calificaciones
- 1 Confesion - ComunionDocumento20 páginas1 Confesion - ComunionFaymirAún no hay calificaciones
- Guia# 8 Lengua Castellana Grado Quinto. 2021Documento7 páginasGuia# 8 Lengua Castellana Grado Quinto. 2021SANTIAGO CARDONAAún no hay calificaciones
- RESUMEN MUERTE AntropologiaDocumento32 páginasRESUMEN MUERTE Antropologiajosli garcia uzcateguiAún no hay calificaciones
- Listin Diario 22022016Documento70 páginasListin Diario 22022016Lobsang MatosAún no hay calificaciones
- Folleto Evangelismo Práctico IDocumento2 páginasFolleto Evangelismo Práctico IsammyisraelgpAún no hay calificaciones