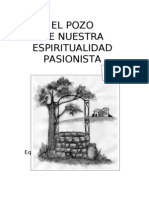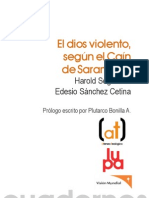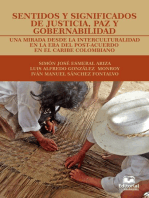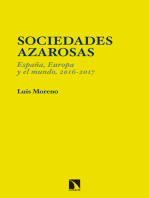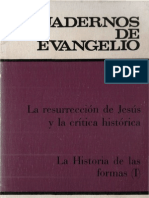Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Neoliberalismo en cuestión-AA. VV.
El Neoliberalismo en cuestión-AA. VV.
Cargado por
Carnéades De CireneTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Neoliberalismo en cuestión-AA. VV.
El Neoliberalismo en cuestión-AA. VV.
Cargado por
Carnéades De CireneCopyright:
Formatos disponibles
Cristianisme i Justicia
E. Rojo/L de Sebastin/C. Comas J.I. Gonzlez Faus/J. de los Ros J. Lpez Camps/J.Vives/J. Miralles J.M. Mardones/FJ-Vitoria/R Trigo
El neoliberalismo en cuestin
Coleccin PRESENCIA SOCIAL
Cristianisme i Justicia
E. Rojo / L. de Sebastin / C. Comas J.I. Gonzlez Faus / J. de los Ros J. Lpez Camps /J.M. Mardones / J. Vives J. Miralles / F.J. Vitoria / P. Trigo
EL NEOLIBERALISMO EN CUESTIN
Cristianisme i Justicia Barcelona
Editorial Sal Terrae Santander
ndice
Introduccin: Ideas-eje para un anlisis crtico, por Eduardo Rojo 1.a Parte: ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN 1. El Neoliberalismo. Argumentos a favor y en contra, por Luis de Sebastin 2. El Neoliberalismo y la historia. Lecciones positivas y negativas, por Caries Comas 3. Toma de posicin de un telogo, por Jos I. Gonzlez Faus
4. DILOGO
11
21
31 91
101
1993 by Editorial Sal Terrae Polgono de Raos, Parcela 14-1 39600 Maliao (Cantabria) Con las debidas licencias Impreso en Espaa. Printed in Spain ISBN: 84-293-1106-8 Dep. Legal: BI: 1905-93 Fotocomposicin: Didot, S.A. - Bilbao Impresin y encuademacin: Grafo, S.A. - Bilbao
2. a Parte: ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES 5. Dilogos para un amigo neoliberal, por Jordi Lpez Camps 6. Conflicto de valores en la disputa en torno al Neoliberalismo, por Jos I. Gonzlez Faus
7. DILOGO
113 149
175
EL NEOLIBERALISMO EN CUESTIN
3. a Parte: LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NEOLIBERALISMO 8. La razn econmica capitalista y la teologa poltica neoconservadora, por Jos Ai." Mardones 9. M. Novak, una teologa del capitalismo?, por Josep Vives
10. DILOGO
Participantes en el Seminario del equipo Cristianisme i Justicia Xavier Alegre, sj., prof. N.T. Facultat de Teologa de Catalunya (FTC). Antoni Badia, sj. prof. Teol. Fund. Institu de Teol. Fonamental (Sant Cugat). Caries Comas, prof. historia sistemas econmicos, ESADE. Josep Cobo, prof. filosofa. Teresa Forcades, mdico. Magdalena Fontanals, r s c , responsable actos pblicos de Cristianisme i Justicia (CCJ). Joaquim Garca Roca, telogo (Valencia). Juan N. Garca-Nieto, sj., socilogo, Presid. Fundacio Utopia d'Estudis Socials. Jos 1. Gonzlez aus, sj., responsable acadmico de CCJ, prof. teol. dogm. FTC. Merc Homs, gerente de CCJ. Teresa Iribarren, r s c , filosofa, directora BUP-COU. Daniel Jover, asesor de formacin y trabajo. Jordi Lpez i Camps, responsable rea formacin municipal, Diputacin Barcelona. Josep M. Lozano, prof. tica y filosofa social ESADE. Josep Miralles, sj., prof. tica y filosofa social ESADE. Pere Negre, prof. sociologa Univ. Autnoma Barcelona. Josep Rambla, s j . , prof. teol. espiritual FTC, dir. Seminario de Ejercicios. Francesc Riera, sj., Director de CCJ Eduardo Rojo, responsable rea social CCj, catedrtico de derecho Univ. Girona. Jorge de los Ros, prof. historia. Ignasi Salvat, sj. Presidente de CCJ, prof. moral social FTC Luis de Sebastin, prof. economa internacional ESADE. Josep Sois, sj., historia y teologa. Luis Sois, catedr. historia IB. Josep Vives, sj., prof. teol. dogm. FTC. Javier Vitoria, Director Instituto Diocesano de Teologa y Pastoral (Bilbao). Joan Trav, sj., prof. tica y filosofa social ESADE.
193 233
245
4.a Parte: ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA 11. Los agentes sociales y los sujetos de la historia, por Josep Miralles 12. Lecciones de la crisis de identidad de los sujetos, por F. Javier Vitoria
13. DILOGO
257 283
289
Conclusin: El mundo como mercado. Significado y juicio, por Pedro Trigo 303
EL NEOLIBERALISMO EN CUESTIN
invitados Jess M. Alemany, sj. Centro Pignatelli (Zaragoza). Dir. Seminario de investigacin para la paz. Benjam Bastida, catedr. economa Univ. Barcelona. Jos M. Bernal, sj., telogo, Director Centro Loyola (Alicante). ngel Castieira, prof. filosofa Univ. R. Llull (Barcelona). Jos M. Castillo, sj., telogo. Julio Colomer, sj., prof. tica Univ. Comillas ICAI (Madrid). Joaquim Gomis, periodista. Antonio Guillen, sj., economista. Jos M. Mardones, filosofa CSIC. Jos A. Martnez Paz, sj., Director Centro Pignatelli (Zaragoza). Xavier Quinz, sj., Director Centro Arrupe (Valencia). Xavier Morlans, prof. Teol. Fundamental FTC. Ramir Reig, sj., prof. en la Fac. Economa Univ. Valencia. Jorge de los Ros es el autor de los cuatro resmenes de los dilogos que aparecen al final de cada apartado del libro.
Lamento que cada vez sea ms difcil gozar de una verdadera experiencia de arte y de pensamiento... Hay excepciones. Pero estas mismas te documentan sobre el crecimiento irresistible... de puros productos comerciales que de ningn modo logran trascenderse en intervenciones artsticas; o de formas de retrica que, pese a presentarse como filosficas, carecen del requisito de toda filosofa, el de expresar un autntico pensamiento... A veces lo que dices y te es recriminado es tan obvio y patente como que un mundo con las desigualdades en la distribucin de riqueza como el nuestro es insostenible. De hecho, esto te lo confiesa cualquier empresario que tiene dos dedos de frente. Y no por ello es marxista. Pero parece que ni siquiera estas obviedades deban expresarse; mucho menos publicarlas o enunciarlas de viva voz. Es como si todos debiramos callar y aceptar con alegra lo que hay... Yo a sos les llamara la polica de la inteligencia: se dedican, con intensidad de sabuesos, a la caza y captura de cualquier forma de revelacin de grietas o fisuras en el mundo en el que estn confortablemente instalados... Eugenio Tras,
en: E. TRAS / C. ARGULLOL,
El cansancio de Occidente, pp. 85-87.
Introduccin Ideas-eje para un anlisis crtico
Eduardo ROJO
1. Durante el curso 1991-92, Cristianisme i Justicia organiz un ciclo de conferencias y un seminario sobre el neoliberalismo en el que se analiz dicho fenmeno desde diversas pticas y planos: poltico, econmico, social, cultural y religioso. Este libro recoge, revisadas y ampliadas, las intervenciones de los distintos ponentes, as como un resumen de los debates que siguieron en el marco de un grupo ms reducido de trabajo a la exposicin de cada conferenciante. Desde su puesta en marcha en 1982, Cristianisme i Justicia ha buscado estar atento a los cambios operados en nuestras sociedades y ha llevado a cabo diversos estudios, conferencias y debates sobre las cuestiones de mayor actualidad. Hemos analizado y debatido temas como las polticas econmicas, sociales y culturales, o el marco ideolgico de las diversas corrientes polticas que han afectado particularmente a Europa, sin olvidar su incidencia sobre pases no comunitarios y tambin de otros continentes, en especial el latinoamericano. Creemos que los procesos polticos deben tender a la integracin de la mayor parte de los/las ciudadanos/as en un proyecto comn, y hemos constatado el riesgo de que partes importantes de la poblacin se queden en los mrgenes de nuestra sociedad, extramuros de las nuevas realidades polticas, econmicas y sociales. En esta perspectiva se integran seminarios como el del neoliberalismo, cuya documentacin ahora se presenta, o, ms recientemente, el que acabamos de realizar en el curso 1992-93 sobre
II NW LIBERALISMO EN CUESTIN
INTRODUCCIN
13
la i'niiNliiii'cln de l;i nueva Europa. La presente Introduccin >t rlfndr rxponc nl^nnus de las ideas-eje que Cristianisme i Justicia, como ( cutio, subiere para una reflexin serena y un anlisis critico del neo liberalismo1. 2. Conviene recontar que durante las dcadas de los setenta y ochenta, perodos durante los que se incub y desarroll, respectivamente, la ideologa neoliberal, hemos asistido a profundos cambios en las sociedades industriales, tanto de ndole poltica como econmica, social y cultural. Aun a riesgo de esquematizar demasiado la realidad, pensamos que los ms relevantes son los siguientes: a) Disputas petrolferas (es decir, conflictos econmicos) que acaban convirtindose en conflictos blicos (es decir, contiendas polticas). Lo econmico y lo poltico se dan la mano y nos demuestran una vez ms, por si alguien tena alguna duda de ello, su estrecha e inescindible interrelacin. b) Cambios tecnolgicos con incidencia innegable sobre los procesos productivos y la reorganizacin de los tiempos de vida y de trabajo. La cuestin a debate es saber en qu medida dichos cambios repercuten en beneficio del conjunto de la poblacin o de slo una parte minoritaria de la misma. c) Creciente interdependencia a escala mundial de los sistemas econmicos, polticos y culturales, con el cada vez ms relevante desarrollo de las empresas transnacionales y la mundizalizacin de la informacin. Un conocedor de excepcin de la realidad internacional, como es el ex-Secretario de Estado de los EE.UU. H. Kissinger, recordaba no hace mucho tiempo que la poca de los Estados Unidos como principal fuente de capital inversor en todo el mundo se ha terminado, y que la creciente globalizacin de problemas tales como la proliferacin nuclear, medio ambiente, comunicacin e interdependencia econmica
provoca que su resolucin slo se pueda abordar desde una perspectiva global2. d) Reforzamiento de la Europa comunitaria, a diferencia de anteriores etapas histricas, como zona de inmigracin proveniente en gran mayora de los pases del sur del Mediterrneo (Magreb) y de la Europa central y oriental. De poco servirn los cerrojos polticos ante el mantenimiento en dichos pases de unas condiciones econmicas y sociales cada vez ms degradadas. En los debates y anlisis que sobre el fenmeno de la inmigracin hemos realizado en ms de una ocasin en Cristianisme i Justicia, hemos sugerido y seguimos sugiriendo la combinacin de dos polticas: la primera, de ndole global y que deben asumir todos los pases comunitarios, es una poltica de pleno apoyo econmico y social a las jvenes democracias de los pases del Este, y polticas de desarrollo integral para los pases de la periferia, que potencien sus propios recursos y que permitan a la mayor parte de la poblacin contribuir al desarrollo equilibrado y a la superacin de las graves carencias que sufren; la segunda, de ndole ms selectiva, tender a la plena integracin de los/las inmigrantes en nuestras sociedades y a garantizar el pleno derecho a la igualdad de trato en materia de empleo y condiciones de trabajo con respecto a los/las nacionales. e) Crisis del concepto de pleno empleo directamente productivo, pero, al mismo tiempo, aparicin de nuevas necesidades a cubrir mediante la creacin de nuevos empleos u ocupaciones y, paradjicamente, aumento del nmero de trabajadores/as desempleados/as, con lo que ello supone de infrautilizacin de importante capacidades productivas. Voces cualificadas (A. Schaff, A. Gorz, O. Lafontaine, P. Glotz, J. Garca Nieto) han subrayado que en un futuro muy cercano que a nuestro entender est prcticamente presente no habr trabajo para todos en el sentido de trabajo directamente productivo vinculado a la actividad industrial, ya que grandes cantidades de personas han dejado de ser necesarias para la
1. La presente Introduccin es fruto del trabajo colectivo realizado en el seno del rea Social de CU y ha sido debatida en la Comisin Permanente del Centro. Algunas de las ideas aqu expuestas se encuentran desarrolladas con mayor detalle en otras publicaciones de CU. Con todo, la responsabilidad final del texto corresponde nica y exclusivamente a su autor.
2. La distincin entre lo esencial y lo deseable. Hacia una redefinicin del concepto de seguridad nacional: El Pas (Temas de nuestra poca, 12-12-91), pp. 2-3.
14
EL NEOLIBERALISMO EN CUESTIN
INTRODUCCIN
15
industria, no como consecuencia de fluctuaciones cclicas, sino porque la sociedad exige, y la tecnologa hace posible, muy elevados niveles de productividad laboral3. Ahora bien, s habr pleno trabajo, o plena ocupacin o actividad, si les damos a las palabras el valor que deben tener en cada momento histrico; a ttulo de ejemplo, pinsese en todo lo que se puede hacer y poner en marcha en terrenos como la sanidad preventiva, la creacin artstica, la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, la investigacin, la cultura y la enseanza, la proteccin y asistencia a la tercera edad, la especial atencin a colectivos que se encuentran en situacin difcil o precaria, tanto en el mercado de trabajo como fuera del mismo, etc.4. Desde una perspectiva que mira hacia el futuro cercano, se ha subrayado, muy correctamente a nuestro entender, que dicho concepto de ocupacin en sentido amplio incluir, ciertamente, el tiempo dedicado a contribuir a las necesidades econmicas de la sociedad, por lo que se recibir una remuneracin adecuada, pero tambin actividades elegidas por cada uno que proporcionen una realizacin de la propia persona5. Se trata, en consecuencia, de poner en marcha una poltica de creacin de empleo, concertada por todos los agentes polticos, econmicos y sociales, sobre la base de un crecimiento econmico sostenido y que atienda a las necesidades no cubiertas en nuestra sociedad, en especial en sectores con alto contenido social como la educacin, las actividades sociales y culturales y el tiempo libre. f) Cambios vertiginosos en los pases europeos del antiguo bloque comunista y derrumbamiento de un modelo global sobre el que se haban construido numerosas teoras, luchas y expectativas de futuro para la construccin de una sociedad ideal en la que podra desaparecer la explotacin del ser humano, sin
que, hasta el presente, podamos vislumbrar con claridad en qu direccin avanzan los procesos de cambio en los mismos. En la actualidad nos encontramos, por un lado, con la cada del modelo comunista basado en la colectivizacin y planificacin total en todos los terrenos (poltico, econmico y cultural), as como con la imposicin de un modo de vida no asumido democrticamente; y, por otro, con las ambigedades, en unos casos, y los fracasos, en otros, de las polticas neoliberales, que no pueden solucionar los problemas de desigualdad y subdesarrollo en el Sur ni erradicar las crecientes bolsas de pobreza y exclusin social en los pases desarrollados. Parece, cuando menos, necesario reconocer que existen importantes desajustes en el orden econmico internacional, y que la economa de mercado necesita serias correciones sociales para evitar que se sigan acumulando millones de parados, en lugar de ponerlos a trabajar en la construccin de un mundo mejor para nuestros hijos6. Un anlisis sereno y una reflexin crtica constatan que el modelo de crecimiento que actualmente prevalece en nuestras sociedades genera exclusiones y reduce derechos sociales, pero no slo para los que se quedan fuera de l, sino tambin para una parte de quienes estn dentro del mismo, y no podemos olvidar, por ser importante, que estas exclusiones y fenmenos de pobreza y marginacin se dan en sociedades donde existe, ciertamente, un contexto de abundancia. Los problemas ms graves que aparecen en nuestras sociedades desarrolladas y con elevado grado de bienestar provienen del hecho de que existe un sector de la poblacin cada vez ms numeroso que se queda al margen del universo de la mayora. La cada del comunismo o, para los que quieran ser ms puristas, del modelo poltico denominado como tal marca ciertamente el final del S. XX y deja ingratos recuerdos para una gran parte de quienes lo vivieron, tanto en el terreno socieconmico (mecanismos econmicos ineficientes y estructuracin clasista de la sociedad frente a la terica inexistencia de clases sociales) como poltico (falta de libertades democrticas).
3. A. KING / B. SCHNEIDER, La primera revolucin mundial. Informe del Consejo al Club de Roma, Barcelona 1991, pp. 83-84. 4. L. GONZLEZ-CARVAJAL, Volver alguna vez el pleno empleo?, Noticias Obreras 995 (1989), pp. 33-34. 5. A. KING / B. SCHNEIDER, La primera revolucin..., op. cit., p. 84. Con todo, el Club de Roma nos recuerda que esta optimista imagen del trnsito de la sociedad actual de la informacin a una sociedad ocupacional en la que el tiempo libre tendr un carcter creativo y satisfactorio, puede suceder en el Norte..., pero est lejos de realizarse en el Sur.
6. T. GAUDIN, Las doce utopas del S. XXI: El Pas (Temas de nuestra poca, 19-12-91), pp. 78-79.
16
EL NEOLIBERALISMO EN CUESTIN
INTRODUCCION
17
Pero, dicho esto con toda claridad, hay que aadir con la misma rotundidad que el sistema econmico alternativo no ha solventado los problemas que provocaron en gran medida, hace ms de siglo y medio, la formulacin del pensamiento marxista; y esto aun reconociendo los avances econmicos, sociales y culturales conseguidos a travs de su lucha por la clase trabajadora y que contribuyeron, paradjicamente, a humanizar la economa de mercado y el capitalismo. Los problemas existentes desde hace ms de un siglo en buena parte del planeta (marginacin, bolsas de pobreza, falta de libertades, inmigracin forzosa...) siguen presentes en la actualidad, ya que no pueden desaparecer por arte de birlibirloque ni por pretendidos finales de la historia. Desde la asuncin de esta realidad, hay que reafirmar la bondad de un sistema poltico, econmico, social y cultural que refuerce los valores de la libertad con justicia, solidaridad e igualdad para hacer frente a los valores insolidarios que predominan en nuestras sociedades desarrolladas (entre ellos, y no el menos importante, el de la exaltacin de la riqueza y del xito econmico, que contribuye a dejar fuera de la sociedad a un segmento importante de la poblacin). 3. Buena parte de la cultura neoliberal imperante durante la dcada de los ochenta se ha construido alrededor de la lucha contra los valores desarrollados en Europa durante la postguerra mundial; ejemplos claros y evidentes seran la crtica descarnada a las instituciones del Estado de bienestar, la cultura del triunfo individual frente a los dems y el ataque frontal a las organizaciones sindicales como pretendidos sujetos retardatarios del progreso social. Pero la oleada conservadora no nos puede hacer olvidar que Europa se construy sobre los valores de justicia, solidaridad y progreso, los cuales, a pesar de los ataques antes citados, son valores que no han desaparecido. Estamos viendo ya, adems, los efectos perniciosos que las polticas neoliberales han tenido en el terreno social en los dos pases ms significativamente abanderados de la revolucin neoliberal (EE.UU. y Gran Bretaa) y los costes econmicos que han significado para una parte importante de la poblacin. En tal tesitura, debemos contribuir a cambiar los vientos de la historia y recuperar incorporando todo lo que de nuevo sea necesa-
rio aquellos valores que posibilitaron el desarrollo de una Europa solidaria en la dcada de los sesenta y buena parte de los setenta. Adems, nos parece til y necesario deshacer un equvoco existente respecto al pretendido abstencionismo econmico y social de los gobiernos conservadores. Si algo ha caracterizado en la pasada dcada a tales gobiernos, ha sido su descarado intervencionismo en el mbito econmico pero a favor del conglomerado militar, en Estados Unidos y en el mbito laboral pero para restringir los derechos colectivos y sindicales, en Gran Bretaa. En suma, debemos recapacitar sobre qu tipo de desarrollo propugnamos y con qu valores, teniendo bien claro que la competitividad es un valor que debe servir para el enriquecimiento colectivo y no slo para provocar un agravamiento de las desigualdades, y que la economa no puede ser pensada independientemente de los cuadros institucionales y de la sociedad en que se inserta... El debate (actual) se realiza sobre el reparto de los frutos del crecimiento... lo que evidentemente es muy importante..., pero no sobre el sentido y modalidades a largo plazo del desarrollo, lo que no lo es menos7. 4. Quienes lean esta publicacin podrn encontrar en su interior diversas y plurales visiones del fenmeno neoliberal, de lo que cada autor califica de virtudes y defectos, aciertos y errores del mismo*. No puede ser de otra forma, porque el neoliberalismo plantea problemas reales y existentes (crisis fiscal del Estado, crecimiento del dficit pblico, burocratizacin del Estado de bienestar, incremento del desempleo, falta de participacin de los ciudadanos en la cosa pblica...) y ofrece sus alternativas, que no hay que olvidar que tienen acogida positiva en una parte
7. Emploi, croissance, societ. Rapport du Commissariat General du Plan, Liaisons Sociales 104 (14-10-91), pp. 1-5. Se trata de un importante documento de trabajo elaborado por una comisin presidida por Guy Roustang, en el que se aborda el estudio y anlisis del empleo en relacin con la evolucin general de la sociedad. * Las exposiciones del Curso, que constituan el material de debate, eran siempre dobles: a una exposicin de un cientfico social segua una toma de posicin de un miembro del rea teolgica. El libro, aun con algunos aadidos, ha conservado suficientemente esa estructura.
18
EL NEOLIBERALISMO EN CUESTIN
significativa de la sociedad. Nos permitimos, adems, sugerir la lectura detallada de los resmenes de los debates realizados con posterioridad a cada sesin. Es claro y evidente que la riqueza intelectual expresada en tres horas de debate posterior a cada ponencia es muy difcil de sintetizar en pocas pginas, por lo que es an ms de agradecer que dicha sntesis recoja fielmente las lneas maestras de cada debate y permita al lector/a tener una idea clara de dnde se situaron los puntos de encuentro y de friccin entre los/las diversos/as participantes. Desde nuestra modesta atalaya de reflexin intelectual, queremos contribuir con esta publicacin al debate en el seno de la sociedad sobre qu valores deben primar para que el ideal de justicia encuentre plena carta de ciudadana en la misma. No somos neutrales ni aspticos en este debate, porque apostamos por un desarrollo social justo y equilibrado que se sita en las antpodas de quienes optan por una poltica econmica y social que beneficia a una pequea parte de la poblacin. Pero, al mismo tiempo, afirmamos que la reforma o transformacin social slo es posible si conocemos suficientemente la realidad y sus valores subyacentes y si estudiamos y analizamos las distintas corrientes ideolgicas y buscamos los posibles puntos de encuentro y comunin en esta lucha por la justicia. Quisiramos que nuestra publicacin contribuyera a este quehacer.
1.a Parte: ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
1 El Neoberalismo. Argumentos a favor y en contra
Luis de SEBASTIN
Entiendo e neoberalismo como una manera de pensar y actuar sobre la organizacin de la economa nacional e internacional, lo cual implica, naturalmente, pensamiento y accin sobre realidades polticas y sociales conexas. Me voy a ceir al neoliberalismo econmico tal como se manifiesta en un conjunto de fenmenos: discursos, libros, escritos y actuaciones de gobiernos. El neoberalismo no es un cuerpo doctrinal homogneo, con tesis bien establecidas y aceptadas por todos los que se confiesan neoliberales. El neoberalismo implica ms bien una tendencia intelectual y poltica a primar, es decir, estimar ms y fomentar preferentemente las actuaciones econmicas de los agentes individuales, personas y empresas privadas, sobre las acciones de la sociedad organizada en grupos informales (pensionistas), formales (asociaciones de consumidores, sindicatos), asociaciones polticas (partidos) y gobiernos. Por eso pone tanto nfasis en todo lo que garantice la libertad de actuacin de los agentes individuales en la economa y, en primer lugar, en la propiedad privada de los medios de produccin, en las ganancias y en la defensa del patrimonio. El neoberalismo profesa que el mercado libre, incluso el mercado real y concreto, ms o menos libre, que tenemos hoy en da, coordina adecuadamente las acciones individuales de
22
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NEOLIBERALISMO. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
23
carcter econmico para conseguir un acerbo de riquezas mayor del que se podra conseguir con otros mtodos de organizar la economa (planificacin, intervencin estatal, economa mixta). Los fallos que pueda tener el mercado, que no se niegan, siempre son menores, o de menores consecuencias, que los fallos de los sistemas alternativos, como la planificacin (como se puede ver en Rusia y pases satlites!), el control de los mercados y la intervencin en ellos del Estado como agente. Para los neoliberales, el mercado maneja ms datos e interpreta mejor la informacin que suministran los participantes en l, compradores y vendedores, que cualquier oficina de planificacin o control de los ministerios econmicos. Los empresarios y los consumidores saben mejor que ninguna agencia estatal lo que les conviene o no, lo que prefieren o rechazan y lo que quieren hacer con su dinero y su riqueza. La racionalidad de los agentes individuales, familias y empresas, que buscan la mxima ventaja en las transacciones econmicas que hacen, asegura el uso ms eficiente, es decir, econmico, de los recursos escasos de la economa. Los gobiernos tienen una racionalidad diferente; al no tener que hacer frente a la necesidad de obtener beneficios para mantenerse en el mercado compitiendo con otros, no comparan tan precisamente sus costos con sus beneficios; su mentalidad es ms poltica, porque supone que unos ciudadanos son ms dignos que otros de recibir el dinero pblico. Por todas estas razones, sus decisiones no logran soluciones ptimas desde el punto de vista del uso de los recursos escasos, sino grandes despilfarros y elefantes blancos. El neoliberalismo moderno propugna que la accin del gobierno sobre la economa, a travs de las instancias y los instrumentos aceptados de poltica econmica (poltica econmica y fiscal, poltica comercial y cambiara, poltica de competencia, del medio ambiente, etc.), sea lo menos intensa posible. Prefiere que sea parca, transparente, constante (con pocos cambios) y, en general, la menor posible. La oposicin de los neoliberales a la intervencin gubernamental se ha revestido en nuestros das de ropaje tcnico y se ha expuesto con gran aparato economtrico. La razn, dicen los tcnicos, es que una poltica econmica muy activa tiene pocas probabilidades de triunfar, porque los agentes econmicos tienen expectativas racionales
sobre el acontecer econmico, segn las cuales pueden creer o no creer que las acciones del gobierno vayan a lograr sus metas, y, si no lo creen, las acciones del gobierno fracasarn. Ejemplo: nadie cree las predicciones de inflacin que hace Solchaga, y por eso mismo las actuaciones de individuos y empresas hacen que la inflacin sea mayor de lo que el ministro anuncia. En esto se enfrentan a los keynesianos y neo-keynesianos, que propugnan una intervencin ms activa y diferenciada del gobierno en el control cuando es posible y compensacin de los ciclos econmicos. El keynesianismo, cuya hegemona coincide con los aos ms prsperos de la humanidad, es una aberracin para los neoliberales, principalmente porque coexisti con e hizo posible el financiamiento de el desarrollo del Estado de bienestar y los aos de predominio poltico de la social-democracia en Europa y del partido demcrata en los Estados Unidos. La crtica al Estado de bienestar es otro de los temas recurrentes de los neoliberales. Dicha crtica tiene dos aspectos: uno es, naturalmente, el gasto pblico que genera. La financiacin de la seguridad social absorbe ahorros de las familias y de las empresas, apartndolos de usos ms eficientes, como sera invertirlos en actividades productivas. De esta manera, unos ahorros, que ya son pequeos por el crecimiento incesante de la presin fiscal, dicen, se desvan a financiar actividades no productivas, sustrayndoselos a los sectores productivos. El otro aspecto es ms filosfico, porque ven al Estado de bienestar como una amenaza para la libertad individual o, por lo menos, como una cortapisa a la iniciativa privada y al derecho que tiene cada persona a valerse por sus medios (Millet i Bell), en la medida en que acostumbra a los ciudadanos al paternalismo del Estado, que, al garantizar una proteccin completa para las eventualidades de la vida laboral, quita a los individuos el estmulo del trabajo y les hace menos aptos para asumir riesgos y para obtener mayores ventajas en una economa competitiva. De estos principios generales se siguen, con bastante lgica, los criterios para la interpretacin y remedio de los problemas concretos de nuestra economa. Los grandes problemas que tenemos hoy en da se suelen interpretar por los neoliberales como resultado de algn tipo de intervencin estatal o de au-
24
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NEOLIBERALISMO. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
25
toridades locales en la economa, lo que crea distorsiones en la asignacin de recursos y retrasos en el crecimiento de la productividad global de la economa. El Estado no es la solucin, el Estado es el problema es un slogan que resume esta manera de pensar. As, por ejemplo, el desempleo, que es sin duda uno de los principales problemas de nuestra sociedad, es para los neoliberales el resultado de las rigideces en el mercado de trabajo, fruto de la legislacin laboral y de la existencia y labor de los sindicatos. Es decir, que el desempleo sera un exceso de oferta (personas que ofrecen sus servicios laborales) sobre la demanda (de los empresarios para emplearlos en actividades productivas). Para eliminar ese exceso de oferta, o bien se reduce la oferta, saliendo gente del mercado de trabajo, lo cual se hace eventualmente aumentando el desempleo involuntario, o bien se reduce el salario real o lo que es ms relevante el costo para el empleador de contratar mano de obra (lo que incluye la facilidad y baratura del despido). Un argumento que tiene un supuesto bastante difcil de obtener en una economa en crisis: que la demanda de mano de obra en su conjunto tiene una importante elasticidad con respecto al costo unitario de la misma1. La crisis industrial de algunos sectores productivos, como el carbn, el acero, el textil, la construccin naval, etc., es para los neoliberales puros el resultado de una poltica de subvenciones estatales sin contraprestacin por parte de las empresas privadas del sector en trminos de mayor productividad, racionalizacin de la administracin, inversin en investigacin y desarrollo, etc.; subvenciones, pues, contraproducentes, en cierta manera a fondo perdido, que han fomentado la falta de espritu empresarial e innovador y, en definitiva, de competitividad internacional. Y si se trata de empresas pblicas, entonces les es achacada mala gestin (que la gestin de las empresas pblicas
es siempre mala es casi un dogma neoliberal que ignora muchas excepciones a la regla). He escrito arriba neoliberales puros en contraposicin a los que podramos llamar neoliberales bastardos, que abandonan su fe cuando estn en juego subvenciones del Estado o de la Generalitat para el sector o las empresas en que de alguna manera tienen un inters personal. Un ilustre ultraliberal cataln2, recientemente, en una conferencia pblica, despus de exaltar y defender vigorosamente los principios liberales, peda una poltica industrial de subvenciones estatales, me imagino para salvar la industria textil. La coherencia ideolgica de muchos neoliberales se acaba ante el umbral de la propia casa. Los problemas de la seguridad social, sobre todo en la asistencia mdica y sanitaria, tendran que ser resueltos por medio de seguros mdicos privados, lo que equivaldra a privatizar la medicina, por as decir, deshaciendo lo andado por la va del Estado de bienestar desde despus de la Segunda Guerra Mundial, un perodo de casi medio siglo. Y se prev que no tendran ninguna posibilidad de acceso a los seguros privados, aunque ello podra representar un nmero importante de ciudadanos, con el paro que tenemos. En Estados Unidos, donde no hay seguro obligatorio de enfermedad, el 15 por ciento de la poblacin no tiene ninguna garanta de asistencia mdica y tiene que acudir al sistema de beneficiencia, que es bastante imperfecto. Tpicamente, los neoliberales europeos aceptan con muchas reticencias lo que nos ofrece el Tratado de la Unin Europea de Maastricht. Pero su opinin es bastante ambigua, porque les gustara que ya estuviramos en la Europa de la perfecta movilidad de bienes, servicios y factores, en la Europa de la completa unin monetaria y econmica, con un mnimo gobierno europeo, pero no parecen dispuestos a aceptar las directivas y otras normas que emanan de la Comisin de Bruselas para llegar a ese estado de felicidad. La burocracia de Bruselas es una
1. Lo ms probable es que, si se reducen los salarios en una situacin de crisis con insuficiente consumo, como sucede ahora, se aumente la crisis, como sucedi en Estados Unidos e Inglaterra en los aos treinta, en tiempos de la Gran Depresin.
2. Salvador Millet i Bell en una conferencia pblica en la compaa de seguros FIATC, en la que el autor tambin fue conferenciante, el 26 de octubre de 1992.
26
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NEOLIBERALISMO. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
27
de las btes noires y sufre todo tipo de crticas por este concepto. El subdesarrollo de los pases pobres es otro problema que los neoliberales achacan en gran medida a falsas polticas que han ignorado al mercado y han preferido que unos funcionarios internacionales (del Banco Mundial, por ejemplo) y nacionales (de los ministerios de planificacin) averiguaran qu lneas maestras de actividad tenan que seguir los pases para desarrollarse. Segn esto, habra habido mucho dogmatismo, no contrastado con el mercado, al emprender la industrializacin de sociedades agrarias especializadas en producir para la exportacin, en vez de perfeccionar los mecanismos del mercado y fomentar el control de la natalidad. El crecimiento exagerado del sector pblico, que ha utilizado mucho dinero ineficiente y corruptamente, habra sido otro freno al desarrollo de los pases pobres. La solucin de los enormes problemas de los pases en vas de desarrollo estara en una estrategia para reforzar los mecanismos del mercado consistente en: a) La privatizacin, para eliminar las deficiencias de las empresas pblicas. b) Restaurar los precios de mercado en las utilidades (agua, electricidad), transportes pblicos y productos bsicos, para estimular a los productores, sobre todo a los de alimentos, y racionalizar el uso de recursos escasos. c) Liberalizar el comercio exterior, para que afloren las ventajas comparativas (pero entienden que esto slo es posible si los pases desarrollados abren sus mercados a los productos con ventaja comparativa). d) Establecer un sistema legal y judicial adecuado para proteger la propiedad y garantizar el disfrute de los beneficios del esfuerzo empresarial, sin cargas fiscales excesivas, por ejemplo. e) Reducir las dimensiones del Estado, con menos ministerios y cargos pblicos, para que disminuya el gasto pblico hasta lo estrictamente necesario. f) Fomentar la educacin y la salud por medio de sistemas que aseguren la libertad de opcin de las familias (utilizando,
por ejemplo, vales que se entreguen a las mismas y que puedan hacerse valer en la escuela que se prefiera), penalicen el mal servicio y ahorren gastos en educacin y salud. El desmantelamiento de las economas socialistas de Europa del Este es para ellos una solemne comprobacin de todas sus tesis. El mercado ha impuesto su ley a la larga. Las ineficiencias que se originan cuando se ignoran completamente las seales y alarmas que lanza el mercado acaban siendo mortales para el sistema de planificacin socialista. La crisis de los pases del Este de Europa es la reductio ad absurdum de las economas socialistas y, por implicacin, de todos los sistemas que otorgan una gran preponderancia al Estado como agente regulador de la actividad econmica. La lucha entre la planificacin y el mercado, la iniciativa privada y la intervencin estatal se ha zanjado definitivamente a favor de la libertad y el individuo. La historia ha terminado! La crtica del neoliberalismo, tema central de este seminario, tiene que partir de un supuesto filosfico y de otro supuesto econmico. El supuesto filosfico es el destino universal de los bienes materiales, es decir, que son para todos los seres humanos. El supuesto econmico es que el comportamiento de los individuos en la esfera econmica (el mercado) lleva necesariamente a conflictos de intereses que slo pueden ser resueltos o moderados por una instancia exterior al mercado: una clase social, el Estado, la Iglesia o la sociedad entera. Son dos supuestos pesimistas que se oponen frontalmente a los supuestos optimistas, interesadamente optimistas, del neoliberalismo, que admite la pobreza como algo necesario y funcional para obtener mayores bienes y desconoce la presencia de conflictos de intereses en su discurso econmico para encubrir la razn del ms fuerte, lo que se considera ventajoso para la raza humana en abstracto. Para el neoliberalismo, los fenmenos que desde una visin tica de la realidad socio-econmica llamamos conflictos (explotacin, pobreza, desempleo, marginacin, competencia desleal, sobre-produccin, fuga de capitales, quiebras bancarias, crash de la bolsa, enfrentamientos regionales, etc.) son epi-
28
ASPECTO ECONMICO ESTADO DE LA CUESTIN
EL NEOLIBERALISMO ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
29
sodios necesarios y positivos de la lucha de los ejemplares ms fuertes de la raza humana para conseguir mayor riqueza, mayor prosperidad, mayor bienestar para la humanidad en general, aunque no necesariamente para todos y cada uno de los miembros de esa raza. Pero esto no importa; la humanidad se considera mejorada slo con que algunos de sus miembros alcancen niveles nunca antes logrados de riqueza. Esto es un desarrollo vicario, en el que los ricos ejercen la funcin de representar a toda la humanidad en el disfrute de los bienes materiales de la creacin. Por eso la crtica del neoliberalismo debe reivindicar el j destino universal de los bienes de la tierra y exigir como derecho I inalienable de los individuos un mnimo aceptable de bienestar (que, naturalmente, es cada vez mayor con los adelantos de la tcnica) para todos los habitantes de la tierra sin excepcin, teniendo en cuenta tambin a las futuras generaciones, en la medida en que nuestras acciones de hoy condicionan sus posibilidades de maana. Si este mnimo no lo garantiza el mercado, como normalmente sucede, entonces la sociedad asume el deber de hacer que los bienes creados por el hombre cumplan su destino de satisfacer las necesidades de todos los seres humanos; la sociedad se convierte as en la ltima responsable y garante del desarrollo generalizado y el bienestar de todos. Esto nos lleva a insistir en la re-distribucin de los frutos del trabajo, del capital y de la tierra (y otros recursos naturales) de una manera ms coherente con el destino universal de los bienes. La re-distribucin que los neoliberales relegan al final del proceso de crecimiento, convirtindola en una redistribucin escatolgica, o sea, al final de los tiempos tiene que ser el grito de movilizacin contra el neoliberalismo. El efecto rebase, es decir, que llegue a los niveles inferiores de ingresos lo que sobra en los superiores, no es aceptable ticamente ni funciona adecuadamente. Ya los clsicos de la Economa Poltica de los siglos XVIII y XIX: Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mili y, desde luego, Marx, que recogi esta tradicin y la llev a sus lgicas conclusiones, comprendieron y explicaron en pginas lcidas que no me canso de repetir (ver mi folleto sobre el neoliberalismo I publicado por Cristianisme i Justicia) que el proceso de distri[ I bucin del producto nacional es un proceso conflictivo en el
que priman las relaciones de fuerza de los distintos grupos que \ se disputan el pastel; que la distribucin del producto dejada al mercado es desigual y normalmente injusta; y que la sociedad tiene que intervenir de alguna manera para moderar estos conflictos y redistribuir equitativamente lo que las relaciones de / fuerza distribuyen con poca equidad. Ahora tendramos que ver paso a paso cmo las propuestas neoliberales ignoran los dos supuestos mencionados y, en consecuencia, las exigencias de la justicia y la equidad; cmo se tendran que formular las polticas econmicas y sociales para tenerlos en cuenta; cmo se tiene que compatibilizar la redistribucin con la eficiencia en la produccin el tema preferido de los neoliberales, pero, en concreto, en una sociedad avanzada pero en crisis, como la nuestra, y en nuestro entorno internacional. Aqu hay un conflicto, el conflicto entre eficiencia y distribucin, que no se puede ignorar en favor de ninguno de los dos trminos con exclusin del otro. Esto tericamente est muy estudiado, pero parece que resulta muy difcil realizarlo en la prctica poltica. sta debera ser, a mi manera de ver, la tarea del seminario.
2 El Neoliberalismo y la historia. Lecciones positivas y negativas"
Caries COMAS
El neoliberalismo, como su nombre indica, reivindica el liberalismo, sobre todo el liberalismo econmico, o sea, la libre empresa sin entorpecimientos por parte del Estado o de los sindicatos. El liberalismo econmico se estuvo gestando durante casi un milenio, y su eclosin dividi la historia en dos: por un lado, la edad antigua, polarizada por el mbito poltico y, por otra, el milagro econmico, protagonizado por la burguesa y el liberalismo. Posteriormente, desde el siglo pasado, este liberalismo ha sido moderado por la intervencin del Estado y por la creacin de determinadas redes sociales protectoras como los
* El presente trabajo fue redactado como preparacin de una conferencia (dada el 29 de mayo de 1992 en el Centre Cristianisme i Justicia de Barcelona) dentro del ciclo El neoliberalismo: datos sociolgicos y perspectiva cristiana. Al da siguiente, la conferencia fue discutida en un dilogo de expertos. El Postcriptum de este trabajo ha sido redactado despus de este dilogo. El presente escrito pretende ser una reflexin de sntesis interdisciplinaria y, por ello, no se presta a ofrecer referencias bibliogrficas concretas, dado que se relacionan disciplinas enteras. Sin embargo, en notas a pie de pgina har alusiones bibliogrficas y al final del trabajo recoger unas cuantas obras concretas para que el lector pueda ampliar algunos conceptos y se pueda ver, adems, de qu autores concretos dependo en determinados temas.
32
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
33
sindicatos; el neoliberalismo reacciona contra estos frenos reivindicando la creatividad que mostr el liberalismo inicial. Es preciso, pues, situar el fenmeno neoliberal dentro de la historia, dado que es innegable que el liberalismo que l reivindica fue el clima propio del milagro econmico de la humanidad, aunque, por otro lado, represent el olvido de la solidaridad social que desde siempre haba caracterizado a esta misma humanidad. En las reflexiones trataremos, en primer lugar, de recoger lo que tiene de legtimo el neoliberalismo, es decir, trataremos de aprender la leccin de progreso econmico que ha dado el liberalismo dentro de la historia; pero, despus, cuando ya hayamos concedido todo lo que sea necesario conceder, tendremos derecho a examinar los peligros de la situacin presente, peligros derivados de un liberalismo unilateral. Nuestro examen, tanto de la eficacia del liberalismo como de sus peligros, lo haremos desde una doble perspectiva: comenzaremos por lo que nos dice la historia y despus pasaremos a lo que nos ensea la sociologa.
de nuevo, y nuevas tierras eran roturadas para aumentar las cosechas. Pero faltaba an una- ltima oleada: por un lado, los sarracenos, desde la ribera norte del Mediterrneo, realizaban incursiones hasta zonas tan lejanas como la frontera de Baviera; por otro lado, los magiares, desde Hungra, iban a saquear hasta tan lejos como la desembocadura del Loire o el norte de Italia; y, finalmente, los vikingos de Dinamarca remontaban todos los ros y asediaban ciudades como Pars o Pamplona. Hacia el ao mil la situacin se haba calmado, y el progreso interrumpido pudo avanzar con continuidad. El campesinado, ms productivo que nunca, venda sus productos en los mercados, y nacan ciudades en torno a estos mercados. Los italianos surcaban el Mediterrneo e iban a buscar a Bizancio las sedas de China y la pimienta de Indonesia para despus venderlas en las cortes feudales del Rhin o del Sena. En los Pases Bajos nacan con fuerza los hilados y los tejidos. Surgan poderosos negociantes que repartan trabajo a los artesanos y gestionaban los importantes negocios a larga distancia. Poco despus, descubierta ya Amrica y tambin la ruta africana para llegar a Indonesia, los ingleses y holandeses suplantaban a los italianos en el gran comercio y en la banca y creaban los grandes negocios en los que se entroncara la revolucin industrial del XVIII. Todo ello constitua el milagro econmico de la humanidad, que permitira que en slo 200 aos, desde mediados del XVIII hasta mediados del XX, Europa fuera capaz de alimentar el cudruple de personas, y que cada uno de nosotros viviera once veces mejor.
1. LA HISTORIA: EL SURGIMIENTO DEL LIBERALISMO SIGNIFIC UN MILAGRO ECONMICO Y, A LA VEZ, UN INQUIETANTE CAMBIO DE CLIMA 1.1. El milagro econmico El milagro En Europa occidental, el Imperio Romano se desintegr golpeado por grandes invasiones: hunos, visigodos, francos, etc. Estos invasores fueron seguidos, un siglo ms tarde, por nuevos pueblos como los avaros y lombardos. Y, poco despus, los musulmanes iban extendindose por el sur del Mediterrneo y hacia su ribera norte. Hacia el ao 800, los tiempos de Carlomagno, la tranquilidad pareca hacer renacido, y, por tanto, la poblacin creca
El burgus y la libertad En todo este proceso, la burguesa protagonista tuvo una relacin muy peculiar con los gobernantes. Alrededor del ao mil, des, pues de tantas invasiones, lo que exista era el desgobierno, e s decir, la anarqua de mltiples pequeos seores feudales. Poco a poco, los reyes fueron reconquistando terreno y sometiendo a estos seores. La burguesa ayud a la realeza, puesto que l e interesaba un mundo ms unificado a travs del cual se pudieran transportar mercancas sin miedo a los robos de los sucesivos
34
ASPECTO ECONMICO ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
35
seores comarcales. La ayuda fue econmica, puesto que los reyes necesitaban financiar un ejrcito cada vez ms caro, principalmente despus del descubrimiento de la plvora. Las relaciones entre burguesa y monarcas fueron, sin embargo, ambiguas: si, por un lado, la burguesa ayud a los monarcas, por otro lado, tuvo que mantenerlos a raya. En efecto, las necesidades financieras de los monarcas eran un pozo sin fondo, y los sistemas tributarios y las exacciones arbitrarias en caso de emergencia amenazaban con acabar con los negocios. Por ejemplo, el conde-duque de Olivares, para poder pagar a sus tropas durante la Guerra de los Treinta Aos, acab requisando los cargamentos de las naves que regresaban de Amrica, y esto llev a la quiebra a la clase comercial sevillana (que era la nica clase comercial importante que exista en aquel momento en la pennsula Ibrica). En los pases donde en aquel momento la burguesa estaba ms desarrollada, es decir, en los Pases Bajos y en Inglaterra, los gobiernos tuvieron que someterse a lo que la burguesa les peda: respetar las reglas del juego del negocio, es decir, el derecho civil o la sacrosanta propiedad privada. Por ejemplo, en Inglaterra fue decisivo que en 1624 el Parlamento arrancara a Jacobo I el Estatuto de los Monopolios. Segn ese Estatuto, el rey ya no poda otorgar el monopolio de venta de un producto en un lugar a quien a cambio le ofreciera dinero, sino slo a quien aportara una innovacin tecnolgica. A lo largo del siglo siguiente, es decir, durante el s. XVIII, los gobiernos se vieron obligados a dejar totalmente libre el campo de los negocios: era la libertad de empresa, o sea, el liberalismo econmico. Tanto en la Gran Bretaa de Adam Smith como en la Francia de los fisicratas, la consigna era laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-mme: que el Estado no se meta, porque el mundo funciona solo (es decir, que al mundo lo hacen funcionar los burgueses solos). Lo importante de todo este cambio es que se instaur un clima mental que resultaba una novedad en la humanidad1.
1.2. Un inquietante cambio de clima mental: de la sociabilidad antigua al individualismo moderno El clima mental antiguo: estima de la sociabilidad y menosprecio del comercio2 a) La sociabilidad por encima de todo En las bandas cazadoras-recolectoras primitivas haba una alta estima de la sociabilidad, y a ella se subordinaban los instintos ms centrales. Se era consciente de que un ser humano no poda sobrevivir en solitario, y, por tanto, consideraban la asociacin como el bien ms importante.
1. El milagro econmico acontecido a lo largo de las Edades Media
y Moderna no se presta a referencias bibliogrficas concretas, es toda una rama de la historiografa econmica La liberacin de la burguesa es tambin un tema amplio de la historiografa, de las obras citadas en la bibliografa, la de North y Thomas dedica a ello algunos captulos 2 En cuanto al cambio de clima mental entre la antigedad y la Edad Moderna, el autor que despert la problemtica fue el economista hngaro afincado en los Estados Unidos, Karl Polanyi Segn l, en la antigedad la economa estaba sometida a la sociedad e integrada como un momento de la sociabilidad, mientras que actualmente es la sociedad la que est sometida a la economa De Polanyi no cito su obra programtica (The Great Transformation), sino el resultado de unos aos de estudios de un equipo formado a su alrededor (sobre todo en la Universidad de Columbia), equipo que trataba de documentar la intuicin inicial. Polanyi influy intensamente en el pensamiento norteamericano de los aos cincuenta, y en este clima, aunque no se puedan considerar discpulos suyos, escribieron tanto antroplogos (por ejemplo, Service o Sahlins) como histonadores de la antigedad clsica (por ejemplo, Finley) En cuanto al clima sociable de la humanidad primitiva, cito en la bibliografa dos buenos manuales de los antroplogos antes citados (el de Service hace referencia al tipo de sociedad ms primitivo, los cazadores-recolectores; y el de Sahlins revisa un estadio ulterior, el de los agricultores primitivos) De los imperios mesopotmicos, egipcios o pre-colombinos no he citado nada en concreto, pero se pueden hallar referencias en el libro de Polanyi mencionado Valga aqu como ilustracin la muy citada frase de Herodoto, que, refirindose a la reaccin del rey Ciro cuando los espartanos le amenazaron si atacaba las ciudades griegas del Asia Menor, puso en boca del rey estas palabras. Hasta ahora no puedo temer a esta clase de hombres, que en
36
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
37
El sexo se subordinaba a crear sociabilidad, utilizndolo para crear vnculos de parentesco bien estudiados. Y tambin los bienes materiales eran utilizados para crear sociedad: por ejemplo, un cazador deba repartir con mucho cuidado diferentes partes del animal entre suegros, padres, cuados, etc., con el fin de mantener los lazos sociales. Sin duda les gustaba poder obtener objetos exticos, pero stos no eran adquiridos mayoritariamente mediante un intercambio mercantil, sino como donativo de un pariente que llegaba de tierras lejanas... y al cual, a su vez, se obsequiaba con los bienes de la propia tierra; algo as como cuando llevamos una botella de vino o postres a la casa de los que nos han invitado a cenar: lo hacemos, no tanto para pagar (con mentalidad mercantil) la cena, sino para contribuir a la sociabilidad que nos ha reunido. Esta mentalidad de la comunidad por encima de todo la encontraremos an en la Grecia de Aristteles. Entretanto, los Estados ms avanzados se han hecho agricultores, y la tierra es la fuente de la alimentacin; el gobierno es el gran organizador de la sobrevivencia colectiva, con obras de canalizacin en los grandes Estados fluviales de Mesopotamia o Egipto y, al mismo tiempo, con compras al exterior de los materiales que no tiene el propio pas. Las ciudades griegas, rodeadas de una tierra poco frtil, deben ir a buscar el trigo a sus lejanas colonias de la ribera norte del mar Negro (a Ucrania) y a Sicilia y tambin deben hacer llegar madera de fuera. Aristteles considera oportuno que la ciudad cuide de su propia suficiencia, pero, en cambio, mira con malos ojos a los comerciantes individuales. El cree que el dinero, inventado hace pocos siglos, tiene la finalidad de salvar desfases temporales: mientras no llega la madera que deben darnos a cambio de la cermica que les hemos proporcionado, nos pagan con monedas, que son como una
medio de su ciudad tienen un lugar determinado para reunirse y engaarse unos a otros con juramentos; y Herodoto contina diciendo que esto se refera a todos los griegos, porque tienen mercados para comprar y vender, mientras que los persas ignoraban esta prctica y el lugar mismo del mercado. En cuanto a Grecia o a Roma, las tres obras de Finley que se mencionan en la bibliografa son suficientes. Aquella cuyo titulo hace referencia explcita a Grecia recoge, entre otros, un artculo dedicado al pensamiento de Aristteles. El pensamiento de Cicern se puede encontrar en la obra que trata de la economa antigua.
prenda hasta que llegue la madera. Por tanto, quien ambiciona acumular el dinero por el dinero va contra la naturaleza del mismo (pues es slo para el intercambio). El mismo Aristteles, cuando considera el precio que debe pagar un arquitecto por unos zapatos, cree que debe ser proporcional a la posicin que cada cual ocupa dentro de la comunidad: la comunidad debe marcarlo todo, ya que es la realidad primera. El bien pblico es siempre lo que merece ms estima. Igual pasar en Roma. Cicern tendr palabras muy duras para el comercio; por ejemplo: Tambin debemos considerar como viles a aquellos que compran a los mercaderes al por mayor para enseguida revender, puesto que, obviamente, no ganaran nada si no mintiesen (...). El comercio en pequea escala debe ser considerado como vil; pero si se practica en gran escala y alcanza extensas regiones, importando masivamente de todas partes y aprovisionando muchas gentes sin fraude, en absoluto debe ser censurado. Pero mejor an, parece merecer un respeto ms grande si los que a l se dedican, saciados o, mejor dicho, satisfechos con sus ganancias, pasan del puerto a las posesiones de tierras, igual que tantos de entre ellos han pasado de la alta mar al puerto. Pero de todo lo que puede proporcionar algn beneficio, nada vale tanto como la agricultura, nada es ms productivo, nada ms dulce, ms digno de un hombre y de un hombre libre. b) Pero no faltaba la ambicin La poltica era la ocupacin ms estimada. No es que los antiguos menospreciaran la riqueza. Muy al contrario: la riqueza era cordialmente querida. Lo que suceda era que la riqueza no vena del comercio, sino del mbito poltico, de la proximidad al gobierno. Basta pensar en el lujo que se viva en las cortes de los faraones o de los soberanos de Mesopotamia. En la repblica romana, los polticos deban comenzar su carrera al frente del ejrcito en las campaas que prcticamente cada ao se realizaban para ensanchar la repblica. Eran campaas muy provechosas. En los dos siglos posteriores al ao 400 a . C , Roma pas de 900 km2 a 20.000...; hacia el ao 300
38
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
39
a.C, en una sola guerra hicieron 60.000 esclavos, cuando los ciudadanos romanos eran slo 200.000; y un siglo y medio despus (para mencionar slo los casos ms notables), en otra guerra hicieron 150.000 esclavos, cuando ellos eran solamente 300.000 ciudadanos. El botn enriqueca al futuro poltico, y ste continuaba su enriquecimiento mediante el gobierno de alguna provincia... El mbito poltico enriqueca y daba poder. Y desde l se arrebataban riquezas a la gran masa..., a no ser que sta se sublevara (estas sublevaciones fueron el origen de las democracias, ms o menos intensas, de las ciudades griegas y de la repblica romana). La lite tena claro que no poda ser condescendiente con el pueblo si quera conservar sus propios beneficios. En Roma tuvo que conceder que el voto fuera secreto..., y as la plebe se atreva a votar en contra de los grandes seores de las clientelas (dentro de las cuales la plebe estaba encuadrada). Moses I. Finely (1986) explica la postura de Cicern: Esta prctica no gust a la lite. Cicern explica por qu en una "conversacin" con su hermano Quinto y con tico (Leyes, 3, 33-39): la votacin secreta ' 'ha destruido la auctoritas de los optimates". Pero no recomendaba volver al voto pblico; en lugar de esto, siguiendo una sugerencia de Platn (Leyes, 6.735 B-D), propona mantener las votaciones escritas como una "garanta de la libertad popular'', pero solamente con la condicin de que fueran ' 'ofrecidas y mostradas de buena gana a cualquier optimate o persona importante". De esta manera, conclua Cicern, "se garantizar la apariencia de libertad y se mantendr la auctoritas de los boni". Los antiguos no eran angelitos de Dios: tenan su lado egosta, igual que los comerciantes medievales o modernos. Lo que pasaba era que su riqueza y bienestar los obtenan en la poltica, es decir, trabajando en lo que aparentemente era el servicio pblico; el clima de patriotismo no quedaba perjudicado con ello. En cambio, los burgueses medievales y modernos se enriquecan separndose del rebao, trepando en solitario, olvidando los intereses colectivos..., y eso era una gran novedad, dado que cuestionaba la tradicional preeminencia de la solidaridad grupal.
El clima nuevo del liberalismo econmico: incomodidades y aportaciones2 a) Aparicin del hombre sin amo, el homo oeconomicus En los tiempos renacentistas, no slo se haban abierto grandes posibilidades de hacer fortuna en dos mundos diferentes, sino que, adems, haban cado los viejos marcos sociales en los que hasta entonces la gente se senta situada: despus de la implantacin de la fuerte autoridad monrquica en la pennsula Ibrica, en Francia o en Inglaterra, la autoridad de los seores feudales era escasa y no deslumhraba a la gente como antes; despus del volumen trasatlntico que haban adquirido los negocios, los gremios y municipios haban quedado superados, y los artesanos se quedaban tambin sin encuadramiento. Haba nacido un hombre sin amo que iba a lo suyo. Maquiavelo, a comienzos del siglo XVI, es el autor que alerta sobre este nuevo ser humano desnudo de solidaridades sociales. A mediados del siglo siguiente, Hobbes dir que el axioma del que hay que partir para hacer teora de la sociedad es que el hombre es un ser egosta, un lobo para el otro hombre, y que, si no se pone remedio a ello, la situacin natural es de guerra de todos contra todos. Al comenzar el siglo siguiente, el famoso siglo XVIII, cuando se teoriza definitivamente el liberalismo econmico, Bernard de Mandeville constatar, en Inglaterra, que todo el mundo est movido por aquello que en las Iglesias se considera vicio... y que, a pesar de todo, les lleva a moverse y a crear riqueza econmica: los vicios privados terminan siendo beneficios pblicos.
3. La nueva mentalidad individualista es tambin toda una especialidad historiogrfica. Si alguien desea ampliaciones, puede consultar la excelente historia del pensamiento poltico de Sabine, donde se estudian tanto la novedad que representan Maquiavelo y Hobbes, como la justificacin elaborada en el XVIII por Helvecio. Sobre Mandeville y Adam Smith puede resultar entretenido leer los primeros captulos de la obra de la economista Joan Robinson. Los mritos de esta nueva mentalidad respecto al progreso econmico (en contraste con la inercia de los grandes imperios antiguos) es un tema muy importante en la historiografa de los ltimos decenios. En la bibliografa se recogen cinco obras que se refieren a ello desde diferentes ngulos: las de Braudel, Jones, McNeill, North y Thomas y Oakley.
40
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 41
El tipo de hombre que ha ido incubndose durante sig]Q ha terminado siendo ese hombre sin amo que va a lo suyo ^ que trata de enriquecerse. Esto no puede dejar de preocupar ^ de provocar reflexin. ^ b) Los juristas teorizan esta nueva psicologa El siglo XVIII es el siglo de la Ilustracin, que trata de racj~ nalizar todas las esferas de la vida humana. Una de las esfe ra s que era necesario racionalizar era la del derecho penal y procesa las feroces penas feudales parecan ms un escarmiento y Cg ; una venganza de la Corona que un medio razonable para disuart-l de cometer transgresiones. Beccaria en Italia, Helvecio en Fr-^1" cia y, poco despus, Bentham y Austin en Inglaterra intentajv." concebir un derecho procesal y penal razonable. Pero, p * * hacerlo, necesitaban una teora psicolgica: qu es lo que mu ev ^ al hombre. Los telogos ingleses de la primera mitad de sigj e haban transformado en teora la experiencia del hombre s ; amo de los dos o tres siglos anteriores: la motivacin cent ra , del hombre era buscar el placer y huir del dolor. Esto y a ser un axioma como en Hobbes, sino una herramienta co ns derada obvia, que se utilizar para pulir el mundo procesal.
It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantage4. Una sociedad de virtuosos no causara ninguna preocupacin, pero una sociedad de gente movida nicamente por el afn por mejorar de estado se hundira? Smith analiza qu puede pasar y, en su tratado de economa, constata que no pasa nada; mejor dicho, constata que este afn por mejorar individualmente provoca la mejora del conjunto social, como si hubiera una mano invisible que condujera los intentos individualistas hacia el bien colectivo. Esto ya lo haba dicho en verso Mandeville setenta aos antes: There every part was full of vice, Yet, the whole mass a paradise. Such were the blessing of that state: their crimes conspired to make them great5. Resultaba una situacin afortunada, pero no se puede negar que tambin era un poco peculiar. La mentalidad de aquel siglo iba a permitir que se tranquilizaran. d) El secreto de la Gran Armona era... el Gran Arquitecto El siglo XVIII viva bajo el impacto de la teora newtoniana, que pareca haber encontrado el ltimo secreto del universo y haber mostrado la armona con que funcionaban todas las cosas. Si el Gran Arquitecto (o la Naturaleza) haba hecho un universo
c) Los vicios privados conducirn a los beneficios pblicos? Pero esta constatacin, elevada a rango de ciencia psicolgiCa necesariamente debe causar preocupacin: no en vano la j ^ ' manidad haba considerado siempre primordial mantener el vn~ culo social, sin el cual no poda sobrevivir ni progresar, L, preocupacin era: si todos van a lo suyo, cmo quedar l a colaboracin social?, qu le pasar a la sociedad como C o n . junto? En la segunda mitad del siglo XVIII, Adam Smith, com 0 buen profesor de filosofa, estaba seriamente preocupado, gj haba escrito sobre las virtudes, pero lo que la gente practicaba era la bsqueda del placer y la huida del dolor. Smith escriba con realismo:
4. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde nosotros esperamos nuestra cena, sino de su preocupacin por su propio inters. Nos dirigimos, no a su filantropa, sino a su amor hacia s mismos, y nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de la ganancia que ellos pueden sacar. 5. Todo estaba lleno de vicio, / sin embargo, el conjunto resultaba un paraso. / Tales eran las bendiciones de aquel estado: / sus crmenes conspiraban para engrandecerlos.
42
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
43
tan armonioso, entonces tambin deban serlo el hombre y las fuerzas motrices de que ste haba sido dotado. Ese buscar el placer y huir del dolor era el equivalente, en el hombre, a la fuerza de atraccin de los astros, la fuerza que la Naturaleza le haba puesto para que funcionara; y, sin duda, si no hubiera sido por este instinto de conservacin y de reproduccin, la especie humana se habra extinguido ya. Si lo haba puesto la Naturaleza, entonces deba ser bueno; si lo haba puesto la Naturaleza, entonces no era nada raro que surgiera la armona social global, a pesar de que cada uno de los individuos se despreocupara de ella. En una palabra, aunque se hubiera perdido el espritu de equipo y la conciencia solidaria, pareca que no era necesario horrorizarse. Por otra parte, ese egosmo triunfante estaba proporcionando tanto progreso econmico... 1.3. Siglos XIX y XX: confirmacin tanto de la peligrosidad como de la eficacia del liberalismo6 El siglo XIX est marcado por la reaccin intervencionista del Estado ante el mercado puro: este ltimo resultaba demasiado peligroso. Pero, actualmente, el neoliberalismo ha terminado poniendo un freno a la intervencin del Estado: la eficacia del mercado era demasiado grande como para aceptar que la intervencin del Estado llegara a ahogarlo. Es decir, en el terreno de los hechos concretos se ha reconocido la doble cara del mercado: resultaba inquietante, pero, a la vez, era muy eficaz. El Estado debe acabar interviniendo..., puesto que el liberalismo demuestra ser peligroso1 Como era de esperar, que el director de orquesta o sea, el Estado dejara de cumplir sus funciones condujo a un determinado nmero de desarreglos: la revolucin industrial cre
grandes suburbios miserables, y las crisis econmicas se hicieron peridicas. Ya en el siglo XIX, el Estado inerviene para mejorar la condicin obrera y suvizar la situacin pre-revolucionaria que se haba creado: nace la legislacin laboral sobre la jornada de trabajo, condiciones de higiene, descanso dominical, etc. El Estado termina legalizando los sindicatos, donde los obreros se agrupan para autodefenderse. En nuestro siglo, despus de la gran crisis de los aos treinta, el Estado interviene decididamente en la economa con polticas de estabilizacin; y en la ltima postguerra el mismo Estado ayuda al desarrollo econmico con su planificacin. Es tambin en la postguerra cuando el Estado se encarga directamente de suavizar la situacin de las grandes masas que estaban trasvasndose casi totalmente del campo a la ciudad: financia la enseanza y la medicina y crea las jubilaciones. Finalmente, el Estado empieza a tomar a su cargo nuevos problemas colectivos como la planificacin urbana o la contaminacin. Y para financiar todo esto, aumenta notablemente sus ingresos impositivos hasta llegar a absorber ms de un tercio de los ingresos nacionales totales. Despus de todo eso, la intervencin ha llegado a ser muy fuerte, y, hoy en da, en los pases capitalistas ricos, se puede decir con certeza que el Estado es la mitad del motor econmico de una nacin. Es l quien hace directamente muchas cosas: uno de cada seis trabajadores del pas es funcionario. Muchas otras cosas (por ejemplo, las obras pblicas) las financia l directamente, otorgando la realizacin a empresas privadas que l escoge y a las que dice lo que deben hacer: sumando esto a la actividad anteriormente dicha, nos situamos ya en ms de un tercio de la actividad nacional. Adems, el Estado financia una
6. En estos apartados, igual que en los anteriores, estamos hablando de lo que sucedi en Europa occidental e incluso en el conjunto de los pases ricos, pero no en los pases pobres. 7. La historia del intervencionismo estatal a lo largo de los siglos XIX
y XX es tambin toda una rama de la historiografa econmica. Cualquier manual de derecho laboral habla de la historia de la creacin de este tipo de legislacin. Cualquier manual de economa habla tambin tanto de la poltica coyuntural como de la planificacin intersectorial del crecimiento. Los gastos pblicos, tanto sociales como de carcter colectivo (urbanismo o descontaminacin), han sido seguidos muy de cerca y con rigor por instituciones como la OCDE (de la cual citamos algunos estudios referentes a los gastos sociales).
ASI'l'.riO liCONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
45
piule importante del consumo de los hogares, con transferencias, poi ejemplo, a estudiantes, a enfermos y, sobretodo, a jubilados; y con esto llegamos ya a ms de un 40 % de la actividad del pas. Y, finalmente, el Estado reglamenta el resto de la actividad: aduanas, controles de calidad, impuestos diferentes segn los productos, para no hablar de las polticas monetarias globales o de las diferentes polticas industriales. La reaccin neoliberal ..., puesto que no se puede matar la eficacia que aportaba el liberalismo* Cuando en los aos setenta se produce la crisis del petrleo, surge tambin el neoliberalismo. La nueva situacin pide ahorro, puesto que debe pagarse una factura del petrleo ms cara. La nueva situacin lleva a los pases ricos a darse cuenta de que en el mercado internacional les han salido algunos competidores de entre los pases pobres: los cuatro dragones asiticos y, hasta cierto punto, Brasil y Mxico. Por tanto, deben ser abandonadas algunas producciones ms sencillas que esos nuevos pases industriales ya han aprendido a realizar (como el textil o los buques convencionales), y deben acometerse producciones de ms tecnologa. Es decir, es necesaria una reconversin industrial. Tanto para el ahorro como para la reconversin industrial, es necesario que el pas sea flexible y que el empresariado tenga vivacidad y empuje. Y es entonces cuando el neoliberalismo acusa al intervencionismo estatal y sindical de haber encorsetado al pas (con legislaciones que, por ejemplo, impiden la movilidad laboral, o con negociaciones colectivas que no aceptan ningn
sacrificio salarial cuando ahora corresponde a todos sacrificarse) y de haber matado la alegra creativa empresarial (con impuestos excesivos que desaniman a los hombres emprendedores). El mercado poda quedar ahogado, paralizado por tantas reglamentaciones, y sin recursos, puesto que el Estado los absorba cada vez ms. Y el mercado es un motor indispensable del progreso econmico, como muy bien lo haban visto los liberales del siglo XVIII. El eclecticismo actual9 Despus de ms de un decenio de prcticas neoliberales, en los pases ricos se est ya de vuelta de sus exageraciones. Si en el pasado se implantaron las intervenciones del Estado, fue porque resultaban necesarias: sera inconsciencia eliminarlas ahora y caer de nuevo en los viejos problemas de la indefensin obrera o de las crisis econmicas recurrentes. Lo que s es cierto es que estas intervenciones deben modularse muy bien..., puesto que los malos efectos detectados por el neoliberalismo son muy reales. Leccin de fondo del neoliberalismo Detrs de toda la polmica neoliberal queda una leccin de fondo: si se quiere progresar econmicamente, no se puede matar el afn de prosperar. El afn de prosperar es una fuerza que debe ser movilizada; es una motivacin humana muy poderosa de la que no se puede prescindir.
8. La problemtica econmica provocada por la crisis del petrleo y la reaccin neoliberal han sido tambin seguidas por todos los observadores econmicos contemporneos, y no merece la pena citar ninguna obra en concreto, aunque es necesario decir que los pioneros tericos (que antes de la crisis del petrleo predicaban en el desierto) fueron Milton Friedman y Friedrich A. von Hayek. Por otro lado, Buchanan, con su doctrina del publie choice, puso en primer trmino la idea de que el afn por prosperar puede estar tambin presente en los gobernantes.
9. Sobre las insuficiencias del neoliberalismo puro tampoco es necesario citar demasiadas cosas, dado que hoy en ningn pas desarrollado se pretende aplicarlo. Ni siquiera Reagan lo aplic, sino que sali de la crisis mediante una poltica econmica keynesiana... (si alguien por curiosidad quiere tener alguna referencia de ello, puede consultar el excelente y un poco tcnico artculo de Gal i Sala). De la OCDE cito un informe (escrito por Oxley y otros) sobre el pasado y el futuro del gasto pblico social, donde se constata que ste no ha disminuido ni disminuir... Es en el Tercer Mundo donde todava hoy siguen aplicndose (y con ms rigor) las doctrinas neoliberales. Los desastres que provocan estas recetas del Fondo Monetario Internacional (o del Banco Mundial) se pueden encontrar esmeradamente criticados, entre otros lugares, en los diferentes informes econmicos anuales de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina, de la ONU), que, naturalmente no recogemos en la bibliografa.
46
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
47
Esto se nos ha hecho palpable cuando nos hemos dado cuenta de la razn que tenan las acusaciones neoliberales. Los autores del siglo XVIII decan que el hombre busca el placer y huye del dolor. El Estado no puede, con un exceso de impuestos, negar al empresario la obtencin de un cierto placer, ya que, de otra manera, no se animar a crear empresa. Y no se puede proteger gratuitamente a la gente del dolor si se quiere que trabaje: aquello de que el que no trabaje que no coma debe estar presente si se quiere evitar que la gente se haga la lista y se escabulla del trabajo. Por otro lado, los recursos que el Estado absorbe al empresariado no sern utilizados con suficiente diligencia y creatividad, ya que los funcionarios no estn espoleados por el temor a arruinarse personalmente. En unos aos que pas en Nicaragua me pareci vivir tangiblemente todo esto. En los ltimos aos de su decenio, los sandinistas dejaron ms campo libre a los que queran enriquecerse haciendo negocios..., y entonces las necesidades del pas quedaron mejor atendidas (y tambin se ensancharon las desigualdades sociales!). Por si todo esto fuera poco, el afn de prosperar es tan esencial en el ser humano y tan poderoso que tambin est presente all donde no se le esperaba, en aquella esfera que se supona buena por definicin: la esfera pblica y sindical. La esfera privada se crea mala, puesto que se admita que estaba movida por el afn de lucro, pero ahora descubrimos que tambin los funcionarios o los sindicalistas son hombres, y, por tanto, tambin en ellos el afn de prosperar es una motivacin poderosa..., lo cual puede conducir a que su actuacin ya no sea tan buena ni tan salvadora como creamos. Por ejemplo, el poltico puede reactivar la economa, no porque esto sea lo mejor para el pas en aquel momento, sino porque se acercan unas elecciones y conviene tener al electorado con trabajo abundante y contento. O el sindicalista puede organizar una huelga para ganar prestigio entre los afiliados y as mantenerse en el cargo, o puede olvidar los intereses del conjunto del pas (incluidos los de los parados) y pedir corporativamente aumentos salariales slo para los obreros de su sector. Lo grave de estos casos es que el afn de prosperar no queda canalizado hacia el bien comn por el mercado y, por tanto, puede producir desastres.
** Pronto examinaremos esta fuerza taumatrgica del mercado que canaliza un afn de prosperar de carcter individualista hasta transformarlo en una fuerza constructiva para el conjunto social. Pero antes conviene repetir una vez ms la leccin de fondo del neoliberalismo: no se puede negar que en el hombre el afn de prosperar es una fuerza poderosa que no puede ser olvidada si queremos ser realistas y que el hombre no se mueva nicamente por motivos altruistas: debemos aprovechar este poderoso mvil individualista. Por lo general, los profetas han pecado de idealistas... y despus han terminado lamentndose de que el nmero de los necios es infinito, o de que estrecho es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que caminan por l; la naturaleza humana no da ms de s, y debemos aceptarla tal como es si queremos construir algo con ella. Incluso los antiguos, aparentemente tan patriotas y solidarios, en el fondo, si podan, dejaban actuar su egosmo: la ambicin de los polticos, aunque no se ejercitara en el mercado sino en la guerra y en los abusos pblicos, estaba a la altura de los mejores capitalistas actuales. Ya Jess de Nazaret coment amargamente una vez, despus de ilustrarlo con una parbola sobre un administrador infiel pero listo, que los hijos de este mundo son ms hbiles en sus asuntos que los hijos de la luz (Le 16,8): el afn de prosperar les hace creativos...
2. SOCIOLOGA (I): RAZN DE FONDO DE LA INEVITABILIDAD DEL MERCADO Y DE SU EFICACIA La sociedad como equipo para sobrevivir Un antroplogo (Ellman R. Service) deca que la sociedad ha sido el invento ms decisivo para el progreso tecnolgico y econmico. Sin duda, cada sucesiva novedad tecnolgica, para
48
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 49
poder ser aprovechada, ha requerido un determinado trabajo en equipo, es decir, capacidad de asociarse. Sin sociedad, los hombres primitivos no habran podido cazar en equipo... y habran muerto (entonces no haba fusiles para poder tener xito cazando en solitario...). Sin sociedad no habran podido existir las canalizaciones de Mesopotamia o Egipto, con su gran agricultura. Sin sociedad, y adems internacional, no habra sido posible la revolucin industrial, puesto que la maquinizacin pide tener una clientela muy grande para vender los numerosos productos que salen de la mquina. Marx, en su anlisis de la sociedad, distingua tres niveles, que hoy nombramos con palabras diferentes, pero que continuamos considerando dignos de atencin: la tecnologa (l lo llamaba fuerzas de produccin), la estructura social (l lo llamaba relaciones sociales de produccin) y la cultura (l lo llamaba superestructura). Y Marx sealaba que, segn fuese la tecnologa, as terminara siendo la estructura social: terminara crendose aquella clase de equipo que fuera capaz de aprovechar la tecnologa que se haba alcanzado..., porque la sociedad era eso, hacer equipo. Naturalmente, Marx aada que cada nueva estructura social ofreca tambin unas determinadas posibilidades de explotacin, pero eso no es lo que nos interesa ahora.
Podemos ser sociables por simpata. Los primitivos como comunidad ms que como contrato'0 Los hombres, afortunadamente, no somos slo instinto de conservacin. Incluso como animales tenemos otro gran eje instintivo: la reproduccin, la creatividad ms all de nosotros mismos. Y adems poseemos lo que es tpicamente humano: la capacidad de estar viviendo una cosa y, a la vez, estar suficientemente distanciados como para poder contemplar que lo vivimos... y ser invadidos por un sentimiento de admiracin hacia eso que estamos viviendo. En este mbito de distancia vive una ternura desinteresada que no tiene hambre de nada, que no es depredadora, sino que simplemente queda sobrecogida y cautivada por el hecho de que exista el ser y no la nada (como deca el filsofo) y que tiene ganas de cooperar para que la vida florezca (como deca Buda). A este conjunto de actitudes que van ms all de la preocupacin por la propia conservacin le llamaremos, para simplificar, simpata (o creatividad, como se quiera). Antes, los grupos humanos no eran inmensos como ahora. Cuando el hombre viva en el mbito reducido de su familia o de su parentela, necesitaba, sin duda, que el equipo funcionara, pero al mismo tiempo tena simpata hacia los que le rodeaban. Era hombre, con instinto de reproduccin y con capacidad de admirar respetuosamente la vida; al fin y al cabo, el roce engendra el cario ... Por eso, la mayora de las veces el hombre cumpla su parte del contrato social, no porque alguien le obligara, sino por pura simpata: traa comida para los hijos, para la esposa, haca regalos a los parientes, etc., por simpata. Seguro que si algn listillo descuidaba sus obligaciones familiares, los otros abran la caja de los truenos y le recordaban lo que deba hacer y le amenazaban con negarle
Si equipo, entonces control. La sociedad como contrato Hemos dicho antes que los primitivos se dan cuenta de la importancia del hacer equipo, y por eso son tan solidarios. El instinto de conservacin nos empuja a no dejar que se deteriore el equipo.... y a controlar que cada cual cumpla la parte que le corresponde dentro de ese equipo. La sociedad tiene un aspecto implacable de contrato: si t colaboras al bien comn, podrs retirar de este mismo bien comn la parte que as te has merecido... y si no, no. La especie debe sobrevivir.
10. La necesidad del doble elemento compulsin y conviccin es hoy un lugar comn de la sociologa. Quiz uno de los autores que ms la ha mostrado ha sido Kurt Lewin (del que no citamos ninguna obra en concreto). La existencia de tendencias hacia fuera, y no nicamente egocntricas, la pone de manifiesto de una manera muy convincente el psiclogo alemn Lersch en la obra recogida en la bibliografa.
50
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
51
el pan y la sal (o sea, la parte que estaba sacando del PIB sin haber colaborado en l). Pero normalmente bastaba la simpata y no era necesario recordar el aspecto contractual; ste permaneca soterrado, por si era necesario que saliera a relucir, por si un da la simpata se revelaba insuficiente. A ese doble estilo de cumplir las obligaciones sociales, los socilogos le llaman por conviccin y por compulsin. Tambin dirn que en el mundo primitivo la sociedad se viva ms como comunidad que como contrato (aunque, como ya dijimos, el contrato estaba latente por si el espritu comunitario desfalleca). Hoy: de la complejidad a los grupos funcionales" Nuestro mundo es muy diferente del primitivo, principalmente porque somos demasiados, y eso nos lleva a un cierto anonimato. En tiempos de los romanos, la tierra tena unos 300 millones de habitantes, y ahora ya estamos cerca de los 6.000 millones; es decir, que en cada kilmetro cuadrado los habitantes se han multiplicado por veinte. Ya hemos dicho que, considerando slo los dos ltimos siglos, en Europa nos hemos multiplicado por cuatro. Pero, adems, la gente entre la cual se crean lazos sociales ya no es la gente del pequeo pueblo o de la comarca, sino que la baratura de los transportes y de las comunicaciones, y tambin la necesidad de un mercado masivo, de un financiamiento gigantesco y de una creciente especializacin, nos han conducido a tratarnos con gente de toda la pennsula Ibrica, e incluso de la Comunidad Europea, y hasta de todo el mundo: nos impacta la competencia que nos hacen las camisas de Taiwan, vamos a baarnos a Santo Domingo y vendemos la empresa a los japoneses...
Esta enorme masa de intercomunicacin que somos no es una masa amorfa, sino que est estructurada en grupos cada vez ms especializados: la tecnologa se va acumulando a una escala tan enorme que resulta imposible que un solo cerebro humano la abarque, y es necesario que estallemos en multitud de especialidades, aglutinadas en grupos de especialistas. Ms an, cada uno de nosotros debe pertenecer a una multitud de grupos a la vez: el club donde juega al tenis, con un determinado tipo de gente; el lugar de trabajo, con otro determinado tipo de gente; el partido poltico o el club cultural; la familia; las cenas de promocin; los cursos de reciclaje, etc., etc..
*#
Todo ello conduce a que cada da tratemos con numerosas personas... y, obviamente, no podemos ser amigos ntimos de todas y cada una de ellas: no tenemos ni tiempo ni energas para explicar a todas y cada una nuestra vida y milagros y para escuchar de todas y cada una sus respectivas preocupaciones. Eso nos lleva a un cierto anonimato. A esta clase de grupos los socilogos les llaman grupos secundarios o funcionales, es decir, grupos donde lo que importa de cada persona no es ella misma en su identidad peculiar, sino que cumpla bien su funcin; las personas resultan, hasta cierto punto, intercambiables..., siempre que el sustituto realice bien la misma funcin. En cambio, a los grupos primitivos los socilogos les llaman grupos primarios o "face-to-face", es decir, grupos donde lo que interesa de cada uno es su propia personalidad y no tanto la funcin que cumple dentro del grupo. No cabe duda de que en un grupo funcional la persona no nos es totalmente indiferente, y, al revs, en un grupo primario tampoco nos es indiferente que la persona cumpla bien o mal la parte de tarea que le corresponde; pero lo que flota en uno y otro tipo de grupos es diferente: funcionalidad en el primero y simpata en el segundo. En el mundo actual, no todos los grupos en que vivimos son funcionales: en algunos tambin podemos ejercitar nuestra identidad, por ejemplo, en el grupo familiar o en el de compaeros y amigos. Pero la mayora de los grupos en que estamos son funcionales. Se plantea entonces el eterno problema: si gru-
11. El estallido en grupos funcionales es un buen descubrimiento de la sociologa de los aos sesenta; pero el contraste entre los primitivos antiguos, como grupo primario, y los actuales, como grupo funcional, lo encontramos ya en los historiadores del derecho del siglo pasado.
52
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
53
po quiere decir trabajo en equipo, ser necesario que cada cual cumpla la parte que le corresponde. Como no son grupos primarios, no se puede confiar en que la simpata sea suficiente para que cada cual lo haga, y entonces es necesario que salga a flote el contrato, la compulsin: la amenaza de que si uno no cumple la parte que le corresponde, se ver privado de los beneficios del grupo. Ser necesario controlar el cumplimiento y premiar o castigar, segn convenga...
el plan... Y por qu no se miraban las dos magnitudes a la vez? Pues porque resultaba demasiado complicado... si tambin se deba medir ms de una magnitud en todos y cada uno de los veinte millones de productos diferentes. En un diario de Mosc apareci un chiste, un dibujo donde apareca un grupo de obreros saliendo de la fbrica cargados con un enorme tornillo y llevando una pancarta donde se lea: Ya hemos cumplido el plan de producir una tonelada de tornillos! En cambio, qu pasa en el mercado? Cualquier cliente, cuando quiere comprar un objeto, pongamos un jersey, va a la tienda y compara los diferentes modelos que se le ofrecen, pero los compara segn muchas magnitudes o parmetros. Por ejemplo, mira el material (si es lana pura o con mezcla de fibra o con mezcla de mohair, etc.), mira el tipo (si tiene cuello cisne o redondo o en pico), mira el dibujo (si es de un solo color o si tiene dibujo de colores, incluso si ste es de tipo sudamericano o tirols, etc.)... El cliente controla los diferentes aspectos del objeto para ver si responden a lo que l necesita. El cliente puede controlar todos los aspectos porque debe controlar solamente un objeto: es una tarea reducida que cabe en el limitado cerebro de un ser humano. En cambio, el nmero limitado de empleados del Estado sovitico deba controlar veinte millones de tipos diferentes de objetos, y, portante, en su limitada cabeza no caba el anlisis de muchos aspectos de cada uno de los veinte millones de objetos diferentes. El mercado ha sido la manera de descentralizar el control social y, por tanto, de hacerlo posible: somos muchos los controladores, tantos como clientes, y, en consecuencia, todo puede ser controlado. Y era necesario controlar, puesto que, tal como dijimos, hoy vivimos en grupos funcionales y no podemos confiar en que cada cual cumpla bien su parte dentro del equipo social simplemente por simpata: es necesario que sienta que, si no cumple bien, se le impedir poder participar del fruto social.
Mercado: control... descentralizado12 Aqu aparece el mercado. Porque podra ser el Estado quien tratara de controlar si cada miembro de la sociedad hace lo que le corresponde. En la Unin Sovitica, el Estado intent hacerlo..., pero result un fracaso: el Estado no lo abarcaba todo. Esto ltimo puede ser muy ilustrativo. Veamos un control relativamente sencillo: el del Estado sobre la actividad de los directores de sus empresas (todas las empresas industriales eran del Estado). Un pas ya desarrollado como la Unin Sovitica produce decenas de millones de productos diferentes, pongamos unos veinte millones. El Estado lo forman hombres como todos, y no en nmero infinito; este limitado nmero de cerebros humanos no puede controlar todo lo que ha sucedido respecto a los veinte millones de tipos de productos; lo mximo que logr fue constatar si se haba producido la cantidad que el plan haba sealado para cada empresa. Pero qu significa cantidad? Por ejemplo, en los tubos para caeras se controloba si se haba llegado al tonelaje estipulado..., pero no se vigilaba si se haba llegado a l porque haban escogido el camino fcil de hacer tubos ms anchos y de ms peso por cada metro de longitud... Cuando se cambi el tipo de control y se midi la longitud, entonces se hicieron tubos muy delgados, y con poco material y esfuerzo se cumpla
12. Sobre los problemas de la Unin Sovitica, el libro de Nove (1982) es uno de los estudios ms documentados y lcidos. Estos problemas tambin los trato en Comas (1984), donde hay bibliografa abundante.
54
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
55
3. SOCIOLOGA (II): INQUIETANTES CONSECUENCIAS HUMANAS DEL MERCADO Advertencia: el egosmo no puede encerrarse en s mismo El mercado hace una llamada al instinto de supervivencia, al afn por experimentar placer y no dolor. Es triste que nos haga ejercitar slo este sentimiento y no la simpata. Pero ha sido una cuestin de supervivencia social: primum vi ver, deinde philosophare... Aqu es necesaria una advertencia: no es tan triste el egosmo bien entendido! Los vivientes, por ejemplo una planta o un animal, primero crecen y luego se reproducen. Hay siempre un primer momento de ser, de potenciarse, para despus, en un segundo momento, poder ser creativos hacia fuera. La preocupacin por la propia conservacin y crecimiento puede ser un momento de una trayectoria global al final de la cual todo lo que uno ha llegado a ser acabe ponindolo al servicio de propagar la vida a su alrededor. Que el egosmo sea malo o bueno depende de si termina encerrado en s mismo o slo es un paso hacia una aventura creativa posterior. La sociedad como colectivo tambin tiene una especie de egosmo o de instinto de conservacin: se controla que cada cual cumpla con su parte para que el conjunto sobreviva; pero esta supervivencia del colectivo puede limitarse a eso, a ir vegetando, o puede ser el soporte material de novelas magnficas de gran calidad humana. Que se d un momento de preocupacin por el propio ser del colectivo no impide que este colectivo respire algo ms y muy diferente, algo soador y utpico
humana no fuera lo bastante fuerte como para que cada uno cumpliera la parte que le corresponda dentro de la sociedad: era necesario asegurar la colaboracin de todos, y ello se consigue por el control mediante el mercado. El mercado es realmente eficaz como control social, e incluso resulta indispensable por el motivo mencionado (haca falta control). Pero qu consecuencias humanas ha implicado? El mercado hace que trabajemos pensando que, si no lo hacemos, no comeremos: la motivacin que l hace presente en cada momento es la de la supervivencia, el egosmo, en lugar de hacernos presente, como en el mundo primitivo, la simpata, o sea, algo con ms calidad humana. El mercado espolea para que nos convirtamos en unos trepas... El tendero y la simpata humana No hay que exagerar. Si bien es cierto, como deca Adam Smith, que no es de la benevolencia del tendero de donde nosotros esperamos nuestra comida, sino de su propio inters (porque, si no nos sirve bien, dejaremos de comprarle y se arruinar), tambin es cierto que entre el tendero y sus clientes va naciendo una cierta simpata: se empieza preocupndose por el negocio, pero se termina con un cierto calor humano..., aunque no se llegue a una intensa amistad que haga intil el control del dinero. As como en la familia o entre los primitivos lo que est a flote es la comunidad, pero el contrato no deja de estar presente por si acaso... aqu pasa al revs: lo que est a flote es el contrato y, por tanto, el control y la compulsin, pero no deja de crearse soterradamente un cierto espritu de comunidad y de servicio por conviccin. Un antroplogo, Marshall D. Sahlins, deca que los primitivos se intercambian objetos porque son amigos, y, en cambio, hoy da, sin ser amigos nos intercambiamos objetos (en el mercado)..., pero eso lleva a que nazca una cierta amistad entre nosotros, a aquello de que el roce engendra el cario. Somos seres humanos, con creatividad y sensibilidad, y seramos de piedra si no nos naciera una cierta simpata hacia aquellos con quienes tratamos..., puesto que se la merecen: Albert Camus deca que en los hombres hay ms cosas dignas de admiracin que de desprecio. El
El peligro del mercado: deshumanizarnos Regresemos ahora al problema del mercado y de su significacin humana. Acabamos de decir que el mercado ha sido el tipo descentralizado de control que se ha implantado en nuestra sociedad en un momento en que la masificacin nos ha hecho annimos y, por tanto, con peligro de que la mera simpata
56
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
57
tendero, de tanto ponerse en la piel del cliente (para saber lo que ser conveniente ofrecerle), normalmente termina teniendo una cierta empatia con este cliente.
El negociante y la simpata humana12 Pero en el mercado no todo son tenderos. Aristteles ya lo indicaba muchos siglos antes de Marx, con la misma precisin con que despus lo indicara ste. Una cosa es el tendero (para seguir con el ejemplo, pero podramos tambin hablar del artesano o del campesino) y otra el gran negociante (como lo llamaban durante toda la Edad Media e incluso hasta el siglo pasado). Es decir, una cosa es el hombre que trabaja e intercambia para poder vivir (e incluso tener un cierto confort) y otra muy diferente es el ambicioso, el que persigue el dinero por el dinero, por el poder... Este ltimo, el gran negociante, con sus triquiuelas para crearse un imperio (triquiuelas muy frecuentemente abusivas: monopolistas, ahogando a suministradores, operarios y clientes, etc.), llega alguna vez a ponerse en la piel del cliente? Qu simpata humana le puede nacer hacia los que le rodean? En la antigedad no faltaban tampoco los ambiciosos: lo que suceda es que canalizaban su ambicin, como ya hemos visto, hacia la poltica. Y en la poltica podan encontrar tambin un cierto sentido de solidaridad (engaosa o no, ahora lo analizaremos) . Resulta interesante que los primeros brotes histricos de autoridad poltica, concretamente el caso de los grandes hombres (que tienen una autoridad nicamente carismtica, es decir, por sus prestigiosas cualidades personales), se caractericen por la humanidad que el jefe poltico debe mostrar, por la apa-
riencia de estar al servicio de todos que debe tener. Cuando la autoridad se fortalece algo ms y aparecen jefes hereditarios, stos son como padres del pueblo a quienes todos dan una parte de la cosecha para que la utilicen al servicio del bien comn (financiando, por ejemplo, unas obras de regado o un templo): son como el padre a quien los hijos de la casa dan una parte del sueldo en bien del conjunto de la familia. En las polis griegas, los ricos deban tambin ser como padres de todos: no poner cercas a las propiedades para que la gente hambrienta pudiese entrar a recoger un mnimo con que subsistir, gastar una fortuna en grandes fiestas populares, etc. En Roma sigue pasando lo mismo.... E incluso hoy, las carreras populares o las fiestas mayores o las representaciones de pera se hacen con la colaboracin de la Caja (o de IBM, etc.). El ambicioso, el que ha acumulado riqueza y poder (porque se lo ha arrebatado al pueblo...), debe demostrar que eso que l ha recibido (forzadamente) de los otros lo tiene para el bien de todos: eso es lo que le justifica. Y vemos que tambin hoy en da el gran empresario se llena la boca diciendo que l crea riqueza para el pas, que l crea puestos de trabajo ... y seguramente es verdad! Es decir, as como al tendero su misma actividad mercantil le conduca a ponerse en la piel del cliente, y esto poda hacer nacer en l una cierta simpata humana, de la misma manera, al negociante, al mismo tiempo que acumula poder, le resulta tentador justificarse pensando que l hace pas..., y eso le puede conducir a una cierta simpata humana, quiz no hacia nadie en concreto, pero s hacia la colectividad entera. Es decir, bajo el contrato (si se equivoca en sus previsiones, el pas no le perdonar y se arruinar) puede ir creciendo una cierta comunidad (creerse padre de la patria). Todo esto puede indicar que no es imposible que en el mercado aniden sentimientos que no son el puro afn de prosperar: en l pueden nacer la cordialidad hacia el cliente y aun el sentirse un patriota de grandes vuelos.
13. Sobre la figura del negociante resulta interesante Braudel. La temtica de la generosidad de los jefes primitivos ha sido clsica en la antropologa, principalmente despus del ensayo de Marcel Mauss (que no citamos); la generosidad de los polticos griegos o romanos se puede encontrar, por ejemplo, en Finley (1986).
58
ASPECTO ECONMICO ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
59
Pero peligro real... y consiguiente desconfianza hacia el capitalismo y el neoliberahsmo Sin embargo, no se puede negar que la situacin ha cambiado si la comparamos con la antigedad. Aunque puedan estar presentes los buenos sentimientos, el primer plano de la escena ha sido ocupado por el afn de prosperar, y ste tiene una dinmica muy fuerte, tan fuerte que puede ahogar todo sentimiento humano. Pienso que esto es lo que nos da ms miedo del sistema capitalista. Buscamos una y otra vez argumentos contra el sistema capitalista: provoca crisis, es culpable del despilfarro de los recursos naturales, etc. A menudo las acusaciones que le hacemos resultan falsas (por ejemplo, se van encontrando las maneras de evitar las crisis), pero no por ello dejamos de buscar nuevos argumentos para desacreditar al capitalismo: sentimos hacia l una cordial antipata y estamos dispuestos a encontrar algn argumento que lo desprestigie definitivamente. Por qu le tenemos esta antipata? Yo creo que, en lo ms profundo, es porque vemos que provoca un tipo de hombre insolidario, sediento slo de poder y de ascender. Y eso, por un lado, quita toda dignidad y belleza a la vida humana; y, por otro lado, presentimos que un sistema en el que cada uno va a la suyo terminar en un desastre colectivo, puesto que todo el mundo ser capaz de vender su alma al diablo (lase estropear la capa de ozono, o ahogar a los obreros..., o al Tercer Mundo, o vender armas cada vez ms crueles) para enriquecerse. Nuestra desconfianza hacia el neoliberalismo es la misma: ste apunta a eliminar las intervenciones del Estado y de las instituciones sociales que daban un rostro ms humano al liberalismo y quiere dejar descarnado y duro su espritu individualista hasta el fin. Magnitud del problema a) Es un problema leve? No falta quien dice que no debemos exagerar: hoy da el mercado no lo es todo, y, por tanto, su espritu individualista no nos invade hasta el punto de llegar a ahogarnos.
Por ejemplo, las relaciones familiares no se rigen por la lgica de la contraprestacin, sino por la de la solidaridad. Y por encima de todos nosotros estn la colectividad y el Estado. Las preocupaciones pblicas (municipales, nacionales, estatales, sobre problemas sociales, culturales, ambientales, etc.) tampoco se rigen por la lgica del mercado. En la misma economa, no todo es mercado. Hemos dicho ya que el Estado (con su lgica peculiar) tiene en ella un protagonismo muy importante. Pero incluso en el mismo mundo empresarial privado no todo es mercado. El mercado se sita en el punto de encuentro de dos empresas o de la empresa y las familias: all donde la empresa compra o vende. Pero no en su interior ni en sus relaciones ms cercanas. En el interior de la empresa las relaciones suelen ajustarse a una lgica de autoridad y no de mercado o, a veces, a una lgica de compaerismo. Tambin, cuando una empresa plantea hacer una joint venture con otra, primero trata de conocer personalmente a los que llevan la otra empresa, e incluso de basarse en relaciones de una cierta proximidad cordial y humana14.
14 Max Boisot hace una clasificacin muy sugerente de los diferentes climas empresariales y encuentra que, aunque un clima de mercado puede ser bueno para las relaciones entre un vendedor y su empresa, hay otros tres tipos de climas que resultan indispensables si la empresa quiere ser eficaz, un clima federal o cinico (o sea, de conocimiento personal y de igualdad) entre el personal de la empresa que recibe impactos exteriores y debe detectar los problemas a resolver, un clima feudal (conocimiento personal, pero con preeminencia del maestro) en el laboratorio de investigacin, y un clima burocrtico (no es necesario el conocimiento personal, puesto que las acciones estn estandarizadas, pero, en cambio, es necesaria la jerarqua, cosa que no se da en el mercado) en el momento de la fabricacin Los mismos cuatro tipos de relacin se dan entre las empresas segn lo que pretendan, el clima cinico en las joint ventures, el clima feudal en las subcontrataciones, el clima burocrtico en las cesiones de patentes, y el clima mercado en los dems casos El mercado estandariza los conocimientos para facilitar la relacin de muchos con muchos, pero hace perder la profundidad del conocimiento individual y personalizado. , y ste a veces resulta indispensable; adems, el mercado enfrenta entre s a iguales (por lo menos en teora), mientras que a veces ser necesaria una relacin autoritaria En Pars, el CEPREMAT ha analizado la razn de fondo del tipo de relaciones humanas creadas por el toyotismo, de ello citamos dos estudios realizados por Lipietz.
60
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
61
Parecera, por tanto, que el mercado y su espritu individualista y contractual no lo invaden todo. Podramos sentirnos tranquilos.
b) Parece un problema grave Si bien el mercado no lo es todo en nuestra sociedad, l y su lgica van extendindose progresivamente hacia ms mbitos (precisamente hacia mbitos que hace un momento presentbamos como no contaminados por el mercado) y van constituyndose en el clima dominante de nuestra sociedad. La complejidad creciente de sta, y nuestra especializacin cada vez ms precisa dentro de ella, lo provocan inexorablemente15. La madre de familia trabaja y ya no tiene tiempo para estar con su hijo: lo deja en la guardera, donde se lo cuidan... porque paga (ella lo cuidaba, no porque cobrara, sino slo por amor). Tampoco tenemos tiempo para cuidar de los abuelos y los llevamos a una residencia de ancianos o, en el mejor de los casos, contratamos a una enfermera que, a cambio de un sueldo, viene a casa a cuidarlos. Y de vez en cuando alquilamos, pagando, un canguro, porque tampoco por la noche podemos ocuparnos de nuestro hijo, puesto que debemos ir a cenar a casa de unos amigos o podemos permitirnos el respiro de ir al cine. Y cuando vienen a cenar unos conocidos, el dueo de la casa ya no se pone, como antes, el delantal y se atreve a hacer una paella (con todo cario hacia los amigos), sino que la fiebre de la vida moderna no le deja ms tiempo que el justo para llamar a la Pizza Hut (o a un restaurante de ms calidad) para que le manden comida hecha. Y a los jvenes del barrio ya no los cuida el viejo boy scout transformado en ranger, sino un animador social... que cobra del departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento. O, por san Esteban, ya no nos reunimos en casa de los abuelos (cargada de recuerdos) para comer juntos, sino que alquilamos una sala en un restaurante (pagando el correspondiente precio) para ahorrar trabajo.
Esto nos ha permitido vivir en un crculo ms amplio de personas. Gracias a que hemos satelizado hacia el mercado una serie de actividades, la familia puede incorporar a su labor interna a muchas personas (y especializadas: maestros, enfermeras, cocineros de restaurante, etc.) que de otra manera no hubiesen colaborado: ello permite extender el equipo ms all del pequeo crculo familiar..., aunque al precio de cambiar el espritu que era dominante en l (pero no se poda pretender que personas alejadas pudieran tener la misma cordialidad!). Como consecuencia, cada vez ms todo es mercado; todas las actividades van siendo satelizadas unas tras otras hacia el mercado, hacia el reino del sueldo, de la contraprestacin, abandonando el reino clido de la gratuidad y de la solicitud humanista. Esto ha estremecido a muchos espritus, y por todas partes han proliferado los voluntariados: la gente ha ido a ofrecerse para ayudar gratuitamente a dar de comer en un comedor para pobres, o para visitar a unos ancianos, o para ir al Tercer Mundo, etc. Se ha querido ejercer la calidez humana... para que no muriera helada en un mar que est siempre reclamando el dinero que me he ganado. Sin duda el voluntariado es una buena gimnasia para que nuestra calidez humana no se anquilose de no practicarla. Pero el voluntariado es algo excepcional, algo que se practica en los ratos libres: es el entrenamiento, y lo que importa es la competicin! Es en aquello que ocupa la parte principal de nuestro tiempo (es decir, en el mercado) donde debemos encontrar la posibilidad de ejercer la sensibilidad social, y si no encontramos esta posibilidad, perderemos esa sensibilidad.
4. CONCLUSIN: EL DESAFO DE MANTENER VIVO EL CLIMA SOLIDARIO Introduccin: inevitabilidad del desafo..., pero sin que todo sean inconvenientes Todo lo que hasta aqu hemos dicho nos lleva a una conclusin: hoy da se nos presenta un desafo nuevo, del cual no podemos escapar, el desafo de mantener vivo el espritu solidario. Es
15. Un gran autor sobre esta temtica es Gorz.
62
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
63
una solicitud nueva que nos reclama y que quiz debiera convertirse en nuestra tarea prioritaria. a) Inevitabilidad del desafo El mercado, como acabamos de ver, nos lleva a vivir un inquietante clima insolidario..., pero, por otro lado, no podemos prescindir de este eficaz mercado. Entonces no nos queda otro remedio que tratar de que no se nos muera la solidaridad en estas adversas pero inevitables circunstancias. Es un desafo inevitable. b) No todo son inconvenientes: liberalismo econmico y liberalismo poltico El liberalismo econmico, o sea, la economa de mercado, pone en aprietos al clima solidario y, en consecuencia, nos obliga a trabajar para que ste sobreviva. Es un inconveniente. Pero no todo son inconvenientes. Hemos visto ya que el mercado nos haba trado un esplndido progreso material (por lo menos para un tercio de la humanidad). Pero, adems, la nueva conciencia de individualidad ha contribuido a otra mejora, sta ms tpicamente humana: el liberalismo poltico16. Desde la polis griega hasta la Revolucin Francesa, los hombres hemos ido tomando conciencia de que ramos individuos ricos en subjetividad y, por tanto, merecedores de derechos y de asumir el gobierno de nuestras propias sociedades y de nuestro futuro. Y esto ha dado adultez humana al clima solidario que pudiramos tener. El hombre primitivo era muy solidario, pero de una manera ingenua, como el nio que vive gozoso las alegras familiares, pero sin tomar la iniciativa en ellas. El crecimiento de la subjetividad y de los derechos de la conciencia frente a las tutelas religiosas y sociales se ha
16. Para el conjunto de esta temtica me remito a Sabine, con su esplndida historia del pensamiento poltico.
parecido a la maduracin psicolgica del nio que se va transformando en adolescente y en joven: va adquiriendo conciencia de su propia capacidad de pensar las cosas y no acepta porque s lo que en su casa le mandan; al pjaro le han crecido alas y quiere volar fuera del nido. En este crecimiento de la conciencia de tener una subjetividad digna de respeto y de autonoma tuvo un papel fundamental el avance de la ciencia (y de los oficios): se adquira conciencia de que tenamos una razn capaz de juzgar sobre las cosas sin necesidad de recibir normas de nadie. Y otro papel clave lo tuvo la experiencia de los xitos econmicos de la burguesa: la iniciativa de los individuos se manifestaba tremendamente creativa. La modernidad no consisti solamente en locura econmica individualista, sino tambin en constatacin de que el individuo mereca un respeto, es decir, en la creacin del liberalismo poltico. Esta emancipacin del individuo respecto a las tutelas sociales no termin en individualismo e insolidaridad: la Revolucin Francesa, con sus derechos del hombre y del ciudadano, no fue el final de la historia, sino slo un paso para poder seguir avanzando. El siglo XIX es el siglo del retorno a las tareas solidarias: la lucha por las nacionalidades y por resolver el problema obrero. Este siglo responde a la pregunta lgica despus de la conquista de la libertad: libert pour quoi faire? El pjaro autonomizado que abandona el nido paterno termina utilizando su libertad para hacer su propio nido, en el que vivir de nuevo el clima solidario..., pero ahora desde la responsabilidad adulta y no con la pasividad receptora del nio. La contemporaneidad poltica y social recupera las tareas solidarias, pero ahora el individuo las asume responsablemente, porque libremente quiere responder a ellas. Haber pasado por el sarampin individualista nos ha hecho ganar en adultez y madurez humanas en nuestra solidaridad. No todo ha sido malo en las nuevas circunstancias de toma de conciencia de la individualidad humana. c) Introduccin a lo que sigue Para explorar detalladamente el desafo ante el cual estamos, seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar, nos asegu-
64
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
65
raremos de que, incluso desde un punto de vista utilitario (es decir, si queremos que nuestra sociedad sobreviva), nos resulta imprescindible no perder el clima solidario (y al mismo tiempo recordaremos que la solidaridad es posible: los hombres no somos tan negados). En segundo lugar, aprendida ya la leccin liberal y neoliberal, matizaremos qu clase de solidaridad es la que necesitamos y pedimos: no se trata de un herosmo inasequible. Finalmente, veremos que este desafo da una nueva dimensin a otro problema que hoy tenemos tambin planteado: el de la muerte de las ideologas.
Smith es un exponente claro de esta preocupacin. Era tan fuerte el contraste con la humanidad anterior, donde la solidaridad era el sentimiento primero, que costaba admitir esa novedad de un egosmo individual prioritario y, al mismo tiempo, era lgico que se temiera por el conjunto. Este temor que acabamos de mencionar pudo calmarse, puesto que el segundo descubrimiento liberal fue que este egosmo, que tanta preocupacin causaba, a la hora de la verdad produca un buen funcionamiento del conjunto social: los vicios privados acababan siendo beneficios pblicos. Eso los tranquiliz... b) Doble unilateralidad heredada: slo egosmo... y suficiente Despus de este esfuerzo de esclarecimiento que realiz la poca liberal, nos ha quedado una doble impresin general... exagerada. Por un lado, nos parece que no podemos esperar del hombre otros sentimientos aparte del egosmo individual. Y, por otro lado, confiamos en que este egosmo ser suficiente para que la sociedad como conjunto funcione correctamente. Estas son las dos unilateralidades que hemos heredado. Son unilateralidades, es decir, visiones incompletas, puesto que, por un lado, el hombre, adems de egosmo, puede tener otras motivaciones; y, por otro lado, aunque el egosmo sea un motor poderoso, slo con l la sociedad no funcionara. Es decir, que los seres humanos tengan sensibilidad solidaria no slo es posible, sino que, si no la tuviesen, la sociedad no podra funcionar. Y sta es la tarea postliberal que nos desafa hoy: debemos recuperar una solidaridad que nos es necesaria... y que, afortunadamente, nos es posible. Necesidad de la sensibilidad solidaria (I): en general a) Compulsin y conviccin; qu hay en la conviccin Hoy da, los socilogos dicen que, en los grupos, si cada uno cumple lo que le corresponde, es a la vez por dos tipos de motivaciones: por compulsin y por conviccin. Si no cum-
4.1. La sensibilidad solidaria es indispensable (y posible) Urgencias liberales y doble unilateralidad a) El doble descubrimiento liberal: egosmo... beneficioso Cada poca tiene sus propias preocupaciones urgentes y, por tanto, debe descubrir caminos; lo malo es que las pocas posteriores crean que estos caminos recin descubiertos son el retrato del conjunto de la realidad, porque la realidad es eso y mucho ms. Esto es lo que nos est pasando ahora respecto al liberalismo. Este tena unas preocupaciones urgentes y descubri caminos; hoy debemos completar estos caminos y ver que la realidad es algo ms. Concretmoslo: Por un lado, la poca liberal descubri que el hombre es profundamente egosta, que el egosmo es para l un motor poderossimo. Recordemos las constataciones sobre el hombre sin amo de Maquiavelo y Hobbes en los siglos XVI y XVII. Mandeville, a comienzos del XVIII, constata lo mismo en una Inglaterra llena de euforia econmica: la euforia de los negocios. Los franceses, que viven en un pas menos econmico y ms cortesano, lo integran en el romanticismo que est naciendo y piensan en el hombre como ser soador que busca realizarse y realizar sus sueos; es decir, lo ennoblecen... Y a todos les preocupa cmo podr funcionar una sociedad donde la gente slo mira por s misma y se desentiende del conjunto; Adam
66
ASPECTO ECONMICO ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
67
pie, corre el peligro de que le excluyan de los beneficios sociales: esta compulsin le incita a cumplir. Pero, por otro lado, tiene el convencimiento de que es bueno cumplir lo que le piden.
* **
quedado con un antiguo amigo para ir juntos al cine..., y entonces el marido s que llega a encontrar el momento, ya que prefiere que la ida al cine sea a tres y no en una pareja de la cual l est ausente. La esposa le ha compulsionado en la direccin correcta, contrarrestando las compulsiones contrarias. Y no es que al marido le faltara conviccin, pero sta estaba neutralizada por compulsiones malignas. Lo mismo podramos decir del empresario que est convencido de que debe subirle el sueldo a un viejo empleado..., pero nunca encuentra el momento para detenerse a calcularlo y decidir el asunto..., hasta que el viejo empleado le comunica que piensa dejar la empresa, puesto que en otra le ofrecen un sueldo ms digno. O los empresarios que s que querran subir los sueldos de su plantilla, pero no saben cmo podrn hacer frente a la competencia..., hasta que una huelga les obliga a subir los sueldos, y entonces, por la fuerza, s que encuentran el tiempo para averiguar cmo reducir los costes (con mejor maquinaria u organizacin) y sobrevivir a la competencia a pesar de la nueva situacin salarial. El infierno est empedrado de buenas intenciones..., porque hay muchas compulsiones que las frenan..., hasta que llega una compulsin en el sentido correcto que las contrarresta y permite que las buenas intenciones queden desbloqueadas, se abran camino y fructifiquen en obras concretas. Es precisamente desde este punto de vista desde el que el mercado quedaba justificado. Como deca Smith, no es de la benevolencia del tendero de donde esperamos nuestro alimento, sino de su propio inters, o sea, que le compulsionamos amenazndole con comprar en la competencia si no nos sirve bien. La naturaleza es dbil, y es necesario reforzarla con alguna compulsin que afecte al instinto de conservacin. ste es el gran descubrimiento del liberalismo: que el egosmo es una motivacin poderosa que debemos poner al servicio del desarrollo econmico.
La conviccin es compleja. Lo que le piden le puede parecer bien por una mezcla de motivaciones. Estas pueden ser, por ejemplo, la conciencia de equipo (conciencia que requiere una cierta adultez mental): llegar a captar que si el equipo (por ejemplo, por mi culpa) anda mal, tambin yo terminar andando mal; o un cierto egosmo ilustrado o a largo plazo y no inmediatista. Pero ya hemos dicho repetidas veces que el roce engendra el cario: al que tiene sentido de equipo... y hace equipo se le despierta fcilmente su instintividad reproductora y paternal: le nace la creatividad generosa hacia el equipo, o sea, el inters y la simpata por el grupo; esto tambin entra a formar parte de la conviccin. Finalmente, como hombres que somos, todo eso lo hemos vivido con una cierta capacidad admirativa, nada depredadora, que se alegra de que la vida florezca. Cualquiera de estas cosas conciencia de equipo, una especie de paternidad y una admiracin generosa y gratuita puede entrar dentro de la conviccin, dentro del deseo espontneo de cumplir el propio papel en el grupo social.
b) La compulsin es necesaria Sin embargo, los socilogos avisan de que la conviccin sola no basta. Dicho brevemente: estamos compulsionados por tantas cosas que tratan de alejarnos del buen comportamiento social que es bueno que haya alguna compulsin de signo contrario para contrarrestarlo. Por ejemplo, el esposo querra salir a pasear con su esposa, pero las preocupaciones del trabajo hacen que nunca encuentre el momento: est compulsionado hacia no salir con ella... Hasta que la esposa, harta de estar sola, le comunica que ha
68
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
69
c) Pero la conviccin tambin es necesaria1 Ahora debemos examinar la otra cara de la moneda: las compulsiones sin conviccin tampoco bastan para que cumplamos bien nuestro papel social. Para ser breve, aludir solamente a dos hechos. En primer lugar, en la historia ha habido muchas Numancias: gente que ha preferido que pasaran por encima de su cadver antes que claudicar de sus convicciones. Ha habido empresarios que han preferido hundirse con su empresa en una huelga interminable, antes que subir los sueldos a unos obreros a los que consideraban unos holgazanes que slo queran ms salario y menos trabajo. Siguieron su conviccin, por ms que les compulsionaran en direccin opuesta. Si en la Inglaterra del siglo XIX se implantaron mejoras sociales, fue, no slo porque los obreros hacan huelgas, quemaban fbricas y estaban en situacin prerrevolucionaria, sino tambin porque el empresariado y los polticos tenan mala conciencia. Sus esposas (encuadradas en organizaciones benficas que hoy llamaramos Conferencias de San Vicente de Paul o Ejrcito de Salvacin, o ropero o Caritas) haban visitado muchos barrios obreros y haban visto la terrible miseria que all anidaba; adems, el pas entero se haba horrorizado cuando en 1841 una Comisin Real haba publicado un informe sobre el trabajo de mujeres y nios en las minas de carbn, y el mismo pas se haba estremecido leyendo las novelas sociales que se haban publicado a continuacin de aquel informe (igual que en Estados Unidos La cabana del to Tom haba engendrado un sentimiento de conmiseracin hacia los esclavos negros). En segundo lugar, si las convicciones estn en contra de las compulsiones... no siempre ser necesario resistir heroicamente hasta la muerte: hecha la ley, hecha la trampa! Hay muchas maneras de escaparse de las leyes y de otras compul-
siones. Menos mal que en los innumerables contratos que se firman cada da los contratantes suelen tener buena fe, porque cuando hay alguien que quiere buscarle tres pies al gato, los asuntos pueden paralizarse en pleitos inacabables. Y suerte tenemos de que los que convivimos en sociedad no seamos unos facinerosos que slo esperamos la ms mnima distraccin del vecino para lanzarnos encima de l y robarle y matarle. Podran funcionar las familias, o los compaeros de clase o de trabajo, si todos estuviramos esperando la ocasin para vender al vecino por dinero? Resumamos. El hombre no es una mquina, sino que tiene sentimientos. A bastonazos quiz logremos que un hombre se mueva por un corto espacio de tiempo, pero, a la larga, tratar de encontrar una escapatoria, Ay de las organizaciones de poca confianza que para hacer trabajos a la gente slo creen en la amenaza de castigos salariales, pues poca iniciativa pondrn los empleados en su trabajo y pronto encontrarn la picaresca adecuada para escabullirse! Los hombres trabajamos tambin for the fun of it, para poder vivir otros sentimientos adems de obtener un sueldo y sobrevivir; y, si no pasamos mucha necesidad, a la larga no aguantaremos en una empresa en la que trabajamos a disgusto. No basta la compulsin, sino que es necesaria la conviccin.
Necesidad de la sensibilidad solidaria (II): hoy da a) Las compulsiones y el bien de la sociedad Si la poca del liberalismo vio el mercado con tan buenos ojos, fue porque ste representaba la buena compulsin, la que hara que los perezosos trabajaran y espoleara an ms a los diligentes.
17. Nove (1983), despus de subrayar que, si se quiere progresar, es necesario movilizar el afn por prosperar, hace una fuerte defensa de otra necesidad clave: la conviccin; el solo afn de prosperar no basta...
18. Sobre el peso de la intervencin estatal hoy da y los problemas que plantean tanto la gran empresa como el exceso de riqueza se puede ver Comas (1984), donde se encuentra abundante bibliografa sobre el tema; aqu hemos recogido solamente las obras de Blumberg, de Chevalier y de Scherer, especialmente importantes en lo que toca a la gran empresa. Sobre el Tercer
70
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
71
Los siglos XIX y XX han introducido una nueva compulsin para llegar all donde el mercado no llegaba: las diferentes intervenciones estatales. Estas, con su obligatoriedad, hacan que los empresarios trataran mejor a los obreros, o que no se contaminara el medio ambiente, o que en un momento de inflacin se redujeran las inversiones.
ducida a la libertad del pez dentro de la pecera: avanzar un poco en una direccin... hasta toparse con los intereses de una de estas empresas gigantes y tener entonces que retroceder (por ejemplo, no dictar una determinada ley o modificarla). Por otro lado, esta concentracin econmica se traduce en poder monopolstico sobre suministradores y clientes... y, por tanto, en beneficios suplementarios (algunos clculos dicen que un 20 % de los beneficios de estas grandes empresas provienen de este poder monopolista). Esta rentabilidad se transforma en altos ingresos tanto por parte de los propietarios como por parte de los profesionales (managers, abogados, mdicos, arquitectos, etc.) que trabajan para estos propietarios. Todo queda muy concentrado: por ejemplo, en los pases donde hay estadsticas de este fenmeno (Estados Unidos e Inglaterra), el uno por ciento de la poblacin es propietaria de un tercio del pas (fincas, empresas, dinero, etc.). Esto conduce a que una pequea parte del pas tenga unos ingresos muy superiores al resto de la poblacin, creando una importante carencia de moral social. En los tiempos actuales, de continuos cambios y de perpetuas reconversiones, cmo se puede pedir sacrificios al mundo obrero, o al campesinado, o a los pequeos empresarios, cuando la minora rica nada en la abundancia (y adems en una abundancia en parte ganada abusivamente, monopolsticamente)? Organismos tan prudentes (e incluso conservadores) como la OCDE indican con preocupacin este fenmeno.
b) Inviabilidad de ms compulsin... y quedan problemas por resolver! Como hemos visto anteriormente, en la actual mezcla de mercado y Estado, este ltimo no puede aumentar mucho ms su intervencin, puesto que acabara matando al mercado. Y el mal est en que no tenemos resueltos todos los problemas. Es verdad que ya no tenemos la gran miseria obrera del XIX ni las crisis econmicas recurrentes, pero an quedan desafos.
c) Desafos internos: poder de la gran empresa y excesos de riqueza Por ejemplo, nuestros pases se han convertido en economas donde tiene un peso enorme un pequeo grupo de empresas gigantescas. En los Estados Unidos, por ejemplo, entre slo 200 empresas se reparten los dos tercios de todas las instalaciones industriales del pas. Y esto se traslada inevitablemente a una esfera internacional que cuenta con unos transportes y unas comunicaciones cada vez ms fciles: 200 grandes transnacionales producen actualmente ms de una quinta parte de todos los bienes del mundo. El poder de estas empresas es enorme..., y los Estados estn muy condicionados en el momento de tomar decisiones, e incluso su libertad de maniobra puede quedar re-
d) El desafo del Tercer Mundo Los problemas no se detienen a nivel del interior de los pases ricos: hay un nivel mundial marcado por la severa pobreza de dos tercios de la humanidad..., y los que ahora somos pases ricos hemos contribuido a esta situacin poniendo palos en las ruedas durante quinientos aos a los pases que hubieran podido desarrollarse (aunque nosotros no seamos la nica causa de las dificultades). Estando, como estamos, en deuda con el Tercer Mundo, nuestra ayuda es un escaso 0,3 % de nuestro producto bruto anual...
Mundo se puede ver Comas (1991), donde tambin hay bibliografa sobre el tema: desde los estudios histricos y cuantitativos de Bairoch, hasta el enfoque de Samir Amin, pasando por los datos ms fros de la OCDE o del Banco Mundial. En la bibliografa citamos una conferencia de Duran Farrell.
72
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
73
e) La conviccin puede desempear un papel Estos son algunos de los problemas nacionales y mundiales que la mezcla de mercado e intervencionismo estatal no soluciona. Queda tarea por hacer. Quin la har? Tanto el mercado como la intervencin estatal se mueven en el reino de las compulsiones, son estructura social que pretende encarrilar a la gente a la fuerza, amenazando con la ruina o con la crcel. Y la conviccin? No podramos poner la conviccin a trabajar para acabar de solucionar lo que las coacciones del mercado o del Estado no solucionan? Recordemos que desde Maquiavelo (que contemplaba desolado al hombre sin amo que haba aparecido cuando se haban disuelto las fidelidades medievales), pasando por Hobbes y acabando por Mandeville, la Modernidad est obsesionada con el espectculo de ir a lo suyo que dan los individuos, y cree que el hombre slo es capaz de egosmo. Por eso se procura que en la sociedad haya buenas compulsiones que encarrilen a este hombre hacia el bien comn, y la buena compulsin es el mercado (el que no trabaje que no coma). Resulta curioso que Marx no llegara a ser ms optimista respecto al hombre y a los valores. De cara a arreglar la sociedad, l desconfi de la esfera cultura (o sea, de las convicciones) y preconiz tambin las compulsiones: la lucha de clases (compulsin), que cambiara la estructura social (compulsin...). Cien aos despus, sus sucesores iban a tener que reconocer la importancia de los valores: por ejemplo, el XX Congreso del PCUS (que, a la muerte de Stalin, constataba desolado que la nueva estructura sovitica no haba sido suficiente para que el pas funcionara bien) o Mao (que en circunstancias difciles ech mano directamente de la Revolucin Cultural). Hoy sabemos, afortunadamente, que esta concepcin del hombre como puro egosmo era sesgada, era fruto de una poca. Hoy nos hemos dado cuenta de que el hombre es capaz de conviccin. Y, dado que para nuestros actuales problemas las solas compulsiones no bastan, es necesario poner a trabajar esta capacidad de conviccin que el hombre tiene.
Ya Saint-Simn, en el primer tercio del siglo pasado, despus de muchos aos de predicar reformas sociales estructurales y de hacer discpulos importantes, acab desencantado y tom una nueva orientacin: predicar una especie de religin social, es decir, preocuparse del espritu de la gente, ms que de dejarlo todo atado y bien atado. Hoy esta postura comienza a entrar con fuerza en los estudios sociales, e incluso en el nivel de las aplicaciones concretas. Por ejemplo, en nuestro pas, un empresario como Duran Farrell se ha hecho portavoz de este punto de vista: el Estado no puede abarcarlo todo, y, por otro lado, el mercado es implacable y no atiende a los problemas colectivos; entonces no queda ms remedio que, en lugar de acentuar el control estatal (tan paralizante), tratar de que los actores econmicos tengan sensibilidad social (como las clulas del organismo, que tienen sentido del conjunto), y as poderles dejar libres para que ejerzan su creatividad.
4.2. La sensibilidad solidaria es posible si recogemos la intuicin liberal, o sea, si no pedimos un imposible Crear conciencia simbitica si queremos crear solidaridad Una de las grandes lecciones del liberalismo es que el hombre es un ser egosta o, mejor dicho, un ser en el cual el instinto de conservacin juega un papel primordial: Primum vivere, deinde philosophare. Los primitivos tenan conviccin social..., pero en gran parte la tenan porque estaban convencidos de que en solitario les sera imposible sobrevivir. Hemos dicho que la conviccin social puede tener tres elementos, y el primero de ellos era la conciencia de equipo, la conciencia de que estamos embarcados en una misma nave y, por tanto, o nos salvamos juntos, o yo tambin me pierdo. Sin duda, puede existir adems el instinto creativo o de reproduccin, e incluso la admiracin ms humana y gratuita, pero es ya un buen comienzo llegar a tener conciencia de que somos animales simbiticos que depen-
74
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
75
demos unos de otros. Podemos movilizar el instinto de conservacin en favor de la colaboracin social haciendo caer en la cuenta de esta interdependencia en la que vivimos. Y ya es positivo comenzar as; una solidaridad de ms categora humana puede llegar despus y de una manera no demasiado difcil, dado que, como hemos repetido varias veces, el roce (si conseguimos crearlo!) termina por engendrar el cario. Por tanto, seamos realistas respecto a la naturaleza humana, y tratemos de generar sensibilidad social ilustrando, en primer lugar, sobre las consecuencias que puede tener el hecho de que el equipo se hunda: si no ayudamos al Tercer Mundo, los del Magreb acabarn invadindonos, y, adems, los brasileos nos talarn esos pulmones del planeta que son los bosques de la Amazonia... La conciencia simbitica no basta De todos modos, debemos reconocer que esta clase de argumentos no basta. Algunas de las consecuencias nefastas que pueden provenirnos de la falta de espritu de equipo pueden darse a muy largo plazo, y a largo plazo todos estaremos muertos (como deca Keynes refirindose a otro problema): desde un punto de vista nicamente egosta, no nos preocupan. Ms an, hay problemas humanos que pueden seguir existiendo sin que la lite quede perjudicada por ellos. Claro que, si hay miseria y paro en nuestro pas, terminaremos siendo atracados por la calle; pero si la gente del Sahel se muere de hambre, ni nos enteraremos... Hay problemas que, si queremos que se solucionen, ser necesario presentarlos abiertamente como un desafo a nuestro espritu creativo y humano. La dosis ideal En resumen: siempre que podamos, tendremos que apelar al instinto de conservacin y hacer tomar conciencia de que estamos embarcados en una misma nave. Y, naturalmente, des-
pues tendremos que procurar que este colaborar vaya adquiriendo ms categora humana, que en l vaya naciendo simpata cordial. Pero es muy importante este comienzo: ilustrar que todos dependemos de todos, puesto que en una sociedad mundial inmensa como la nuestra, esto no resulta tan obvio como en la sociedad primitiva. Pero ello no ser suficiente, y ser necesario, adems, apelar directamente a la sensibilidad humana y creativa de la gente, puesto que, si no, hay problemas que nunca podrn ser solucionados.
* **
Lo que acabamos de decir se parece a lo que suele decirse de los lderes. Un lder debe arrastrar al pueblo, debe empujarlo hacia ideales a los que el pueblo solo, por su cuenta, no habra aspirado. Pero, por otro lado, el lder no puede ir demasiado por delante de su pueblo ni puede pedirle cosas demasiado alejadas de sus preocupaciones cotidinas, ya que, en tal caso, el pueblo no querr seguirle. Lo mismo pasa con nuestro tema. La humanidad debe ser atrada hacia la solidaridad; pero no hacia una solidaridad demasiado heroica, demasiado alejada de aquello que desde el punto de vista simbitico ya debera interesarle. Mostremos a la gente que nos interesa, para nuestro propio bien, ser solidarios; y, adems, tratemos de ir un poco ms all, hasta ser solidarios aunque no ganemos nada con ello..., pero no mucho ms all de eso! Hago esta llamada al realismo, no slo por mor de la eficacia, sino para indicar que la sensibilidad es posible... si la pedimos a escala humana; slo resulta imposible si exageramos la demanda. Por tanto, el hombre es capaz de sensibilidad social. Una advertencia final: no es malo que el hombre viva tan a ras de suelo, tan cerca de su propio sobrevivir. Ya hemos dicho anteriormente que es necesario ser antes de poder darse. Incluso la Iglesia conden como hertica una proposicin que, en la Francia de finales del siglo XVII, defenda Fnelon: que el hombre deba amar a Dios sin mezcla de ninguna preocupacin por s mismo...; segn la Iglesia, tanto herosmo no era propio del hombre.
76
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
77
4.3. Una nueva dimensin para nuestra poca postmoderna19 Los climas sociales de los que se alimenta la pequea conviccin de cada uno La sociedad es como las grandes conducciones de cables elctricos. De vez en cuando hay postes altsimos que suben los cables muy arriba, pero entre poste y poste los cables bajan..., aunque sin llegar a tocar el suelo... gracias a los postes! Tambin en la sociedad, en lo que atae a cada mbito determinado, hay postes. Por ejemplo, en lo referente al buen gusto esttico, hay grandes pintores que con sus cuadros nos contagian un mnimo de buen gusto: nosotros no tendremos tanta inspiracin como ellos, no seremos tan elevados, pero, gracias al impacto que sus cuadros nos han causado, por lo menos no decoraremos la casa con cromos de esos que venden las casas de muebles, no tocaremos suelo. Lo mismo pasa en el mbito poltico. Nosotros no dedicamos nuestra vida a la poltica ni tenemos la altura poltica de los grandes lderes que dirigen el pas; pero, escuchando lo que ellos discuten, alimentamos una cierta sensibilidad por lo que pasa y vamos formndonos opiniones que de vez en cuando manifestamos (por lo menos cuando nos toca ir a votar). Cada cual tiene su propio mbito, en el que debe ser especialista, y deja que en los otros mbitos los postes sean otros... mientras l no llegue a tocar suelo. Una ancianita de pueblo es la gran especialista en la cantidad de nietos que tiene esparcidos por la comarca y trata de mantener unida la familia y, en cambio, de poltica slo sabe lo que le contagia aquel hijo suyo que de vez en cuando viene de la ciudad o, por lo que respecta al arte, adems de amar la naturaleza que la rodea, ha
ido aprendiendo ciertas combinaciones de colores a las que la han ido acostumbrando los anuncios de la tele. Aunque no nos dediquemos especializadamente a grandes ideas sociales, estamos impactados por el clima que crean los que se dedican a ellos; el clima que crean los profetas: ellos son los postes de este mbito..., y gracias a ellos nosotros no tocamos suelo.
De las convicciones sociales mito a las convicciones sociales ideologa En el terreno de los climas sociales (o de las convicciones sociales colectivas) ha surgido un grave problema: han pasado de tener una forma mtica a tenerla ideolgica, e incluso esta ltima hoy da ha cado, y no sabemos qu forma adoptar. Las convicciones colectivas comenzaron como mitos que indicaban el lugar del pueblo en el gran cosmos que lo rodeaba y que daban sentido a todas las cosas. Pero, a medida que fue desarrollndose la mentalidad calculadora y cientfica, la ingenuidad narrativa de los mitos no pudo sostenerse y cay, y apareci una manera ms argumentativa de comprender el mundo y su sentido: las ideologas, con sus aparentes argumentaciones . El siglo XVIII vivi una gran ideologa: el liberalismo econmico. Se peda libertad para el hombre... para no enmendar la plana al Gran Arquitecto, sino dejar que las cosas funcionasen tal como l las haba planeado, sin estorbos. Si haba esa libertad, la sociedad estara en comunin con la armona de las plantas que crecen libremente y con la armona de los astros que giran libre y organizadamente. Todo estaba lleno de sentido. El mismo siglo XVIII vivi otra dimensin ms: estar en marcha hacia el Progreso y la felicidad final. Los Ilustrados se horrorizaban del oscurantismo que hasta entonces haba imperado y crean apasionadamente que, si la Razn terminaba triunfando, entonces la humanidad llegara a la Felicidad. Todo dependa de una sola pieza: ilustrarse.
19. Un gran teorizador de los sistemas valrales (mitos, ideologas, etc.) es Mara Corb, del que citamos una obra enciclopdica. Sobre las posibles salidas a nuestra fragmentacin postmoderna, cito a Trav, donde se recoge un artculo mo que toca este tema.
78
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
79
Esta visin del avance histrico de la humanidad la hereda el siglo XIX, tan impregnado del dolor obrero. Marx cree que la felicidad llegar cuando haya sido totalmente eliminada la explotacin del hombre por el hombre; una explotacin que, como una espina, est clavada en la historia de la Humanidad. Afortunadamente, esta espina poco a poco va siendo arrancada: cay la inhumana esclavitud del tiempo de los romanos, y cay tambin la servidumbre de la gleba que la sustituy, aunque no era tan cruel; quedaba la explotacin del obrero por el capitalista, una explotacin ms suave pero tambin intolerable. Era necesario concentrar las energas en desalojar a la explotacin de este ltimo reducto... y entonces s que reinara ya la fraternidad universal, se habra llegado al final feliz de la Historia. En las ideologas todo depende de una sola pieza: la libertad, la Razn, eliminar la propiedad privada del capital... Eso concentra energas. Como deca un cantautor cataln en el tardo-franquismo: si jo l'estiro fort per 'qui, si tu l'estires fort per 'lia, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar...; es necesario concentrarse en esa estaca que nos tiene atados y de la cual depende toda la Felicidad de la Humanidad. Y nos facilita las cosas el que todo dependa de una sola pieza. Vida para vivir slo tenemos una, y nos interesa haberla dedicado a algo que valga la pena, a algo que lo merezca: la Gran Tarea que devolver la Felicidad a la Humanidad, esa pieza milagrosa de la cual depende absolutamente todo.
Mucha gente, desencantada, se ha retrado, ha preferido olvidar los grandes problemas sociales y ha procurado asegurar nicamente su felicidad privada: se ha encerrado en el reino del Ego. Pero mucha otra gente ha continuado trabajando. Muchos de los que ahora trabajan son conscientes de que cultivan slo un rincn del inmenso mundo: uno se preocupa por los inmigrantes negros, otro trata de mejorar la calidad de la enseanza, un tercero es un buen concienciador de los industriales de su sector para que se modernicen, un cuarto trata de encontrar el remedio contra el sida, etc. Todos ellos son conscientes de que no realizan una tarea macro que domine el conjunto social y que lo pueda sanar globalmente; saben que realizan una tarea meso, de alcance intermedio.
**
Pensemos, de todos modos, que si alguien realiza una tarea ms macro (por ejemplo, un poltico), tendr la suerte de que ellos le hayan preparado el terreno (si los maestros no estn bien dispuestos, es intil que desde arriba quieran imponer una reforma de la enseanza...): no habrn sido intiles. Por otro lado, todos ellos piensan que, si cada uno fuera fiel en su propio rincn, la humanidad en conjunto sanara... Es decir, aunque se preocupen de un pequeo lugar, no dejan de tener su accin situada dentro de la aventura global de la humanidad..., aunque de una manera un poco borrosa, o no tan ntida como cuando haba ideologas.
La cada actual de las ideologas Cayeron los mitos..., y tambin han acabado cayendo las ideologas. El mundo se ha vuelto ms complejo, y, sobre todo, las ciencias han avanzado tanto que nos han hecho ver cuan complejo llegaba a ser este mundo: sabemos ya que no todo depende de una sola pieza; o, por lo menos, nosotros no podemos saber cul es esa pieza milagrosa; incluso llegamos a dudar que el mundo avance hacia algn Final Feliz. Hoy han cado las ideologas que polarizaban en una sola direccin los anhelos y los esfuerzos de la gente de buena voluntad. Cmo se canalizan ahora esos esfuerzos? Hacia dnde?
Ser conscientes del desafo que tenemos planteado puede dar ms centralidad a las actuales tareas meso Lo que hemos dicho en este trabajo sobre el desafo que hoy tenemos planteado (tratar de mantener vivo el clima solidario) puede ayudar a que las actuales tareas modestas puedan ser situadas de manera ms intensa dentro de la aventura global de la humanidad.
80
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
81
Toda persona que tiene una tarea concreta, por modesta que sea la tarea y por pequeo que sea el rincn donde est ayudando, adems de la buena tarea que hace, difunde, por ms que no se lo plantee, un determinado espritu, una sensibilidad social. Cada tarea tiene un espritu concreto con un sabor determinado: el sentido de fraternidad con la naturaleza que vive el ecologista, la piedad por la inmensa miseria del mundo que vive el que se dedica a los pases pobres de la tierra, etc.; y este espritu se contagia alrededor del que se dedica a esa tarea. Ms an: todos estos sabores concretos tienen un comn denominador: que no se puede vivir encerrado en uno mismo cuando alrededor hay tantas necesidades, o sea, la sensibilidad social; y esta actitud de fondo se difunde alrededor del trabajador social. No es que el que se preocupa por los industriales de su sector o por los inmigrantes magrebes se haya propuesto como tarea difundir sensibilidad social, pero, incluso sin pensarlo, la difunde. Y esto es muy importante, puesto que ya hemos visto que hoy resulta urgente que a la humanidad no se le muera esta conviccin.
* **
abierto a la manera humana de entender el mundo. Ella ha sido anima, espritu. Pues bien, posiblemente el siglo XIX era ms masculino, ms animus: crean tener un plano del mundo y se sentan capaces de embarcar a la familia humana para emigrar a la Tierra Prometida. Hoy, a finales del siglo XX, quiz debamos ser ms femeninos, ms anima: ser conscientes de que no sabemos hacia dnde debemos ir, pero que, si transmitimos espritu, si todos tenemos sensibilidad social, entre todos, cada cual buscando por su lado, iremos encontrando en cada momento el mejor camino para avanzar. En el siglo XIX, les queran dejar a sus hijos una estructura social perfecta (todo atado y bien atado)... que, de todos modos, no lo poda ser (la compulsin no puede solucionarlo todo)... y si lo hubiera sido, el paso del tiempo la habra vuelto obsoleta. Hoy somos conscientes de que lo que debemos dejar a nuestros hijos es espritu creativo; tenemos que haberles contagiado sensibilidad social, conviccin, para que sean capaces de crearse ellos mismos, en cada momento, la estructura mas adecuada. Quien tiene una tarea concreta, por humilde que sea su trabajo, puede sentirse vinculado a la gran aventura humana. Y no solamente porque con su labor meso est preparando el camino para las grandes tareas macro. E incluso no solamente porque puede pensar que, si cada cual es fiel en su rincn como lo es l en el suyo, entonces todo ir bien. Sino, adems, porque con su labor est contagiando, incluso sin darse cuenta de ello, sensibilidad social, anima, y eso es crucial para que la Humanidad no se hunda. Certeza de las tareas modestas..., porque contagian conviccin Mirmoslo desde otro ngulo: la certeza o la incertidumbre. La complejidad del mundo nos lleva a estar inseguros de la tarea que realizamos: hemos visto tantas veces que lo que aos atrs habamos defendido con vigor ahora lo consideramos desacertado...
Cari Gustav Jung defina de una manera muy precisa y colorista los temperamentos masculino y femenino, y por lo menos lo que l dice se acomoda a lo que histricamente ha sido la divisin sexual (aunque en el futuro puede cambiar). Utiliza dos palabras latinas: animus y anima. El hombre es el amo de la calle, de la vida social fuera de las paredes de la casa; l haba sido el cazador que reparta pedazos del animal y as creaba vnculos; l es el que ve cmo est el mercado de trabajo y oye hablar de Alemania y rene a la familia y all se va; l es el animus, el empuje. La mujer, en cambio, ha estado encerrada en casa..., pero ha sido la reina de su interioridad. All ha creado un clima, una mirada sobre la vida, unos valores, un rescoldo, que han sido la atmsfera donde han crecido los hijos y donde stos se han
82
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
83
De todos modos, la incertidumbre es relativa. El que propone una ley de extranjera diferente, o un determinado plan de convergencia con Europa, puede estar inseguro del remedio que est proponiendo, pero, en cambio, no est nada inseguro de su causa, es decir, de la necesidad hacia la cual reclama atencin: la situacin deplorable en que estn los inmigrantes, o la urgencia con que nuestro pas debe aumentar su competitividad si no quiere quedar deshecho al entrar en el Mercado nico. Pues bien, an hay otro nivel ms profundo donde la certeza es ms fuerte: con nuestra lucha, no slo apuntamos a soluciones concretas (y de stas no estamos muy seguros), y no slo despertamos la atencin hacia un problema angustiante y urgente (y de esto s que estamos seguros), sino que, adems, practicamos la preocupacin por el conjunto social... y la contagiamos, y eso s que con seguridad nuestra sociedad lo necesita! Aunque aos despus llegramos a descubrir que en nuestra tarea pretendamos algo errneo, no habramos luchado ni vivido en vano: habramos estado transmitiendo sensibilidad social, y eso s que, con seguridad, era necesario. Sin ser mesinicos Este irradiar sensibilidad social no debemos vivirlo como una aventura mesinica, como si ahora acabramos de descubrir la solucin para el mundo y debiramos emprender una cruzada para salvarlo. Si nosotros tenemos sensibilidad social, es porque la hemos recibido de los que nos han precedido: exista ya, no la hemos generado nosotros. Nuestra gran tarea es que la antorcha recibida no se nos apague y, as, no detener su presencia en la marcha de la humanidad. Si se apagara, no slo estaramos al borde del estallido como sociedad, enfrentados todos contra todos, sino que, sobre todo, habramos perdido lo que da gracia y dignidad a la Humanidad en su avance inacabable por la historia.
meno ha sido originado por el avance tecnolgico, y no parece que vaya a tener marcha atrs. Esta aparicin en escena del individuo como tal ha trado dos grandes beneficios: el progreso material y la responsabilidad poltica. Pero tambin ha provocado un peligro: podemos perder el antiguo clima de solidaridad. En la nueva situacin, mantener vivo el clima solidario se nos presenta como uno de los grandes desafos de nuestro tiempo. Para responder a este desafo, por un lado, no podemos olvidar las lecciones del individualismo, es decir, no podemos ignorar al individuo en su bsqueda del propio inters. Pero, por otro lado, debemos creer de nuevo que el individuo es algo ms que egosmo interesado: es capaz de conviccin social; ms an, debemos ser conscientes de que slo con compulsiones no podemos mantener nuestra sociedad, y de que debemos encontrar un lugar para la conviccin dentro de las teoras del funcionamiento y el avance sociales. Finalmente (y este punto ni siquiera lo hemos apuntado), deberemos inventar la nueva manera de mantener un vnculo cordial en una poca en que estamos obligados a convivir muchos con muchos, con lo que caemos inexorablemente en el anonimato y sentimos la tentacin de relacionarnos nicamente bajo la lgica de la contraprestacin. 5. POSTCRIPTUM: COOPERACIN Y CONFLICTO SOCIAL Este trabajo fue discutido en grupo dos das despus de la huelga general del 28 de mayo, precisamente el mismo da en que el portavoz del gobierno deca que los sindicatos deban cooperar y no ser conflictivos. Alguien me hizo notar que mi trabajo pareca darle la razn al gobierno, puesto que presentaba la sociedad como equipo para cooperar y, as, sobrevivir. Es posible que mi trabajo pueda ser interpretado de esta manera, pero la otra mitad de lo que yo pienso (y que est en perfecta armona con lo que aqu he expuesto) es muy diferente, y por lo menos quiero dejarla esbozada.
4.4. Balance final En la historia humana ha aparecido un fenmeno nuevo: el individuo ha adquirido valor. Muy probablemente, este fen-
84
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
85
Los economistas acostumbran decir que su ciencia trata de dos problemas: el primero es cmo maximizar la produccin de un pas, y el segundo es cmo se distribuye el producto obtenido. Marx mismo20 que presentaba la estructura social como un hacer equipo para aprovechar la tecnologa existente y as sobrevivir mejor indicaba que despus surga el segundo problema, el del reparto de lo que se haba obtenido gracias al equipo: cmo se distribuan los resultados entre todos los que haban colaborado en obtenerlos. Marx mismo daba la clave para entender qu distribucin saldra. El equipo social tena una estructura u otra, segn fuese la tecnologa que era necesario aprovechar: la estructura de una banda de cazadores-recolectores no era la misma que la de los imperios mesopotmicos que deban hacer canalizaciones de riego y que deban defenderse de los pueblos pastores vecinos que codiciaban su prosperidad agrcola. Pero cada estructura social o clase de equipo significa una determinada distribucin del trabajo, un determinado reparto de competencias entre los diferentes miembros y, por tanto, un reparto de poderes diferente. Y quien tiene poder termina por utilizarlo en beneficio propio21. Dada la tecnologa, surga una determinada estructura social y, por tanto, un determinado reparto de poderes... y, por tanto, quedaba sentenciada la distribucin de los frutos de la colaboracin: se llevaba ms el que ms poder tena...
20. No me avergenzo de citar tantas veces a Marx (en unos aos en que sus estatuas caen incluso en la antigua URSS). Este autor tuvo una serie de intuiciones importantes, que la historiografa y la sociologa del siglo XX han ido adoptando (despus de haberlas depurado del carcter absoluto y la unilateralidad con que haban sido formuladas). Juega a mi favor el hecho de que veinte aos atrs tampoco me avergonzaba de indicar los problemas de operatividad que haba en la URSS (cosa que entonces era mal tolerada por un importante sector de opinin). 21. No es ste el lugar para discutir el grado de malicia o subjetividad con que se realiza la explotacin: entre la ingenuidad que supone que slo hay abusos inadvertidos y la ingenuidad contraria que piensa en maquiavelismo por parte de los explotados, habra una posicin bastante realista que dira que el explotador se da cuenta del abuso concreto que l est cometiendo; pero, dado que no ve el panorama global que crean todos los explotadores en conjunto, no se da cuenta del desastroso mundo que l contribuye a implantar y, por tanto, puede tranquilizar su conciencia (si es que la tiene) con cierta facilidad.
Marx indicaba, y con razn, que los males distributivos no deban ser atacados directamente (por ejemplo, repartiendo ropa a los pobres), sino que era necesario ir a la causa estructural que los creaba (la esposa del empresario ingls, en lugar de ir a los barrios pobres a repartir ropa, deba convencer a su marido de que no produjera ms pobres en su fbrica...). Ir a la causa estructural significaba cambiar la estructura de poder: quitar el poder a quien abusaba de l. Muerto el perro, se acab la rabia; as termin la miseria de los esclavos antiguos: cuando termin la institucin esclavitud, y el amo dej de serlo y de tener poderes sobre el esclavo; y tambin termin as la miseria de los siervos de la gleba medievales: cuando termin el feudalismo y, por tanto, el poder del seor sobre sus campesinos. Marx soaba que sera as como terminara la miseria obrera: cuando las mquinas dejaran de ser propiedad privada (propiedad de un dueo que tena as poder sobre el sueldo del obrero) y pasaran a ser propiedad colectiva. Marx hablaba con mentalidad revolucionaria: constataba en el pasado cambios de la pieza clave de las diferentes estructuras sociales (esclavitud, servidumbre de la gleba) y crea que pasara lo mismo con la pieza clave del capitalismo (acabara la propiedad privada de las mquinas). Pero Marx, consecuente con sus teoras, saba que las estructuras no cambian si no aparece una tecnologa diferente la pieza clave que pida una clase de equipo social (o estructura) diferente. Por eso pas la segunda mitad de su vida tratando de demostrar que la tecnologa de su tiempo estaba pidiendo ya (por motivos de operatividad social, o sea, para producir al mximo) la eliminacin de la propiedd privada del capital. Hoy nos encontramos con un problema con el que Marx no contaba. Y si la tecnologa no estuviera pidiendo el cambio de la pieza clave? Cmo eliminar entonces el abuso si no podemos quitar a los abusadores su poder estructural? En concreto, parece que los ensayos de eliminacin de la propiedad privada de las empresas (por ejemplo, en la URSS) no han dado buenos resultados, y, por tanto, debemos pactar con la pervivencia de esta propiedad privada y, en una palabra, con la pervivencia del mercado. Qu hacer para poner remedio a los abusos?
86
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
87
La historia nos responde a nuestra cuestin. Miremos a los siglos XIX y XX: a nuestro sistema se le han introducido tantas reformas que ha terminado por humanizarse (por lo menos hasta cierto punto). En este escrito he hablado de las diferentes intervenciones estatales y sindicales: legislacin laboral, gasto socialdemcrata, regulacin de problemas colectivos como el urbanismo o el medio ambiente, etc. No hemos hecho ninguna revolucin (no hemos cambiado la pieza clave de la estructura social), pero s hemos hecho reformas... que han sido estructurales. Es decir, las reformas han consistido en crear lmites estructurales a los poderes existentes, en crear contrapoderes estructurales: un sindicato o una ley laboral frente al poder del dueo, una poltica monetaria frente a la omnmoda libertad empresarial para invertir ms o menos (y conducir as el pas a la inflacin o al estancamiento), etc. Es lo que sucedi, a nivel poltico, con las constituciones: en muchos lugares se mantuvo la monarqua, pero la constitucin le delimit el poder, impidiendo as que pudiera extralimitarse. La reforma es estructural, porque se crea algo independiente de la buena o mala voluntad del actor social concreto: la suerte de los obreros ya no depende de tener un amo bueno o malo, sino que el sindicato o la ley laboral les crea una defensa por si pasa lo peor; o la suerte de los ciudadanos ya no depende totalmente de si el azar cromosmico les da un rey bueno o malo, puesto que la constitucin frena al monarca e impide que pueda cometer determinados abusos. Ahora bien, estas reformas estructurales cmo se consiguieron? Marx hablaba de la lucha de clases y de proletarios del mundo entero, unios. Galbraith, cien aos despus, deca lo mismo: los dbiles suplen su falta de poder mediante la unin, puesto que la suma de muchas debilidades llega a hacer una fortaleza, y as surge un poder compensador. La historia nos ensea lo mismo: por ejemplo, la progresiva (y atormentada) introduccin de la democracia en Atenas se hizo en medio de luchas sociales. La compulsin juega su papel (pero sin olvidar la conviccin!). Son los explotados los que se unen para defenderse. Algunos miembros de la lite acostumbran a unirse a la lucha
(sea porque creen en ella, sea porque les interesa recibir el apoyo de los de abajo para derribar a las facciones rivales que tienen dentro de la misma lite) y resultan importantes para obtener resultados. Las mejoras suelen conseguirse si el poder de negociacin de los que reclaman llega a ser suficientemente fuerte, si resultan indispensables para el equipo social: por ejemplo, y siguiendo con Atenas, los que reclamaban tenan poder de negociacin, porque constituan la fuerza del ejrcito (los hoplitas de las falanges y los remeros de las trirremes). En realidad, la tecnologa no dicta con exactitud la estructura social que hay que constituir para poder aprovecharla: slo da un abanico determinado de posibilidades. La estructura concreta que se implanta es el resultado de las luchas entre los diferentes grupos... dentro del terreno de juego que les permite la tecnologa existente. Por ejemplo, ahora empezamos a darnos cuenta de que la servidumbre de la gleba no surgi porque unos campesinos desvalidos buscasen la proteccin del noble y de sus caballeros antes las incursiones sarracenas, vikingas o magiares (una especie de equipo social con su bien comn propio), sino porque en un tiempo de debilitamiento del poder real los nobles se encontraron con las manos libres para imponer malos usos sobre los campesinos cercanos... La sociedad es hacer equipo, pero al mismo tiempo es lucha de intereses: una cosa no quita la otra.
6. BIBLIOGRAFA
BLUMBERG,
Phillip I., The Megacorporation in American Society. The Scope of Corporate Power, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1975. BOISOT, Max H., Markets and Hierarchies in a Cultural Perspective: Organizaron Studies 7/2 (1986), pp. 135-158. BRAUDEL, Fernand, La dinmica del capitalismo, Alianza, Madrid 1985 (1985). COMAS, Caries, Aspiraciones socialistas y economa desarrollada, Esade, Barcelona, 1984.
88
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
EL NL Y LA HISTORIA. LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
89
Caries, La modernitzati econnica ais paisos pobres (Papers d'Esade, n." 48), Esade, Barcelona 1991. CORB, Mariano, Anlisis epistemolgico de las configuraciones axiolgicas humanas, Universidad de Salamanca, Salamanca 1983. CHEVALIER, Jean Marie, La structure financire de Vindustrie amricaine, Cujas, Paris 1970. DURAN FARRELL, Pere, Reflexions sobre el govern de i empresa y la societat avui, Cercle d'Economia, Barcelona 1985. FINLEY, Moses I., L'conomie antique, Minuit, Paris 1975 (1973). FINLEY, Moses I., Economie et socit en Grce ancienne, Dcouverte, Paris 1984 (1981). FINLEY, Moses l., El nacimiento de la poltica, Crtica, Barcelona 1986 (1983). GAL, Jordi / SALA, Xavier, Macroeconomia EUA ais anys 80: Revista econmica de Catalunya 7 (enero-abril 1988), pp. 39-73. GORZ, Andr, Mtamorphoses du travail, qute du sens: critique de la raison conomique, Galile, Paris 1988. JONES, E.L., El milagro europeo, Alianza, Madrid 1990 (1987). LERSCH, Philipp, La estructura de la personalidad, Scientia, Barcelona 1964. LIPIETZ, Alain, De Valthusserisme a la Thorie de la Rgulation, Cepremap, Paris 1988. LIPIETZ, Alain, Choisir l'audace. Une alternative pour le XXIe sicle, La Dcouverte, Paris 1989. MCNEILL, William H., La bsqueda del poder. Tecnologa, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 d.C, Siglo XXI Espaa, Madrid 1988 (1982). NORTH, Douglas C. / THOMAS, Robert Paul, El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia econmica (9001700), Siglo XXI Espaa, Madrid 1978 (1973). NOVE, Alee, The soviet economie system, George Alien & Unwin, London 1982. NOVE, Alee, The economics offeasible socialism, George Alien & Unwin, London 1982. OCDE, Dpenses publiques affectes aux programmes de garantie des ressources, OCDE, Paris 1976. OCDE, Dpenses publiques d'enseignement, OCDE, Paris 1976.
COMAS,
OCDE, Evolution des dpenses publiques, OCDE, Paris 1978. OAKLEY, Francis, Los siglos decisivos. La experiencia medieval, Alianza, Madrid 1980 (1979). OXLEY, Howard, y otros, Thepublic sector: issuesfor the 1990s (Working Paper n." 90), OCDE (Department of Economics and Statistics), Paris 1990. POLANYI, Karl, y otros, Comercio y mercado en los imperios antiguos, Labor, Barcelona 1976 (1957, 1974). ROBINSON, Joan, Filosofa econmica, Credos, Madrid 1966 (1962). SABINE, George H., Historia de la teora poltica, Fondo de Cultura Econmica, Mxico 1981 (1961). SHALINS, Marshall, D., Las sociedades tribales, Labor, Barcelona 1972 (1966). SHERER, Frederic M., Industrial Market Structure and Economie Performance, Houghton Mifflin, Boston 1980. SERVICE, Elman R., Los cazadores, Labor, Barcelona 1973 (1966). TRAV, Joan, y otros, Europa. Posibilidades y dificultades para la solidaridad, Cristianisme i Justicia, Barcelona 1991.
3 Toma de posicin de un telogo
Jos I. GONZLEZ FAUS
La socializacin capitalista, la puesta en cooperacin objetiva de las personas que suscita este modo econmico de produccin, cuya eficacia en abstracto es indiscutible, tiene, pues, el lmite de no disponer de mecanismos que hagan de las personas fines en s mismas y entre s mismas que sean inviolables por el proceso de socializacin de la produccin (J.R. CAPELLA, LOS ciudadanos siervos, Barcelona 1993, p. 84. Subrayados del autor). Deliberadamente he querido citar, como resumen de mi toma de posicin, un texto de un autor a quien supongo no creyente. Es una manera de poner en acto, no slo el que no hay teologa, sino teologas (del mismo modo que tampoco existe la economa, sino economas), sino sobre todo que la teologa, como expresin de la fe, nunca dialoga inmediatamente como tal, sino a travs de otras mediaciones culturales en las que se encarna o a las que asume por sintona con su experiencia creyente. Un detalle que muchos cristianos tienden a olvidar, y que degenera fatalmente en imperialismos pseudoteolgicos o en aoranza de situaciones de cristiandad. Una vez aclarado esto, mi toma de posicin va a partir de la doble constatacin que hace el autor citado: eficacia indiscutible del capitalismo1 y violacin de las personas por ese mismo sistema.
1. Aunque se trate de una eficacia en abstracto, puesto que hay grupos
92
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
TOMA DE POSICIN DE UN TELOGO
93
1. La bipolaridad de lo real y las dobles medidas Pues bien, lo que el telogo pide al economista es que sea, como mnimo, igualmente sensible a estos dos aspectos contradictorios del sistema. Que no incurra en eso que L. de Sebastin denunciaba como primar, es decir, estimar ms y fomentar preferentemente. Que no sea ms sensible al primer aspecto que al segundo. Ni siquiera con esa doble medida imperceptible que no consiste en reconocer un aspecto y negar el otro, sino en reconocer los dos, pero con un tono sutilmente diverso. Esto ltimo quiz debo explicarlo un poco ms. El lenguaje humano posee una cantidad impresionante de matices intrnsecos y concomitantes (gestos, tonos de voz...). Y a veces nos ocurre que con palabras podemos reconocer los dos aspectos de una realidad, pero nuestra empatia est ms con uno que con el otro. Del uno se habla en tonos picos, del otro con afirmaciones fras; del uno en technicolor, del otro en blanco y negro; del uno con maysculas, del otro con letra pequea y a pie de pgina; del uno en la oracin principal, del otro en oraciones subordinadas. Y en resumen: del uno como de la verdad permanente del sistema, y del otro como de sus accidentes contingentes y evitables. Esta doble medida es generalmente inconsciente e irreconocible para el mismo que la adopta (lo cual muchas veces es lgico, puesto que el economista, con mucha frecuencia, no habla juzgando la totalidad del sistema, sino como quien est ya inmerso en l y tiene que tomar medidas urgentes y de aplicacin inmediata). Pero, por inconsciente que sea, se filtra a travs de mil detalles que es posible analizar. De ah la gran importancia de los dilogos interdisciplinares. Por ejemplo: hoy sabemos muy bien cunto revela de un estado de nimo la mera construccin de la frase: si el punto se pone despus de una alusin positiva o despus de una negativa, o si la oracin principal y la subordinada expresan el elemento positivo o negativo de un juicio; en definitiva, el clsico ejem-
plito de si se dice que la botella estaba medio llena o medio vaca. Podemos ver fcilmente cmo se refleja esto en el texto que acabo de citar al comienzo: su autor reconoce la eficacia del capitalismo en una oracin de relativo (que es, por tanto, una oracin secundaria dentro de la estructura semntica del prrafo), mientras que la afirmacin de que el capitalismo convierte a las personas en medio constituye la oracin principal (incluso aunque hable de ella slo en forma de lmite). Esto revela, a mi entender, que su autor, adems de un cientfico, es una persona y que, como persona, tiene sus opciones fundamentales, sus races ticas y sus solidaridades, que no quedan del todo desconectadas cuando intenta hacer ciencia. Y es claro que esto no lo digo como crtica, puesto que yo comparto esas opciones fundamentales. Y las quiero compartir precisamente porque soy cristiano y me parecen las nicas cristianas.
2. Un ejemplo de la historia Si se me permite, y aunque sea alargando demasiado mi intervencin, voy a ejemplificar lo que acabo de decir con otro texto clsico, muy citado antao y totalmente olvidado hoy, pero que, por eso mismo, quiz sea conveniente recuperar alguna vez. Me refiero al Manifiesto comunista del viejo Marx. Es un detalle de cultura elemental el que all Marx hace un canto casi lrico a la eficacia de la burguesa y, a la vez, una acusacin dursima a su inhumanidad. Voy a citarlo, porque lo que quiero que veamos es cmo el pathos est puesto en los dos miembros. Y eso es lo que nos resulta dificilsimo a nosotros. Procurar ser breve en la cita, que de suyo podra ser ms larga. Pero creo que lo que cito ser suficiente para ver cmo el pathos y el cario estn puestos en los dos aspectos. Por un lado: La burguesa ha jugado en la historia un papel eminentemente revolucionario... Por donde ella ha ido conquistando el poder, ha ido arrojando a los pies las relaciones feudales, patriarcales e idlicas... La burguesa, en el curso de su dominio de clase casi secular, ha llegado a crear fuerzas productivas ms numerosas y ms colosales que las que haban podido originar
importantes de personas para quienes esa eficacia no se concreta absolutamente en nada.
94
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
TOMA DE POSICIN DE UN TELOGO
95
todas las generaciones pasadas consideradas en su conjunto. Ha sometido grandes fuerzas de la naturaleza, las mquinas, la aplicacin de la qumica a la industria y a la agricultura, la navegacin a vapor, los ferrocarriles, los telgrafos electrnicos, la roturacin de continentes, la regularizacin de los ros y de poblaciones enteras... Qu siglo anterior hubiera sospechado que semejantes fuerzas productivas dorman en el seno del trabajo social? Como epinicio no est mal. Ni Pndaro. Pero ahora oigamos el otro aspecto: La burguesa ha ahogado los escalofros sagrados del xtasis religioso, del entusiasmo caballeresco, del sentimiento pequeo burgus, en las sagradas aguas del clculo egosta. La burguesa ha llegado a hacer de la dignidad personal un mero valor de cambio y ha sustituido las numerosas libertades, tan difcilmente conquistadas, por la nica e intocable libertad de comercio... En lugar de la explotacin abierta, desvergonzada, directa, brutal... La burguesa ha roto el velo sentimental que recubra las relaciones de la familia y las ha reducido a no ser otra cosa que simples relaciones de dinero... Si antes pareca Pndaro, ahora parece Jeremas. Y eso es precisamente lo que yo creo que el creyente y el ser humano! debe pedir a los economistas: la misma sensibilidad para ambos aspectos. Que no pretendan que su encandilamiento con el primero es slo cientfico, y el dejar fuera de la balanza el segundo es debido tambin a que no es propiamente cientfico. En realidad yo ya no puedo decir ms. Pero s me parece que el profano que ha ledo algunos libros de economistas (como es mi caso) puede percibir cmo se diversifican entre ellos en este punto de las vibraciones ocultas. Y, a partir de aqu, s que me parece posible examinar algunos textos y palabras para sealar cuando esto ocurra que no tienen el mismo eco ni la misma resonancia las conquistas humanas que el dolor y la opresin humanas. Porque, cuando se da esta resonancia diversa, hay que decir que ella no es dato cientfico, sino que brota de una visin dieciochesca del progreso, que sigue consderando la marcha de la historia como las evoluciones de los
astros: cada uno va la suyo, y entre todos producen un orden y una armona admirables (aunque de vez en cuando pueda haber algn accidente)2. 3. Algunos ejemplos a) Realismo para con unos, idealismo para con otros Yo no creo que se pueda decir simplemente: por realismo, hemos de quedarnos con el mercado porque es muy eficaz. Pero, como tambin comete sus desaguisados, habr que eliminar abusos sin quitar poder a los abusantes, sino slo dndoles sensibilidad social. Es muy cierto que hay que recuperar la solidaridad. Pero es realista esperar que slo la recuperarn unos pocos y que la naturaleza misma del mercado como sistema dar entonces el triunfo a los actores sociales no solidarios, en lugar de corregir el sistema. Imaginemos qu ocurrira si quisiramos resolver as la amenaza ecolgica que pesa sobre la humanidad... Pienso, pues, que contar con la compulsin para los menos poderosos, y con slo la conviccin para los ms poderosos, es utilizar una doble medida sin darse cuenta. El control del poder es el elemento fundamental de toda democracia (tambin de la democracia econmica, si algn da llega a existir). b) Constriccin para unos y no para otros Otro ejemplo: que el mercado ejerce una constriccin sobre los que no quieren trabajar y obliga a que el que no trabaje que no coma es verdad muchas veces, sobre todo en niveles mi-
2. En lo que va a seguir no entramos en el porqu del fracaso del marxismo, pese a que aqu alabamos en Marx su doble empatia. Pero, sutilizando un poco ms, quiz habra que buscar la raz de ese fracaso en la forma concreta de esa doble empatia. Siempre he pensado que, en el fondo de su alma y aunque fuese ateo, Marx segua teniendo lo que Metz llamara una religin burguesa (lo cual es natural, puesto que Marx era hijo de su poca, aunque fuera un hijo rebelde). Por eso, Marx espera con un optimismo histrico decimonmico que la contradiccin se va a resolver por s sola. O con otras palabras: Marx sigue creyendo en la mano invisible de Adam Smith; slo que no la ve actuar en el presente, sino para el futuro (quiz porque, sobre el presente, era ms listo o estaba mejor informado o era ms honrado que el britnico. Pero esto no hace ahora al caso).
96
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
TOMA DE POSICIN DE UN TELOGO
97
croeconmicos. Pero usar esa verdad como nico argumento sera caer otra vez en la doble valoracin de que estoy hablando: pues lo que cada da experimentamos es ms bien la situacin de aquellos que quisieran trabajar, pero el mercado se lo impide. Esta constriccin es ms seria que la anterior y es, como mnimo, tan intrnseca al sistema como aqulla: el otro da o explicar a un economista cmo, luego de haber desautorizado a Marx porque hablaba del ejrcito de reserva de parados como una necesidad del sistema para mantener bajos los salarios, los mismos economistas del sistema hablan de tasa natural de paro (M. Friedman) o de tasa de paro no aceleradora de la inflacin (Keynes). Y si el paro es intrnseco al sistema, se sigue que es intrnseco al sistema violar un derecho natural, reconocido adems en el artculo 35 de nuestra Constitucin. (Todo esto para no hablar de tantos financieros a quienes, en realidad, el mercado les permite vivir sin trabajar: especulando). Y es evidente que el telogo no tiene la solucin de esta contradiccin, y sera ingenuo si pretendiera aportarla: lo nico que se le puede pedir es lgica para ver la contradiccin y sensibilidad para inclinarse por el lado negativo de ella.
derecho a una remuneracin suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Resulta entonces que lo que eufemsticamente se llama moderacin es en realidad una inconstitucionalidad salarial o una injusticia salarial. El eufemismo est elegido inteligentemente para evitar que caigamos en la cuenta de ello. Y, si esa moderacin es una necesidad intrnseca del sistema, parece seguirse que la injusticia es intrnseca al sistema. Sindicatos y Patronal pueden pasarse la vida discutiendo y sin entenderse, porque los dos tienen toda la razn: unos tienen la razn intrasistmica, y otros tienen la razn de la humanidad. Lo que ocurre es que el sistema comporta dosis intrnsecas de inhumanidad. El telogo no sabr cmo salir de este callejn sin salida; pero debe pedir a los economistas que no lo enmascaren, que sean plenamente conscientes de l y sensibles a l. Porque, como decimos en teologa, slo cuando se ha tomado conciencia del pecado es posible salir de l.
d) El roce engendra cario. Y cuando hay confianza da asco Se me hace difcil creer que eso de que el roce engendra cario pueda aplicarse al mercado. Es sabido que todos los refranes son parciales, y que su sabidura es muy real, pero adaptada a las circunstancias: por eso hay tantas veces refranes contradictorios. El roce puede engendrar cario unas veces, y otras engendrar enemistad, desprecio o abuso. Aplicando ese refrn al mercado, tendr su mbito reducido de validez al nivel del pequeo tendero de la esquina y algunos clientes. Pero al nivel del mercado total, annimo, de firmas multinacionales, no se puede esperar que el cario engendrado por el roce pueda corregir al mercado. Ms realista ser esperar que se cumpla algn refrn de otro tipo, como aquel enunciado por Jess: los enemigos del hombre sern los que traten con l (Mt 10,36). Y si no queremos ser tan pesimistas, al menos tengamos la misma sensibilidad para los dos refranes.
c) Moderacin salarial Hablando de lgica y sensibilidad, fijmonos en otro ejemplo caracterstico de nuestro lenguaje cotidiano: constantemente omos hablar de moderacin salarial. Soy perfectamente consciente del mecanismo inflacionario que suele desencadenar un alza de salarios (tampoco hace falta ser demasiado genial para entenderlo). Pero, por otro lado, segn el diccionario de la Academia, moderacin es la accin de mitigar un exceso. Cuando se oye hablar de moderacin salarial, parece que habra que referirla a esos sueldazos excesivos de diez o doce millones, no? Pero hete aqu que se refiere a los salarios ms bajos! Y claro est que esto tiene una perfecta lgica econmica!; pero esta lgica no invalida el otro lado del problema, que es el siguiente: el salario mnimo legal en Espaa son unas 60.000 ptas. El mnimo vital necesario para una familia con dos hijos es casi el doble de esta cifra. El artculo 35 de nuestra Constitucin, al hablar del derecho al trabajo, aade que es
98
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
TOMA DE POSICIN DE UN TELOGO
99
e) Mano invisible o complicidad visible? Hay otro punto en que se puede pedir a los economistas que no utilicen una doble medida, y es el tema famoso de la mano invisible o de los vicios privados, beneficios pblicos. Est claro que la mano invisible funciona en el encuentro inmediato de dos egosmos en condiciones de igualdad. se es el sentido del dilogo, y puede visibilizarse con dos ejes de coordenadas: uno tira hacia la vertical, otro hacia la horizontal, y sale una lnea intermedia que es la mejor para los dos. sa es la intuicin primitiva del mercado. Pero cuando esto ocurre no entre dos, sino entre millones, y sin contacto inmediato ni en condiciones de igualdad, entonces ya no se cumple la intuicin inicial, y sucede ms bien lo que he dicho en el ejemplo b. Entonces ya no hay coordenadas, sino descoordenadas. Entonces la mano invisible se convierte ms bien en complicidad. Y ya no cabe decir que vicios privados, beneficios pblicos, sino, ms matizadamente, vicios privados, beneficios grpales (y maleficios para otros grupos). Lo grupal no es lo mismo que lo pblico. Y otra vez el drama ecolgico sirve aqu de ejemplo: el egosmo de unos cuantos produce beneficio para unos cuantos que, como mximo, seran toda la generacin presente; pero produce desastre para las generaciones futuras. En una relacin entre dos puede valer el ejemplo de un empresario que no paga bien y del obrero que se va a otra empresa que le pague mejor. Pero en una situacin social ya no vale: porque el obrero slo podr ir a engrosar la lista de los tres millones de parados. Y esta situacin, como he dicho antes, es vital para que el sistema funcione.
de los negros participaron entidades gubernamentales y particulares de casi todos los pases de la Europa Atlntica y de las Amricas. El inhumano trfico esclavista, la falta de respeto a la vida, a la identidad personal y familiar y a las etnias, son un baldn escandaloso para la historia de la humanidad. Queremos... pedir perdn a Dios por este "holocausto desconocido"... (n. 20). Santo Domingo no hace la comparacin entre efectos positivos y efectos negativos para ver cmo quedarse con unos evitando los otros, sino entre efectos positivos y medios inhumanos. Hoy slo presenciamos los primeros y podemos desconocer los segundos (que ser la mejor manera de seguir practicndolos). Pero yo me pregunto si un progreso espectacular conseguido con sangre merece el nombre de progreso, o si no debemos decir que toda riqueza conseguida con sangre y hambre no merece nunca el nombre de progreso humano. g) El final: dichosos los explotados, porque al menos quedarn dentro del sistema Que este tipo de unilateralidades, a la larga, pueden hacernos retroceder en lugar de avanzar, me parece a m entreverlo en este par de rasgos tomados de nuestra situacin actual: a) antes, el que tena trabajo se consideraba un explotado; hoy, en la situacin de desempleo galopante, resulta un privilegiado de tal calibre que ya no cabe atender a si la situacin de ese afortunado es en s misma justa o injusta; b) antes, las glogas de Schumpeter al empresario emprendedor y creativo, etc. nos parecan pura lrica ideolgica. Hoy quiz las firmaramos, puesto que el empresario resulta en estos momentos casi un hroe, ya que intenta enriquecerse creando riqueza, al revs que los financieros, que se enriquecen (y mucho ms!) sin crear nada de riqueza y limitndose a especular con la ya existente. As, y despus de una ola de neoliberalismo triunfante, no estamos en una situacin como la de aquel personaje del chiste que, al final, rezaba: virgencita ma, que me quede como estaba? A m me parece que s. Y esto ocurre por ms que las capacidades productivas del planeta hayan aumentado. ste es, en mi opinin, el resultado de esa unilateralidad que L. de Sebastin calificaba como un primar prctico.
f) Efectos negativos o medios perversos? Otra doble medida puede darse cuando se valoran ms los efectos que los medios. Hace poco, la asamblea episcopal de Santo Domingo (que no fue ningn modelo de progresismo!) ha escrito el siguiente prrafo, a propsito del primer despegue econmico de Occidente: Uno de los episodios ms tristes... fue el traslado forzoso, como esclavos, de un enorme nmero de africanos. En la trata
100
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
4. En conclusin No hace falta multiplicar los ejemplos, pues se aducen slo para visibilizar la tesis de este comentario: el mercado como sistema se caracteriza a la vez por su eficacia y su injusticia. Pedir la misma sensibilidad para ambas es pedir que no se quieran resolver los aspectos de eficacia estructuralmente, y los de justicia por mera conversin personal. Porque, cuando los economistas son igualmente sensibles a ambas dimensiones, se vuelven creativos; cuando son ms sensibles a la primera, se vuelven justificativos, aun sin darse cuenta. La teologa no piensa que el hombre sea malo sin ms; incluso cree que es ms bueno que malo. Pero sostiene que el hombre es enormemente dbil, sobre todo ante los reclamos del tener y del poder. Estas dos realidades son ms fuertes que l, le esclavizan y le deshumanizan. Y, adems, el hombre se niega a reconocer estas derrotas y prefiere justificarlas como victorias propias. Y esto no ocurre slo con los que se aprovechan de esas realidades del tener y el poder: ocurre tambin con todos los dems, que aplaudimos ese aprovecharse si de l redunda alguna migaja de tener y de poder tambin para nosotros. Todo esto no son consideraciones econmicas, sino teolgicas. Pero, en mi opinin, encajan perfectamente en el mercado erigido en sistema y tienden a configurarlo cada vez ms de acuerdo con ellas. Limitarnos a predicar moralistamente que hoy es necesaria la solidaridad porque, si no, acabaremos hundindonos todos, pero sin que esa solidaridad se estructure econmicamente, me parece poco realista. Lo realista es contar con que, ante ese tipo de prdicas, la reaccin del ser humano suele ser la de Don Juan Tenorio: cuan largo me lo fiis!, es decir: contar con que los hombres, en nuestras responsabilidades a largo plazo, solemos reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Yo no s cul es la solucin. Pero veo que no faltan economistas que reconocen todo esto como una enfermedad grave. A ellos les quiero dar las gracias, antes de terminar.
4 Dilogo
1. Hacia una caracterizacin del neoliberalismo econmico En esta primera sesin1, los miembros del seminario se dividen en dos sectores: un primer sector muy crtico hacia el neoliberalismo (=NL) por su papel de inspirador y motor de una serie de cambios sociales generales negativos, especialmente desfavorables para ciertos grupos muy sensibles (pobres, marginados, etc.); y un segundo sector, ms moderado en sus crticas, que, aun oponindose (bien a aspectos centrales, bien a sus consecuencias), considera vlidos ciertos aspectos del fenmeno.
1.1. Neoliberalismo y reaganismo Para el primer sector, en una primera aproximacin, el neoliberalismo es una corriente de prctica y pensamiento econmicos prxima a un cierto talante (la eficacia, el eficacismo) y a un cierto ambiente intelectual (el ultraliberalismo de von Ha-
1. De hecho, el presente dilogo no responde exactamente al texto de los tres captulos anteriores. El 1. fue reescrito posteriormente por su autor; el 2. fue expuesto en la ltima sesin del seminario; y el 3. ha sido escrito posteriormente. El autor de los resmenes de los cuatro dilogos del libro es Jorge de los Ros.
102
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
DILOGO
103
yek, el antikeynesianismo de M. Friedman y la escuela de Chicago, la escuela de Virginia con Buchanan, etc.). Corriente asociada de forma ineluctable con dos personajes (y un momento histrico) muy caractersticos: R. Reagan y M. Thatcher. Corriente muy pragmtica, preocupada fundamentalmente por poner coto a los a su juicio excesos del Estado de bienestar (modelo hegemonico en Occidente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ligado a referentes claves como el keynesianismo o el Informe Beveridge, que marcarn absolutamente las polticas econmicas de los gobiernos occidentales desde 1945): burocratizacin, costos alarmantes, excesos impositivos y de intervencin, ser escasamente competitivo y paralizar la actividad econmica... Pero las autnticas bases tericas son otras: aparte de cierta influencia lejana del monetarismo de la Escuela de Chicago, en realidad el NL se apoya fundamentalmente en dos pilares: la economa del lado de la oferta (Feldstein, Laffer) y la teora de las expectativas racionales (Sargent, Wallace). Tambin hay que sealar la importancia de la Escuela de Virginia (Buchanan, etc.) y de la teora de la eleccin pblica (resulta valioso, incluso para los crticos frontales presentes en el debate, el anlisis crtico de las motivaciones non sanctas de las actuaciones econmicas de los gobiernos). Al estar marcadas por un fuerte antikeynesianismo, ven con profunda desconfianza las posibilidades de los gobiernos de llevar a la prctica una intervencin econmica eficaz: considerarn que la poltica macroeconmica activa es insegura, por lo que resulta mucho ms adecuado no ponerla en prctica y, en cambio, mejorar las condiciones del lado de la oferta (supply-side economics): aumentar la productividad, bajar los impuestos, privatizar, etc., para fomentar la eficiencia en la produccin. En suma: antikeynesianismo, pesimismo sobre las posibilidades de los gobiernos de influir en las variables macroeconmicas e intento de atar las manos a las autoridades monetarias y fiscales. Pero esas ideas, que flotan en el ambiente, sern recogidas en los programas de R. Reagan: la famosa reduccin de impuestos (apoyada en la famosa curva de Laffer, que intentaba demostrar que bajando el tipo impositivo aumentara la recaudacin. El resultado es un dficit fiscal de 400.000 millones de dlares); privatizaciones (desregula el trfico areo); limitacin
de la accin del gobierno en ciertos campos (no en todos, p. e., no en Defensa); reduccin del gasto social (Seguridad Social, escuelas, becas, etc.); reduccin del gasto en obras pblicas. Consecuencias?: aumento de la pobreza y cambio en la distribucin de la renta en EE.UU.: los ricos son cada vez ms ricos, y los pobres, ms pobres. Pero benefici a algunos: a las capas ms favorecidas de la sociedad (un participante considera un factor fundamental del xito NL el peso de las clases medias con altos ingresos en los pases desarrollados, contrarias a altos niveles de impuestos y con un peso electoral decisivo); al empresariado; a las grandes corporaciones, que encuentran una gran sensacin de seguridad (lo que da lugar a una afluencia masiva de capitales a EE.UU. que produce un alza imparable del dlar). Se produce as una conversin a este estilo de enfocar los problemas de la poltica econmica: la Sra. Thatcher es su discpula ms aventajada: privatizaciones y cierta, pero evidente, despreocupacin por la redistribucin (que, cosa muy importante, ha generado un aumento de la pobreza). Pases con grandes xitos econmicos son mostrados como ejemplos rotundos de la eficacia de las medidas NL: el Chile del general Pinochet, los industrializados Dragones de Extremo Oriente: Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y Singapur (se seala que, paradjicamente, slo en pases con gobiernos muy fuertes se han podido imponer las medidas NL). Las instituciones internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, empiezan a imponer drsticas medidas de ajuste a los pases del Tercer Mundo: reduccin del gasto pblico, eliminacin de los subsidios a los productos de primera necesidad (transportes, agua, harina, tipos de inters, etc.).
1.2. Polmicas: el neoliberalismo como fenmeno de crisis Otro sector de los asistentes mantiene una postura mucho ms contemporizadora con el NL. Se seala el origen del NL en las crisis petrolferas de los aos 73 y 79. Estaramos, por tanto, ante un tpico fenmeno de crisis: una ideologa que se desarrolla muy en funcin de ciertas necesidades histricas ligadas a circunstancias muy de-
104
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
DIALOGO
105
terminadas (se habla de oportunismo, se acepta la denominacin peyorativa de moda). En el orden intelectual, sera un movimiento carente de economistas de primera fila (de la talla de un Keynes, p. e. En ello se coincide con el sector ms crtico de los asistentes). Sus referentes dispersos, escasamente tramados se limitan a interpretaciones discutibles de Adam Smith, referencias no menos discutibles a Schumpeter y, contra lo que pudiera esperarse, ninguna relacin con ilustres figuras como von Mises o las corrientes liberales del XIX. Estara mucho ms ligado a la prctica, a las realidades empresariales, que a la teora. El NL intenta arbitrar soluciones para los gravsimos e inditos problemas a que se enfrentan las economas occidentales del momento; problemas que las recetas clsicas de raz keynesiana y, en general, las prcticas tpicas del modelo del Estado de bienestar han sido incapaces de resolver. De hecho, una parte central de la crtica se orientar contra el Estado, contra el modelo del Welfare State, como crtica al modelo global de Estado de bienestar. As, encontraremos como caracterstica en las recetas NL la reduccin del volumen del sector pblico. Previamente se seala una cuestin de orden intelectual: el peligro de mezclar en el anlisis modelos y polticas concretas, lo que llevara a graves deformaciones en la valoracin y el consiguiente apoyo a las privatizaciones; al aumento del sector privado; a la confianza en el poder de la competencia y el mercado (como elemento clave de la regulacin econmica de las sociedades y de las formas de incremenar la creatividad, la eficacia, y la productividad en las economas); a la lucha contra la interferencia del Estado u otros vectores entorpecedores de la vida econmica (reduccin del mbito de actuacin en una lnea ms cercana al Estado liberal del XIX, exigencia de medidas de desregulacin, limitacin del papel de los sindicatos, reduccin de la carga impositiva...). Cul es la opinin de este grupo de asistentes? Se parte, en general, del acuerdo en lo acertado del diagnstico: la incuestionable crisis del Estado de bienestar que exige soluciones. No obstante, se coincide en rechazar el fondo ltimo de las soluciones que amenazaran con una mercantilizacin global de
las sociedades de desastrosos efectos a todos los niveles. En cambio, ciertos instrumentos orientados a combatir el anquilosamiento y a introducir dinamismo son considerados interesantes o valiosos; por ejemplo: la reduccin de la intervencin del Estado en ciertos sectores, las desregulaciones, la importancia del incremento de la eficiencia, la necesidad de la competencia y la ampliacin de la aplicacin del mercado en ciertos sectores (aunque en este particular haya quienes sealen el peligro, tan actual, de la creencia en unas presuntas virtudes taumatrgicas del mercado en orden a procurar armona, eficiencia y beneficios sin efectos negativos). Este sector considera falsas ciertas imputaciones que se le atribuyen: el ser una ideologa para ricos, su rechazo del valor igualdad, la despreocupacin por la resolucin del problema de la pobreza (la afirmacin thatcheriana de haber hecho ms contra el paro que las polticas socialdemcratas). Cules seran las caractersticas negativas del modelo NL? La mayor parte del grupo coincidi en las siguientes: a) El NL confundira los medios con los fines de las sociedades; b) frente a los diagnsticos acertados, se rechazan sus recetas para superar los problemas; c) el NL da, en la prctica (no en los planteamientos tericos), ms peso a la eficacia; d) el incremento de las diferencias entre ricos y pobres y el aumento del porcentaje de pobres; e) la intensificacin del darwinismo social (triunfo del ms dotado, exclusin del dbil, aceptacin de la insolidaridad rampante como patrn de comportamiento socialmente aceptable) en las sociedades contemporneas y el agravamiento del peligro de ruptura de las comunidades; f) los efectos negativos sobre los sectores pobres y marginales de los pases desarrollados; g) los desastrosos efectos de las polticas NL en los pases del Tercer Mundo. 1.3. Neoliberales y neoconservadores En el despiece del NL aparece enseguida el neoconservadurismo (=NC) o capitalismo democrtico. Corriente formada por un grupo de cientficos sociales estadounidenses (entre ellos destacan personajes como Bell, Berger, Lipset, Novak. En Espaa
106
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
DIALOGO
107
sealaramos a L.A. Rojo, Termes y Lucas Beltrn, entre otros), antikeynesianos y antisocialdemcratas. Se erigen en segunda oleada, en idelogos del gran fenmeno, en concretadores de teorizaciones sociales y polticas de lo que como ya se ha sealado durante aos fue una sensibilidad, un conjunto de esfuerzos ms o menos dispersos para encontrar una salida no keynesiana a las grandes crisis de los setenta. Ahora bien, algn participante seala el peligro de pretender una coincidencia total: frente a la opinin de gran parte de los asistentes de considerarlos dos caras de una misma moneda (incluso en el sentido de sealar a los tericos y publicistas NC como cabezas pensantes al servicio de grandes intereses empresariales y similares en EE.UU.), algn asistente utiliza el trmino corrientes paralelas, pero rechaza la identidad de objetivos. Es en el seno de esta corriente NC donde se originan los diagnsticos (p.e.. D. Bell o P. Berger) de los problemas de la sociedad contempornea que una parte importante de los asistentes considera acertados. Hay asistentes que consideran fenmenos diferentes NL y NC: del primero se acepta la caracterizacin presentada, pero el segundo se aborda como un movimiento intelectual de orientacin diferente y con una visin ms global, con mayor sentido del largo plazo en lo referente a los problemas sociales contemporneos. Una corriente que, buscando reformar profundamente el modelo occidental de Estado de bienestar, no se plantea de ninguna manera modelos libertarios o de Estado mnimo que muchos NL aceptaran. Una corriente con una reflexin sobre los valores sociales y culturales de mucha mayor entidad que el crudo NL y con un sentido, en ltima instancia, distinto.
econmico. Se le califica con el apelativo de moda intelectual pasajera cuando se habla del NL como pensamiento econmico, y tambin como fenmeno ligado a una situacin de crisis, con todo lo que tiene de oportunismo, fenmeno en la historia de la Economa que no tendr gran peso. Se habla asimismo de una sobrevaloracin del NL como consecuencia de la contienda entre el capitalismo y el comunismo, o de su importancia por haber teorizado ciertas necesidades importantes de las corporaciones: los grandes conglomerados capitalistas. Se seala la trayectoria de Reagan, que aplic polticas NL, pero para sacar al pas del marasmo acab aplicando el keynesianismo; o que los presuntos parasos NL Taiwn, Singapur, Hong Kong y Corea han necesitado una intervencin estatal fortsima.
2. Los temas suscitados: Estado de bienestar; la vigencia de la izquierda; cristianismo y opcin neoliberal Vamos a procurar recoger las intervenciones ms importantes sobre asuntos como la candente cuestin del estado de salud de la izquierda, la vigencia del modelo sociopoltico del Welfare State, el problema de las mediaciones o la puesta en prctica de la opcin preferencial por los pobres en el mundo contemporneo.
2.1. El estado de salud de la izquierda 1.4. El futuro del neoliberalismo El debate empieza con la caracterizacin de NL como una corriente profunda, como una mentalidad que impregna profundamente a las sociedades actuales, no slo en el mbito econmico, sino en lo social, lo poltico y lo cultural. Un conglomerado de ideas, polticas, actitudes y valores no sistemtico, pero con un gran poder de penetracin. A lo largo del debate, sin que pueda decirse que esa impresin desaparezca, aparecen opiniones que lo relativizan, al menos en el aspecto estrictamente A lo largo del coloquio fueron apareciendo diversas posturas sobre este tema central, aunque no se abord de forma sistemtica. Evidentemente, las posturas en torno a la cuestin fueron de lo ms variado. Una afirmacin marca en gran medida el tono del anlisis: el fracaso de los sistemas de los pases del Este. (La economa pblica centralizada ha fracasado? Ha fracasado una caricatura). La cada de los sistemas basados en el marxismo-leninismo, principal referente de la izquierda (un participante seala que parte del xito NL se debe a la incapacidad de otros sistemas para luchar contra la pobreza), con-
108
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
DIALOGO
109
trasta vivamente con la vitalidad y la eficacia de tantas experiencias capitalistas. No queda el capitalismo con la sartn por el mango? Hacia dnde debemos ir? Otros asistentes sealan la necesidad absoluta de una alternativa progresiva capaz de competir eficazmente con los modelos de estirpe capitalista. Pero cul? A la hora de sealar el camino a seguir, encontramos grandes diferencias: desde posturas nostlgicas del modelo cado del Este, a partidarios del mantenimiento del modelo social demcrata y hasta crticos desde posiciones ms a la derecha. Un participante enuncia los que considera graves errores de la izquierda: el caer en planteamientos maniqueos; la absolutizacin (nunca van unidos el mercado o la economa pblica a los pobres, no debe caerse en una separacin de buenos y malos); la descalificacin global del adversario; el refugio en el puro discurso o en las referencias al a dnde (hablar de utopas nos resulta mucho ms fcil). Seala la exigencia de bajar a la faceta tcnica, de manejar medidas concretas sin calificarlas de tecnicismo barato. Considera decisivo abandonar los dogmatismos (la utopa de la economa pblica centralizada ha provocado un desastre y una pobreza enorme, incluso mayor que la otra) y hacer uso de los modelos e instrumentos econmicos de forma flexible. Un grupo de participantes, que seala la posibilidad de mantener el modelo socialdemcrata adoptando ciertas medidas de correccin de raz NL, sugiere la necesidad de incorporar al discurso de la izquierda la eficacia, la competitividad y el papel del mercado. Otro participante comenta la sensacin bastante compartida de impotencia, la escasa eficacia rnovilizadora de los discursos presentados (seala incluso la tentacin de refugiarse en el Tercer Mundo idealizndolo) y la impresin de que existe un abismo entre el presente social y la utopa cristiana.
en el peligro que el NL supone para el mantenimiento de las conquistas del Welfare State. Es significativa otra opinin: es posible que el modelo keynesiano de Estado de bienestar est agotado y sea necesario sustituirlo, pero la idea de Estado social no basado en postulados econmicos, sino ticos se considera irrenunciable desde posturas cristianas. Varios asistentes apuntan la posibilidad de adoptar ciertas recetas NL: incrementar el papel del mercado y de la competencia; aumentar el mbito de la iniciativa privada; promover medidas para incrementar la eficacia, la reduccin de costes y la mejora de los servicios. Estas propuestas dan lugar a alguna reticencia. As, entre otros aspectos, se seala el peligro de deshumanizacin por un afn de eficacia que degenere en eficacismo y el peligro de exagerar el papel del mercado eliminando mecanismos de redistribucin (se percibe cierta reticencia a las privatizaciones).
2.3. Mediaciones y opcin por los pobres Dos cuestiones entran en el mbito teolgico: el problema de la falta de mediaciones y la puesta en prctica de la opcin preferencial por los pobres. Respecto a la primera, parece que existe coincidencia entre los participantes. Varios asistentes sealan un preocupante problema: no existe hoy da mediacin entre la utopa cristiana, el planteamiento evanglico utpico y la realidad social. La opcin preferencial por los pobres (un tercio en las sociedades desarrolladas y dos tercios en el conjunto del mundo) y su encaje en el discurso econmico actual es otro tema que da lugar a muchas intervenciones: Tiene un lugar? Cmo debe entenderse? Qu acciones y qu actitudes concretas son su tradicin? Las respuestas abarcan desde cuestiones relativas al modelo a adoptar hasta actitudes concretas frente a los problemas. As, hay participantes que consideran que lo fundamental en la opcin es incorporar la voluntad de eficacia en la resolucin de los problemas. Otros participantes consideran fundamental el mantenimiento de un Estado con mecanismos redistributivos eficaces. Otra intervencin afirma la necesidad de la mejora en
2.2. La vigencia del Estado de bienestar La discusin, tan ntimamente relacionada con la cuestin anterior en torno al Estado de bienestar, tendr un carcter central. Un asistente propone centrar el debate desde el principio
110
ASPECTO ECONMICO. ESTADO DE LA CUESTIN
el funcionamiento del Estado asumiendo ciertas sugerencias NL: la lucha contra la ineficacia, la lentitud y la burocratizacin, incorporando mercado, competencia y privatizaciones. Se sealan tambin lo social, lo poltico y lo cultural como aspectos centrales de la opcin preferencial, y se constata la falta de una mediacin social entre el lenguaje tcnico (econmico) y el utpico.
2.a Parte: ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
5 Dilogos para un amigo neoliberal
Jordi LPEZ CAMPS
Introduccin El prestigioso Club de Roma, en un informe remitido por su Consejo y titulado muy acertadamente La primera revolucin mundial, afirma: nos encontramos en las primeras fases de la formacin de un nuevo tipo de sociedad mundial... El significado mundial de esta revolucin se torna enormemente mayor si se considera que un enfoque inadecuado de la misma podra poner en peligro a toda la especie humana... Slo si los habitantes del planeta comprenden que se estn enfrentando a peligros inmediatos y comunes, se puede generar una voluntad poltica universal de emprender una accin comn para lograr la supervivencia de la Humanidad. Por esto es por lo que apelamos a la creacin de esta solidaridad mundial1. Para que esta solidaridad se desarrolle, es necesario revisar algunas de las ideas forjadas en otras pocas y contrastadas en los vertiginosos acontecimientos de los ltimos aos. No se trata tanto de resituar dichas ideas en los nuevos contextos, cuanto de recomponerlas a la luz de nuevos datos. En esta tarea el dilogo es fundamental, pues de lo contrario la incertidumbre alimenta el fundamentalismo y la intransigencia. sta es la perspectiva desde la cual
1. A. KING/B SCHNEIDER, La primera revolucin mundial. Informe del Consejo al Club de Roma, Plaza Janes, Barcelona 1991, pp. 17-21.
114
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
115
se han escrito estas notas sobre el neoliberalismo. Se trata de una aproximacin dialogante a esta ideologa, pues, tal como seala el Consejo del Club de Roma, los graves problemas que se ciernen sobre nuestro planeta exigen que se alcancen acuerdos. Alrededor de las palabras liberal, neoliberal, conservador y neoconservador existe mucha confusin. Son palabras empleadas en muchas ocasiones como sinnimos. Para Rafael Belda, el embrollo se debe a la ausencia de una teora sistemtica sobre estos conceptos2. La excelente taxonoma y filogenia establecida por J.M. Mardones3 para estos trminos sirve para la situacin norteamericana, pero poco, como l mismo reconoce, para otros contextos. Existen numerosos ejemplos que demuestran la ambivalencia y ambigedad de las palabras liberal, neoliberal, conservador y neoconservador. En nuestro pas se argumenta que el equipo econmico del gobierno participa de los postulados neoliberales, aunque una parte del liberalismo se encuadra en las filas de un partido conservador que no quiere reconocerse como tal; en Estados Unidos, mientras algunas corrientes liberales se asocian a un pensamiento progresista, los neoliberales se reconocen en los postulados de Milton Friedman; por otro lado, en Inglaterra el liberalismo es una opcin poltica metida como una cua entre el laborismo y el conservadurismo, aunque stos se acomodan bien con los planteamientos neoconservadores. Para un liberal radical as se autocalifica Ralf Dahrendorf, los gobiernos neoliberales pueden ser tanto de derechas como de izquierdas4. Para no instalarnos en este enredo que podra confundirnos a lo largo del dilogo, sugiero, aunque sea slo para aclararnos momentneamente, que admitamos como cierto que los mbitos de actuacin de los liberalismos y de los conservadurismos no han sido siempre coincidentes. As vemos que, mientras el liberalismo y el neoliberalismo se ocu-
paban del mbito econmico, los conservadurismos discurran ms sobre cuestiones relacionadas con la cultura, los valores, la moral y la religin. Aunque, ciertamente, esta dicotoma primigenia ha sido superada por el progresivo acercamiento entre ambas corrientes en los ltimos aos. Han sido especialmente los neoconservadores quienes, sin renunciar a sus postulados tradicionales, han asumido algunos de los planteamientos econmicos del neoliberalismo, principalmente por la aproximacin al conservadurismo de una parte del liberalismo. En este sentido, bien podra considerarse que un liberal aturdido por las expectativas econmicas generadas por el Estado de bienestar se convertir en un liberal a la defensiva, es decir, en un neoconservador, o, como dice P. Glotz, el neoconservadurismo es la red en la que se deja caer el liberal cuando ste tiene miedo de su propio liberalismo5. En bien de este hipottico dilogo, prefiero que no nos alejemos de la primitiva distincin diferenciadora entre el liberalismo y el conservadurismo. Estas ltimas interpretaciones introducen otra perspectiva interesante en nuestro dilogo. Se trata de cmo la turbacin y las prevenciones han influido en la cuestin que nos ocupa. El pensamiento neoconservador y la aparicin de un neoliberalismo alejado de la matriz liberal, aunque hoy pueden presentarse como muy seguros de sus postulados, en sus albores son recelosos y temerosos de una sociedad que empezaba a dar pasos hacia una profundizacin democrtica del modelo de democracia liberal. Esta actitud ha perdurado hasta nuestros das y explica que, cuando desde sectores del neoconservadurismo se propugna una reconstruccin de la tradicin liberal, se desconfe de la extensin y del progreso de la democracia y se subordine este empeo a un relanzamiento del modelo de desarrollo capitalista, livianamente democrtico, pero mucho ms duro y estricto en la aplicacin de las leyes econmicas. Finalmente quisiera mostrar, pues ello contribuir a dar transparencia a este dilogo, el sustrato que soporta mi reflexin y que, a buen seguro, habr influido en la elaboracin de estas
2. R. BELDA, La dimensin sociopoltica del proyecto neoconservador: Iglesia Viva 134-135 (1988), 127. 3. J.M. MARDONES, Capitalismo y religin. La religin poltica neoconservadora, Sal Terrae, Santander 1991. 4. R. DAHRENDORF, Reflexiones sobre la revolucin en Europa, EMECE, Barcelona 1991, p. 29.
5. A. MAESTRE, El miedo liberal: (Temas de nuestra poca) El Pas (16-2-89), p. 7.
116
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
117
notas. Incluso en algunos apartados puede tener tintes de cierto ajuste de cuentas personal. Me considero una persona que intenta, con escasa fortuna, armonizar en la prctica histrica la realizacin de la utopa social y del Reino de Dios. Los vertiginosos aos vividos nos han enseado la inutilidad del modelo seguido en los hasta ayer denominados pases de socialismo real, y cmo con su fracaso se cierran las puertas a otras vas ms radicales o, simplemente, sucedneas. Definitivamente, para construir el socialismo, entendindolo como simple mediacin histrica de la utopa, slo nos quedan en pie las vas reformistas, con este u otro nombre. Se tratara de un conjunto de estrategias muy plural, por depender de las circunstancias de cada pas, que pretende construir la justicia social a travs de una mejor produccin y redistribucin de la riqueza, junto al desarrollo de unos valores que humanizan a las personas, aumentan su felicidad y armonizan el desarrollo social con el conjunto de la Creacin. Por ello, si admitimos como cierto este supuesto, adems de explorar en nuestro dilogo el discurso ideolgico, tambin deberamos hablar, o dejar entreabiertas las posibilidades, sobre los siguientes aspectos: Econmicos: Cmo crear riqueza. Sociales: Cmo repartir estas riquezas haciendo justicia y creando bienestar. Demogrficos: Cmo crear riqueza y bienestar para mayor nmero de personas mientras van disminuyendo los recursos. Ecolgicos: Cmo producir mejor calidad de vida sin daar la Naturaleza. Gerenciales: Cmo gestionar todo lo anterior sin que ello comporte ms gastos que beneficios. Nadie puede negar que hoy nos encontramos en una encrucijada histrica repleta de grandes sorpresas. Desde 1989 los acontecimientos se han acelerado, y, a pesar de haberse cambiado las banderas en el Este de Europa, sus problemas y los nuestros no slo siguen siendo los mismos, sino que se aaden otros nuevos. Los vertiginosos ltimos aos nos han llenado de incertidumbres
y de preguntas sin respuesta. Incluso empezamos a sospechar que quiz no nos formulramos, en su momento, las preguntas correctamente, y, por ello, nuestra insatisfaccin surge de nuestra incapacidad de encontrar respuestas. Sabemos unas respuestas, pero, sorpresivamente, nos han cambiado las preguntas. Las nuevas sociedades emergentes y las cansinas sociedades existentes buscan afanosamente nuevos sentidos, pues tampoco parecen estar en buena forma las ideologas o las teoras que antao los proporcionaban. Incluso la fe cristiana, aquella desde la cual alimento mis esperanzas, antao hegemnica para dar sentido a todo, hoy compite con otras propuestas, religiosas o laicas, para explicar otra vez el todo o una parte. Todo este panorama debe llenarnos de humildad. No podemos admitir como certero ningn juicio que pretenda sacar provecho de la crisis del comunismo a favor del neoliberalismo y del sistema capitalista occidental. Con el fracaso del socialismo real afloran las contradicciones y las limitaciones tanto del socialismo como del capitalismo en cualquiera de sus mutaciones. El hundimiento del sistema poltico de los pases del Este no puede ocultar el permanente fracaso del capitalismo por su incapacidad para establecer un orden econmico internacional justo, armnico y eficaz y un adecuado equilibrio social y ambiental. .. su incapacidad para erradicar el hambre, la incultura y la miseria del mundo... los desequilibrios medioambientales, los riesgos nucleares y la carrera armamentista, a la que se dedican importantes recursos que, bien utilizados, podran contribuir a paliar de manera importante el hambre, la ignorancia y la enfermedad. Cmo un sistema econmico que hace posibles tales situaciones puede considerarse como el mejor posible y como el fin feliz de la historia?6 Ante estos hechos, considero que el dilogo entre las distintas alternativas que pretenden incidir en nuestras sociedades debe estar presidido por la humildad y una actitud receptiva hacia otras opiniones, as como orientado hacia la bsqueda de un encuentro de ideas que haga posible la transformacin de los
6. J.F. TEZANOS, La crtica de la razn econmica y la razn de la crtica social: El socialismo del futuro 3 (1991), pp. 65-66.
118
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
119
actuales sistemas socio-polticos para que nuestras sociedades sean, como mnimo, ms justas y habitables. En estos momentos no faltan voces reclamando el final de la historia o proponiendo una nueva historia forjada de falsas seguridades. Cualquiera de ellas aparece como un nuevo fundamentalismo que reparte seguridades aparentes para sacarnos del atolladero al que parece habernos conducido la actual situacin de anoma y de fracasos sociales. Por ello, quizs el dilogo sea la nica posibilidad que le resta a la razn y a los sentimientos para poder seguir haciendo agradables nuestros itinerarios mundanos, sin olvidar que nuestra suerte est ligada a la de otras personas y a la del resto de la Creacin.
Incluso despus de la II Guerra Mundial y con la consolidacin del Estado de bienestar, el pensamiento neoconservador se crey derrotado. A partir de ese momento comenzaron unos aos de profunda reflexin y renovacin a fin de tejer una alternativa neoconservadora coherente y consistente capaz de combatir la seduccin del socialismo y del marxismo. Con la crisis econmica de los aos setenta, la tradicin neoconservadora y neoliberal resurgi de sus cenizas. Su gran argumentacin y nica fue atribuir la crisis que atravesaba el capitalismo y las dificultades del Estado de bienestar a la voracidad fiscal del Estado. De acuerdo con esta tesis, la crisis fiscal del Estado de bienestar impeda que los agentes econmicos actuaran libremente en el mercado, y ello repercuta negativamente en el conjunto de la sociedad. El xito ideolgicocultural de los neoconsevadores y neoliberales coincidi con el acceso al poder del reaganismo y el thatcherismo. En ambos casos, el trasfondo de su mensaje electoral era similar y tena hondo calado en las capas medias: abajo la regulacin; fuera el Estado. Ideas-fuerza que resuman el sueo antiintervencionista largo tiempo sostenido por el pensamiento liberal. El resurgir poltico y cultural del neoliberalismo en estos aos podra interpretarse como la confirmacin prctica de las doctrinas, ampliamente difundidas, de L. von Mises, M. Friedman y otros economistas de la escuela de Chicago y de pensadores como J. Buchanan o R. Nozik. A ellos deberan aadirse los esfuerzos intelectuales realizados por el premio Nobel de economa F.A. Hayek y por el filsofo K. Popper para recomponer las bases ideolgicas de un pensamiento liberal til para nuestro tiempo. Todos ellos contribuyeron al resurgir del liberalismo como una opcin distinta del socialismo y del capitalismo mercantilista''. El resurgir del pensamiento neoliberal coincidi con el aparente agotamiento de la teora socialdemcrata y el inicio del naufragio del socialismo real y revolucionario. Es ms, da la impresin de que los neoliberalismos y neoconservadurismos estn mejor preparados para explicar los nuevos fenmenos so-
Los mundos del liberalismo Al principio slo exista la tradicin conservadora. Algunos especialistas sitan su origen en el pensamiento de Edmund Burke y, muy especialmente, en su anlisis sobre el triunfo de la Revolucin Francesa plasmado en el libro Reflexiones sobre la revolucin en Francia. Carta enviada a un caballero de Pars. A finales del siglo XVIII, el conservadurismo se caracterizaba fundamentalmente por sus reparos al orden social emergente y por su nunca disimulada aoranza de algunos aspectos del antiguo rgimen. Simultneamente, la aspiracin al librecambismo fragu el surgimiento del pensamiento liberal. Pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando el conservadurismo y el liberalismo, ante el auge del movimiento obrero, se asociaron y buscaron su mutua legitimacin. Para aproximarse al conservadurismo, los liberales tuvieron que desmitificar sus concepciones sobre el mercado, mientras que los conservadores, para encontrarse con el liberalismo, tuvieron que reconocer que las relaciones sociales estn condicionadas por el mercado. Del encuentro oscilante entre el liberalismo y el conservadurismo surgi un pensamiento transformado que ha llegado hasta nuestros das bajo mltiples nombres y facetas, entre los cuales brillan con luz propia los neoconservadurismos y los neoliberalismos. La extensin del pensamiento socialista, tanto en su vertiente terica como en su vertiente prctica, durante los aos 30, provoc un repliegue de los neoconservadurismos.
7. M. VARGAS LLOSA, Kart Popper y su tiempo: Claves 10 (marzo 1991), p. 13.
120
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
121
ciales y las transformaciones de las sociedades modernas. Hoy, muchos intelectuales, polticos y agentes culturales se autoproclaman liberales, pero tal profusin de liberales y de liberalismos aporta mucha confusin sobre lo que realmente son el pensamiento liberal y el liberalismo. Por ello ser necesario perfilar los rasgos ms relevantes de las races del liberalismo. Los grandes principios del pensamiento liberal moderno se sustentan en la confluencia de dos tipos de tradiciones: por una parte, la tradicin del pensamiento humanista que valora la libertad, la autonoma moral y la igualdad bsica... por otra parte, la economa poltica, que supone que el orden econmico perfecto es el resultado del libre juego de los individuos cuando actan como agentes econmicos*. De esta confluencia de tradiciones surgen los distintos mundos liberales. Para muchos liberales, el gran valor de su ideologa es la convergencia para construir una doctrina autnoma de su interpretacin de la libertad. Esa es su quintaesencia. El centro de su atencin es la persona humana9. El ncleo principal del liberalismo es la libertad entendida como: Libertad individual y personal. Se trata de anteponer frente a cualquier otro valor aquella condicin de los hombres en cuya virtud la coaccin que algunos ejercen sobre los dems queda reducida, en el mbito social, al mnimo10. Libertad poltica. Se trata de la posibilidad de elegir el propio gobierno. Es ms bien el derecho al ejercicio de la soberana nacional y a determinar el propio derecho. Libertad interior. De acuerdo con F.A. Hayek existe esta libertad en la medida en que una persona se gua en sus acciones por su propia y deliberada voluntad, por su razn y su permanente conviccin, ms que por
sus impulsos y circunstancias momentneas. Sin embargo, lo opuesto a la libertad interior no es la coaccin ajena, sino la influencia de emociones temporales, la debilidad moral o la debilidad intelectual. Este elogio apasionado de la libertad que hacen los liberales no excluye, por su parte, la necesidad de introducir algunas restricciones, las cuales se justifican como medio para frenar cualquier abuso o uso sin lmites de la propia libertad. El propio F.A. Hayek advierte que se hace dao al liberalismo incluso habla de perversin cuando se propaga la idea de que libertad es hacer lo que a uno le venga en gana. Tal nocin, insiste F.A. Hayek, es propia del poder, pero no de la libertad. Este pensador se muestra contrariado con esta asociacin, pues termina por identificar la libertad con la riqueza y el poder confundindola con nocivos mecanismos de dominio y vacindola, con ello, de sentido. Aquel liberalismo que quiere conservar sus primigenias intuiciones preserva un pequeo ncleo de valores, construidos a partir de la libertad, que constituyen su identidad irrenunciable. Estos valores hoy pueden hallarse en las distintas familias que han ido surgiendo del tronco comn del liberalismo primitivo. Algunos de estos valores ya no son propios del liberalismo. Muchos de ellos forman parte de nuestro patrimonio cultural, y como tales deben ser defendidos. Entre ellos quisiera destacar aquellos que han servido para sostener actitudes u opciones que, por su significacin, pueden servir hoy como puntos comunes de referencia en este deseo de establecer puntos de encuentro. Se trata de las siguientes cuestiones: a) Aceptacin crtica de la modernidad. Esto significa asumir la racionalidad que vehicula las instituciones y prcticas predominantes en la sociedad moderna, especialmente la produccin tecno-cientfica, la burocracia de la administracin pblica y el pluralismo cultural11. b) Rechazo de todo dogmatismo. Aunque este presupuesto sea vlido, no debe servir para instalarse en justificar
8. M.A. QUINTANILLA, Socialismo liberal: El Pas (5-11-90), p. 20. 9. J. MUOZ PEIRATS, Esos liberales: El Pas (22-11-82), p. 11. 10. F.A. HAYEK, Los fundamentos de la libertad, Unin Editorial, Madrid 1960.
11. J.M. MARDONES, op. cit., p. 46.
122
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
123
el todo vale como justificacin. Pues no se trata de abandonar la ortodoxia acrtica para refugiarse en la ausencia de referentes vlidos o estimular la confusin producida por el pluralismo asptico de referentes que crea confusin. c) Rechazo del confesionalismo del Estado. Ningn Estado puede identificarse con una confesin religiosa, ya que ello va en contra de la libre eleccin de creencias. Es evidente que el horizonte del encuentro se ampla alrededor de la defensa de la laicidad. d) Defensa de la individualidad. El individuo singular y su soberana se manifiestan en la existencia de una libertad de eleccin. Tal afirmacin, sin matizaciones, resulta desconcertante. Pero, como se ver ms adelante, si se ampla con la perspectiva de la solidaridad, puede resultar convergente con otras tradiciones culturales. e) La intervencin del Estado no es deseable. El liberalismo sostiene que la intervencin del Estado anula las potencialidades de los individuos, especialmente cuanto interfiere en el mbito econmico. Quiz sea ste el punto en que nuestro dilogo puede encontrar, a priori, ms desacuerdos. Aunque pienso que pueden existir algunos enfoques de esta cuestin que nos aproximen ms de lo que inicialmente creemos. Se trata de adentrarnos en esta reflexin sin demasiados prejuicios, pero con la claridad necesaria para rehuir la superficialidad y la simpleza. Los liberalismos ante el mercado En la actualidad, la cuestin del mercado es, con toda probabilidad, la piedra de toque para diferenciar el pensamiento liberal de otras tradiciones polticas. As lo reconoce, por ejemplo, M. Vargas Llosa: si en la defensa de la democracia la opcin liberal tiene coincidencia plena con los socialdemcratas, el socialcristianismo y los partidos neoconservadores no autoritarios, sus diferencias con ellos tienen que ver sobre todo con
el mercado, en el que estas corrientes justifican distintos grados de interferencia estatal para contrarrestar las grandes desigualdades, en tanto que el liberalismo cree que, mientras ms desinhibido funcione, ms pronto se derrota a la pobreza y se logra, sobre bases ms firmes, la justicia social12. Para los liberales, y muy especialmente para la familia neoliberal, la crisis del Estado providencia se debe a que cualquier intervencin del Estado en el mercado logra los efectos contrarios de los deseados; es decir, aumenta la injusticia. El pensamiento liberal moderno considera que el gasto social del Estado destinado a la redistribucin es un despilfarro y de ah su injusticia, porque, adems de suplantar las iniciativas de la sociedad civil, la historia muestra que la participacin en el juego del capitalismo ha sido tanto ms provechosa para los jugadores cuanto menos se ha restringido la operacin del mecanismo del mercado, cuanto mayor ha sido la preocupacin por las reglas de juego y menores los intentos de corregir los resultados del mismon. Para el neoliberalismo, el Estado de bienestar tambin se revela ineficaz e ineficiente, y como supuesta evidencia se argumenta el funcionamiento de las empresas pblicas. La crtica contra la ineficacia y la ineficiencia no remite nicamente a la gestin de las instituciones pblicas, sino que tiene como principal destinatario a la enorme burocracia derivada de la propia naturaleza poltica del Estado de bienestar. Para la lgica neoliberal, el progresivo engrandecimiento del volumen de gestin del Estado es la principal causa de su ineficacia. A mayor poder, mayor burocracia; y a mayor burocracia, menor imparcialidad en la gestin de los asuntos pblicos, y de ah surge la ineficacia del Estado. Para cualquiera de los liberalismos existentes, el mercado aparece como el nico mecanismo racional para una asignacin justa de los recursos. El liberalismo cree que, mientras ms desinhibido funcione (el mercado), ms pronto se derrota a la
12. M. VARGAS LLOSA, La libertad y la igualdad: El Pas (20-1091), p. 13. 13. J.L. FEITO, Competencia, mercado y equidad: un debate: Economa 9 (1991), p. 16.
124
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
125
pobreza y se logra, sobre bases ms firmes, la justicia social... Los liberales sostienen que la justicia social consiste en crear igualdad de oportunidadesu. Las propuestas neoliberales, al creer que un conjunto de individuos que acten de forma independiente y persiguiendo su propio inters personal puede asignar eficientemente los recursos econmicos, siguen manteniendo activa una parte del pensamiento original de Adam Smith. A modo de resumen de estas ideas, tomo prestadas unas palabras del economista Julio Segura, quien, desde posiciones totalmente distintas del liberalismo, ha sabido condensar la alternativa liberal con las siguientes palabras: la persecucin del inters individual, bajo condiciones competitivas, conduce a un resultado socialmente deseable desde el punto de vista de la eficiencia*5. El neoliberalismo est convencido de que la competencia genera justicia, y cree firmemente que el mecanismo competitivo se ocupa de ella. Esta lgica establece un vnculo estrecho entre mercado competitivo y eficiencia, de tal manera que la propiedad privada, al generar comportamientos competitivos, logra asignaciones eficientes de los recursos. De acuerdo con esta perspectiva, los fallos del mercado que existen son simplemente una excepcin. La economa poltica defendida por el neoliberalismo, como adecuacin moderna del liberalismo, supone que el orden econmico perfecto es el resultado del libre juego de los individuos cuando actan como agentes econmicos. Segn su parecer, el nico orden econmico coherente con esta visin es el derivado de la propiedad privada, la cual se vislumbra como la encarnacin misma de la libertad, de la soberana individual y de la independencia del individuo frente al poder . Los liberalismos ante el Estado Anteriormente, cuando pretenda establecer unas identidades referenciales del pensamiento liberal, me he referido a la importancia que los liberalismos otorgan a la defensa y respeto de la
14. M. VARGAS LLOSA, ibidem. 15. J. SEGURA, Competencia, mercado y eficiencia: Claves 9 (1991), p. 18. 16. M. VARGAS LLOSA, op. cit., p. 13.
libertad individual. Pues bien, esta libertad, dicen, est enfrentada con el extenso poder del Estado. El liberalismo moderno cree firmemente que el individuo aislado, sujeto de todos los derechos, se ha encontrado siempre frente al Estado, siendo el mercado el lugar en el que se encuentran los individuos, intercambian sus productos materiales y espirituales y consiguen tanto ms sus objetivos, en un clima de libertad, cuanto menos se haga presente el Estado. El conjunto de estos individuos constituye la sociedad civil". Debemos reconocer que el neoliberalismo formula en trminos tcnicos lo que, de hecho, parecen ser condiciones bsicas de las sociedades actuales: la primaca de los mbitos privados en la sociedad, concebidos como ncleos de libertad frente a cualquier forma de colectivizacin o socializacin. En su afn de defender al individuo frente al Estado moderno, el neoliberalismo fomenta unos valores no demasiado propensos a alentar la solidaridad, pues en su ncleo de creencias fundamentales figura la consideracin de que las personas se mueven exclusivamente por intereses individuales, lo cual predispone a sostener conductas caracterizadas por la insolidaridad, el conformismo y el materialismo. En estos momentos, cuando las grandes ideologas polticas parecen haberse difuminado, slo el materialismo subsiste en la actualidad como un contravalor que lo penetra todo19. En este punto se observa una brecha dentro de las diferentes familias liberales, circunstancia que permite establecer atenciones preferentes y, en sentido opuesto, importantes prevenciones en esta bsqueda de dilogo dentro del universo liberal. As, respecto a la relacin individuoEstado, no todo el vasto pensamiento liberal comparte los mismos puntos de vista. Existen algunas corrientes que reclaman un liberalismo de corte ms ilustrado. El escritor M. Vargas Llosa, claro exponente de estos postulados ilustrados del liberalismo, considera que nada hace avanzar verdaderamente la causa de la libertad si la sociedad que reduce el rol del Estado
17. Programa 2000 del PSOE: Evolucin y crisis de la ideologa de izquierdas, Siglo XXI Editores/Editorial Pablo Iglesias, Madrid 1988, p. 90. 18. Programa 2000 del PSOE, op. cit., p. 95. 19. A. KING / B. SCHNEIDER, op. cit., p. 114.
126
ASPECTO CULTURAL CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
127
y promueve la iniciativa individual y la competencia no estimula a la vez el desarrollo de ese espritu crtico, sin el cual los ciudadanos no estn, de veras, en condiciones de ejercitar aquellos derechos y poderes que la sociedad liberal les reconoce (...) Paradjicamente, el progreso de polticas liberales en lo econmico, que ha caracterizado la vida de los pases occidentales en la ltima dcada, no ha contribuido a forjar, de manera significativa, esos ciudadanos alerta, inquietos, crticos, conscientes del protagonismo que se espera de ellos... Por el contrario, la norma ha sido la del embotamiento de la conciencia cvica... Un generalizado conformismo71'. La cada del socialismo real ha puesto de actualidad las conocidas propuestas liberales del Estado mnimo y la desregulacin. Hoy los neoliberales estn convencidos de que, despus de muchos aos de intervencionismo, el nico modelo de Estado alternativo posible es aquel que tenga la mnima expresin social. Pues cualquier intervencin estatal siempre crea burocracia, y sta, al acarrear un consumo excesivo de recursos, aporta rigidez al mercado e impide su buen funcionamiento. Para el neoliberalismo, el Estado mnimo deseable sera aquel que slo se ocupase de las obras pblicas, la defensa exterior y el orden pblico y no interviniera en la garanta de las libertades y la igualdad. Para el liberalismo moderno, la diferencia entre sus propuestas y las socialdemcratas est en su diferente concepcin de las funciones del Estado y de los medios empleados por ste para obtener sus recursos. Sirva la siguiente cita como ilustracin de las cuestiones por las que hoy abogan las corrientes neoliberales activas a favor de un nuevo papel del Estado moderno: Las consideraciones anteriores no implican que el Estado no haya de ocupar un lugar importante en una sociedad liberal, sino que sus funciones y los medios para obtener sus recursos son diferentes de las concepciones socialdemcratas... Hayek define as las funciones del Estado en una sociedad liberal...: "yo sera la ltima persona en negar que la elevada riqueza y la creciente densidad de poblacin han aumentado el nmero de necesidades colectivas que el Estado puede y debe
satisfacer. La provisin de estos servicios colectivos es enteramente compatible con los principios liberales siempre y cuando: 1) el Estado no ejerza un monopolio en su produccin y no impida, por tanto, que dichos servicios sean facilitados por el mercado; 2) los recursos necesarios para financiar estos servicios sean generados por la exaccin de tributos sobre principios uniformes (impuesto proporcional sobre la renta), y dichos tributos no se utilicen como instrumentos de redistribucin de la renta; 3) los servicios satisfechos por el Estado sean necesidades colectivas de la comunidad en su conjunto y no necesidades de grupos de inters particular" 21. El modelo de Estado propiciado por el neoliberalismo establece unas nuevas referencias a partir de las cuales se deben formular de nuevo algunos valores sociales hasta ahora vigentes. Uno de ellos, importante por el papel desempeado en las sociedades occidentales durante los pasados aos, es el concepto de progreso humano. Para los neoliberales, el progreso humano no puede imaginarse sin la existencia de un Estado mnimo y una sociedad civil desarrollada. El progreso consistira en aumentar las comodidades de las personas y, simultneamente, alcanzar un dominio cada vez mayor sobre la Naturaleza. Pero para favorecer ambas finalidades no pueden tomarse decisiones imperativas, pues con ello se atentara contra la libertad humana. El neoliberalismo, para superar este aparente dilema, confa en que el progreso surgir como consecuencia de las mltiples relaciones que las personas establezcan entre ellas. Relaciones generalmente complejas, pero siempre deducibles de los deseos personales de prosperar y enriquecerse. Este punto de vista defiende, por ejemplo, que los polticos, para favorecer y no entorpecer el progreso, deben garantizar el ejercicio ms amplio posible de las libertades individuales ms amplias. Entre ellas
20. M. VARGAS LLOSA, Karl Popper y su tiempo: Claves 10 (marzo 1991), p. 14.
21. J.L. FEITO, op. cit., p. 16.
128
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
129
ocupa un lugar principalsimo la libre disposicin de la propiedad privada y las consiguientes libertades econmicas22. Pero tambin sobre esta cuestin nuestra voluntad dialogante descubre discrepancias en el seno de las familias liberales. Como en la ocasin anterior, esta pluralidad de opiniones orienta el encuentro dialogal. Dentro del propio liberalismo surgen voces temerosas de dejar el progreso en manos del libre albedro de las fuerzas del mercado, siempre guiadas por el afn de lucro personal. De nuevo es M. Vargas Llosa quien sirve de ejemplo de un liberalismo menos confiado a la mano ciega del mercado; dice el escitor latinoamericano: la medida del progreso no es el desarrollo econmico..., sino el avance de la libertad en todos los campos: econmico, poltico, cultural, institucional, tico22. Afirmaciones todas ellas perfectamente suscribibles desde otras posturas ms distantes del liberalismo moderno. El modelo de Estado desregularizado propuesto por el neoliberalismo exige la creacin de un sistema de soluciones alternativas a la poltica redistributiva propuesta por las opciones socialdemcratas. Respecto a ello, baste recordar que el neoliberalismo da mayor importancia a reducir los riesgos que acechan a las libertades y que deposita una mayor confianza en el mecanismo del mercado para generar el progreso material de la sociedad. Ante todo, esta visin alternativa pondra el nfasis en el establecimiento de reglas de conducta justas para todos los individuos de la sociedad y se preocupara menos por la redistribucin de la renta resultante; dicho de otro modo, pondra el nfasis en las reglas del juego y no en los resultados, ya que stos no seran la consecuencia deseada por ninguna agencia gubernamental, sino el fruto de las decisiones individuales libremente adoptadas, dentro de las restricciones impuestas por reglas de conducta de general aceptacin2*. El liberalismo moderno para evitar ser acusado de total despreocupacin por los resultados, especialmente cuando stos evidencian errores del mercado, o para eludir ser acusado de desinters por la justicia sostiene que cualquier filosofa
poltica liberal considera que se debe garantizar una renta mnima a todos aquellos individuos que por cualquier razn no la consigan participando en el juego del mercado, si bien limitaran esta renta a niveles que no supongan eliminar el coste de oportunidad de no participar en el mercado. Habra, quiz, ms diferencia entre las diversas tradiciones liberales ante la intervencin para fomentar la igualdad de oportunidades por medios distintos a los arriba sealados... Y habra unanimidad en considerar dos fuentes irreductibles de desigualdades de oportunidades para los individuos, el azar y la familia25. Una mirada desesperanzada Para finalizar este breve itinerario por algunos de los aspectos identificadores de los liberalismos hoy existentes, quisiera mencionar, por su incidencia en el anlisis global de la sociedad, el carcter pesimista subyacente a su particular visin de la realidad. J. Garca Roca sostiene que la perspectiva neoconservadora es fruto de una forma particular de ver la realidad y diagnosticar la sociedad actual26. Se trata de una mirada entristecida, sin vocacin de esperanza, asustada, pues ella: a) enfatiza los efectos y encubre las causas y los procesos... en vez de observar las causas econmicas y sociales, atribuye a las actitudes culturales todas las disfunciones; b) enfatiza la elaboracin de los sntomas en lugar de los procesos sociales. De este modo, una manifestacin cultural se convierte en un hecho histrico bsico y en el epicentro de la vida social; c) disuelve el anlisis de las realidades sociales... los procesos colectivos se reducen a procesos individuales27; y d) Unidimensionaliza y magnifica la razn econmica. No existe otra razn poltica fuera de la lgica del mercado y sus aledaos. El liberalismo moderno sostiene que el descalabro del socialismo representa, no nicamente el fracaso de una opcin
22. Programa 2000 del PSOE, op. cit., p. 92. 23. M. VARGAS LLOSA, op. cit., p. 14. 24. J.L. FEITO, ibidem.
25. J.L. FEITO, ibidem. 26. J. GARCA ROCA, La cultura neoconservadora: Iglesia Viva 134135 (1988), p. 138. 27. J. GARCA ROCA, op. cit., pp. 138-140.
130
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
131
econmica, sino el fin de un mito y de sus valores asociados, especialmente de aquellos que vinculaban la lucha social con el progreso histrico. Anta tal situacin, el neoliberalismo se considera la ideologa vencedora. De ah que los neoliberales, firmemente convencidos de encontrarse al final de una etapa histrica el socialismo, unan su alternativa econmica con un modelo de vida, con una alternativa poltica, con una alternativa cultural y moral y con una nueva organizacin social. Arduas tareas que el neoliberalismo no recorre en solitario. Desde diversos sectores de la sociedad surgen quienes, desde su especificidad poltica, econmica, cultural, creativa y religiosa, aportan esfuerzos complementarios para terminar de armar el discurso del neoliberalismo. Pero detrs de esta oleada neoliberal subyace el mismo temor que en el siglo pasado estimul el encuentro de sectores del liberalismo con el conservadurismo. Por eso hoy el neoliberalismo, prisionero de este miedo, no duda en defender: La imposibilidad de encontrar a la historia un sentido til para reconstruir nuevos proyectos emancipatorios. Incluso algunos siguen creyendo acertada la propuesta de F. Fukuyama sobre el final de la historia. El sostenimiento de un status quo tico-poltico que encuentra su legitimidad ideolgica en d capitalismo y que se basa en el canto a un ser unidimensional, sin trabas, que establece sus relaciones sociales literalmente hombre a hombre, casi sin reglas, slo con las necesarias para poder mantener su capacidad de hacer lo que le pete sin daar a nadie2 La inutilidad de las formaciones ideolgicas. No hay referentes nicos ni puede haberlos. Todo vale. Gran pluralidad de sentidos. Liberaly liberalismo... es tolerancia, creer en la relatividad de las verdades, estar dispuesto a rectificar el error y a someter siempre las ideas y las convicciones a la prueba de la realidad.
Por eso el liberalismo es una filosofa, una doctrina, no una ideologa... Porque una ideologa es una forma dogmtica e inmutable de pensamiento... y la filosofa liberal, adems de pluralista, es tambin cambiante Creo apreciar en las filas del neoliberalismo una confianza total, casi fantica, en la creencia de que el fracaso del socialismo real conlleva, as, sin ms por aadidura, el triunfo irreversible del capitalismo. Tal conviccin, adems de falsa, no considero que sea oportuna en unos momentos que nos reclaman imaginacin, creatividad y no confiar en soluciones construidas siglos atrs. Para este empeo de construir el futuro resultara peligroso que la euforia neoliberal del momento condujera a una espera confiada, apacible y mortecina del futuro, parangn predictivo de un futuro dbil. Por fortuna, existe un ncleo liberal que apuesta por encontrar soluciones distintas de las aparentemente ya diseadas.. Dice M. Vargas Llosa, refirindose a los principios liberales: est muy lejos de ser cierto que las sociedades que gracias a la libertad econmica han elevado su produccin y mejorado los niveles de vida de sus habitantes, hayan hecho progresar del mismo modo, al mismo ritmo, la libertad en los otros dominios de la vida social10. Resulta reconfortante, en esta bsqueda de caminos hacia futuros posibles, que algunas voces liberales, ante el fracaso del socialismo real, sean comedidas en sus elogios al capitalismo.
Por un encuentro dialogal A pesar de los pronsticos de algunos neoliberales, hoy podemos constatar la existencia de numerosos esfuerzos por establecer nuevas legitimidades encaminadas a reconstruir un nuevo proyecto emancipador. Comparto el parecer de Edgar Morin cuando afirm que al igual que el marxismo en su tiempo, un proyecto
28. M. BERDEJO, La idea socialdemcrata despus de Marx: El Pas (22-12-90), p. 14.
29. M. VARGAS LLOSA, La libertad y la igualdad: El Pas (20-1091), p. 13. 30. M. VARGAS LLOSA, Karl Popper y su tiempo: Claves 10 (marzo 1991), p. 14.
132
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
133
poltico para finales del siglo XX y comienzos del XXI es algo que no puede separarse de un anlisis de la sociedad que tenga en cuenta los ltimos desarrollos de la cultura contempornea^. Pero la cultura contempornea ha puesto de manifiesto una pluralidad de matices y una diversidad de posibilidades abiertas ante los ojos humanos cuando stos deciden abandonar los apriorismos y los tics anatematizantes del pasado. Adems, tal como se indicaba al principio de estas notas citando al Club de Roma, el tiempo apremia. No hay demasiadas oportunidades para volver a errar en el ejercicio de nuestras responsabilidades en este mundo. Todo este panorama nos conduce suavemente hacia un dilogo abierto entre quienes estn dispuestos a profundizar en aquellos puntos de encuentro existentes entre las diferentes ideologas del momento presente, a fin de explorar nuevos futuros posibles. Adems, adoptar esta actitud dialogal puede ayudar a evitar que, durante este tiempo de refundacin, surjan pretensiones fundamentalistas entre quienes bucean en las viejas identidades de los proyectos emancipatorios. Comparto el punto de vista expresado por R. Dahrendorf cuando propone favorecer aquellas iniciativas que permitan poner de nuevo en movimiento creativo el conflicto moderno entre aquellos que tratan de obtener ms derechos individuales y aquellos que quieren ms providencia, los defensores de la ciudadana y los defensores del crecimiento que, a veces, unidos, logran incrementar las oportunidades de una vida mejor para todos32. Esta dinmica creativa hoy se materializa porque el liberalismo constitucional y la reforma social deben construir una nueva alianza33. Cuando ahora, lejos ya de una visin poltica excluyente de otras alteridades, se empieza a recorrer el camino hacia esta nueva alianza, el liberalismo moderno sugiere algunas virtualidades que, aprovechadas en su dimensin adecuada, pueden enriquecer la regeneracin del discurso emancipador. Permtaseme sugerir algunas de ellas, unas que nacen de las propias propuestas
liberales y otras que, quiz menos identificadas con este pensamiento, son ltiles para ampliar el abanico del debate sobre temas de mutuo inters. 1. Democracia poltica La crisis econmica de los aos setenta, adems de suponer un impacto sobre el sistema econmico, sirvi para reabrir el debate acerca de las posibilidades de seguir desarrollando la democracia representativa a partir del marco establecido por la democracia liberal. Posteriormente, este debate se enriqueci con las aportaciones surgidas alrededor de las repercusiones polticas de la crisis del Estado de bienestar y los problemas derivados de la gobernacin de las sociedades occidentales. La enorme burocratizacin generada por el desarrollo y extensin del Estado social ha difundido la creencia de que uno de los actuales problemas graves de la democracia moderna es la lentitud en la toma de decisiones. Es probable que alrededor de estas crticas y preocupaciones sea posible establecer algunos puntos de consenso entre los distintos pensamientos polticos que hoy conforman las diversas alternativas polticas. En el informe de 1991 del Consejo al Club de Roma se afirma contundentemente: es gobernable este nuevo mundo en que nos encontramos? La respuesta es: con las estructuras y actirudes existentes, probablemente no34. Las razones expuestas por los analistas del Club de Roma son persuasivas: existe una contradiccin crecientemente evidente entre la urgencia de tomar ciertas decisiones y el procedimiento democrtico, fundado en dilogos diversos, tales como el debate parlamentario, el debate pblico y las negociaciones con sindicatos u organizaciones profesionales. La evidente ventaja de este procedimiento es su obtencin de consenso. Su inconveniente radica en el tiempo que se emplea, especialmente a nivel internacional. Pues, en efecto, la dificultad no se halla slo en la toma de decisiones, sino tambin en su puesta en prctica y en su evaluacin35. Para ello, el
31. Citado por T. FERENCZI, Despus de Marx, quin?: El Pas (10-11-91), p. 12. 32. R. DAHRENDORF, op. cit., p. 35. 33. R. DAHRENDORF, op. cit., p. 92.
34. A. KING / B. SCHNEIDER, op. cit., p. 118. 35. A. KING / B. SCHNEIDER, ibidem.
134
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
135
Club de Roma propone buscar una nueva justificacin moral y racional de la democracia representativa. Es en el campo poltico donde el neoliberalismo ha consolidado una cultura alternativa adecuada para nuestro tiempo. Sus crticas a las limitaciones del sistema democrtico occidental no deben refutarse por considerarlas simples intentos deslegitimadores del mismo. Ms bien, tal deslegitimacin puede producirse si la cultura poltica existente potencia y consolida, como seas de identidad propias, algunos de sus elementos ms perniciosos, tales como: a) apego al pragmatismo; b) difuminacin de los referentes ideolgicos en las opciones polticas; c) olvido de los conflictos sociales; d) disminucin de la participacin democrtica; y e) tecnificacin de la poltica y encumbramiento del gestor pblico como sustituto del poltico. El desafo planteado a la gobernacin de nuestras sociedades proviene de su creciente complejidad, sus inevitables inestabilidades y sus constantes desequilibrios. Esta situacin no puede conducir al desaliento ni al atrincheramiento en posiciones dogmticas. El dilogo entre tradiciones vuelve a adquirir su justa dimensin: vuelve a ser necesario a fin de encontrar una alternativa a lo que los miembros del Club de Roma califican de creciente obsolescencia de los sistemas de gobernabilidad, pues sus estructuras fueron diseadas en lo esencial hace ms de un siglo para satisfacer las necesidades de sociedades mucho ms simples que la presente36. En esta bsqueda de alternativas, los puntos de encuentro pueden ser muchos, y seguro que ellos harn posible que la humanidad y la compasin impregnen la accin poltica37.
no existe ningn lmite predefinido a ella, de tal manera que la tradicional distincin entre el mbito de lo pblico y de lo privado, y entre el Estado y la sociedad civil, se ha difuminado. Incluso esta crtica neoliberal excesiva para ciertas sensibilidades al intervencionismo del Estado auspiciado por las polticas del bienestar revela inters si sirve para reencontrar positivamente las responsabilidades autnomas de los individuos. Responsabilidades que no deben vivirse al amparo de reediciones de antiguos individualismos, sino de manera solidaria con el resto de la humanidad y con el conjunto de los miembros y elementos de la Naturaleza. El creciente intervencionismo estatal ha ido en detrimento de las responsabilidades de los individuos. Los resultados no pueden ser ms desalentadores: las personas han perdido progresivamente capacidad de intervencin en los acontecimientos pblicos; los hombres y mujeres de nuestro tiempo se han encerrado en la defensa de sus propios intereses, y conocemos la defensa del amor propio como presupuesto bsico de los nuevos discursos ticos; se vive con un desmesurado apego a la realidad y se abandona la bsqueda de posibles nuevas utopas. Por ello deben ser bien recibidas cualesquiera crticas que permitan romper con estas tendencias. El encuentro dialogal entre ideologas debe servir para potenciar un conjunto de valores morales alrededor de los cuales recuperar el tono moral de la sociedad civil y, desde ella, de la poltica. Es necesario favorecer puntos de encuentro con el pensamiento liberal moderno para hablar y ponernos de acuerdo sobre cuestiones como la creatividad, la responsabilidad, la solidaridad, el esfuerzo, la tenacidad, la tolerancia, la espiritualidad y otros valores que podran resumirse en lo que muy acertadamente Victoria Camps denomin Virtudes Pblicas. Las cuales, segn esta profesora de tica, podran sintetizarse en: solidaridad, tolerancia, responsabilidad, profesionalidad, buenas maneras y transparencia. El liberalismo puede ayudar a recomponer un proyecto humanista que site de nuevo a los hombres y mujeres emancipados, dueos de su presente y activos constructores del futuro, en el centro de un nuevo paradigma cultural que puede tener muchos puntos de contacto con el espritu renacentista. Las posibilidades de este encuentro dialogal con el pensamiento liberal no deben soslayar la existencia de algunas im-
2. Preludio renacentista El liberalismo moderno gusta presumir de actitudes ntegramente antiintervencionistas. Es habitual encontrar crticas neoliberales contra la extensin del Estado de bienestar, por considerar que
36. A. KING / B. SCHNEIDER, op. cit., p. 182. 37. A. KING / B. SCHNEIDER, op. cit., p. 191.
136
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
137
portantes dificultades en esta bsqueda de relacin entre diferentes tradiciones de pensamiento. Resulta discutible el encendido elogio que hace el neoconservadurismo del retorno a mbitos privados y de la ausencia de dilogo sobre el sistema de valores. La revalorizacin del individualismo propuesta por los neoconservadurismos modernos estimula a las personas a ocuparse slo de sus asuntos, de sus negocios, mientras se considera irrelevante discurrir sobre el porqu de las cosas y sus razones. Esta incitacin al individualismo estimula, indirectamente, la insolidaridad como nico referente vlido. Frente a ello, debemos recuperar el discurso, siempre incmodo, de la solidaridad. Pero no desde una discusin sobre los valores, pues no creo que podamos encontrar demasiados desacuerdos respecto a elos con los neoliberales, sino a partir de compromisos fechacientes a favor de la solidaridd. El desafo real es cmo construir instituciones solidarias, cmo impulsar y decidir alternativas solidarias y vivir de forma solidaria hoy. Hablar del PIB es hablar de solidaridad, de la misma manera que al planificar el mapa sanitario de una autonoma se construye solidaridad. Parafraseando de nuevo a Marx, podramos decir que lo importante ya no es interpretar la solidaridad, sino construir un mundo solidario.
3. El nuevo papel del Estado El liberalismo moderno critica los efectos sociales negativos provocados por el intervencionismo estatal. Este punto de vista no puede ser rechazado de plano. Si analizamos el fundamento del actual intervencionismo del Estado, descubrimos que su necesidad de perseguir muchas metas, a menudo mediante estrategias conflictivas, ha llegado a convertirse hoy en una de sus principales fuentes de debilidad^. Es evidente que, a medida que se incrementan los objetivos asumidos por el Estado, aumenta su intervencin y presencia en campos situados aparentemente extramuros de sus mbitos esperados de actuacin.
Est claro que esta cuestin es clave para el liberalismo, pero en ella se dirime tambin un modelo de Estado que resulta sea de identidad de buena parte de la izquierda moderna. Para evitar que ambas posturas se escuden detrs de estereotipos prefijados de antemano, el posible dilogo sobre estas cuestiones podra empezar por aquellos aspectos en que, presumiblemente, sea ms fcil aproximar posturas y crear consenso. Por ejemplo, es innegable la existencia de efectos indeseados en la mediacin econmica y social del Estado; como muestras de stos, podemos citar la creciente burocratizacin, la ausencia de control y seguimiento de las polticas pblicas, la gestin de la ineficacia e ineficiencia, etc... Todos estos aspectos, efectivamente, tienen una incidencia negativa sobre el funcionamiento del Estado y sobre algunos de los campos en que ste interviene. Recordemos, como referencia til, sus consecuencias negativas sobre las prestaciones sociales proporcionadas por el Estado, tanto por su baja calidad como por su insuficiencia. La alternativa dialogal propuesta no debe ni negar estas evidencias ni abogar por una defensa acrrima del intervencionismo estatal. Sera ms acertado y, por otra parte, ms coherente con la propia evolucin de los hechos resituar la calidad y extensin de esta intervencin. Hoy existen numerosas evidencias demostrativas de otro modelo de Bienestar ms difuso y menos dependiente del intervencionismo estatal. Paulatinamente van tomando consistencia las propuestas que promueven un pluralismo del bienestar. Se tratara de impulsar un Sistema de Bienestar con una intervencin del Estado menor y distinta, as como con un mayor protagonismo en este sistema de elementos de la sociedad civil y de la iniciativa privada. Esta visin no aboga por un Estado mnimo, pues aunque el Estado perder en parte en su calidad de proveedor de bienestar, seguir todava teniendo un papel activo que jugar39. Para poder desarrollar eficazmente este modelo de pluralismo del bienestar, debe prestarse mayor atencin a las experiencias que buscan frmulas de movilizacin del potencial humano mediante el estmulo de pequeas inicia-
38. J. KEANE, en Introduccin al libro Contradicciones en el Estado de Bienestar, Alianza Editorial, Madrid 1991, p. 18.
39. N. JOHNSON, El Estado de Bienestar en transicin, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1990, p. 95.
138
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
139
tivas del llamado sector informal que alimenta las estrategias de supervivencia. Un Estado y un mercado sin grupos primarios se muestra inviable desde aquel contexto socio-econmico. Nos equivocaramos si no furamos capaces de ver en el descubrimiento de los Mundos vitales algo ms que la solidaridad primaria de carcter orgnico; es una realidad que simboliza todos los potenciales de autoorganizacin propios de la existencia humana*0. Es innegable que este nuevo modelo de Sistema de Bienestar contempla un cierto grado de intervencin estatal, y ello puede ser motivo para que muchos neoliberales sigan criticndolo por sus efectos sociales no deseados. Sin embargo, esta actitud hipercrtica contrasta con el pragmatismo practicado por algunas corrientes liberales, las cuales, despus de una revisin de sus postulados, admiten y justifican la necesidad de admitir unos grados de intervencionismo. K. Popper, por ejemplo, sostiene la imposibilidad de renunciar a una cierta ampliacin del grado de intervencionismo estatal ms all de lo que hubieran imaginado los liberales primitivos. Pues, de no ser as, no habra coexistencia, ni la redistribucin de la riqueza asegurara la justicia41. La propia complejidad de la sociedad moderna ha contribuido a resituar los criterios liberales referentes al intervencionismo estatal. Hay una serie de datos que demuestran que, a pesar del retroceso poltico sufrido por quienes abogan por un modelo intervencionista clsico, el Estado de bienestar no ha retrocedido, sino que interviene de manera distinta*2. La nueva realidad social ha impuesto una aproximacin pragmtica al tema, de modo que las distancias entre determinadas posiciones anti o prointervencionistas parecen haberse reducido. De tal manera que han emergido nuevas orientaciones tericas y prcticas que invalidan el discurso de ms sociedad y menos
Estado y, por el contrario, plantean la posibilidad de distinto Estado y distinta sociedad que hagan avanzar la reforma social, como ciudadana social, en forma de gestin pluralista del bienestar'43'. A pesar de estas nuevas orientaciones que una parte del liberalismo asume, an persisten importantes prevenciones, aunque alguna de ellas alerta sobre peligros que son ciertos y que se deben evitar. ste sera el caso, por ejemplo, de M. Vargas Llosa cuando reconoce que la intervencin del Estado es necesaria, pero no deja de ser un mal, porque su existencia representa en todos los casos, aun en los de las democracias ms libres, un recorte importante de la soberana individual y
i
44
un riesgo permanente de que crezca . 4. Mercado y eficiencia Otro elemento central en este debate es el papel del mercado y sus aspectos colaterales. Parece existir un amplio consenso en respetar las leyes de la economa de mercado, aunque por muy diversas razones. Para unos, se defiende el mercado porque es slo un instrumento que permite que la eficacia y la moral no entren en contradiccin*5; para otros, las economas reguladas fundamentalmente por el mercado, no slo son las ms eficaces, sino que, bien gestionadas, pueden ser tambin las ms justas*6. Quiz nuestro dilogo podra encaminarse hacia la construccin de una nueva visin del mercado que no partiera de su actual fetichizacin ni de su unidimensionalizacin alrededor de las cuestiones econmicas. El mercado slo tiene una funcin instrumental, y, ante la aparicin de una reivindicacin socialista del mismo, deberamos admitir que no es un instrumento exclusivamente al servicio del capitalismo. Podramos, por ejem-
40. J. GARCA ROCA, Compasin, equidad y justicia: Iglesia Viva 156 (1991), p. 576. 41. K. POPPER, Discurso pronunciado en la clausura del simposio internacional Mutacin de valores en las sociedades europeas y magrebes, Barcelona 1991. 42. G. RODRGUEZ CABRERO, Estado de Bienestar y Sociedad de Bienestar. Realidad e ideologa, en Estado, privatizacin y bienestar, Icaria, Barcelona 1991, p. 17.
43. G. RODRGUEZ CABRERO, ibid., p. 40. 44. M. VARGAS LLOSA, op. cit., p. 10. 45. A. TOURAINE, Ni con el pueblo ni con el prncipe: El Pas (159-90), p. 32. 46. C. ARANZADI, Igualitarismo, eficiencia econmica y justicia; El Pas (27-9-90), p. 58.
140
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
141
po, acercar posiciones reconociendo que el mercado hoy en da puede ser considerado como un mecanismo de distribucin que ha demostrado una razonable funcionalidad instrumental en condiciones de verdadera competitividad47. Aunque esta razonable funcionalidad es, evidentemente, incompatible con una dinmica libre, incontrolada, de los mecanismos internos del mercado, pues ya hemos mencionado las numerosas disfunciones asociadas a un mercado dejado al desarrollo independiente de sus fuerzas interiores. El economista Julio Segura considera que es un error la afirmacin de que el mercado es eficiente en la asignacin de recursos, porque no existe ningn fundamento emprico que avale y porque, ms bien, el mecanismo competitivo genera incentivos al comportamiento no competitivo. Hay numerosos casos en que posiciones de poder violentan las leyes del mercado; se fomenta el proteccionismo y el librecambismo o se establecen unas relaciones desiguales entre el Norte y el Sur; se estimula la tendencia al oligopolio y al monopolio, etc.. Por todo ello, identificar la secuencia capitalismo-propiedad privada con el tndem competividad-eficiencia es una afirmacin ideolgica49. Los recientes acontecimientos de los pases del Este y, de manera especial, los discursos que en ellos se oyen a favor del mercado han propiciado que algunos sectores de las sociedades occidentales, hasta ahora refractarios o indiferentes a los planteamientos liberales sobre el mercado, hayan emprendido reflexiones inditas sobre cmo resituar ste en dichas sociedades, ms all de los intereses puramente econmicos. Nos equivocaramos si redujramos el significado del mercado a su dimensin econmica; en l se reconoce el emblema de la libertad individual y de las instituciones de libre adhesin; es el smbolo de las virtualidades democrticas50. Planteadas estas cuestiones, el tema central de este debate actualizado sobre el mercado es cmo resolver el problema de la eficiencia, tanto en los
aspectos de asignacin de recursos como en los de su redistribucin. El propio Julio Segura da un enfoque que puede ser til para nuestros propsitos. Segn l, el ncleo central del problema es la eficiencia: lo esencial es la competencia y no la titularidad privada o pblica o el mercado libre o intervenido5^. Esta hiptesis abre un sendero por el cual el debate dialogal puede progresar a fin de superar los errores de eficiencia provocados por un desarrollo autnomo del mercado y las insuficiencias manifestadas por las vas clsicas de correccin de los fallos del mercado. Quiz resulte fructfero explorar alguna posibilidad de sntesis en el hecho de reconocer que la propiedad privada genera incentivos necesarios para hacer funcionar la competencia, aunque ello no sea suficiente para lograr asignaciones eficientes, lo cual, junto con la presencia de comportamientos no competitivos orientados a satisfacer el propio inters, justificara una intervencin o una regulacin encaminada a lograr un funcionamiento eficaz de la competencia y as paliar sus efectos marginales no deseados. Por ello, la lucha por restablecer la competencia... es un desafo fundamental52. Algunas de estas reflexiones estn en la base de lo que hoy se denomina socialismo de mercado, el cual conjuga la funcin instrumental eficaz del mercado con el papel equilibrador, redistribuidor y compensador del Estado". Actualmente, el socialismo no puede circunscribirse a la regulacin del mercado a travs de una actuacin selectiva y a corregirlo, cuando sea necesario, por medio de una redistribucin social de los ingresos. Hoy el socialismo debe comprender y manejar la lgica de la competencia y dotar a los poderes pblicos de los mismos medios para actuar de que disponen las empresas privadas. Se trata de promover un nuevo modelo de socialismo capaz de impulsar un desarrollo econmico compatible con el progreso del mercado, pero que sea alternativo al modelo de crecimiento seguido hasta ahora, el cual, en acertadas palabras de R. Dahrendorf, es un capitalismo
47. J.F. TEZANOS, op. cit., p. 69. 48. J. SEGURA, op. cit., p. 23. 49. J. SEGURA, ibidem. 50. J. GARCA ROCA, Compasin, equidad y justicia: Iglesia Viva 156 (1991), p. 575.
51. J. SEGURA, op. cit., p. 26. 52. A GUERRA, Socialismo y economa: El socialismo del futuro 3 (1991), p. 8. 53. A. GUERRA, ibidem.
142
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
143
cansino (en el que) el dinero fue generado por el propio dinero... La codicia, el fraude y el pensamiento a corto plazo han reemplazado con frecuencia a la parquedad, a los negocios honestos y a las perspectivas a largo plazo, sin mencionar ya la solidaridad con el prjimo54. Si ste es el horizonte abierto al socialismo de los prximos aos, es innegable que ste deber asumir como propios una serie de valores hasta ahora pormenorizados por el mundo liberal. Se trata de resituar en otro marco valores tan necesarios como escasos, tales como la iniciativa emprendedora y el espritu de innovacin. Debemos prestar mayor atencin, en esta bsqueda de puntos de encuentro, al papel que la libertad debe ejercer en el desarrollo de las sociedades occidentales. Es necesario seguir insistiendo en la irrenunciable defensa de la libertad, tanto personal como colectiva, ante el riesgo de que pueda verse limitada por el Estado y el mercado. nicamente si somos conscientes de estos peligros, podremos prever, quiz con mayor fortuna, una nueva idolatrizacin del mercado. Asumir la conveniencia de la lgica del mercado comporta tambin exigir la total reciprocidad del ejercicio de la libertad, a fin de poder desarrollar con plenitud los efectos positivos de la competencia. De no ser as, slo se conocera la libertad para unos cuantos, y la riqueza para unos pocos. Se tratara, despus del largo trecho recorrido, de retomar el ideal de competencia utpica presente en los clsicos liberales, para quienes la competencia, afn de resultar una energa ordenadora de los intercambios econmicos, deba inscribirse en un ordenamiento jurdico que limitara los derechos de cada uno con los iguales derechos de los otros, y deba practicarse desde una actitud tica que tuviera en cuenta las consecuencias, sobre los otros miembros de la sociedad, de las propias acciones en bsqueda del bien particular. Con ello, la competencia no entraba en contradiccin con la democracia, ni con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ni con la libertad de todos en el mercado55.
En esta recuperacin del trasunto de la competencia, podemos tambin establecer una aproximacin de posicionamientos con algunos liberalismos, especialmente con aquellos que se han manifestado en contra del poder ilimitado de los monopolios o de otras formas de poder que atentan contra esta reciprocidad de la libertad y de la concepcin tica subyacente a la nocin clsica de competencia56. Si admitimos la importancia que tiene la competencia para estimular el desarrollo, debemos buscar un acuerdo para revisar el papel a desempear por los monopolios en este contexto y, muy especialmente, reconsiderar las polticas proteccionistas para que no sigan entorpeciendo los procesos econmicos del Sur. Los hechos demuestran que la tensin proteccionismo/librecambismo, ya anunciada en sus orgenes por el liberalismo, ha ido en aumento, favoreciendo de forma desigual a los pases ricos y perjudicando principalmente a los pases pobres. Esta situacin reclama una reorientacin de las relaciones comerciales internacionales, y es especialmente aconsejable, dado que existen grandes coincidencias en respetar el libre funcionamiento de la oferta y la demanda, encontrar una autoridad mundial capaz de evitar que los poderes de las transnacionales ahoguen las ventajas competitivas de los pases del Tercer Mundo. El rechazo del creciente poder de los monopolios crea consenso, tanto por sus efectos distorsionadores de la competencia, y con ello de las propias leyes del mercado, como por comportar una importante concentracin de poder econmico, al cual se asocia un imparable dominio poltico, carente de toda legitimidad democrtica, que altera los parmetros del sistema democrtico. Creo que podemos coincidir con amplios sectores liberales para conjurar este peligro y dar un nuevo impulso al desarrollo de la democracia. 5. Libertad y equidad. Justicia y solidaridad Una de las ideas motoras del liberalismo es la estrecha unidad existente entre el desarrollo del mercado y el progreso de la libertad. El gran principio liberal identifica primero la igualdad
54. R. DAHRENDORF, op. cit., p. 30. 55. L. SEBASTIAN, La gran contradicci del neo-liberalisme modern, Quaderns Cristianisme i Justicia, n. 29, Barcelona 1989, p. 15.
56. L. SEBASTIN, ibid., p. 15.
144
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
145
con la libertad de la ciudadana, de tal manera que todo el mundo debe tener sus libertades bsicas aseguradas, y luego, con el deseo de una asignacin igualitaria inicial para que cada persona reciba la misma cantidad de bienes que todos los dems. Por ello, el liberalismo insiste vehementemente en que la justicia social consiste en crear y garantizar la igualdad de oportunidades, pero no creen que la igualdad deba significar un mismo punto de llegada... y no lo creen, porque esa forma de igualitarismo significa siempre una forma ms profunda de injusticia y slo se alcanza con el sacrificio de la libertad51. No creo que nuestro dilogo deba retraerse ante la contundencia de las anteriores palabras. La percepcin liberal de la igualdad o la justicia quiz pueda reformularse a partir de las matizaciones introducidas a lo largo de este encuentro dialogal en bsqueda de un mutuo enriquecimiento. En primer lugar, deberamos reconocer que la libertad proclamada por los liberalismos no puede ser slo la libertad de los socialmente o naturalmente privilegiados5*. El valor libertad no puede ser absolutizado si no ha sido tamizado por el valor equidad. Anteriormente, al abordar el tema de la dimensin econmica, se ha mencionado la necesidad de un desarrollo no distorsionado de la competencia; ahora podemos extender este juicio al tema de la libertad. Se trata de evitar una extensin parcelada y fragmentada de la libertad, especialmente si ella se disocia de la equidad. Debemos garantizar que todas las personas tengan las mismas posibilidades de vivir y ejercer la libertad. Hoy estamos ms faltos de equidad que de libertad, pues sta, sin equidad, est injustamente repartida, es desigualdad. No todo el mundo es igualmente libre, no tanto porque no se pueda ejercer la libertad de forma positiva, sino porque no todas las personas tienen la misma posibilidad de eleccin. El ejercicio de la libertad va estrechamente unido a las condiciones econmicas y, muy especialmente, a los efectos marginales del poder econmico. Ante tal evidencia, resulta aconsejable fundir la defensa vehemente de la libertad efectuada por el liberalismo
con la liberacin propuesta por quienes continan abogando por la validez de los proyectos emancipadores. La equidad tambin se proyecta sobre la justicia, pues el dilema no se sita tanto entre igualdad y justicia, sino entre justicia y equidad. El ejercicio de la justicia aparece estrechamente vinculado con la equidad. Creo sinceramente que el concepto de justicia distributiva se aproxima ms al concepto de equidad, segn el cual una asignacin es equitativa si en ella cada individuo considera que el vector de consumo que le ha correspondido es superior (le produce mayor utilidad) que cualquiera de los que han recibido, en la misma asignacin, los dems consumidores59. La moderna concepcin de justicia va estrechamente unida al principio de justicia social. sta es un tipo relativamente nuevo de justicia, y lo que reivindica, por encima de todo, es una ms justa distribucin. Esta es la razn por la que podemos hablar de ella dentro del marco (ms amplio) de la justicia distributiva60. Alrededor de la justicia distributiva se han desarrollado dos actitudes largo tiempo enfrentadas y abismalmente distanciadas. Para las corrientes ms prximas al liberalismo, la justicia distributiva consiste en dar a cada uno de acuerdo con sus mritos; en el otro extremo se situaran los partidarios de una justicia redistributiva, segn la cual ha de darse a cada uno segn sus necesidades. Ahora, despus de haber comprobado los fracasos causados por el darwinismo social aplicacin extrema de la primera actitud y la inoperancia del socialismo real pretendida realizacin histrica de la segunda actitud, sera aconsejable progresar hacia un intento de sntesis que permitiera aunar el mrito (construido sobre la compet tividad, el esfuerzo personal y la ambicin) con la atencin a las necesidades personales a travs de la solidaridad y una orientacin preferente hacia la igualdad. La extensin equitativa de la libertad y de la justicia comporta que los sistemas jurdicos y culturales estn presididos por
57. M. VARGAS LLOSA, La libertad y la igualdad: El Pas (20-1091), p. 13. 58. E. GUISAN, De rodillas, liberales!: El Pas (16-1-92), p. 10.
59. En Justicia, equidad y eficiencia: Hacienda Pblica Espaola 51 (1978), p. 213. 60. A. HELLER, Los movimientos socialistas y la justicia social: El Socialismo del Futuro 4 (1991), p. 39.
146
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGOS PARA UN AMIGO NEOLIBERAL
147
el sentido de la justicia distributiva. Un tema recurrente en este encuentro dialogal con los liberalismos ha sido el papel del Estado. En apartados anteriores ya se ha hablado de la necesidad de que aqul, mediante una prctica redistributiva, procure que los bienes sociales no queden a merced exclusiva de la lgica del mercado. Esta apreciacin considera las estructuras estales como operantes a favor de la justicia, de tal manera que una poltica solidaria no puede existir sin el compromiso del Estado61. Pero ahora empezamos a descubrir que esto, aunque sea necesario, no es suficiente para atender a la complejidad de las sociedades modernas. Pues en stas han aparecido numerosos conflictos que no son explicados ni solucionados por una mejora continuada de los mecanismos distributivos de la riqueza. Estos problemas nuevos, inditos en los debates viejos con el liberalismo, exigen nuevos escenarios para proseguir el dilogo en torno al mercado y sus aspectos colaterales. Uno de estos aspectos es el de los lmites del desarrollo del bienestar. Ahora, cuando muchos de los xitos logrados por las polticas sociales han sido asumidos como propios por los distintos liberalismos, debemos reconducir parte del debate hacia los propios lmites del modelo. Tiene lmites el bienestar?, podemos seguir desarrollndolo de manera ilimitada? La respuesta tiene visos de dilema. De acuerdo con la propuesta de redistribucin equitativa plena, deberamos abogar por un crecimiento controlado hasta alcanzar unos niveles aceptables de igualdad. Pero, si tambin nos preocupamos por la produccin de riqueza, la cuestin se torna ms compleja. Hoy nos enfrentamos con el hecho de que un progreso hacia una mayor equidad en los pases del Norte puede ser fuente de insolidaridad entre pases, especialmente en relacin con los del Sur, y una permanente agresin al medio natural. Las seales ecolgicas nos advierten sobre la necesidad de proceder a un cambio en el modelo de desarrollo. El crecimiento econmico de los prximos aos debe superar la concepcin cuantitativa del progreso y sustituirla por una concepcin cualitativa62, a fin de promover
la equidad y la solidaridad, y debe ser respetuoso con el medio ambiente. No es menos cierto que se trata de un acuerdo complejo, en el que se entremezclan muchos intereses no siempre coincidentes; pero, tal como seala el ltimo informe del Club de Roma, si no llegamos a unos acuerdos sobre estos aspectos, nos encaminamos al desastre. El dilogo abierto debe permitirnos alcanzar el deseado y necesario consenso para equilibrar el desarrollo econmico con la ecologa. En las lneas anteriores han ido desgranndose algunas de las ideas inventariadas que constituyen el ndice de este dilogo abierto con las distintas apariencias que adopta el liberalismo en nuestro tiempo. Si con el progreso del dilogo logramos alcanzar algunos acuerdos alrededor de estos valores, muy probablemente podremos dar pasos decisivos hacia una sociedad del futuro en la que tan importantes sern los derechos sociales como las oportunidades de eleccin. Pero, adems, habremos despejado del horizonte viejas disputas que, si persisten sin resolverse, impedirn ver los nuevos problemas que hoy reclaman ideas nuevas. Las fuerzas emancipadoras deben tratar de influir sobre los mecanismos que producen las desigualdades e impiden la felicidad de las personas. Lo que urge en este momento es actuar sobre las causas y no sobre los sntomas. El reto importante de nuestra poca es planificar la igualdad, no intervenir sobre la desigualdad. Dado que el mercado es el modelo aceptado por todos como mecanismo fundamental de distribucin, el desarrollo econmico del futuro debe permitir intervenir en una cudruple direccin: a) lograr una mayor productividad y eficacia; b) lograr el mayor grado de equidad posible (dimensin social); c) preservar el medio ambiente (dimensin ecolgica); y d) potenciar un nuevo orden econmico mundial (dimensin internacional). Debemos imaginar un nuevo paradigma. Hoy estamos viviendo de prestado de antiguos pensadores que, como mucho, nos sirven para entender el presente, pero nos aportan poco para construir el futuro.
61. J. GARCA ROCA, op. cit., p. 583. 62. P. GLOTZ, Manifiesto por una nueva izquierda europea. Siglo XXI, Madrid 1987, p. 59.
6 Conflicto de valores en la disputa en torno al Neoliberalismo
Jos I. GONZLEZ FAUS
Introduccin Quiz deba comenzar precisando desde dnde hablo. Est claro que yo no hablo como economista, porque no lo soy. Tampoco hablo, sin ms, como telogo, aunque eso es lo que dicen que soy. Quisiera hablar como ser humano. Y, si se prefiere, como ser humano afectado: igual que el paciente le puede hablar al mdico. Mi experiencia humana es que la utopa plena es una armona de valores que, de suyo, no parecen armonizables. Creo que sta es una experiencia bastante general (Jordi Lpez hablaba, incluso respecto a la economa, de crear y repartir, producir y no daar, e t c . ) . Quiz por eso la tradicin ha calificado a Dios con frecuencia como la armona de contrarios. En estas condiciones, creo que a cualquier sistema o situacin que se analice slo se le puede exigir: un esfuerzo armonizador, una coherencia en los valores que prioriza, distante de todo oportunismo,
150
ASPECTO CULTURAL CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
151
y razones convicentes de por qu prioriza estos o aquellos valores. Pues bien: en este marco de pensamiento quisiera proponer dos tesis y algunos ejemplos de ellas.
iel campo econmico2. Y Novak hace la apologa del capitalismo democrtico (no precisamente de la democracia econmica): el mero ttulo ya sita el campo de lo democrtico _en el mbito de los sistemas polticos, pero lo mantiene fuera de los sistemas econmicos (si democracia significa poder del pueblo, lo de capitalismo da a entender que no hay poder del pueblo en lo econmico). J.M. Mardones ofrece una rpida catalogacin de esas series de valores exclusivizados, de los que luego analizaremos algunos en los ejemplos. Pero veamos ahora la enumeracin: Para el mundo econmico: clculo, jerarqua, rentabilidad, eficacia, poder de conviccin, trabajo, disciplina laboral... Mientras que para el mundo poJtico-cultural: solidaridad, moderacin, participacin, descentramiento del 1 propio inters, responsabilidad, bien comn... O ms crudamente: se ha propugnado para la produccin el individualismo, la ilimitacin, la dureza y el todo es experimentable. Mientras que para la convivencia se propugnaba la solidaridad, la austeridad, la piedad y los lmites a la experimentacin. O con otras palabras: a la hora de producir rigen la ley del deseo y la libertad sin lmites. Pero se pretende que, a la hora de convivir, se controle el deseo y se pongan lmites _a la libertad. Puede discutirse si se trata aqu de una profunda incoherencia del sistema (que es lo que dicen sus detractores) o si es
Primera tesis La primera afirmacin es que los neoconservadores no buscan la armona de los valores humanos ni son coherentes respecto a aquellos que privilegian. Ms bien habra que decir que eligen unos valores humanos para el campo econmico-social, y otros bien diferentes para el poltico-cultural; o bien, dan por supuesta esa armona de modo mecanicista o por alguna especie de mano invisible que dispensa de buscarla1. Ello es quiz lo que origina esa doble denominacin contraria: se les designa a la vez como neoliberales y neoconservadores. Y es que lo de liberales alude al terreno econmico, y lo de conservadores al terreno cultural. Luis de Sebastin ya mostr en un Cuaderno muy citado {La gran contradiccin del liberalismo moderno) cmo los liberales de hoy difieren de los antiguos en que stos luchaban por la iniciativa humana frente al monopolio de reyes y nobles, mientras que los modernos defienden el monopolio del capital y las finanzas frente al trabajo. De libertad contra monopolios se pasa a libertad para monopolizar.
Algo de esto es lo que se refleja ya en el mero ttulo de algunas obras. D. Bell habla de las contradicciones culturales del capitalismo, y un ttulo as da por supuesto que el capitalismo slo funciona mal en el campo tico-cultural; ni siquiera considera que las contradicciones puedan manifestarse tambin en
1. Recordemos lo que acaba de decir Jordi Lpez: los neoliberales tienen ciega confianza en que la competitividad genera justicia y creen firmemente que el mecanismo competitivo estimula e incentiva el comportamiento no competitivo.
2. BelL escribe xpresamente_quj<estQS-.mbitos no son congruentes ntre s y tienen diferentes ritmos de cambio: siguen normas diferentes que legitiman tipos de conducta diferentes. Y describe as los campos: economizar significa esencialmente eficiencia, menores costes, mayores beneficios, maximizacin, optimizacin y otros patrones de juicio similares ... El principio axial del orden poltico es la legitimidad, y en un orden poltico democrtico es el principio de que slo puede ejercerse el poder y el gobierno con el consentimiento de los gobernados. Mientras que por cultura entiende el mbito de las formas simblicas y, ms estrictamente, el campo del simbolismo expresivo... que trata de explorar y expresar los sentidos de la existencia humana en alguna forma imaginativa. Para acabar repitiendo que no existe ninguna relacin simple y determinada entre los tres mbitos (Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid 1987, pp. 23-25).
152
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
153
que los diversos campos poseen diversas lgicas inmanentes (que es lo que dicen sus defensores). Puede preguntarse tambin si esta segunda postura no implica una profunda esquizofrenia de fondo en la vida humana. Y sera interesante prolongar la discusin por ah. Pero a m me parece que ello no es necesario por el momento, pues la caracterstica de nuestra hora histrica, que vamos a comentar en la tesis siguiente y que ha generado la ofensiva neoconservadora, reside precisamente en que esa separacin radical ha cado. Se ha producido una especie de repatriacin o travestismo, o una babel de valores por la que se aplican al campo poltico o cultural pautas que hasta ahora parecan reservadas al campo econmico. Puedo ilustrar esto con una ancdota que me ocurri en mis primeros aos de prctica pastoral. Vino a verme un seor profundamente afectado por una conversacin con su hijo mayor. Se trataba del clsico empresario de aquellos aos sesenta que haba prosperado econmicamente en aquel famoso despegue de nuestro plan de desarrollo. No puedo dudar de su buena intencin: era un catlico convencido, tirando a franquista, aunque dispuesto a aceptar una democracia siempre y cuando no implicara demasiados riesgos, y que haba procurado ganar dinero para llevar a sus hijos a colegios religiosos, etc., etc. Pero cuando los hijos comenzaron a ser mayores, en aquel 68 variopinto e inesperado, y con las primeras posibilidades de salida al extranjero y dems, comenz a ver que sus conductas morales se apartaban bastante de lo que cabra esperar del clsico alumno de los jesutas perteneciente a una familia catlica. Haciendo un esfuerzo supremo (porque ya es tpico que en aquellos tiempos los padres nunca hablaban a los hijos de temas sexuales), el padre se decidi a tener una larga conversacin con el hijo mayor. No s muy bien lo que le dira; pero s recuerdo la respuesta desabrida del chico, con esa mezcla de lucidez e inconsciencia cruel que tiene a veces la gente joven: a fin de cuentas, no veo por qu yo he de tratar a las mujeres con ms respeto que el que t has usado con tus obreros durante toda tu vida. No es difcil imaginar el dolor sobrecogido de aquel hombre. Pero yo cito la ancdota, porque ya entonces me pareci descubrir en ella un significado histrico: aquel muchacho perciba una incoherencia entre las conductas que le queran imponer a l en el terreno sexual y las que l haba mamado como
vigentes en la profesin paterna. Se preguntaba por qu haba de normar su vida personal con unos valores que no parecan tener ninguna cabida en el campo ms bsico de la vida. Y, por su cuenta, haba sacado la conclusin: si el deseo, el individualismo o la desconsideracin hacia el otro son claves axiolgicas del mundo econmico, por qu no han de pautar toda la vida de la persona?3 No s si esta ancdota visibiliza bien lo que antes he llamado esquizofrenia axiolgica, y la consiguiente y reactiva repatriacin de valores. Quedmonos otra vez con el enunciado de la tesis: el neoconservadurismo no busca propiamente una armona valoral, sino que cree en una divisin y la reclama. sta es la herencia que hemos recibido junto con un determinado modo de configurar la historia. Y, en este sentido, los neoconservadores apelan con razn a las tradiciones patrias y a los ideales de los antepasados que engrandecieron a este pas, etc., etc. Pero precisamente esa dualidad es la que hoy se ha vuelto imposible. Y con esto entramos en nuestra segunda tesis. Intentemos ver por qu.
Tesis segunda La novedad de nuestro momento histrico me parece percibirla en que han dejado de funcionar una serie de factores que, hasta ahora, contribuan a mantener esa disociacin de valores. Enumeremos algunos: a) La mentalidad de guerra. Gracias a ella, gracias al enemigo absoluto que era el comunismo y a la necesidad de estar alerta contra l, funcionaban en el campo personal una serie de demandas (necesidad de sacrificio, de renuncia, de herosmo, etc.) a las que hoy no se les ve ningn sentido.
3. La ancdota me result tan significativa que est aludida en un viejo boletn sobre teologa de la liberacin en Actualidad Bibliogrfica de Filosofa y Teologa X (1973), p. 375, nota 12.
154
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
155
b) El factor religioso ha funcionado tambin como justificador y origen de esa mentalidad. Y aqu creo que tiene plena aplicacin la tesis de M. Weber sobre la mentalidad calvinista y la tica del capitalismo (slo con que aadamos que ese calvinismo no es exclusivo de Calvino). Baste recordar que la mentalidad de guerra antes evocada, nosotros la hemos vivido como civilizacin cristiana contra comunismo ateo. Pues bien, en mi modesta opinin, hoy, con la cada del Este y la secularizacin de Occidente, se han perdido los ejes vertebradores de aquella antigua mentalidad. , Adase a esto (para aquellos que consideran que la se. cularizacin es un fenmeno slo momentneo) la recuperacin del Dios de Jess: el Dios de los evangelios no es un Dios justificador de los sistemas, sino ms bien subversivo de ellos; no se limita a pedir beneficiencia al rico y resignacin al empobrecido, sino que reclama austeridad solidaria a los enriquei cidos y solidaridad combativa a los pobres. Y adems no es un j Dios slo para algn campo religioso o numinoso de la vida, i sino para todos los mbitos de ella. Y adase, por ltimo, el factor econmico, que comentar ms adelante en el ejemplo 5. Esta enumeracin de factores nos permite concluir que los neoconservadores han percibido con exactitud que el tejido social est amenazado. Pero diagnostican mal: creen que ello es . debido slo a que se han perdido unos valores, y hasta culpan de ello al poco celo de las iglesias. Pero quiz se debe ms bien a que se han aplicado al campo de la cultura valores que ellos reservaban en exclusiva al mundo econmico (ausencia de barreras, eficacismo, ignorar al otro...). Este trasvase es ya irreversible, y, por tanto, la recuperacin de valores no podr hacerse dejando intacto el mundo de la economa. Las contradicciones culturales del capitalismo no son solamente culturales: son contradicciones globales, de todo el sistema, de toda la sociedad. Hasta ahora, una postura socialdemcrata poda quiz paliar la percepcin de este diagnstico, porque precisamente la socialdemocracia intenta en algn sentido evitar esa esquizofrenia de los valores. Pero la crisis actual de la socialdemocracia
y el liberalismo puro y duro de los reaganianos y de los Chicago boys han acabado por dejar ms al descubierto la enfermedad del sistema. Algunos ejemplos Aqu podramos concluir. Pero creo que la exposicin ganar en claridad y envergadura si analizamos un poco ms despacio algunos valores concretos para ver cmo funcionan en el campo econmico y cmo funcionan (o dejan de funcionar) fuera de l. Voy a analizar nada menos que siete ejemplos. 1. El valor-dinero No hay inconveniente en reconocer que el dinero es un valor, dado que puede ser un medio eficaz y rpido. Es, no obstante, un valor sumamente peligroso y que necesita ser compensado all mismo donde se afirma como valor. El Nuevo Testamento escribe como ya sabemos que la raz de todos los males es el ansia de dinero. Y puede que sea til comparar esta frase con el siguiente prrafo de M. Novak. que se considera a s mismo cristiano y telogo: Pocas sociedades han inventado un incentivo tan inocente en s mismo, tan automultiplicador, tan creador de vnculos sociales y que tanto depende de la salud global de la sociedad [como el dinero]. Por todos estos motivos, parece equivocado suponer que el espritu competitivo por el dinero sea el peligro espiritual ms mortal para la humanidad (El capitalismo democrtico, 374). Fijmonos en los adjetivos: se trata de un valor no peligroso en s mismo, sino absolutamente inocente. Se le considera automultiplicador, que es un adjetivo estrictamente teologal, porque slo Dios puede ser causa de s. Es cierto que el dinero llama al dinero; pero nuestro autor evita preguntarse si ello es debido a la naturaleza del dinero o a la pasin del hombre por l. Como tambin evita preguntarse si esa automultiplicacin nominalista no ser algunas veces el reverso de otro proceso
156
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
157
por el que el dinero siempre se acumula empobreciendo a otros. Finalmente, considera que en l reside la salud global de la sociedad; y global incluye a todos los miembros de ella: el autor piensa seguramente que tambin es salud para los pobres el que, cuando hay mucho dinero, caigan ms migajas de la mesa de los epulones, con lo cual puede ser que llegue alguna migaja ms a los lzaros, incluso despus de haber saciado a los perros del epuln. Pero, en realidad, muchas veces no ocurre ni eso: ocurre que slo se considera como miembros de la sociedad a aquellos que tienen dinero. Los dems constituyen una especie de enclave que tendr el sentido de un gueto de Varsovia o de un apartheid de Sudfrica, aunque no tenga su misma forma. Uno no puede menos de pensar, al leer la argumentacin de M. Novak, en aquellos viejsimos versos de la Eneida de Virgilio: Hambre idlatra de) oro, qu obligas a hacer al hombre!4 Pero no quisiera que la cita de autores tan antiguos nos desviara del aspecto especficamente moderno del problema. Es evidente que el hambre de oro ha existido siempre, porque la naturaleza humana es, ms o menos, la misma siempre. Pero, como escribe T. Todorov: El deseo de hacerse rico ciertamente no es nuevo, y la pasin del oro no tiene nada de especficamente moderno. Pero lo que s es ms bien moderno es esa subordinacin de todos los dems valores a ste5. Esa exclusivizacin del valor es la que est vigente en nuestro sistema econmico y, por eso, de entrada se acepta crear cosas como la esclavitud, el hambre o la destruccin del planeta, con la esperanza de que luego, cuando tengamos ya mucha riqueza, seremos capaces de arreglar con ella esos desaguisados. En
cambio, en el campo cultural se combate esa exclusividad: se dice que no hay que ser mezquinos, que hay que ser (o dar imagen de) generosos, etc., etc. La aguja axiolgica gira aqu casi hasta el extremo opuesto. Y hasta ahora eso ha funcionado, y se ha mantenido esa divisin de valores segn los campos: en la fbrica, amor al dinero; en la vida cotidiana, desprendimiento de l. Si esto es una incoherencia, o si es que la realidad es as de dicotmica, podemos dejar de discutirlo. Lo que ahora quisiera aadir es la sensacin de que esa divisin de campos ya no funciona: hoy se alardea de amor al dinero o, por lo menos, como dijo una vez Mario Conde, ha dejado de ser pecado. Quiz recordis que, cuando C.J. Cela gan el Nobel de literatura, le hicieron una entrevista por televisin en la que (con esa insustancialidad propia de este tipo de entrevistas ocasionales) el periodista le pregunt si pensaba dedicar el dinero o parte de l a alguna fundacin o ayudar a alguien, etc. Y Cela, hacindose el gracioso, contest: no seor, es mo!. Creo que hace unos pocos aos nadie se habra atrevido a dar una respuesta como sa: quizs el interrogado haba pensado as y habra actuado luego en esa direccin; pero no lo habra dicho: habra fingido generosidad o echado pelotas fuera (ya lo estudiaremos, etc.). Y si hubiese respondido como Cela, habra perdido mucha imagen. Ahora manifestar esa forma de avidez ya no resulta indecoroso, sino simplemente divertido. Y quizs esto se deba a que somos menos hipcritas que antao. Pero (en la medida en que es cierta aquella definicin de que la hipocresa es el homenaje del vicio a la virtud) se debe tambin a que la generosidad est tan despreciada valoralmente en el campo de la convivencia como en el campo de la economa. Parece, pues, que aqu se ha roto la dualidad de campos y valores, y que la lgica de un campo ha invadido el otro. Y vamos con otro ejemplo.
2- El valor-informacin 4. Auri sacra fames, quid non mortalia pectora cogis! 5. La conquista de Amrica. El problema del otro, Madrid 1989 p. 154. Hasta qu punto es un valor la informacin en el campo poltico, cultural, etc., no hace falta describirlo. Quiz baste con evocar simplemente el significativo ttulo que le dedica A. Toffler: El
158
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
159
cambio del poder. Todos sabemos que los periodistas apelan a veces a su deber de informar para justificar toda clase, no slo de riesgos, sino de tropelas, faltas de respeto o violaciones de la intimidad. Es posible que, en algunas ocasiones, estemos incluso demasiado informados o demasiado asediados por informaciones intiles. Esto, por lo que toca al campo polticocultural. Pero en las reas econmicas la informacin es infinitamente ms escasa, y se procura controlarla al mximo. Y no me estoy refiriendo a esas informaciones que pueden llamarse privilegiadas porque desencadenan conductas incontrolables (no habr devaluacin de la peseta o aquellos terrenos se van a revaluar debido a tal plan u ordenanza municipal, etc.). Si slo se tratase de esto, sera lgica la restriccin, porque todos los valores son parciales y necesitan ser complementados. Pero ahora me refiero a otras informaciones ms generales y nada privilegiadas. Por ejemplo: habis notado qu poco se habla ya de Ni,! caragua? Una vez se ha conseguido desacreditar y derribar al I sandinismo, los controladores oficiales de la informacin de; ciden que Nicaragua ya no es noticia. Y con ello dejan en nuestro inconsciente la sensacin de que ya est yendo mejor. Y, sin embargo, no es as: Nicaragua est hoy igual o> en muchos aspectos, peor. Ser cierto que los ricos estn mejoi- y ya pueden ir a Estados Unidos a hacerse un lifting. Pero lo que llaman all la canasta bsica (el mnimo vital) cuesta ya ms de 800 crdobas, mientras que el salario medio (no el mnimo) est por los 300 crdobas. Y yo puedo dar el testimonio siguiente: he estado cuatro veces en Nicaragua: la primera (19^0) las calles de Managua estaban invadidas de nios ociosos mendigando. He contado en algn sitio que alguien me dijo: acabar con esto es uno de los desafos de la revolucin. Cuando volv en 1982, resultaba increble, pero no haba nios por las calles de Managua. Volv a pasar en 1985, poco despus de comenzada la guerra de la Contra: comenzaban a reaparecer los nios por las calles. Y he estado hace poco, en noviembre del 91, para ver las calles de Managua otra vez plagadas de criaturas ociosas, golfeando o mendigando. Esas criaturas que luego sern carne de can para esos que hacen limpieza de las ciudades matando
nios, como acabamos de or de Brasil y Colombia. De estas cosas no informa nadie. Y ya es significativo el que yo mismo me sienta ahora en la necesidad de aclarar que, al decir esto, no estoy defendiendo a los sandinistas (que cometieron errores importantes e insuficiencias ticas lamentables). Slo estoy queriendo decir que tan noticia como los errores de los sandinistas deberan serlo las aberraciones de sus sucesores. Pero sta sera una informacin peligrosa para el sistema econmico. Tambin podemos leer algunas veces que Mxico est saliendo de la crisis econmica, lo cual, a niveles macroeconmicos, puede ser cierto, y es lgico que se diga. Pero nadie informa de los precios humanos que ha habido que pagar para salir de esa crisis (en hambre de los pobres y en prdida de poder adquisitivo de los ms dbiles): el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido desde 1983 en un 63 %, mientras que los grandes capitales han crecido desmesuradamente, y hay acciones que han incrementado su vaor en un 176 %6. Si ios locos de Sendero Luminoso no hubieran matado a Mara Elena Moyano, no habramos odo decir a la prensa que la poltica Fujimori ha reducido la inflacin, pero al precio de pasar en Per, de siete millones de hambrientos, a doce millones (ver El Mundo, 23 de febrero de 1992). Y, lgicamente, proclamar un logro sin decir su precio distorsiona totalmente la informacin, porque convierte en un xito lo que, a lo mejor, no era ms que una crueldad7. Para m la mayor inhumanidad de los etarras radica en que, aun en el caso de que un da lograran ganar su guerra y proclamar la independencia de Euskadi, nunca se jus-
6. Tomo el dato de Sal Terrae (febrero 1992), p. 161. 7. La reciente catstrofe de la explosin de gas en Guadalajara, ms all de culpas personales, tiene tambin una causa estructural y es el precio que ha debido pagar un pas en el que, literalmente, no haba dinero para gastos de conservacin y de mantenimiento, porque todo se lo llevaban los intereses de una deuda ya varias veces pagada. Recuerdo haber comentado alguna vez cmo Mxico, en mis ltimas visitas, me recordaba a muchas casas nuestras de la inmediata postguerra en las que, si se rompa la pata de una silla o el cristal de una ventana, no haba dinero para arreglarlas y se continuaba as, procurando poner un cartn en la ventana o falcar la mesa como fuera. O mi madre remendaba mis calcetines agujereados, porque no haba dinero para cambiarlos...
160
ASPECTO CULTURAL CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
161
tincar una independencia a ese precio de barbarie y de sangre. Y esto mismo lo reconocen ellos tcitamente, porque se puede suponer lo que haran si un da ganasen su supuesta guerra: ocultaran todas sus vctimas y toda la informacin sobre ellas. Pues igual nosotros: en nuestro sistema el derecho a la informacin (que equivale a la posibilidad de decisin) ser un lj valor en los campos polticoculturales de la vida, pero no lo es en el campo econmico. Y esta incoherencia la comete un sis, tema que como he dicho al principio pretende hacer de la libertad de informacin uno de sus valores supremos. Vamos con otro ejemplo.
as de claramente y dejemos estar toda lucha por la justicia en todos los campos); o la causa es su propia culpa (pero esta respuesta contradice mi propia experiencia si se la quiere erigir en causa total o simplemente mayoritaria); o la causa es nuestro sistema (lo cual es algo muy distinto de nuestra realidad, aunque hoy por hoy la enfermedad est tan metida en el sistema que ya parezca incurable); o en esa causa participan los tres factores a la vez: lo cual ya sera una afirmacin suficiente, porque, al menos, nos obliga a reconocer y a eliminar la, injusticia inherente al sistema. Pero vamos con otro ejemplo. 4. Los valores de eficacia y gratuidgjL Humanamente hablando, hay valores que son a veces complementarios, o incluso superiores, a la mxima eficacia. Una de las grandezas de la democracia reside en reconocer esto, aunque ese reconocimiento la haga muchas veces menos eficaz, ms lenta, ms inerme. Pero tambin la hace ms humana. La democracia lucha desde la debilidad de la grandeza moral: hasta el enemigo tiene sus derechos. Y la democracia acepta estos recortes. Pero todo eso no vale en economa, donde slo se lucha desde la fuerza de la codicia, donde perder la mxima eficacia y el mximo rendimiento es ser un economista ruinoso y donde toda la gracia est en hacer, o consumir, ms de lo actualmente posible para, de esta manera, obligarse a producir por encima de todo. Entrar en esta rueda que sacrifica todos los valores Jhumanos a la eficacia es entrar en esta sociedad. Y el que no quiere entrar en esta rueda nunca acaba de ser una persona como todas, siempre ser un estrambtico o un marginal. O con otras palabras: el sistema econmico est montado slo sobre la competitividad. Esto es lo que le hace tan sumamente eficaz. Ahora bien: la competitividad es un valor que slo es tal en pequeas dosis; es como la sal o cualquier otro condimento: si se la exclusiviza o exagera, mata todo lo dems. Y entonces su eficacia ser tan grande a la corta como discutible a la larga. En pequeas dosis puede dar a las cosas una tonalidad
3. La ayuda a los pobres La dualidad en este campo est magnficamente expresada en , una conocida queja de Helder Cmara: Si quiero ayudar a los pobres, me llaman santo; si pregunto por qu existen, me llaman ,i comunista. Efectivamente: los pobres son un valor slo en el campo asistencial. Teresa de Calcuta es seguramente una santa. Pero nuestro mundo la aplaude, no porque le importe la santidad, sino porque ella no cuestiona el sistema. Y hasta haremos grandes esfuerzos para ayudarla, porque esa ayuda no slo tranquiliza la conciencia personal, sino que tambin protege la injusticia estructural. Pero la consideracin a los pobres no es no puede ser un valor en el campo econmico. Y esa consideracin significara para m estas tres cosas: a) no producirlos; b) intentar producir para ellos; y c) orlos: darles al menos ms voz, ya que tienen menos dinero (en mi modesta opinin, el papa no tendra que escuchar lecciones ticas de Mario Conde, sino ms bien de sus vctimas. Pero todos sabemos que las cosas funcionan al revs). Y si parezco duro aqu, es porque la pregunta de Helder Cmara de por qu existen los pobres es para m muy seria y muy ltima, y lo ha sido tambin en la tradicin espiritual cristiana. Y yo slo le veo tres respuestas: o la causa es la realidad (y si la realidad es intrnsecamente injusta, digmoslo
162
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
163
ldica; en dosis masivas convierte al hombre en un lobo para el hombre. Y, ya que estamos en el 92, no quiero dejar pasar estas alusiones sin hacer una referencia a la falsificacin de los juegos olmpicos, que ya no tienen nada de su espritu primitivo, cuando todava eran juegos. Ahora la competitividad se ha desbordado y exclusivizado tanto que, para triunfar, se estropean cuerpos, se idiotizan mentes, se prostituyen relaciones y se convierten tonteras o pequeneces en especialidades. De juegos han pasado a ser negocios olmpicos. 5. La primaca de la persona Tambin aqu me parece detectar una incoherencia curiosa: en el mundo poltico y en el de la relacin personal, la persona es (un valor sacrosanto e insustituible. Pero en el mundo econmico y en la empresa, la persona es un nmero, una cifra que puede estar de ms o ser intercambiable. Y, al decir esto, no me estoy refiriendo slo a los inmigrantes o a los africanos del Maresme. La sustitucin de la dignidad personal por una referencia numrica vale tambin para esos a quienes he odo llamarse esclavos muy bien pagados: altos cargos de la Banca que ganan un gran sueldo, pero que pagan por l el precio de no ser personas para sus jefes, sino slo objetos exprimibles. Como me deca no hace mucho uno de ellos: no puedo ser padre, ni esposo, ni persona interesada por la cultura; slo puedo ser un empleado bancario. Disponen de todo mi tiempo y de todas mis energas (salvo lo indispensable para que me reponga un poco y puedan seguir chupndome). Si me quejo, me callan la boca con ms dinero. Pero si me planto y digo que lo que yo quiero no es ms dinero, sino ms tiempo para dedicarlo a otras facetas de la vida como pueden ser mi mujer, mis hijos o mi desarrollo humano, entonces s perfectamente que en el Banco hay ms de 200 aspirando a mi puesto; acabar siendo marginado y no podr dar a mi familia el nivel de vida en que yo mismo les he introducido y que me siento obligado a darles... Podra contar algn testimonio ms, pero me temo que incluso podra ser reconocido el interesado. Quedmonos con esa curiosa incoherencia: en Ja., sociedad somos personas; en
la empresa, no. Es esto normal? O puede acabar llevando'. a la conclusin de que tampoco tenemos por qu serlo en la A sociedad?... Y en el contexto de estos dos ejemplos 4 y 5 (eficacia y respeto) es donde j e sita para m el problema ecolgico, sobre el que me gustara decir una palabra. La economa capitalista nunca acept que ella tuviera que acatar un valor-respeto armonizable con el valor-eficacia. Las reivindicaciones del respeto son siempre desautorizadas como cosa de ingenuos o de inexpertos. Hasta que lleg un momento en que esa falta de respeto afect no slo a las personas (que stas nos dan igual, porque no creemos eso de que son sagradas, etc.), sino que afect tambin a la Naturaleza. Y la Naturaleza nos est respondiendo con ms dureza que la que podran emplear los condenados de la tierra. As nos hemos dado cuenta de que estbamos cargndonos, no slo a unos cuantos seres humanos, sino nuestro habitat y nuestro planeta. Y as ha nacido el problema ecolgico. Yo no entiendo mucho y no s si es cierto lo que afirman algunos de sus representantes: que la humanidad ha perdido ya la batalla ecolgica. No lo s. Pero lo innegable es que el problema ecolgico es muy serio, y que el planeta est gravemente enfermo. Ante eso aprendemos la leccin de que la eficacia debe armonizarse con el respeto tambin en economa, porque, si no, slo ser una eficacia a corto plazo, que se convierte en daina a largo plazo. Y hasta andamos buscando normativas que sacrifiquen algo de eficacia a la ecologa. Pero claro, cuando nosotros ya nos hemos desarrollado, queremos imponer esas normativas respetuosas a los que estn en vas de desarrollo, a quienes predicamos que deben darse prisa para ponerse a nuestro nivel. Y ser lgico si ellos nos contestan que no estn dispuestos a jugar con esa doble baraja y que, si no nos hemos desarrollado todos a la vez, nos hundamos todos a la vez.
6. El valor-justicia Si os habis fijado, curiosamente nunca se habla en economa de salario injusto. Slo se habla de moderacin salarial. Por supuesto, tampoco se habla de beneficios injustos. (Cmo van
164
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
165
a ser injustos si son beneficios?). Se habla slo de rentabilidad plena o de cosas as. Realmente merecemos el premio Nobel del eufemismo. Porque la realidad es que el salario mnimo legal en este pas es de 58.300 ptas. (que muchas veces no llegan ni para pagar el alquiler de un piso). Y lo decisivo no es si, de hecho, se paga eso (tambin hay casos de economa sumergida en que an se paga menos), sino quejo decisivo consiste en que puede pagarse de derecho. Qu hacemos si, en otros campos diversos del econmico, una ley permite cosas injustas, aunque se nos diga que, de hecho, no sucede as? Pues basta ver nuestra reaccin ante la llamada ley Corcuera, por ms que el ministro haya dicho que nadie tiene que temer nada, etc., etc. Lo que no toleramos es que se acepte la injusticia como posibilidad legal: porque sabemos muy bien que luego, alguna vez, acaba por pasar al acto. Y con esto no niego que la moderacin salarial sea muy eficaz para invertir, para evitar la inflacin. Slo estoy afirmando que Ja justicia del salario es un objetivo a cumplir diferente de su libertad, de su uso social o de su legalidad8. Que en economa no hay nada ms eficaz que la esclavitud, es una evidencia que se extiende desde el imperio romano hasta la historia de Amrica Latina. Tanto que grandes pensadores occidentales, y hasta telogos del s. XVII, han querido justificar la esclavitud como una ley de la naturaleza. Y muchos historiadores sostienen que Occidente (capitaneado por Inglaterra)
slo empez a combatir la esclavitud (despus de haberla defendido) cuando los esclavos ya no resultaban rentables para la economa del Imperio, porque no constituan mercado. Pero si aqu el fin justifica los medios, por qu no va a ocurrir lo mismo en los dems campos de la vida? Y vamos con el ltimo ejemplo y con uno de nuestros valores ms grandes y apreciados. 7. El valor-dilogo ste es el gran valor de la democracia. Y uno de nuestros tericos del asunto, N. Bobbio, escribe que, al institucionalizarlo, la democracia hace posible la solucin de los conflictos sin recurrir a la fuerza9. No obstante, las llamadas filosofas del diJogo suelen apuntar que ste, para ser tal, ha de ser en realidad dilogo entre iguales, ha de apuntar a unas condiciones utpicas de realizacin, etc. No discutimos ahora eso. Quisiera notar slo que en economa no es as: la dinmica del beneficio apunta a dialogar en. condiciones de desigualdad para poder salir beneficiado. Y hay que aadir que no es as a pesar de que esa misma es la intuicin vlida del mercado. Recojo algunas frases que acaba de citar Jordi Lpez en su charla: el mercado es slo el instrumento que permite que la eficacia y la moral no entren en ^contradiccin..., las economas reguladas fundamentalmente, por el mercado, no slo son las ms eficaces, sino que, bien, gestionadas, pueden ser las ms justas. Es decir, el supuesto Jjindamental del mercado es que ninguno de los agentes que intervienen en l puede imponer su voluntad a los dems. Y, desde este presupuesto, si yo he producido dos mesas y t has producido cuatro sillas, acabaremos entendindonos y te cambiar una de mis mesas por dos de tus sillas. La intuicin bsica .es que, si los dos buscamos lo nuestro y dialogando nos ponemos _de. acuerdo, saldr lo ms justo.
8. Como andamos todava con el centenario de la&exmaAlaMrum- voy a citar dos prrafos suyos que, a pesar de que la encclica es ms bien con, servadora, resultan hoy de un subversivo subido: Si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un ' mal mayor, acepta, aun no querindola, una condicin ms dura porque la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia * > contra la cual protesta la justicia (n. 32). 1 1 Deben acordarse los ricos y los amos de que oprimir en provecho propio i'a los indigentes y menesterosos, y de la pobreza ajena tomar ocasin para lia ganancia propia, no lo permiten los derechos divinos ni humanos (n. 14). I (Este prrafo comienza reconociendo que para determinar la justicia del ' salario hay que considerar muchos factores. Y completa esta consideracin con una adversativa que introduce el texto citado: pero deben acordarse...).
9. Vase su contribucin a la obra de varios autores, Crisis de la democracia, Barcelona 1985.
166
ASPECTO CULTURAL CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
167
Pero esa intuicin es la que ya no est vigente en los macroniveles, que han pasado del mercado a la imposicin. Slo podra tener vigencia si ambas partes estuvieran en una situacin igual y ninguna de las dos pudiera engaar. Pero si esto no se cumple, al buscar lo suyo, uno se comer al otro. O con otras palabras: aunque se nos repite que estamos en una economa de mercado y se nos cantan sus alabanzas, en realidad no estamos en una economa de mercado, sino en una economa de marketing. Y el marketing es exactamente la muerte del mercado. Aunque no soy economista, me atrevo a sugerir mi sospecha de que esto puede mostrarse de una manera menos descriptiva y ms tcnica a partir de la evolucin de la teora del valor. Hasta un profano sabe que el valor es un elemento decisivo para el mercado, y que los economistas han discutido mucho para medir objetivamente el valor y poder facilitar el intercambio. Pues bien, en un principio el valor se meda por las horas de trabajo acumuladas en el producto (medicin que puede ser imperfecta, porque olvida la calidad del trabajo). De ah se pas a confundir el valor con lo que la gente est dispuesta a pagar por un producto x (lo que introduce un elemento de subjetividad peligroso, porque donde entra la subjetividad puede entrar el engao). Y de ah se ha pasado a creer que el valor es lo que yo consigo sacar por el producto, prescindiendo de si la otra parte estaba dispuesta o no a pagarlo. Y esto mismo puede hacerse grfico con un ejemplo que muchos conoceris. Hace pocos das apareca en El Pas este dilogo entre los dos muequitos de Romeu: En realidad no es cierto que las prtesis de silicona produzcan cncer, lo que pasa es que se ha inventado otro tipo de prtesis que son mucho ms caras que las de silicona. Yo no s si esto es verdad o no: lo que me parece claro es que entra plenamente en la lgica de nuestro sistema. De lo contrario, no podra ser materia de chiste! Es decir, con la aparicin de las multinacionales se hace imposible la gestin dialogal del mercado. De ste ya slo nos quedan uno o dos palitos de la m en niveles pequeos. Pero lo que en realidad existe es una planificacin central mundial que trasciende todo poder. Como acaba de escribir un conocido
economista: la principal caracterstica de la economa de mer-< cado es que su objetivo principal no es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades humabas, sino mercancas para ser vendidas y obtener un beneficio-. Si esto es posible \ hacerlo satisfaciendo necesidades, pues se har as tambin. Pero _en un mundo desigual no lo es: el que no puede pagar no existe para el mercado. Ya explicaba Marx que, si en un lugar hay doscientas personas que no tienen zapatos, pero tampoco pueden pagarlos, esas personas no existen para el mercado; pero si, en lugar de no tener un par de zapatos, tienen un par de canas y pueden pagarse lociones y tintes para el pelo, sas s que existen para el mercado. Con lo cual es evidente que el mercado no redistribuye (como se nos dice), sino que desequilibra. Cmo habra entonces que recuperar e implantar el valor^ilqgo en el mundo de la economa es algo que yo no s. Aqu me basta con mostrar que est ausente de ella, y que esta ausencia puede acabar invadiendo los otros campos (polticoculturales) de este valle de lgrimas hacindolo ms doliente todava. Yo creo, por ejemplo, que, aunque presumimos mucho de democracia y se nos llena la boca con esta palabra, en realidad la democracia est seriamente amenazada, porque la poltica se est convirtiendo en un mercado de votos, en el sentido degenerado de esta palabra que acabo de exponer. Las actuaciones de los polticos pretenden mayoritariamente (y a veces exclusivamente) capitalizar ms votos: el mximo beneficio particular en votos, en lugar de la gestin del pas, la cual es slo un medio para aquello otro. Y los discursos de los polticos se parecen cada vez ms a anuncios de televisin o a campaas de marketing. Hasta tal punto que es legtimo sospechar que, en el futuro, quienes hayan de dedicarse a la cosa pblica ya no estudiarn derecho o ciencias polticas, sino tcnicas de mercado y relaciones pblicas... Pero es hora de dejar las bromas y pasar a algunas conclusiones.
10. Jess ALBARRACN, La economa de mercado, Madrid 1991, p. 19.
168
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
169
Conclusin: consecuencias del desplazamiento de valores En mi opinin, lo de las contradicciones culturales del capitalismo es una gran verdad. Pero no son un accidente. Son un reflejo de sus contradicciones econmicas, las cuales se producen porque el capitalismo no busca una armona de los valores humanos, sino que exclusiviza slo unos y relega los otros fuera de su mbito. Con lo cual acaba resultando monstruoso. Y de aqu yo concluira, bien modestamente, que se nos hace preciso,tomar conciencia de tres cosas: 1. El tejido social est enfermo La feliz cada del Este no significa para nosotros un grito de victoria. En la lucha de la ineficiencia absoluta contra la injusticia clamorosa, era lgico que cayese antes el sistema de la ineficiencia absoluta. Pero esto en modo alguno implica una consagracin del enemigo victorioso, como ahora se nos quiere vender. Ya he evocado en otro momento aquella reflexin de san Agustn de que la decadencia de Roma comenz precisamente el da en que se acabaron los cartagineses. A todos nosotros nos cuesta aceptar ese dilema que define el pasado inmediato: ineficiencia absoluta versus injusticia clamorosa. Por eso las gentes se decantan por razones ajenas al problema (sentimentales, militantes o egostas), dicindose que el mal del lado querido no es tan grande (no sera tan ineficaz, no ser tan injusto, etc.). Pensemos, pues, que, en el contexto de lo visto en esta charla, todava no se trata de optar por sistemas, sino de optar por valores. Y preguntmonos dnde estamos: si con toda la eficiencia que permita la justicia (lo cual i implicar aceptar cierta ineficiencia) o con toda la justicia que j permita la eficacia (justicia que entonces tender a cero). Una vez aclarados en esto, no hay inconveniente en reconocer que, a la hora de actuar, la economa se parece al tratamiento de un enfermo incurable (de momento, al menos). Slo si se acepta la enfermedad, surgir la voluntad de tratamiento. Si no, estaremos como esos enfermos psquicos (deprimidos o lo que sea) que constituyen una autntica cruz para
todos los que conviven con ellos, pero que se niegan a ir al mdico alegando que ellos estn bien sanos y que la culpa la tienen slo los otros. Y tampoco habr inconveniente en reconocer que la enfermedad hace crisis peridicas que pueden reclamar tratamientos nuevos para volver a tenerla bajo control. Podr ser legtimo reclamar el abandono de medidas antiguas (como se modifican, vg., las vacunas de la gripe por las mutaciones de los virus, etc.); pero es ilegtimo pretender que esas medidas antiguas eran la causa de la enfermedad (como hacen hoy muchos con el keynesianismo) y que su mero abandono ya constituye la salud. > Y que la situacin es de enfermedad lo prueba el recientsimo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos datos no caben aqu11, por lo que voy a resumirlo en otra conocida frase que servir de segunda conclusin. 2. El camino es malo: ricos cada vez ms ricos a costa de pobres cada vez ms pobres He elegido deliberadamente esta frase de Juan Pablo II, no slo porque creo que puede resumir todo el informe citado de las Naciones Unidas, sino porque me parece ilustrativo compararla con otra reciente de Felipe Gonzlez que pudimos conocer por la prensa y la televisin: en este sistema la eficacia social va junto a la prosperidad econmica. Pues no. Yo me niego a comulgar con esa novela rosa. A lo ms, se le podr responder con una de aquellas clsicas distinciones de los escolsticos: si por eficacia social se entiende ms migajas (incluso bastantes ms), vale. Pero si se entiende mejor redistribucin, niego rotundamente. Hablar as es una falsedad interesada para tranquilizar conciencias o es
11. Una excelente exposicin muy pedaggica y suficientemente amplia la daba el suplemento-revista del diario La Vanguardia del 23 de abril de 1992.
170
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
171
un sueo infantil del que todava cree en la armona preestablecida de las cosas. Parece ms bien que, en este sistema, la condicin sine qua non de la prosperidad econmica es precisamente la mala distribucin: la famosa acumulacin de capital siempre se hace con capital de otros: desde el oro de Amrica hasta la I moderacin salarial de hoy. Y esa riqueza acumulada nunca f regresa a quienes la haban producido (al trabajo), sino a quien 11 la utiliza o invierte. Y esto lleva a una ltima reflexin conclusiva. 3. El fascismo que viene? \ Por las razones que sea, la percepcin neoconservadora de que el tejido social est amenazado es una percepcin compartida. Tampoco es una percepcin tan nueva, puesto que ya debe hacer casi un siglo que Herbent Spencer emiti aquel juicio tan cuidadosamente olvidado: nuestro sistema econmico es tremendamente eficaz, pero necesita cada vez ms polica. Y tambin hace su tiempo que Paul Ricoeur escribi (en un artculo dedicado precisamente a la tica econmica): la falta cada vez mayor de fines en una sociedad que aumenta sus medios es, sin duda, la fuente ms profunda de nuestro descontento12. La vida suele moverse por flujos y reflujos, y luego olvidamos estas cosas que ms tarde vuelven a reaparecer ms agudizadas. Se podra hacer un listado de sntomas que abonaran esa impresin de que estamos en un momento de amenaza del tejido social: Segn El Pas del da 23 de enero de 1992, la depresin acepta al 10 % de nuestra juventud (!), lo cual me parece muchsimo y obliga a preguntarse si es pura casualidad o sntoma de algo. La democracia es cada vez menos valorada, porque para la gente joven (que no tuvo que luchar por ella durante
tanto tiempo y contra tantas dificultades) se ha convertido en algo simplemente obvio: les pasa lo que me deca hace poco una amiga: mi hija es de esas que estn convencidas de que la televisin ha existido siempre. La frase de Ricoeur que acabo de citar se refleja en ese fenmeno del absentismo poltico que (a pesar de todas las cadas del leninismo) vuelve a dejarnos en pie la pregunta de Lenin: libertad para qu? Las crisis del capitalismo suelen ser ahora cada vez ms largas, y sus remontes cada vez ms breves; y ello hace que sus aprovechados vivan cada vez con ms sensacin de amenaza permanente13. Adems, asistimos a unos rebotes preocupantes de caudillismo14 y de racismos y fundamentalismos. Y esto no veo yo que tenga vuelta atrs, pues el fenmeno migratorio es absolutamente imparable, por tres razones: a) son millones los dispuestos a morir o emigrar, y ninguna polica puede contra millones; b) nosotros mismos los necesitamos como mano de obra baratsima y para que hagan faenas que ya no estamos dispuestos a hacer; c) los mismos gobiernos los necesitan como Nern a los cristianos: para convertir en racismo la solidaridad indignada que pueden provocar sus polticas econmicas. En esto el ejemplo de Estados Unidos es bien claro: si fuesen slo pobres, se protestara a favor de ellos; pero, como son negros, se les maltrata. Luego pensemos en las subidas de Le Pen, de los neonazis, de la liga lombarda... para no hablar de nuestro racismo hispano, que no es de los menores, pero que nos negamos a admitir15.
12. Esprit (1966), pp. 188-189.
13. Con el agravante de que los deseos no satisfechos irritan ms que las necesidades verdaderas no satisfechas, porque en aqullos se ha puesto ms expectativa imaginaria! Por eso el rico amenazado resulta ms violento que el oprimido. 14. Miquel Roca lo reconoca en La Vanguardia del 6 de diciembre de 1991. 15. Tambin el 6 de diciembre de 1991, una encuesta de El Pas en el
172
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
CONFLICTO DE VALORES EN LA DISPUTA EN TORNO AL NL
173
Toda esta acumulacin de sntomas sugiere que es real el peligro de que, al final, acabemos vendiendo nuestra difcil libertad por otro plato de lentejas. As nacieron los fascismos. Y ahora un fascismo a nivel mundial tendra una salida infinitamente ms difcil que cuando se trataba slo de un fascismo en dos o tres pases.
el miedo del Cardenal Suhard (ms tarde convertido a la izquierda social), que preguntaba asustado a Gastn Fessard: no teme Ud. que al combatir el nazismo est haciendo el juego al comunismo?16 Repito que esto hoy puede resultar increble. Pero entonces era la opinin triunfante y casi general. Qu poco parece haber cambiado la historia!
* **
4. Occidente, cuidado con perder tu alma! Por eso, al dar esta charla a la imprenta un ao despus, quiero dejar colgada una nueva pregunta: Qu es lo que ha triunfado con la cada del Este? Ha ganado la libertad o ha ganado la injusticia? Ha triunfado el pueblo o la nobleza (econmicamente hablando)? Con otras palabras provocativas: ha cado slo el teln de acero o tambin ha cado una nueva lnea Maginot? Sin duda alguna, el derrumbe clamoroso de la famosa lnea Maginot hacia 1940 puso de relieve la mayor eficacia del nazismo alemn frente a todos los planes militares franceses. Pero, a la larga, fue mostrando tambin la mayor inmoralidad que estaba en la raz de esa eficacia. Y cosa muy importante: esto casi nadie lo vea entonces! La opinin mayoritaria y triunfante estaba entonces con los invasores, aunque hoy casi nadie est con ellos. Contra esos invasores, un grupo de creyentes fund rpidamente, desesperadamente, la revista Tmoignage Chrtien, cuyo primer nmero, aparecido y vilipendiado en noviembre de 1941, llevaba como ttulo: Francia, cuidado con perder tu alma!, y era obra nada menos que de Gastn Fessard. Ese ttulo me gustara parafrasearlo hoy: Occidente, cuidado con perder tu alma. Pero insisto: entonces su difusin fue mnima y ridiculizada, en comparacin con el xito que tuvo el escrito de respuesta del cura Lecaunier, publicado con censura eclesistica y todo, donde declaraba que todo el que desobedece a las autoridades desobedece a Dios. O en comparacin con
Y quiero acabar diciendo que no es que yo sea pesimista. A pesar de todo lo expuesto, creo que la vida tiene unos mecanismos asombrosos de correccin que van sorteando peligros y abrindose caminos. Estar amenazado no es estar perdido. Y es mejor esperar que esos mecanismos de la vida funcionarn. Pero quiz pertenece a esos mismos mecanismos (entre otras diez mil cosas) el que nosotros hoy digamos todo lo que aqu se ha dicho...
mundo acadmico revelaba que el 33 % de los profesores y el 50 % de los alumnos se consideran racistas.
16. Cf. para esta historia, J. LACOUTURE, Jsuites, II, Paris 1992, pp. 342-373.
7 Dilogo
1. La revisin de la coherencia del modelo neoliberal de anlisis de la sociedad: esferas, lgicas, nter relaciones 1.1. El modelo tripartito neoliberal: esferas e interrelaciones En las ponencias del da anterior se haba manejado la concepcin neoliberal (= NL) de la sociedad como si sta fuera en cierto sentido frivola o poco rigurosa. Ya desde el principio de este debate aparecen voces que reivindican la seriedad cientfica del modelo tripartito NL. Para los socilogos neoconservadores (= NC), la sociedad sera mucho ms compleja, y en ella no encontraramos ese todo postulado por los marxistas, sino tres esferas de lo social que, aunque dinmicas y convergentes, son a la vez autnomas. a) Tecnoeconmica: mbito de la produccin y distribucin de bienes. Basada en el mercado y los incentivos. Su lgica interna se fundamenta en los valores econmicos, la productividad y la utilidad. b) Poltica: mbito de la justicia y el poder sociales. Regula los conflictos y ordena estatutariamente la sociedad. Presupone la existencia de ciudadanos libres, responsables y participativos. Necesita de enormes burocracias. Su principio clave es la legitimidad. c) Cultural: es el mbito de la existencia humana y comunitaria, la esfera de la expresin. Hace uso de todas
176
ASPECTO CULTURAL CONFLICTO DE VALORES
DIALOGO
177
las formas simblicas, artsticas y rituales. Su principio fundamental es la autorrealizacin. Aunque histricamente ha sido la religin la fuente de sentido, hoy da hay una gran pluralidad de cosmovisiones. Segn esta concepcin NC de la sociedad, sta funciona correctamente mientras haya una adecuada integracin de estas tres esferas. Pero cada una de ellas tiene adems un ritmo diferente de evolucin. As, nuestro mundo contemporneo se encontrara en una profunda crisis por las contradicciones, por la inadecuacin de las esferas, por el problema de las diferentes velocidades de evolucin y el choque entre los principios fundantes o lgicas que los dirigen. Para los NC el choque fundamental se produce entre la esfera econmica y la cultural. Este choque, ajuicio de los socilogos NL, pone en gravsimo peligro todo el edificio de las sociedades capitalistas democrticas contemporneas. Hay que sealar que esta grave contradiccin no es consustancial al sistema capitalista, sino que es caracterstica del momento actual, del llamado capitalismo del bienestar. Hasta aqu la presentacin de lo que sera en sus caracteres bsicos la postura NC. A lo largo de la discusin aparecern tres posturas frente al modelo tripartito NC: a) La favorable, que lo considera un instrumento de anlisis adecuado y eficaz para comprender la realidad social. b) La matizadamente favorable, que considera bsicamente correcto el modelo, pero plantea objeciones de importancia, como puede ser la relacin realmente existente entre los tres mbitos de la realidad con sus mutuas determinaciones. c) La contraria, que se opone a l negndole cualquier validez. Incluso lo tacha de deformacin ideolgica. 1.2. La discusin del modelo 1.2.1. A favor del esquema neoconservador Algunos participantes consideran necesario tener en cuenta este tipo de anlisis por lo que supone de superacin de los comunes
enfoques holistas, demasiado totalizantes (haciendo referencia especialmente al planteamiento marxista: esquemas que suponen la existencia de una pieza tan clave [p.e., la propiedad privada] que, cambindola, se modifica toda la sociedad). Se seala una seria y difcil consecuencia de este anlisis: el problema que supone la pretensin (sostenida tanto desde posturas NC como desde posiciones progresistas) de armonizar esferas que, en realidad, son inarmonizables: Es realmente factible armonizar adecuadamente participacin y eficacia, por ejemplo?
1.2.2. La aceptacin con matices Para varios participantes, la idea del esquema tripartito es muy valiosa. Consideran tambin muy tiles las ideas de autonoma, lgica y fuentes diferenciadas para cada mbito, pero estiman que los NC exageran demasiado el grado de la autonoma de las esferas y, por tanto, que stas estn mucho ms interrelacionadas de lo que estn dispuestos a admitir D. Bell y sus partidarios. Esta cuestin tiene, evidentemente, unas derivaciones de gran importancia: un participante habla en concreto del tema de la incidencia de la Iglesia y de los cristianos en la sociedad (hacindose eco del papel histricamente central respecto a lo cultural que los socilogos NC otorgan a lo religioso) y seala el peligro de caer en la postura NC: dado que consideran imposible influir en la esfera econmica, se consuelan influyendo en la cultural.
1.2.3 El rechazo del esquema Algn participante rechaza por completo la validez de la propuesta NC. Considera completamente falso que el capitalismo haya defendido en algn momento la autonoma de las esferas sociales, remontndose para argumentarlo a los perodos inaugurales del mismo: en Adam Smith y su individualismo filosfico estaran ya las bases del predominio absoluto de la esfera
178
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DIALOGO
179
econmica sobre las dems que siempre segn el participante se ha dado en el capitalismo. A partir de aqu, seala la perentoria necesidad de justificacin que el capitalismo siempre ha tenido (en la medida en que se ha inspirado en el individualismo smithiano: el gran problema del capitalismo es la integracin social). Otro participante considera irrenunciable la lucha contra el individualismo smithiano y la necesidad de conseguir nuestro futuro desde una referencia social de raz keynesiana. No duda del carcter falso e ideolgico del discurso NC y considera un error, una visin miope, la aceptacin por parte de algunos participantes de posiciones hoy da muy extendidas en ambientes de izquierda, como, p.e., la aceptacin del mercado para la mejora de algunos problemas de nuestras sociedades. Una segunda postura de rechazo del esquema NC establece un cuadro de posibles situaciones en las sociedades contemporneas, de posibles interrelaciones entre las esferas de la realidad (a cada uno de estos conjuntos de interrelaciones los llama tambin lgicas): a) La lgica de la contraposicin NL. b) La lgica de la colonizacin presente en nuestras sociedades actuales. c) La lgica de la complementariedad como propuesta de futuro. La primera es considerada por nuestro participante como inadmisible, tanto analtica como experiencialmente. Considera que los tres subsistemas no pueden presentarse como esferas separadas: no son identificables y, al no serlo, no se pueden contraponer, estn profundamente mezclados. Considera, adems, que una elaboracin que concibe tres esferas perfectamente autnomas (en la que, p.e., el mercado no tiene que ver nada con la poltica, ni la poltica con la tica) no lleva desde el punto de vista del conjunto de la sociedad a ninguna parte, no es viable. La segunda, o de la colonizacin, sera la efectivamente existente, tpica del momento actual de nuestras sociedades. Su
caracterstica fundamental sera que las pautas de funcionamiento propias de las distintas esferas se exportan hacia las otras, deformndolas y violentndolas: la va autoritaria entra en el mercado; la mercantilizacion entra en los mundos vitales; las relaciones de amistad entran en el mbito del Estado, generando amiguismo; etc. El efecto final es la perversin de las tres esferas. La tercera partira de la diferenciacin clara de las funciones bsicas de cada esfera: a) La funcin de universalizacin se desempeara en el mbito del Estado. b) La funcin individualizadora de demandas y servicios, en el mercado. c) La funcin de socializacin quedara para los espacios no-administrados, los mundos vitales. 2. El dilema Estado/mercado en el momento presente 2.1. La discusin Estado/mercado De hecho, a la hora de comprender el desarrollo de esta parte del debate, debemos tener en cuenta las posturas clsicas respecto de la cuestin: el Estado aparece como el instrumento tradicionalmente asociado con la izquierda, con las posturas solidarias, de redistribucin, neutralidad, contrapeso y equilibrio de desigualdades. El Estado se asocia con las polticas del capitalismo del bienestar, tpico del gran auge occidental entre el fin de la II Guerra Mundial y la crisis del petrleo, a la vez que figura como instrumento esencial de las transformaciones sociales que propugnan las corrientes de ascendencia marxista y, en general, toda la izquierda europea. Por otro lado, no olvidemos que durante muchos aos Estado ha connotado para muchos mejora de la justicia social, solidaridad, equilibrio, servicios esenciales, desarrollo, socialismo, sociedad justa, etc. Pero, para las corrientes NL y es bien sabido que hay fuertes y muy legtimas corrientes, tambin connota gigantismo, despilfarro, ineficacia, corrupcin, incapacidad, opresin, bur-
180
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGO
181
cratismo, voracidad fiscal, costos exorbitantes, reduccin de los incentivos, eliminacin de la creatividad, limitacin del individuo... Asimismo, del mercado se puede hacer una caracterizacin contradictoria: por una parte especialmente por el viento neoliberalizador que corre desde hace aos por Occidente se le asocia con riqueza, bienestar, eficacia, competencia, dinamismo, desarrollo, innovacin, creatividad, coordinacin eficiente, capitalismo, economa avanzada, etc. Su reverso es el mercado como encarnacin de la injusticia, la asimetra de poder y recursos, los lobbies, el falseamiento de la libre competencia por oligopolios y monopolios, el lucro injusto, los abusos, la manipulacin, los costes sociales, la exclusin, la pobreza, el Tercer Mundo, el poder de las corporaciones multinacionales, el consumismo desenfrenado, el materialismo, la insensibilidad, etc. Se hace la propuesta de ampliar las dimensiones del debate mediante un esquema de tres trminos (Estado-mercado-mundos vitales), ya que el esquema binario no recoge la complejidad de las actuales demandas sociales. Este esquema se consider muy sugestivo y con grandes posibilidades de desarrollo. Un participante clasifica cuatro posturas posibles frente al mercado: a) Los entusiastas: partidarios sin reservas. b) Los moderados: partidarios con limitaciones. c) Los reticentes-, antiguos enemigos del mercado que se resignan a su triunfo. d) Los resistentes: enemigos del mercado a cualquier precio y en cualquier circunstancia. Se considera el uso del mercado y del Estado en un sentido keynesiano-socialdemcrata: necesidad del mercado como el mecanismo de asignacin de recursos menos malo. En este sentido hay varias intervenciones fuertemente crticas con el mercado que sealan: a) La actual obsesin por l y su presunto carcter milagroso, incluso entre la izquierda.
b) La relacin existente entre democracias dbiles y necesidades de sectores econmicos. c) Las constantes llamadas a mecanismos de contrapeso (se cita especialmente al Estado como mecanismo necesario y probado). d) La llamada a una democracia profunda, tfls autntica que la actual, como contrapeso ideal al mercado; se reconocen sus indudables cualidades en amplios campos. Todo ello en el marco de intervenciones profundamente crticas, hechas desde una profunda desconfianza hacia los resultados, actitudes, valores, etc. que tienen relacin con el mercado. En contraste, un participante seala el peligro de achacar al mercado y al sistema capitalista la culpa de todas las injusticias existentes. Para este participante, muchas de ellas provienen de situaciones histricas anteriores al capitalismo y a la extensin del mercado, y muy pocas habran sido originadas expresamente por l. Sera, por tanto, una deformacin achacarle problemas que son parte de la naturaleza humana. Al Estado le corresponden los diversos cometidos econmicos ya clsicos: intervencin en la economa para el mantenimiento del pleno empleo de los recursos, provisin pblica de una serie de servicios sociales universales (educacin, sanidad, pensiones, ayudas familiares, etc.) y mantenimiento de unos mnimos vitales para los ciudadanos. En este contexto, un asistente recuerda que es falsa la oposicin (interesadamente planteada muchas veces) Estado/mercado, dado que son realidades interdependientes: la aparicin de este Estado intervencionista, regulador de la demanda, proveedor de servicios sociales, no se debe tanto a elevadas inquietudes sociales, cuanto a la necesidad de un recambio del modelo capitalista liberal anterior: haba que salvar al sistema capitalista de la presin por la izquierda y de los efectos de la crisis del 29. En la cuestin del papel que deben desempear mercado y Estado en nuestras sociedades, encontramos opiniones muy dispares. Parece predominar una visin partidaria de un Estado fuerte e intervencionista, especialmente preocupado por las cuestiones de justicia social y redistribucin. En esta tesitura, aparecen pronto voces que sealan la necesidad de una crtica
182
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DILOGO
183
al Estado, como tambin la necesidad de una correccin del Estado por parte de la sociedad civil. Se sealan necesidades como racionalizar el gasto pblico, destruir la imagen del Estado como tierra de nadie, incrementar la eficacia, etc. Otros participantes sealan que la cuestin no es tanto elegir entre Estado y mercado, cuanto determinar cul es el uso que se les va a dar: si se va a favorecer ms el gasto pblico en defensa e investigacin militar o, por el contrario, en educacin, sanidad, etc. Se plantea as la cuestin no resuelta del problemtico equilibrio entre la rentabilidad econmica y la rentabilidad social. 2.2. El Estado de bienestar y el capitalismo contemporneo: vigencia, limitaciones y crtica neoliberal El debate sobre el mercado y el Estado desemboca necesariamente en los problemas que rodean en el momento actual a la institucin ms representativa de los avances sociales del capitalismo tras la II Guerra Mundial: el Estado de bienestar (= EB) que interviene muy activamente en la economa para mantener el pleno empleo de los recursos, provee a la poblacin de ciertos servicios sociales y garantiza unos mnimos vitales a los ciudadanos. Esa va intermedia entre el capitalismo liberal y el socialismo burocrtico de Estado fue criticada en sus pocas de auge desde cierta derecha y por los grupos a la izquierda de la socialdemocracia. Pero la crisis de 1973 abri un perodo, que no ha concluido, de claro cuestionamiento tanto del Welfare State como de la ortodoxia econmica sobre la que se apoya el keynesianismo. As, el NL, frontal enemigo de las doctrinas de Keynes, nace y crece con fuerza precisamente como respuesta crtica al tndem keynesianismo-EB. Las diversas corrientes NL propugnan la vuelta a un sistema de libre mercado y la reduccin de las dimensiones del Estado. Su programa poltico, basado en la creencia de que slo los individuos pueden determinar sus propias necesidades y fines, propugna la extensin del mercado a cada vez ms reas de la vida, as como un Estado de derecho que aplique la ley y mantenga el orden, pero que renuncie a su actual papel activo en la direccin de la actividad econmica y como regulador de la
dinmica social; un Estado que quede limitado al mximo. En este planteamiento, el mercado tiene un papel de primer orden: a) Se le considera el nico mecanismo capaz de determinar la eleccin colectiva sobre bases individuales. b) Es la base de cualquier sistema democrtico genuinamente liberal. c) Permite la coordinacin de productores y consumidores sin la direccin de una autoridad central. d) Permite la bsqueda de los propios fines a todas las personas con los medios disponibles. e) No se le considera perfecto, pero sus ventajas son muchas ms que sus desventajas. Y como sistema de eleccin resultara muy superior a la poltica. La posicin NL ser llegar al desmantelamiento del EB, desmantelamiento que pasa por acciones como: a) Renunciar al mantenimiento del pleno empleo. b) Reducir los servicios y gastos sociales de los Estados e incrementar el papel del sector privado en la provisin de ciertos servicios (educacin, salud, etc.). c) Reducir sustancialmente la lucha contra la pobreza; renunciar a garantizar niveles mnimos de vida a los ciudadanos. d) Otorgar a los ciudadanos mayores posibilidades de eleccin y de responsabilidad sobre sus propias vidas; promover actitudes y comportamientos individualistas. e) Incrementar el papel del mercado en la dinmica social y reducir las trabas a las iniciativas de los particulares. f) Reducir la actividad y presencia econmica del Estado en beneficio del sector privado (privatizaciones).
184
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DIALOGO
185
Algunos apoyan la postura de rechazo a la idea de desmantelamiento del EB: ste se considera una conquista irrenunciable, fruto de muchos aos de lucha. Se apunta tambin que la tendencia, a pesar de la influencia ideolgica NL, no va en ese sentido (fracaso en USA y GB de los intentos de reduccin sustancial de gran parte del gasto social, deteccin entre el electorado de tendencias ms bien partidarias de una ampliacin del EB, etc.). Un participante seala un posible escenario de futuro tras un hipottico desmantelamiento: nuestros pases transformados en sociedades al estilo de Extremo Oriente (los famosos Dragones: Taiwan, Hong Kong, Corea y Singapur), esto es, economas muy prsperas, con tasas de crecimiento enormes, pero con niveles de proteccin social muy bajos. Ello no es bice para que se seale la indudable situacin de crisis y se hagan propuestas en diversas direcciones.
3. Los conformes reformistas. 4. Los descontentos pasivos: sin proyecto, sin ilusin, sin acciones. b) El bloque reformista, que no es partidario de cambios bruscos para la estabilidad social. Vive en conflicto entre lo presente y su referente ideal. c) El bloque alternativo, que busca la sustitucin del sistema. Tiene un referente utpico. 5. Los disconformes alternativos clsicos. Frecuentemente refugiados en una crtica puramente negativa. 6. Los disconformes pro nuevas alternativas: en un estadio de formacin muy incierto. d) Los perplejos, que proceden de alternativas radicales fracasadas y se encuentran, bien a la expectativa, bien en fuera de juego. 7. Los perplejos, que son antiguos alternativos derrumbados por la cada del Este.
3. El postcomunismo y la cuestin de los modelos alternativos de sociedad Cul es la posibilidad real de una alternativa general socioeconmico-poltico capitalista contemporneo? La pregunta parte de una doble constatacin histrica: a) La cada de los regmenes socialistas burocrticos de estado y la crisis de las ideas de raz marxista. b) La pujanza y los logros de las polticas, ideas y valores de inspiracin liberal. 3.1. Las posiciones ante las alternativas Se constata, ante estas cuestiones, un abanico de posiciones: a) El bloque integrado, que no pretende tocar los mecanismos esenciales del sistema. 1. Los revolucionarios ultraliberales: NL, hayekianos, anarcocapitalistas, etc. 2. Los conservadores cmodos: beneficiarios satisfechos.
Evidentemente, esta clasificacin no tiene pretensiones cientficas; slo pretende ser til al lector, pues le permite situar en un marco amplio las diversas posiciones, a veces no del todo claras, que aparecieron en nuestro debate. El derrumbamiento del Este funciona como desencadenante de una profunda crisis en el cristianismo progresista. En el debate surge inmediatamente el siguiente planteamiento: la cada del Este es, a la vez, el hundimiento de una cierta utopa cristiana socialista (el ideal socialista visto como una versin secularizada del Reino de Dios), mediacin en la que se encarnaba la fe. Qu postura adoptar ante esta situacin? Aunque los puntos de partida son variados, afloran entre los asistentes las reacciones de descolocamiento, perplejidad o sorpresa ante la inapelable cada de regmenes que, sin considerarse adecuados, encuentran entre un sector muy significativo una cierta sintona, en el sentido de haber sido vistos como lo ms parecido a la va que debera haber llevado a la concrecin ulterior de la utopa cristiana. Otro aspecto llamativo en la sesin es un cierto
186
ASPECTO CULTURAL CONFLICTO DE VALORES
DILOGO
187
tono de desazn ante la dificultad de concretar una va distinta frente a la fuerza econmica, poltica y cultural del capitalismo triunfante. 3.2. Los conformes Un participante rechaza la posibilidad de alternativas globales, de soluciones globales. En su opinin, la bsqueda de alternativas globales ha producido en los ltimos aos ms mal que bien y no ha conseguido un equilibrio de fuerzas satisfactorio. Ciertos NL, hace ya veinte aos, sin sospechar la cada del Este, sostenan que la solucin comunista creaba muchos ms problemas todava y no solucionaba los problemas que anunciaba solucionar. Cul es el otro camino? Corregir el mercado mediante poderes compensadores. Nuestro participante considera que hay NL que no ponen el mercado como valor absoluto, sino como otra forma de equilibrar a los restantes poderes de la sociedad: el sistema social visto como un complejo equilibrio de egosmos. Cul debe ser entonces la postura a adoptar? Aceptando que cualquier sistema social posible tiene incoherencias, hay que buscar un equilibrio de fuerzas del que salga un arreglo un poco mejor que la situacin anterior. Otro participante, que rechaza asimilar como un solo grupo NL (que para l seran exclusivamente los hayekianos, etc.) y NC, argumenta, desde un punto de vista filosfico, la imposibilidad hoy por hoy de una alternativa global que mantenga los valores de la modernidad occidental. 3.3. Los alternativos Los alternativos se debaten entre el estupor (grupo de los perplejos) y la bsqueda de alternativas. Ante la cada del modelo se plantea un doble peligro: la prdida traumatizante, que lleva a no querer reflexionar, y la promiscuidad (como no ha pasado nada, vamos adelante). Posturas en las que tantsimos intelectuales y militantes izquierdistas y exizquierdistas han cado). Se afirma la necesidad imperiosa de articular alternativas que superen el sistema capitalista. As, varios participantes se-
alan una serie de situaciones que nos obligaran imperiosamente: a) La propia realidad social capitalista, con sus mltiples situaciones de injusticia, egosmo, etc., llevara a postular la necesidad de un modelo que nos site y gue en la vida individual y en la accin pblica frente a las realidades existentes. b) La terrible realidad de la pobreza: la mayora del mundo es pobre, lo que resulta ser no ya un lugar teofnico, sino un lugar epistemolgico desde el punto de vista econmico y poltico. Si el sistema genera pobreza y muerte, no podemos renunciar a un horizonte alternativo, aunque no tengamos soluciones en este momento. 3.3.1. Soluciones globales y horizontes alternativos Pronto empieza a establecerse una diferenciacin entre solucin global y horizonte alternativo, entendiendo por la primera aquella que resuelve todos los problemas de todos los individuos. De algn modo, podra asimilarse a la utopa. En cambio, la de horizonte alternativo sera una nocin mucho ms difusa, que en este momento se define ms bien negativamente, como respuesta a lo que no debe ser la sociedad que siga los dictados del Evangelio. Entre los asistentes se van perfilando ciertos acuerdos: a) Hoy por hoy, no existe una solucin global. b) No debe renunciarse de ninguna forma a un horizonte alternativo. c) Aparece el problema de cmo articular las alternativas y la idea de las alternativas parciales. 3.3.2. Hacia una alternativa de futuro Caractersticas que las alternativas de futuro deberan asumir: a) La modestia ideolgica: nuestra situacin impone el realismo y la eficacia en la resolucin de los problemas. Deben evitarse los peligros de la ambicin ideolgico-transformadora
188
ASPECTO CULTURAL. CONFLICTO DE VALORES
DIALOGO
189
excesiva. Supone el reconocimiento del valor de las pequeas conquistas, de los pequeos pasos. b) La necesidad del referente utpico: el marco del Evangelio como referente de la utopa cristiana que debe informar los proyectos de sociedad. c) El imperativo de la solidaridad: la opcin por los pobres en el centro de cualquier visin de futuro. d) La necesidad de conciliar el desarrollo del subsistema econmico con el mantenimiento y la profundizacin de la justicia social. e) La idea de globalizacin: es una exigencia cada vez mayor plantear la resolucin de los problemas mundiales desde una perspectiva planetaria, dada la interdependencia vertical y horizontal. f) La necesidad de una perspectiva ecolgica: adoptar una visin de gestin de ecosistemas en la resolucin de los cada vez ms complejos problemas que afectan a la humanidad. g) El papel central de la democracia: la necesidad de desarrollo de una cultura democrtica que permita la construccin de una democracia fuerte (no formal ni rutinaria) en el centro de las formaciones sociales futuras. Implica considerar la democracia como un contrapeso decisivo de los posibles excesos del mercado.
influir slo en la esfera cultural, renunciando a incidir y transformar las esferas econmica y poltica. En la bsqueda de respuestas o, al menos, de sendas por las que empezar a moverse, se barajan aportaciones muy diversas que tratan de desbrozar el difcil camino: hay quien seala las limitaciones que la naturaleza humana impone al proyecto transformador cristiano; otro seala el problema de la densidad del mal; hay quien propone incluir en el discurso la fe, no slo como horizonte de sentido, sino como dinamismo nuevo: la fe restauradora, transformadora. Cul debe ser el papel de la teologa en esta labor? Las respuestas son variadas: desde quien llama a la humildad, hablando del papel extremadamente limitado que los telogos y la teologa deben desempear, hasta quienes recalcan la distincin entre el papel de los telogos, necesariamente limitado, y el de los cristianos, mucho ms importante (sin que ello suponga arrogarse panaceas y creerse superiores). Se seala tambin la excesiva ideologizacin del discurso teolgico: Es eso un "kairs" para redescubrir el margen de autonoma de la experiencia cristiana?, pregunta el participante. Se habla de la teologa como de un discurso sobre el sistema; se seala tambin la conveniencia de que la teologa desempee el papel de desenmascaradora de ideologas (en nuestro momento, de la ideologa dominante: el NL) desde la ptica de Jess. Asimismo, otro participante seala la necesidad de un papel ms activo de la teologa para evitar caer en el voluntarismo: no slo debe sealar las contradicciones o el carcter histrico de la utopa, sino que debe ser un discurso que lo articule todo. Se seala la utilidad de aprovechar el anlisis NC de la sociedad, con su nfasis en lo cultural y sus fuentes (lo religioso), para aumentar la incidencia de la Iglesia en el mundo contemporneo (lo que no debe confundirse con el ya citado peligro de pretender influir slo en la cultura).
4. La posicin del cristianismo progresista /ante estas realidades La pregunta de un participante abre el debate: Cmo incidir desde nuestros planteamientos de creyentes en el campo estrictamente econmico? Cmo podemos influir los cristianos en la sociedad contempornea? Se constata la ineficacia de la accin de los cristianos en la tarea de transformacin del mundo actual. Ello se traduce en una serie de acusaciones: cobarda o incapacidad cuando hay que tratar cuestiones econmicas, y reaccin cmoda de refugiarse en discursos sobre valores. Otro participante seala el peligro de caer en una postura NC: resignarse a
3. a Parte: LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NEOLIBERALISMO
8 La razn econmica capitalista y la teologa poltica neoconservadora*
Jos Mara MARDONES
El trmino neoconservador se aplica en el mundo poltico-social a una serie de intelectuales norteamericanos de renombre internacional y seala una tendencia, ms que un movimiento1, que agrupa a socilogos, politlogos y publicistas tan conocidos como D. Bell, P.L. Berger, I. Kristol, D.P. Moynihan, N. Glazer, M. Novak, N. Podhoretz, S. Martin Lipset, R. Neuhaus, etc. Su inters estriba en el alcance de sus pretensiones: con ellos nos sumergimos en un diagnstico de nuestro tiempo, sobre todo de la denominada crisis de las sociedades burguesas del capitalismo, y en un enrgico intento de recrear un nuevo consenso socopoltco en la sociedad norteamericana. Hay, por tanto, un proyecto de legitimacin de un modo de concebir la interrelacin entre la economa, la poltica y la cultura que denominarn capitalismo democrtico. Llama la atencin la importancia que en su diagnstico y propuestas de solucin tiene la religin. Hay un autntico uso de la misma de la tradicin judeo-cristiana, como gustan
* El conferenciante de esta sesin del seminario propuso que publicramos como ponencia suya, con un par de retoques, este captulo de su libro Capitalismo y religin, Sal Terrae, Santander 1991, pp. 79-116. 1. S. MARTIN LIPSET, Neoconservatism: Myth and Reality, en Society (julio-agosto 1988), pp. 29-37 (29).
194
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 195
decir para legitimar el capitalismo democrtico y compensar las contradicciones del sistema. El que sus propuestas hayan tenido un eco internacional2 hace del neoconservadurismo norteamericano un fenmeno sociopoltico y cultural digno de atencin. Su enfrentamiento (Novak, Berger, Neuhaus) con la teologa de la liberacin forma parte de la lucha cultural por recrear un nuevo counter-establishment propicio al capitalismo democrtico. En estas pginas voy a centrarme en el comentario a la legitimacin religiosa que efectan del capitalismo a travs de su referencia al subsistema econmico y sus logros. Una buena perspectiva para percibir la sensibilidad neoconservadora y su manipulacin de la religin cristiana. 1. La devocin NC por el capitalismo El capitalismo democrtico es el sistema social ms propio para la liberacin. Esta tesis central de M. Novak3, compartida-con algo menos de intensidad retrica por sus colegas teolgicos
2. Cfr., por ejemplo, la atencin prestada por los tcnicos crticos como J. HABERMAS, Criticismo neo-conservador de la cultura en Estados Unidos y en Alemania Occidental, en (R. Bernstein, t.)Habermasy la modernidad, Ctedra, Madrid 1988; H. DUBIEL, Was ist Neokonservatismus?, Frankfurt 1985; C. OFFE, Partidos polticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid 1988. 3. Cfr. M. NOVAK, Will it Librate? Questions aboutLiberation Theology, Paulist Press, New York/Mahwah 1986. Dicha tesis recorre todo el libro desde sus primeras pginas. Novak es un norteamericano nacido en Johnstown (Pennsylvania), de ascendencia eslovaca. Fue aspirante a sacerdote catlico, estudi teologa en la Universidad Gregoriana de Roma y, posteriormente, historia y filosofa de la religin en Harvard. Ha sido profesor de las uuniversidades de Stanford y Syracuse y ha impartido cursos en Harvard y en la State University of New York. Desde 1979 trabaja como investigador en el American Enterprise Institute de Washington sobre temas de religin y poltica. Otro autor conservador que participa de la devocin por el capitalismo es G. GILDER, cuyos dos libros ms importantes sobre el tema estn traducidos al castellano: Riqueza y pobreza (Plaza y Janes, Barcelona 1987) y Espritu de empresa (Espasa-Calpe, Madrid 1989). Comentarios crticos sobre un tratamiento tan ideolgico pueden verse en W. KRISTOL, Los amigos y los enemigos del capitalismo democrtico, en F.E. BAUMANN (ed.), Qu es el capitalismo democrtico?, Gedisa, Barcelona 1988, pp. 62-87.
NC R.J. Neuhaus y R. Benne (luteranos) y por los socilogos y politlogos P.L. Berger, D. Bell, S. Lipset, N. Glazer, I. Kristol, S. Huntington, expresa la devocin NC hacia el capitalismo democrtico. 1.1. Las aportaciones histricas del capitalismo Los autores NC citan con gusto el himno casi hiperblico a la burguesa (D. Bell), creadora de la revolucin capitalista4, de El Manifiesto comunista: durante su dominacin de apenas cien aos, la burguesa ha creado fuerzas productivas ms masivas que todas las generaciones anteriores. Pero Marx y Engels vean, junto a esta revolucin constante de los instrumentos de produccin y de las relaciones sociales, que disolva en el aire no slo anticuadas y opresoras relaciones, sino incluso elementos positivos de la tradicin y la vida humana. Sin embargo, Novak y, de modo semejante, P.L. Berger entonan un canto que ve casi exclusivamente las aportaciones del capitalismo. De todos los sistemas de economa poltica que han plasmado nuestra historia, ninguno revolucion tanto las expectativas ordinarias sobre la vida humana en cuanto a prolongar la duracin de la misma, hacer concebible la eliminacin de la pobreza y del hambre y ampliar la gama de alternativas humanas como el capitalismo democrtico5. P.L. Berger resumir sus ideas diciendo que el capitalismo industrial avanzado ha generado, y contina generando, el ms alto nivel de vida material para grandes masas de gente de la historia de la humanidad6. Novak no tendr empacho en asumir como logros exclusivos del capitalismo todos los xitos que desde 1800 se han efectuado en el mundo occidental en lo referente a la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, la enfermedad, la mortalidad, etc.,
4. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, Tres Tiempos, Buenos Aires 1983, p. 11; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, Edicions 62, Barcelona 1989, pp. 42s.; D. BELL, Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza, Madrid 1977, p. 29. 5. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 11; Will it Librate?, p. 36; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 45s. 6. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 56.
196
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 197
o las novedades positivas de la comunicacin e interdependencia internacionales. Incluso recuerda, al contraluz de la denuncia del Papa Juan Pablo II sobre la existencia an de 800 millones de hambrientos en este planeta, la existencia de 4.000 millones de no hambrientos como una realizacin capitalista7. Vista e interpretada la historia de la sociedad moderna de este modo, no cabe la menor duda acerca de la capacidad liberadora ejercitada histricamente por el capitalismo. Pero qu es el capitalismo para la NC? 1.2. El capitalismo democrtico y sus principios fundamentales Capitalismo, acepta P. Berger, tanto en su uso corriente como cientfico, dice relacin a un conjunto de disposiciones econmicas. Pero aclarar enseguida que el ciudadano corriente de una sociedad 'capitalista' encuentra las disposiciones econmicas como formando parte integrante de 'mundos' sociales mucho ms amplios8. Con todo, terminar con Weger haciendo hincapi en lo que la mayora de la gente piensa al emplear este trmino: la produccin para un mercado, por individuos o grupos de individuos emprendedores, afn de obtener un beneficio9. Novak insistir en las implicaciones de lo econmico con otros elementos que no tienen nada que ver con la economa. Desde su ptica, el capitalismo est estrechamente imbricado con otros elementos polticos y culturales, formando un todo nico que l llamar capitalismo democrtico. Entender por tal un sistema social con tres sistemas dinmicos y convergentes que funcionan como uno: un sistema democrtico, un sistema econmico, basado en los mercados e incentivos, y un sistema
moral-cultural pluralista y, en el ms amplio sentido de la palabra, liberal10. Es decir, se est refiriendo a un modo de estructurar la sociedad de la que es ejemplo mximo hoy Estados Unidos. Aunque acepta que la Europa democrtica caera bajo la misma denominacin, sin embargo, ver el autntico canon en la realizacin USA y no en la europea. Las proclividades europeas hacia el socialismo democrtico les hacen ver ah a los NC un enemigo camuflado que se orienta sutilmente hacia el colectivismo, una corriente izquierdista del capitalismo democrtico (M. Novak). Nos damos cuenta ya de una serie de nfasis a los que van a ser muy sensibles los NC. El capitalismo, en cuanto sistema de produccin basado en el mercado, la propiedad privada de los medios de produccin y la libre empresa individual, con el propsito de obtener beneficio11. La autonoma individual y su potenciacin mediante la creatividad competitiva, que hace sospechosa toda ingerencia estatal o nfasis en las actividades e instituciones pblicas12. Una poltica cultural que propicie los valores y motivaciones de una sociedad que favorezca el desarrollo capitalista (tica puritana, innovacin racional, teologa de la creacin...)13.
7. M. NOVAK, Will it Librate?, p. 36; M. NOVAK / M. SIMN (eds.), Hacia el futuro. El pensamiento social catlico y la economa de EE.UU. Una carta laica, Ed. del Rey, Buenos Aires 1988, p. 75. 8. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 21-22. 9. Ibidem, p. 25.
10. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 12; Will it Librate?, pp. 38, 123-124; D. BELL, Las contradicciones culturales..., pp. 23s.; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 22. 11. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 56; R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, en B. GRELLE / D.A. KRUEGER, Christianity and Capitalism. Perspectives on Religin, Liberalism and the Economy, CSSR, Chicago 1986, p. 68. 12. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 102s.; R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, p. 70; M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico. 13. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 124s.; M. NOVAK, Will it Librate?, p. 119; R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, p. 69.
198
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 199
Se terminar diciendo que slo un sistema social que garantice estos aspectos puede asegurar eficiencia econmica para luchar contra la pobreza y promover la justicia; descentralizacin que haga la democracia necesaria y evite los peligros de la concentracin de poder; fundacin tico-religiosa para dar sentido y sostener las necesarias renuncias y la capacidad de compartir y sacrificarse y que haga posible una sociedad solidaria y justa14.
1.3. Las virtudes del capitalismo 1) EL capitalismo es el mejor sistema econmico y el que favorece ^ -La. mejor estructuracin social, porque es el que promueve la mayor produccin de bienes (eficiencia y crecimiento), su distribucin menos desigual y la menor coercin de las autoridades sobre las personas y las ideas de los ciudadanos (libertad y .pluralismo)15. La eficiencia y el crecimiento que proporciona el capitalismo estn vinculados, como hacen notar repetidamente los NC, a las enormes ventajas.de .Ja economa de mercado. El 2) sistema competitivo de. mercado es el que proporciona las condiciones y el estmulo para una revolucin constante de los medios de produccin, porque desata la creatividad y la invencin. Schumpeter nos recordarn estos autores ya percibi esta cualidad del capitalismo, avalada histricamente por sus logros. La denomin destruccin creativa16. Consiste en la continua sustitucin de la produccin y mtodos menos eficientes por los ms eficientes. '" Eficiencia y crecimiento estn enraizados, como vemos, en una serie de virtudes que NoyaLpone en eljcoraziLdel espritu capitalista: la creatividad humana y el. espritu de
ejnpresa17. Sin fantasa creadora no hay inventiva ni crecimiento eficaz. Y, juMQ^la_imaginacin .creativa,, est el trabajo .en .equipo y la coordinacin racional y humana que conlleva la gestin empresarial. Contra la crtica weberiana de la unilateralidad de la racionalidad econmico-capitalista, Novak ofrece una visin ms completa que hace justicia a otras dimensiones de la razn humana18. La economa de mercado, al propugnar la separacin de poderes, permite tambin y no slo porque a travs del crecimiento favorece el bienestar y, con l, la libertad el ejercicio deja democracia. Permite la distincin entre poder econmico y poder poltico19. Como dir Berger, con su pretendida punta de contrastacin emprica y, por tanto, de afirmaciones susceptibles de ser falsadas, el capitalismo es una condicin necesaria, aunque no suficiente, de la democracia20. Pero constata que todas las democracias son capitalistas; no hay democracias en el socialismo real; y muchas sociedades capitalistas no son democrticas21. Hay que aceptar, al menos, que la economa -de_inercado favorece la descentralizacin y, con ella, la dispersin del poder y la toma de decisiones ms democrticas, aunque nunca se est a salvo de la tirana poltica o econmica. Los NC no son tan ingenuos como para garantizar a travs del capitalismo la ausencia de corrupcin o de injusticias22.
"y \ Ahora bien, las virtudes anteriores de la economa de m e t . cado conducen a crear las condiciones que favorezcan la libertad .yJLa justicia. Posibilitan un pluralismo social y, con l, el ejericia de la libertad y la solidaridad. La potenciacin de las asiructuras y grupos intermedios (vista en Amrica desde Tocqueville) es una potenciacin de la dimensin solidaria y comunitaria del capitalismo democrtico.
14. R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, p. 71; D. BELL, Las contradicciones culturales..., p. 88. 15. R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, pp. 71s.; M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico; Id., Will it Librate?, pp. 75s.; L. BELTRAN, Cristianismo y Economa de Mercado, Unin Editorial, Madrid 1986, p. 20. 16. J.A. SCHUMPETER, Capitalismo, Socialismo y Democracia, Folio, Barcelona 1984, pp. 118s.
17. M. NOVAK, Will it Librate?, pp. 77, 86. 18. M. NOVAK, El espritu democrtico, pp. 47s. 19. M. NOVAK, Will it Librate?, pp. 84s.; R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, p. 73; D. BELL, Las contradicciones culturales..., p. 188; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 105s. 20. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 101. 21. Ibidem, p. 98. 22. M. NOVAK, Will it Librate?, ??. 61-62; R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, p. 67.
200
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 201
Contra la acusacin de favorecer el individualismo yjos intereses de grupo, la lgica del capitalismo democrtico tiende ms bien a favorecer lo contrario23. g El climax de esta espiral de virtudes del capitalismo_se alcanza mediante sus capacidades distributivas. La economa de mercado distribuye mejor que cualquier otro sistema. Por supuesto, mejor que la planificacin estatal e, incluso, mejor que ciertas medidas de la lucha contra la pobreza del Estado de Bienestar. Berger se esfuerza en mostrar cmo esta capacidad distributiva del capitalismo est fundada en anlisis empricos contrastables. La llamada curva de Kuznets24 viene a decir que, si el crecimiento econmico perdura en el tiempo, las desigualdades en la riqueza y beneficios se agudizan al comienzo, despus disminuyen rpidamente para, posteriormente, alcanzar una meseta relativamente estable. La experiencia del capitalismo asitico no slo confirma la tesis de Kuznets, sino que muestra que no es necesario incrementar las desigualdades al comienzo para alcanzar una distribucin menos desigual con el crecimiento econmico25. En suma, el capitalismo mejora el destino de todos. Ricos y pobr.es.por igual obtienen ms con el capitalismo. x , >v Un sistema, econmico y sociaL CQEue&tas virtualidades njcjbe_duda_qu_e ser e _ l ms liberador, dentro de la ambigedad en que inevitablemente estn presos todos los sistemas sociales. Es la consecuencia que no se hace esperar y que van a sacar los NC. 1.4. Las posibilidades liberadoras del capitalismo La revolucin capitalista es el proceso econmico-poltico ms_ liberador que ha existido. No hace falta ms que analizar los datos con objetividad para convencerse de ello, nos dirn de
una u otra manera nuestros autores. Es una liberacin econmica y poltica; una liberacin de la miseria y.-la-tirana26. Esta liberacin tiene un lugar donde se ha contrastado con xito: Norteamrica. Por eso su smbolo (como lo fue para los abuelos de M. Novak) es la Estatua de la Libertad27. Sus liberaciones no estn escritas en libros, ni siquiera en teologa, sino enterradas en instituciones, prcticas y hbitos; existe mucho ms potentemente en la realidad que en los libros28. Participa con la teologa de la liberacin latino-americana en su opcin por el pobre29, en la lucha por la justicia30 y el carnbio estructural31. Pero avanza ms all de los deseos: trata e. realizar prcticamente esta opcin. De ah que el primado descanse en la asistencia prctica al pobre. Desde este punto de _Y.ista, hay radicales diferencias dicen entre la teologa de -Ja liberacin norteamericana y la teologa de la liberacin la_tin,p_-americana: mientras sta es exhortativa y desiderativa y se jnueve en el campo ideolgico (teolgico y poltico-ideolgico), _Ia_teologa de la liberacin NC discute ms los problemas econmicos que los teolgicos32. Es decir, la liberacin que quiere i producir la teorizacin NC es prctica, real, y por ello centra , su inters en la economa poltica. Es una liberacin que se puede someter al test emprico33. La teologa de la liberacin latino-americana, por el contrario, es utpica y, por tanto, preterica. Dicho de otro modo, no es todava poltica, sino meramente exhortativa34. No tiene nada de extrao que Novak, Berger et alii recomienden insistentemente la revolucin capitalista como el mejor camino de liberacin para el Tercer Mundo y, especial-
23. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico; Will it Librate?; R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, pp. 74s. 24. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 56s.; R. BENNE, Capitalism with Fewer Tears, p. 72. 25. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 186.
26. M. NOVAK, Will it Librate?, p. 77. 27. lbidem, p. 186. 28. lbidem, p. 3. 29. lbidem, p. 6; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 262; M. NOVAK / N. SIMN, Hacia el futuro..., p. 76. 30. M. NOVAK, Will it Librate?, p. 30. 31. lbidem, p. 5. 32. lbidem, p. 30. 33. lbidem, pp. 8, 9s. 34. lbidem, p. 34.
202
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 2 0 3
mente, para Latinoamrica35. Novak dir, con el convencimiento de los que exportan el mejor producto, que la teologa de la liberacin dice que Amrica Latina es capitalista y necesita una revolucin. Su sistema actual es mercantilista y cuasi-feudal, no capitalista, y la revolucin que necesita es liberal y catlica36. ELallo fundamental del Tercer Mundo, ejemplificado viYamente en Latinoamrica, es no ser sociedades capitalistas. Si IL fueran de verdad, habran alcanzado la liberacin. JLa estructuracin econmico-poltica capitalista es la que trae la liberacin real a las sociedades. . (-1 r Esta pretendida legitimacin por los hechos de la capacidad liberadora del capitalismo democrtico se encuentra, sin embargo, con el muro de la incomprensin. A qu se deben, tras tanto xito liberador, las reticencias, cuando no el franco rechazo, que suscita el capitalismo? 1.5. La mala prensa del capitalismo El sentimiento anticapitalista est ampliamente extendido. Ha penetrado profundamente entre los intelectuales, sobre todo entre los representantes de las Ciencias Humanas y los massmedia37, e incluso entre telogos y obispos [Novak recoge la opinin de Lpez Trujillo al respecto: el capitalismo es un fallo humano38], aunque, ajuicio de otros NC, estaramos ante un creciente atractivo del capitalismo39. La razn que encuentran
los NC para esta desafeccin intelectual es varia y se enraiza en el atractivo que la utopa socialista provoca con su capacidad mtica40, procedente de la tradicin gnstico-apocalptica41 a la que son proclives los intelectuales, y su espritu de oposicin o de cultura adversaria (L. Trilling). Pero estara generada tambin por el espritu sobrio del sistema mismo: el capitalismo no tiene capacidad mitopoltica42, genera una forma de vida poco romntica e insulsa, la existencia burguesa, y, por lo tanto, no satisface el anhelo espiritual de algo ms grande, heroico y exaltado que el mejoramiento de las condiciones de vida43. De esta forma, como ya vio Schumpeter, el capitalismo, conforme crea ms y ms prosperidad y mejores condiciones de vida, produce y subsidia ms y ms a sus propios crticos. De aqu se deduce la necesidad para los NC de un esfuerzo ideolgico y publicstico, a fin de dar a conocer los logros y virtualidades del capitalismo. Llevado al terreno teolgico, se traducir en un intento de hacer una teologa de la sociedad liberal44 o, mejor an, una teologa de la liberacin norteamericana, que ser, como ya propuso este autor hace aos, un intento de mostrar los presupuestos teolgicos45 de una teologa del capitalismo democrtico46. Pero, antes de ascender hasta la teologa, conviene detenerse todava un poco ms en el anlisis socio-econmico NC del capitalismo. Nos parece de particular inters atender a la relectura que efectan de M. Weber y su estudio del espritu del capitalismo. Avanzaremos as en el descubrimiento de las claves de ese espritu del capitalismo y de su superioridad sobre cualquier otro sistema.
35. Ibidem, pp. 5, 26, 31...; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 262s. 36. M. NOVAK, Will it Librate?, p. 5. 37. S.M. LIPSET, Neoconservatism: Myth and Reality: Society (julio/agosto 1988), p. 31. 38. M. NOVAK, Will it Librate?, pp. 23, 24, 134. 39. N. PODHORETZ, Los nuevos defensores del capitalismo: Perspectivas econmicas 36 (1981), pp. 59-63; J. MUELLER, Capitalism: The Wave of the Future: Commentary 6 (1989), pp. 21-26. Tras el desmantelamiento del Bloque del Este, el sentimiento de triunfo del capitalismo se ha generalizado. Visin crtica matizada: Revolution in Europe, tema monogrfico de la revista Dissent (primavera 1990). Es interesante notar cmo el capital se presenta como realismo o pragmatismo enfrentado a la utopa. Pero de esta anti-utopa se desprenden consecuencias utpicas: es el camino para la realizacin de la sociedad perfecta.
40. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, pp. 235s. 41. I. KRISTOL, Reflections of a Neoconservative, Basic Books, New York 1983, p. 317. 42. P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 236. 43. N. PODHORETZ, Los nuevos defensores del capitalismo, p. 62. 44. M. NOVAK, Will it Librate?, p. 9. 45. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 11. 46. Ibidem, pp. 357s.
204
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 205
2. Relectura NC del espritu del capitalismo de Weber Berger y Novak estn de acuerdo fundamentalmente en la definicin weberiana del espritu (Geist) del capitalismo47. Recogen aquellas caractersticas que ya seal Weber como pertenecientes al ejercicio del espritu capitalista. Segn nuestros autores, comprendera: 1) la libertad de contratacin en el mercado del trabajo; 2) una racionalidad que atiende y fija los medios ms adecuados para alcanzar los objetivos previstos; 3) una actitud de empresa que persigue sus fines de acuerdo con una planificacin continuada; 4) la separacin del lugar y actividades del trabajo respecto del hogar y tareas domsticas; 5) la existencia de una red jurdica que proporciona estabilidad legal a las actividades comerciales; 6) la vinculacin con un estilo de vida urbano, independiente y confiado en sus propios medios. Pero la comprensin weberiana del capitalismo adolece de una serie de defectos que M. Novak se propone subsanar. Aqu mismo se indican ya los acentos neo-conservadores de su asuncin del espritu del capitalismo y la distancia repecto a Weber.
nales y la acumulacin de riquezas. Y lo hizo introduciendo un nuevo espritu: como humanistas, con conviccin religiosa50. Pero el paradigma weberiano margina sorprendentemente, opina Novak, a aquellos autores que ms conscientemente estaban inaugurando el nuevo orden de las eras: Weber presta escasa o nula atencin a Montesquieu, Adam Smith, James Madison, Thomas Jefferson51. Es decir, Weber atiende muy poco a la tradicin que constituye el punto de referencia neoconservador a la hora de comprender y definir el capitalismo: la ilustracin angloescocesa52. Esta prdida de vista de la tradicin que mejor ha captado el impulso hacia el crecimiento sostenido, la innovacin y la libertad de los individuos como elementos del progreso que Dios pretenda para el mundo, le va a costar a Weber incurrir en una serie de deficiencias. Hoy, dirn los neoconservadores, cuando tratamos de explicar la crisis de nuestra sociedad, no se pueden olvidar esos elementos constitutivos del espritu del capitalismo, so pena de fallar en el diagnstico. Veamos, por tanto, los correctivos que los NC introducen en el espritu del capitalismo definido por Weber.
2.2. El espritu del capitalismo es democrtico 2.1. Olvido de una tradicin Weber, cuando tiene que ejemplificar el espritu del capitalismo, recurre, junto a los predicadores del puritanismo del siglo XVIII como Baxter y Wesley, a un desta tan poco religioso como Benjamn Franklin48. Novak est de acuerdo en la eleccin. Weber supo ver que nos hallbamos ante los cimientos de la autntica revolucin en el Geist de Occidente y, en verdad, de toda la historia humana49. Franklin convirti en virtud lo que antes se consideraba un mal: el afn por los asuntos terreUna primera deficiencia de la definicin weberiana del espritu del capitalismo es que no recoge el nexo necesario entre la libertad econmica y la libertad poltica53. Es decir, al anlisis weberiano se le escap la necesidad impuesta, no por la lgica, sino por los hechos histricos, de la vinculacin entre capitalismo y democracia.
47. Ibidem, p. 44; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 25. 48. M. WEBER, La tica protestante y el espritu del capitalismo, Pennsula, Barcelona 19774, p. 44; M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 41. 49. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 42.
50. Ibidem, p. 42. 51. Ibidem, p. 46. 52. Cfr. uno de los autores que ms insiste en este aspecto: I. KRISTOL, Reflections of a Neoconservative, pp. 34, 35, 76; The Spiritual Roots of Capitalism and Socialism, en M. NOVAK (ed.), Capitalism and Socialism, AEI, Washington 1979, pp. 2s.; M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 46. 53. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 46; I. KRISTOL, Reflections of a Neoconservative.
206
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 2 0 7
Novak, como los principales autores neo-conservadores, es consciente de que el sistema econmico capitalista no impone lgicamente la vinculacin con la democracia. Cada uno de estos sistemas tiene su propia autonoma. Esto ya lo vieron Marx, Mili y Tocqueville. Incluso estos autores confiaban poco en la conexin entre capitalismo y democracia54. Histricamente, tampoco vean claro que hubiese un paralelismo entre democracia y capitalismo55. Pero los neo-conservadores piensan justamente al revs: advierten una estrecha vinculacin histrica entre ambos56, que pasar a ser esencial para el mantenimiento y sano funcionamiento del sistema. El alcance de esta laguna en el anlisis de Weber se calibra a la hora de tener una adecuada comprensin del capitalismo, imprescindible cuando, por ejemplo, se quiere hoy diagnosticar bien su enfermedad. Weber vio, genialmente, que el capitalismo es un sistema econmico que depende de un espritu moral; pero sos son slo dos de los tres componentes esenciales del sistema tal como hoy existe57. No capt que tambin el sistema poltico democrtico le pertenece al capitalismo. Cuando el capitalismo revierte a un sistema de control del Estado (como lo hizo en el fascismo y como sigue hacindolo en ciertas formas actuales de colectivismo socialista), deja de ser capitalismo y se convierte, una vez ms, en el 'Estado patrimonial'58. No hay posibilidad de la existencia del libre mercado y de la propiedad privada sin un sistema poltico que asegure el pluralismo y la defensa de las libertades fundamentales59.
El capitalismo es, por tanto, un sistema econmico que est inserto en una estructura pluralista en la que, forzosamente, es controlado por un sistema poltico y por un sistema moralcultural. M. Weber no advirti el ethos poltico del que tanto se habla en El Federalista y en La riqueza de las naciones de A. Smith60. 2.3. La racionalidad del capitalismo democrtico no es slo racional-legal El segundo aspecto criticado por Novak en la concepcin del capitalismo es la naturaleza de su racionalidad. Segn Weber, es de carcter racional-legal. Acenta Weber como propio del capitalismo la racionalidad que se aplica a descubrir los medios ms aptos para lograr un objetivo dado. Es la racionalidad de los ingenieros que miden tiempos para analizar la produccin industrial. Pero la aplicacin de la racionalidad cientfica a la industria no se limita al capitalismo democrtico, sino que, por el contrario, es endmica al socialismo cientfico. Una racionalidad de esta ndole no define con propiedad al capitalismo democrtico61. Tampoco le hace feliz a Novak el calificativo de legal. Esta alusin al carcter burocrtico, jerrquico, disciplinar, que lleva consigo la produccin guiada por el principio de la eficacia y el rendimiento impulsados por la racionalidad funcional, con ser cierta, no explica el temperamento del capitalismo democrtico. Weber ha descuidado otras dimensiones de la racionalidad que recorren el capitalismo: desde la comprensin intuitiva y el saber prctico que requiere la actividad empresarial para la administracin hbil de los negocios62, hasta la dimensin
54. Cfr. C. OFFE, Democracia competitiva de partidos y Estado de Bienestar keynesiano. Reflexiones acerca de sus limitaciones histricas, en M. THEEFEL (ed.), Parlamento y Democracia. Problemas y perspectivas de los aos ochenta, Fundacin Pablo Iglesias, Madrid 1982, pp. 47-69 (60); cfr. tambin C. OFFE, Partidos Polticos y Nuevos Movimientos Sociales, Ed. Sistema, Madrid 1988. 55. Cfr. las reflexiones de G. Therborn al respecto. 56. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 46; D. BELL, Las contradicciones culturales..., p. 27; I. KRISTOL, Reflections of a Neoconservative, pp. 202-203. 57. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 46. 58. Ibidem, p. 47. 59. D. BELL, Las contradicciones culturales..., p. 27.
60. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 58. 61. Ibidem, p. 47. 62. Ibidem, p. 48; desde otra perspectiva, vase el reconocimiento de este tipo de racionalidad no funcional en esta clase de actividades en la crtica de McCarthy a J. Habermas y su Theorie des Kommunikativen Handelns: McCARTHY, Complexity and Democracy, or the Seducements of Systems Theory: New Germn Critique 35 (1985), pp. 27-55.
208
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 2 0 9
esttica, que empuja como vio B. Brecht poco despus de la muerte de Weber, en la repblica de Weimar hacia el hedonismo, la quiebra de valores y el desatino. En suma, Weber soslay los mltiples tipos de racionalidad implcitos en el capitalismo democrtico. Su definicin de la racionalidad era harto estrecha y dejaba de lado sus capacidades innatas para un dinamismo revolucionario63. Este duro y discutible juicio de Novak se entiende sobre el trasfondo de su pretendida comprensin del capitalismo como un sistema tripartito que forma una unidad social. Y sobre la valoracin que le merece como poseedor del espritu pluralista, dinmico y humanista, que ser explosivamente revolucionario64. Esta caracterstica se aviene mal con la rigidez y el antihumanismo que entrevea el Weber del final de La tica protestante y el espritu del capitalismo65. La jaula de hierro, el estuche vaco de espritu, carente ya de motivaciones religiosas, en que se habra convertido el capitalismo y que, sin embargo, seguira funcionando sobre fundamentos mecnicos, sera una contra-ilustracin66. Para minar el juicio de Weber hay que despojarlo de sus fundamentos.
Novak acude, para criticar en este punto a Weber, al estudio de Hugh R. Trevor-Roper68. Este autor descubri que, entre los grandes empresarios de los ss. XVI y XVII, el ms notorio denominador comn no era tanto que fueran calvinistas, sino ms bien que eran todos inmigrantes69. Por esta va llega a poner los remotos orgenes del capitalismo (hacia 1500) en las ciudades catlicas de Amberes, Lieja, Lisboa, Augsburgo, Miln, Lucca70. La Contrarreforma signific la intolerancia respecto al valor religioso del comercio, favoreciendo el mercantilismo estatal frente al privado. El resultado fue un cambio que se produjo predominantemente en los pases que pertenecan a la clientela hispnica71. Segn esta tesis de Trevor-Roper, que asume Novak, el espritu del capitalismo no es ajeno al catolicismo ni es incompatible con l. No hay que buscar la clave del espritu del capitalismo en una suerte de nueva especie orgnica nativa (los empresarios calvinistas), sino que la novedad reside en las circunstancias. Lo fundamental son las circunstancias que llevaron a emigrar a dichos empresarios. Y la explicacin de estas circunstancias incluye, como dir Braudel, la complicidad activa de la sociedad, en su dimensin econmica, poltica, cultural y jerrquico-social72. Sobre todo, la relacin Iglesia-
2.4. La raz del espritu del capitalismo: el potencial creativo Weber rastre los orgenes del ethos capitalista moderno remontndolo al calvinismo. Advirti que el capitalismo parece haber tenido xito primero y con mayor permanencia en los pases protestantes67. Pero esta tesis tiene el doble peligro de simplificar excesivamente el cuadro histrico y de dejar escapar el factor decisivo del espritu capitalista.
68. H.R. TREVOR-ROPER, Religin, the Reformation and Social Change, en The European Witch-craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, and Other Essays, Harper & Row, New York 1969 (trad. cast. en Ed. Vergara). Para una postura crtica frente a Trevor-Roper, cfr. L. STONE, El pasado y el presente, FCE, Mxico 1986, pp. 139s. 69. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 295. 70. H.R. TREVOR-ROPER, Religin..., p. 21; M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 295. Esta misma opinin se deduce de F. BRAUDEL, La dinmica del capitalismo, Alianza, Madrid pp. 77s. (contra Weber, p. 79). 71. Una de las consecuencias que deducir M. Novak de esta tesis es la explicacin estructural del retraso de Latinoamrica con respecto a Norteamrica: se debe al predominio en aqulla de estructuras cuasi-feudales que imposibilitaron la actividad y el impulso empresarial privado. Esta tesis ha sido popularizada y usada por el imperialismo norteamericano en Latinoamrica; cfr. su presencia en la novela de M. ARGUETA, Un da en la vida, UCA, San Salvador, p. 76. 72. F. BRAUDEL, La dinmica del capitalismo, pp. 77.
63. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 47; D. BELL, Las contradicciones culturales..., pp. 24s. 64. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 48. 65. M. WEBER, La tica protestante..., pp. 375s. 66. Ibidem, p. 259. 67. Ibidem, pp. 29s; M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 259; P.L. BERGER, La revolucin capitalista, p. 23.
210
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 211
Estado que favorezca, y no obstaculice, el afn empresarial privado. Esta mirada sobre las condiciones estructurales (circunstancias) que subrayan estos autores en el origen del capitalismo pone de manifiesto el rasgo caracterstico del capitalismo: su potencial creativo. Ofrece las condiciones para el despliegue de las capacidades personales, al no poner trabas a la aplicacin sostenida de la inteligencia prctica a las actividades econmicas, es decir, al crecimiento sostenido (Weber). Novak ver en toda la tradicin judeo-cristiana la capacidad para motivar y favorecer esta tica de la produccin. No deja de lamentar, con Trevor-Roper, que la Iglesia Catlica Romana haya sido ciega para captar ese potencial creativo del capitalismo democrtico73; pero, en s, no hay oposicin. Por esta razn aspira a abrir los ojos de los intelectuales catlicos sobre estas virtualidades del sistema capitalista democrtico y a cerrar el paso a los que difunden la opinin contraria. Insinuamos ya el alcance que esta visin histrica de los orgenes y la esencia del capitalismo va a tener en la valoracin actual sobre la crisis de la sociedad moderna.
cristianismo75. Accedemos, siguiendo su esfuerzo, al modo como comprenden los neo-conservadores las relaciones religinsociedad, concretamente en el capitalismo democrtico. 3.1. El carcter social de la religin Frente a las tesis privatizantes de la teora de la secularizacin, que reduce la existencia y funciones de la religin en la sociedad moderna a la esfera privada (individuo, familia), los neo-conservadores reivindican su funcin social. Ciertamente, no ser la de legitimar directamente las actividades poltico-econmicas. Pero s que toman en cuenta: a) la presencia institucional de la religin a travs de iglesias, sinagogas, universidades, peridicos, editoriales, canales de TV, asociaciones de intelectuales..., que no se limita a la privacidad de la conciencia moral76; b) el influjo que ejerce (y debe ejercer) la religin a travs de la configuracin del ethos social, que nunca ser, matiza Novak, el de dirigir el sistema, sino el de influir indirectamente, inspirando a millones de individuos y compitiendo con ideas y smbolos ajenos en un mercado pluralista77.
3. La afinidad judeo-cristiano-capitalista El concepto weberiano de afinidad1* est muy presente en el tratamiento religioso neo-conservador del capitalismo. Se puede afirmar que es la hiptesis que sintetiza su esfuerzo de sanear el sistema del capitalismo democrtico y la tica puritana. Hay una familiaridad, afirman, entre el sistema econmico capitalista de libre mercado, el sistema poltico democrtico y la religin cristiana. Sobre esta afinidad va a trabajar masivamente' M. Novak. No se trata de cristianizar el sistema, sino de mostrar la congruencia interna entre capitalismo democrtico y
73. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 297. 74. M. WEBER, La tica protestante..., pp. 93, 107.
75. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, pp. 69s. Novak tiene suficiente formacin teolgica y sutilidad democrtico-pluralista como para no tratar de hacer una sociedad cristiana. Pero su tratamiento, a la bsqueda de congruencia y de afinidad, no deja de ser un modo de utilizar la religin en favor del sistema. 76. Ibidem, p. 71; Visin renovada de la sociedad democrtica, CEEE, Mxico 1984, pp. 44-45. Sobre este aspecto habra que tener en cuenta, para situar el anlisis neo-conservador, que los NC hablan desde Estados Unidos, donde: 1) segn Gallup, el 69 % de los norteamericanos son miembros de alguna iglesia, y el 40 % asisten a los servicios religiosos semanales (cfr. Religin in America, Princeton 1981, pp. 4-5); y 2) se le reconoce a la religin una gran influencia en la vida poltica norteamericana, al ser las iglesias los centros de activismo: cfr. S.M. LIPSET, Religin in American Politics, en M. NOVAK (ed.), Capitalism and Socialism, pp. 61-85; vase tambin N. CHOMSKY, La enfermedad de la democracia americana: El Pas (29-X11986). M. NOVAK (Visin renovada..., p. 62) sintetizar esta situacin diciendo: Los Estados Unidos son quiz el pas ms religioso del mundo moderno en su prctica y en sus actitudes explcitas. Cfr. tambin A.M. GREELEY, Religions Change in America, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)/London 1989 77. M. NOVAK, Visin renovada..., pp. 71-72.
212
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 2 1 3
Ahora bien, qu puede hacer la religin en una sociedad pluralista y democrtica?; a qu se reduce su pretendida influencia? Novak aborda una desasosegante pregunta para los telogos polticos y los socilogos de la religin en las sociedades secularizadas de Occidente78. Sus propuestas son esperanzadoras, supuesto que la filosofa subyacente al pluralismo es congruente con la comprensin judaica y cristiana de la vida humana, que incluye una visin de la historia, del pecado y de la comunidad79.
3.2. Las races evanglicas del capitalismo La tesis de la afinidad entre capitalismo de mercado, democracia y tradicin judeo-cristiana tiene una expresin fuerte en Novak: le permite hablar de races evanglicas del capitalismo80. Como la democracia, el capitalismo brot de un suelo especficamente judeo-cristiano. Sus prejuicios son tambin judeocristianos. Su tica es, en alguna medida, sustancialmente aunque no del todojudeo-cristiana81. Especificando estas afirmaciones rotundas: a) El carcter social del capitalismo ofrece afinidad con el carcter social del Reino de Dios y la preocupacin cristiana por el bien y la salvacin de todos. Contra un difundido prejuicio, el capitalismo no es individualista. Como se ve en A. Smith, su objetivo no es la riqueza de los individuos, ni la riqueza de Gran Bretaa, sino la riqueza de las naciones, de todas las naciones sin excepcin82. De ah que Novak acente la tica de la organizacin, como constitutiva del capitalismo,
y la produccin de un individuo comunitario. Lo que otros pensadores juzgan que ha sido fruto del socialismo y su confrontacin con el capitalismo, al que ha conseguido humanizar, Novak lo atribuye a la tica del capitalismo: el surgimiento de sindicatos, la administracin colectiva, el reparto de utilidades, los plazos de pensin, etc.83. b) El mercado como promotor de libertad e interdependencia ofrece familiaridad profunda con la tradicin judeo-cristiana, promotora de hombres libres que ejerciten actos libres de la conciencia personal. De nuevo sern A. Smith y Madison los hombres en los que vea Novak la clave explicativa de un sistema econmico basado en el libre mercado y en los incentivos personales. No requiere para su funcionamiento la resolucin previa de las diferencias ideolgicas, teolgicas o filosficas. Deja a cada persona en libertad, con lo que refuerza el ideal de la integridad personal en todas las esferas84. Esta actitud abierta favorece el pluralismo y la tolerancia y revelar abundantemente la existencia del pecado, es decir, del mal uso de la libertad. Pero, lejos de imposiciones ideolgicas totalitarias, trabajar con realismo por proteger sus libertades econmicas. Esta indiferencia ideolgica hace de las actividades econmicas un elemento de conjuncin e interdependencia entre los hombres. Sin olvidar que la libertad en la esfera econmica complementa la de la esfera moral-cultural, que defiende la conciencia de cada persona, y la de la esfera poltica, que defiende los derechos humanos de todas las personas85. c) La concepcin abierta de la historia humana, segn el espritu del capitalismo, es afn a la concepcin abierta y entregada a la responsabilidad libre del hombre de la tradicin judeo-cristiana86. A esta afinidad entre la creatividad capitalista y la responsabilidad cristiana la denomina Novak, con el telogo B. Lo83. 84. p. 176. 85. 86. Ibidem, pp. 66-67. Ibidem, p. 68; I. KRISTOL, Reflections of a Neoconservative, Ibidem, p. 68. Ibidem, p. 69; El espritu del capitalismo democrtico, pp. 73s.
78. A ttulo de ejemplo, recordemos entre los telogos a J.-B. Metz, J. Moltmann y J.-P. Jossua; entre los socilogos de la religin habra que citar, junto a P.L. Berger y Th. Luckmann, a B.R. Wilson, R.N. Bellah y Ch.Y. Glock. 79. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 72; Visin renovada..., p. 45. 80. M. NOVAK, Visin renovada..., pp. 64, 71; \. KRISTOL, Reflections of a Neoconservative, p. 57. 81. M. NOVAK, Visin renovada..., p. 65. 82. Ibidem, p. 66.
214
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O ETICAS DEL NL RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 215
nergan, probabilidad emergente87. Supone la puesta en marcha de todas nuestras capacidades y la bsqueda de las mediaciones adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. De ah que el talante que la impulsa sea realista, sobrio, meliorista y poco dado a entusiasmos gnstico-mesinicos. Su gran enemigo ser, precisamente, la inflacin verbal, utpica, tal como la ven los neo-conservadores encarnada hoy en el socialismo, aun democrtico88. d) La vigilancia permanente frente a la concepcin de la libertad ofrece afinidad con la concepcin judeo-cristiana del pecado89. El capitalismo, como la democracia, est basado en la concepcin de la radical ambigedad y capacidad destructiva de la voluntad humana. De ah que trate de vigilar y proteger su libertad. Para ello debe atender (y sta es una preocupacin constante neo-conservadora) a los peligros de la tirana, principalmente la del Estado, pero tambin la del poder particular desmesurado90. No aspira a eliminar el pecado91, sino a disminuir las consecuencias indeseadas92, y opta por favorecer la libertad y evitar la tirana, frente a la estrategia econmicopoltica socialista de evitar las desigualdades, o la tradicional de evitar el desorden. Al final, inspirado en Maritain, Novak reiterar su hiptesis: el capitalismo, como la democracia, tiene races bblicas. Y el recuerdo es tanto ms importante cuanto ms olvidada y amenazada est dicha afinidad. Asistimos, opinan estos autores neoconservadores, a una autntica reaccin de la cultura adversaria de la nueva clase intelectual contra el capitalismo.
Y esto ocurre tambin dentro de las iglesias93. Por esta razn, la tesis de la afinidad tiene una intencin poltica clara: oponerse a las tendencias izquierdistas. Novak dir que su esfuerzo por construir una nueva tecnologa de la ciencia econmica capitalista servira a un alto fin si no hiciera ms que promover la elucidacin crtica y destronar los usos ideolgicos del lenguaje religioso94. Entre stos, se hallan dos tipos de teologa a los que Novak ataca con acritud panfletaria: la teologa poltica contempornea de J. Moltmann y J.-B. Metz y la teologa latinoamericana de la liberacin95. Su propuesta, utilizando la experiencia de Niebuhr, el telogo socialista americano defraudado al fin de su vida, ser la del capitalismo democrtico96. Vamos a indicar brevemente los rasgos ms importantes de esta teologa del capitalismo democrtico. Accedemos al ltimo peldao de la justificacin del capitalismo democrtico por la va sacralizadora. 4. Teologa del capitalismo democrtico Dos han sido las vas utilizadas por M. Novak para su esbozo del capitalismo: a) la traduccin en categoras econmico-capitalistas de las reverberaciones de los dogmas centrales del cristianismo; b) las principales ideas bblicas que parecen inspirar el nuevo sistema socio-econmico del capitalismo americano. Dos mtodos que quiz se puedan considerar complementarios; pero, dado el grosero concordismo que recorre el primer intento, parece como si el autor quisiera inclinarse en sus ltimas publicaciones por el segundo. 4.1. Una teologa del capitalismo democrtico As titula Novak el ltimo captulo de su libro El espritu del capitalismo democrtico91. Su pretensin es citar doctrinas religiosas que han tenido gran poder para llevar a la comunidad,
87. Ibidem, p. 69: El espritu del capitalismo democrtico, p. 77. 88. Ibidem, p. 69; El espritu del capitalismo democrtico, p. 74; I. KRISTOL, Reflections of a Neoconservative, pp. 80s.; Id., The Spiritual Roots of Capitalism and Socialism, en M. NOVAK (ed.), Capitalism and Socialism, pp. 2s. 89. M. NOVAK, Visin renovada..., p. 70; El espritu del capitalismo democrtico, pp. 85s. 90. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 87. 91. Ibidem, p. 89. 92. Ibidem, p. 92.
93. Ibidem, pp. 257s. I. KRISTOL, The Spiritual Roots..., p. 8. 94. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 259. 95. Ibidem, caps. 15 y 17; cfr. Will it Librate? 96. Ibidem, cap. 19, pp. 337s. 97. Ibidem, p. 360. En lo que sigue tendremos en cuenta el cap. 20 de El espritu del capitalismo democrtico.
216
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 217
lenta y azarosamente, como una fuerza real, el desarrollo econmico, la libertad poltica y la adhesin moral-cultural al progreso. Seguir la versin cristiana de seis doctrinas que han impulsado en la historia el surgimiento del capitalismo democrtico:
a) LA TRINIDAD
Novak destaca la comunidad en el concepto cristiano de Dios. Despus se lanza a una desaforada analoga con varios aspectos del capitalismo democrtico, especialmente la ereccin de una comunidad humana sin daar la individualidad. Para ello, la separacin y autonomizacin de los diversos mbitos (poltico, econmico, legal) es fundamental, como tambin las estructuras intermedias entre Estado e individuo.
b) LA ENCARNACIN
entiende la desigualdad constitutiva de los seres humanos. Las analogas tras un mohn de disgusto con un capitalismo atravesado por la bsqueda del xito material cimentado en las virtudes puritanas, le llevan a equiparar ste con la bsqueda conjunta (competer) de la salvacin cristiana. El medio dinero es un elemento neutro, inocente en s mismo, de esta carrera tras el xito que, realizada dentro del sistema americano, se transforma en el tocquevilliano inters propio bien entendido y, por consiguiente, en inters pblico. Estamos lejos del equivocado y tendencioso juicio dir Novak que supone que el espritu competitivo por el dinero es el peligro espiritual ms mortal para la humanidad.
d) PECADO ORIGINAL
El Dios cristiano se aviene a descender e ingresar en la historia humana como un hombre cualquiera. Respeta, por tanto, la historia y sus limitaciones. De aqu salta Novak a una espiritualidad del realismo capitalista. Critica el evasionismo utpico socialista y propugna el respeto al mundo tal cual es, en su ambigedad radical que no permitir nunca realizar aqu el Reino. El paso al mundo econmico-poltico de la doctrina de la Encarnacin sirve para exaltar la simplicidad y practicidad de la revolucin americana y de la economa de la bsqueda del inters propio rectamente entendido98.
c) COMPETITIVIDAD
Es un leit-motiv de Novak la afinidad entre la concepcin cristiana del pecado y el capitalismo. Se funda as una concepcin pesimista, una reservada fe, de la naturaleza humana, daada en su libertad y perturbada en sus pasiones. La economa poltica capitalista funciona con esta teora del pecado. De ah que combata la tirana, fragmente y controle el poder, pero no combata el pecado. Es tolerante por mor de la libertad con el vicio, pero busca en un equilibrio de medidas y control una decencia y generosidad en la vida cotidiana.
e) LA SEPARACIN DE LOS REINOS
Novak saca del ejercicio responsable de la libertad humana cabe Dios motivo para presentar la vida cristiana como una lucha competitiva. No slo esfuerzo y lucha, sino competitiva. As se
En este punto Novak se vuelve luterano y apela a la separacin de los dos reinos, el del Csar y el de Dios, como doctrina cristiana fundamental. Sienta as la divisin Iglesia-Estado y el pluralismo socio-cultural. Algo que est en el fondo, dir, del pluralismo estructural del capitalismo democrtico. Y, lo que es ms importante, se sientan las bases para un sistema polticosocial y econmico de la libertad: libertad de mercado y libertad moral-cultural, de pensamiento y valores.
f) CARIDAD
98. M. NOVAK, Free Persons and the Common Good, Madison Books, Lenham/New York/London, p. 73, donde insiste en parecidas ideas.
El amor caritativo es una concepcin profundamente judeo-cristiana. Se funda en el Dios bblico compasivo y fiel. Cuando se pone esta doctrina en correlacin con un sistema econmico, se
218
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 2 1 9
nos plantea el problema de cmo liberar la creatividad y la productividad humanas enfrentando de manera realista su pecaminosidad. Para ello la versin capitalista de la caritas cristiana har hincapi en la productividad, el lucro y el activismo como mejor forma de alcanzar el ideal de la autonoma individual respetar el bien del otro como tal y un ideal de comunidad. El tono y el talante teolgicos de M. Novak quedan explicitados, mejor que con ningn comentario, con dos botones de muestra, autnticas perlas del quehacer y sentir de nuestro autor: Durante muchos aos, uno de mis textos preferidos de la Escritura fue Isaas 53,2-3: 'Creci en su presencia como brote, como raz en el pramo: no tena presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas ni aspecto que nos cautivara. Despreciado y evitado de la gente, un hombre hecho a sufrir, curtido en el dolor, al verlo se tapaban la cara; despreciado, lo tuvimos por nada'. Quisiera ampliar estas palabras a la 'Business Corporation' (M. Novak / John W. Cooper [eds.], The Corporation: A Theological Inquiry, AEI, Washington DC, 1981, 203). Pocas palabras han inventado un incentivo tan inocente en s mismo, tan automultiplicador, tan creador de vnculos sociales y que tanto dependa de la salud global de la sociedad (como es el dinero). Por todos estos motivos, parece equivocado suponer que el espritu competitivo por el dinero sea el peligro espiritual ms mortal para la humanidad (M. Novak, El espritu del capitalismo democrtico, 374).
burdos, hay una intencin insistente en presentar la creatividad competitiva capitalista como el motor impulsor del inters propio bien entendido99, que producir el bien comn, la comunitariedad y hasta la solidaridad que alcanza la fraternidad. 4.2. Tres ideas bblicas y el novus ordo capitalista Las tres ideas bblicas, entre otras, que yacen tras el capitalismo democrtico han sido sometidas durante largo tiempo, dir Novak, al mtodo crtico racionalista del ensayo y el error en la sociedad americana100. Su xito confirma su bondad. En el fondo, estamos ante una repeticin, va bblica, de las ideas centrales ya sealadas.
a) LA NOCIN JUDEO-CRISTIANA DE PECADO
El NC acenta esta condicin pecadora del hombre. Funda aqu una desconfianza crtica en el hombre y sus realizaciones. Para Novak, subyace a esta nocin judeo-cristiana la divisin de sistemas en la sociedad, la divisin de poderes dentro de cada sistema y una generalizada actitud que busca siempre comprobar lo que se afirma y equilibrar toda la relacin de poder. Incluso llegar a ver en esta tradicin bblico-republicana la desconfianza acerca del poder poltico sobre las instituciones econmicas. La tradicin calvinista y republicana americana es la que mejor ha sacado las consecuencias poltico-sociales del dogma
Es difcil sustraerse a la impresin de que en este ensayo teolgico ha estado Novak sacralizando las instituciones americanas del capitalismo democrtico e, incluso, teologizando la poltica del mercado total (F. Hinkelammert). Todo el pretendido correlacionismo es un ejercicio de justificacin, bajo el manto teolgico, de aspectos del capitalismo, como la competitividad, las multinacionales, etc., que resultan sorprendentes y escandalosos. Entre los rasgos llamativos y curiosos, por exticos y
99. Concepto que Novak y los NC toman de A. TOCQUEVILLE, Democracia en Amrica, Alianza, Madrid 1980, vol. 2, p. 109. Cfr. el lugar que este concepto ocupa en M. NOVAK, Hacia el futuro, p. 24, y en Free Persons and the Common Good, pp. 55s. Crticamente, H. ASSMANN / F.J. HINKELAMMERT, A Idolatra do Mercado. Ensaio sobre Economa e Teologa, Vozes, Petrpolis 1989, pp. 44s; F.J. HINKELAMMERT, Democracia y totalitarismo, Ed. Dei, San Jos (Costa Rica) 1987, pp. 180s., 229s.; E. TAMEZ/ S. TRINIDAD (eds.), Capitalismo: violencia y anti-vida, Dei-Educa, San Jos (Costa Rica) 1978, vols. I y II. 100. M. NOVAK, Will it Librate?, pp. 39s.
220
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 2 2 1
del pecado. Las precauciones auxiliares que se deben tomar frente a todo poder y gobernante, segn Madison, sealan una tradicin sensible al centralismo y al crecimiento de todo poder. El lema ser 'In God we Trust'. Esto es, Nobody else. Los hombres son pecadores. El realismo, la sobriedad, el rechazo de la utopa y la bsqueda de un meliorismo continuo, pero alejado de ensueos, ser familiar a esta tradicin democrtico capitalista.
asociacionismo voluntario que tanto llam la atencin a Tocqueville. Novak no dir que el sistema de mercado es una encarnacin de este libre asociacionismo. Su prctica del egosmo ilustrado se torna, a travs del mecanismo del mercado, atencin al otro. En un arrebato teolgico-econmico, Novak ver al impulso creativo hermanarse con esta orientacin solidaria del mercado. El resultado sern millones de pequeos empresarios en la base de la actividad econmica (que l llamar comunidades de base102) impulsando una actividad asociativa de millones de pequeas asociaciones.
b ) E L HOMBRE, IMAGEN DE DlOS CREADOR
El concepto judeo-cristiano, que se halla al comienzo del Gnesis, acerca de la condicin de imagen del Dios creador que es propia de todo hombre ense a los primeros americanos que la vocacin de los cristianos, judos y humanistas no puede ser la de ser pasivos, resignados y reconciliados con la historia, sino, por el contrario, la de cambiar la historia, ser creadores, pioneros, y perseverar en la invencin de un nuevo orden. As sintetiza Novak101 una idea que cada vez ocupa un puesto ms central en su intento de hacer una teologa del capitalismo democrtico. En continuidad con A. Smith, ver una nueva moralidad que impregna al sistema econmico que encarna este espritu de creatividad, inventiva y marcha hacia adelante. Estamos ante el autntico espritu del capitalismo. Una concepcin del mundo que termina, como deca A. Lincoln, mejorando las condiciones de todos.
5. Las funciones de la religin neo-conservadora El recorrido anterior nos permite preguntarnos, en una primera visin evaluadora de este tratamiento neo-conservador de la religin en el capitalismo democrtico, cules son sus aportaciones y debilidades.
5.1. Las aportaciones NC al debate sobre la religin en la sociedad moderna No hay duda de que en el haber de los neo-conservadores hay que poner la revisin de la frecuentemente declarada inanidad de la religin en la sociedad moderna. La tesis simplificada de la secularizacin y la privatizacin de la religin dej a menudo sin alcance socio-cultural el problema, visto por Weber, del desencantamiento del mundo y la autonoma de las diversas esferas de valor. En esta situacin, como hoy pone de manifiesto la polmica entre postmodernos y tericos crticos (J.-F. Lyotard y J. Habermas), se hace particularmente aguda la pregunta por la unidad sociocultural en la sociedad actual o el modo de
c) EL HOMBRE, INDIVIDUO COMUNITARIO LIBRE
Es una idea distintiva tambin de la tradicin judeo-cristiana. Basada en la libertad, no en el nacimiento, el color de la piel, el territorio o la unidad religiosa, condujo en Norteamrica al
101. Ibidem, p . 40; Hacia el futuro...,
pp. 27s.; Free
Persons...
102. M. NOVAK, Will it Librate?, p . 80.
222
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC
223
franquear los juegos de lenguaje hetereogneos (la ciencia, la tica, la poltica). La propuesta neo-conservadora suena a recuperacin tradicional e interesada de la religin. Pero la visin de Bell de que ni el control poltico ni la ingeniera social pueden sustituir a las tradiciones valorativas y morales de la sociedad, que tienen su fuente ltima en las concepciones religiosas que alienta una sociedad, merece ser examinada con cuidado. No se trata de volver a una unidad cosmovisional religiosa, sino de atender a una problemtica compleja en la que se dan cita las cuestiones de la identidad colectiva, de la integracin social y de la tica cvica. Desde Durkheim y sus representaciones colectivas, pasando por Weber, hasta C. Castoriadis y su imaginario y la creacin de significado socio-histrico, estas cuestiones limitan con la religin. Tampoco est de ms apuntar el mrito de las aportaciones neo-conservadoras: su llamada de atencin acerca de las repercusiones ideolgicas y socio-polticas de las teologas o discursos sobre Dios. Preocupados por la poltica exterior norteamericana y por el miedo a la expansin comunista (y socialista), su atencin a Latinoamrica y la teologa de la liberacin, e incluso a la teologa poltica centroeuropea, distan mucho de adolecer de la culpable ignorancia o la escasa atencin que la izquierda (sobre todo espaola) dedica a la capacidad movilizadora de la religin. Claro est que su preocupacin llega a ser un problema de Estado, como lo demuestran la Declaracin de Santa Fe y, anteriormente, el Informe Rockefeller. Por esta va se llega a un poder poltico que toma partido en cuestiones teolgicas y un Estado que se declara instancia de la ortodoxia religiosa.
5.2. Funciones sociales de la religin NC Resulta llamativa la importancia concedida por el neoconservadurismo americano a la religin, tanto para explicar la crisis cultural del sistema como para superarla. Pero la atencin prestada resulta sospechosa de manipulacin interesada. El centro de sus preocupaciones lo ocupa la salud del sistema y, concre-
tando ms, del funcionamiento de los subsistemas econmicos (de libre mercado, segn las propuestas neo-liberales de los Hayek y M. Friedmann, que no desdicen ni Kristol ni Novak) y de la democracia representativa con una administracin pblica descargada de las excesivas obligaciones adquiridas en la poca expansionista del Welfare State. La preocupacin weberiana por el impacto socio-econmico de la religin a travs de la configuracin de un modo de ver el mundo y de comportarse en l, se transforma aqu en unilateral: inters por ver cmo se pueden aprovechar las potencialidades de una tradicin (la judeo-cristiana) para recuperar aquella tica o sistema moral-cultural que estabilice y favorezca el desarrollo de un modo de concebir la sociedad (la democrtico-capitalista). Del intento de explicacin (Weber) hemos pasado a un intento de utilizacin teraputico-social y legitimador. Es un intento de utilizacin teraputico-social de la religin cristiana, ya que, al final, no hay consideracin de la religin en s misma, atendiendo a su propia lgica, sino supeditacin a una necesidad: superar la crisis. Se trata de utilizar la religin (una nueva teologa econmica, segn Novak) para legitimar el capitalismo democrtico. La hiptesis de la afinidad electiva entre capitalismo, democracia y cristianismo est al servicio de una tarea iedolgica doble: 1) contrarrestar la pretendida legitimacin que el socialismo obtiene a travs de las teologas poltica y de la liberacin; y 2) obtener credibilidad y apoyo para el proyecto del neoliberalismo capitalista. No hay ms que pensar que las declaradas afinidades entre capitalismo y cristianismo, que llevan a Novak hasta las races evanglicas del capitalismo, pueden, en su generalidad y oferta de buenas intenciones, convenir perfectamente (y, sin duda, mejor, como temen los mismos Novak y Kristol) al socialismo. De hecho, los histricos logros sociales que l atribuye al capitalismo, para confirmar la tesis de la supremaca mediadora de ste sobre el socialismo, son muy discutibles. La pretendida recuperacin social de las funciones de la religin termina, por la va neo-conservadora, incurriendo nuevamente en un sometimiento funcional de la religin a las necesidades del sistema. Si la privatizacin de la religin, como
224
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 225
vio Weber, reduca la relign a interiorismo y consuelo existencia! del burgus (J.B. Metz), la religin con funciones sociales neo-conservadoras responde al cambio de necesidades de la sociedad burguesa capitalista actual. 6. Algunas objeciones a la teologa poltica NC El intento NC suscita una serie de interrogantes y sospechas. Quisiera plantear las principales objeciones que, a mi juicio (y al de otros crticos), presenta esta teologa poltica NC. 6.1. Interpretacin distorsionada La primera reaccin que produce la lectura de los logros y liberaciones del capitalismo, segn el NC, es de sorpresa e incredulidad. Sorpresa, porque yo nunca haba visto tantos y tan diferentes xitos aplicados exclusivamente al sistema capitalista. El que exista una interrelacin entre la nueva ciencia moderna, por ejemplo, y el capitalismo, no quiere decir que se puedan hacer interpretaciones histricas tan masivas como las de Novak, con la impresin de que estamos ante efectos producidos nicamente por el sistema capitalista. Cuando llegamos al caso de logros sociales como la reduccin de la jornada laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y salario y otras conquistas sociales que redundan en una distribucin ms igualitaria, desconocer la importancia de las luchas sociales, del movimiento obrero y de los sindicatos y partidos polticos de izquierdas es cegarse a la realidad histrica. Pero, si algo nos ensea el NC, es a ser conscientes del carcter interpretado y aun distorsionado, jams desnudo, de los hechos histrico-sociales. Estamos ante una guerra ideolgica. Los NC no parecen dispuestos, en esta refriega, a conceder que, aunque el socialismo sea una idea muerta (I. Kristol), sin embargo, sirvi para humanizar al capitalismo. Hay que seguir el consejo de P.L. Berger y practicar el arte de la desconfianza nietzscheana, que ubica a los actores y sus ideas dentro de la sociedad y trata, en el mismo proceso, de descubrir sus intereses creados.
6.2. Aportaciones ambiguas Han sido varios los crticos que han reconocido que los autores NC tienen el mrito de plantear con realismo cuestiones que la teologa poltica y la teologa de la liberacin no han abordado con claridad. Se trata del problema de las mediaciones: cmo hacer efectiva la opcin por los pobres. Porque no es el que dice El pobre, el pobre! el que entrar en el Reino de los cielos, sino aquel que realmente pone en accin un sistema econmico que ayude al pobre a no serlo ms103. La cuestin, por tanto, no es de retrica, sino de anlisis econmico-poltico. Cmo incrementar la produccin, cmo distribuirla menos desigualmente y cmo hacer todo ello compatible con el crecimiento de instituciones libres104. Hay que reconocer que la teologa poltica y la de la liberacin no han abordado ni contestado (quiz porque no pueden) suficientemente a todo lo que suponen estas cuestiones105. Hombres como J.L. Segundo son plenamente conscientes de este dficit de la teologa de la liberacin. Pero la solucin capitalista democrtica que a menudo se quiere imponer en regiones como Centroamrica parece tener eco en el NC. Estn demasiado seguros de la bondad y el xito de su sistema. Llama tambin poderosamente la atencin que se rechace el llamado socialismo democrtico106. El temor a que el control del mercado degenere en centralismo y las ingerencias estatales se deslicen hacia el colectivismo, no es razn suficiente
103. Ibidem, p. 125; Hacia el futuro..., p. 69. 104. PAWLIKOWSKI, Modern Catholic Teaching on the Economy: An Analysis and Evaluation, en B. GRELLE / D.A. KRUEGER, Christianity and Capitalism (cit. en nota 9), p. 23; I.B. COBB, Christianity, Political Theology and the Economic Future, Ibidem, pp. 209s. 105. Vase, con todo, el esfuerzo de H. ASSMANN / F.J. HINKELAMMERT (A Idolatra do Mercado) por abordar las cuestiones econmicas desde la teologa de la liberacin. No obstante, y sin menospreciar el esfuerzo, se puede dudar de que la problemtica econmica est resuelta. 106. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, p. 369; cfr. Will itLibrate?; N. PODHORETZ, Los nuevos defensores del capitalismo, p. 61. Crticamente, M. HARRINGTON, Socialism: Past and Future, Arcade, New York 1989; R. DAHL, Free Markets. Social Reality and Free Markets: Dissent (Spring 1990), pp. 224-228.
226
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 227
ni convincente en un momento en que no hay economa sin intervencionismo estatal y en que el mercado libre es un modelo que existe nicamente en los libros de texto. Sorprende la escasa crtica que recibe el mercado no controlado, la tendencia a la concentracin de poder, etc. Incluso el realismo del siglo de la poltica econmica socialdemcrata107 y las crticas al desarrollismo hechas por los nuevos movimientos sociales no dejan de plantear una serie de peligros del capitalismo, aun democrtico. Berger y Benne reconocen que el capitalismo puede ser rapaz y explotador, y sus beneficios pocas veces se reparten conforme al valor moral de los individuos que los reciben. Hay, asimismo, una tendencia imperialista a comercializar la sociedad y la cultura. Estos aspectos no son sopesados, a la hora de las alternativas. Parece que la ideologa (y tradicin) etnocntrica pesa definitivamente. La libertad se traga a la solidaridad. Los NC no equilibran estos dos principios. 6.3. Afinidades teolgicas escandalosas Al intento de una ideologa del capitalismo democrtico, que tiene en Novak a su mximo representante, hay que agradecerle la claridad y rotundidad de su pretensin. Nos evita el andar con imputaciones: su objetivo, repetido como leit-motiv, es justificar teolgicamente el capitalismo democrtico frente a la nueva clase de la cultura adversaria presente en la teologa poltica centroeuropea (Moltmann, Metz) y en la teologa de la liberacin. Sin referirnos ya ms a la peregrina interpretacin que Novak hace de los principales dogmas cristianos en su obra ms famosa y extendida (El Espritu del capitalismo democrtico, cap. 20), plantear algunas cuestiones a las tres ideas bblicas fundamentales donde l ve justificado el capitalismo democrtico y su economa de mercado.
Lo menos que cabe decir es que tanto la idea del pecado como la de la imago Dei y la comunitariedad del hombre se pueden aplicar tambin como vio Schumpeter a las pretensiones del socialismo democrtico. Realismo, control de los poderes, respeto de la libertad, valoracin del trabajo creador y bsqueda de la solidaridad en la justicia convienen ms a los ideales socialistas que a los capitalistas. En principio, no se ve cmo se puede deducir una aplicacin exclusivista y acaparadora de estas ideas bblicas a un sistema especfico, si no es tras las mediaciones de mltiples interpretaciones, que, como hemos indicado, tienen ms de opcin ideolgica que de anlisis objetivo. Hay momentos en que tales mediaciones ideolgicas se advierten. Por ejemplo, cuando M. Novak ve en el concepto del hombre-imagen-del-Dios-creador, a travs de la creatividad competitiva, una afinidad con las propuestas del capitalismo democrtico108. Novak transforma \a competitividad en virtud teologal (caridad), y desde aqu, a travs de mediaciones realistas, en el nico camino de respeto al otro y de fraternidad. Su nfasis en la base individual de la vida econmica no concuerda del todo, a pesar de sus esfuerzos, con la solidaridad acentuada por Laborem Exercens. Resulta una interpretacin al menos muy discutible el que el mecanismo de mercado transforme el egosmo ilustrado en comunitariedad y no en corporativismo. Aqu s que la desconfianza en la pecaminosidad del hombre se transmuta en confianza acrtica liberal en la estructura109. Uno sospecha que se trata de encubrir uno de los puntos flacos del capitalismo110. El canto a la tica de la cooperacin capitalista, los orgenes premodernos del individualismo occidental asociado posteriormente con el capitalismo (Berger), la concepcin tradicional, emotiva y nostlgica de
107. R. DAHRENDORF, Al final del siglo socialdemcrata, en Las oportunidades de la crisis, Unin Editorial, Madrid 1983, PP- 14s.
108. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, pp. 158s.; Hacia el futuro, pp. 27s. 109. J.-Y. CALVEZ, Capitalisme dmocratique?: Choisir 329 (mai 1987), pp. 23-25 (25). 110. I. CAMACHO, El capitalismo y la justicia internacional: Revista de Fomento Social 73 (1989), pp. 21-43 (42); A. GUILLEN, Los valores de la economa de mercado: Revista de Fomento Social 73 (1989), pp. 7-21.
228
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 229
comunidad del catolicismo y del socialismo11' tienen, sin duda, su punta de verdad; pero deducir el individualismo comunitario de la prctica econmica del mercado y sus virtudes es una simplificacin tica y real. Slo se puede entender como un intento de obtener esa solidaridad que, como ha visto D. Bell, constituye una necesidad para el funcionamiento justo de una sociedad y su legitimacin. Pero que sea deducible del asociacionismo econmico voluntario, es otro cantar. Nos hallamos ante un proceso de sacralizacin del mercado que trata de conferir plausibilidad humanizadora al capitalismo. Para conseguir su objetivo justificador del capitalismo, Novak adopta la estrategia denigradora de sus contrarios. Hay un relativo avance, en los ltimos escritos de este autor, respecto a su famosa obra El espritu del capitalismo democrtico. Ahora parece que sabe y matiza ms respecto a los telogos de la liberacin. Ensalza la espiritualidad de Gustavo Gutirrez y no es tan masiva la imputacin marxista a la teologa de la liberacin, pero la estrategia descalificadora y de libelo se vuelve a utilizar a menudo. As, cuando se insiste en el marxismo, a menudo vulgar, de la Teologa de la liberacin112, su concepcin histrica de la lucha de clases113, o de los pobres como detentadores de la verdad114. Simplificaciones y estereotipos que son usados para reducir al contrario a la inanidad y mostrar lo peligroso de sus intereses. Estrategia de liquidacin que Novak no ha ahorrado tampoco ante la Carta Pastoral de los obispos norteamericanos sobre asuntos econmicos, a los que ha tachado, de hecho, de marxistas115.
Habra que devolverle a Novak algunas de sus frases brillantes y decirle: demasiada 'teologa' y muy poco respeto hacia 'lo econmico y poltico'. Se da un exceso de 'tica' y una comprensin excesivamente escasa de las irracionalidades del capitalismo democrtico. Sorprende la ceguera NC frente a las contradicciones econmicas no slo culturales (D. Bell) del capitalismo y la deshumanizacin que producen. Un silencio que es una autntica estrategia de enmascaramiento de la realidad. 7. Actualidad del uso teraputico-social de la religin NC El intento NC de una teologa del capitalismo democrtico hay que incluirlo dentro de un proyecto ms amplio de lucha ideolgica (P.L. Berger) por hacerse con las mentes de los americanos y de todo el mundo, si fuera posible. El corazn americano es conservador, dice un estudioso del NC, P. Steinfels, pero ahora se trata de conquistar sus ideas. Sobre todo, de apoderarse de la tradicin liberal. Como veremos ms adelante, la ofensiva neo-conservadora es toda una reconstruccin de la tradicin liberal. Tiene como mximos enemigos a sus ms prximos rivales, los socialistas democrticos. De ah el inters por reducir la influencia donde vean un atisbo de sus ideas, incluidos los telogos polticos y de la liberacin. La teologa poltica del capitalismo democrtico es su alternativa. Tratan de asegurar as el control de uno de los elementos, el religioso, que siguen siendo influyentes a la hora de motivar a los espritus y de movilizar en pro o en contra de una forma de estructura social. Un proceso de legitimacin para el que no se puede dejar de contar con la tradicin judeo-cristiana. En un momento histrico de inesperado triunfo mundial del capitalismo, ste queda ahora enfrentado a s mismo. Sus enemigos sern sus propios productos y contradicciones: el saqueo de la biosfera, el crecimiento a ultranza, la destruccin de las zonas urbanas, la devastacin del Tercer Mundo, el crack de la bolsa y las crisis financieras. Pero, todava ms, el capitalismo queda confrontado a lo que F. Fukuyama denomina el tiempo triste del fin de la historia: el profundo vaco de una sociedad privada de sentido moral y de utopa, como consecuencia de su carrera obsesiva en pos del xito y el consumismo.
111. M. NOVAK, El espritu del capitalismo democrtico, pp. 135, 144s.; Freedom with Justice, Harper & Row, San Francisco 1984, pp. 495s. 112. M. NOVAK, Will it Librate?, pp. 27s.; 148-149. 113. Ibidem, pp. 151-152. 114. Ibidem, p. 148. 115. M. NOVAK, McGovernism among the Bishops: Washington Times (25-IX-1985). Cfr. D. HOLLENBACH, Justice as Participation: Public Moral Discourse and the US Economy, en Ch. H. REYNOLDS / R.V. NORMAN (eds.), Community in America. The Challenge of Habits of the Heart, University of California Press, Berkeley/Los Angles/London 1988, pp. 217-230 (218); J. HITCHCOCK, The Catholic Bishops, Public Policy and the New Class: This World 9 (1984), pp. 54-66.
230
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
RAZN ECONMICA CAPITALISTA Y TEOLOGA POLTICA NC 2 3 1
Para llenar este vaco y dotar de halo humanista al capitalismo, pueden servir los usos teraputico-sociales de la religin. Sospechamos que las legitimaciones religiosas NC van a ser necesarias y tendrn un gran campo de actuacin a corto y medio plazo. Quiz no a modo de la teologizacin ideolgica de M. Novak, sino en versiones ms suaves de los logros y realizaciones del sistema, como hace P.L. Berger, haciendo guios desde ah a las estructuras religiosas. Tampoco se pueden olvidar los desafos y cuestiones econmicas que plantea el NC: la innegable eficacia productiva del sistema econmico capitalista; la mayor elevacin del nivel de vida material, en comparacin con el llamado socialismo real; la eficacia del mercado corregido a travs del intervencionismo estatal, frente a la economa planificada; el estancamiento e ineficacia de esta economa planificada, una vez alcanzado cierto nivel... Significa esto la supremaca indiscutible del sistema capitalista corregido por el intervencionismo estatal? Nos movemos, por tanto, dentro del reformismo del sistema, pero no de su sustitucin o alternativa? Es vlida y generalizable esta preeminencia capitalista para los denominados pases del Tercer Mundo? Graves cuestiones que afectan no slo a economistas y polticos, sino a toda persona responsable en el mundo de hoy. El NC plantea la cuestin de la mediacin econmica ms adecuada para resolver los problemas de pobreza, eficacia, bienestar, libertad... Su respuesta es clara: el mejor instrumento es la economa de mercado. Pero como hemos tratado de mostrar, aun aceptada esta respuesta como vlida, la cuestin es de lmites y de acentos. Esta misma respuesta dara el socialismo democrtico. Hay, pues, ms cuestiones implicadas en el diagnstico y las propuestas NC. 8. A modo de conclusin: la visin desde la periferia y la idolatra del sistema Cuando se considera la declarada opcin NC por los pobres desde la periferia del sistema Tercer Mundo, una sospecha toma cada vez ms cuerpo: el centro del inters NC no son tanto
las mayoras pobres cuanto el sistema mismo. Los NC absolutizan su versin del capitalismo democrtico. La intocabilidad de la lgica econmico-poltica del sistema hace sospechar como dice Habermas que los lmites del neoconservadurismo son los del sistema. Son ciegos para ver ms all. Su tratamiento de los otros est referido a las reacciones frente al sistema. No son vistos en s mismos; no tienen nada que ofrecer; son mero objeto de asimilacin. Por eso sus reticencias son consideradas como rebeldas peligrosas para el sistema. Se establecen as relaciones puramente colonizadoras, impositivas, o de paternalismo imperialista. Los otros (pueblos, culturas, mayoras pobres...) son desconocidos en cuanto tales, porque el centro de atencin y de valoracin es el sistema XJLus estructuras. De este modo, la mediacin sistema devora a los destinatarios. Un peligroso culto idoltrico, en cuyo altar se puede sacrificar a los hombres que no se^someten al sistema. La compasin no la despiertan los seres humanos, sino la estructura. Se comprende ahora que M. Novak pueda sentir lstima de la business corporation y llegue a identificarla con el Siervo de Yahv: un absoluto desplazamiento respecto de la teologa de la liberacin dej lugar o instancia en que se .advierte el clamor de la presencia de Dios en este mundo. No slo aparecen sensibilidades distintas, sino que adems se manifiesta dnde se pone el corazn. Para ellos, el reino de Dios est ms en una estructura que en los seres humanos. En definitiva, el reino queda subordinado a los imperativos de la estructura capitalista. Al final, nos asalta una pregunta: qu tiene que ver este cristianismo neoconservador con el de Jess de Nazaret? Nada, salvo unas cuantas referencias culturales. Se ha per dido la capacidad de ver dnde se revela el misterio del Dios de Jess, dnde brota la buena noticia y dnde nace el gozo _de su conocimiento. El Dios neoconservador es un dios de ricos, privilegiados y capaces. Ciertamente contra M. Novak ofrece pocas afinidades con el Dios bblico. Ms bien es una tergiversacin del mismo que se nos ofrece con la pretensin de suplantar al verdadero Dios. Una estrategia que continuar. Los NC disponen para ello del triunfo mundial del sistema, pero carecen de la legitimidad del Evangelio.
9 M. Novak, una teologa del capitalismo?
Josep VIVES
Durante aos, algunos sectores han estado acusando a la teologa de la liberacin de ser ideologa justificadora, puro encubrimiento teolgico de la poltica marxista. Lo curioso es que estos mismos sectores no han tenido ningn rebozo en presentar una teologa del neoliberalismo o del capitalismo democrtico, como a ellos les gusta llamarlo, cuyos rasgos son mucho ms descaradamente ideolgicos y encubridores de la praxis sociopoltica opuesta. Sus autores tienen adems la sinceridad o la ingenuidad de confesarlo: el socialismo, dicen, ha ejercido un gran atractivo porque ha tenido una mstica, presentndose como un mito mesianico, una utopa de promesa de un mundo mejor para la mayora de los desheredados. El capitalismo liberal, en cambio, no slo no ha tenido una mstica o una mitologa semejante, sino que, por el contrario, presentado como puro resultado del principio del inters individualista y de la codicia de beneficios, ha sido considerado como ticamente reprobable y ha tenido mala prensa, sobre todo entre los formadores de opinin e intelectuales progresistas, tanto eclesisticos como laicos. Este juicio del capitalismo neoliberal procede, segn los sectores a que nos referimos, de una inadecuada percepcin de los hechos y sera fundamentalmente injusto. El neocapitalismo sera, por el contrario, el sistema ms capaz de procurar al mayor nmero de hombres la mejor condicin de vida realsticamente alcanzable y, en este sentido, puede presentarse como capaz de superar todas las promesas de los so-
234
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
M. NOVAK, UNA TEOLOGA DEL CAPITALISMO?
235
cialismos. Es preciso deshancar la mstica socialista con una nueva mstica del capitalismo democrtico. Esta nueva mstica podr presentarse bajo aspectos estrictamente sociales, polticos o econmicos1, pero podr presentarse tambin bajo un punto de vista teolgico2: si el neoliberalismo es efectivamente el nico sistema capaz de proporcionar aqu en la tierra la mxima felicidad posible al mayor nmero de hombres, es evidente que el neocapitalismo ha de ser algo querido por Dios. Diversos autores, sobre todo norteamericanos, han defendido de diversas maneras esta lnea de argumentacin. Aqu comentaremos la manera como la presenta M. Novak uno de los ms activos propugnadores de esta manera de pensar en un libro, El Espritu del Capitalismo democrtico, que provoc un cierto debate cuando apareci en Norteamrica y que ha empezado a tener una cierta difusin en Europa al ser publicado en traduccin francesa3.
Un converso al neoliberalismo4 Nieto de emigrantes catlicos que llegaron a Amrica hacia el 1877, Michael Novak recoge en la tradicin de su propia familia la experiencia del paso de una condicin de miseria, ligada a la explotacin y tirana feudal en su pas de origen, a la de la gradual conquista del bienestar y la cultura en el pas de la libertad. l mismo lo explica en la introduccin del libro que comentamos. Aspirante al sacerdocio, se forma en su pas y en la Universidad Gregoriana de Roma. Al abandonar el proyecto de dedicarse al ministerio, sigue como laico casado estudios de filosofa y sociologa de la religin en el marco, entonces vigente, de la problemtica de la secularizacin. Sus primeros escritos, publicados en la cresta del Concilio Vaticano II, muestran su preocupacin por la apertura de la Iglesia al mundo actual superando anquilosamientos tradicionales. En esta poca se muestra ms bien partidario de un socialismo democrtico, orientado a mejorar la situacin de los ms desfavorecidos. Se dedica durante algn tiempo al periodismo y a la televisin sobre temas religiosos, a la vez que, segn l nos confiesa, estudia cuestiones referentes a la Iglesia, la poltica, los problemas tnicos... y finalmente las ciencias econmicas, que consideraba las de mayor complejidad. Hacia el comienzo de los aos ochenta, cuando muchos intelectuales americanos sienten cada vez ms la seduccin de los ideales socialistas movimiento que se radicaliza a partir de la guerra del Vietnam, Novak comienza a cansarse de la idea socialista y descubre en el capitalismo democrtico, segn l dice, valores espirituales que yo mismo haba reprimido en m mismo... Conforme avanzaba en mis investigaciones, la estructura del capitalismo democrtico me iba pareciendo ms y ms original, y la valoraba cada vez ms en su justa medida. Esta conversin le llev a
1. El lector espaol podr aproximarse al tema a partir de F.E. BAUMANN (ed.), Qu es el capitalismo democrtico?, Gedisa, Barcelona 1988, con contribuciones de algunos significativos representantes norteamericanos de esta corriente. Tambin: L. BELTRAN, La nueva economa liberal, Unin Editorial, Madrid 1982. L. HAYEK, Los Fundamentos de la libertad, Unin Editorial, Madrid 1983 2. Cf. J.M. MARDONES, Capitalismo y Religin. La religin poltica neoconservadora, Sal Terrae, Santander 1991. V. CODINA, Teologa de la Neoliberalizacin: Cuarto intermedio (Cochabamba), 19, pp. 46-60. 3. The Spirit of democratic Capitalism, Simn & Schuster, New York 1982. La traduccin castellana no se ha difundido mucho en Espaa: El Espritu del Capitalismo democrtico, Tres Tiempos, Buenos Aires 1983. Ms reciente es la traduccin francesa: Une etique conomique. Les valeurs de l'conomie de March, Cerf, Paris 1987 (con un prefacio crtico de J.Y. Calvez). Poco despus publicaba Novak Confession of a Catholic, Harper & Row, San Francisco 1983, que es como una presentacin ms personal de su postura religiosa, con explcita preocupacin por el humo de Satans que se ha metido en la Iglesia y que el autor pretende expulsar. Luego publicara: Freedom with Justice. Catholic social Thought and liberal Institutions, Harper & Row, San Francisco 1984, donde explica que la doctrina social de la Iglesia es tradicionalmente hostil al liberalismo como ideologa, pero que finalmente ha de reconocer que slo las instituciones liberales pueden proteger la dignidad y los derechos del hombre. Otras obras de M. Novak: Visin renovada de la sociedad democrtica, Centro de Estudios de Economa, Mxico 1984. En verdad liberar?, Diana, Mxico 1988. Hacia el Futuro: el pensamiento social catlico y la economa de los Estados Unidos. Una carta laica (en colaboracin
con W. Simn y A. Haig), Edic. del Rey, Buenos Aires 1988. Un talante semejante al de M. Novak: I. KRISTOL, Two Cheersfor Capitalism, Basic Books, New York 1978; desde una ptica protestante: R. BENE, The Ethic of Democratic Capitalism; a moral reassessment, Fortress, Minneapolis 1982. 4. Sobre la persona y la obra de M. Novak cf. F.X. DUMORTIER, Michael Novak et l'Esprit du capitalisme: Le Supplement 176 (1991), pp. 157-176.
236
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
M NOVAK, UNA TEOLOGA DEL CAPITALISMO?
237
comprometerse en la nueva poltica econmica del presidente Reagan. Este le hace su asesor y le pone a la cabeza de la representacin norteamericana en la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 1981, Novak funda, juntamente con Peter Berger y Richard Neuhaus el Institute for Religin and Democracy, uno de cuyos objetivos es el de estudiar y combatir el progresismo de las Iglesias favorable a los movimientos socialistas de Cuba, Nicaragua, el Salvador... En 1984, en el momento en que los obispos americanos hacan pblico el documento Justicia econmica para todos, publica juntamente con W. Simn y A. Haig una carta de los laicos, Towards the Future, que es una apasionada defensa del capitalismo democrtico americano. Aparece aqu la mayor parte de los temas que desarrollar el libro que comentamos; critica particularmente la conexin mecnica que algunos establecen entre riqueza y pobreza, como si la riqueza de unos provocara la pobreza de otros. Lo importante de un sistema econmico es que promueva la creatividad de recursos. ltimamente, Novak trabaja en el mbito del American Enterprise Institute, desde donde promueve estudios y publicaciones tendentes a mostrar que el capitalismo democrtico no slo es el sistema ms adecuado para mejorar la situacin de la humanidad, sino que es exportable ms all de su mbito originario, los Estados Unidos. La conversin de M. Novak desde posturas socialdemcratas o de cristianismo social a su actual postura tiene caractarsticas peculiares. l rechaza que se le califique de neoconservador, porque dice un neoconservador slo es un liberal que ha tenido que rendirse a las duras leyes de la realidad. Su postura responde a un progresivo y alborozado descubrimiento sin duda marcado por su experiencia en una familia de inmigrantes centroeuropeos de la originalidad del sistema poltico y econmico norteamericano para fomentar el progreso de los hombres en justicia y libertad. Mientras que en su vieja tradicin catlica le haban presentado el liberalismo y el capitalismo como sospechosos, la experiencia americana le fue descubriendo cmo haba una forma de capitalismo liberal y democrtico que l insiste en que es radicalmente distinto del capitalismo salvaje de los inicios de la revolucin industrial europea que respeta la dignidad del hombre y promueve el
desarrollo de sus capacidades en una convivencia justa. Sus escritos estn llenos de referencias a la sabidura de los padres de la patria americanos, que supieron fomentar la libertad para todos en el respeto a la justicia. Y, a la hora de articular este ideal con el mensaje cristiano, acude a los textos de R. Niebuhr, de su antiguo profesor B. Lonergan, del telogo de la libertad J. Courtney Murray y del Jacques Maritain tardamente seducido por la democracia americana. El Espritu del Capitalismo democrtico El capitalismo, dice Novak, no tiene buena prensa: se le acusa de pervertir la escala de valores en favor del egosmo; de insolidaridad, de fomentar la competitividad, el hedonismo, el consumismo... Lo que sucede es que de ordinario se presenta slo la imagen de las distorsiones y perversiones del capitalismo. Novak quiere hablar del capitalismo democrtico tal como lo ha concebido, al menos de una manera ideal, el espritu norteamericano (aunque luego en la misma Norteamrica se realice deficientemente), no del capitalismo que es mera rienda suelta a los propios intereses y egosmos, sin respeto democrtico por los intereses y derechos de los dems. El capitalismo democrtico se definira por tres elementos: un sistema econmico predominantemente de libre mercado, un sistema poltico que garantice los derechos del individuo dentro del conjunto social y un sistema cultural que promueva los ideales de libertad y justicia para todos. Libertad econmica y libertad poltica se reclaman mutuamente y se complementan, y ellas proporcionan la mejor base para el disfrute de la libertad personal y de la felicidad que puede obtenerse en este mundo. La libertad econmica, segn Novak, al desolidarizar la economa del aparato estatal, introduce un pluralismo nuevo en el corazn mismo del sistema social, liberndolo del inmovilismo y de la ineficiencia que tiende a producir la burocracia estatista. (Novak jams considera el peligro opuesto: que la libertad econmica pueda llevar, ms all del beneficioso pluralismo, a la simple ruptura del sistema social y a la opresin de unos por otros). El pluralismo en los tres campos bsicos de la economa, la poltica y la cultura costituye la caracterstica
238
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
M. NOVAK, UNA TEOLOGA DEL CAPITALISMO?
239
esencial del capitalismo democrtico. Novak espera que en un sistema pluralista, como l lo concibe, los poderes estarn siempre repartidos de tal manera que ninguno de ellos pueda imponer su propia concepcin parcial del bien, sino que el bien realmente comn a todos ir apareciendo en el contraste libre de los intereses y puntos de vista diversos y aun opuestos. La divisin de poderes asegurar que ninguno se imponga sobre el otro y, a la vez, que se respete la autonoma de los diversos campos y que la sociedad se estructure sobre los principios, no de la coaccin, sino de la libre aportacin de todos al bien comn a travs de la prosecucin de los intereses de cada uno. Novak pretende dar a esta concepcin una fundamentacin filosfico-teolgica que derivara de la concepcin judeo-cristiana del hombre, del pecado y de la historia. El mundo no es ni una realidad esttica y fixistamente predeterminada ni un producto del azar. Es ms bien un proceso en el que opera la probabilidad emergente (categora tomada de B. Lonergan) abierta a la inteligencia e iniciativa del hombre. Con realismo, el hombre ha de tomar la iniciativa de dar sentido al mundo. A partir de esta concepcin, los fundadores del capitalismo norteamericano erigieron la organizacin social ms adecuada para que los hombres construyeran un mundo con sentido, teniendo en cuenta, a la vez, la realidad del pecado humano. Con este realismo, al apoyarse sobre todo en el inters personal como motivo de las opciones libres y de la voluntad de asumir riesgos, lograron montar un sistema que utiliza las mismas tendencias perversas del hombre para realizar el mximo bien posible. La misma prctica democrtica en libertad ir corrigiendo las deficiencias que pudieran introducirse en el sistema. Lejos de fomentar el individualismo, el capitalismo democrtico no puede existir ms que a partir de formas comunitarias poderosas, en el reconocimiento de lazos de interdependencia y en una tica de cooperacin. El capitalismo democrtico produce un nuevo tipo de individuo: el individuo comunitario, como lo demuestra el alto nivel de asociacionismo que florece en los Estados Unidos. Es evidente que entre los tres niveles econmico, poltico y cultural del sistema social, con sus diversas funciones, pueden surgir tensiones y problemas. Pero entonces la solucin nunca ha de ser la dominacin
de uno de los niveles sobre los otros, sino la bsqueda del bien comn para todos ellos. El sistema de Novak profesa ser un sistema prctico. No est predefinido desde ninguna instancia lo que ha de ser el bien concreto de la sociedad: ste se descubrir desde una atencin pragmtica a la realidad en cada momento.
El crepsculo del socialismo La segunda parte del libro habla del crepsculo del socialismo. El autor se congratula porque los hechos posteriores han confirmado con creces lo que l apuntara en su primera edicin de 1982. Pero su anlisis del socialismo adolece de falta de fair play: no acaba de ser juego limpio parangonar los defectos ciertamente enormes del socialismo real con las glorias de un capitalismo candorosamente ideal. O es que Novak realmente cree que el capitalismo de su pas no tiene nada que ver con las dictaduras militares que durante aos han recibido apoyos ms o menos explcitos de la potencia del Norte y con las torturas, las desapariciones y las muertes causadas por estos dictadores? Ni tiene nada que ver con la miseria de las clases campesinas y mineras, productoras de bienes comercializados y explotados por las grandes corporaciones que Novak tiende a ver como benefactoras de la humanidad? Podemos conceder que la teora de la dependencia, entendida en sentido rgido, pueda no ser la explicacin total de la pobreza del Tercer Mundo. Pero de ah a presentar un capitalismo anglico con las manos limpias de toda culpa parece que va un gran trecho. Y cantar las alabanzas de las multinacionales como benefactoras de los pueblos donde se establecen puede ser, por lo menos, tan irreal como la denostada fe en la igualdad y felicidad de todos los hombres a partir de la colectivizacin de los medios de produccin. Como irreal parece tambin todo lo que el autor dice sobre la redistribucin de rentas o la situacin de los negros en su pas. Aqu los prejuicios hacen que el anlisis del autor aparezca como hecho con una doble medida, y por eso resulta simplemente poco convincente.
240
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
M. NOVAK, UNA TEOLOGA DEL CAPITALISMO?
241
Una teologa de la economa La tercera parte, titulada Una teologa de la economa, pretende ofrecer a los agentes del mundo econmico un discurso teolgico realista y concreto como su trabajo de cada da. La tradicin catlica fue por principio antiliberal y anticapitalista. A partir de una tica abstracta de la justicia y de la igualdad, se interes menos por la produccin de riquezas que por su distribucin. Novak quiere ser menos abstracto y ms realista: el telogo ha fundamentar desde la fe, ante todo, el deber de producir los bienes necesarios para una vida humana digna. sta ser la tarea de una adecuada doctrina de la creacin, como ofrecimiento que Dios hace del mundo a la libre iniciativa del hombre. Novak no quiere saber nada de los telogos que, guiados por economistas ideologizados, culpabilizan a los pases ricos de la pobreza de los pases pobres. Ni presta mucha atencin a los que reclaman solidaridad y redistribucin: lo importante es producir ms y mejor. La teologa de la liberacin es perversa, porque, en vez de orientar a los hombres hacia la verdadera libertad la de la tradicin liberal, que fomenta la iniciativa y la creatividad, los orienta hacia la revolucin y el totalitarismo socialista. Los males de Amrica Latina han de remediarse por otros caminos. El recuerdo de Weber, omnipresente en el libro, le hace decir a Novak: La tica catlica aristocrtica de Amrica Latina da ms importancia a la suerte, al herosmo, al rango social, a la figura o posicin social, en contraste con la tica, ms bien protestante, de Amrica del Norte, que tiene gran estima por el trabajo diligente, la regularidad constante, la disposicin responsable a captar las oportunidades... Para superar las consecuencias de una postura inadecuada ante las realidades temporales, los pueblos subdesarrollados no deben dejarse seducir por seuelos socialistas, sino que han de desarrollar la tica y la teologa del capitalismo democrtico segn el modelo norteamericano. Los norteamericanos faltara ms estn dispuestos a ayudarlos en esta tarea. Hasta parece que Novak se hubiera anticipado a la ltima teora que nos viene de su pas: la de la superpotencia nica que, con su dominio de benevolencia, mantendr la paz universal sin que nadie pueda po-
nerla en contingencia. Naturalmente, estamos, como sabe ya todo el mundo, en el fin de la historia..., aunque tres cuartas partes de la humanidad siguen malviviendo y malmuriendo de hambre y miseria.
A modo de reflexin crtica Uno deseara que fuesen verdad todas las virtualidades que Novak atribuye al capitalismo democrtico. Como antes uno habra deseado que hubieran sido verdad las virtualidades que se atribuan al socialismo. Desgraciadamente, en uno y otro casos, slo se trata de verdades a medias que no se acomodan a la realidad, porque proceden de reduccionismos simplificadores. El capitalismo democrtico de M. Novak podra quizs funcionar, y parcialmente ha funcionado, como tica de un grupo cerrado en el que sus individuos establecen un acuerdo para defender y hacer progresar, en libertad de iniciativa dentro del respeto mutuo, sus intereses de grupo: sta fue la postura de los padres de la patria tan admirados por Novak que de diversas maneras ha pervivido en las clases acomodadas norteamericanas. Pero esta tica es igualmente vlida fuera del grupo cerrado? Produjo los mismos beneficios a los indios naturales del pis, a quienes se expoli y extermin; a los negros, cuya fuerza bruta se explot; a los pueblos de donde obtenan materias primas baratas o mano de obra vil bajo condiciones impuestas onerosas; o, por el contrario, produjo beneficios a unos inevitablemente a costa de los perjuicios causados a otros no pertenecientes al grupo? Y aun ahora, y dentro de la misma Norteamrica, es el capitalismo democrtico origen de bienes repartidos igualmente para todos, o slo son para algunos a costa de las inmensas bolsas de pobreza y de miseria que existen en los mismos Estados Unidos? Leyendo la beatfica descripcin del capitalismo democrtico americano segn Novak, uno se pregunta cmo puede ser que los telefilmes que de all nos vienen reflejen una sociedad de tanta violencia, rapacidad, droga y crimen, o cmo podemos leer que las estadsticas muestren que la pobreza en los Estados Unidos alcanzan al 13,5 % de
242
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
M. NOVAK, UNA TEOLOGA DEL CAPITALISMO?
243
la poblacin, lo que quiere decir 33,6 millones de personas5. Uno tiene la sospecha de que Novak, sin duda con toda la buena fe del converso, escamotea partes importantes de la verdad de Norteamrica y de su capitalismo democrtico; y este escamoteo desvirta inevitablemente el valor de sus argumentos. En realidad, no hay mucha teologa en este libro. En este aspecto, lo ms importante podran ser sus referencias a la responsabilidad del hombre en el desarrollo de la creacin. Pero esta responsabilidad es vista por Novak desde una perspectiva individualista e ingenua. Novak no ve la tarea del hombre en la creacin como tarea de comunidad, como tarea de todos para todos. No aparece para nada la idea de solidaridad, y mucho menos la de compasin, o la de relacin gratuita, o la de donacin. Novak parecer pensar que Dios ha creado individuos para que persigan sus intereses, y que, por un secreto designio divino y una armona preestablecida, del juego de intereses individuales surgir un magnfico orden social. Uno preguntara de nuevo si la armona preestablecida no habra de valer tambin para los indios indgenas que fueron aniquilados, para los esclavos negros que fueron explotados o para las minoras raciales que el capitalismo sigue explotando. Hay como una extraa ingenuidad para no ver sino lo que interesa. En el fondo, parece como si Novak no supiera nada del pecado original, aunque lo menciona varias veces. Novak parece pensar que el propio egosmo y el propio inters, aunque posiblemente pecaminosos, al final se compensarn con los egosmos e intereses de los otros y hasta se convertirn en virtud. En la dialctica libertad-justicia, parece convencido de que slo propugnando la primera se dar como automticamente la segunda, mientras que la preocupacin por la justicia, por la solidaridad, por la igualdad, han de atentar necesariamente a la libertad y han de destruir la realizacin del hombre como hombre. Nos habra gustado una presentacin ms equilibrada de este difcil problema. Nos habra gustado que, as como pinta con trazos fuertes los posibles abusos del intervencionismo autoritario, hubiera atendido tam-
bien a las posibles debilidades de la libertad. Teolgicamente, habra sido de desear una mayor conciencia de que tambin la libertad y no slo la autoridad, por encontrarse el hombre en una situacin de pecado histrico, social e individual, se halla como debilitada y propensa a pervertirse, sin que pueda presuponerse que el libre juego de los egosmos individuales haya de dar resultados socialmente positivos. Slo la ceguera del autor para no ver ms que el lado bello del american way of Ufe ha podido cegarle ante el desmentido de la realidad a estos supuestos. Otros temas teolgicos que aparecen en el libro tienen ms bien un relieve secundario. Por ejemplo, la presentacin de la Trinidad como modelo de relacin entre personas libres (s, pero tambin entre personas iguales y absolutamente desinteresadas); o la presentacin de la encarnacin como estmulo al compromiso responsable con el mundo (s, pero en autoentrega de solidaridad, de amor total hasta la muerte). Ms que ante un libro teolgico, nos encontramos ante un ensayo acerca de los bienes y posibilidades de un determinado sistema socioeconmico presentados casi siempre en contrapunto con los males y deficiencias del sistema opuesto. La patente parcialidad pone en guardia contra la aceptacin de las conclusiones en su valor nominal. Lo cual no quiere decir que las propuestas del autor no sean sumamente interesantes como ndice de posibilidades para un capitalismo con rostro humano. Pero, para conseguirlo, habra que apostar mucho ms decididamente por la necesidad de que los hombres se muevan, no slo por su inters, sino por un profundo sentido de la solidaridad, de la compasin, de la gratuidad y de la disposicin al sacrificio de uno mismo por el bien del otro. La vida toda de Jess, y su muerte, no es una invitacin a seguirle con estas actitudes? La tica de Novak resulta demasiado aguada para poder llamarse cristiana.
5. As lo afirma C. FERNNDEZ AGUINACIO, Nueva Pobreza en Estados Unidos: Crtica 792 (febrero 1992), p. 12.
10 Dilogo
El objetivo de esta sesin del seminario es profundizar en el anlisis de la visin de lo religioso que se desarrolla a partir de las tesis neoconservadoras (= NC). Toda la discusin girar en torno a las ponencias de J. Vives y J.M. a Mardones.
1. Una visin crtica de la religiosidad neoconservadora Las reacciones que producen las palabras de las ponencias son muy variadas, aunque las intervenciones irn orientadas a retomar aspectos de la charla de J.M. Mardones, ya sea demandando mayor profundizacion de alguna cuestin, ya sea por sugerencias que van saliendo al hilo de la conservacin. Hay algunos puntos de consenso claro: la potente influencia de las ideas NC en tantos mbitos del mundo moderno, por la brillantez, cuando menos aparente, con que se ofrecen respuestas a problemas acuciantes (la nostalgia de ciertos sectores de poblacin por ciertos valores perdidos, la degeneracin de valores, la productividad, la cultura del trabajo en crisis) y la disponibilidad de enormes medios para la difusin de su mensaje. Otro punto de acuerdo es, obviamente, la reaccin crtica que despiertan las concepciones religiosas NC; con un sentimiento de recelo hacia las proclamas ms o menos entusiastas de vuelta a lo religioso, hay un consenso global respecto a que el intento de retorno a la constelacin religioso-valoral es una forma de reforzar el sistema econmico-social capitalista, y no una bus-
246
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
DIALOGO
247
queda sincera de carcter trascendente. En suma, se ve la vuelta al cristianismo predicada por los NC como una manipulacin interesada. 1.1. Neoconservadurismo y sntomas del malestar de la modernidad Hay un alud de crticas a las tesis NC en conjunto, pero tambin un consenso bastante claro sobre la exactitud del anlisis de los sntomas del malestar de Occidente realizado por los NC: la problemtica cultural de las sociedades occidentales; el malestar de la modernidad, con sus manifestaciones de desorientacin normativa; y el debilitamiento de la tica cvica. Algn participante subraya como aportacin importante el haber sido capaces de ver el conjunto de situaciones y problemas citados como algo no simplemente fruto de circunstancias ms o menos pasajeras, sino que se ha podido reconocer en su anlisis un conjunto de sntomas indicativos de problemas estructurales de profundo calado; problemas que superan la esfera de lo cultural para incidir muy seriamente en los otros mbitos de la realidad. En cambio, las explicaciones que estos mismos cientficos sociales, publicistas, consejeros, etc., aducen de los problemas son rechazadas de forma prcticamente unnime por los asistentes (compartiendo as las tesis de J.M. Mardones). Se afirma que, en su modelo cultural, la escuela NC es profundamente conservadora (nos referimos a un conservadurismo en sentido clsico, sin ningn tipo de remozamiento que permita colocarle el cosmtico neo: pensemos en personajes como M. Novak o N. Podhoretz). Podemos sintetizar la miopa NC en lo cultural en su incapacidad de aceptar un fenmeno tan decisivo y caracterstico de la modernidad occidental de los ltimos dos siglos como el fin de las culturas unitarias (p.e., las culturas de raz religiosa cristiana europeas preindustriales). Ya no es posible volver a los modelos culturales premodernos, en los cuales haba una clara unidad cosmovisional. A finales del siglo XX nos movemos en un modelo completamente diferente que resulta profundamente inquietante para los autores analizados. Es el reino de la autonomizacin de las distintas dimensiones de la racionalidad y de las distintas esferas culturales: la ciencia, la
tica, el derecho y la esttica; es el reino de la pluralidad cultural. (Y, curiosamente, debe sealarse que reacciones semejantes a las NC, en el sentido de nostalgia por el ordenado y unitario mundo premoderno, no se producen slo en ambientes neoconservadores; se detectan tambin, por una parte, en ambientes de izquierda y, por otra, en ambientes religiosos). Cul es la rplica (que el conjunto de los participantes hacen suya) a los NC? Que el malestar de Occidente en ningn modo tiene un origen exclusivamente cultural. Lo que Bell y sus correligionarios consideran un sntoma son las consecuencias de algo que est en otra parte, justo en aquel lugar donde los NC no cuestionan el problema... (en) el sistema econmico y desde el sistema poltico. sa es la gran cuestin que, por sus consecuencias, invierte los trminos del problema. De hecho, es la tesis mantenida por los ponentes y que recibe un apoyo generalizado. Pero el objetivo ltimo de este grupo de pensadores no sera otro que la preservacin del sistema econmico y de la estructura social del mundo capitalista; de ah su intento de reconstruir la perdida unidad del mundo, de devolverle la antigua vitalidad mediante una poderosa herramienta, a la que se considera lugar germinal de lo cultural: la religin. As vemos el NC con una riqueza que antes se nos escamoteaba: se nos presenta como una de las caras del complejo fenmeno NL, como un intento de utilizar (en el sentido ms peyorativo) la religin como unificadora, como nico puente capaz de salvar el creciente abismo entre el mbito de la economa y el de la cultura. Su objetivo ltimo no sera otro que la pervivencia y regeneracin del sistema econmico capitalista, cuyos males son minuciosamente estudiados en tantas y tan conocidas obras por Bell, Berger y otros eminentes miembros de su escuela.
1.2. Las relaciones entre la economa y lo religioso Se trata de analizar el papel que juega lo religioso en la esfera de lo econmico y de lo cultural. Ya desde un principio aparece la dificultad de la tarea y la gran variedad de opiniones: rechazo del saber econmico actual, acusndolo de falsa cientificidad en algunos de sus presupuestos de base; crticas al desmesurado papel que la ciencia econmica y sus intrpretes desempean
248
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
DIALOGO
249
en las sociedades contemporneas; y crticas a la pretensin de entender la ciencia econmica al modo de la fsica, es decir, como un conjunto de leyes naturales inevitables. La economa ha sido siempre una opcin, ha sido siempre 'economa poltica'. Se escucharn voces que proclaman que no son conciliables la esfera religiosa y la esfera econmica NL. Aparecer rpidamente la conflictiva cuestin de quin debe elaborar las decisiones econmicas. Slo los economistas? Hay quien responde negativamente, volviendo a la idea de la falsa cientificidad de algunos presupuestos bsicos de la teora econmica moderna. Desde otro ngulo, hay quien defiende la legitimidad de una crtica religiosa a los presupuestos de base de las decisiones econmicas. Se analizan las relaciones (que incluiran sus interrelaciones, mutuas influencias, determinaciones, etc.) entre la esfera de lo econmico y la de lo cultural. Hay quien seala como simplista el esquema explicativo general de D. Bell, as como su excesivo economicismo: tras su interpretacin volveramos a encontrar aquello tan famoso de la infraestructura determinando todo en ltima instancia. Un participante declara abiertamente su perplejidad y la dificultad que encuentra en estructurar un esquema en el que se vean con claridad las relaciones entre el mbito de lo econmico y el de lo cultural, problema que parecen compartir implcitamente otros participantes: la carencia de una red de conceptos que nos permita nterrelacionar dos campos tan dispares agrava en gran medida la cuestin. As, constantemente encontramos voces que insinan, dan a entender o declaran abiertamente la separacin profunda entre los dos campos. Se insiste en la enorme dificultad del dilogo ante la no existencia de un campo hermenutico comn: el uso de un sistema, valores, lenguaje, que dan lugar a un planteamiento tan diferenciado que hace prcticamente inviable la posibilidad de encuentro con el telogo. Todo este anlisis permite que aflore una afirmacin valiosa, tomada de la ponencia de J. Vives: en la disputa sobre la legitimidad de una crtica religiosa de las realidades econmicas, el telogo como tal no tiene elementos para criticar una propuesta socioeconmica desde presupuestos socioeconmicos. Pero tiene perfecto derecho a efectuar su crtica desde los presupuestos (concepcin del hombre, del bien, de la riqueza, etc.) que subyacen a una determinada teora so-
cioeconmica o desde las consecuencias que ocasiona su aplicacin (p.e., si produce ms pobreza). A lo largo del dilogo se va tejiendo una interpretacin quizs alternativa: en la relacin de esos mundos tan complejos, quiz no haya dificultad conceptual, cosmovisional, insalvable, sino que dependa ms del posicionamiento poltico desde el que hagamos nuestro discurso. Aparecern intervenciones muy sugestivas: la propuesta que podemos llamar de los bloques. Podemos enunciar un bloque individuo y un bloque comunidad. En qu consistira una sensibilidad de derecha? En exclusivizar al individuo para lo econmico (el libre mercado, la competencia, el lucro, etc.) y recurrir a la comunidad para lo poltico y lo cultural (la democracia, los nacionalismos, la tradicin cultural, etc.). Para explicar una sensibilidad de izquierda vemos que se invierten las relaciones: el valor comunidad se impone en lo econmico (el socialismo), pero en lo cultural se impone ese bloque individual (de ah el matiz izquierdista en las protestas feministas, el aborto, la experimentacin cultural, etc.). Constatamos que el dilogo se hace realmente difcil, porque los presupuestos sobre los que se apoya cada visin estn invertidos. En otro sentido, pero en la misma lnea de deshacer esa contradiccin aparentemente insalvable entre la economa y la esfera cultural, un participante hace una interesante intervencin: le resulta tan difcil hablar con ciertos telogos como con los economistas.
2. El neoconservadurismo religioso en Espaa Hay un amplio sector de los participantes que considera preocupante el grado de penetracin de las ideas NC en Espaa. Los ejemplos que salen a relucir son de lo ms variado: desde el participante que sealaba recordemos el carcter dominante del discurso NC, destacando, entre otras razones, la potencia de sus medios con tres factores: la impregnacin general del discurso econmico; la fuerte influencia que estas ideas ejercen en asociaciones religiosas tan importantes como el Opus Dei; y, en tercer lugar, el hecho de que el mensaje NC llega realmente a la gente de la calle. Hay afirmaciones de otro tipo: en un momento del debate, un participante sealar la proximidad de
250
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
DIALOGO
251
obispos y clero espaoles en los ltimos diez o quince aos a posiciones que pueden interpretarse como sustentadoras del sistema capitalista. Se considera preocupante la penetracin solapada de los valores NC en instituciones educativas, eclesiales y familiares. Penetracin que se vera favorecida por vivirse como recuperacin legtima de valores y actitudes tradicionales en sentido positivo. No obstante, algunos participantes sealan que un anlisis correcto de la cuestin exige un cambio de ptica: no debe reducirse el peligro NC a una mera repeticin mecnica del modelo USA. Por qu? Porque en los EE.UU. existira un cierto cristianismo funcional (pensemos en el clsico protestantismo, con ciertas afinidades fundamentalistas, vivido en pequeas comunidades, que nos presentan ms o menos tpicamente los telefilmes, pelculas, etc.) para los intereses del capitalismo que aqu, en Espaa, no est tan claro. Muy al contrario, en nuestro pas podra estarse dando el caso de que ese papel sea desempeado ms eficazmente por el nihilismo. Un nihilismo ya arraigado a nivel popular y prximo, que produce unos efectos muy claros en los individuos: personalidad dbil, desmotivacin, desagregacin, impotencia, neutralizacin de la pregunta por el sufrimiento...El nihilismo aparece como ideologa funcional para el capitalismo por estas latitudes, como compaero mediterrneo del NL. Otro participante coincide en esa visin, creyendo posible ejemplificar la situacin a travs de la conocida figura del yupi. La visin alternativa es completada sealando dos lneas ms: la primera, el florecimiento de instituciones de cierto sabor fundamentalista, tipo Comunin y Liberacin, y la segunda, las llamadas extrainstitucionales, que recuperan parte del reencantamiento del mundo y lo religioso a travs de un sincretismo religioso light, de una religiosidad a la carta, mezcolanza confusa y variada de orientalismos, astrologas y fenmeno OVNI. En sntesis, se plantea no slo la influencia y penetracin del fenmeno con los caracteres de su matriz americana, sino que se apuntan formas, naturalizaciones en nuestras latitudes, con caractersticas muy diferenciadas, que nos permiten apreciar la complejidad e importancia del fenmeno NC.
3. Hacia una religiosidad crtica y ligada a las vctimas La totalidad de los asistentes rechaza el funcionamiento irreligioso de la religin NC como un intento de manipular el impulso humano trascendente con vistas al reforzamiento de un sistema socioeconmico, el capitalista, que presenta serios problemas de funcionamiento. La presencia NC es una realidad indudable y de gran alcance; es necesario pensar y articular respuestas apropiadas a las necesidades de nuestras sociedades desde la radicalidad del Evangelio. 3.1. Dificultades ligadas al clima poltico Quiz resulte positivo empezar por lo que diversos participantes consideran peligros en la construccin de una religiosidad crtica y coherente con la Buena Nueva. Aunque no pueden sistematizarse, hemos credo interesante presentarlos todos. Quiz sea positivo sealar previamente dos peligros que no pertenecen a la esfera religiosa, pero que tienen una influencia innegable en la construccin de alternativas viables. El primero se refiere a la dificultad que plantea a cualquier intento transformador de la realidad la actual realidad econmica. El capitalismo, con todas sus dificultades, se presenta como un sistema econmico que, cuando menos, tiene una mala salud de hierro, sin que en opinin de un participante aparezcan alternativas crebles que hayan superado las posiciones romnticas. Esto genera un interesante debate a lo largo de toda la sesin en torno a la utilidad (y los medios) de combatir las realidades injustas del capitalismo contemporneo. El acuerdo que parece alcanzarse plantea claramente la necesidad de embridar el sistema capitalista. Los participantes son conscientes de las enormes dificultades que supone, pero se afirma la necesidad de posiciones abiertamente crticas, tanto en el plano poltico como en el cultural. El segundo peligro lo constituye el carcter dominante del pensamiento neoconservador/neoliberal. Podemos decir que en estos momentos tiene ganada la batalla por el dominio de la calle, hasta tal punto que la izquierda se mantiene a la defensiva, sin aportaciones originales y clarificadoras del futuro. En este sentido, entre los asistentes hay quien considera nuestra coyun
252
LAS JUSTIFICACIONES RELIGIOSAS O TICAS DEL NL
DIALOGO
253
tura como un momento de resistencia, mientras que algunas voces proclaman decididamente la posibilidad de esperanza: los problemas siguen estando ah (la sociedad dual, las desigualdades crecientes, la sociedad de los cuatro quintos, la inmigracin del Tercer Mundo, el problema Norte/Sur...), y eso hace pensar que, en un plazo relativamente corto, aparecern lneas de reflexin progresivas, renovadoras, valientes, no ligadas cobarde o mimticamente al pasado. 3.2. Dificultades de otro orden Si entramos en el campo de la religiosidad, hallamos desde peligros obvios como la aceptacin abierta de posturas NC hasta advertencias ms sutiles como la infiltracin solapada del pensamiento progresista (teolgico o no) por los presupuestos NC o NL (peligro nada terico, por cierto). En esta lnea, alguien insina la rendicin de la teologa ante los presupuestos de lo econmico, la adopcin de una postura acomplejada ante la vitalidad e influencia de tesis y opiniones sobre aspectos decisivos de nuestras sociedades que tienen un fundamento ltimo en razonamientos de base econmica neoliberal. Otro peligro sealado es la adopcin, ante las dificultades que impone la realidad econmico-poltico-social actual, de una religiosidad light, no transformadora, no comprometida, hundida de antemano en la impotencia, consoladora en el sentido ms peyorativo del trmino, es decir, que acepta como inevitable la realidad social injusta. En el otro extremo se seala como peligro el utopismo ingenuo, que no pasa de puro voluntarismo ineficaz. Por ltimo, y en otro orden de cosas, un participante apunta la tentacin en que puede caer la Iglesia al pretender parapetarse en las normas, en la institucin. Como dice este participante: la preocupacin religiosa no es salvar la institucin religiosa, sino salvar al hombre. No como productor y consumidor, sino como hijo de Dios y como solidario con los hombres. Es aqu donde la religin tiene algo que decir a la cultura. 3.3. Algunos elementos de una religin radicalmente evanglica Se trata de las caractersticas que, en opinin de diversos participantes, debera tener el cristianismo de este fin de siglo. Para
empezar, es interesante recordar una afirmacin que aparece en el dilogo como reaccin a la intencin NC de utilizar la religin como fuerza unificadora entre el mbito de la economa y el de la cultura: nos referimos a la idea de la irreductibilidad de la experiencia religiosa profunda (la experiencia religiosa es aquella que pretende ir descubriendo lo que hay de ms profundamente humano en la experiencia que se vive cada momento). As, desde esta fundamental caracterstica, nuestro participante reivindica una vivencia religiosa de raz utpica y profetica. A lo largo de la discusin podemos encontrar variantes, pero todas las propuestas giran en tormo a este modelo. Se seala una caracterstica fundamental de la experiencia del profeta: no busca lo agradable para los dems, sino que est profundamente marcado por una utopa que se quiere hacer topa. Y desde ah critica el sistema imperante: un sistema econmico que produce tantos pobres, tantos empobrecidos, y que deshumaniza de modo tan radical a la gente que vive inmersa en l est necesariamente alejado del horizonte deseable desde la ptica de la fe. Parece gozar de aceptacin entre algunos participantes la propuesta de J. Vives de fundamentar la crtica, no desde la utopa, sino desde las vctimas (uno no dice que esto no es el Reino porque sepa cmo es, sino porque hay vctimas). Ser para algunos participantes un argumento central para rechazar el NL desde una perspectiva religiosa, que presupone dar al amor una posicin central. As, acogiendo la opinin de este participante, cabra pensar en la conveniencia de plantear la prioridad de lo tico o lo cultural sobre lo econmico. Una religiosidad alternativa y humanizadora se apoya en la contraposicin de Ricoeur entre la lgica de la equivalencia (basada en valores mercantiles, de eficacia, etc.) y la lgica de la gratuidad (inspirada en los valores religiosos de comunidad, solidaridad y humanizacin).
4. a Parte ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
11 Los agentes sociales y los sujetos de la historia
Josep MIRALLES
1. Introduccin: las preguntas iniciales que no deberamos olvidar La ltima parte de este libro aborda el tema ms difcil. Despus de los captulos anteriores de anlisis, debe responderse aqu a las inevitables preguntas prcticas: Qu debo hacer? Qu criterios deben guiar mi accin? En qu mbitos he de moverme para potenciar mis esfuerzos y asegurar que no se malgastan en vano? Estas preguntas son inevitables y necesarias, y, sin embargo, resulta imposible darles una respuesta clara y simple.. .De hecho, si hubiera en la actualidad un poderoso movimiento social orientado a la transformacin de la sociedad en lnea con una mayor justicia y solidaridad, este movimiento sera conocido, y no debera ser yo quien lo anunciara. Como intentar mostrar despus, yo creo que no hay un movimiento social, sino mltiples movimientos sociales, todos ellos interrelacionados, pero ninguno central o decisivo. Por ello, mi aportacin va a consistir en dar una visin de conjunto de ciertos problemas y tendencias profundas de la sociedad europea que nos permita detectar estas mltiples tendencias sociales.
258
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
259
Pero, antes de entrar en materia, creo que es importante subrayar la problemtica de fondo a la que se enfrentan la izquierda social y poltica y los grupos cristianos que con distintos matices se ubican en ella1: la crisis de identidad del movimiento obrero y del socialismo. Esta crisis no es slo de orden intelectual o ideolgico; por el contrario, hunde sus races en las profundas transformaciones que nuestra sociedad est sufriendo y que, a mi juicio, continuarn durante largo tiempo. Yo creo que los cristianos de izquierda debemos enfrentarnos a estas mltiples transformaciones con el mismo espritu que hubo en el origen de los movimientos especializados (JOC, AC, etc.): una decidida voluntad de conocer y vivir muy de cerca los conflictos y dinamismos estructurales de la sociedad con el propsito de encarnar en ellos el Evangelio; en este acercamiento se privilegi el punto de vista de los explotados y oprimidos y no slo desde un punto de vista terico. En efecto, se subray el compartir y el trabajar con ellos con el objetivo de colaborar a una liberacin cuyo principal protagonista eran los mismos trabajadores. Los movimientos especializados slo queran aportar modestamente algo decisivamente importante: la fuerza liberadora de la gratuidad evanglica. Me gustara que mi aportacin se situara modestamente en esta lnea de aproximacin a la realidad social; no sacaremos de ella certezas absolutas ni tranquilizadoras respecto a que nuestro compromiso se site con toda seguridad en la lnea de la liberacin, pero s podremos procurar insertarnos en la dinmica social con autntica libertad de espritu. Esta libertad nos har falta para interpelarnos a nosotros mismos preguntndonos cul puede ser nuestra mejor aportacin, aqu y ahora, a
una sociedad ms justa y ms humana, porque esta pregunta puede llevarnos a importantes cambios en nuestros puntos de vista y en nuestra manera de actuar. 2. Las razones de la crisis de identidad: de dnde venimos? No hemos de ocultar el problema de nuestra crisis de identidad y el hecho de que est ligada a la identidad del socialismo y de la izquierda. Yo creo que, para entendernos a nosotros mismos y no perder nuestro dinamismo, es muy necesario recordar sus orgenes. Esquemticamente voy a tratar tres situaciones distintas: el nacimiento de la sociedad industrial, el establecimiento del llamado Estado de bienestar y, finalmente, el fracaso de las revoluciones radicales. 2.1. La sociedad industrial El movimiento obrero y el socialismo estn muy ligados al tipo de sociedad creada por la primera revolucin industrial. Para lo que me interesa, voy a retener solamente dos puntos: En primer lugar, la revolucin industrial coloc la economa en el centro consciente de la sociedad. Marx subrayaba con razn en el Manifiesto Comunista que la religin y la poltica cedan su lugar central a la economa; por esto la opresin tomaba, sobre todo, la forma de explotacin en el trabajo gracias a los mecanismos econmicos de la produccin y del mercado. El movimiento obrero y el socialismo vieron, con razn, que la raz de la explotacin se encontraba en la vida econmica basada en la propiedad privada y en el mercado de trabajo absolutamente libre. Desde el punto de vista del sistema cultural, los cambios tambin fueron decisivos. La sociedad deba su supervivencia a la ciencia y a la industria; por eso la ciencia desplaz a la religin como legitimador ltimo del orden social. Y por eso las grandes ideologas tpicas de la revolucin industrial (el liberalismo y el socialismo) son ideologas seculares y que pretendan ser cientficas.
1. En adelante, y para simplificar, hablar de los cristianos de izquierda. Soy consciente de que esta denominacin trae demasiados recuerdos de mayo del 68; otro inconveniente de esta expresin es que circunscribe el tema a los cristianos, cuando el problema de la crisis de la izquierda afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Al hablar en adelante de cristianos de izquierda quisiera evitar todas estas resonancias reductivas. Quisiera subrayar simplemente que hablo desde estos grupos que reflexionan a la vez desde su fe y desde una perspectiva sociopoltica de izquierda.
260
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
261
Pero la palabra ciencia es equvoca. En el siglo XIX, ciencia no significaba lo mismo que a finales del siglo XX. Hoy da la ciencia no pretende reflejar la verdad; por el contrario, es consciente de que construye modelos hipotticos, contrastables con la experiencia y siempre revisables. En cambio, en el siglo XIX se trataba de una ciencia segura de s misma, que crea que sus enunciados reflejaban (como un espejo) la realidad absoluta de la naturaleza o de la historia. Por esto, dichas ideologas tomaron la forma de religiones seculares que prometan el paraso gracias a una pieza clave de la sociedad: el mercado en el caso del liberalismo; la planificacin en el caso del socialimo. En conclusin, la primera revolucin industrial cre una sociedad dividida en clases definidas por su oposicin en el sistema productivo. En esta sociedad el elemento decisivo era la propiedad de los medios de produccin. Produjo tambin una lucha de clases fuertemente ideologizada por los dos lados. El socialismo y el movimiento obrero quedaron profundamente marcados por esta situacin tecnolgica, social y cultural que se est transformando rapidsimamente.
Las polticas de los EB consistieron en polticas de pleno empleo, extensin de la capacidad de consumo y creacin de un amplio sistema de Seguridad Social que inclua la voluntad de garantizar un mnimo vital a todos los miembros de la sociedad. El EB se desarroll de forma muy desigual en Europa, pero en cierta manera consigui lo que se propona: simplificando mucho una cuestin controvertida, se puede decir que una parte importante de las clases trabajadoras forma hoy parte de las clases medias, al menos desde el punto de vista de la capacidad de consumo y de ciertos valores compartidos. Evidentemente, esto no quiere decir que no haya diferencias entre estas clases medias: algunas gozan de un elevado grado de seguridad y de confort, mientras que otros grupos se sienten amenazados por la precariedad en el trabajo, carencias de cualificacin y limitaciones significativas en el nivel de vida. Estas clases medias no son necesariamente conservadoras, pero tampoco son revolucionarias; probablemente pueden ser reformistas. Desde el punto de vista del sistema cultural se produjeron transformaciones profundas, y todas ellas fueron en la lnea de relativizar las grandes ideologas y, sobre todo, su pretensin de ofrecer un camino seguro hacia la sociedad ideal. En primer lugar, las sociedades del Oeste vivieron el pluralismo poltico y, por lo tanto, la convivencia de ideologas en una misma sociedad; esta convivencia (y la mejora econmica global) llev a relativizar las ideologas: los liberalismos aceptaron las reformas sociales, y los socialismos se hicieron progresivamente reformistas. Por otra parte, el progreso de la teora de la ciencia relativiz el conocimiento cientfico. Ahora es algo admitido que la ciencia no proporciona una fotografa de la realidad, sino slo unas teoras basadas en hiptesis; teoras siempre susceptibles de ser contrastadas y revisadas. Estos dos hechos, pluralismo y relativizacin del conocimiento cientfico, confluyen en un debilitamiento de las grandes ideologas y de las seguridades que ofrecan respecto a una futura sociedad rica, libre y feliz. Este debilitamiento, sin embargo, fue desigual. El liberalismo se hizo menos doctrinario en los
2.2. El Estado de bienestar El Estado de bienestar (Welfare State) se fue construyendo en Europa a partir de los aos sesenta2, y una de sus finalidades fue conseguir una sociedad ms humana y, gracias a ello, ms integrada dentro del sistema capitalista. Creo que es honesto reconocer las dos caras de este proceso: por un lado, se trataba de mantener una sociedad clasista, pero no se puede negar que en el desarrollo del Estado de bienestar (en adelante, para simplificar, EB) hubo una profunda motivacin humanista. Esta tensin entre los intereses particulares y las motivaciones humanistas y universales es inevitable en todo proceso histrico...
2. El Estado de bienestar comenz mucho antes en algunos pases de Europa, pero a partir de los aos sesenta se generaliz y profundiz de un modo nuevo.
262
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
263
aos sesenta y setenta, pero tena a su favor el peso aplastante de la realidad: el sistema econmico de Occidente se basaba en la propiedad privada y en el mercado, y el liberalismo encaja bien en esta realidad social; la realidad econmica y social refuerza el liberalismo vivido o espontneo de muchas personas que no han ledo a ningn autor liberal. En cambio, la integracin de las clases trabajadoras como clases medias socav la dimensin revolucionaria del movimiento obrero y del socialismo. El socialismo reformista de la socialdemocracia asumi esta compleja realidad social y cultural. Con la socialdemocracia, el socialismo dej de ser una alternativa global y se convirti en un programa poltico en concurrencia con los programas de centro y de derecha. Este programa estuvo muy unido a los avances sociales del EB; por eso, en el momento en que las transformaciones tecnolgicas (segunda revolucin industrial3) y las crisis econmicas y polticas cuestionan el EB, el socialismo occidental ve tambin cuestionada su identidad.
aos cincuenta. Ahora ya no es el enemigo exterior, sino el fracaso de un modelo desde dentro. Pero la cuestin est en qu tipo de revolucin ha fracasado: yo creo que se trata del modelo revolucionario centrado en lo econmico y en cierta concepcin de lo poltico. Volver ms adelante sobre este tema, pero ahora quiero subrayar que el fracaso de las revoluciones radicales antes mencionadas no implica el fracaso de todo intento de transformacin profunda de la sociedad, sino slo de una manera de entender tal transformacin. 2.4. Algunas reflexiones Acaso han fracasado la izquierda y el socialismo por el hecho de ver cuestionada su identidad? A mi juicio, no han fracasado; han cumplido una misin histrica respondiendo a unos desafos histricos concretos: los de la sociedad industrial. Fue un acierto de los cristianos de izquierda insertarse en este mundo tal como era y, desde l, descubrir sus aspiraciones a la justicia, su llamada proftica a la sociedad y a la Iglesia. Fue un acierto intentar humildemente aportar la esperanza y la gratuidad evanglicas a esta realidad humana. El problema es que la realidad histrica siempre sorprende. Gracias al EB, la clase obrera consigui xitos innegables. Lo que sucede es que los xitos de la clase obrera han tenido una cara negativa: el crecimiento econmico apelaba a un desarrollo de la solidaridad de la clase obrera, pero, al integrarse parte de la clase obrera en las clases medias, ha aumentado el individualismo y ha disminuido la solidaridad; tal vez sea sta una leccin a aprender: cada xito tiene su propio riesgo; cuando un proceso liberador alcanza un determinado nivel, se encuentra con una nueva opcin a realizar, con un nuevo desafo moral. Sin embargo, la transformacin de la sociedad en Europa no ha ido slo en la lnea del bienestar y del reformismo. De hecho, el EB se ha encontrado con nuevos problemas que en cierto modo ha provocado l mismo. La tragedia del Tercer Mundo, el nuevo desarrollo tecnolgico de la segunda revolucin industrial, el crecimiento del corporatismo y de la exclusin
2.3. El fracaso de las revoluciones radicales La revolucin de la socialdemocracia hacia el reformismo no acab con la aspiracin del socialismo a una transformacin radical de la sociedad. La esperanza radical se refugi frecuentemente en las revoluciones radicales, como las de Rusia, China, Cuba o Nicaragua. Estas revoluciones ofrecan una especie de signo de que la transformacin radical de la sociedad era posible. Mientras estas revoluciones fueron vencidas desde fuera, la esperanza poda mantenerse. El enemigo era exterior. Yo creo que el impacto de la cada del modelo sovitico se debe, sobre todo, a que se trata del fracaso de un modelo que no ha sido capaz de continuar el desarrollo que haba iniciado en los
3. Aludo a la actual transformacin de la tecnologa basada en la microelectrnica y en los ordenadores. Soy consciente de la diversidad de terminologas a este respecto.
264
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
265
v marginacin social en nuestras mismas sociedades; he aqu los grandes desafos actuales. En esta situacin, la tarea permanente del cristianismo de izquierda consiste en acercarse una y otra vez, tenazmente, a la realidad histrica para descubrir en ella la llamada del mundo obrero que se transforma y de los nuevos explotados de nuestra sociedad. Pero hay que hacerlo con un modelo terico apropiado, que permita captar la complejidad de nuestro mundo. Ciertamente, ningn modelo terico puede prometer un camino seguro hacia un futuro justo y feliz, como se pensaba cuando se crea conocer mejor las claves de los procesos histricos. Pero esto no quiere decir que la esperanza radical ya no tenga sentido; hay que distinguir el optimismo de la esperanza: el optimismo piensa que las cosas irn bien por s mismas; la esperanza cree que vale la pena luchar por ciertos valores. Pues bien, la experiencia histrica nos ha arrebatado cierto optimismo ingenuo, pero apoya el valor de nuestra esperanza: la lucha histrica del mundo obrero ha sido fructfera en Europa. 3. Captar la complejidad...sin desmoralizarnos 3.1. Las revoluciones socialistas...caricaturizadas Para tener un modelo de anlisis ms complejo, creo que es interesante analizar de qu se habla cuando se critican las revoluciones radicales. En efecto, a raz de las transformaciones del Este europeo y de la evolucin de pases como Nicaragua o Cuba, somos con frecuencia acusados de haber credo en revoluciones que han fracasado. Yo creo que, ms all de las experiencias concretas, hemos de preguntarnos en qu tipo de revolucin piensan los que nos critican...y si nosotros hemos credo en ella. Es cierto que el pensamiento del s.XIX (y, por tanto, tambin el marxismo y el liberalismo doctrinarios) subrayaron lo que C. Comas llama el modelo de la pieza clave nica4. Esto
significa que la estructura social tendra una pieza clave (p.e., la propiedad) y que, cambiando esta pieza fundamental, la sociedad entera podra ser transformada, orientndola en una direccin claramente previsible. Por otra parte, la opinin popular (de los que nos critican y, a veces, tambin de nosotros mismos) ha subrayado la importancia decisiva del momento poltico de la revolucin: la toma del poder, a partir de la cual poda comenzar la construccin de la nueva sociedad. Esto permita identificar signos (admirados o temidos, segn donde se estuviera) como Nicaragua, Cuba, etc. Yo creo que lo que acabo de decir es una caricatura de nuestras convicciones. La experiencia y el estudio ya nos haban mostrado que la realidad era muy compleja y que la construccin de una nueva sociedad era un proceso lento y siempre sujeto a reveses. Sin embargo, yo creo que nos hemos apoyado con frecuencia en una conviccin ms profunda, de tipo antropolgico y religioso (y a la que no deberamos renunciar): la creencia de que el ser humano es capaz de convertirse, de que puede cambiar y de que su progreso puede tener una especie de peldaos irreversibles. Y tal vez hemos deseado ver signos de estos peldaos ya subidos en las revoluciones histricas. Como mnimo, nos ha parecido que era especialmente importante colaborar con ellas.
3.2. Una perspectiva ms sistmica Hay que hacer una profunda crtica del modelo de la revolucin basada en la pieza clave, sin que ello nos arrebate las convicciones y las esperanzas ms profundas que lo haban tomado como el soporte necesario de toda esperanza intrahistrica. Hay que pensar que vivimos en una sociedad de mltiples piezas y, sobre todo, de mltiples relaciones, y que tanto las piezas como las relaciones cambian rpidamente. Veamos algunos ejemplos: * Marx haba subrayado algunas de estas piezas; p.e., la importancia del desarrollo tecnolgico (las fuerzas producti-
4. C. COMAS, Estudio poltico sociolgico sobre la coveniencia del socialismo en un pas econmicamente avanzado, Instituto Cientfico nterdisciplinar, Barcelona 1982.
266
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
267
vas desarrolladas por la primera revolucin industrial), pero actualmente est empezando la segunda revolucin industrial que convertir nuestra sociedad, en el trmino de unos sesenta aos, en una sociedad del conocimiento, muy distinta de la sociedad industrial de 1950 o 1960. * Las relaciones sociales van cambiando, como deca Marx, al cambiar la tecnologa: la segunda revolucin industrial est transformando la relacin con los instrumentos de produccin y la forma de organizacin de las empresas y, por lo tanto, genera nuevos tipos de dominacin, de conflicto y de colaboracin. * Pero adems hay que tener en cuenta nuevos factores geogrficos: la creacin de grandes espacios econmicos como la Comunidad Europea, el rea econmica del Pacfico, etc. * Hay que tener en cuenta el factor demogrfico, decisivo para entender el problema del Tercer Mundo. * Nuestro mundo superpoblado empieza a darse cuenta de que depende colectivamente de su relacin con la naturaleza, y por ello los problemas ecolgicos empiezan a ser vistos como lo que son: problemas de supervivencia de toda la humanidad. * En un mundo que cambia rpidamente a nivel cientfico y tecnolgico y que rompe las antiguas barreras geogrficas, el problema de la transformacin cultural y de la relacin entre las culturas se manifiesta como un problema decisivo de la convivencia en sociedades inevitablemente (pero afortunadamente) pluralistas. Yo creo que en esta inmensa complejidad no se puede afirmar que un determinado elemento o relacin sea necesariamente el decisivo, el nico que merece nuestro esfuerzo porque de l dependen todos los dems. Si nos tomamos esto en serio, podra parecer que desaparece la base misma de las convicciones revolucionarias del pasado: esto es lo que dice la postmodernidad filosfica y ambiental. Parece, en efecto, que desaparece la capacidad de predecir que los efectos de nuestras acciones sean los que desearamos, porque la complejidad de los factores en juego nos impide conocer las relaciones decisivas y poder controlarlas. Y
si no podemos asegurar que nuestra accin vaya bien orientada, para qu esforzarnos? Sin embargo, aceptar un modelo de mltiples relaciones no quiere decir que no se puedan detectar tendencias a largo plazo en la sociedad; como despus subrayar, estas tendencias van unidas a los desarrollos tecnolgicos. Pero aceptar un modelo de mltiples piezas s quiere decir que ningn acto aislado es por s mismo revolucionario. Si entendemos por revolucin una transformacin profunda de la sociedad, que ya no admite vuelta atrs, nos damos cuenta de que las grandes transformaciones reales han sido basadas en transformaciones tecnolgicas y en profundos movimientos culturales5; el momento poltico ha sido necesario y hasta decisivo en un momento dado, pero en el conjunto no era el nico importante. Por otra parte, siempre puede haber efectos perversos, es decir, vueltas atrs en los logros conseguidos. Por todo esto, yo creo que no hemos de perder nuestra fe en la capacidad de conversin del hombre ni nuestra esperanza en la transformacin de la sociedad; pero s hemos de darle nuevas formas al compromiso profesional, social y poltico. Como veremos ms adelante, las formas de dominacin, de explotacin y de exclusin son mltiples y no fcilmente reductibles a la unidad; por esto, el compromiso con los oprimidos, explotados y excluidos debe tomar formas diferentes. Dos problemas se plantean en seguida: contribuimos de verdad a una transformacin profunda cuando nos adentramos en campos particulares (p.e., racismos, marginacin, etc.) desconectados de una pieza clave de la sociedad?; y, relacionado con lo anterior: hacia dnde empujar si falta un proyecto poltico concreto?
5. Al pensar en grandes transformaciones sociales pienso, por ejemplo, en la revolucin neoltica, en el aprovechamiento del riego por los grandes imperios de la media luna frtil en la antigedad y tambin en la revolucin industrial; tambin pienso en lo que ha representado la Ilustracin. En todos estos ejemplos vemos transformaciones profundas a largo plazo, susceptibles de diferentes configuraciones coyunturales.
268
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
269
Yo creo que hay que responder a la primera cuestin notando cmo en nuestro mundo es muy importante que las distintas tareas y campos de trabajo se conciban como abiertos, como relacionados entre s, aunque a veces sea difcil establecer lazos concretos, sobre todo de tipo organizativo, es muy importante, por lo que luego dir, crear conciencia de relacin, que es crear la base de la solidaridad, pero a veces la solidaridad como valor puede preceder y llevar a la relacin prctica En cuanto a la segunda cuestin, yo creo que en este momento es ms importante defender valores y orientaciones a largo plazo para poder escoger programas que son siempre ms circunstanciales en un mundo tan complejo como el actual, los programas manifiestan pronto sus inevitables debilidades, mientras que los valores y las tendencias permiten mantener mejor la orientacin Finalmente aparece la gran cuestin conseguimos transformar algo realmente esencial con nuestras pequeas tareas en un momento en que el mercado se impone como pieza inevitable de esta compleja sociedad7 No pretendo tener una respuesta segura a esta cuestin, pienso que el mercado es una pieza imprescindible, pero no tan decisiva como parece, el problema es cmo crear un contexto prctico que d al mercado una significacin distinta y que lo controle eficazmente, de hecho, no es lo mismo, por ejemplo, un mercado de trabajo en un contexto caciquil que este mismo mercado contrapesado por unos sindicatos fuertes y por una legislacin social eficaz y enraizada en la cultura de un pas concreto Adems, creo que la transformacin del sistema productivo y la transformacin cultural subsiguiente pueden ser tan fuertes que, de hecho, den otra significacin al mercado6, esto ser sin duda difcil y siempre sujeto a retrocesos, pero no ms difcil que otros intentos habidos de realizar la esperanza que nos mueve
Quiero concretar un poco ms cules son las grandes tendencias y los grandes desafos del momento, y ser necesariamente esquemtico Me centrar en tres campos los que giran alrededor de los conflictos sociales, los dinamismos culturales que tienen su origen en la transformacin tecnolgica y, finalmente, me preguntar por el tipo de religin que parecera adecuado en nuestro mundo 4. Tendencias...desafos sociales Dentro de la confhctividad social, hay tres grandes fuentes de problemas 4 l La relacin con el Tercer Mundo Tal vez nuestra tarea consista en asumir, desde el mundo desarrollado, la realidad del Tercer Mundo Con esto lo que quiero decir es que el Tercer Mundo est entrando y entrar cada vez ms en nuestra sociedad Por ejemplo, porque la pobreza y la opresin provocarn conflictos regionales y el mundo desarrollado intervendr para poner orden (en beneficio de sus intereses) Desde esta perspectiva, el desarrollo de movimientos por la paz (basada en la justicia) ser muy importante, lo ms interesante es que puedan ser impulsados por los emigrantes de este mismo Tercer Mundo En efecto, la emigracin ser, segn dicen los demgrafos, uno de los grandes problemas de los aos venideros y materializar una peculiar presencia del Tercer Mundo en nuestra sociedad La presencia emigrante tiene muchas consecuencias La sociedad reacciona con tendencias racistas y xenfobas, y las clases trabajadoras no son ajenas a estas reacciones No hay que ocultar la objetiva contradiccin de intereses que existe con frecuencia entre emigrantes y autctonos (aunque algunos la exageren) Ello confirma algo de lo que antes yo indicaba la complejidad de los problemas y el hecho de que el enemigo no siempre es extenor, sino que muchas veces se encuentra dentro de la misma clase trabajadora, que recibe un nuevo
6 Asi como el intercambio de productos tiene poco que ver con la abstraccin de los mercados financieros, se puede pensar que, en un mundo donde las nuevas tecnologas hayan transformado las empresas, las posibilidades humanas y las necesidades sentidas, la economa de mercado puede ser de hecho otra cosa distinta de lo que es actualmente en el sistema capitalista
270
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
271
desafo moral: el de ser capaz de acoger al emigrante que puede ser su competidor y, sobre todo, que de entrada es un extrao en cuanto que es extranjero. La presencia emigrante pone de relieve la enorme imbricacin de los problemas en nuestra sociedad. La aceptacin del extranjero es, ante todo, un problema laboral, pero tambin cultural: convivir con personas cuya forma de entender la vida y de vivirla es profundamente diferente de la propia y que, por ello, parecen de entrada menos humanas. Al ser un problema cultural, es tambin un problema de opinin pblica: la emigracin se hace especialmente problemtica en aquellos barrios y situaciones donde se concentra, pero la presencia de extranjeros se convierte fcilmente en un problema para el conjunto de la poblacin; por esto, las medidas legislativas de los gobiernos dependen en muchos casos de las encuestas que reflejan el sentir popular; y, por ello, una corriente de opinin en favor de los emigrantes puede ser decisiva para mejorar su situacin legal. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden jugar aqu un importante papel de concienciacin colectiva, tanto con el envo de voluntarios al Tercer Mundo como en su tarea concienciadora de cara a la sociedad de nuestros pases. Los gobiernos slo se decidirn a apoyar al Tercer Mundo si son presionados por la opinin pblica. En definitiva, las sociedades desarrolladas se enfrentan al reto de ser sociedades multiculturales y de hacer de ello, no una ocasin de conflicto, sino una oportunidad de crecimiento colectivo; as, el trabajo con los inmigrantes adquiere un sentido ms amplio, no limitado a la defensa de sus derechos, sino orientado a crear un tipo de sociedad muy distinta de la tradicional europea: sociedad abierta a la aportacin de culturas a las que hasta ahora haba dominado. 4.2. El dinamismo tecnolgico del mundo desarrollado: la segunda revolucin industrial Yo creo que para acertar en nuestra manera de actuar ante la revolucin tecnolgica hemos de tomar distancia histrica. Por ejemplo, pensemos cules podran haber sido las reflexiones de
un campesino ingls o alemn ante la primera revolucin industrial. Probablemente pens que el avance de la industrial era un fenmeno nefasto, puesto que despoblaba el campo, con lo cual la poblacin carecera de medios de subsistencia.. .Nosotros sabemos, con el paso de los aos, que la revolucin industrial aument tambin la productividad agrcola, consigui un gran crecimiento econmico y en algunos casos una riqueza mejor distribuida que bajo los regmenes monrquicos y autoritarios. Del mismo modo, nosotros podemos ver el fenmeno del paro y de la economa sumergida solamente desde el pasado de pleno empleo en el Estado de bienestar; desde este punto de vista, la segunda revolucin industrial aparece tambin como nefasta: la riqueza puede aumentar, pero no hay trabajo para todos y, lgicamente, la riqueza creada slo puede distribuirse entre los que trabajan; por otra parte, el desarrollo tecnolgico pide una poblacin laboral ms cualificada, y muchos se quedarn en la cuneta, incapaces de alcanzar el nivel y el tipo de conocimientos que la sociedad les pide. La economa sumergida, los trabajos de nfima cualificacin y el empleo temporal son la cara negativa de la revolucin tecnolgica. Sin embargo, todo esto es el problema desde el pasado inmediato, desde la aoranza de la situacin de pleno empleo (o casi) creada por el EB. Esta perspectiva sera limitada, porque tambin hay que ver estos problemas intentando adivinar las tendencias de fondo hacia la sociedad del conocimiento. Dicho de otro modo, cmo hacer frente al paro de manera abierta a un futuro que es inevitable, pero que todava no est bien definido; que puede configurarse como el 1984 de G. Orwell, como la utopa optimista de Masuda7...o de otras muchas maneras? Me resulta difcil aventurarme hacia un ejercicio de prospectiva, pero me arriesgo a dar algunas indicaciones, muy discutibles, ciertamente. Creo que uno de los grandes peligros es la constitucin de una sociedad dual controlada por los po-
7. G. ORWELL, 1984. Yoneji MASUDA, La sociedad injormatizada como sociedad postindustrial, Fundesco-Tecnos, Madrid, 1984.
272
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
273
seedores y controladores del conocimiento y que deje fuera a una parte importante de la poblacin. La parte superior de esta sociedad necesitar fomentar la informacin, la comunicacin, la iniciativa, si quiere fomentar una riqueza no basada en la cantidad, sino en la calidad y en el desarrollo de conocimientos. Por ello, parece que hay que insistir en luchar por una sociedad (no slo un Estado) ms democrtica, donde la informacin sobre las decisiones y las decisiones mismas se popularicen al mximo (es decir, sean discutidas y controladas por el pueblo). La democracia debera implicar ms libertad y creatividad. Propugnar este tipo de sociedad es aunar las exigencias de justicia con las caractersticas de una sociedad que avanzar en la medida en que aproveche la informacin, la iniciativa y la creatividad de cada uno de sus miembros, porque el conocimiento ser la base de su sistema de supervivencia.
del nio se hace difcil; pero a eso se une el problema econmico y social del cabeza de familia: la familia monoparental, cuyo cabeza de familia es mujer, tiene una alta probabilidad de entrar en los crculos de la pobreza. El fracaso de la formacin profesional, la estructura del sistema escolar como un mecanismo de seleccin a una edad muy temprana y la inadecuacin entre la necesidad de formacin cvica propia de una sociedad democrtica y los dficits de formacin humana proporcionada por la escuela, configuran un preocupante panorama de los mecanismos sociolgicos que dificultan la correcta integracin del joven en la sociedad. El trabajo se ha convertido, en nuestra sociedad, en un mecanismo socializador de primer orden; de ah la gravedad del problema del paro, que no es problema simplemente econmico, sino que se convierte en un problema social y cultural de desintegracin de la persona respecto a la sociedad. Todava existen otros grupos de excluidos y marginados que retienen nuestra atencin. Los ancianos, llamados con irona pobres institucionales por un autor espaol9: las jubilaciones escasas los mantienen en la pobreza; una pobreza cuya causa es sobre todo social y poltica: la sociedad de clases medias mayoritarias no est dispuesta a sacrificar en impuestos su bienestar, y el Estado no se atreve a llevar adelante una decidida poltica social10. Finalmente, creo que es importante el problema de la marginacin en las grandes ciudades. Concurre en ellas una serie de elementos que hacen difcil la integracin de personas dbiles por una causa u otra; el anonimato, la economa totalmente monetarizada, el fuerte ritmo de trabajo, las exigencias y la competitividad existente en el trabajo mismo: todas estas circunstancias presionan para que personas con cualquier tipo
4.3. Exclusin y marginacin Como he dicho antes, uno de los xitos del EB ha sido convertir las antiguas sociedades polarizadas por la lucha de clases en sociedades de clases medias. Esta afirmacin es, evidentemente, discutible, pero, en todo caso, alguna verdad encierra. Pero la integracin en el sistema lograda por el EB ha tenido como contrapartida, sobre todo en los aos de crisis y de disminucin del crecimiento, el aumento de la exclusin y de la marginacin. Un socilogo espaol, Salustiano del Campo8, habla del diablico poder de marginacin propio de la sociedad de clases medias. Seala tres mecanismos bsicos de socializacin y de integracin en la sociedad: la familia, la escuela y el trabajo, y constata el mal funcionamiento de estas tres instituciones. La familia es una institucin en crisis. Aumenta el nmero de familias monoparentales; en stas, la correcta socializacin
8. S. del CAMPO, La sociedad de clases medias, Espasa-Calpe, Madrid 1989. Para el problema de si las sociedades de los EB son sociedades de clases medias o no, es muy interesante R. DAZ SALAZAR, Todava la clase obrera?, Ediciones HOAC, Madrid 1990.
9. D. CASADO, Viejos y nuevos pobres en la Espaa de los 80, en VI jornadas de estudio del Comit Espaol para el Bienestar Social, La pobreza en los 80, Acebo, Madrid 1989, pp. 15-36. 10. Cfr. J.K. GALBRAITH, La cultura de la satisfaccin, Ariel, Barcelona 1992.
274
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
275
de debilidad personal puedan quedar solas y marginadas de toda comunicacin humana. Estas situaciones muestran la cara oscura, el reverso de la moneda de la rica y confortable sociedad occidental. En otro tiempo, el mundo obrero era la otra cara de la sociedad capitalista, la que mostraba su carcter explotador. Los marginados y excluidos, antes mayoritarios y ahora minoritarios, cumplen actualmente esta triste funcin, y ello me interroga profundamente, porque me parece que, si las personas de buena voluntad, creyentes o no, quieren ser fieles a los signos de los tiempos, no pueden ignorar este hecho. Tal vez la cuestin consista, sobre todo, en acertar en los anlisis, las perspectivas y las orientaciones frente a todo este complejo mundo. Respecto a los anlisis, me parece importante notar que la dimensin econmica de todos estos problemas es siempre importante, pero no siempre es decisiva. Analizando las situaciones anteriores, se ve la importancia que adquieren las causas estrictamente sociales, polticas y culturales en muchos de estos problemas. Yo creo que en los prximos aos habr que continuar el esfuerzo por analizar de cerca los problemas, y no contentarnos con explicaciones generales que remiten a la maldad del sistema econmico y social en general. No es que quiera defender el sistema, pero me parece poco operativo insistir en esta lnea, porque, como deca antes, el problema no va a consistir en eliminar la economa de mercado, sino en hacerla funcionar de otra manera por la introduccin de mltiples correctivos tecnolgicos, econmicos, sociales, polticos y culturales. Cuando antes hablaba de la importancia de la perspectiva, creo que es fcil entender lo que quiero decir. Frente a los marginados, existe la tentacin de querer solucionar sus problemas desde posiciones de lejana y poder que en realidad son muy ineficaces. Slo el conocimiento que nace de la cercana ve las autnticas races de sus problemas. Y esto ltimo nos conduce al problema de los objetivos. Me parece que el trabajo en estos colectivos debera contribuir a una cierta toma de conciencia de la propia dignidad y, en lo posible, a una prise de la parole en cuanto colectivos cons-
cientes de su peculiar situacin social, de su dignidad propia y de su propia aportacin a la sociedad. Es cierto que difcilmente los marginados constituirn una fuerza social transformadora; pero creo necesario colaborar en que nadie quede excluido de los esfuerzos por lograr una sociedad ms justa, libre y humana; y tal vez la fe cristiana impulse especialmente a apreciar a los pequeos e intiles de una sociedad que valora excesivamente la eficacia, el rendimiento y el consumo. De todos modos, me parece que la insercin, si la hay, en estos campos ha de ir en la lnea de una democratizacin social: en la sociedad plural y multicultural de la que antes he hablado, es necesario que los distintos grupos culturales, tnicos, laborales, de edad, etc. encuentren la manera de expresarse, y de colaborar; en una sociedad corporatista, es importante que los colectivos amenazados se organicen para poder defenderse; adems, profundizar la democracia es, probablemente, preparar a la sociedad para que sea ms solidaria. Todo esto est muy relacionado con un tema que es muy importante: el de los sindicatos. Los sindicatos nacieron como sociedades de ayuda mutua que pronto adquirieron un carcter reivindicativo y transformador de la sociedad. En un momento histrico en que haba un gran problema (el problema social, como antes se ha dicho), era lgico que las organizaciones populares se polarizaran alrededor del trabajo; pero en un momento en que la vida social muestra muchas ms dimensiones, tal vez el problema consista en impulsar el conjunto de organizaciones que los distintos grupos necesiten para defender sus variadas reivindicaciones. Una cuestin importante es si los sindicatos han de mantener su especifidad o pueden contribuir a ensanchar el mbito de sus campos de inters (el caso de PSP" en Espaa). Los sindicatos se plantean otras muchas cuestiones, como todos sabemos; a la internacionalizacin del capital debera co-
11. Propuesta Sindical Prioritaria, elaborada conjuntamente por UGT y CCOO, en la que se tenan en cuenta los problemas de los grupos excluidos: parados, ancianos, emigrantes, etc.
276
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
277
rresponder un planteamiento sindical de mbito europeo, pero esto encuentra dificultades muy grandes, debido a las diferentes situaciones de las clases trabajadoras en los distintos pases de Europa. Los sindicatos se enfrentan sobre todo al reto de la transformacin de la fuerza de trabajo como consecuencia del auge de los servicios y las nuevas tecnologas. Los sindicatos tienen el peligro de hacerse corporatistas en el sentido negativo del trmino. 5. Un proyecto cultural de solidaridad Hace unos aos se discuti largamente si la transformacin de la sociedad deba realizarse ante todo por el cambio de las personas individuales o, ms bien, gracias a las transformaciones estructurales. Yo creo que la experiencia de estos ltimos aos ha desmentido la segunda opcin, en la medida en que se absolutizaban nicamente los aspectos econmico-polticos de la sociedad. Ahora el peligro consiste en volver ingenuamente a la conversin personal cmo nico camino de cambio. Yo creo que la atencin a la cultura puede permitir salir del atolladero. Entiendo por cultura el sistema de valores y normas compartidos por una sociedad, as como las legitimaciones de estos valores. La cultura es una realidad objetiva, porque puede analizarse; es algo compartido y puede ser transformada. Pero, en cambio, es subjetiva, porque slo es real en la medida en que es asumida y vivida por cada individuo. Desde esta perspectiva, la conversin individual puede entenderse, bien sea como asimilacin ms profunda de determinada cultura, bien sea como cambio de cultura. Yo creo que el problema actual radica en saber qu tipo de cultura queremos construir. El sistema productivo marca los lmites de los sistemas culturales en una sociedad dada. En efecto, la cultura no puede consolidar y reproducir valores claramente disfuncionales para el sistema productivo, so pena de colapso de la sociedad. Ahora bien, nos encontramos con que el sistema productivo de las sociedades avanzadas cambia rpidamente. Cada vez ms, la fuerza productiva decisiva es la ciencia y la tecnologa, y
la sociedad va viviendo gracias a la innovacin, tanto cientfica como tecnolgica. Si la sociedad quiere sobrevivir y hacerlo dignamente, deber adaptar sus valores, normas y legitimaciones a esta nueva situacin. Esto significa, en primer lugar, que la cultura de la nueva sociedad del conocimiento12 deber ser compatible con la ciencia y la tcnica y con las convicciones y valores que stas implican; ahora bien, el carcter relativo, contrastable, siempre hipottico, de la ciencia har cada vez ms difcil la aceptacin de ideologas y religiones que se presenten como valores absolutos impuestos autoritariamente. Esto reforzar la crtica actual de los grandes relatos ideolgicos (liberalismo, socialismo) y de las religiones (al menos en la medida en que su pretensin de tener carcter absoluto fundamente actitudes de exclusin del otro). Pero, por otra parte, la ciencia y la tecnologa no proporcionan valores ni objetivos a la sociedad. Esto quiere decir que nos encaminamos hacia una sociedad que, para orientarse colectivamente, ya no cuenta con las religiones e ideologas tradicionales, y a la que la ciencia tampoco proporciona una orientacin colectiva. En esta situacin, es previsible que la sociedad deba elaborar proyectos que proporcionen una orientacin a los distintos colectivos que la integran. Nos vamos acercando, por tanto, a una situacin culturalmente original. Faltos de religiones y de ideologas que organicen espontneamente la vida social, los hombres nos vemos enfrentados a nuestra propia responsabilidad para organizar la convivencia en un mundo muy complejo; hemos de asumir nuestra responsabilidad histrica de construir un mundo habitable; ya no podemos invocar fatalidades religiosas, naturales o histricas para justificar la explotacin o la dominacin de un grupo por otro. Por otra parte, no podemos pensar en sociedades monolticas en un mundo que vive de la ciencia; porque la ciencia vive de la libertad en el campo intelectual y tambin en el orden de
12. Y. MASUDA, op. cit.
278
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
279
los valores. Una sociedad del conocimiento deber ser una sociedad cuyos diferentes colectivos elaboren proyectos culturales propios, pero siempre atendiendo, ante todo, a que sean compatibles con los proyectos de los otros colectivos. En realidad, sta comienza a ser nuestra situacin actual. Pero no es fcil para una sociedad aceptar su propia creatividad; es ms fcil creer en falsas seguridades colectivas que ahorran el esfuerzo de pensar y de crear. En esta lnea de miedo a la libertad13 entiendo yo el resurgimiento del liberalismo (neoliberalismos), ciertos fundamentalismos religiosos o, en otro orden de cosas, la emergencia de nacionalismos xenfobos. Evidentemente, cada uno de estos fenmenos tiene caractersticas propias y no puede ser explicado por un solo factor; pero todos ellos tienen algo en comn: afirman su fe en un dato incontestable, basado en la naturaleza, en Dios o en la historia, para ahorrarse el esfuerzo de crear un proyecto cultural realmente abierto al pluralismo y no dominador. Todo esto nos hace pensar en ciertos valores que deben pasar a ser centrales en nuestra sociedad. El individualismo liberal y el colectivismo monoltico no pueden organizar una sociedad cientfica, tecnolgica y dinmica. En una sociedad del conocimiento, la libertad deber ser entendida como creatividad y deber basarse en la informacin y en la comunicacin mutua; pero la fortsima interdependencia de los distintos grupos debera llevar a contrapesar la libertad con la responsabilidad sobre el conjunto de la sociedad y tambin sobre el planeta del que vivimos. Por esto, valores como solidaridad, mundializacin o ecologa no pueden ya ser aadidos a un programa poltico clsico (liberal o socialdemcrata), sino que deben llegar a ser valores realmente centrales de nuevos proyectos, no slo polticos, sino de convivencia humana a todos los niveles. Los cristianos de izquierda han luchado sobre todo en el campo de las estructuras socioeconmicas, a travs de la lucha
sindical, poltica o en otras organizaciones populares. El panorama cultural que acabo de esbozar me lleva a preguntarme si no deberan plantearse tambin el crear y transmitir un proyecto cultural propio de los sectores explotados y dominados de nuestra sociedad, de tal manera que este proyecto no estuviera construido slo desde el pasado, sino que apuntara tambin hacia el futuro; un futuro cuyas tendencias bsicas parecen inevitables, pero que es un futuro abierto y que hay que evitar que sea secuestrado en favor de los vencedores de siempre. Haciendo esto, los cristianos de izquierda recogeran lo ms vlido del debate sobre cmo realizar la transformacin social: al trabajar la cultura, se situaran a la vez en el polo objetivo y estructural (porque la cultura es una realidad social) y en el polo subjetivo, porque la cultura configura la subjetividad de los miembros de cada sociedad.
6. La religin El considerar la importancia de la dimensin cultural nos lleva a reflexionar sobre cmo nos situamos en el plural panorama religioso actual. En efecto, desde el punto de vista sociolgico, la religin es un elemento de la cultura, y construir un proyecto cultural implica tomar postura con respecto al hecho religioso. Yo creo que es especialmente importante analizar bien y tomar posicin de un modo matizado frente a los distintos neoconservadurismos actuales. Pienso en el neoconservadurismo norteamericano, pero tambin en lo que hay de neoconservador en ciertos movimientos carismticos o en determinadas orientaciones jerrquicas que, por otra, parte tienen elementos sugerente s. Yo creo que todos ellos coinciden en valorar el hecho religioso como un hecho socialmente importante, positivo y que debe adquirir un rostro socialmente visible a travs de instituciones propias y de los media. Pero esta presencia social ha de llevar (para los neoconservadores americanos, al menos) a una consolidacin del sistema capitalista, que ellos consideran muy cercano a la inspiracin cristiana.
13. Pienso en el sugerente ttulo espaol de una importante obra de E. FROMM, Escape from Freedom, traducida como El miedo a la libertad. Este libro sigue siendo sugerente en la actualidad, aunque fue publicado en 1941.
280
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LOS AGENTES SOCIALES Y LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
281
Aqu aparecen nuestras reservas. Estamos de acuerdo en la importancia del fenmeno religioso, pero tenemos la conviccin de que la secularizacin no es un simple movimiento ideolgico, sino un proceso cultural basado en la transformacin tecnolgica y social de las sociedades. Por tanto, la fe, si quiere no slo sobrevivir, sino realizar su aportacin propia a este mundo, no puede quedarse en la religin del pasado (la que servira para legitimar el capitalismo), sino que debe plantearse su insercin en la sociedad que est crendose ante nuestros ojos. Pienso que una sociedad carente de legitimadores ltimos y de grandes idelogas es una sociedad carente de puntos de referencia externos para la convivencia y para estructurar la justicia y la libertad. Este tipo de sociedad se enfrenta a dos grandes problemas. En primer lugar, al carecer de puntos de referencia exteriores y aceptados, el individualismo, en su forma ms brutal, puede erigirse en el valor supremo, y puede hacerse real la definicin de Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre; por otra parte, la socializacin y educacin de los nios y, ms en general, la formacin de las personas no pueden recurrir a estos referentes externos. Yo creo que, en este momento, el cristianismo comprometido con la transformacin de la sociedad debe redescubrir la mstica. Es ms necesario que nunca buscar la manera de estructurar la interioridad personal. Las personas deben encontrar en s mismas, en su interior, la fuente de energa y de inspiracin que les permita discernir en cada situacin lo que es humanamente mejor, en unos momentos en los que, como acabo de decir, carecen de puntos de referencia exteriores. Cuando pienso en redescubrir la mstica, no pienso en fenmenos extraordinarios (xtasis, etc.), sino en el cultivo de la experiencia espiritual, acentuando lo que de globalizante tiene la palabra experiencia. Pienso que un conocimiento profundo de la mstica (tanto cristiana como no cristiana) puede ser muy importante
en la actualidad. Tambin es importante redescubrir la importancia del discernimiento espiritual14. En los momentos ms esperanzados se me ocurre soar que el cultivo explcito de la experiencia espiritual no debera estar limitado a los creyentes; deberamos encontrar la manera y la pedagoga adecuadas para ayudar a cultivar la sensibilidad espiritual de toda persona, creyente o no, que estuviera dispuesta a seguir este camino. Estoy convencido de que encontraramos a muchas personas interesadas en cultivar su interioridad para potenciar su accin de servicio a los dems. Lo que acabo de decir significa que la religin debera ir tomando la forma de un proceso personal y comunitario de transformacin interior; pero este proceso no debe confundirse con un espiritualismo individualista o escapista; al contrario, debera ser la condicin de una accin transformadora a largo plazo, sin contar con las ayudas sociales que el creyente y el militante han tenido en otro tiempo. El criterio que debera verificar este no escapismo sera la perspectiva desde la que esta peculiar mstica debera ser vivida: la profunda vivencia de las grandes esperanzas colectivas de la humanidad y la perspectiva descentrada desde el hermano, desde el extranjero, desde [pobre (explotado, dominado o manipulado); en definitiva, desde la Cruz y no desde la cara de la sociedad.
14. Desde esta perspectiva, el mtodo de discernimiento espiritual de S. Ignacio en sus Ejercicios adquiere una nueva significacin.
12 Lecciones de la crisis de identidad de los sujetos histricos de la transformacin social
Francisco Javier VITORIA
El texto de J. Miralles me evoca cuatro cuestiones. Todas ellas son de gran calado, tanto para el pensamiento cristiano como para una cultura poltica que quiera hacer frente a la ofensiva neoliberal. Las tres primeras se pueden dar por adquiridas, tanto en la teologa poltica europea como en la de la liberacin. Sin embargo, no estuvieron suficientemente claras en la conciencia de los cristianos de izquierda en los aos sesenta y setenta. Este dficit contribuy a la crisis de fe o/y de militancia de muchos de ellos y priv de un aporte crtico importante a la perspectiva sociopoltica de izquierda. Ms an, todava siguen encontrando dificultades para hacerse un hueco en la conciencia prctica de los militantes actuales. La cuarta es de mxima actualidad, no slo en los mbitos eclesiales, sino tambin en los de la estrategia neoconservadora y de la refundacin de una nueva izquierda europea.
1. Esperanza histrica y esperanza cristiana J. Miralles escribe: La experiencia histrica nos ha arrebatado cierto optimismo ingenuo, pero apoya el valor de nuestra esperanza. Estoy de acuerdo. Simplemente aadir que tambin
284
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LECCIONES DE LA CRISIS DE IDENTIDAD DE LOS SUJETOS...
285
ha contribuido a que la esperanza cristiana se desembarace de una hipoteca histrica. La teleologa ilustrada de la historia haba colonizado la teologa de la historia de los cristianos empeados en la transformacin de la realidad. La destruccin de la idea de progreso, el abandono de la Ilustracin como idea del pensamiento progresivo, los despert de su sueo idealista. Y ello permiti percibir lo ms genuino del sentido cristiano de la historia. La esperanza en el Resucitado no garantiza ninguna progresin ascendente de la historia, aunque advierta que existe en ella permanentemente una posibilidad indita de ascenso humano. El Espritu del Crucificado se ha derramado sobre la historia humana y ya no podr ser desalojado jams. Su fecundidad histrica posee el tiempo y el estilo del fermento. La esperanza cristiana lleva consigo las seales de sus derrotas. Es una esperanza crucificada. El impulso de Espritu ha sufrido un sinfn de quebrantos. Pero la constatacin de sus fracasos histricos no se percibe como una llamada a la retirada del frente de la construccin de la historia. Despertarse del sueo idealista no ha de suponer necesariamente la cada en los brazos del pragmatismo ciego y de la ideologa de la inevitabilidad, que degenera siempre en indiferencia. Ello supondra pasar del sueo de un pensamiento sin pasin a la pesadilla del pensamiento sin compasin. Es verdad: el empeo en la construccin de una sociedad ms humana no se debera alimentar en ningn optimismo histrico. La memoria crucis desbarata cualquier entusiasmo o fe ciega en las posibilidades de su xito histrico. Pero el fracaso de la utopa cristiana no se debe considerar como histrica o metafsicamente inevitable. La promesa de Dios est vigente, no slo como alimento para las situaciones de desnimo, sino como llamada a procurar su viabilidad histrica. Los cristianos de izquierda han de enfrentarse a la construccin social de la realidad con la intencin de alcanzar sus objetivos histricos viables. Les pertenece no slo la ingenuidad de la paloma, sino tambin, y en la misma medida, la astucia evanglica de la serpiente. La advertencia de Miralles sobre la complejidad del presente resulta de gran valor, no slo para mantener en forma la moral militante, sino tambin para ejercitarla con lucidez responsable. El debate sobre mesianismo y proyecto emancipatorio y liberador sigue abierto.
2. Sujetos de la historia y privilegiados de Dios El espritu original de los movimientos especializados tuvo el acierto evanglico de compartir los puntos de vista, los proyectos y el destino de los explotados y oprimidos. Esto result ser un respiro para una Iglesia que los haba arrojado de su seno. Pero aquel empeo admirable estuvo parasitado por una concepcin marxista que converta a la clase trabajadora en el sujeto histrico exclusivo de la transformacin social o de la revolucin. El desmoronamiento de esta visin romntica nos ha permitido percibir la novedad de las razones cristianas de la opcin por los pobres. Ya no es posible mantenerla por ms tiempo como el resultado imperativo de un anlisis o de un proyecto ideolgico. Su pertinencia slo arranca de la experiencia de revelacin y de gracia. La fe descubre, asombrada y contrariada, que los explotados y los oprimidos son la mediacin preferencial de la accin liberadora del Espritu del Dios de Jesucristo que, como sujeto trascendente, conduce la historia hacia su plenitud. Sus gritos de dolor los escucha como gemidos del Espritu; sus intereses, como reclamos que urgen el parto de la nueva creacin; sus causas y organizaciones histricas, como el lugar de mxima concentracin de la pulsin del Espritu de Dios. La suprema revelacin del futuro divino de la historia se da en medio de su ocultacin ms profunda: en la misma realidad de los perdedores de esta manera nuestra de construir la historia. Los sectores explotados y dominados de nuestra sociedad aunque, dada la diversidad de sus formas, sean difcilmente reductibles a la unidad forman una comunidad solidaria en el dolor. Constituyen algo as como la figura histrica del Siervo para nuestro tiempo. Su eleccin divina como sujeto-ante-Dios los convierte en portadores de salvacin para la historia. Ellos convocan a otros hombres y mujeres de buena voluntad a integrarse en una Internacional de la vida (P. Trigo) que auspicie un nuevo proyecto de democratizacin mundial. Nos encontramos en el centro mismo del debate sobre memoria del sufrimiento e historia de la emancipacin.
286
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
LECCIONES DE LA CRISIS DE IDENTIDAD DE LOS SUJETOS...
287
3. Complejidad e inocencia ante lo real El descubrimiento de la complejidad de la realidad convive frecuentemente con una visin inocente de la misma. Las formas de dominacin en nuestro mundo son mltiples. Pero no son naturales, sino artificiales. La realidad es una construccin social y, consecuentemente, existen responsabilidades histricas. No existe un punto de vista neutral desde donde mirar la realidad y organizar su reconstruccin. J. Miralles sugiere una perspectiva descentrada, desde el extranjero, desde el pobre (explotado, dominado o manipulado). Todo, tambin la reconstruccin poltica de la realidad, ser segn el dolor con que se mira (M. Benedetti). La teologa del buen samaritano recuerda que dejarse afectar por el sufrimiento ajeno resulta ser conditio sine qua non para que el hombre se convierta en sujeto. Ponerse a salvo de ese dolor lo rebaja al nivel de los objetos apticos e inertes. Acoger el mirar de Dios en la mirada del extranjero y del pobre posibilita una experiencia espiritual en la que no hay cabida para componendas espirituales ni subterfugios escapistas. Su ncleo lo ocupan la seduccin del Dios de la justicia y la pasin por la vida del pobre. La necesidad de redescubrir la mstica adquiere as las caractersticas de una empresa an por inventar en la vida prctica de los cristianos: cmo compaginar mstica y poltica.
vacin. El cristianismo, desde el instinto evanglico, puede aportar criterios que orienten los objetivos polticos y jerarquicen sus prioridades. El cristianismo se enfrenta a la prueba de dar con una presencia significativamente efectiva y evanglicamente identificada en las nuevas condiciones y desafos sociales. Cumplir con esta funcin reclama no slo el dilogo y el debate terico, sino adems realizaciones prcticas de la presencia pblica de los cristianos que no sean ingenuas. En los ltimos aos, la cuestin de la desprivatizacin de la fe ha cobrado mxima actualidad. Al debate se han asomado neoconservadores americanos y promotores de una nueva izquierda. Obviamente, con intereses muy diferentes. Aqullos la reclaman para desmantelar el Estado de bienestar; stos, con el fin de auspiciar el Estado social. El debate de los modelos de presencia pblica de la fe no ha hecho ms que empezar. Algo ms importante que el modelo de Iglesia subyacente a cada una de las posturas enfrentadas (cristianismo de mediacin/cristianismo de presencia) est en juego: cmo contribuir mejor a la construccin de una democracia realmente participativa y solidaria.
4. Dimensin pblica de la fe Finalmente, la necesidad de un proyecto cultural de solidaridad suscita el tema de la dimensin pblica de la fe y de la presencia pblica de la Iglesia. Los tiempos que corren enfrentan al sistema democrtico con el reto de la superacin de una cultura colonizada por la sensibilidad tecno-econmica. La reconstruccin de un proyecto cultural solidario capaz de orientar y de sealar prioridades al quehacer poltico se ha convertido en el gran desafo para detener la oleada neoliberal. La aportacin cristiana a esta bsqueda puede ser importante. La fe necesita de las mediaciones sociopolticas para cumplir con su misin: salvar hombres. Y nuestro mundo est necesitado de esfuerzos masivos y eficaces de sal-
13 Dilogo
La discusin plantea la siguiente cuestin: Cmo posibilitar la participacin de los oprimidos en las transformaciones sociales que lleven a su liberacin?
1. La clarificacin del debate El moderador propone que se traten tres preguntas claramente delimitadas: a) Retomando las palabras de J. Miralles, cmo dar protagonismo, capacidad de autoorganizacin, a esos grupos de explotados modernos que carecen de conciencia de clase? b) Es liberadora la religin que se vive hoy? c) Recogiendo unas preguntas que se hicieron a C. Comas1, ante la imposibilidad de alternativas globales, cmo evitar que las acciones pequeas, limitadas, caigan en un simple reformismo que refuerce el sistema capitalista? O, dicho de otra manera, cmo conseguir que la suma de pequeas acciones acabe dando como resultado un cierto cambio de sistema?
1. Debido a la estructura del libro, esta ponencia ha pasado al captulo 2.
290
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
DIALOGO
291
A estas tres preguntas les sigue una batera de reacciones por parte de los participantes. No obstante, y dado que algunos intervinientes se lanzaron a contestar en alguna medida esas cuestiones-referencia con bastante libertad, hemos credo conveniente agrupar sus intervenciones siguiendo, no el orden cronolgico, sino un orden lgico que facilite la comprensin del conjunto.
2.1.1. Marginados modernos Quines son los excluidos modernos? Debemos incluir solamente los grupos citados en las ponencias anteriores? La respuesta afirmativa parece despertar un consenso tctico, aunque encontramos una objecin mayor y otra menor. La mayor es que un participante sugiere que resulta limitado hablar slo de los marginados cuando existe un problema mayor, ms profundo, que es el de la explotacin. Este participante reflexiona acerca de la conveniencia de ampliar el anlisis a ese campo que, como seala, presenta formas modernas muy alejadas de las descritas por la tradicin marxista, pues hoy pasa por la alienacin y la manipulacin. La objecin menor es que algn participante propone ampliar la nocin a grupos menos evidentes, como los jvenes abstencionistas de los cinturones industriales y los suburbios, lo que aumentara el nmero de los marginados de forma muy considerable. Con todo, lo que resulta evidente es que las categoras marxistas, referidas a la clase obrera decimonnica, se quedan pequeas. A lo largo de la discusin parece ir cuajando una especie de caracterizacin de urgencia de los modernos marginados: a) Son individuos o grupos que no participan en la vida social general, sino que llevan una vida segregada. b) No suelen poseer (en sentido amplio: no slo nos referimos a riqueza medible en dinero o bienes, sino a cualquier rasgo o capacidad con un cierto valor de cambio) nada valioso para entrar en las redes de los intercambios (econmicos, polticos, etc.) de cualquier sociedad moderna, lo que produce dos consecuencias altamente significativas: su falta de atractivo para el marketing electoral y su carencia de inters desde el punto de vista econmico; los encontramos virtualmente excluidos del mercado. A la hora de caracterizar esta exclusin moderna, es interesante otra aportacin: no importan slo las caractersticas sus-
2. Marginacin y agentes sociales en las sociedades contemporneas: dificultades para la accin 2.1. Quines son los sujetos de la historia? La respuesta a esta primera pregunta del moderador generar un debate rico y lleno de matices que no podemos recoger en toda su complejidad. El problema en ses evidente: el Occidente superdesarrollado se parece muy poco a esa sociedad lacerantemente polarizada, tan caracterstica de las primeras fases de la revolucin industrial, a ese orden social en el que un porcentaje enorme de la poblacin (la clase obrera y amplios sectores del campesinado pobre) viva en unas condiciones de vida dursimas. Nuestra sociedad actual se parece muy poco a aqulla. Hoy nos encontramos con una sociedad de clases medias, formada mayoritariamente por sectores de poblacin que disfrutan de niveles de vida satisfactorios, protegidos por los complejos sistemas de prestaciones (pensiones, sanidad, educacin, etc.) del moderno Estado de bienestar. Es esa sociedad de los dos tercios (J.M. Mardones, con afn de exactitud, le llamaba en una charla anterior de los cuatro quintos) que tan frecuentemente encontramos en los anlisis. En esta sociedad, los marginados modernos tienen otras caractersticas. Ya no podemos tratar de entenderlos y resolver sus problemas con las herramientas de ayer. Los contrastes violentos se han difuminado, los niveles de vida de las mayoras en los pases occidentales avanzados se han elevado de forma vertiginosa. En contraste, la pobreza existente toma formas nuevas y ms escurridizas: los ancianos, los emigrantes extranjeros, los mendigos sin techo, los parados crnicos, cmo darles protagonismo, capacidad de autoorganizacin?
292
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
DIALOGO
293
tantivas de esos grupos, sino la percepcin que de ellos se tiene en el sector integrado. Percepcin que en ciertos colectivos es realmente desoladora: tomemos el caso de la emigracin, vista generalmente como amenaza. 3. Articulacin de soluciones 3.1. Los peligros de un discurso simplista En el debate surgen frecuentemente comentarios que nos resultan tiles advertencias previas metodolgicas. Para hallar soluciones eficaces hay que hacer un esfuerzo de cientificidad, de puesta al da. Alguien habla de un cambio de ptica: se ve la sociedad de una forma ms sistmica y menos determinista que hace unos aos. Se habla de la articulacin de un discurso suficientemente profundo, coherente y explicativo. Diversos participantes, en ciertos momentos del debate, advierten del peligro de un discurso: a) Bienintencionado, pero simplista. b) Demasiado atado a explicaciones hoy da ineficaces. c) Comprometido, pero escasamente til para articular soluciones que podramos llamar gestionables. Todos los asistentes insisten en la importancia de la puesta al da y la actualizacin de perspectivas analticas, lo que implica una difcil tarea: no simplemente la puesta a punto de un instrumental terico adecuado, sino el que ste sea traducible a soluciones realizables en los entornos y circunstancias actuales de nuestros pases. 3.2. Diversos mbitos, propuestas diversas En tanto que la bsqueda de alternativas parece ser una de las tareas fundamentales que el seminario se ha autoimpuesto, es necesario mostrar la muy diversa serie de intuiciones, pensamientos e indagaciones de raz sociolgica, tica y poltica que se genera.
3.2.1. Enfoque sociolgico Aparecen interesantes incursiones en terrenos sociolgicos. La primera es la conveniencia de un anlisis ms extenso que inscriba el problema de la marginacin en el mbito ms amplio de la explotacin capitalista de nuestra poca, lo que exige un trabajo bastante o muy alejado de los anlisis marxianos y ms ligado a cuestiones como la alienacin, la manipulacin o la existencia del trabajo asalariado. La segunda se refiere a la existencia y naturaleza de una presunta piedra angular de nuestra sociedad, de nuestro sistema social. Esta idea debe ser correctamente entendida: la supuesta piedra angular sera una institucin social de tal importancia que sobre ella descansase, de alguna forma, el resto del funcionamiento social. En cada estadio social evolutivo sera diferente: en la fase feudal encontramos la servidumbre; en la fase capitalista descrita por Marx, l se refiere a la propiedad privada de los medios de produccin. Su determinacin para nuestras sociedades muestra rpidamente su utilidad: si la conociramos, podramos determinar el centro, el corazn del funcionamiento del sistema, lo que nos permitira orientar las acciones reformadoras en el sentido adecuado. Se trata, evidentemente, de poder articular medidas que lleven a planes eficaces y efectivamente transformadores. Al tratar de dilucidar la cuestin, no se logra el acuerdo entre los asistentes: junto a un sector importante que considera como piedra angular del capitalismo contemporneo el mercado y el talante que lo hace posible, hay quien aade la creciente mundializacin (econmica, cultural y poltica) o los cambios culturales ligados a las transformaciones tecnolgicas (vamos hacia eso que se llama la civilizacin del conocimiento). Frente a ellos, hay quien considera imposible incidir hoy da en esa piedra angular por la complejidad del sistema social, por las exigencias tecnolgicas, etc. Por ltimo, aparece un bloque de participantes que la considera, bien inexistente, bien indeterminable. El debate queda abierto. 3.2.2. El discurso tico Ya desde un principio surgen voces que critican, por poco estimulante, la defensa de una tica de la conviccin hecha por C. Comas: diversos participantes consideran su planteamiento
294
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
DILOGO
295
pesimista incluso desolador y poco acorde tanto con un compromiso cristiano radical y valiente como con las apremiantes necesidades de los millones de condenados al gueto. Se insina e incluso se llega a afirmar en varios momentos que esa posicin slo puede beneficiar al sistema dominante, sin introducir cambios significativos. Frente a esa postura, un participante reivindica la legitimidad de la confrontacin en las relaciones sociales, pero no de cualquier manera, y pone el ejemplo del siglo XIX, dominado por un sentido incluso maniqueo de la confrontacin. Pero tampoco llegando al extremo contrario: la exageracin de una lgica de la cooperacin que considera caracterstica de finales del XX que llega a considerar ilegtima cualquier resistencia o cuestionamiento del orden establecido. La intencin no es, por tanto, volver a ese enfrentamiento permanente y radical del siglo XIX, pero afirma el participante hay niveles de la realidad en los que es absolutamente necesaria cierta confrontacin, que en muchos momentos es expresin de dignidad. Otras voces, partiendo del autntico punto cero tico del egosmo y la insolidaridad rampantes de hoy da, sealan la importancia de construir un mensaje tico comn que llegue a amplios sectores de poblacin (no slo a los cristianos) como algo indispensable para construir una sociedad ms justa y acogedora. Tal proyecto parece dificultossimo. Uno de los puntos clave de la dificultad estriba en la contradiccin entre el mensaje cristiano y el objetivo de la construccin del Reino y los valores mercantil-individualistas del liberalismo difuso dominante. No obstante, diversas intervenciones insisten en la necesidad de tener algn tipo de puente y de incluir en la tica aceptable principios relacionados con el propio inters, separndolo de forma clara de lo que sera simple y negativo egosmo. En algn momento alguien recuerda que ese inters propio est en la base del desarrollo econmico de Occidente, al que, a pesar de todos sus gravsimos defectos en otros planos, no estamos dispuestos a renunciar. As, parece alcanzar cierto consenso la idea de construir esa tica mnima, comn a la mayor parte de la sociedad, en torno a la nocin de egosmo ilustrado. Pero parece elevarse un muro insalvable entre el mensaje de amor universal del Reino de Dios y ese mnimo tico social admisible que se propone.
El planteamiento de mnimos resulta obviamente insatisfactorio y limitado a s mismo, precisamente porque nuestro objetivo es un progresivo crecimiento de la solidaridad y la conciencia social. Por ello debe elaborarse una estrategia que nos permita ir creciendo y tender de forma tangible (no como simple aspiracin ideal) a unos presupuestos mximos. stos no deben partir de lo que el hombre es, sino de lo que el hombre est llamado a ser. Resulta, por tanto, decisivo que esta tica de mximos est presente socialmente (en instituciones, medios de comunicacin y el conjunto de formadores de opinin, mundo de la empresa, de la enseanza, etc.). La funcin de esta tica sera la de ser un punto de referencia, un elemento que genere una tensin necesaria y socialmente saludable que tienda a elevar las exigencias ticas mnimas. Si no existe esa tensin, si nadie mantiene unos mximos, los mnimos no aumentarn nunca.
4. Apuntes polticos y de accin 4.1. La cuestin del reformismo. Complementariedad Ya desde el principio de la sesin, el moderador plantea la pregunta: si no hay alternativas globales y slo se pueden realizar acciones de alcance reducido o medio, cmo hacer para evitar caer en un reformismo que refuerce el sistema?; cmo hacer para que las acciones nos acaben llevando a un cierto cambio de sistema? Las posturas ms notables son: a) El apoyo claro al posibilismo reformista. b) Un apoyo muy crtico. Aunque la mayora de los participantes se adhiere a alguna forma de reformismo, un amplio sector lo considera adems, y sin reservas, la nica posibilidad de una accin (por mnima que sea) eficaz. Su apoyo aparece ligado en algn momento a las crticas a algunas posturas consideradas trasnochadas: Ya no estamos en mayo del 68.. .la ptica con la que debemos enjuiciar los cambios es muy diferente. En contraste, el segundo grupo,
296
ASPECTOS POLTICOS LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
DIALOGO
297
aunque considera inevitable el reformismo como va de cambio, insiste mucho en el peligro de que degenere en acciones ineficaces, en una mera repeticin de las (en muchos casos) fracasadas soluciones que se han venido aplicando en los ltimos veinte o treinta aos a cuestiones como la lucha contra la pobreza, la disminucin de las diferencias de renta o la eliminacin del subdesarrollo. Los temores de este sector se materializan en el peligro del reforzamiento del actual sistema. Otra de las cuestiones es el papel que Estado, mercado y sociedad civil deben cumplir en una organizacin social ms solidaria, ms justa. Partimos de la aceptacin de una economa mixta en la que un sistema de proteccin de alcance amplio (el del Estado de bienestar) asegure ciertos mnimos a la poblacin. Todos parecen aceptar la necesidad de los tres grandes factores, aunque, lgicamente, no resulta clara la funcin de cada uno (se habla de un problema de equilibrio, de proporciones: qu porcentaje de Estado, de mercado, etc., debe haber para garantizar la armona social?); todo lo ms, encontramos aproximaciones: se habla del peligro de una presencia excesiva tanto del Estado como del mercado que debe evitarse a toda costa. En qu consistira la situacin ideal? Se traducira en una poltica que tendra en cuenta tanto la presencia de la empatia y la cordialidad (propias del mundo clido de lo social) como la autorregulacin por el mercado (que implica eficacia en la asignacin de recursos) y la defensa y la autorregulacin por parte del Estado (evitando los excesos del gigantismo y la arbitrariedad). Y se sera el desafo del momento.
ticas, con el fin de conseguir una participacin real y efectiva, no limitada al papel pasivo de subdito-votante peridico. d) El uso adecuado de la presin y la protesta. e) La potenciacin de los movimientos sociales (pacifistas, ecologistas, de ayuda al Tercer Mundo, feministas, etc.). f) Generar sensibilidad en el resto de la sociedad (siguiente apartado).
5. Sensibilidad y factor religioso La generacin de una sensibilidad favorable a los marginados de la sociedad aparece como el factor decisivo, como el factor absolutamente fundamental. La sensibilizacin es, por tanto, un instrumento especialmente estimado. Y as hay quien invoca ejemplos histricos tan significativos como la Roma republicana, la Atenas clsica o la Inglaterra del siglo pasado: aunque la presin de las masas oprimidas fue indispensable, la sensibilizacin de una parte de la lite fue decisiva para la adopcin de los cambios. En nuestra sociedad, no se trata de llegar a una reducida clase dominante (no nos referimos a lites), sino de la formidable tarea de concienciar al sector situado de la sociedad. El tema da lugar a aportaciones desde muy variados ngulos: a) Se apunta a la importancia de combatir el corporativismo, tan generalizado en nuestro tiempo. b) Se presenta como un desafo lograr plantear una sensibilidad social compatible con el contexto del mercado; una sensibilidad social que parta de la realidad inmediata y de la aceptacin de que el hombre busca su propio inters.
4.2. Organizacin, animacin, presin El resto de las sugerencias ser de muy diverso tipo: a) La organizacin de los grupos oprimidos. b) La necesidad de animadores (personas, instituciones y grupos) que generen conciencia y ayuden a empezar a caminar a los marginados. c) La reforma de los mecanismos estatales, especialmente en lo referente a los procesos de gestin y decisin pol-
298
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
DIALOGO
299
c) Otra sugerencia es aprovechar la capacidad de generacin de sensibilidad que poseen los medios de comunicacin, especialmente la TV, que aparece como el vehculo privilegiado para esta labor. Pero se seala un peligro: debe hacerse un uso inteligente de esos medios; un uso que realmente conciencie y ponga en el lugar del que sufre, rompiendo la cmoda, indiferente y habitual postura de espectador. d) Asimismo, se subraya el potencial enorme de las artes populares (cancin, cmic, video-clip, etc.) en esta labor, y no slo entre la infancia y la juventud, sino entre capas mayoritarias de la poblacin. Se seala el tradicional abandono que esta posibilidad ha sufrido desde la izquierda de raz o formacin marxista. e) La ltima de estas sugerencias es la de asegurar, la de garantizar fuentes de produccin de convicciones, en especial de energas solidarias, simpticas y no corporativistas: instituciones que pueden ser tan variadas como la escuela, comunidades, parroquias, centros de estudios, medios de comunicacin, etc. La labor de generacin de convicciones solidarias aparece como estratgica y vital. En este aspecto, la religin cobra un papel fundamental como fenmeno privilegiado, fuente, vertebrador por excelencia de sensibilidad hacia los otros, hacia los pobres, hacia los que sufren. 5.1. El lugar de la religin 5.1.1. Peligros a afrontar En un momento determinado tiene lugar una intervencin que presenta dos formas de vivir la religin que resultan alienantes y contraproducentes: El eclesiocentrismo: que identifica el bien de la Iglesia con el del conjunto de la sociedad. El consumismo religioso: forma habitual (en opinin del participante) de la prctica religiosa, que resulta
autosatisfactorio para la conciencia, pero es estril para la transformacin social. Es precisamente el tipo de religiosidad por el que parecen pronunciarse telogos NC como Novak, pues es la que favorece a los neoliberales. En otro momento, dentro de esta lnea de crtica y advertencia, alguien maneja un dato preocupante: segn recientes encuestas, hay una relacin inversa entre creencia en Dios e inters por la poltica. Pero la reflexin plantea cuestiones inquietantes: a partir de esa realidad, no se ve cuestionada la educacin, no se ven cuestionados muchos procesos eclesiales? No est confirmando la tesis de Fierro, que niega la posibilidad de un cristianismo mesinico fuera de situaciones de persecucin? Frente a esta realidad, se plantea la necesidad de una religiosidad autnticamente liberadora, insertada en una Iglesia concebida como eco de los sin voz y que realmente opte por los pobres como la va ms adecuada para la promocin de la sensibilidad social, y es la teologa de la liberacin la que se considera referente adecuado. 5.1.2. Las mltiples tareas a afrontar Realizadas estas advertencias previas, estamos en mejores condiciones para afrontar con realismo las tareas en las que el cristianismo puede desempear un papel de primer orden. stas son: a) La construccin de un discurso sobre los valores acorde con las exigencias de los tiempos. b) La educacin de la sensibilidad. c) La generacin de energas solidarias. Las tres cuestiones aparecen interconectadas, por lo que nos permitimos una exposicin simultnea que esperamos sea suficientemente ilustrativa. La religin debe elaborar un discurso capaz de dar respuestas al desamor dominante que est basado
300
ASPECTOS POLTICOS. LOS SUJETOS DE LA HISTORIA
DIALOGO
301
en el individualismo, en la mercantilizacin y en la insolidaridad. Ello obliga a una doble labor: por un lado, tener en cuenta ciertas caractersticas que no podemos negar: la influencia valoral del mercado (con el peso que otorga a cuestiones como el inters propio, la eficacia, etc.), la incidencia de las nuevas tecnologas en los procesos sociales, la mundializacin... Tambin exige la articulacin del nuevo discurso cristiano de los valores en la citada dialctica de mximos y mnimos: debemos distinguir claramente entre la preocupacin por lo posible y la atencin a lo intolerable y lo irrenunciable. Esa dicotoma, lo posible/lo irrenunciable, genera una tensin inevitable, necesaria y socialmente sana que permite elevar progresivamente los techos, las aspiraciones y las realizaciones sin olvidar sus condiciones de posibilidad (el bao de sentido comn del otro polo). Se trata de crear un discurso alternativo que supere el vuelo gallinceo del actual (lo que hay es lo nico posible) sin caer en maximalismos voluntaristas bienintencionados, hoy da intiles y quin sabe si contraproducentes. La Iglesia deber trabajar con dos enfoques distintos que no son del todo separables: a) El del conjunto de la sociedad: la accin debe orientarse a intervenir en la toma de decisiones, implicarse claramente en la accin. b) El estrictamente eclesial (intervencin esta ms sutil, menos evidente, pero de peso): actuar sobre los dinamismos de lo pblico, proponer dinmicas de desarrollo de los dinamismos latentes que configuran las decisiones. Crear proyectos eclesiales que vivan no nicamente de la lgica de la toma de decisiones (ligada a las limitaciones de lo que podramos llamar una' 'economa de la decisin'' desconectada en grado variable de premisas morales), sino tambin de procesos de discernimiento que muestren el discurso que los anima. Pero la construccin de una alternativa a la actual fase de anoma, al predominio de lo puramente egosta, exige la implementacin de acciones en otros niveles:
El de la sensibilidad social global. El educativo-individual. Y aunque las distingamos en la exposicin, no estarn claramente separadas. Respecto a lo que hemos llamado sensibilidad social global, parece un campo tradicional de la Iglesia y la esfera religiosa. Su traduccin ms clara podra ser lo que un participante llam la creacin de energas solidarias: formacin, informacin, concienciacin y movilizacin de los ciudadanos. Aunque debemos ser prudentes: nuestra realidad, tan endurecida, tan golpeada por los sistemas de valores que flotan en el ambiente, quizs exija un cuidadoso seguimiento y, en su caso, una revisin profunda de las actuales dinmicas educativas y eclesiales (la vida escolar, comunitaria, parroquial, etc.), con el objeto declarado de conseguir un serio reforzamiento del hoy tan pobre nivel ambiental de energas solidarias. Esa revisin puede suponer en muchos casos cambios profundos de las rutinas actualmente vigentes, pero no por ello debe aplazarse. Pero el mundo de la educacin funciona como puente entre lo que hemos llamado sensibilidad social global y lo educativo-valoral. Qu decir respecto a esta ltima vertiente? Junto a la obvia labor de concienciacin en el tema estricto de la riqueza/pobreza (que en nuestra sociedad laica resultar chocante), hay que atender a la educacin del deseo, entendindola de una forma amplia y profunda, como educacin (realizable tanto desde el campo estrictamente educativo como desde el pastoral) de la sensibilidad profunda que tiene como objetivo la libertad de espritu. En una sociedad en la que la potencia de las solicitaciones del mercado de masas es extraordinaria, es decisivo ensear a los jvenes a aprender a descubrir lo que desean profundamente, para que puedan estructurarse personalmente en un mundo con muchos menos referentes exteriores que los que haba en pocas anteriores.
Conclusin El mundo como mercado. Significado y juicio*
Pedro TRIGO
El tema del neoliberalismo es demasiado vasto. Trataremos slo un aspecto: la consecuencia antropolgica de concebir el mundo como mercado, y el juicio cristiano de este modelo. Omitiremos otros aspectos en la presentacin del neoliberalismo y no tenemos la pretensin de desplegar en su totalidad la alternativa cristiana, sino que nos referimos tan slo a algunos aspectos relacionados con el tema.
El mundo como mercado. Mundializacin del Occidente En la pasada dcada entramos en una nueva poca de la historia. Acab la era que empez a vislumbrarse hace unos cuarenta mil aos con el invento, extremadamente lento pero progresivo, de la agricultura, la cestera, la alfarera, el tejido y las ciudades (edad llamada en la nomenclatura clsica neoltico). La que ahora comienza se caracteriza por el advenimiento de la historia universal, que hasta este momento se encontraba en los libros por la yuxtaposicin de historias particulares en captulos sucesivos, o en la mente de los estudiosos que vean caractersticas
* Publicado en la revista mexicana Christus (nov.-dic. 1992), pp. 25-31.
304
EL MUNDO COMO MERCADO. SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
305
comunes o la continuidad por la sucesin de las culturas y los imperios. Hoy la unidad de la historia puede constatarse en la misma realidad histrica, en la red de relaciones que llegan a abarcar el mundo entero. El desarrollo de la computacin ha hecho posible la globalizacin de los procesos: estn almacenados todos los datos que interesan de cada lugar del mundo, y desde un lugar puede responderse a cualquier otro, desencadenando cualquier tipo de decisiones y procesos como si se estuviera realmente presente. Se han superado las distancias y se da la simultaneidad: un solo escenario mundial con muchas escenas simultneas. Por otra parte, la red de mass media se encarga de presentar y vender esas decisiones y procesos combinando la proyeccin mundial de imgenes standarizadas con la elaboracin diferenciada. Esta etapa primera de la historia universal se abre con una figura histrica muy precisa: la historia universal como mundializacin de la historia, de la cultura y de la civilizacin occidentales, como la mundializacin del Occidente. Los elementos ms visibles de esta mundializacin seran los siguientes: ante todo, las mercancas como ltima etapa de un proceso cientfico-tecnolgico y de unas estructuras econmicas cuyos elementos clave son las empresas transnacionales. Es difcil pensar que exista un grupo humano en el que no est presente Occidente con alguna de sus mercancas. En segundo lugar estaran las Grandes Potencias, que por medios polticos, econmicos, policiales o directamente militares influyen y tratan de hacer valer sus intereses en todas las naciones; la ltima guerra es una muestra evidente y aplastante de esta voluntad. En tercer lugar se sitan los organismos econmicos, que, aunque en sus siglas aparezcan a veces como mundiales, son en realidad piezas del sistema occidental; tales son, p.e., el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Agencia de la Energa.. .En cuarto lugar hay que considerar a organismos realmente multinacionales, como la ONU y sus organismos sectoriales, que, sin embargo, o sirven a sus intereses estructuralmente (sa es la funcin en la ONU del derecho de veto de los cinco grandes), o se ven abocados a la inoperancia hasta que se siten en esa lnea (as ocurri con la UNESCO, de la que se retiraron USA y Gran Bretaa hasta que el organismo volvi a someterse).
El mundo como mercado a) La marca del mercado da existencia legal Esta figura histrica funciona no slo como concepto preciso, sino como smbolo y horizonte englobante. Lo que ocurre es no slo que los mercados son importantes, ni siquiera que existe ya un mercado mundial, sino que el mundo toma la forma de mercado. Se establece as una distincin fundamental: lo pblico y lo privado. El mundo es el mbito de lo pblico, de lo posedo en comn por el cuerpo social. Pues bien, la forma del mundo es el mercado. Segn los factores de esta figura histrica, el mercado sera no slo la forma de esta figura, sino la forma insuperable de cualquier otra figura. En este sentido hablan del fin de la historia: el mercado es la forma ptima del mundo: no hay modo de concebir un mecanismo tan libre y tan dinmico y, por lo tanto, tan ajustado a la dimensin humana de lo pblico como el mercado. El mercado ha entrado en la historia para quedarse en ella, para configurarla por siempre. En adelante, todo lo pblico ha de pasar por l, aunque la pretensin de la figura histrica vigente es que tambin lo privado pase por el mercado. Cuando cualquier propuesta entra al mercado, adquiere legalidad. La sociedad ya est tranquila con relacin al individuo, al particular: sabe lo que propone en el mercado o lo que se ha llevado de l (ideas, proyectos, gustos...); sabe, pues, a qu atenerse respecto a l. La marca del mercado es patente de libertad. Si lo expuso en el mercado o lo adquiri en l, es legal, est permitido. Cada cual puede hacer lo que le d la gana mientras la gama de sus preferencias sea hecha pblica a travs del control del mercado. No existe lo pblico como proyecto comn, sino como lo puesto en comn en el mercado, es decir, lo expuesto en l cumpliendo los requisitos legales. A eso se reduce lo comn. Fuera de ello, todo es privado. Pero ese toque tcnico que dota a una realidad de existencia legal es un mnimo indispensable absoluto. Sin l, uno se coloca al margen del pacto social, o bien negativamente, no jugando al juego establecido, o bien positivamente, jugando al destino. As pues, la mercanca (sea una filosofa, un credo, una moda, un bien de capital o un objeto de consumo), al salir del mercado, no es un mero valor de uso, lleva la marca del mercado, y as su uso es, en cierto
306
EL MUNDO COMO MERCADO SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
307
modo, pblico, al ser legal. Esta distincin parece irrelevante cuando uno se define naturalmente por la legalidad del mercado. Pero es extremadamente importante cuando, al definirse por otros parmetros, puede acontecer que llegue al lmite, y los mecanismos enciendan la luz roja, y la persona sea declarada fuera de orden, transgresora.
b) Existir: comprar y vender Si lo pblico toma la forma de mercado, el sujeto de lo pblico no puede ser una comunidad viviente, ya que en el mercado las dos nicas caracterizaciones definitorias son la de ofrecer y la de adquirir, funciones polares y respectivas: vendedor o comprador. Un mismo sujeto concreto cambia una y otra vez de papel; pero en el mercado no existe como sujeto concreto, sino slo a travs de esas funciones. Existe al vender y al comprar. Si un ente (individuo, sociedad limitada o annima) se pasa un tiempo sin vender ni comprar, est out. Volver a la vida es entrar nuevamente en el intercambio de la transaccin, y la magnitud de las transacciones da la medida de la vigencia, de la consistencia, de la entidad de un sujeto. Por eso el mundo es mercado, no pasado ni porvenir. No hay religaciones que definan a las personas. La persona no se define por su pertenencia a una comunidad viva, ni como natural de un lugar ni como ligada a unos antepasados y responsable de sus descendientes. Ser hijo de hombre, ser con otros (consistir), estar en la tierra, ser criatura e hijo de Dios, no son categoras del mercado. En l no caben ni verdades compartidas ni aspiraciones comunes ni proyectos histricos del cuerpo social. La existencia del mercado queda confinada a las transacciones. Es un eterno presente en el que se da la movilidad continua para estar al da, la versatilidad constante para mantenerse en onda; son las ofertas y las modas para llegar a la cresta. Da lo mismo el maquillaje que la invencin genuina. Lo que cuenta es el resultado: estar en la cosa, estar in. Lo pblico no viene definido por ningn contenido, sino por la aceptacin en el mercado. Lo pblico es tal porque gusta, porque vende, porque se lleva las preferencias del pblico.
Podra argirse que, si algo pega, es precisamente por los valores de uso que contiene. As es, desde luego, con lo s bienes llamados de civilizacin: quien usa un hacha de hierro, p.e., no vuelve atrs a una de piedra, o quien se pasa al ordenador no regresa a la mquina de escribir. Pero en otro tipo de mercancas no es tan clara la lgica. Parece ser que lo que se busca es precisamente el prestigio de la mercanca en cuanto mercanca, es decir, en cuanto que es el smbolo del da, de la moda; se trata de llevar la marca, porque ella es la fuente de valor, porque el valor proviene de participar de lo que se lleva, de comulgar con lo que acapara las preferencias de la hora, de estar revestido de ese modo peculiar de existencia que es el estar al da. Este modo de existir del individuo es, definitivamente, el mismo que tiene lo pblico en el mercado: estar expuesto y gustar. El trofeo del triunfador en el mercado es, pues, ser su smbolo, llevar sus atributos, revestirse de las mercancas ms codiciadas, ser una vitrina deslumbrante. Ese trofeo confiere valor triunfador.
El ser humano como competidor Si en el mercado, que es el mundo, se existe al vender y al comprar, el ser humano se define como competidor, y la vida humana como lucha por la vida y disfrute del botn. El ideal sera que todas las otras formas de lucha cesasen y quedase slo la lucha de la competencia. Es decir, que las diferencias econmicas, sociales, polticas, ideolgicas, raciales, nacionales y religiosas se ventilasen todas en el espacio abierto del mercado como ofertas privadas expuestas a las preferencias de cada uno; que cesasen las guerras y todo tipo de coacciones, y que cada cual luchase por su propuesta publicitndola, de modo que resultase ganador quien mejor la vendiese. As pues, cada persona o grupo tiene que lograr vender su fuerza de trabajo, sus productos, sus ideas, sus proyectos, y tiene que comprar las mercancas que necesita para vivir, expandirse y disfrutar de la vida. Tiene que lograr vender y tiene que poder comprar. En esta economa del intercambio slo rige la ley de hierro del inters propio: cualquier contrato slo est en funcin de mi propia ganancia; toda asociacin va orientada nicamente a dar
308
EL MUNDO COMO MERCADO. SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
309
ventajas a los asociados. Se trata nicamente de triunfar sobre la competencia. La economa de intercambio funciona cuando cada sujeto lucha con todas sus fuerzas porque prevalezca su propio inters, ya que entonces dar de s al mximo, incluso tendr que ir ms all de s para que su oferta triunfe sobre la de la competencia. Si buscar el inters propio es tachado de egosmo, habra que decir que el egosmo de cada uno es la mejor va para lograr el mayor bien del conjunto. Ya que, si a nivel de los sujetos que compiten, unos ganan y otros pierden, a nivel del mercado, los logros de cada competidor se suman y se articulan en el conjunto. El que cada cual busque ser favorecido en el mercado por medio de la competencia es la causa de la extrema movilidad del sistema. Todo est en efervescencia, en constante ebullicin, pues nadie puede dormirse sobre sus laureles, ya que los competidores estn constantemente al acecho para deshancar a quienes en ese momento gozan de las preferencias del pblico. Hay que reconocer que hay gente que se quiebra en esta lucha sin tregua; tambin hay grupos enteros de perdedores que no pueden ni soar en competir, porque en el plano objetivo y subjetivo estn en condiciones de inferioridad; es cierto incluso que el esquema en s mismo incluye un principio de exclusin que abre la brecha entre vencedores y perdedores y, a la larga, la ensancha cada vez ms vertiginosamente. Pero, mientras haya un nmero significativo de competidores, el sistema funcionar; y mucho ms si ese nmero aumenta progresivamente. Y, definitivamente, lo que cuenta es el bien de la especie, del conjunto, cuyos representantes legtimos son los que viven en el xito. A la larga, todos se aprovecharn de sus inversiones. El mercado tiene un cariz aristocrtico; es como el estadio (que es una de sus manifestaciones), que aplaude y premia a los vencedores. Los mejores son los que han demostrado mayor sabidura prctica en la lucha por la vida, los ms sagaces, los ms audaces, los ms constantes, tambin los elegidos por la Fortuna; son, sobre todo, quienes interpretan mejor los gustos, deseos e impulsos de la mayora, los que por eso logran canalizar hacia sus propuestas las decisiones de muchos. sos son los ganadores. Ahora bien, esta moral agnica, batalladora, no es patrimonio exclusivo de ninguna sangre ni raza. Cualquiera pue-
de hacer la prueba. En este sentido, esta aristocracia es democrtica. No slo porque est abierta a todos los individuos, sin exclusiones de ninguna clase, sino porque es el pueblo, la masa, la mayora que vive en el mercado, la que otorga la preferencia que da la consagracin. Ahora bien, la consagracin es hija del da. El mercado no conoce fidelidades. En cada temporada vuelve a hacerse la eleccin.
a) El Estado: omnipresencia invisible Pero, como la lucha de todos contra todos mediante la competencia es una ley muy dura, tal lucha tiende a desviarse siempre hacia otros cauces. El Estado es el encargado de canalizarlo todo para que tome la forma de mercado y de velar por la pureza de esta forma. Para eso tiene que despojarse primero de cualquier pretensin propia. El Estado no es un particular que pueda tener funciones particulares. Servicios como la educacin o la salud son asunto que cada uno debe arreglar en el mercado segn su conveniencia. Fomentar un rea econmica, proteger otra mediante subvenciones o crditos, distorsiona el mercado. La funcin del Estado es encauzarlo todo hacia el mercado y velar porque todo en l se desarrolle segn la propia lgica del mercado. Primero tiene que crear y conservar la infraestructura global del mercado; aunque, si los usuarios se ponen de acuerdo para hacerlo ellos, al menos en parte, mejor, porque definitivamente los usuarios han de pagar el mercado que usufructan. Si el mercado es para el intercambio de mercancas, el primer requisito para que se desenvuelva con soltura es la seguridad: si es probable que a uno le despojen del dinero o de la mercanca o del invento que trae al mercado, la gente se retraer de acudir a l. En un mercado no puede defenderse cada uno por su cuenta: sera el fin del mercado. El Estado tiene que reservarse el monopolio de las armas y del derecho a ejercer la violencia legtimamente. En segundo lugar viene el requerimiento del orden para que el intercambio pueda fluir libremente. En tercer lugar, el Estado tiene que garantizar la juridicidad, que es la justicia del mercado. Si el contrato no puede hacerse cumplir por la fuerza, por qu cumplirlo cuando resulta desventajoso? Si no tiene sentido apelar a la moral privada, tiene que existir un enlc
310
EL MUNDO COMO MERCADO SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
311
que legisle sobre los contratos y sea garante de ellos cuando cumpla todas las formalidades. se es el nico vnculo que el mercado reconoce como sagrado, es decir, como absoluto. sa es la nica obligacin. El ideal del Estado es el mismo que el del mercado: invisibilizarse. Cuando nadie habla de ellos, es porque funcionan tan libremente que permiten que los particulares se desenvuelvan con absoluta fluidez y sin salirse de sus cauces. Pero esta presencia invisible no equivale a dejacin, sino a una vigilancia tan pormenorizada que desestimule las infracciones y sancione y subsane inmediatamente las que acontezcan. Esto requiere una extremada versatilidad y eficiencia para ser omnipresente sin interferir, pero haciendo saber de su presencia vigilante. El particular tiene que persuadirse de que nada podr esperar del Estado: lo que l mismo no haga, nadie lo har por l. Pero puede concentrar toda su energa en sacar adelante sus intereses privados, porque sabe que el Estado se responsabiliza de que el mercado fluya y se cumplan las reglas del juego.
mundial; el mecanismo selectivo del mercado provoca que los horizontes potencialmente ilimitados se cierren para gran parte de la humanidad, que ve casi simultneamente iluminarse y troncharse su esperanza; y la brutalidad de la lucha del mercado ha provocado la violencia hasta grados incontrolables, de tal manera que se ha convertido en estado permanente y generalizado, rompiendo vnculos e impidiendo ver las consecuencias de los propios actos. Desde dnde ver la realidad? Ser posible disminuir lo malo de esta figura histrica para que lo positivo pueda dar de s? Desde dnde ser posible este trabajo?
Principios de discernimiento No tenemos aqu espacio para fundamentar nuestras nociones; nos limitaremos a expresarlas esperando que, en alguna medida, ellas mismas den cuenta de s. Para nosotros la realidad reluce en sus verdaderas dimensiones cuando logramos verla con los ojos de Dios. Creemos que esto es posible, porque Dios nos ha revelado su plan sobre su creacin, que es definitivamente que sta d de s hasta llegar a su plenitud.
b) Ambivalencia de esta figura histrica La dificultad de situarse ante esta primera figura de la historia universal deriva de su ambivalencia. Lo mejor de ella es simultneamente lo peor. De la misma fuente brotan su extremado dinamismo y versatilidad, su constante superacin y su reduccionismo antropolgico, su insensibilidad respecto de los otros y su irresponsabilidad respecto de las consecuencias de las propias opciones. Por una parte, esta concepcin del ser humano y de la sociedad ha hecho posible por primera vez en la historia de vida digna y abundante para todos; ms an, ha abierto una gama casi inagotable de horizontes vastsimos para que cada cual encuentre un campo de realizacin humana acorde con sus caractersticas peculiares; tambin ha hecho posible la coexistencia y colaboracin de personas y grupos humanos muy diferentes entre s que han encontrado en la tolerancia del mercado espacio para el intercambio provechoso. Pero, por otra parte, esa misma estructuracin ha impedido que los recursos, ms que suficientes, pudieran llegar a todos y ms bien los ha concentrado de tal manera que ha expandido la pobreza a escala
Proyecto hermano Pues bien, la determinacin primera, absoluta y universal de Dios sobre nosotros, los seres humanos, consiste en que nos ha creado para que formemos una sola familia, ms an, para que entremos a formar parte de la familia que es l. Si esto es as, el mercado no puede ser la forma englobante de la realidad histrica. En l slo existen entes privados, y el nico lazo reconocido es el que se da en el vender y en el comprar o, ms ampliamente, en el intercambio, cuyo nico mvil es la conveniencia del propio sujeto. Si la fraternidad (no de carne y sangre, sino la de los hijos de Dios) es la realidad definitiva para la que existe la historia y la meta que la dota de sentido, eso significa que lo propiamente histrico de la historia (su momento creacional) acontece cuando el cuerpo social expresa
312
EL MUNDO COMO MERCADO. SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
313
de algn modo esta fraternidad. Esto es imposible que acontezca si la lgica del mercado determina las relaciones del cuerpo social. Lo que tenemos en comn no puede consistir primordialmente en estar expuesto en el mercado. Claro est que tampoco puede consistir en lazos de carne y sangre, es decir, tnicos, culturales, ya que stos son siempre limitados y, por lo tanto, excluyentes; no slo van con la lgica del mercado, sino contra la de la fraternidad de los hijos de Dios. sta, pues, no puede concebirse como la adscripcin a una religin o a una cultura o a un grupo humano especfico (lo que no quiere decir que sea incompatible con ellos y que no pueda expresarse a travs de sus cauces). Esta fraternidad se expresa en discernimientos que se van llevando a cabo muy lenta y laboriosamente, pero que se dan. Para que los discernimientos sean posibles, la fraternidad se abre paso antes en forma de anhelos que son, por una parte, dolor y llanto por situaciones vividas como inhumanas y, por otra, deseos y esperanzas de humanidad verdadera y concreta. El anhelo como pasin, como dolor, trasciende la insensibilidad por la propia experiencia y por la suerte de los dems, que es el precio que pide el mercado para instaurar la conducta pautada para el xito. Y el anhelo como esperanza trasciende la inexorabilidad de las condiciones y conductas que el mercado inocula como veneno que mata toda imaginacin alternativa. ste es el sentido del Concilio Vaticano II, como lo expresa paradigmticamente el inicio de la Constitucin sobre la Iglesia en el Mundo actual: Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discpulos de Cristo. La existencia cristiana empieza con el con-sentir estos anhelos en los que late el Espritu de Dios. Slo en el interior de este pathos puede operarse el discernimiento. Pues bien, a pesar de que todo tiende a inhibir esta experiencia primordial, el pathos triunfa, y muchas personas viven de cara al viento y con el corazn en la mano; viven la vida como viene, sin ponerse parapetos ni mscaras; viven una existencia abierta y desarmada. Al afrontar as la vida, el xito deja de ser el fetiche que esclaviza y priva de libertad, y la alegra y el dolor vividos son la recompensa de la vida. Desde la libertad que da la fidelidad al pathos, se hace posible el discernimiento. Estos son algunos discernimientos en
marcha: ms y ms gente discierne la proscripcin de toda guerra y la canalizacin de las diferencias a travs de negociaciones en las que podran estar presentes otros modos de presin. Ms radicalmente, se camina hacia discernir la renuncia a la muerte de un ser humano como respuesta de la sociedad a cualquier acto que l haya podido cometer, incluso el asesinato; se va llegando a la conclusin de que esa respuesta tambin sera un asesinato, y que tambin lo es, por tanto, matar en la guerra, sea cual sea su justificacin. Se va ganando en el consenso de que se estn agotando los recursos vitales y, por lo tanto, hay que cambiar los patrones de desarrollo y, ms profundamente, se va llegando a una actitud de respeto hacia la naturaleza, que ya no ser cantera de materias primas y paisaje para contemplar y gozar, sino la hermana madre tierra en la que estamos y a la que pertenecemos de algn modo conjuntamente. Ms lentamente, se va abriendo paso la actitud de reconocimiento de las diferencias y del pluriculturalismo, la actitud de respeto al otro y, ms profundamente, la actitud de dilogo y la participacin simbitica. El privilegio de los pobres Pero, desde el punto de vista de Dios, estos discernimientos no se desarrollan dentro de una lgica meramente ascendente que va de lo positivo a lo ms positivo. Existe la negatividad militante que debe ser transformada. Esto no ser posible como la victoria de unos sobre otros, sino como la conversin de todos. Y esta conversin del gnero humano y de cada persona en la direccin de la fraternidad de los hijos de Dios pasa, en los planes de Dios, por la conversin a los pobres como el nico lugar posible de universalidad, el que salva a los otros lugares. Hay que reconocer que nada hay que resulte ms necio y escandaloso para la figura histrica vigente que el privilegio de los pobres. Y eso es lo que nosotros proponemos: los pobres son los predilectos de Dios, y l quiere que tengan vida como sujetos dignos en la sociedad y en la Iglesia. Eso es lo que proponemos como evangelio de Dios. Los pobres son los perdedores. Segn la lgica del mercado, no tienen por qu quejarse: no aportan, por eso no se les aporta; no tienen para com-
314
EL MUNDO COMO MERCADO SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
315
prar, porque no tienen nada que ofrecer. El nico consejo que les ofrece el mercado es que se capaciten y sigan luchando. Pero ellos no tienen ningn derecho especial; ms bien habra que decir que, como aportan menos, tienen menos derechos. Estn a un paso de convertirse en unos parsitos que el cuerpo social slo puede tolerar; aunque siempre hay un grupo desfavorecido por la fortuna que podra esperar algn alivio de la caridad pblica o privada. Desde el punto de vista de Dios, hoy las carencias de los pobres son privaciones injustas. Los perdedores son las vctimas. Por lo tanto, congruentemente, los triunfadores son los sacrificadores. Naturalmente que eso no es lo pretendido directamente por ellos. Lo que buscan es hacer el mayor nmero de transacciones, y hacerlas en las condicciones ms ventajosas posibles. Lo dems queda fuera del foco de la conciencia. Pero sucede. Y, aunque el triunfador no lo reconozca, es causado por l. Prescindir del resultado de las propias acciones es un acto de irresponsabilidad histrica que equivale al asesinato. La pregunta acaso soy yo guardin de mi hermano? (Gn 4,9) es la pregunta de un asesino, de alguien que, por haber borrado a su hermano del corazn, lo puede borrar tambin del mapa impunemente. Pues bien, este atenerse a lo propio ignorando sistemticamente o, mejor dicho, negando cualquier lazo de responsabilidad entre mi actuacin y las consecuencias para los consumidores o la competencia, es un aspecto fundamental en la lgica del mercado tal como se le entiende hoy. Es claro que hay grupos de personas relativamente afectadas por las decisiones de otros grupos. Pero existe un grupo afectado por los factores y usufructuadores del mercado global tal como existe: son los pobres de la tierra, que son los pobres de los pases desarrollados, los pases del Tercer Mundo y, sobre todo, los pobres de los pases del Tercer Mundo. Como Dios no se resigna a que exista una raza de sacrificadores y otra de vctimas, porque est empeado en que formemos todos una gran familia, juzga a cada figura histrica desde su reverso. Claro est que no le dejan indiferente las conquistas en salud, en alimentos, en fuentes de vida, en avances de la convivencia..., pero su pregunta fundamental no es por las magnitudes positivas, sino por las negativas: cuntos nios
y adultos mueren por enfermedades de pobres y por desnutricin; cuntos no tienen trabajo digno ni vivienda con servicios ni educacin ni seguridad social ni posibilidad de una vida hermosa y compartida. Luego mira la correlacin entre las magnitudes positivas y las negativas. Y al comprobar cmo los recursos de unos sobraran con mucho para que dejaran de existir las carencias de los otros, concluye que esa figura histrica no marcha en su lnea, no expresa su voluntad, sino que niega su designio de que la humanidad se ligue en una sola familia. En ese sentido decimos que los pobres juzgan al mundo: ellos ponen al descubierto el sentido de una figura histrica, sentido escondido a sus propios ojos.
El ser humano como ser religioso Pero la fraternidad de la familia de los hijos de Dios y el privilegio de los pobres como camino necesario hacia ella son coordenadas trascendentes que tienen que realizarse a travs de cualificaciones culturales, no slo en el sentido particular de contenidos o estructuras especficos, sino en el sentido ms genrico de aquellas relaciones que hacen del ser humano un ser concreto. Me refiero a su caracterizacin de ser que est en una tierra, que pertenece a una comunidad, que se sita en una historia. El ser humano como hijo de hombres, como hombre entre hombres, como ser de la tierra. Dios nos ha creado como seres concretos. Esta concrecin cultural no puede absolutizarse, ya que es relativa: en la voluntad de Dios est todo dirigido a la realizacin concreta de lo que calificamos como coordenadas trascendentes. Pero tampoco puede relegarse a una preferencia aleatoria dentro del mercado. Cada uno tiene que comportarse en cada momento como persona en comunidad; la condicin de competidor debe vivirse de tal modo que sea compatible con esa determinacin. Cada cual tiene que asumirse como hijo de seres humanos, como parte de una historia y responsable de ella, y el modo de existir del mercado como hijo del da, sin races ni futuro, tiene que realizarse de tal modo que anule la dimensin y, por lo tanto, la responsabilidad histrica. Cada uno tiene que sentir que, ms que en el espacio vaco del mercado, vive en el seno de una democracia csmica y, por tanto,
316
EL MUNDO COMO MERCADO. SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
317
debe respetar el puesto de cada ser en la tierra y a la tierra como conjunto, y no relegar la naturaleza a materia prima dispuesta para su comercializacin. Uno no puede resignarse al mercado como si se fuera el final de la historia. Pero eso no lo puede decir alguien que se siente individuo abstracto: sera pura terquedad. Slo es real en boca de quien se sabe parte de un pueblo, vinculado a generaciones que le preceden y le seguirn y enraizado en un planeta que, como tal, est fuera del mercado y, en ese sentido preciso, es una magnitud sagrada.
Hacer justicia al mercado Pero si no es una actitud humana resignarse al mundo como mercado, tampoco lo es demonizarlo, aunque se reconozcan sus dimensiones fetichistas. Esta figura histrica slo puede ser superada histricamente, es decir, mediante su transformacin. Y el sentido de esta trasformacin no consiste en pasar del mal al bien, sino de una situacin ms mala que buena a otra ms buena que mala. Para dar ese paso hay que hacer justicia al mercado.
primordial, en la lgica del sistema, de corregir las inevitables desviaciones y arbitrar las medidas ms eficaces en orden a hacer progresivamente efectivo el principio de la competencia abierta. Y, sin embargo, actan muchas veces en la direccin contraria, tanto al favorecer econmicamente a ciertos grupos como al influir poltica e incluso militarmente en decisiones econmicas. Sera importante caminar hacia la sinceracin del mercado, que no slo incluye desmontar monopolios y oligopolios y evitar el dumping y otras prcticas de competencia desleal, sino tambin procurar eficazmente la transparencia de la oferta en la publicidad. Ayuda a lograr todo esto el colocar al mercado en su lugar subordinado y en su condicin de medio, sin mitificarlo ni convertirlo en estructura global. La cultura de la democracia El mercado, como modo de poner en marcha los talentos de cada cual para beneficio tanto del vencedor en la competencia como del sistema en el que se articulan los hallazgos privados, queda salvado en la cultura de la democracia, en la que concurren los programas, los proyectos concretos y la ejecutoria de cada uno para que el conjunto elija lo que crea ms pertinente, pero no desde el punto de vista del inters particular, sino desde el del conjunto, en el que tambin se expresa el de los diversos sectores e individuos. La cultura de la democracia incluye la concurrencia, pero no en la lucha de todos contra todos para la prevalencia privada, sino en proyectos que articulen los diversos intereses haciendo justicia a su peso respectivo. La democracia contiene un momento de concurrencia: el de la seleccin de proyectos polticos y gobernantes; pero su forma global no es la lucha que busca prevalecer, sino la negociacin en busca de la satisfaccin de las partes en sus demandas legtimas. Es obvio que no es sta la poltica que prevalece, porque la poltica actual es otra manifestacin de la guerra o del mercado y no est ganada para la cultura de la democracia. Para nosotros, el cristianismo se expresa hoy como cultura de la democracia. Desde las dos coordenadas susodichas: la fraternidad de los hijos de Dios desde el privilegio de los pobres. Eso es lo que persigue en Amrica Latina la teologa de la liberacin para la sociedad y para la Iglesia.
Hacia la competencia perfecta Ante todo, hay que reconocer el lugar insustituible del mercado en sentido estricto. Y tambin hay que reivindicar el modelo de la competencia perfecta como un paradigma irrealizable, pero irrenunciable. Y precisamente desde l, hay que criticar lo que el neoliberalismo al uso tiene de ideologa (en el sentido de declaracin de principios que encubre un uso contrario y que no hay ninguna intencin de denunciar y cambiar). El mercado mundial va en la direccin del oligopolio y los precios administrados. La competencia slo se da entre las empresas lderes en los productos en punta. Son unos pocos (grupos econmicos y organismos) quienes imponen los precios. La mayor parte de los que entran en el mercado no tienen ningn poder de decisin. Los Estados y los organismos multinacionales tendran la misin
318
EL MUNDO COMO MERCADO SIGNIFICADO Y JUICIO
CONCLUSIN
319
La aristocracia Finalmente, hay que hacer justicia a la aristocracia. Jess nunca reprendi el impulso de sus discpulos a ser el mayor; no solo estaba de acuerdo con esta direccin vital aristocrtica, sino que nos puso una meta infinita: que seamos perfectos como su Padre del cielo es perfecto. La aspiracin a ser ms es una aspiracin genuinamente humana que est en el corazn del cristianismo. La tentacin en el Edn no consisti en querer ser como Dios. El propio Dios haba creado al hombre a su imagen y semejanza. La perdicin vino al equivocarse de modelo, al pretender ser como la imagen que el tentador tena de Dios. Para l, Dios se defina como el que poda hacer todo lo que le diera la gana. En este mismo sentido, el pleito de Jess con sus discpulos es sobre los parmetros de grandeza y, por lo tanto, sobre los caminos para llegar a ella. Para ellos es grande el que est sobre otros, el que mantiene con ellos relaciones verticales, unidireccionales, pautadas y controladas por l. En la lgica del mercado, el mejor es el que prevalece sobre la competencia: maneja tan perfectamente las condiciones del mercado que logra que se acepten sus propuestas; se entrega totalmente al mercado, y el mercado se pone a sus pies. Para Jess, el mejor es el que pone su vida al servicio de la vida de los otros. Como lo hizo l. Pero ese servicio no aparece siempre patente, porque existe la ideologa que distorsiona las necesidades y deseos, dando como resultado trgico que, al buscar la vida, se consiga la muerte. La mayor distorsin para Jess es precisamente descansar en las riquezas privadas como fuente de vida. l lo califica de necedad (Le 12,20) que no slo ciega a quienes se entregan ciegamente a ellas (Le 16,19-31), sino tambin a los que se pretenden religiosos (Le 16,13-15). Hay que reconocer que el contenido de la aristocracia en el proyecto de Jess y en el neoliberal son frontalmente opuestos.
relaciones. De ah la centralidad del servicio, expresin de fraternidad que toma en cuenta la necesidad del otro. Pero el servicio pide, obviamente, la cualificacin. Quien nada tiene que dar no puede prestar ningn servicio. La solidaridad es vaca sin el cultivo de los propios dones, de la excelencia individual. Y el servicio al otro se enraiza en el servicio a la propia necesidad. Mi provecho y tu provecho, ttulo de una bodeguita popular, expresa con realismo este horizonte. No se trata de prevalecer porque se piensa que es posible un horizonte dinmico donde quepa el provecho de todos mediante una accin recproca. Podemos llamar a sta economa de reciprocidad, porque tiene en cuenta no slo el inters propio (como la de intercambio), sino el del otro; cree, como la cultura de la democracia (es una de sus manifestaciones fundamentales), que la negociacin puede dar por resultado la ganancia de ambos. Pero a este horizonte slo se llega desde la pretensin aristocrtica y desde la bsqueda afanosa de solvencia personal. Que no es lo mismo que un comunitarismo de buena voluntad que iguala por abajo.
El cultivo del individuo Sin embargo, habra un punto de cercana: el cultivo de la individualidad. Para el neoliberalismo, el individuo es el sujeto absoluto. En el proyecto de Jess, la persona se define por sus
También podría gustarte
- Ramon Cue Mi Cristo RotoDocumento99 páginasRamon Cue Mi Cristo RotoAdrian80% (10)
- Teologia Desde La Praxis - Assman MejoradoDocumento14 páginasTeologia Desde La Praxis - Assman MejoradoEdwin Gonzalez100% (1)
- Testimonios Extrabiblicos Sobre JesusDocumento97 páginasTestimonios Extrabiblicos Sobre Jesusolivas2013Aún no hay calificaciones
- Barbusse Henri - Los Judas de JesusDocumento156 páginasBarbusse Henri - Los Judas de Jesuschacondh100% (1)
- Cortes, Juan B - Procesos A Las Posesiones y ExorcismosDocumento156 páginasCortes, Juan B - Procesos A Las Posesiones y Exorcismosarchanda100% (10)
- Congregacion para La Doctrina de La Fe - Documentos 1966 - 2007Documento453 páginasCongregacion para La Doctrina de La Fe - Documentos 1966 - 2007archanda100% (23)
- Cuevas, Mariano - Historia de La Iglesia en Mexico 03Documento657 páginasCuevas, Mariano - Historia de La Iglesia en Mexico 03archanda80% (5)
- Cuevas, Mariano - Historia de La Iglesia en Mexico 01Documento573 páginasCuevas, Mariano - Historia de La Iglesia en Mexico 01archanda100% (16)
- Cuevas, Mariano - Historia de La Iglesia en Mexico 02Documento600 páginasCuevas, Mariano - Historia de La Iglesia en Mexico 02archanda100% (3)
- Croatto, Severino - Teologia Con Rostro de MujerDocumento171 páginasCroatto, Severino - Teologia Con Rostro de Mujeredlserna7603100% (7)
- Allard MartirioDocumento51 páginasAllard MartirioMaria Claudia NavarroAún no hay calificaciones
- Plinio Corrêa de Oliveira - Revolución y ContrarrevoluciónDocumento190 páginasPlinio Corrêa de Oliveira - Revolución y Contrarrevoluciónbalyos80100% (4)
- 1el Pozo Dolores AleixandreDocumento51 páginas1el Pozo Dolores AleixandreGema VillaluengaAún no hay calificaciones
- Hubault, Michel - Los Caminos Del SilencioDocumento57 páginasHubault, Michel - Los Caminos Del Silencioarchanda100% (2)
- Juan Marcos Vaggione - Diversidad Sexual y ReligiónDocumento146 páginasJuan Marcos Vaggione - Diversidad Sexual y ReligiónluciforaAún no hay calificaciones
- La Iglesia y La Mujer VirtuosaDocumento2 páginasLa Iglesia y La Mujer VirtuosaHoradereflexionar71% (7)
- Revista de Teología Afrolatinoamericana No. 1 - Katanga - Teología Afroamericana Hoy. Bogotá - Sinfronteras, 2012 PDFDocumento150 páginasRevista de Teología Afrolatinoamericana No. 1 - Katanga - Teología Afroamericana Hoy. Bogotá - Sinfronteras, 2012 PDFAlbertoPaezAún no hay calificaciones
- Strange - La Cobeligerancia y La Gracia ComúnDocumento8 páginasStrange - La Cobeligerancia y La Gracia ComúnClaudio A. PeñaAún no hay calificaciones
- Cuadernos de Evangelio - 01 Jesus en Los EvangeliosDocumento41 páginasCuadernos de Evangelio - 01 Jesus en Los Evangeliosarchanda100% (3)
- Cuadernos de Evangelio - 03 de Jesus A Los EvangeliosDocumento39 páginasCuadernos de Evangelio - 03 de Jesus A Los Evangeliosarchanda100% (2)
- Hinkelammert Frank - La Fe de Abraham y El Edipo OccidentalDocumento118 páginasHinkelammert Frank - La Fe de Abraham y El Edipo Occidentalleroi77Aún no hay calificaciones
- Barth, Karl - La Concepcion Cristiana de La RevelacionDocumento6 páginasBarth, Karl - La Concepcion Cristiana de La RevelacionarchandaAún no hay calificaciones
- Cordero, Jesus - Psicoanalisis de La CulpabilidadDocumento204 páginasCordero, Jesus - Psicoanalisis de La Culpabilidadarchanda100% (4)
- 24.caminos LiberacionDocumento224 páginas24.caminos LiberacionEleazar RamosAún no hay calificaciones
- Crespy Georges - Ensayo Sobre Teilhar de ChardinDocumento216 páginasCrespy Georges - Ensayo Sobre Teilhar de Chardinarchanda100% (1)
- Karl Barth Comunidad Civil y Comunidad CristianaDocumento34 páginasKarl Barth Comunidad Civil y Comunidad CristianaRegion_Buenos_Aires_Iglesia_Metodita_ArgentinaAún no hay calificaciones
- Cox, Harvey - La Religion en La Ciudad PostmodernaDocumento128 páginasCox, Harvey - La Religion en La Ciudad Postmodernaarchanda100% (11)
- Haring, Bernhard - El Padrenuestro, Alianza, Plegaria y Programa de VidaDocumento56 páginasHaring, Bernhard - El Padrenuestro, Alianza, Plegaria y Programa de Vidaarchanda100% (3)
- Alphandery - La Cristian Dad y El Concepto de CruzadaDocumento88 páginasAlphandery - La Cristian Dad y El Concepto de Cruzadalmay8380Aún no hay calificaciones
- No. 1 (1988) - Lectura Popular de La Biblia en Latinoamérica - Una Hermenéutica de La LiberaciónDocumento124 páginasNo. 1 (1988) - Lectura Popular de La Biblia en Latinoamérica - Una Hermenéutica de La LiberaciónKenneth Hernandez100% (2)
- 2 - Vidal-Marciano-Como-Hablar-Del-Pecado-HoyDocumento125 páginas2 - Vidal-Marciano-Como-Hablar-Del-Pecado-HoyAngel Andres Albarracin ParadaAún no hay calificaciones
- Manual Comunicación InclusivaDocumento16 páginasManual Comunicación InclusivaDiego MolinaAún no hay calificaciones
- Mision Abierta - Desafios CristianosDocumento242 páginasMision Abierta - Desafios Cristianoszegla12Aún no hay calificaciones
- GODELIER - Instituciones Económicas 1981 (Antropología)Documento60 páginasGODELIER - Instituciones Económicas 1981 (Antropología)Dario CoceresAún no hay calificaciones
- Celam, Ipla - America Latina y Conciencia Cristiana PDFDocumento53 páginasCelam, Ipla - America Latina y Conciencia Cristiana PDFHUGOAún no hay calificaciones
- El Significado Social de Los Precios PDFDocumento282 páginasEl Significado Social de Los Precios PDFseba2626100% (2)
- AUDITORIADocumento37 páginasAUDITORIAManuel Solano100% (1)
- Fundamentos de La Psicología SocialDocumento7 páginasFundamentos de La Psicología SocialMaherbel33% (3)
- Bombeo Mecanico BuenoDocumento47 páginasBombeo Mecanico BuenoMiguel MLAún no hay calificaciones
- TPCW - Teologia Indecente PDFDocumento18 páginasTPCW - Teologia Indecente PDFPepeAún no hay calificaciones
- Viento Sur, Nº 007, Febrero 1993Documento132 páginasViento Sur, Nº 007, Febrero 1993rebeldemule5Aún no hay calificaciones
- Qué Elementos Inciden El Conocimiento Profesional Del Profesor y Como Se Genera SuDocumento5 páginasQué Elementos Inciden El Conocimiento Profesional Del Profesor y Como Se Genera Suemma vargas cardonaAún no hay calificaciones
- Antropologia Del Desarrollo Arturo EscobarDocumento174 páginasAntropologia Del Desarrollo Arturo Escobaredwarlizama100% (1)
- Transformaciones y Alternativas Religiosas....Documento194 páginasTransformaciones y Alternativas Religiosas....SantiagoAún no hay calificaciones
- Belmonte Diaz Y Leseduarte Gil - La Expulsion de Los JudiosDocumento613 páginasBelmonte Diaz Y Leseduarte Gil - La Expulsion de Los JudiosGo More100% (1)
- Hervieu-Leger, Daniele - La Religión, Hilo de MemoriaDocumento149 páginasHervieu-Leger, Daniele - La Religión, Hilo de MemoriaNatylia Cherry-Blossom100% (3)
- Papini, Giovanni - El Libro NegroDocumento135 páginasPapini, Giovanni - El Libro NegroPablo QuispeAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio e Investigación 3Documento9 páginasGuía de Estudio e Investigación 3Miguel LenyAún no hay calificaciones
- Lumiere Et Vie - Cristiano MarxistaDocumento169 páginasLumiere Et Vie - Cristiano Marxistaunamilla100% (2)
- FEINE La Organizacion de Los Indigenas eDocumento113 páginasFEINE La Organizacion de Los Indigenas eMaria Dolores Bureno PalaAún no hay calificaciones
- Ax Salinas - Canto A Lo Divino y Religion Popualr en Chile Hacia 1900.Documento326 páginasAx Salinas - Canto A Lo Divino y Religion Popualr en Chile Hacia 1900.Pemaulk100% (1)
- Libro Fe y CulturaDocumento185 páginasLibro Fe y CulturaFreyser Nevinson Tirado MuñozAún no hay calificaciones
- Teología de La Liberación, Análisis de Su MétodoDocumento46 páginasTeología de La Liberación, Análisis de Su MétodoJoseph GonzálezAún no hay calificaciones
- Reino de Dios - CastilloDocumento238 páginasReino de Dios - CastilloBeau LangleyAún no hay calificaciones
- Vigil Jose Maria-La Politica de La Iglesia ApoliticaDocumento115 páginasVigil Jose Maria-La Politica de La Iglesia ApoliticaJesus Kimba Loki100% (1)
- Derivacion Comunidad TerapeuticaDocumento4 páginasDerivacion Comunidad TerapeuticaeduardotteAún no hay calificaciones
- Comunismo, Otras MiradasDocumento5 páginasComunismo, Otras MiradasChritianoidesthenAún no hay calificaciones
- Moltmann - Teología de La EsperanzaDocumento186 páginasMoltmann - Teología de La Esperanzaprexa100% (1)
- Lectura Popular de La Biblia en Al. Pablo RichardDocumento13 páginasLectura Popular de La Biblia en Al. Pablo RichardNatalie Parra Coloma100% (1)
- Gonzalez Silva Santiago Sin FronterasDocumento107 páginasGonzalez Silva Santiago Sin FronterasCristo De Medinaceli HellínAún no hay calificaciones
- Teoria Marxista de La Educacion2Documento188 páginasTeoria Marxista de La Educacion2janet_vallejo100% (3)
- Geertz Clifford - Desde El Punto de Vista Del NativoDocumento18 páginasGeertz Clifford - Desde El Punto de Vista Del NativoCiber Place XAún no hay calificaciones
- Puente G. - El Pensamiento de José Enrique RodóDocumento389 páginasPuente G. - El Pensamiento de José Enrique Rodócarlos cammarano diaz sanzAún no hay calificaciones
- 800 Años de La Cristiandad A La IncreenciaDocumento18 páginas800 Años de La Cristiandad A La IncreenciaArmy Rob Lee, S. L.Aún no hay calificaciones
- Gustavo Gutierrez Teologia Reflexion Critica ResumenDocumento3 páginasGustavo Gutierrez Teologia Reflexion Critica Resumenxalito1050% (2)
- Sobrino Jon - El Celibato Cristiano en El Tercer MundoDocumento50 páginasSobrino Jon - El Celibato Cristiano en El Tercer MundoJaime Goyes AcostaAún no hay calificaciones
- Montero. Crítica CatólicaDocumento43 páginasMontero. Crítica CatólicaAngela María Gómez OspinaAún no hay calificaciones
- El Dios Violento Segun El Cain de SaramagoDocumento31 páginasEl Dios Violento Segun El Cain de SaramagoBdr100% (1)
- BOLÍVAR: PENSAMIENTO PRECURSOR DEL ANTIIMPERIALISMO. Francisco Pividal 2015Documento224 páginasBOLÍVAR: PENSAMIENTO PRECURSOR DEL ANTIIMPERIALISMO. Francisco Pividal 2015olquir1Aún no hay calificaciones
- Marof Tristan - Ensayos Y CriticasDocumento188 páginasMarof Tristan - Ensayos Y CriticasElvis Arapa Díaz100% (1)
- La Ciencia Provocó La Conversión Del Ateo Más Famoso Del MundoDocumento15 páginasLa Ciencia Provocó La Conversión Del Ateo Más Famoso Del MundoJorge Arturo Cantú TorresAún no hay calificaciones
- TDS - Abolir La Familia. Un Manifiesto Por Los Cuidados y La LiberaciónDocumento99 páginasTDS - Abolir La Familia. Un Manifiesto Por Los Cuidados y La LiberaciónJavier RenziAún no hay calificaciones
- Pascual - Pedagogia de JesusDocumento11 páginasPascual - Pedagogia de Jesusfanuele_airesAún no hay calificaciones
- Una Etica Politica Cristiana J. Miguez B PDFDocumento4 páginasUna Etica Politica Cristiana J. Miguez B PDFJose eyza100% (1)
- Producir La Juventud - Enrique Martin-CriadoDocumento378 páginasProducir La Juventud - Enrique Martin-CriadoMarcos GoulartAún no hay calificaciones
- 200 Años de Catolicismo en ArgentinaDocumento709 páginas200 Años de Catolicismo en Argentinaaruidrejo100% (1)
- Silvia Montenegro (2007) - La Triple Frontera Entre Argentina, Brasil y Paraguay Globalizacion y Construccion Social Del EspacioDocumento21 páginasSilvia Montenegro (2007) - La Triple Frontera Entre Argentina, Brasil y Paraguay Globalizacion y Construccion Social Del EspacioMaría Del Rosario MillánAún no hay calificaciones
- Cruces y Sombras. Edgar González RuizDocumento193 páginasCruces y Sombras. Edgar González RuizedduranAún no hay calificaciones
- Indagación Cristiana en los márgenes: Un clamor latinoamericanoDe EverandIndagación Cristiana en los márgenes: Un clamor latinoamericanoAún no hay calificaciones
- Sentidos y significados de justicia, paz y gobernabilidad: Una mirada desde la interculturalidad en la era de post-acuerdo en el caribe colombianoDe EverandSentidos y significados de justicia, paz y gobernabilidad: Una mirada desde la interculturalidad en la era de post-acuerdo en el caribe colombianoAún no hay calificaciones
- Sociedades azarosas: España, Europa y el mundo, 2016-2017De EverandSociedades azarosas: España, Europa y el mundo, 2016-2017Aún no hay calificaciones
- Neoliberalismo en EuropaDocumento14 páginasNeoliberalismo en Europajasan3000Aún no hay calificaciones
- Heinz R. Sonntag, Nelly Arenas - Lo Global, Lo Local y Lo Híbrido PDFDocumento28 páginasHeinz R. Sonntag, Nelly Arenas - Lo Global, Lo Local y Lo Híbrido PDFquaniant100% (1)
- Antropologia Aplicada Al DesarrolloDocumento12 páginasAntropologia Aplicada Al Desarrolloanon_952266805Aún no hay calificaciones
- Aportes Del Humanismo Cristiano en EconoDocumento32 páginasAportes Del Humanismo Cristiano en EconoDiego F. C. RodríguezAún no hay calificaciones
- Economia PoliticaDocumento18 páginasEconomia PoliticaLorena RodriguezAún no hay calificaciones
- Juan Pablo II - Memoria e IdentidadDocumento117 páginasJuan Pablo II - Memoria e Identidadarchanda100% (4)
- Etica CristianaDocumento5 páginasEtica CristianaAbraham AguileraAún no hay calificaciones
- JEsus de NazarethDocumento94 páginasJEsus de NazarethSejAhunder Wolverinee GonzalezAún no hay calificaciones
- Arguello-Padres de La IglesiaDocumento214 páginasArguello-Padres de La IglesiaalangonzoAún no hay calificaciones
- Alarcon, Jaime - Historia de IsraelDocumento60 páginasAlarcon, Jaime - Historia de IsraelarchandaAún no hay calificaciones
- La Iglesia de Jerusalén-AguirreDocumento38 páginasLa Iglesia de Jerusalén-AguirrerectoredAún no hay calificaciones
- Cuadernos de Evangelio 19 La Resurreccion de Jesus y La Critica HistoricaDocumento40 páginasCuadernos de Evangelio 19 La Resurreccion de Jesus y La Critica Historicaaquiva3Aún no hay calificaciones
- Religion Sin Religion - Mariano CorbíDocumento168 páginasReligion Sin Religion - Mariano CorbíJ.LAún no hay calificaciones
- Examen Final de DistribucionDocumento13 páginasExamen Final de DistribucionJohan SarmientoAún no hay calificaciones
- Normas Ansi e IsoDocumento3 páginasNormas Ansi e IsoJuan Jose Rodriguez LuqueAún no hay calificaciones
- Hoja Verde HerbolariaDocumento6 páginasHoja Verde HerbolariaArturoAún no hay calificaciones
- Mircrodiseño Epistemologia e Historia de La Educación v7 Jairo Sánchez Q 20200525Documento12 páginasMircrodiseño Epistemologia e Historia de La Educación v7 Jairo Sánchez Q 20200525On Gnios IngenieríaAún no hay calificaciones
- Construccion y Acondicionamiento de Areas de Cultivo PDFDocumento51 páginasConstruccion y Acondicionamiento de Areas de Cultivo PDFJulio Cesar Salmerón LopezAún no hay calificaciones
- Autoevaluación 03 - CIUDADANIA Y REFLEXION ETICA (16630)Documento5 páginasAutoevaluación 03 - CIUDADANIA Y REFLEXION ETICA (16630)Mayra Alessandra Quevedo YparraguirreAún no hay calificaciones
- Trabajo de Diplomado ParettoDocumento10 páginasTrabajo de Diplomado ParettoLizbeth Huayta CayroAún no hay calificaciones
- Manual de Usuario Vitrina Upa-R1Documento23 páginasManual de Usuario Vitrina Upa-R1Leonardo ReynaAún no hay calificaciones
- Determinación de La Densidad de Un GasDocumento8 páginasDeterminación de La Densidad de Un GasWindibel Gutierrez SalgueroAún no hay calificaciones
- El Know y Su Aplicación Práctica en El Contrato de FranquiciaDocumento42 páginasEl Know y Su Aplicación Práctica en El Contrato de FranquiciaAnacristina HerreraAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Estructura de Datos: Lic. Sistemas ComputacionalesDocumento32 páginasFundamentos de Estructura de Datos: Lic. Sistemas ComputacionalesJesús García RiveryAún no hay calificaciones
- Preprensa DigitalDocumento2 páginasPreprensa DigitalDavid BriseñoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Ambiental. Estudio de Impacto AmbientalDocumento123 páginasEvaluacion Ambiental. Estudio de Impacto AmbientalAlejandra PáezAún no hay calificaciones
- Ficha Pedagógica de Informatica2 - S7Documento8 páginasFicha Pedagógica de Informatica2 - S7Carlos L. SánchezAún no hay calificaciones
- Aplicamos El Modelo de Negocios Lean CanvasDocumento4 páginasAplicamos El Modelo de Negocios Lean CanvasJuan José CornejoAún no hay calificaciones
- Clase 5 Principios y Procediminetos para El Empleo de Las Armas de Fuego en La PNP - 161 - 0Documento8 páginasClase 5 Principios y Procediminetos para El Empleo de Las Armas de Fuego en La PNP - 161 - 0Anthony M RomeroAún no hay calificaciones
- Rayos UVDocumento2 páginasRayos UVmercedesAún no hay calificaciones
- Procedimiento Maniobras Mantt Linea 50 KV L-303Documento7 páginasProcedimiento Maniobras Mantt Linea 50 KV L-303FelipeAún no hay calificaciones
- Calculo de La Capacidad de Producción Disponible en Función de La Capacidad de La PlantaDocumento5 páginasCalculo de La Capacidad de Producción Disponible en Función de La Capacidad de La PlantaJAVIER ESTEBAN GALEANO IREGUIAún no hay calificaciones
- Antología de Los DecapitadosDocumento16 páginasAntología de Los DecapitadosPamela AldasAún no hay calificaciones
- Medición Del Clima Laboral para IMP S, Programa Misión, Pagina 13 - 16Documento5 páginasMedición Del Clima Laboral para IMP S, Programa Misión, Pagina 13 - 16KATERIN GISSEL CONTRERAS REYESAún no hay calificaciones
- Sunat ConvocatoriaDocumento4 páginasSunat ConvocatoriaRodrigo Andres Rodriguez AriasAún no hay calificaciones
- Ejercicios - de - Esfuerzos - Circulo de MohrDocumento2 páginasEjercicios - de - Esfuerzos - Circulo de MohrLuis Eduardo Solano RamirezAún no hay calificaciones
- Oua260 BaDocumento24 páginasOua260 BaFrankis MarcanoAún no hay calificaciones
- III-e2 Sesion d2 Arte Hacemos Una Manualidad Por Semana SantaDocumento5 páginasIII-e2 Sesion d2 Arte Hacemos Una Manualidad Por Semana SantaPACIFICO CALUA CHAVEZAún no hay calificaciones