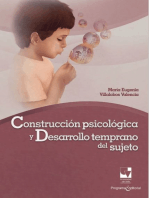Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Martel Vidal - Psicologia de La Actividad Psiquica
Martel Vidal - Psicologia de La Actividad Psiquica
Cargado por
Fermin Ccorimanya VargasDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Martel Vidal - Psicologia de La Actividad Psiquica
Martel Vidal - Psicologia de La Actividad Psiquica
Cargado por
Fermin Ccorimanya VargasCopyright:
Formatos disponibles
Unidad Psicolgica Charles Uculmana Surez Lima: Editorial UPCUS
Primera edicin Abril de 2011 Autores: Vctor Hugo Martel Vidal Vctor Manuel Urbano Katayama Revisin de textos: VMAURKA Cartula: Galatea de las esferas, leo de Salvador Dal (1952) ISBN
Cuando un perro ladra a una sombra no pasa de ser un perro tonto, pero si lo hacen tres millones de perros, y esa sombra se convierte en realidad los perros ya no son tontos, sino creyentes Krishnamurti La ignorancia es una desgracia, pero hay otra desgracia mayor an: Cuando suponemos que sta no es una desgracia Jess Mostern Nadie est condenado a repetir los errores de una educacin defectuosa Fernando Savater 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
NDICE Captulo I LA PSICOLOGA MATERIALISTA Antecedentes histricos. Aproximaciones tericas. Psicologa de la Actividad Psquica. Organismos vivos y mundo inorgnico. 1.4.1. Los animales inferiores. 1.4.2. Los animales superiores.
Lecturas selectas. Ejercicios y actividades. Autoevaluacin. Referencias bibliogrficas. Captulo II LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD PSQUICA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Naturaleza continua. Naturaleza discreta. Aferentaciones en retorno. Aferentaciones situacionales. Naturaleza multiparamtrica.
Lecturas selectas. Ejercicios y actividades. Autoevaluacin. Referencias bibliogrficas. Biografa de Ivn Sechenov.
Captulo III LA SINGULARIDAD DEL COMPORTAMIENTO 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Las necesidades. El contexto histrico-social. Las contingencias. Los estados de nimo.
Lecturas selectas. Ejercicios y actividades. Autoevaluacin. Referencias bibliogrficas.
5.1. Los trabajos experimentales de Ivan Pavlov. 5.2. Leyes de la Actividad Nerviosa Superior. 5.2.1. Ley de cierre del nexo condicional. 5.2.2. Ley del paso de la excitacin a la inhibicin. 5.2.3. Ley de la irradiacin y concentracin. 5.2.4. Ley de la induccin recproca negativa. 5.2.5. Ley de la induccin recproca positiva. 5.2.5. Ley del estmulo ms fuerte. 5.2.6. La sucesin de leyes. Lecturas selectas. Ejercicios y actividades. Autoevaluacin. Referencias bibliogrficas.
Captulo IV SUBJETIVIDAD Y MONISMO MATERIALISTA 4.1. Cerebro y subjetividad. 4.2. Representaciones y experiencias anteriores. 4.3. No existe subjetividad sin fisiologa. 4.4. S existe fisiologa sin subjetividad. 4.5. Prejuicios y monismo materialista. 4.6. Estados de precariedad. 4.7. El conocimiento es finito. 4.8. La ignorancia es infinita. 4.9. Otros cuestionamientos. 4.10. Zona de inteligencia y zonas defectuosas. 4.11. Subjetividad y monismo materialista. Lecturas selectas. Ejercicios y actividades. Autoevaluacin. Referencias bibliogrficas. Biografa de Ivn Pvlov.
Captulo VI LA NATURALEZA SOCIO-HISTRICA DE LA ACTIVIDAD PSQUICA 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. La satisfaccin de las necesidades. La ocupacin de las personas. Lo supuesto normal. La construccin del conocimiento. El condicionamiento social. La personalidad y su enajenacin.
Lecturas selectas. Ejercicios y actividades. Autoevaluacin. Referencias bibliogrficas.
Captulo V LOS REFLEJOS CEREBRALES
Captulo VII PALABRA, CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO 7.1. La palabra como factor fisiolgico.
7.2. Relacin objeto-sujeto como fuente del conocimiento. 7.3. Reacciones similares con objetos significativos. 7.4. Aprendemos a discriminar a partir de las generalizaciones. 7.5. Las palabras tienen un significado. 7.6. Las palabras tienen una valoracin subjetiva. 7.7. La capacidad de discriminar es singular en el ser humano. 7.8. La competencia psicolingstica es heterognea. 7.9. Podemos hacernos trascendentes. 7.10. Podemos bendecir o maldecir.
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.
Organizacin de la actividad consciente. Relaciones con el medio. La relacin con nosotros mismos. Conocimiento de los antecedentes de nuestros actos. Conocimiento de las implicancias futuras. Relaciones interpersonales y sociales.
Captulo X ACTIVIDAD ORIENTADORA INVESTIGATIVA 10.1. La actividad orientadora investigativa. 10.2. Organizacin jerrquica de la actividad psquica. 10.3. Podemos prever el comportamiento de las personas. 10.4. Modificaciones con arreglo a los procesos maduracionales. 10.5. Dogmatismos, prejuicios, supersticiones y confrontaciones ideolgicas
Captulo VIII REPRESENTACIONES, PROCESOS COGNOSCITIVOS Y METACOGNITIVOS 8.1. Los procesos cognoscitivos. 8.2. La atencin. 8.3. La percepcin. 8.4. Las representaciones en ningn caso estn dispersas. 8.5. Los procesos de desarrollo y maduracionales. 8.6. Procesos atencionales y de memoria. 8.7. Procesos de la memoria. 8.8. Relacin dinmica. 8.9. Atencin y memoria. 8.10. Pensamiento y lenguaje. 8.11. Los procesos metacognitivos. 8.12. La paradoja de Chomsky. 8.12.1. Por qu aprendemos con escasas evidencias e informacin? 8.12.2. Por qu no aprendemos con tantas evidencias? 8.13. Nuestras dependencias.
Captulo XI EDUCACIN Y PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 11.1. Impacto de los problemas en el aprendizaje en el Per. 11.2. Los criterios de normalidad. 11.3. Los problemas en el aprendizaje. 11.4. La dinmica familiar. 11.5. Los procesos maduracionales. 11.6. Problemas en el aprendizaje de las matemticas. 11.7. Problemas en el aprendizaje de las relaciones heterosexuales. 11.8. Los problemas en el aprendizaje transcultural.
Captulo IX ACTIVIDAD CONSCIENTE Y CONOCIMIENTO
PRLOGO En la breve historia de nuestra psicologa peruana no existen antecedentes sobre la publicacin de un libro universitario que aborde la temtica de la actividad psquica. Por tanto, el hecho que se escriba, especficamente sobre este tpico, constituye un acontecimiento muy significativo. En general, cuando se abordan los enfoques tericos o sistemas que contienen las distintas miradas posibles sobre el comportamiento y la mente humanas, estas nos remiten al estructuralismo, al funcionalismo, al psicoanlisis, al conductismo, al interconductismo, al gestaltismo, al cognitivismo y al humanismo. Rara vez alguien se ocupa de la actividad psquica, entendida como una psicologa cuyos antecedentes tericos se remontan a la reflexologa. Para los estudiantes de psicologa y, tambin, para quienes ya han egresado de las aulas universitarias y, an, para muchos que ejercen la profesin por un largo tiempo, estos enfoques o sistemas deben formar parte de un pasado interesante que les recuerda los valiosos aportes de grandes personajes, las diferentes formas de definir el objeto de la psicologa, los fundamentos de los instrumentos y medios psicomtricos, y las formas de intervencin psicoteraputica. Histricamente, en su prctica profesional, los primeros psiclogos peruanos tenan una clara tendencia psicoanaltica o psicodinmica, luego se inclinaron hacia el gestaltismo, despus tom notable relevancia el conductismo, y posteriormente el cognitivismo y el humanismo. En la actualidad la presencia ms sentida es la del cognitivismo-conductual. Existen psiclogos que asumen otras tendencias como el inter-conductismo y el humanismo, pero son los menos. Y los reflexlogos? Tengo la impresin que, en general, ms all de las convicciones tericas reales que pudiera asumir un psiclogo profesional, la gran mayora suele asumir de modo intuitivo
alguno de los enfoques o sistemas psicolgicos en boga, aunque lo ms frecuente sea que, en la prctica, mezclen los aportes terico y prcticos que les parecen ms significativos. En suma, la preferencia por un enfoque psicolgico puede ser el resultado de la influencia de un prestigioso docente o docentes identificados con un enfoque psicolgico determinado, a una experiencia personal que abona en favor del enfoque preferido o a la concepcin de moda en los mbitos acadmicos. Hubo un tiempo, alrededor de los aos setenta, en que las facultades de psicologa en el Per, bien por cuestiones religiosas o polticas, se las identificaba con una determinada orientacin. Por ejemplo, a la Facultad de Psicologa de la Universidad Catlica se la identificaba con el psicoanlisis, a la Facultad de Psicologa de la Universidad Cayetano Heredia con el conductismo radical, y a San Marcos, en parte, con una psicologa dialctica que los estudiantes se esforzaban en sacar adelante. Esto hizo que los estudiantes cuyas preferencias encajaban con aquellas identificaciones, optaran por matricularse en esas casas de estudio. Hoy en da, las facultades de psicologa son ms abiertas a todas las tendencias psicolgicas, aunque es notorio que predomina una clara corriente que pone los nfasis en los fundamentos cognitivistas de la mente humana y en una teraputica cognitivo-conductual. En un panorama acadmico como el que describimos es muy difcil que la psicologa de la actividad psquica ocupe un lugar entre los diversos enfoques psicolgicos. En la dcada de los setenta la Escuela de Psicologa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos logr implementar, gracias al impulso de sus estudiantes, la asignatura denominada Psicologa Dialctica. All se planteaban los fundamentos bsicos de la teora reflexolgica y los aportes de sus representantes ms genuinos como Ivn Schenov e Ivn Pvlov. Tengo la conviccin que esta publicacin habr de llenar un vaco que, si bien es cierto, se la menciona de
10
pasada en alguna asignatura dedicada a la historia de la psicologa, no se le ha dado la importancia debida. Recordemos que la mayor influencia terica y bibliogrfica en psicologa provienen de los pases de habla anglosajona, y traducidos al espaol en pases como Mxico, Argentina y Espaa; por lo tanto, son estos los referentes ms cercanos dentro de los cuales se mueve la psicologa en el Per. Finalmente, considero que es importante alentar el debate acadmico y la confrontacin de ideas en las aulas universitarias, tan necesarias y urgentes para el esclarecimiento terico, la aplicacin de los conocimientos y el ejercicio responsable de la profesin. Lima, marzo de 2011 Victor M. Urbano Katayama
INTRODUCCIN En sus inicios la actividad psquica, como escuela psicolgica, fue abordada por Ivn Sechenov en su obra Los reflejos cerebrales (1964). All desarroll una teora monista materialista sobre la subjetividad humana que, hasta entonces, se la consideraba inaccesible a la fisiologa o ajena a esta. Por esas razones a esta escuela psicolgica se la conoci en sus albores con el nombre de Reflexologa. Sechenov tom como referentes los trabajos de Darwin, pero no slo los referidos a la evolucin de las especies, sino tambin sus estudios sobre la expresin de las emociones en los animales y el hombre. Estos trabajos fueron objeto de mltiples crticas, a pesar de su consistencia terica (demostrable y muy slida), pero sobre todo porque cuestionaba creencias religiosas muy arraigadas en ese entonces. En la actualidad, curiosamente, la mayor parte de las resistencias a esta teora provienen de los cuestionamientos a su soporte ideolgico, alentados por prejuicios religiosos. Los cuestionamientos que recibieron Schenov y Darwin parten del supuesto que ambos fueron los gestores de la teora materialista o que estuvieron involucrados con los movimientos polticos de aquel tiempo. Sin embargo, estas imputaciones son muy ingenuas, pues la filosofa materialista se inici con los filsofos presocrticos, entre los que destacan: Herclito, Anaximandro, Parmnides, Anaxgoras y Jenfanes. Fueron ellos los autores de conocidos fragmentos en los que se advierten sus aportes monistas materialistas y explicaciones, asombrosamente claras, acerca de los acontecimientos fsicos y subjetivos como es el caso del conocimiento. En realidad, es demasiado ingenuo pensar que estos filsofos hayan tenido alguna vinculacin con los avatares histricos de este perodo, pues existe una gran distancia entre la actitud acadmica y la poltica.
11
12
En suma, estos dan cuenta que la filosofa materialista se inici hace tres mil aos y que a ella se agregaron los aportes de Darwin, Marx y Sechenov. Estas contribuciones constituyen apenas un segmento en su rica y fecunda historia; esto quiere decir que el materialismo es muy anterior a la filosofa marxista y -con toda seguridadtambin posterior. Este es un asunto que ignoran quienes ofrecen resistencia a esta filosofa y, por extensin, a la escuela psicolgica que se deriva de aqulla. Como bien seala Skinner ( ) a sus crticos: Lo hacen aconsejados por la ignorancia. Sechenov postula al igual que Darwin, Pavlov, Vigotsky, Luria, Galperin, Leontiev, Wallon, Skinner, Gonzlez y otros, que en los comportamientos de los animales y el hombre se encuentran arraigos, tales como; acontecimientos con los que se relacionan y en los que estn insertos. Lo que realmente ocurre es que nos percatamos nicamente de una parte muy pequea de estos; por eso nos parece muy extraa nuestra propia subjetividad. La razn de esta paradoja es simple: nos percatamos de aquellas experiencias que alcanzan la intensidad necesaria para imponerse sobre las dems, y cuando eso sucede atendemos a la ms intensa e ignoramos a las que fueron desplazadas. Esta paradoja se ha dado en todos los animales superiores pero llama la atencin en el hombre porque, de algn modo, con el uso del lenguaje se hacen evidentes muchas otras paradojas relacionadas con los sueos, la actividad consciente y la actividad no consciente, los aprendizajes no deseados, y otras ms, que pueden explicarse de un modo ms armnico tomando en consideracin los postulados de la actividad psquica. Quede claro que esta teora no ha permanecido estacionaria, todo lo contrario, se ha enriquecido con los aportes de distinguidos estudiosos como Ivan Pavlov, que resolvi la paradoja cuerpo-mente o cerebro-mente, o como quiera llamrsele. Pavlov demostr experimentalmente
cmo los objetos que se encuentran distantes del organismo, a partir de algunas de sus propiedades o incluso de sus seales, pueden ejercer influencia sobre este, tal como ocurre cuando se usa el lenguaje. Por ejemplo, esta influencia se observa en los comportamientos de los sujetos que expresan su enojo o alegra ante descripciones verbales que les llegan auditivamente, sin la presencia real de los objetos amenazantes o gratificantes. Otros aportes valiosos fueron los de Luria, Platnov, Bykov, Vigotsky, Anojin, Galperin y Leontiev, que enriquecieron los fundamentos sealados a partir de la funcin del lenguaje, la sensibilizacin sistemtica, el sueo inducido, etctera. En la actualidad, el monismo materialista ha ganado terreno en muchas otras escuelas psicolgicas y, especialmente, en las neurociencias. Por lo tanto, ya son muy pocas las escuelas que se aferran a la especulacin y que, a causa de sus inconsistencias tericas, estn en un lento proceso de extincin. Consideramos que el aporte de la Psicologa de la Actividad Psquica permitir la reduccin de una inmensa cantidad de prejuicios que se han acumulado a lo largo de la historia de la humanidad y que la han enajenado durante milenios. Asimismo, estimamos que la comprensin de esta teora nos ayudar a definirla de un modo ms aceptable, lo cual es una condicin imprescindible para intentar un mejor acomodo a los diversos contextos en los que nos insertamos diariamente. La propuesta que se plantea en estas pginas intenta presentar una teora unificada de la Psicologa, algo que no fue posible con las teoras pre cientficas anteriores, las cuales fragmentaron el comportamiento humano en mltiples conductas dispersas, sin considerar que todas ellas residen en un mismo individuo. Cmo entender la Psicologa de la Actividad Psquica? Sin duda, como el estudio de las significaciones que adquieren los mltiples procesos fisiolgicos que se producen en nuestro sistema nervioso superior. Esta actividad no es esttica, mas bien es dinmica y psquica,
13
14
porque su interpretacin y significacin son singulares. En suma, creemos que este aporte ser valioso para el proceso educativo porque descansa sobre una serie de supuestos psicolgicos, aunque la mayor parte de estos son defectuosos. Entonces, cuando se reduzcan estas deficiencias la futura educacin abandonar sus contenidos enajenantes -que hasta ahora subsisten- y marchar en mejores condiciones que antes. Convencidos de la importancia de esta obra, la ponemos a consideracin de la comunidad acadmica y de los interesados en ella. Los autores
Captulo I LA PSICOLOGA MATERIALISTA 1.1. ANTECEDENTES HISTRICOS Existe un prejuicio bastante ingenuo y muy difundido que supone que la psicologa materialista es el resultado de una concepcin materialista muy reciente. Esto es un error inmenso porque la filosofa materialista se inici muy tempranamente en el pensamiento de las primeras civilizaciones. En la Grecia antigua se observa en los fragmentos de los filsofos pre-socrticos y, particularmente, en Herclito, que la existencia del universo no se deba a ninguna otra influencia que no fuese la natural: Este cosmos (el mismo de todos) no lo hizo ningn dios ni ningn hombre, sino siempre fue, es o ser fuego eterno que se enciende segn medida y se extingue segn medida. (Herclito, VI A.C.) Este fragmento es bastante lcido y destaca la sucesin de los acontecimientos fsicos refutando las concepciones religiosas, tan comunes en aquel tiempo y como lo son en la actualidad. Es ms, se aproxima mucho a las actuales teoras fsicas del universo sobre nuestra procedencia, en concordancia con los descubrimientos de la evolucin y los conocimientos sobre el genoma humano. Pero Herclito no es el nico que especula con respecto a la existencia de medidas desconocidas y reguladoras del movimiento fsico de los astros, sino tambin de los organismos vivos. Esto se confirmara mucho ms tarde con los descubrimientos cientficos y el desarrollo de las tcnicas apropiadas. En este sentido, Anaximandro seala: A partir de donde hay generacin para las cosas, hacia all se produce su destruccin, segn la necesidad: en efecto, pagan su culpa unas a otras y la reparacin de la justicia, de acuerdo con el orden del tiempo. (Jenfanes VI A.C.) Aqu se aprecia una idea ms lcida acerca de la sucesin de los acontecimientos segn un orden necesario. Es esta una idea claramente determinista que supone toda
15
16
alteracin como falta, y que tal alteracin afecta a los acontecimientos futuros. Desde luego, no advirti la posibilidad de alteraciones beneficiosas que pudieran modificar los acontecimientos en beneficio de quienes operan estos cambios. Anaxgoras es de la misma opinin y tiene una nocin teleolgica muy definida. Para l existe una lgica (muchas veces no accesible al conocimiento humano) que la define como Nous, encargada de regular el devenir de los acontecimientos fsicos y otros. Al respecto seala: Y el nous domin la rotacin del conjunto, de modo que rotase al principio. Y primeramente empez a rotar desde lo pequeo, y rota ms, y rotar ms an. Y las cosas que estaban mezcladas y que se separan y se dividen, a todas las conoce el nous. Y cuntas estaban a punto de ser y cuntas eran y ahora no son, y cuntas ahora no son y cuntas sern, a todas el nous las orden csmicamente. (Anaxgoras IV A.C.) Esta conjetura es asombrosa porque sugera cmo estaba compuesto el tomo, hecho que se comprob muy recientemente cuando lo permiti el desarrollo de la tecnologa. Este movimiento est asociado a la composicin y a la descomposicin de los objetos; conjeturas que fueron confirmadas despus. Parmnides, de un modo muy similar a los filsofos que lo antecedieron, plante una idea muy clara acerca de un determinismo materialista en el devenir de los acontecimientos, no slo fsicos sino tambin orgnicos. Parmnides sostiene lo siguiente: Un solo camino queda: qu es. Y sobre este camino hay signos abundantes: que, en tanto existe no es generado y es imperecedero: ntegro, nico en su gnero, indestructible y realizado plenamente: nunca fue ni ser, pues es ahora todo a la vez, uno continuo. Pues qu gnesis le buscaras?; cmo de dnde habr crecido? De lo que no es no te permito que lo digas ni lo pienses, pues no se puede decir ni pensar lo que no es. Y qu necesidad habra impulsado a nacer antes o despus, partiendo de la nada? As es forzosamente necesario que exista o no. (Parmnides VI A.C.)
Asimismo, Parmnides aadi la nocin de una unidad en un continuo, que era una idea mejor lograda que los filsofos anteriores. Sin embargo, lo sorprendente es que estos grandes pensadores lo hicieran apelando solamente a la rigurosidad de su pensamiento, mucho antes que existiera una tecnologa que les permitiera corroborar sus conjeturas. Igualmente, Jenfanes tuvo una idea muy lcida acerca de la naturaleza de las cosas, de los acontecimientos y de las ideas de las personas, e impugn algunas supersticiones de su tiempo que. Curiosamente, se mantienen hasta nuestros das. Jenfanes explicita: Los etopes dicen que sus dioses son negros y de nariz chata, mientras que los tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y cabellos rojizos. Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos y pudiesen dibujar y hacer escritura como los hombres, los caballos dibujaran sus dioses en forma de caballos y los bueyes en forma de bueyes y formaran el cuerpo de sus dioses a imitacin del propio () Los dioses no han revelado a los hombres todo desde el principio, pero los hombres buscan y con el tiempo encuentran lo mejor. (Jenofanes VI A.C.) Sin duda, esta cita es mucho ms audaz que las anteriores pues involucra el origen de los prejuicios de su tiempo y las limitaciones en la construccin del conocimiento. Como se puede observar, por lo menos desde hace tres mil aos ya existan teoras materialistas, sistematizadas de algn modo y que refutaban ideas contrarias por considerarlas inconsistentes. En consecuencia, el texto que se muestra lneas arriba no es ms que un fragmento en esta discusin. De otro lado, se debe destacar que en la actualidad, a pesar que se dispone de una tecnologa muy bien desarrollada, las conjeturas y el discurso de nuestro pensamiento se encuentran rezagados; sobre todo en lo que se refiere al sentido comn.
17
18
1.2. APROXIMACIONES TERICAS Segn Leontiev (1978) la Psicologa de la Actividad Psquica es el resultado de una inmensa cantidad de contribuciones acumuladas a lo largo de la historia de la humanidad. La naturaleza humana, tan singular, desde sus inicios tuvo el deseo de interpretar y explicar su presencia en el mundo, para lo cual era imprescindible que explicara su propia naturaleza. En este intento se ha construido mltiples teoras; desde luego, unas mejores que otras. Una de estas es la psicologa, cuya historia est enriquecida por una vasta literatura al respecto, pero la mayor parte de ellas nos sorprenden por su ingenuidad. Sin embargo, es necesario que sean examinadas dentro del contexto en el que fueron elaboradas. Esto resulta paradjico, pues actualmente, aunque se dispone de una mayor variedad de instrumentos intelectuales, muchas de las teoras de mayor difusin en la psicologa siguen siendo bastante ingenuas, aunque se sostienen ms por su fin utilitario que por la consistencia de sus propuestas. En este contexto esas teoras se han ido decantando en posturas menos ingenuas, aunque muchas de ellas siguen siendo defectuosas. Existen dos elementos que las inducen al error: En primer lugar, los prejuicios ideolgicos de los tericos y, en particular, los prejuicios polticos y religiosos. En segundo lugar, el utilitarismo, es decir, si una teora defectuosa permite a sus seguidores obtener los medios para facilitarles la subsistencia, entonces no tendrn mucha disposicin para examinar sus fundamentos tericos; en el supuesto que los tenga. Estos dos factores se complementan y entre ambos generan las condiciones necesarias para su subsistencia; hecho que es observable en la psicologa al igual que en otras profesiones y ocupaciones humanas. El xito de sus miembros se produce a costa del estancamiento del pensamiento crtico en el discurso, tan necesario para el desarrollo de las ciencias y el conocimiento
en cualquier disciplina y, ms an, en las ciencias sociales y humanas. Precisamente, una de las teoras ms armnicas y potentes para explicar el comportamiento humano es la Psicologa de la Actividad Psquica. Es armnica porque no se contradice, como ocurre con frecuencia con sus antagonistas. Es potente porque cada vez que se la somete al rigor del examen epistemolgico, no solamente aprueba, tambin se fortalece. Estas son ventajas que las teoras opositoras no han logrado superar porque cada vez que han sido testadas han desaprobado; sin embargo, se mantienen en vigencia, sobre todo, por los copamientos que han logrado en el mundo acadmico (Musso, 1970). En consecuencia, se la denomina Actividad Psquica porque postula que nuestras representaciones subjetivas estn actualizndose y modificndose permanentemente, pero conservando una orientacin singular en cada individuo. Esas representaciones subjetivas deben entenderse como singulares, en tanto corresponden a cambios bioqumicos producidos en el cerebro y que cada sujeto conserva. Sin embargo, mientras no tengamos acceso a las complejas frmulas de esos cambios bioqumicos, tendremos que resignarnos a continuar denominndola, provisionalmente, subjetividad.
1.3. PSICOLOGA DE LA ACTIVIDAD PSQUICA En realidad, como se ha sealado, las primeras nociones de los postulados de esta teora las encontramos en la antigua Grecia, en la filosofa materialista de los presocrticos, entre los que destacan: Anaxgoras, Herclito, Anaximandro, Jenfanes y Parmnides. Se las denomina materialistas porque postulaban que el alma de los hombres no era ms que el resultado de la accin de los acontecimientos exteriores en nuestro organismo, y que este los conservaba de algn modo. Desde luego, ellos no disponan de los
19
20
medios para demostrarlo pero esto amerita mucho ms el valor de sus intuiciones. Este valor radica no solo en la osada de haber hecho este tipo de conjeturas, sino en haberse opuesto a lo que aparentemente mostraban las propiedades del alma con respecto a la experiencia cotidiana. Actualmente se sabe que es ms difcil entender a muchas personas, a pesar que disponemos de una informacin mucho ms amplia y consistente. Durante la denominada edad media hubo tambin numerosos aportes al respecto, entre ellos destacan los de Leonardo Da Vinci. Su osada postura propona la inconveniencia de continuar buscando explicaciones sobre el alma en la versin de los clrigos; por lo tanto, consideraba que era en la ciencia donde deba buscrsela y, especialmente, en la biologa y la fisiologa humanas. Leonardo estaba convencido que el organismo humano funcionaba anlogamente a las mquinas. Mucho ms tarde, cuando se produjo el asombroso avance en el conocimiento de las ciencias naturales, las conjeturas elaboradas por los presocrticos se fueron confirmando. Una expresin bastante lograda de estos avances se halla en Charles Darwin quien en su obra La expresin de las emociones en los animales y el hombre, muestra las mltiples semejanzas funcionales en el organismo y, de modo especial, en la fisiologa de los animales y el hombre. En todo este proceso se puede observar un avance continuo e ininterrumpido en el desarrollo de los conocimientos, pero no solo en las ciencias naturales, pues lo mismo ocurri en otras tantas disciplinas. Sin embargo, en el estudio del hombre y, especialmente, en el estudio de su actividad mental no se ha logrado todava los resultados que se esperaban, debido a las limitaciones que ya hemos sealado y, particularmente, por el litigio entre los conocimientos ms recientes que colisionan con los prejuicios e intereses cotidianos que postergan la reflexin intelectual, cientfica y filosfica.
Otro aporte muy importante fue el de Julien Offroy De La Mettrie (1709-1751), para quien el comportamiento humano obedeca exclusivamente a las influencias externas; desde luego, este materialismo resultaba mecanicista y, por lo tanto, adoleca de las limitaciones que en la actualidad pueden parecer ingenuas e inconsistentes. Lo valioso de este terico se expres en su oposicin a las imposiciones clericales, tan comunes en ese tiempo, motivo por lo que fue desterrado en 1746. Es curioso observar que este tipo de experiencias no ha variado demasiado y subsiste hasta nuestros das, sobre todo en las instituciones educativas. Con los avances actuales en las denominadas neurociencias las confirmaciones a este punto de vista continan producindose. Por lo tanto, la Psicologa de la Actividad Psquica se inserta dentro de este amplio rango del conocimiento como un valioso aporte que explica, con mucha aproximacin, el comportamiento singular de cada individuo en cada experiencia. Todo parece indicar que este es solo el comienzo de sucesivos avances, tanto en las teoras como en las tcnicas, que han de permitir la elaboracin de nociones mejor logradas con respecto a nuestra naturaleza humana tan singular en cada uno de nosotros- sujeta a los procesos evolutivos de maduracin y continuos cambios sociales y medioambientales. 1.4. ORGANISMOS VIVOS Y MUNDO INORGNICO La actividad psquica no es ms que un fragmento dentro de una relacin bastante compleja que se produce entre los organismos vivos, el mundo inorgnico y los organismos vivos entre s. A esta compleja relacin se ha convenido en denominarla reflejo anticipatorio de la realidad (Anojin, 1981). Este reflejo es comn a todo organismo vivo, desde las plantas hasta los animales ms evolucionados y el hombre; lo que diferencia a unos y otros es la complejidad creciente en algunos de ellos, comparados con el primitivismo de otros, como se ver ms adelante.
21
22
Una forma primitiva de este reflejo se advierte en las plantas que se han habituado a las condiciones medioambientales naturales, tales como: la altitud, el clima, la humedad y, especialmente, a las variaciones que se producen durante las estaciones del ao y la sucesin del da y la noche. Por ejemplo, las plantas han adquirido una serie de estrategias de subsistencia que les permite adaptarse y desarrollarse como especie. Han logrado organizar respuestas ante los acontecimientos peridicos y cclicos que no requieren de complejas respuestas en la adaptacin, como se observa en los tropismos, la reproduccin y otras estrategias. Este reflejo anticipatorio de la realidad en los animales, que son organismos ms evolucionados que las plantas, incluye un repertorio ms complejo de respuestas, especialmente cuando los animales son capaces de desplazarse de un lugar a otro, porque poseen una mayor variedad de estrategias. Este proceso evolutivo desemboca en un sistema mucho ms complejo que incluye respuestas ante acontecimientos cclicos y acontecimientos no cclicos. Para esto se requiere de un sistema mucho ms sofisticado y complejo como el sistema nervioso que rene las cualidades apropiadas para elaborar complejas redes de asociaciones entre acontecimientos diversos, a fin de lograr una mayor capacidad en su adaptacin al medio ambiente, no slo natural sino biolgico. Es decir, en su relacin con otros organismos y, desde luego, con los miembros de su misma especie. 1.4.1. LOS ANIMALES INFERIORES Entre los animales evolucionados se encuentran los que poseen un sistema nervioso, aunque sus cerebros carecen de corteza cerebral, razn por la cual se los denomina animales inferiores. Estos animales inferiores pueden adquirir aprendizajes cuyo repertorio es limitado, puesto que carecen de la capacidad para organizar respuestas singulares para cada experiencia; por lo tanto, sus respuestas son comunes a toda una especie. En ellos no se
advierte diferencias individuales, al igual que el caso de los reptiles, batracios y aves; tampoco se observan respuestas singulares ante los diversos acontecimientos. Simplifican las respuestas que elaboran y, adems, no son capaces de conservar las representaciones de sus experiencias. Esto significa que carecen de subjetividad, por lo tanto, no son capaces de reconocer ni discriminar las condiciones que anteceden a tales respuestas. En cuanto a las respuestas que elaboran, sus consecuencias son muy limitadas porque carecen de la nocin de tiempo, del antes y el despus, de las valoraciones subjetivas de sus conductas, etctera. En suma, tal estado de primitivismo los condena a repetir el presente a perpetuidad. En estas condiciones no tienen la posibilidad de experimentar frustraciones, tampoco pesares ni placeres gratificante como consecuencia del xito; y peor an, no construyen sus expectativas a futuro, y no experimentan motivaciones tal como sucede en los seres humanos. 1.4.2. LOS ANIMALES SUPERIORES En cuanto a los animales superiores, entre los que destacan los mamferos y el hombre, se los denomina as porque el sistema nervioso que poseen incluye a la corteza cerebral que est conformada por clulas nerviosas ms evolucionadas como las multipolares. Estas tienen una inmensa capacidad para establecer asociaciones entre ellas y, especialmente, para conservarlas por algn tiempo, de acuerdo a la intensidad y significacin de las mismas. El hecho de conservar representaciones da lugar a que cada experiencia nueva sea singular, pues este tipo de representaciones (las ms recientes o actuales) se comparan con las anteriores para elaborar una respuesta orientada en alguna direccin. Estas representaciones que conservamos se organizan de un modo jerrquico y distinto en cada uno de nosotros, lo cual explica en gran medida la singularidad de nuestras respuestas.
23
24
En el grfico N 1 se puede observar de qu modo ocurre la inclusin (sucesiva) de los organismos, desde el mundo inorgnico hasta las sociedades, la cultura y otras construcciones humanas. Se observa que cada nueva incorporacin constituye una forma ms compleja de respuestas que se elaboraran en todas y cada una de las experiencias que confrontamos a diario. En efecto, la subsistencia del individuo y su especie depender del estado en que se encuentren estas representaciones. El grfico N 1 muestra, tambin, cmo los organismos fueron logrando una forma de insercin especfica en el contexto natural. En el caso de la especie humana se observa que esta insercin fue mucho ms compleja a causa del uso del pensamiento como capacidad para elaborar representaciones sumamente complejas y recrearlas constantemente. Ms adelante, el uso del lenguaje le permiti una relativa autonoma con respecto a su experiencia directa. Pensamiento y lenguaje surgen como epifenmenos, es decir, como productos emergentes de rganos destinados a procesar informacin de relacin entre el organismo y el medio ambiente, y en relacin con otros organismos (Bunge, 2002). Pues bien, el hecho de conservar representaciones y recrear estos procesos que conocemos como el pensamiento, es una de las funciones que adquiri el cerebro de los animales superiores y, en particular, el hombre. A esto se aade el uso del lenguaje, a partir del cual podemos seguir construyendo representaciones que, en el caso de ser rigurosas, nos darn acceso a las disciplinas cientficas y filosficas. En el caso de no ser as, producirn necedades que impedirn un adecuado desarrollo de las personas; a no ser que terminen por caricaturizarlas y enajenarlas por completo. Lamentablemente, en la historia de la humanidad se encuentran innumerables casos, por eso las instituciones educativas deben abocarse a la reduccin de tales padecimientos sociales; tan comunes en nuestros das. Al respecto es conocida la cita de Popper: El lenguaje es un dios celoso que no perdona a quien invoca sus
palabras en vano, sino que les condena a la confusin y las tinieblas (Popper, 1984) Foucault (1976) participa de la misma opinin aunque analiza esta situacin de un modo ms dramtico. Seala que ya es imposible para el hombre tener una relacin desprejuiciada con el medio, pues entre las cosas y los sujetos resulta imposible prescindir de un mediador: el lenguaje. Con frecuencia, al menor descuido, uno puede quedar atrapado en un pasadizo de espejos donde lo ms sencillo es perderse y lo ms difcil es percatarse que nos hemos extraviado. Es de suponer que las instituciones educativas debieran alertarnos de tales extravos o, por lo menos, debieran reducir la posibilidad de ingresar en ellos. Sin embargo, con frecuencia comprobamos que esto no ocurre sino todo lo contrario, porque es en estas instituciones donde adquirimos las diversas formas de autoengao, incluso, de un modo adictivo. Al respecto Fernando Savater (1994) alienta que nadie est condenado a repetir los errores de una educacin defectuosa.
25
26
GRFICO Insercin de los organismos vivos
Captulo II NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD PSQUICA Cuando nos referimos a la naturaleza de la actividad psquica no pretendemos afirmar que los contenidos subjetivos y el modo en que estn organizados son iguales en dos o ms personas; esto es una ingenuidad. En realidad, nuestro propsito es explicar por qu el comportamiento de los animales superiores, en general, y el de las personas, en particular, es singular, nico e irrepetible en cada experiencia, en cada ensayo, y en cada circunstancia especfica. Hecha esta aclaracin, que puede estar lo suficientemente clara, expondremos la nocin de actividad. Nuestras representaciones mentales no se encuentran estticas, mas bien se actualizan y modifican permanentemente en una dinmica constante. A ese estado sucesivo y permanente de modificaciones debe entendrsele como una actividad que se orienta en una determinada direccin, de acuerdo a la valoracin subjetiva que le atribuyamos a nuestras representaciones. Esas valoraciones estn asociadas a las diversas intensidades en que fueron producidas. En efecto, las representaciones se ordenan jerrquicamente con arreglo a sus diversos niveles de intensidad y se expresan en la significacin que le atribuimos a esas representaciones; muy singular en cada individuo. Por ejemplo, las diversas preferencias artsticas musicales de las personas son el resultado de la singularidad del ordenamiento jerrquico de las representaciones musicales que cada uno conserva; por eso, algunos la disfrutan mucho y otros menos, mientras hay quienes son incapaces de discriminar una determinada actitud frente a una misma experiencia musical. Esta experiencia musical es anloga a la que suele observarse en cualquier otra actividad humana, sea esta prctica o abstracta como: las ideas, los conocimientos, la ciencia, la filosofa, las religiones, la magia, los prejuicios, las profesiones y las ocupaciones a las que nos dedicamos.
27
28
Esto explica, en gran medida, la individualidad de las personas y la singularidad de su comportamiento. Abordar el modo cmo se insertan estas representaciones en la actividad psquica es sumamente interesante porque es necesario analizar la nocin del continuo de la actividad psquica. Debe tenerse en cuenta que el cerebro procesa hasta tres tipos de informacin: una proveniente del interior de nuestro organismo, otra proveniente del exterior, y otra de la interaccin de las dos anteriores; regulando, a partir de nuestras carencias y necesidades, una relacin dinmica con el medio ambiente, natural y social. 2.1. NATURALEZA CONTINUA La continuidad es propiamente el estado permanente en el que se encuentra la actividad psquica, es decir, sin interrupciones. Se inicia muy temprano en cada individuo, desde mucho antes de nacer, hacia el tercer mes de embarazo aproximadamente, cuando algunas zonas de la boca y la nariz han adquirido sensibilidad localizadas en la corteza cerebral y, en tanto se van organizando las primeras representaciones asociadas a la respiracin y la deglucin; funciones que deben estar maduras para cuando se produzca el parto. El cerebro procesa una diversa y compleja cantidad de informacin procedente en gran parte del propio organismo, como son las sensaciones interoceptivas que se originan en los rganos internos y le dan cuenta de su funcionamiento, sus carencias y necesidades. Asimismo, de las sensaciones propioceptivas que provienen de los msculos, huesos, tendones y articulaciones que se ocupan de los diversos tipos de movimientos, sean gruesos o finos, automticos o voluntarios. Por eso, durante los primeros das el recin nacido se lleva los objetos a la boca porque es capaz de comparar las representaciones recientes con las ms antiguas que conserva desde mucho antes de nacer; de este modo, incrementar su repertorio y puede hacer comparaciones mejor logradas. Esto no ocurrir con el tacto
manual ni con los dedos, cuyas representaciones son todava escasas e inmaduras, por lo tanto, no podrn reconocer cualquier otra discriminacin. Sin actividad continua no tendramos la posibilidad de conservar ninguna representacin, menos hacer comparaciones ni discriminaciones como las hacemos diariamente. Es el continuo de esta actividad la que nos permite organizar nuestra individualidad de una manera singular. Lo que sucede es que, casi en su totalidad, estas representaciones se conservan a baja intensidad, por eso no nos percatamos de ellas, a no ser que alcancen una intensidad necesaria para organizar un discreto. La inmensa cantidad de los contenidos subjetivos a los que denominamos representaciones no son ms que descargas nerviosas que se producen en las neuronas entre s. Segn las estimaciones ms conservadoras tendramos aproximadamente cien millones de neuronas, cada una de ellas con una capacidad de cinco mil terminaciones o dendritas, que nos permiten entender las ms diversas variedades de asociaciones que se puedan establecer. Cmo puede producirse esta fantstica cantidad de trabajo sin interferencia? En parte es por los diferentes niveles de intensidad y su complementacin con el funcionamiento de cada neurona que admite mltiples entradas de informaciones excitatorias pero solo una sola salida. De este modo, selecciona a la ms intensa la que le parece ser la ms significativa- y as va decantando sucesivamente todo tipo de informacin. Esto explica, tambin, por qu el cerebro consume una mayor cantidad de oxgeno y nutrientes en nuestro organismo. En pocos casos se observan estados de saturacin en la actividad squica, sin embargo, si esto ocurriera producira distrs, cefaleas y otros malestares. Estos se presentan, generalmente, cuando los aprendizajes defectuosos se oponen a los acontecimientos que los refutan o cuando las experiencias frustrantes refutan la racionalidad. En el primer caso se debe a que nuestros conocimientos defectuosos
29
30
colisionan con los acontecimientos y experiencias que no hemos podido prever. En el segundo caso se debe a las experiencias en las que nos encontramos y que estn empobrecidas a causa de las psimas condiciones de vida que nos impone formas de comportamiento que, normalmente, recusemos o no, estaremos dispuestos a aceptarlas. 2.2. NATURALEZA DISCRETA La nocin de discreto se organiza en oposicin a la nocin de continuo. Si bien el continuo carece de interrupcin, el discreto tiene un inicio y, necesariamente, un trmino. Cualquier actividad discreta se inicia a partir de alguna actividad que alcance una intensidad superior a todas las dems que se suceden en el continuo, y dura el tiempo que pueda permanecer en tal estado. Desde luego, esta intensidad elevada no puede ser permanente, pues, en algn momento, ser desplazada por otra ms intensa, lo cual es facilitado por el debilitamiento del discreto. Por ejemplo, al escribir estas lneas mis dedos pulsan sucesivamente diversas teclas y, a su vez, la decisin de hacerlo genera un discreto muy breve al que se le puede denominar micro discreto, que me permite discriminar qu teclas presionar sucesivamente. Algo similar se produce con el contenido de lo que quiero expresar, el cual en comparacin al micro-discreto anterior tendr una duracin mucho mayor, mantenindose as hasta que el texto que estoy escribiendo exprese la idea que me propuse plasmar inicialmente. En consecuencia, as como existen micro-discretos tambin existen macro-discretos, y la vigencia de cada uno corresponde estrictamente al tiempo necesario para su ejecucin o la toma de una decisin. Una vez ejecutada la operacin o tomada la decisin, el discreto reduce su intensidad y es reemplazado por otro, y as sucesivamente. Esta tarea bastante compleja la realizamos cotidianamente. Desde luego, hay tareas que demandan una mayor concentracin que otras, por eso es que algunas pueden resultar fatigantes y otras ms llevaderas; y con el tiempo,
si se ha seguido un entrenamiento consistente, ambas nos parecern rutinarias. Es por ello que algunas tareas resultan sencillas para unos y muy complejas para otros. Por ejemplo, en la comunicacin cotidiana observamos la sucesin de discretos y la duracin de los mismos y. de acuerdo a los mensajes que la conforman, algunos nos parecern interesantes y otros insulsos. En el grfico N se muestra cmo se suceden las representaciones en nuestra actividad psquica, asimismo, cmo se van insertando los discretos en el continuo, segn el grado de intensidad en el que se producen. Esas intensidades no dependen tanto de la magnitud de los acontecimientos exteriores, sino de la valoracin subjetiva que les atribuyamos como resultado de sucesivas comparaciones y mltiples analogas con nuestras representaciones anteriores, reconociendo semejanzas y diferencias que las hacen singulares. 2.3. LAS AFERENTACIONES EN RETORNO De un modo general, se entiende por aferentacin a toda informacin que procede del exterior, pero aferentacin en retorno se entiende como la relacin que establece el sistema nervioso entre cada acto que ensaya y su resultado; esto incluye una sancin del acto ejecutado y una valoracin subjetiva del mismo (Anojin, 1987). Volviendo al ejemplo sobre la accin de pulsar las teclas para escribir un texto, diremos que la decisin para presionar una tecla determinada la tomamos luego de verificar que la anterior ya fue ejecutada. Es decir, el acto de presionar cada una de las teclas depender de haber ejecutado acertadamente la anterior, de lo contrario resultara errneo y, por lo tanto, la aferentacin en retorno anterior sera distinta a la aferentacin ante el acierto (Anojin, 1987). Como se observar, cada vez que se pulsa una tecla determinada intervienen una cantidad de msculos que nos permiten elegir las teclas y presionarlas. A esta operacin
31
32
debe aadirse la informacin visual para discriminar el acierto o error en la graficacin de la letra que se pretende escribir. Estas aferentaciones se suceden a intensidades diferentes, y ninguna ser idntica a la anterior, aun cuando las experiencias puedan parecer iguales. Algunas veces se pulsar una misma letra al inicio de un mensaje, en otras ser a la mitad del mismo, en otras ser al finalizar y, en ocasiones, al hacer un aadido a un texto anterior. Asimismo, unas se producirn al inicio de la jornada y otras al trmino de la misma, unas por las maanas y otras por las noches; en cada una de estas ocasiones la dinmica de los acontecimientos sufrir, a veces, variaciones pequeas, sutiles, casi imperceptibles, y en otras sern ms drsticas. Anlogamente al ejemplo anterior, las aferentaciones regulan todas y cada una de nuestras actividades, desde las ms elementales y rutinarias como el lavarnos las manos o los dientes, hasta otras ms complejas como la comunicacin verbal o la lectura de un texto. En ambos casos recurrimos a sucesivas interpretaciones, segn sea la intensidad con la que se produce, y de cuya complejidad muy pocas veces nos percatamos. A esta actividad diversa, a menudo sutil y compleja, se la ha denominado multiparamtrica, como se ver ms adelante. 2.4. LAS AFERENTACIONES SITUACIONALES Este tipo de aferentaciones se relacionan con los diversos contextos en los cuales se obtienen diversos tipos de experiencias. Si estas han sido gratificantes nos sentiremos complacidos de incorporarnos a dicho contexto, pero si las experiencias son amenazantes, entonces procuraremos evitar permanecer all. Esto explica en gran medida por qu algunos ambientes pueden parecer acogedores y clidos, y por qu otros no; incluso, pueden parecernos adversos. Estas experiencias son bastante comunes en la vida diaria, sin embargo, cuando se producen a una intensidad inferior a la requerida para percatarnos, no somos totalmente conscientes de su ocurrencia
Seguramente, en determinadas situaciones, ser ms difcil discriminar si algunos ambientes son gratos o no, debido a nuestras muy pocas o escasas experiencias significativas que nos impiden tomar una decisin con respecto a dichos ambientes. 2.5. NATURALEZA MULTIPARAMTRICA Se la entiende del siguiente modo: Nunca, en ningn caso, la intensidad de la actividad psquica que se genere ha de ser exactamente la misma. Esto se observa en el ejemplo anterior, cuando nos referimos a la operacin de pulsar el teclado mientras estamos escribiendo un texto. Este mismo principio se produce en todas y cada una de las actividades que realizamos, desde las ms simples hasta las ms complejas. Por ejemplo, la lectura de una novela a veces ser amena y otras veces tediosa; probablemente debido a las influencias del medio ambiente, a la falta de privacidad o el estar expuesto a las interferencias. Esto ocurrir a pesar que los diversos captulos, motivo de la lectura, pertenezcan a una misma novela. Asimismo, las circunstancias en las que se ejecute la lectura influirn en la calidad de la interpretacin, produciendo una lectura gratificante o una lectura tediosa. Lo mismo ocurrir cuando las aferentaciones en retorno regulen nuestra decisin de asistir o no a un espectculo. Esto implicar una serie de sucesos como: direccin del teatro, horario, costo de la entrada, disponibilidad de tiempo, facilidades o dificultades que acarrea cada una de estas condiciones, etctera; los cuales, finalmente, nos llevarn a tomar una decisin. Esta actividad multiparamtrica puede encontrarse agrupada en tres niveles de intensidad: alta, media y baja. En el grfico N 2 se puede observar cmo se agrupan las actividades, de acuerdo a actividades que realizamos, desde las ms simples hasta las ms complejas.
33
34
GRFICO N 2 Pueden organizarse
conocimientos
BIOGRAFA DE IVAN SECHENOV (1829 - 1905)
ALTA DENSIDAD
ACTIVIDAD CONSCIENTE
DISCRETOS LOGRADOS
MEDIANA DENSIDAD
RELATIVAMENTE CONSCIENTE
DISCRETOS MAL LOGRADOS
y aprendizajes cognoscitivos Se dificulta el
conocimiento
BAJA DENSIDAD
NO CONSCIENTE
REGULACIN AUTOMTICA
Problemas en el aprendizaje. Permanece ignorado en el continuo de la actividad psquica.
Ivan Mikhailovich Sechenov naci en Rusia en el ao 1829 y muri en Mosc en 1905. Se gradu en medicina en la Universidad de Mosc, luego estudi en Berln, trabaj en laboratorios alemanes y, posteriormente, lo hizo en Francia con Claude Bernard. Interesado por la fisiologa del sistema nervioso estudi los procesos de inhibicin y, como resultado de su trabajo, trat de mostrar que todos los procesos mentales tenan una base fisiolgica que consiste en una actividad refleja, innata o aprendida. Su trabajo ms importante: Los reflejos del cerebro (1983) encontr mltiples dificultades por parte de la censura gubernamental para su publicacin. Aos ms tarde Pavloy reconocera que en ese libro se hallaba una de las races de su propio impulso investigador. Sechenov es la principal figura en el despertar de la fisiologa rusa. Introdujo en Rusia la investigacin
35
36
bioelctrica y fund un laboratorio fisiolgico en San Petersburgo. La influencia de Sechenov fuera de Rusia, durante u vida, fue pequea. En Estados Unidos sus obras no se tradujeron hasta la mitad del siglo XX. Para empezar, Sechenov necesitaba encontrar un camino objetivo y observable, a travs del cual pudiera acercarse al anlisis de lo mental. Su idea era clara: La actividad psquica del hombre se expresa, es sabido, por signos exteriores... La diversidad infinita de las manifestaciones exteriores de la vida cerebral se reducen a un solo fenmeno: el movimiento muscular. Lo psquico aparece expresado en el movimiento y vinculado al cerebro, de modo que Sechenov hace de ste el camino de acceso al estudio del primero. Sechenov aplic en este punto el esquema del reflejo, al que tambin haban llegado otros fisilogos europeos como los ingleses T. Laycock (1812-1876) y W. B. Carpenter (1813-1885), (Hearnshaw, 1964, 1924). Pero lo relevante es que Sechenov crea que el reflejo poda aplicarse no slo a la conducta invariable y mecnica, es decir, involuntaria (un mismo estmulo aplicado a un organismo produce la misma respuesta) sino, tambin, a la conducta voluntaria. Para esto necesitaba dos cosas: primero, que la conducta responda a una estimulacin del medio; y segundo, que haya en el organismo un mecanismo que, sin destruir el automatismo, lo complique hasta el punto de producir la variabilidad de conductas y manifestaciones exteriores que observamos. En suma, podramos decir que Sechenov le dio preeminencia a la variable organismo, intercalada en el esquema del reflejo. En el movimiento involuntario existe una correlacin de intensidades entre el estmulo y la reaccin. Pero la habituacin, la fatiga, y el umbral variable de excitabilidad inducen factores modificadores en la conexin. Sechenov se refiere, explcitamente, a la actitud o disposicin preparatoria como elemento relevante; igualmente, resalta la importancia que tienen los mecanismos que refrenan los movimientos reflejos, es decir, los mecanismos de inhibicin as corno aquellos que refuerzan el fin del reflejo
en relacin con su comienzo y que estn ubicados en los hemisferios cerebrales. Al considerar el movimiento voluntario seala caractersticas tradicionalmente aplicadas a su delimitacin: no existe excitacin antecedente, se ponen en marcha a voluntad del sujeto que puede inhibirlos o intensificarlos y otorgarles la duracin que le plazca. Son conscientes, se guan por motivos superiores contra el plano de los instintos, y agrupan los movimientos a realizar de acuerdo a su conveniencia. La tarea de Sechenov consisti en reinterpretarlos desde el reflejo, comenzando por situarlos en el cerebro. Luego, al momento de su puesta en marcha, afirm la existencia de una estimulacin externa. Increment los tiempos de latencia de las respuestas, de modo que ya no fuera fcil percibir el estmulo antecedente al que respondan. En fin, hizo intervenir los mecanismos de inhibicin o de reforzamiento que operan como ese centro de complicacin al que antes nos referimos. De esta manera, Sechenov consigui que tales movimientos, sin dejar de ser reflejos, parecieran espontneos y distintos unos de otros. Hay, en primer trmino, procesos (i) cognitivos que nacen de la combinacin y sucesin de reflejos desencadenados por los estmulos. La combinacin de esas representaciones nos lleva a lo que denominamos habitualmente pensamiento, pero este sigue siendo para Sechenov un conjunto de reflejos asociados, solamente que aqu en el momento final, motriz, no aparece porque est inhibido, si bien se conservan la excitacin y la asociacin. En esta interpretacin psicolgica el aprendizaje adquiere una importancia extrema. Como hemos dicho, gracias a l se complican los reflejos y se producen asociaciones, cada una de las cuales parece ser una serie de reflejos cuyos finales empalman con el comienzo del siguiente. Se trata de una visin perfectamente asociacionista. Los estmulos de esos segundos reflejos,
37
38
claro est, pasan de ser externos a ser internos, pero en cualquier caso, se trata de un mantenimiento o conservacin de excitaciones por parte del sistema nervioso que las conserva y prolonga a lo largo del tiempo. La memoria es aqu pura conservacin de excitaciones que, procedentes en ltimo extremo del exterior, han quedado interiorizadas.
Captulo III LA SINGULARIDAD DEL COMPORTAMIENTO HUMANO En realidad todo el comportamiento de los animales superiores resulta singular porque al conservar las representaciones subjetivas de sus experiencias anteriores les permite, no solo adquirir aprendizajes, sino hacer comparaciones entre las representaciones actuales y las anteriores, de tal modo que pueden discriminar el tipo de comportamiento a ejecutar. En los animales superiores es posible advertir esas diferencias individuales y la singularidad de sus comportamientos, ampliamente justificados. En la especie humana esta singularidad es mucho mayor debido al uso del lenguaje que cumple una funcin mediadora. Desde que el nio empieza a hablar, la experiencia directa con el medio sin la intervencin del mediador lingstico es muy escasa, sobre todo, en la actividad voluntaria. Ms an, cuando esta es consciente y se organiza dentro de un discreto bien logrado, el lenguaje orienta la actividad hacindola diversa: Una misma actividad encuentra mltiples interpretaciones en dos o ms personas. Tomando como ejemplo la lectura del presente texto, podramos afirmar que a unas personas ha de resultarles grata y, a otras, tediosa. En el primer caso, la complacencia puede estar condicionada a la confirmacin de las propias conjeturas de las personas; en el segundo, el tedio puede estar condicionado a la refutacin que sufren sus propias conjeturas a medida que los sujetos avanzan en la lectura del texto. Lo mismo ocurrir en cualquier otra actividad, sea esta prctica o subjetiva. Por ejemplo, conducir un vehculo puede ser placentero o agobiante, segn como se den las contingencias en cada experiencia. Muchos conductores profesionales prefieren conducir de noche, cuando las contingencias son distintas a las que suceden durante el da. Es ilustrativa la
39
40
cita aquella que nos recuerda que el acto de orar es reconfortante para el creyente pero no lo es para el agnstico. Entonces, cmo explicar la singularidad de nuestro comportamiento? Existen, por lo menos, tres elementos que se encuentran presentes en cada uno de nuestros actos, estemos o no conscientes de ellos: a) Las necesidades, b) Las condiciones medioambientales, y c) Las contingencias especficas. Cada una de ellas es singular en cada caso y en cada persona. 3.1. LAS NECESIDADES Para empezar diremos que no existen necesidades abstractas, pues estas se producen en el sujeto que las experimenta; no se producen repentinamente; es un proceso que se inicia mucho antes de percatarnos y de confrontar una necesidad. Sea cual fuere su naturaleza, toda necesidad se inicia en un estado de carencia que se registra en el continuo de nuestra actividad psquica y, mientras permanezca en este estado, no experimentaremos necesidad alguna. Muchas de estas carencias al regularse automticamente no llegan a expresarse en necesidades. Por ejemplo, los continuos cambios de postura que adoptamos mientras dormimos sirven para reparar las carencias de irrigacin sangunea en los tejidos musculares que se encuentran presionados. Entonces, antes que se deterioren, cambiamos de postura. Esto lo hacemos varias veces durante el periodo de sueo. Asimismo, durante el da experimentamos muchsimas carencias que se resuelven automticamente sin necesidad de generar una actividad ms intensa que d lugar a un discreto en la actividad psquica. En efecto, si estos estados de carencia no se resolvieran automticamente la intensidad de los mismos se incrementaran hasta alcanzar la intensidad requerida para organizar un discreto (su propio discreto) que har que nos percatemos que estamos confrontando una necesidad. Cuando esto ocurre no siempre es atendido de inmediato, porque se
encuentra compitiendo con otros discretos ms intensos hasta que termina por imponerse sobre los dems. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que debemos atenderlo porque nos ocasiona incomodidad, desazn o frustracin. Son necesidades fisiolgicas tales como: el hambre, la sed, el sueo o el deseo de miccionar; o bien cuestiones enteramente subjetivas como la curiosidad por conocer algo que consideramos importante: el calendario de pagos del mes, las cuentas pendientes, el onomstico de familiares, etctera. Una vez que se instala la necesidad y nos percatamos de ella, de inmediato evaluamos su intensidad mediante sucesivas comparaciones, de acuerdo a las representaciones anteriores que se conservan organizadas jerrquicamente. Entonces, observamos lo intensa que es y decidimos si la atendemos de inmediato o la postergamos por un tiempo breve o mayor. Cuando hacemos esto es imposible no realizar una valoracin subjetiva de cada necesidad que se confronta; esto nos ayuda a decidir su atencin. El hecho que una necesidad alcance una intensidad suficiente como para generar un discreto tiene una finalidad prctica: obligar al organismo a elaborar un acto voluntario para atenderla. Si no fuese as no tendramos la seguridad de una atencin oportuna y satisfactoria. El acto voluntario tiene la posibilidad de atender este tipo de carencia del organismo en mejores condiciones. El siguiente paso consiste en buscar un objeto con el que, aparentemente, se puede atender ese estado de necesidad e intentar discriminar entre los objetos disponibles. Muchas veces, antes de experimentar las necesidades y a modo de precaucin, llevamos consigo tales objetos: un abrigo cuando no tenemos fro, una bebida cuando no tenemos sed. un refrigerio cuando estamos lejos del medioda, etctera. Discriminar y elegir los objetos es una tarea bastante compleja, porque cualquier objeto no rene, necesariamente, las cualidades que se esperan encontrar. Por ejemplo, si llevamos abrigo este debe reunir cualidades especficas para protegernos del fro, lo mismo
41
42
debe tenerse en cuenta con las bebidas o el refrigerio. Todo esto indica que el hecho de discriminar tales objetos constituye una tarea ms o menos compleja, por eso se dice que en la eleccin intervienen una serie de supuestos que, de por s, son tambin singulares. 3.2. EL CONTEXTO SOCIAL Las condiciones medioambientales donde experimentamos nuestras necesidades varan constantemente porque las cambiamos a diario. Por ejemplo, nos desplazamos de un lugar a otro, viajamos de nuestra casa al trabajo, vamos a estudiar a la universidad, etctera. Cada uno de estos lugares posee una serie de condiciones especficas, de modo que unas resultan ms acogedoras, y otras por lo contrario, amenazantes. Pero no es necesario que sean, realmente, gratificantes o amenazantes, es suficiente que se suponga que lo son. Pues bien, esas suposiciones son el resultado del modo cmo se han construido jerrquicamente las representaciones actualizadas que conservamos de dichos contextos. Por ejemplo, el largo viaje que hacemos para ir al trabajo a muchos les parece excesivo pero a otros les parece llevadero; igualmente, a unos les parecen cmodos los barrios donde viven pero a otros les parecen insoportables. Asimismo, muchas veces, a efectos de permanecer en dichos contextos, solemos tomar decisiones anticipadas. Generalmente, distribuimos el tiempo y disponemos nuestra permanencia, en algn lugar, durante un lapso que consideramos prudente. Lo mismo ocurrir con cualquier otra actividad, lo hacemos condicionados por el placer que experimentamos o la ansiedad que nos genera el permanecer en tales ambientes. Desde luego, estos estados de complacencia o de pesar no son, necesariamente, estados conscientes. Las dificultades son mayores cuando nuestra presencia en tales contextos es regulada por horarios exigentes; en estos casos recurrimos a una estrategia mucho ms elaborada y compleja como el hacer
amigos, buscar un grupo que nos acoja, etctera. Son algunas de las estrategias que adoptamos, pero tambin asumimos algunas otras medidas frente a las necesidades que podamos experimentar, sean confortables o no. Con seguridad, somos capaces de prever las condiciones que regularmente se repiten en tales contextos, pero no podemos preverlas del todo, porque existe una enorme cantidad de condiciones o acontecimientos que no son posibles de controlar. A estas condiciones cambiantes no previstas las denominamos contingencias. 3.3. LAS CONTINGENCIAS Dentro de los contextos medioambientales, tanto naturales como sociales, todo ser humano se encuentra expuesto a una serie de contingencias que pueden ser interpretadas como gratificantes o amenazantes. Es curioso que las interpretaciones sucesivas que hacemos no sean siempre las mismas. Por ejemplo, la privacidad en muchos casos es deseable, sin embargo, algunas personas prefieren tener compaa la mayor parte del tiempo. Pareciera ser que las personas pronto se saturan, tanto de la privacidad como de la compaa, en razn a las contingencias que se generan en cada uno de los casos; pero sobre todo debido a las interpretaciones que se hacen de estas. De un modo general, pareciera que las personas actan compulsivamente y prefieren los ambientes donde no estn expuestas a contingencias que suponen son amenazantes; es decir, prefieren mantenerse rodeadas de contingencias gratificantes. sta es una tendencia natural en todas las especies de animales, superiores e inferiores, pero es mucho ms sofisticada y compleja en el hombre, lo cual explicara mucho mejor el por qu de las diferencias individuales, tan singulares en el comportamiento humano. Aqu es importante destacar que no slo influyen las contingencias medioambientales -que necesariamente son cambiantes- sino, especialmente, las interpretaciones que les atribuimos y que estn orientadas en funcin a la
43
44
satisfaccin de las necesidades, tanto orgnicas como sociales. Si suponemos que un acontecimiento puede atender alguna de ellas nos parecer gratificante, pero si suponemos que nos impedir el acceso a esta atencin nos parecer amenazante. Sin duda, existen circunstancias en las que es muy difcil hacer esta discriminacin en razn a la confrontacin de sentimientos encontrados, y ser frustrante no hacerlo. En este contexto las contingencias sociales son las ms abundantes, las ms cambiantes y las que ofrecen, por lo tanto, mayor dificultad para discriminarlas. Por ejemplo, en el contexto laboral es posible simpatizar con el desempeo laboral de un grupo de personas, a pesar que pueden encontrarse distantes, ideolgicamente, de uno. Lo mismo se puede decir de otras personas que tienen afinidad ideolgica con nosotros pero escasa disposicin para el trabajo o, en el peor de los casos, una permanentemente indisposicin y evasin de sus responsabilidades. En suma, el trabajo no les resulta gratificante a estas ltimas. Algo similar se advierte en la aproximacin y observacin del comportamiento tico. Por ejemplo, es posible que existan personas muy ingenuas y acadmicamente precarias pero con una nocin bastante lograda de la tica. Tambin es posible que existan otras personas con algn tipo de competencia acadmica e intelectual pero que muestran una torpeza tica permanente. Sin embargo, existe otro sector mucho ms preocupante que no solo padece de ineptitud profesional, sino, adems, de indigencia tica. Finalmente, encontraremos profesionales ticamente competentes que debieran ser captados por las instituciones educativas (Savater, 1997). Lamentablemente, la presencia de estos ltimos es muy escasa, debido a la precariedad de las instituciones educativas, por eso es imprescindible recuperar a esos profesionales, en tanto de ellos depende -en gran medida- la recuperacin de las dems instituciones, estatales y privadas.
3.4. LOS ESTADOS DE NIMO Regularmente, como resultado de la sucesin de acontecimientos en los que estamos incluidos, y otras contingencias, no es posible dejar de hacer interpretaciones sobre los mismos. Estos se organizan segn se los suponga gratificantes o amenazantes, no importando si realmente lo son; es suficiente que lo supongamos. Todo este conjunto de representaciones y sus respectivas interpretaciones se expresan en los estados de nimo, mas como se trata de un proceso ininterrumpido, la interpretacin de los mismos sufrir alteraciones sucesivas. Por ejemplo, los das lunes por las maanas, en sus centros de trabajo, las personas suelen comentar sus actividades del fin de semana. Hay quienes comentan que tienen la necesidad de divertirse; generalmente, son aquellos que acumulan estados de ansiedad durante la semana. De otro lado, los que no acumulan estados de ansiedad en el trabajo no manifiestan ningn apremio por divertirse. Por lo tanto, de acuerdo a esos comentarios es fcil deducir que los divertidos tratan de convencernos que la nica manera de aliviar la ansiedad es saliendo a cualquier lugar. En ese sentido, los feriados largos seran las fechas ms apropiadas para este tipo de personas. Desde luego, la decisin de divertirse o no depender de la economa que maneja cada persona, que si bien es cierto ejerce una enorme influencia no la determina. Hay personas que a pesar de contar con suficientes recursos econmicos prefieren realizar actividades que no impliquen un gasto excesivo; sin embargo, hay personas que gastan sus escasos recursos en diversin, sin importarles nada. En todas estas situaciones ejerce una gran influencia la madurez individual que adquiere la persona a lo largo de su vida. Siendo as y en condiciones favorables, el trabajo le resultar menos estresante, ser mucho ms eficiente y, por lo tanto, no tendr la compulsin por salir en busca de diversin, mas bien estar dispuesto a hacer un mejor uso de su economa apuntando a una mejor calidad de vida.
45
46
Captulo IV EL MONISMO MATERIALISTA Se entiende por monismo materialista a la explicacin de la procedencia material de los acontecimientos fsicos, qumicos, fisiolgicos y subjetivos. Es evidente que la raigambre materialista de los tres primeros acontecimientos sea fcil de entender, la dificultad aparente se presenta en la subjetividad. Resulta pues, complicado, entender cmo es que la subjetividad puede estar emparentada con una procedencia material. Sin duda, existen otros factores que han dificultado mucho ms esta comprensin, como es el caso de los prejuicios mgico religiosos; tan difundidos desde los orgenes de nuestra especie hasta nuestros das. Sin embargo, en este captulo se Intentar dar una explicacin al respecto. En realidad quien la hizo perfectamente fue Pavlov (1978) demostrando experimentalmente cmo es que los objetos a la distancia, o sus seales, producan respuestas fisiolgicas en el organismo. Por nuestra parte, creemos que la trascendencia de este trabajo no ha sido comprendida en sus alcances ms amplios, a causa de nuestros prejuicios que han impedido su comprensin, plena y descontextualizada. En realidad, analizar la procedencia de los contenidos subjetivos ha sido siempre paradjico. La pregunta es: cmo es que las ideas, los sentimientos, las emociones y otros fenmenos subjetivos, que no tienen apariencia material, pueden ser explicados a partir de una base material? Remitmonos a una de las experiencias ms desafiantes para los primeros hombres, que consista en explicar la paradoja del sueo: cmo, si el cuerpo duerme, el alma sigue en actividad? Para este planteamiento hubo respuestas sensatas dadas por los filsofos materialistas: el alma procesa nicamente lo que el cuerpo le ha provisto. No se puede soar lo que no se conoce, lo que se conoce de odas o lo que se conoce por conjeturas, entendiendo que las conjeturas se elaboran a partir de representaciones anteriores. A esto habra que aadir que la mayor parte de
las asociaciones las realizamos cuando no estamos conscientes, pues solo estamos conscientes cuando aquellas actividades alcanzan la intensidad requerida. En suma, toda actividad que no alcanz esta intensidad fue porque no estbamos conscientes y, por lo tanto, la ignoramos a pesar que sus representaciones y asociaciones, ms o menos complejas, las conservamos. Ejemplos de estas son nuestras fobias y temores, las dependencias y relaciones de poder que enfrentamos a diario. Nuestra participacin en cada una de estas construcciones es relativa y no nos damos cuenta de ellas hasta que se manifiestan en nuestro comportamiento, aunque no sea posible identificar sus procedencias: cundo se inici, dnde y cundo se hicieron evidentes. Solo reparamos cuando colisionamos con la realidad a consecuencia de estas, otras personas y otros acontecimientos; entonces, mostramos sus contenidos: fobias, miedos y dependencias de los poderes; sean estos econmicos, polticos, religiosos o de otra naturaleza. 4.1. CEREBRO Y SUBJETIVIDAD La subjetividad, entre las que destacan sentimientos y pensamientos, no son ms que complejas redes de asociaciones y representaciones que conservamos de nuestras experiencias anteriores; hayamos estado conscientes o no de ellas. El cerebro regula dos tipos de informacin: a) La de nuestros rganos internos, y b) La de nuestra relacin con el exterior. Pues bien, son los rganos internos los que dan origen a las sensaciones de bienestar, siempre y cuando su fisiologa est en condiciones ptimas, pero cuando esta se altera en razn a la carencia de algn elemento o condicin, se experimenta una necesidad. En este caso, se inicia un proceso destinado a operar cambios en el medio para atender esta necesidad. Hay que destacar que solo nos percatamos de las experiencias que alcanzan la intensidad requerida y, por lo
47
48
tanto, las recordamos. Pero esto no ocurre con otras actividades que no llegan a un determinado umbral de excitacin para generar un discreto en la actividad psquica; condicin necesaria para dar cuenta de nuestras experiencias. Lo mismo ocurre con las enfermedades. En ese sentido, esperamos que los problemas en el funcionamiento orgnico se inicien mucho antes que el paciente advierta los sntomas que lo aquejan, Es decir, si estos sntomas no alcanzan la intensidad necesaria, el paciente podra continuar conviviendo con su enfermedad sin percatarse que esta existe. Lo mismo ocurre con las indisposiciones repentinas. Por ejemplo, si percibimos alguna seal en el medio ambiente, esta puede evocarnos cierta amenaza que, al no poder apartarla o evadirla, hace que nos sintamos indispuestos. Esto puede suceder aun cuando no nos sea posible discriminar exactamente la razn de tal indisposicin. Desde luego, la significacin de este hecho es muy til, pues garantiza nuestro bienestar al apartarnos rpidamente de las amenazas reales o supuestas. 4.2. REPRESENTACIONES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES Nuestras representaciones se organizan permanentemente, nunca se encuentran estticas, se modifican y actualizan constantemente. Adems, a partir de ellas, y de modo sucesivo, se elaboran otras representaciones. Por ejemplo, cuando iniciamos una experiencia acadmica en una nueva asignatura, el profesor puede parecernos severo o benevolente, pero sabemos que este hecho podemos confirmarlo o refutarlo posteriormente. Sin embargo, nuestro juicio sobre el profesor, inicialmente, se orientar en funcin de la primera impresin que nos caus. A esta compleja actividad para elaborar representaciones nuevas a partir de otras anteriores, se la ha denominado procesos metacognitivos. Pues bien, son los conocimientos adquiridos los que nos permiten hacer conjeturas a futuro, las cuales pueden parecernos gra-
tificantes o amenazantes, aunque son sus interpretaciones las que regulan nuestra participacin en esas experiencias que enfrentaremos ms adelante. Esta es la funcin que cumplen los prejuicios: Orientan nuestra actividad futura sin tener una informacin suficiente de ellas, dando lugar a los consabidos temores a las evaluaciones, a los nuevos mtodos de estudio, etctera. Sin embargo, es un error suponer que la mente o la subjetividad se encuentren en el cerebro. Ms bien, estas son una funcin del cerebro. As como los rganos producen y segregan sus productos, anlogamente, el cerebro organiza representaciones, asociaciones y, finalmente, provoca la experimentacin de sentimientos y otras representaciones como conjeturas o contingencias de reforzamiento a futuro (Skinner, 1981), a los que comnmente se ha convenido en denominarlas subjetividad. 4.3. NO EXISTE SUBJETIVIDAD SIN FISIOLOGA Cualquier forma de subjetividad es el resultado de un proceso fisiolgico, una asociacin de representaciones a partir de conexiones temporales, ms o menos complejas, que al adquirir significacin generan una subjetivacin de la misma. El bienestar o malestar son subjetivaciones de una fisiologa, adecuada en el primer caso y defectuosa en el segundo. Desde luego, entre ambos estados existen mltiples y diversos estados intermedios. La fisiologa es mucho ms vasta que los estados de subjetivacin. En consecuencia, para elaborar estados subjetivos estos tienen que ser lo suficientemente intensos como para atribuirles algn tipo de significacin; de lo contrario, pasarn inadvertidos. Quien tuvo una idea mejor lograda sobre este hecho fue Ivan Sechenov ( ), que reconoci que nuestra fisiologa se encuentra en permanente actividad, en tanto que sus representaciones subjetivas no existen en todas ellas; salvo representaciones de bienestar en caso la fisiologa del organismo sea adecuada, o de malestar por alguna deficiencia en la fisiologa.
49
50
4.4. S EXISTE FISIOLOGA SIN SUBJETIVIDAD En efecto, muchos procesos fisiolgicos que no son lo suficientemente intensos y, por lo tanto, carentes de significacin, pasan desapercibidos, como ocurre con la actividad rutinaria de los rganos internos y su funcionamiento: aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio, etctera. Muy eventualmente este tipo de fisiologa adquiere significacin para el organismo, y cuando esto ocurre pronto vuelve al registro rutinario de su funcionamiento habitual. Las deficiencias, generalmente, se asocian a enfermedades y otros trastornos que no se encuentran dentro del funcionamiento habitual del organismo. La mayor parte de la actividad fisiolgica y sus representaciones transcurren a baja intensidad, en condiciones que no nos permite reparar en ellas, por lo tanto, permanecen dentro del continuo de la actividad psquica. Slo adquieren significacin si se hacen ms intensas y logran imponerse a otras, de modo que se hagan perceptibles, tal como ocurre con la regulacin de los rganos internos. 5.5. PREJUICIOS Y MONISMO Esta resistencia proviene de los prejuicios ideolgicos, siendo los ms comunes los religiosos y las ideologas polticas; ambas, entendidas como prejuicios, estn compuestas por elementos afectivos, en tanto los elementos cognitivos se encuentran subordinados a los anteriores. El hecho de subestimar el impacto de tales prejuicios ha llevado a muchos estudiosos y profesionales a reducir o sesgar sus aprendizajes en una direccin contraria al desarrollo de los conocimientos, sean estos cientficos o filosficos. En este estado, las deficiencias pueden ser irreparables, y la historia de la humanidad se encuentra plagada de estos casos. Una expresin de esta afirmacin se puede observar en la lectura de este texto. Por ejemplo, si a
usted le complace o tiene dificultades para la comprensin del mismo, pueda que esto sea un efecto de la ideologa que profesa. En realidad, son muy pocos los casos en los que algunas personas han logrado reducir sus prejuicios como consecuencia de la educacin que recibieron o por su vocacin autodidacta. Todo esto es el resultado de prolongadas reflexiones, sobre todo, cientfica y filosfica. En muchas ocasiones el desarrollo de los conocimientos cientficos y, particularmente, la reflexin filosfica se encuentra reducida no solo por los prejuicios de las personas involucradas, sino por razones estructurales. Entre ambas impiden un mayor desarrollo de la vocacin intelectual de las personas que, eventualmente, se aproximan al conocimiento. 4.6. ESTADOS DE PRECARIEDAD Los impedimentos estructurales, desde la desigualdad econmica y social de los miembros de una determinada comunidad hasta la dependencia de nuestros prejuicios, han impuesto un estado de precariedad acadmica que se observa en los egresados de las instituciones educativas. En esta perspectiva, el nivel de la inversin pblica de la educacin en el Per es una de las ms bajas en Latinoamrica y ahuyenta a los jvenes talentosos de la docencia regular y universitaria. En todo caso, la falta de recursos ha generado en estas instituciones diversas formas de enajenacin y descomposicin que ha agravado la precariedad que sealamos. Segn Bunge (1994) lo anterior genera un crculo vicioso diablico: miseria-ignorancia-miseria. Entonces, salir de ese entrampamiento perverso demanda un inmenso esfuerzo de sus miembros, sobre todo de los intelectuales, para sustituirlo por un crculo virtuoso (Gadamer, 1996). Al respecto, existen dos puntos de vista, el primero supone combatir la miseria y, luego, la ignorancia; el segundo supone empezar combatiendo la ignorancia y, como consecuencia de este avance, la reduccin gradual de la miseria.
51
52
Para los autores de este libro la segunda propuesta es la ms adecuada, pues la primera ya se ha intentado muchas veces, aunque sin xito, generando, ms bien, dependencia de los subsidios. En el segundo caso, los xitos han sido ms frecuentes. En todo caso, habr que recordar que en la historia de la humanidad ya se han ensayado ambos con los resultados que se sealan. 4.7. EL CONOCIMIENTO ES FINITO Esta cita proviene de Popper (1994), quien tuvo una idea muy difana acerca del conocimiento, aunque ignor las nociones del continuo y discreto de la actividad psquica desarrollada por Anojin (1984); sin embargo, el acierto es excelente. Resulta que nuestros conocimientos empiezan a organizarse a partir de los discretos de la actividad psquica, por lo tanto, desde su construccin es finita. Adems, la naturaleza del discreto es necesariamente finita, empieza en un momento y concluye en otro. Por ejemplo, al leer este prrafo estamos generando un discreto, es decir, una actividad que tiene un inicio y un trmino. Al hacerlo actualizamos otros conocimientos anteriores que son el resultado de otros tantos discretos. En el futuro esto generar nuevas reflexiones a partir de otras lecturas o discusiones, que tambin seguirn siendo discretos. Sin duda, es probable y deseable que la calidad e intensidad de estos ltimos sea mayor, aunque continuarn siendo discretos en su naturaleza. Si el lector resalta algn prrafo es debido a que este contenido gener en l un discreto muy intenso y bien logrado, lo mismo ocurrir cuando explique a otra persona los alcances del texto o haga un resumen. Sea como fuere, sigue siendo un discreto. Lo deseable en este caso es que la calidad del mismo mejore, pues de este modo lograremos una mejor comprensin de cualquier teora que intenta explicar la naturaleza humana. Si la lectura de un texto es defectuosa, entonces el discreto que genere ser de mediana intensidad y estar expuesto a frecuentes
distracciones. Siendo as, el discreto ser mal logrado y sus aplicaciones prcticas sern defectuosas. 4.8. LA IGNORANCIA ES INFINITA Desde luego, nuestra ignorancia es mucho mayor que nuestro conocimiento. Al respecto, Descartes prefera entregar todo lo que saba a cambio de conocer la mitad de lo que ignoraba. Esta es una reflexin muy sensata, es el de una persona que tiene una nocin muy aproximada a la relacin entre el conocimiento y la ignorancia. Pero lo ms curioso es descubrir que nosotros mismos ignoramos muchos de los contenidos subjetivos que ya poseemos; esta es una paradoja pero es cierta. Muchos de los acontecimientos con los que nos relacionamos a diario, si no logran alcanzar la intensidad requerida para generar su propio discreto, permanecern ignorados por nosotros, a pesar de encontrarse en nuestro sistema nervioso. Adems, la actividad psquica contenida en el continuo tiende a ser infinita, debido a la simultaneidad de sus procesos en intensidades distintas y en oposicin al discreto que, necesariamente, es finito, porque el sistema nervioso est diseado para procesar un discreto por cada vez. Por ejemplo, mayormente la regulacin del funcionamiento de los rganos internos y su relacin con las condiciones medioambientales, es automtica, sin significacin alguna. Nos percatamos que sentimos fro solamente en invierno pero, luego de abrigarnos, esta sensacin se reduce. Lo mismo ocurre con otros tipos de relacin orientadas con el medio. En suma, ignoramos gran parte de esta compleja actividad, a pesar que ocurre a diario con nuestros hbitos alimenticios o de higiene, los cuales habindose convertido en rutinarios han adquirido cierta autonoma con respecto a nuestra actividad voluntaria y consciente. Por lo tanto, en el continuo de la actividad psquica existe una inmensa cantidad de informacin de cuya existencia no nos percataremos, a menos que la
53
54
intensidad de la misma desplace a las dems y genere su propio discreto. Un ejemplo puede ilustrarnos mejor: Cuando la luz de una habitacin se encuentra encendida no advertimos otras fuentes de luz que llegan hasta ella, pero si la apagamos se ver que la habitacin no queda del todo oscura pues siguen llegando, aunque tenues, otras luces cuya existencia ignorbamos mientras la luz de la habitacin estaba encendida. Esto quiere decir que la intensidad de las muchas luces provenientes del exterior varan; lo mismo ocurre en la actividad psquica: Las actividades menos intensas se encuentran solapadas por las ms intensas. En consecuencia, existe la posibilidad de construir conocimientos a partir de las ms intensas en tanto las menos intensas continuarn siendo ignoradas, y nuestra ignorancia ser necesariamente infinita. 4.9. OTROS CUESTIONAMIENTOS Muchas de las resistencias a esta teora provienen de un prejuicio muy ingenuo que est vinculado a la procedencia rusa de sus primeros cultores, la cual conlleva el supuesto inters de estos autores en difundir la ideologa de aquella poca. Este es un error bastante generalizado en nuestro pas, incluso, muchos intelectuales alientan este prejuicio. Sin embargo, es tan burdo como suponer que nuestro compatriota Humberto Rotondo hubiese hecho apologa de la ideologa de su tiempo, o que el chileno Humberto Maturana hubiese tenido la intencin de hacer proselitismo durante la dictadura en su pas. Sin duda, ninguno de nosotros ha elegido el pas o la sociedad donde nacer, en cambio, si es posible elegir, aunque con muchas limitaciones, donde vivir. Asimismo, suponer que el monismo materialista es necesariamente marxista es otro absurdo. El monismo es una filosofa que se inicia en un perodo muy antigo, en la poca de los filsofos presocrticos, en tanto el marxismo es una ideologa que se orienta hacia un proyecto de sociedad.
Para muchos filsofos monistas materialistas la propuesta marxista resulta ingenua porque desconoce la naturaleza humana. Sin embargo, existen personajes importantes que ejercen algn liderazgo intelectual que se adhieren al monismo materialista; asimismo, el marxismo es alentado por algunos lderes polticos. Desde los albores de la humanidad siempre ha existido un foso entre la intelectualidad y la poltica, (Heidegger, 1966) donde no cabe ms que un salto, aunque ambas orillas se encuentran separadas y la convivencia es eventual. En tal sentido, es anecdtica la historia de un neurlogo peruano, monista materialista, que militaba en una organizacin poltica muy lejana del marxismo. Es el caso del Dr. scar Trelles, mdico que desarroll profesionalmente la Psicologa de la Actividad Psquica. Como intelectual, seguramente, esta propuesta ideolgica le pareca bastante ingenua y no se sum a este pensamiento. Segn Bunge, los autnticos intelectuales simpatizan mucho ms con una postura liberal, y se apartan de posturas dogmticas e ingenuas. 4.10. ZONA DE INTELIGENCIA Y ZONAS DEFECTUOSAS Como toda teora, muestra una zona de inteligencia (Gadamer, 1997) y zonas defectuosas. Lo que se destaca en este subcaptulo es la zona de inteligencia, considerada como el monismo materialista que explica la actividad psquica y, por ende, la subjetividad. Las zonas defectuosas la mostrarn sus crticos y habr oportunidad de examinarlas. La zona de inteligencia explica la subjetividad humana, organizada a partir de nuestra relacin cotidiana con el medioambiente natural y social; asimismo, con el acceso a la economa, a la cultura, a la ciencia, etctera. Esta es una de las explicaciones mejor logradas que se han construido hasta nuestros das. Es una explicacin bastante armnica con la naturaleza humana y considera que la supuesta ingerencia sobrenatural es extraa a la construccin de la naturaleza humana, Es una forma de
55
56
enajenacin a falta de una teora satisfactoria que intente explicar nuestra existencia. Los cuestionamientos y exmenes epistemolgicos a los que ha sido sometida han servido para fortalecerla y mostrar su consistencia terica, lo cual no ha ocurrido con las teoras pertenecientes a las dems escuelas que se sostienen, antes que por su consistencia terica, en mltiples dependencias. 4.11. SUBJETIVIDAD Y MONISMO MATERIALISTA Si el propsito es establecer una relacin entre la subjetividad y el monismo materialista, la respuesta es afirmativa: Segn Bertalanffy (1991), la subjetividad es un producto emergente, es una funcin del cerebro que tiene la capacidad de conservar las representaciones que elabora y tiene la capacidad de construir, a partir de las anteriores, otras representaciones a futuro. Sobre todo, si es que est asistida por el lenguaje, como ocurre en la especie humana. El lenguaje, igualmente, es un producto emergente de nuestras representaciones mentales; no es ms que un cdigo mediante el cual expresamos algunas de las representaciones que elaboramos o conservamos. Sin embargo, la mayor parte de estas representaciones son inefables ya que el lenguaje ofrece posibilidades de expresin y, sobre todo, la competencia lingstica de las personas que es heterognea; y ms an, en una sociedad tan heterognea y fragmentada como la nuestra. A partir de las construcciones verbales se organiza una inmensa cantidad de procesos, muchos de los cuales son ficticios. Al respecto, acerca del lenguaje, Popper (1998) seala: Es un Dios celoso que no perdona a quien invoca sus palabras en vano, sino que les condena a la confusin y las tinieblas. Lamentablemente, esta advertencia no ha sido suficiente y son muchos los que se encuentran perdidos en callejones de espejos (Foucault, 1978) y dificultan la salida,
como las moscas atrapadas dentro de una botella, por lo tanto, la filosofa debiera ayudarlos a salir de estos entrampamientos (Vattimo, 1994). BIOGRAFIA DE IVAN PAVLOV (1849 1936)
lvan Pavloy naci en Ryazan, Rusia, en el ao 1849, y muri en Leningrado, en el ao 1936. Estudi fisiologa en la Universidad de San Petersburgo, y fue despus profesor de Fisiologa y director de esa seccin en el Instituto de Medicina Experimental. Recibi el Premio Nobel en 1904 y fue elegido en 1905 miembro de la Academia Rusa de
57
58
Ciencias (Babkin, 1974). Son importantes en psicologa sus descubrimientos sobre los reflejos condicionados. Entre sus obras destaca, precisamente, un gran libro: Los reflejos condicionados. Pavlov es un fisilogo que lleg a los problemas psicolgicos desde su ciencia de partida. A veces olvidamos que recibi el Premio Nobel en 1904 por sus trabajos acerca de la fisiologa de la digestin, y que ya haba rebasado los cincuenta aos cuando penetr como investigador en el campo de lo psquico. Pavlov al estudiar la digestin examin el grado de transformacin del alimento en sus diversas fases y consider que deba hacerse investigando las secreciones gstricas. Entonces, se las ingeni para establecer una fstula gstrica en un perro vivo, a fin de obtener muestras de los jugos producidos durante la digestin. De esta suerte, pudo observar que el organismo posee unos mecanismos reflejos mediante los cuales la secrecin gstrica se ajusta, cuantitativa y cualitativamente, a la peculiaridad del alimento ingerido. En este terreno aparecen reflejos muy peculiares, condicionales, o usualmente llamados condicionados. Lo sorprendente no era la secrecin refleja producida por la presencia de alimento en ciertos receptores bucales, porque Pavlov encontr un tipo de fenmeno muy distinto: La vista del alimento, incluso el sonido de los pasos del ayudante que llevaba el alimento, eran estmulos suficientes para que el perro comenzara a segregar jugos gstricos. Esa estimulacin a distancia, donde estaba ausente el contacto excitante-receptor especfico mencionado, constituye un hecho psquico y no fisiolgico, sealaba Pavlov. Pavlov comenz por establecer que la adaptacin a distancia no mostraba ninguna diferencia con el reflejo salivar fisiolgico normal, y poda ser tenido tambin por reflejo. La nica diferencia... consiste en que el fisiolgico es constante, incondicional, mientras que el psicolgico vara constantemente y, por consiguiente, es condicional. En cierto modo, estas propiedades son como seales de las
primeras. As, al lado de las conexiones innatas y absolutas, entre estmulos incondicionados y respuestas condicionadas, hay otro tipo de conexiones temporales. A lo largo de varias dcadas realiz un estudio muy completo del fenmeno. Estos reflejos, a su juicio, son cerebrales. En el cerebro hay un sistema de analizadores que reciben las excitaciones del medio y posibilitan, con su puesta en marcha, la conducta adaptativa adecuada. Esto ocurre porque al establecerse el reflejo condicional se forma una va que permite discurrir la excitacin correspondiente a la seal (o estmulo condicionado) desde su lugar cortical, el lugar propio de la excitacin incondicional o fisiolgica, desde este ltimo punto hay ya un camino para producir la respuesta muscular o glandular. Pavlov supone que en el crtex cerebral, concebido corno un verdadero campo dinmico, la excitacin del estmulo condicionado es atrada hacia el lugar de excitacin del incondicionado, y las repetidas asociaciones de ambos estmulos forman all una nueva va de descarga. La formacin de reflejos condicionales es pues, la base del fenmeno del (i) aprendizaje. La explicacin del proceso obliga a Pavlov a suponer que el estmulo externo produce excitaciones en el crtex, y que en este las excitaciones son mviles, puede irradiar o concentrarse. Hay tambin procesos de supresin de los reflejos, o extincin, explicables mediante la intervencin de una fuerza de inhibicin en el hemisferio cerebral. Excitacin e inhibicin son los mecanismos fisiolgicos que crean la dinmica cerebral que explica estos procesos. Pavlov supuso que la excitacin en un rea del crtex creaba por induccin recproca otra zona de inhibicin en torno suyo. su interaccin explicaba la posibilidad de respuesta a estmulos parecidos a otros ya condicionados (generalizacin) o tambin un proceso de diferenciacin en que se inhiba la reaccin en funcin de la mayor o menor semejanza entre varios estmulos y un estmulo condicionado patrn.
59
60
Al interpretar los estmulos condicionales como seales de los incodicionales, Pavlov abri el camino hacia una consideracin del reflejo como un proceso cognitivo. En efecto, mediante el proceso de condicionamiento los primeros adquiran un valor semntico, de referencia a los estmulos absolutos incondicionados. En la ltima etapa de su vida Pavlov se refiri, adems, a la existencia de un segundo sistema de seales, en que culminara el conocimiento: En el animal la ltima es sealada casi exclusivamente por excitaciones... lo que en nuestro lenguaje subjetivo corresponde a las impresiones, sensaciones y representaciones del mundo. Es el primer sistema de seales de la realidad, sistema que nos es comn en los animales. El lenguaje constituye el segundo sistema de seales de la realidad y especficamente nuestro, siendo la seal de las primeras seales. Al final de su vida, Pavlov deca de s mismo: Sigo siendo un fisilogo ante todo. A lo ms llegaba a declararse un psiclogo emprico que, si no lea la literatura especializada, se observaba a s mismo. Esta postura era coherente con su idea de que lo psquico no era ms que la Actividad Nerviosa Superior.
Captulo V LOS REFLEJOS CEREBRALES Este es el ttulo del libro de Ivan Sechenov con el cual se dio inicio a la teora de la actividad psquica, antes que fuese publicado como libro. Originalmente apareci en 1863 en diversos artculos, en revistas de difusin cientfica, all postulaba los fundamentos del comportamiento humano desde una perspectiva distinta a los intentos anteriores, siguiendo las orientaciones que sealaba Darwin en La seleccin natural de las especies y, ms tarde, en La expresin de las emociones en los animales y el hombre. Pavlov encontr en las disecciones que practic una serie de analogas con la fisiologa de las emociones, tanto en los animales superiores como en el hombre. Con respecto a la existencia de estas semejanzas, Skinner ( ) tambin comparti este mismo punto de vista cuando seal que se haban magnificado las diferencias entre las especies animal y el hombre. Esta magnificacin fue el resultado de nuestros prejuicios religiosos, cuya manifestacin es diversa desde al animismo hasta el historicismo. Sin embargo, en cualquiera de las dos versiones se advierte una ingenuidad que termina por desnaturalizar la condicin humana y su relacin con el medio ambiente, tanto natural como social. Una vez editado el libro de Sechenov en 1864 fue objeto de censura porque refutaba directamente las creencias religiosas de la poca, sobre todo en una sociedad tan atrasada como la rusa. Lo que postula es el quiebre de la tradicin dualista y propone que la subjetividad no es ms que una imagen o un reflejo de las condiciones medioambientales en las que vivimos, incluido nuestro propio organismo y la relacin recproca entre ambos, cuya relacin est en una sucesin permanente de acontecimientos. Destaca, asimismo, la relacin de la diversidad que existe en la intensidad, tanto de los estmulos como en las
61
62
respuestas a los mismos. Ms adelante advirti que esta relacin no solo es directa sino, en muchos casos, la magnitud de las respuestas no guarda relacin con los estmulos, pues el organismo discrimina y elabora una respuesta especfica para cada experiencia. Otro acierto de esta teora consiste en destacar las respuestas automticas que se originan, muchas veces, en las respuestas voluntarias, conscientes. Sin embargo, al hacerse cotidianas adquieren estereotipos habituales y reducen su intensidad en la actividad psquica volvindose automticas: Lavarse los dientes, atarse los pasadores de los zapatos, llevarse la cuchara a la boca para comer, entre otros. Son algunos de los ejemplos ms comunes de este tipo de comportamiento. A estos se aaden otros cuya simplicidad y automatismos no nos permiten percatamos de su presencia. 5.1. LOS TRABAJOS EXPERIMENTALES DE IVN PAVLOV Estos trabajos se encargaron de demostrar experimentalmente, luego de mltiples rplicas, que los postulados de Sechenov eran acertados. No slo eso, tambin qued demostrado que el paralelismo psicofsico era errneo. El problema psicofsico fue una de las dificultades tericas ms difciles de resolver y se plante de este modo: Por qu nuestro comportamiento es distinto al de los dems si compartimos una misma base fisiolgica? Durante varios siglos, incluso milenios, no hubo una respuesta satisfactoria para esta inquietante y compleja interrogante. El mrito de Ivan Pavlov consisti en haber respondido de una manera satisfactoria y armnica a esa pregunta. Pavlov realiz sus trabajos con perros domsticos, porque el perro es el animal que est ms habituado a la vida humana, dado su capacidad para elaborar aprendizajes complejos. Supuso que cuanto ms experimentado fuese el animal mejor soportara las experiencias amenazantes y frustrantes. Sin embargo, durante esos estudios se produjo
una inundacin en el laboratorio que lo llev a modificar este supuesto, porque encontr que esta experiencia catastrfica no haba afectado por igual a todos los animales y, paradjicamente, observ que algunos animales jvenes soportaban mejor la experiencia que otros perros mayores. Como esta paradoja no poda ser ignorada por el talento de Pavlov, dise un experimento que le permitiera encontrar una explicacin. Para evitar que los aprendizajes anteriores no interfirieran en el trabajo experimental eligi perros cachorros. Asimismo, para someterlos a una situacin en la que experimentaran una necesidad intensa de hambre los dej sin comer por algunas horas. En estas condiciones les present la comida (a la que denomin estmulo incondicionado), cuya significacin era muy intensa dado la privacin del alimento al que haban sido sometidos y, simultneamente con la comida, les present el sonido de la campana (al que denomin estmulo neutro, pues careca de significacin por s mismo). Cuando el perro tena el alimento en la boca salivaba en cantidades diferentes, de acuerdo a la naturaleza y el estado del alimento: Abundantemente si el alimento era slido (carne deshidratada), o escasamente si era hmedo (carne fresca). A esta respuesta elaborada teniendo el alimento en la boca, Pavlov la denomin respuesta incondicionada. Luego de varios ensayos en los que expuso, al mismo tiempo, ambos estmulos, decidi suprimir la presencia del alimento e hizo que el perro escuchara solo el sonido de la campana, entonces observ que el animal salivaba como si estuviera ante la presencia del alimento. La explicacin fisiolgica que surgi de este experimento fue que la salivacin era una respuesta provocada por el sonido de la campana que haba adquirido tal significacin al haber sido apareada con el alimento. Por eso lo denomin estmulo condicionado y respuesta condicionada. La adquisicin de esta significacin responda a la conexin temporal establecida entre el centro de procesamiento gustativo (que analiza el sabor del alimento) y el centro de procesamiento
63
64
auditivo (que registra el sonido de la campana). Entre ambos centros qued organizada la respuesta condicionada. Durante los siguientes ensayos, Pavlov continu produciendo nicamente el sonido de la campana pero sin la presencia del alimento y observ que las primeras respuestas de los perros eran intensas, pero luego estas empezaban a decaer hasta extinguirse. La explicacin fisiolgica podra entenderse as: Cuando la conexin temporal entre los centros de procesamientos (gustativo y auditivo) se mantiene actualizada las respuestas son intensas, y cuando estas no se actualizan debido al sonido de la campana sin el alimento, las conexiones temporales entre ambos centros se debilitan, gradualmente, hasta su extincin. En consecuencia, los aprendizajes se pierden por falta de reforzamiento. Una vez que las clulas nerviosas que participaron en el condicionamiento anterior quedan libres de la funcin, al haberse quebrado el vnculo entre la presencia del alimento y el sonido de la campana, pueden organizar otros aprendizajes sucesivamente segn vayan cambiando las condiciones medioambientales. De este modo facilitan la adaptacin del animal a las condiciones de vida que, en ningn caso, se mantienen estables. La comprensin de este experimento y su aplicacin posterior permitieron entender y explicar satisfactoriamente el problema psicofsico anterior: Los acontecimientos exteriores no se encuentran aislados, ms bien se encuentran asociados a otros, los cuales adquieren significacin por su contigidad. Adems esta relacin no es estable, vara segn las condiciones internas del organismo (necesidades) y segn el contexto, tanto natural como social, en el que vivimos. Se demostr, tambin, que los estmulos significativos operaban, a distancia, cambios fisiolgicos en los organismos, porque no era necesario que estuvieran presentes fsicamente. En el caso del sonido de la campana
su funcin queda sustituida en el hombre a travs de la palabra, la cual le permite realizar actividades muy sofisticadas como: elegir platos a la carta, informarse dnde preparan los mejores potajes, confiarse en recetas para preparar alimentos, etctera. Pero adems, puede simpatizar con algunas personas a partir del conocimiento de sus ideas, o discrepar con otros por divergencia de ideas. Solidarizase con unos por el comportamiento que observan, y condenar a otros por sus ideas y opiniones; segn juzgue como gratificantes o amenazantes. Claro, no es necesario que esas ideas y opiniones las sean realmente, es suficiente que las suponga. Asimismo, en nuestro medio ambiente no existen acontecimientos, objetos o personas que nos resulten absolutamente indiferentes o neutros, porque, de algn modo, estn asociados a lo que suponemos es gratificante o amenazante. Esto se observa con mucha claridad en las ideologas. Por ejemplo, las personas con quienes compartimos ciertos prejuicios ideolgicos nos parecen gratas, pero condenamos a quienes nos refutan, y ms an, nos resultan ms irritantes cuando no podemos cuestionar sus ideas, tal como ellos hacen con la nuestras. De este modo se explica el complejo problema psicofsico, la singularidad del comportamiento humano, y cmo se va modificando el comportamiento de las personas, a partir del descubrimiento de la relatividad de las gratificaciones o amenazas a las que estamos expuestos. Esto explica la conversin a una determinada creencia, el paso de un estado de mayor ingenuidad a otro de menor ingenuidad, y el xito o el fracaso en la insercin al cambiante medio ambiente, natural o social. Sobre todo, en este ltimo donde los cambios son ms rpidos y dinmicos. De este modo se complementan armnicamente las audaces conjeturas de Sechenov con los trabajos experimentales de Pavlov. Es posible refutarle al primero pero es mucho ms difcil refutarle al segundo, lo cual nos complace pero frustra a sus detractores.
65
66
5.2. LAS LEYES DE LA ACTIVIDAD NERVIOSA SUPERIOR Como consecuencia de los trabajos de Pavlov, que se iniciaron con las neurosis experimentales y los reflejos salivales, fue posible profundizar ms en la fisiologa del sistema nervioso y elaborar la tipologa que se emplea hasta la actualidad; especialmente las leyes de la actividad nerviosa superior. Entonces, el paso siguiente ser analizar estas leyes, y reservaremos la tipologa del sistema nervioso para ms adelante. El cumplimiento de estas leyes no implica, de ninguna manera, que los contenidos que se procesan sean los mismos. En consecuencia, objetar la vigencia de estas leyes con el argumento de las diferencias individuales, en los hombres y animales superiores, es desconocer los fundamentos tericos de la psicologa e ignorar la naturaleza de la actividad psquica y, por lo tanto, poner al desnudo una precariedad conceptual a este respecto. 5.2.1. LEY DEL CIERRE DEL NEXO CONDICIONAL Se la conoce tambin como la ley del aprendizaje y consiste en el establecimiento de conexiones temporales entre dos o ms centros de procesamientos. Como se observ en la fisiologa de la asociacin entre los estmulos incondicionados y los neutros, estos ltimos adquiran significacin a partir de su exposicin simultnea, y en tanto esa significacin descansa en el cierre del nexo condicional, que puede ser desde el ms elemental (como el observado entre el sonido de la campana y el alimento) hasta el ms complejo (como la suspicacia ante la exposicin de teoras filosficas contrapuestas). Todos los aprendizajes, desde los ms elementales hasta los ms sofisticados, se organizan a partir de nexos condicionales que involucran desde dos o ms zonas corticales hasta el funcionamiento de todo el cerebro, como ocurre cuando realizamos una actividad intelectual. Existen asociaciones inmensamente complejas como las que contienen las disciplinas cientficas y las ideologas o, las
ms comunes, como son los prejuicios: tnicos, religiosos, ideolgico-polticos, machistas, xenofbicos, etctera. 5.2.2. LEY DEL PASO DE LA EXCITACIN A LA INHIBICIN Es el proceso por el cual se pierden las conexiones temporales establecidas de acuerdo con la ley anterior, a causa del debilitamiento de las conexiones temporales por falta de reforzamiento. Esta ley se comprende a partir del experimento en el que Pavlov decidi continuar exponiendo el sonido de la campana, una vez adquirido el aprendizaje. Durante los primeros ensayos se observa que se mantiene la elevada intensidad de las respuestas, debido a la expectativa que genera toda adquisicin de un aprendizaje. Sin embargo, en los ensayos sucesivos, las respuestas condicionadas tienden a disminuir, gradualmente, hasta su extincin. Este proceso se cumple en razn de la ley del paso de la excitacin a la inhibicin. De un modo general, podemos afirmar que esta es la ley del olvido, que es opuesta a la ley anterior. La utilidad de esta ley radica en mantener actualizadas las conexiones temporales, cuya vigencia se regula segn se permanezcan las condiciones medioambientales que las generaron. Cuando estas condiciones varan entonces, gradualmente, las conexiones temporales se debilitan y, finalmente, se extinguen para que esas mismas clulas nerviosas organicen otros aprendizajes a partir de las nuevas condiciones medioambientales. Existen mltiples ejemplos: Las mismas neuronas que fueron depositarias de los aprendizajes ingenuos de la niez son capaces de organizar otros tipos de aprendizajes, cualitativamente ms complejos, a lo largo de la vida. A medida que los aprendizajes se vuelven obsoletos, las clulas nerviosas pueden organizar mucho ms conexiones temporales, cuyo contenido incluye aprendizajes segn sean las experiencias a las que estemos expuestos. 5.2.3. LEY DE LA IRRADIACIN Y CONCENTRACIN
67
68
Esta ley explica actividades ms elaboradas, tal como ocurre con la actividad cognitiva. As, desde la percepcin, donde se examinan las propiedades de los objetos, es posible reconocerlas y definirlas aproximndonos a su naturaleza. Por ejemplo, la capacidad discriminativa en el trato que damos a los amigos o conocidos depende de esta ley. Lo mismo ocurrir cuando realicemos abstracciones. La actividad, en cualquier caso, se inicia en una zona cortical donde alcanza mayor intensidad que en el resto del cerebro, y a la que se define como foco excitatorio. Desde aqu se irradian procesos excitatorios al resto del cerebro y, particularmente, a la corteza, con la finalidad de actualizar e incorporar una mayor cantidad de conexiones temporales que permitan discriminar la informacin que se procesa en un momento determinado. Por ejemplo, si escuchamos una cancin que nos agrada la identificamos rpidamente por los acordes y la letra que la caracterizan, recordamos al intrprete, la poca y otras circunstancias que hacen que la apreciemos. Lo mismo ocurre cuando leemos un texto; la irradiacin permite que ensayemos mltiples interpretaciones literarias que hacen ms grata la lectura. En todo caso, la falta de conexiones temporales, afines a la lectura, impedirn que los procesos de irradiacin se mantengan intensos, con lo cual nuestro inters por la lectura se ir reduciendo hasta desistir de ella. Estos procesos de irradiacin se complementan con los procesos de concentracin. Una vez producida la irradiacin se produce otra opuesta, la concentracin. Generalmente, los mensajes irradiados se concentran en el mismo foco de donde parti la irradiacin o en otro foco que cumpla una funcin complementaria a la anterior. Por ejemplo, cuando una persona baila a los acordes de un ritmo musical, la irradiacin parte desde la audicin, mientras que la concentracin se ocupa de los movimientos musculares voluntarios. De otro lado, si interpretamos una pieza musical empleando una guitarra, los acordes partirn de la zona cortical auditiva y la concentracin se ubicar en el movimiento de los dedos.
Regularmente las intensidades de irradiacin y concentracin son semejantes, tal como observamos en el caso de la lectura de un texto para el que no disponemos de una capacidad interpretativa. En este caso la lectura decaer paulatinamente. Sin embargo, la experiencia puede darse a la inversa si nos encontramos con una persona de apariencia modesta y que al verla, como suele ocurrir con frecuencia, la subestimamos. Luego, ms adelante, nos percatamos que se trata de una persona culta e inteligente y descubrimos en ella una conversacin amena y grata; pero adems, hallamos a una persona bien informada sobre algunos asuntos de nuestro inters. En suma, las primeras irradiaciones que se iniciaron a una intensidad relativa pueden ir aumentando de intensidad en el transcurso de la entrevista hasta convertirla en una conversacin entretenida. 5.2.4. LEY DE LA INDUCCIN RECPROCA NEGATIVA Esta se produce a partir de la ley de irradiacin y concentracin, cuando surge un nuevo foco de excitacin mucho ms intenso que el anterior. En este caso se interrumpen completamente los procesos de irradiacin y concentracin anteriores para que el nuevo foco, ms intenso, pueda establecer sus propios procesos de irradiacin y concentracin especficos. Este tipo de desplazamientos se producen con frecuencia pasando sucesivamente de una actividad a otra, sin interferencias, pues cada una de ellas se regula con intensidades distintas. El desplazamiento se facilita cuando cualquier proceso de irradiacin y concentracin reduce su intensidad, debido a que la actividad concluy o dej de ser pertinente, facilitando el desplazamiento de otra ms intensa. Lo mismo se observa en las distracciones a causa del decaimiento en la intensidad de la actividad que se est desarrollando, lo cual facilita que la irrupcin de otro foco ms intenso que el anterior termine por distraernos.
69
70
En general, la presencia de un foco ms intenso inhibe e interrumpe el proceso anterior para facilitar el establecimiento de otro ms intenso que, se supone, es de mayor significacin para el individuo. 5.2.4. LEY DE LA INDUCCIN RECPROCA POSITIVA Se produce nuevamente a partir de un proceso de irradiacin y concentracin. Cuando nos proponemos dormir, conscientemente o no, inhibimos la actividad vigente que es bastante intensa. Una vez realizada la inhibicin surge un foco que haba permanecido inadvertido por la intensidad del anterior que, una vez inhibido, da lugar a otro foco de intensidad inmediato inferior. Esta operacin se repite sucesivamente hasta quedamos dormidos. De un modo general, durante el periodo en el que nos quedamos dormidos se producen sucesivamente varios procesos de induccin recproca positiva hasta que la corteza cerebral logra inhibir la mayor parte de la actividad psquica y nos quedemos completamente dormidos. Esto ocurre, tanto en el sueo voluntario como en el espontneo, o en el sueo inducido. 5.2.5. LEY DEL ESTMULO MS FUERTE Se produce cuando el organismo se encuentra expuesto ante un estmulo muy intenso y elabora respuestas igualmente muy intensas; sin embargo, cuando se lo mantiene expuesto frente al mismo estmulo con igual intensidad se advierte que la intensidad de las respuestas tienden a disminuir gradualmente, incluso hasta extinguirse. Veamos algunas situaciones: el temor a hablar en pblico, el pnico escnico de los artistas, la angustia de los estudiantes frente a los exmenes, la fobia a viajar en avin, etctera. En cada una de estas experiencias los estmulos bsicamente son los mismos, lo que vara es la reduccin de la intensidad en las respuestas del sujeto. 5.2.6. LA SUCESIN DE LEYES
Muchos crticos de esta teora argumentan contra la validez de sus leyes oponindose por oponerse o afirmando que el comportamiento humano, siendo tan diverso, carece de leyes. Al respecto, se puede sealar que la diversidad del comportamiento humano obedece a la sucesin ininterrumpida de estas leyes, la misma que es singular en cada individuo. La lectura de este texto, por ejemplo, se cumple a partir de la aplicacin de la tercera ley de la irradiacin y concentracin. Al inicio, empieza con un foco excitatorio de donde parten sucesivas irradiaciones a distintas zonas corticales para actualizar conexiones temporales anteriores, cuyo contenido, afn o prximo al contenido del texto, permita efectuar comparaciones y establecer semejanzas o diferencias que faciliten la interpretacin del texto. Si hubiese contenidos afines suficientes es probable que la interpretacin sea satisfactoria, amena y gratificante; del mismo modo, la intensidad en las sucesivas concentraciones provocar que continuemos leyendo. Si no hubiese conexiones temporales anteriores, afines a la lectura, que denominamos saberes previos, los procesos de concentracin retornaran cada vez con una intensidad menor poniendo en riesgo la permanencia de la atencin que toda lectura requiere. En estas condiciones facilitara la emergencia de otro foco excitatorio que terminara por rebasarlo en intensidad, con lo cual, en cumplimiento de la cuarta ley, se producira la distraccin que interfiere la actividad e impone otra distinta. Desde luego, situaciones como estas se producen con frecuencia, y las veces que nos percatamos de ello son pocas. Que la lectura sea amena o tediosa no depende, generalmente, del texto sino de la capacidad de procesamiento de los contenidos que realice el lector. En efecto, ciertas lecturas requieren de un entrenamiento previo, lo mismo ocurre con la elaboracin de los textos; requieren de entrenamiento. A partir de este ejemplo se pueden hacer mltiples analogas como la eleccin de un canal de televisin, de un peridico, de una revista, de las
71
72
amistades que frecuentamos o las personas a quienes evitamos. Lo mismo sucede con otros procesos ms complejos como decidir nuestro voto en los comicios electorales, nuestra relacin laboral, etctera. La satisfaccin que experimentamos se debe a la afinidad entre el acontecimiento o experiencia en la que participamos, a partir de aferentaciones en retorno, intensas y gratificantes. Igualmente, el pesar que experimentamos se produce por dos razones distintas. La primera, se debe a la dificultad para interpretar los acontecimientos. La segunda, a la dificultad para interpretarlos con ms profundidad de lo que aparentemente observamos. Desde luego, a pesar de estar conscientes de esta situacin, las interpretaciones que hagamos, cada quien, variar tremendamente y, entre ambos extremos, observaremos una infinidad de estados intermedios, ms o menos conscientes.
Captulo VI NATURALEZA SOCIO-HISTRICA DE LA ACTIVIDAD PSQUICA Este es uno de los fundamentos bsicos de la Psicologa de la Actividad Psquica, es decir, la influencia abrumadora que nuestros contenidos subjetivos tienen con respecto a las condiciones histrico-sociales. Esto no significa que todos estemos, necesariamente o de algn modo, cortados por la misma tijera. Si bien es cierto somos distintos el uno del otro, no escapamos al contexto en el cual nos encontramos y nos vemos obligados a elaborar respuestas ante acontecimientos que se repiten, generando respuestas que se vuelven automticas, no conscientes y que pasan inadvertidas. Lo descrito lneas arriba se observa claramente en el comportamiento de los miembros pertenecientes a dos o ms generaciones distintas. Esos comportamientos estn influenciados por las nuevas condiciones de vida a las que nos adaptamos de un modo singular, aunque en muchos casos esta adaptacin suele ser muy diferente entre los miembros pertenecientes a generaciones distintas, incluso dentro de una misma generacin. Una de las razones que explica estas diferencias es la calidad de vida, como es el caso de los estados marginales que impiden el acceso a una vida cmoda y que se expresan en la cultura de las personas: La economa, la autonoma o dependencia, la edad, y el sexo, sobre todo en una sociedad prejuiciosa como la nuestra. Estas condiciones explican, en gran medida, la singularidad de nuestro comportamiento dentro del mismo contexto histrico-social. A medida que avanza el desarrollo de la ciencia y, sobre todo, la tecnologa, ejercen una gran influencia en el comportamiento de las personas. Igualmente, las ideas sufren modificaciones como ocurre con las distintas corrientes filosficas que ha construido la humanidad a lo largo de su historia; sin embargo, hay otras construcciones subjetivas que se resisten a tales cambios, como es el caso
73
74
de los prejuicios y, especialmente, las creencias religiosas. Un ejemplo bastante claro es la vigencia del prejuicio machista y la religiosidad en la poblacin. Lo curioso es advertir que en estos dos casos la calidad de vida de sus miembros influye en la adherencia o la disminucin (o prdida) de tales contenidos. De otro lado, la ocupacin de las personas tiene una singular importancia en el desarrollo y orientacin del comportamiento y la subjetividad. Esto se observa con ms claridad en las personas que se dedican a la actividad comercial, pues son marcadamente distintos a las personas que se dedican a la actividad intelectual, a los quehaceres de la casa y al servicio de transportes (sobre todo el pblico). Cada una de estas actividades genera comportamientos y estados de nimo que se repiten y orientan la actividad psquica de las personas en direcciones, muchas veces, distintas e incluso opuestas. Dentro de este contexto se generan las necesidades, que suelen ser heterogneas, pero si estas fueran, incluso, las mismas representaciones que elaboramos seran necesariamente diferentes. La necesidad de aceptacin social o el inters por el conocimiento cambiaran mucho, de acuerdo a las condiciones especficas de vida en las que nos encontremos. 6.1. LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES Segn Ludwing Von Bertalanffy ( ), en el universo existen sistemas, subsistemas y suprasistemas, donde unos se encuentran integrados a otros, por lo tanto, se tratan de sistemas abiertos; todos se encuentran en interdependencia. Con la aparicin de la actividad humana se crearon sistemas cerrados. Como es el caso de los aparatos cuya influencia se inicia con la accin de un operador. Los organismos vivos en general, y los animales superiores en particular, constituimos sistemas abiertos en la medida que nos encontramos expuestos a las influencias de los subsistemas internos como nuestros rganos internos y aquellos que provienen del medio ambiente. Esta compleja
relacin se produce constantemente y se inicia, por lo general, cuando experimentamos carencias indeterminadas (cuando su intensidad es baja), y determinadas, cuando nos es posible discriminar algn tipo de necesidad. Para satisfacerla se requiere de la apropiacin de algn elemento del medio ambiente que rena las cualidades con las cuales, se supone, puede ser atendida dicha necesidad. Si estos estados de carencias o necesidades no se produjeran, las posibilidades de subsistencia seran nulas, pues los rganos internos no podran regularse por s solos. Existen dos tipos de necesidades. Una, denominada necesidades bsicas, y que est relacionada con las carencias orgnicas y tiene que ver con la subsistencia individual y de la especie. Otra, denominada necesidades sociales, y que est relacionada con el desarrollo individual: El conocimiento, la esttica, la cultura, la realizacin personal, etctera. Sea cual fuere la naturaleza de estas necesidades, producen una compleja actividad en el organismo, desde la discriminacin del tipo de necesidad hasta el logro del objeto con el cual debe ser atendida. Aqu intervienen una serie de mediadores, desde una compleja red de representaciones a las que se ha convenido en denominar aprendizajes, hasta otros procesos confirmatorios de la ejecucin de las actividades voluntarias para atender tales necesidades, a las que se ha denominado aferentaciones en retorno. Estas, como se ha sealado anteriormente, tienen una naturaleza multiparamtrica que regulan nuestra relacin con el medio, a travs de estados placenteros o no placenteros. Esta relacin es bastante compleja, desde el proceso para discriminar los estados internos mediante comparaciones sucesivas con las representaciones anteriores que se organizan jerrquicamente, y la dinmica exterior. Por ejemplo, si experimentamos la necesidad de sed esta asumir una intensidad especfica en cada caso que se presente, aunque nunca esa intensidad ser la misma. Con arreglo a esta intensidad podemos decidir si la satisfacemos de inmediato o despus, o llevar alguna bebida
75
76
para confrontar esta necesidad. Esta misma experiencia podemos tenerla en diversos contextos donde la posibilidad de atenderla sea distinta. En suma, una necesidad tan ordinaria como la sed, comporta una complejidad que por ser tan cotidiana no hemos reparado en ella. Supongamos otra necesidad ms sofisticada como es el conocimiento de las ciencias naturales. Esta necesidad se relaciona estrechamente con nuestras necesidades internas, es decir, con aquellas que no se encuentren asociadas con lo ms inmediato, por lo tanto, no forman parte de nuestra curiosidad ni inters. En consecuencia, ignoraremos muchos contenidos de las ciencias naturales cuya influencia no afecten nuestras necesidades. A este tipo de relaciones las denominamos utilitarias porque solo nos interesamos por los conocimientos que nos reportan algn tipo de utilidad. Esta tendencia no es nueva, pues en este intento hemos terminado por antropomorfizar todo nuestro conocimiento: El hombre se ha convertido en la medida de las cosas y del conocimiento que construimos de ellas. Esta tendencia es muy comn en la actividad humana, la cual ha desnaturalizado nuestra relacin con el medio ambiente, especialmente el natural, como sucede con los problemas ecolgicos que confrontamos actualmente. En medio de este contexto el propio hombre se ha desnaturalizado y son mltiples los casos en los cuales se advierte esto: La contaminacin ambiental, el psimo uso de los medios de comunicacin, el empleo sistemtico de distractores, la religiosidad adictiva, etctera. Estos ltimos han daado seriamente la capacidad cognitiva de la mayor parte de la poblacin que est expuesta al impacto de la presin meditica, la demagogia y otras formas enajenantes del comportamiento humano. 6.2. LA OCUPACION DE LAS PERSONAS Es una de las condiciones ms importantes que ejercen inmensa influencia en el comportamiento de las personas. En la experiencia laboral nos encontramos durante varias horas del da expuestos a una serie de experiencias que se
repiten frecuentemente; al principio nos parecen extraas pero luego nos habituamos a ellas. De este modo, las respuestas que elaboremos frente a tales experiencias, en un momento determinado, exigen de nosotros la mayor atencin y cuidado pero al hacerse rutinarias generan hbito y se automatizan, haciendo que nuestra actividad consciente se reduzca y no nos percatemos de la trascendencia de lo que hacemos. Esto se presenta en todo tipo de ocupacin. En la actividad acadmica ocurre algo parecido, cuando hacemos los primeros trabajos estos nos parecen complicados y difciles, pero en la medida que nos vamos entrenando nos da la impresin que la carga de la complejidad de estos se van reduciendo. En realidad, esto es aparente porque lo real es que, cada vez, vamos adquiriendo una mayor competencia en tales tareas. Una vez ms, como ha ocurrido a lo largo de la evolucin de los organismos vivos, la funcin crea el rgano. Especficamente, en la actividad educativa observamos que participan personas que muestran competencias heterogneas en el desempeo de sus obligaciones. Hay alumnos y profesores entrenados en este tipo de competencias que pueden asumir con relativo xito su trabajo, pero tambin encontramos problemas en el aprendizaje que dificultan y, a veces, impiden el cumplimiento de estas mismas funciones. Esta competencia o incompetencia est asociada a su calidad de vida, pues en muchos casos la precariedad impide la adquisicin de tales competencias, como son los hbitos de estudio, el hbito de la lectura, la reflexin crtica, etctera. Lo mismo sucede con las personas y sus relaciones cotidianas, sean estas eventuales o fortuitas, porque nos da la oportunidad de percatarnos de sus habilidades cognitivas y afectivas, de sus actitudes, de cmo elaboran sus mensajes verbales, de la entonacin que le dan a las palabras, del tono de voz que emplean, del uso de las pausas, de los nfasis, del ordenamiento de las ideas, del uso de la gramtica, etctera.
77
78
Este hecho se repite a travs de los medios de comunicacin (especialmente la televisin) cuando observamos a personajes cuyas habilidades, a las que nos hemos referido anteriormente, son probables de ser analizadas con bastante aproximacin. Recordemos que estos personajes son seleccionados en razn a sus cualidades telegnicas por profesionales competentes que operan en esos medios, Existen otras ocupaciones donde las personas se encuentran mucho ms expuestas a ser evaluadas, sobre todo cuando cumplen funciones de responsabilidad que requieren de determinadas competencias para el cumplimiento de sus funciones. En este caso, hay personas que lo hacen con discrecin y eficiencia, en tanto hay otras que hacen ostentacin pblica de sus ineptitudes. Infortunadamente lo ltimo suele ser muy frecuente en las instituciones pblicas y privadas. Lo preocupante es que tanto unos como otros sean alumnos egresados de instituciones educativas denominadas superiores. La interrogante es cmo habiendo permanecido en ellas durante lustros y a veces dcadas, no han logrado las competencias acadmicas y profesionales que se requieren? Tal vez, estas instituciones son demasiado indulgentes con sus exigencias, por lo tanto, sus acciones prioritarias deben orientarse a la recuperacin acadmica de las mismas. 6.3. LO SUPUESTO NORMAL As como cada condicin histrico-social construye la racionalidad, de igual modo se construyen las nociones sobre la normalidad. En efecto, de acuerdo a las exigencias de la vida moderna, las nociones referidas a lo que se supone es normal o anormal, varan constantemente. Ocurre lo mismo con las nuevas profesiones, con el desplazamiento hacia nuestros centros de trabajo, con la vida en las ciudades o en las zonas rurales, con las comunicaciones, etctera. Todo esto genera una dinmica distinta en nuestra relacin con el medio y con los dems miembros de la comunidad.
Pareciera ser que los estados de ansiedad se han generalizado en el comportamiento de las personas, y que la ansiedad sea uno de los obstculos que conspira contra la comprensin lectora y, especialmente, contra la actividad intelectual. Por ejemplo, en muchos centros laborales es un requisito indispensable la capacidad para trabajar bajo presin. Esto confirmara algo que se est volviendo comn: la exigencia a convivir con la ansiedad. Pero se sabe que esta ansiedad, una vez instalada en la persona, es algo a la que ya no podr renunciar porque no es facultativa; una vez adquirida y, si el medio lo demanda, tendr que convivir con ella. Sin embargo, las personas no pueden vivir permanentemente con esos estados de ansiedad; necesitan de medios para reducirla, pues de lo contrario afectarn sus hbitos alimenticios, el sueo, etctera. En suma, estara poniendo en riesgo su salud mental. Lo anterior nos confirma, una vez ms, que las nociones que suponemos nos indican normalidad o anormalidad en el comportamiento de las personas, no son vlidas en todas las personas y, menos an, en una sociedad tan heterognea como la nuestra donde la calidad de vida es muy distinta entre sus miembros. 6.4. LA CONSTRUCCIN DEL CONOCIMIENTO Si bien es cierto, cada poca de la historia de la humanidad construye su propia forma de conocimiento, al examinarlos encontramos aportes que se mantienen vigentes y limitaciones que no pueden pasar inadvertidas. De otro lado, las personas en todas las pocas, invariablemente, mostraron un afn utilitario por las teoras que construyeron. Al respecto, Gadamer (1996) sostiene que, en general, toda teora tiene zonas de inteligencia pero hay otras que carecen de ella. Sin embargo, este hecho no tiene importancia alguna frente al fin utilitario, pues a pesar de todo, se mantienen vigentes las partes defectuosas de muchas teoras mientras sus zonas de inteligencia son
79
80
ignoradas porque les hace falta una aplicacin prctica. La caducidad de cierto tipo de conocimientos surge cuando un constructo terico es refutado por otro emergente. El que emerge, generalmente, refuta al anterior; sin embargo, esto no invalida el carcter utilitario que hemos sealado anteriormente. Esto ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso se ha sobredimensionado, excesiva y dogmticamente, la presencia de los conocimientos, por lo tanto, es necesario ubicarlos en su contexto. El conocimiento no sustituye a los hechos del mundo objetivo, que existen independientemente de nosotros, porque en realidad lo que ocurre es que el conocimiento no es ms que la representacin los hechos que organizamos y del mundo en el que vivimos. Siendo una representacin tiene una aproximacin a los hechos, y para que esta aproximacin sea mayor se ha construido la ciencia y la filosofa. Pero tambin existen conocimientos defectuosos como aquellos que fueron construidos espontneamente, sin ningn rigor, y aquellos conocimientos que existen bajo la denominacin de sentido comn. Entonces, para qu sirve el conocimiento? Jess Mostern (2006) afirma que es para reducir nuestros prejuicios, es decir, para reducir aquellos conocimientos defectuosos que nos inducen sucesivamente al error. Fernando Savater (1994) tiene una opinin similar, pues considera que la educacin debe impedir que nos convirtamos en imbciles, entendiendo por imbcil a una persona que necesita un bastn y no lo tiene. Por lo tanto, la educacin debe ensearnos a prescindir de los bastones que nos han hecho dependientes: Creencias y prejuicios que, aparentemente, nos dan seguridad y cuyas ausencias nos dan inseguridad. 6.5. EL CONDICIONAMIENTO SOCIAL Se denomina as a los mltiples tipos de aprendizajes que adquirimos en el contexto social en el que vivimos. Muchos de estos aprendizajes los adquirimos espontneamente, sin
percatarnos; y ms de las veces por imitacin, aunque si resultan gratificantes procuramos ser aceptados por los dems. Esta tendencia es muy comn en los animales, sean inferiores o superiores, de modo que es una tendencia muy instintiva, no racional; ms bien la racionalidad se subordina a l. La influencia que ejerce la sociedad en sus miembros es mltiple, y cada uno de estos elementos se encuentra interrelacionado con los dems. Por ejemplo, el acceso y la influencia de la cultura se asocian a la calidad de vida, a la economa, a los factores estructurales y al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Como es sabido, en una sociedad tan heterognea como la nuestra, las posibilidades de desarrollo que ofrece la sociedad son muy escasas, porque la mayor parte de sus miembros viven en condiciones precarias y existen sectores que se encuentran en un estado de marginalidad. En cada uno de los casos que hemos referido observamos que la influencia social es diversa, mltiple y heterognea. De modo que el comportamiento de sus miembros tambin es diverso, al igual que sus contenidos subjetivos, tanto cognitivos como afectivos, motivaciones y expectativas, proyectos de vida y proyectos de sociedad. Estos impiden, en gran medida, el consenso para proyectos institucionales y comunitarios, incluso en la dinmica familiar. En efecto, a las familias que suelen experimentar dificultades en la crianza y educacin de sus hijos se las denomina familias disfuncionales. Sus consecuencias se expresan en la falta de una madurez necesaria, tanto en los padres como en los hijos, que no les permite asumir adecuadamente sus roles, generando diversas manifestaciones como son los problemas en el aprendizaje. Es as como los nios llegan a la escuela, en circunstancias cada vez ms heterogneas que hacen ms difcil la labor del docente. Pero esto no es todo, el alumnado, aparte de heterogneo est masificado, con lo
81
82
cual el problema se hace ms complejo. De otro lado, la formacin profesional del docente se encuentra en un estado de deterioro en las universidades, debido a la falta de recursos, falta de una legislacin adecuada, copamiento de los grupos de poder, etctera. En las universidades particulares la situacin es similar, no hay seleccin en el ingreso, la exigencia acadmica es prcticamente nula, y slo se marginan aquellos que no pueden costearse su permanencia en dichas instituciones. En estas condiciones la construccin del conocimiento, adecuadamente orientado, se enfrenta a una serie de obstculos que son muy difciles de sortear pero no imposibles de resolver. Como bien seala Savater ( ) Nadie est condenado a repetir los errores de una educacin defectuosa. 6.6. LA PERSONALIDAD Y SU ENAJENACIN Se entiende por personalidad al modo singular como se ha organizado nuestra actividad orientadora investigativa, de una manera jerrquicamente estructurada en cada uno de nosotros y de una manera distinta. De acuerdo a esta organizacin es que elaboramos todas y cada una de nuestras respuestas ante los acontecimientos del medio ambiente, por eso es que nuestro comportamiento puede ser previsible. Cada vez que prevemos el comportamiento de las personas significa que conocemos el modo cmo estn jerarquizados sus contenidos subjetivos; por lo menos con respecto a las actividades o experiencias que no son posibles preverlas. Desde luego, prever todo el comportamiento es totalmente imposible, no solo por las condiciones cambiantes del medio ambiente, sino tambin porque el propio individuo se encuentra en desarrollo y las necesidades que confronta son diversas. En este contexto surgen procesos alienantes donde la organizacin jerrquica de la persona sufre un deterioro en cuanto a la orientacin se refiere. Esto trae como consecuencia que se afecten desde la alteracin de sus necesidades y, sobre todo, la
atencin de las mismas. Por ejemplo, la alteracin en sus hbitos alimenticios, alteraciones en el sueo, la disociacin de la personalidad, estados permanentes de ansiedad, estados neurticos, etctera. En cada uno de ellos observamos que la organizacin jerrquica de sus contenidos subjetivos se encuentra orientada defectuosamente. Este tipo de comportamientos son bastante frecuentes en nuestra sociedad, sobre todo, en la poblacin joven y en la urbano marginal, donde la escasez de recursos complica la atencin de este tipo de casos.
83
84
BIOGRAFA DE ALEXIS LEONTIEV (1903 1979)
lleg a una concepcin de conjunto. Asimismo, sus investigaciones lo llevaron a defender la naturaleza sociohistrica del psiquismo humano, basado en una teora marxista del desarrollo social que se torn indispensable para l. Leontiev no limit su horizonte al laboratorio, se preocup por los problemas de la vida humana donde interviene el psiquismo. Su campo de estudios comprendi la pedagoga, la cultura, los problemas de personalidad, etctera. Se comprometi con numerosos rganos y organismos de la vida cientfica, filosfica y poltica. Fue discpulo de Vigotsky y emprendi con l varios trabajos sobre el desenvolvimiento ontogentico del psiquismo y, especialmente, sobre la memoria. En su obra El desarrollo del psiquismo, cuestion las opiniones biologizantes sobre la naturaleza y el desarrollo del psiquismo humano, al igual que los procesos psquicos superiores como las aptitudes humanas, que dependeran directa y necesariamente de los caracteres biolgicos hereditarios. Estas concepciones se manifiestan, tambin, en los preconceptos pedaggicos y en otros resultados de la desigualdad secular de las condiciones sociales del desenvolvimiento de las personas. Finalmente, escribi un libro muy importante aparecido en Mosc a fines de 1973 que rene los trabajos y reflexiones de sus ltimos aos bajo el ttulo Actividad, consciencia y personalidad. Aqu Leontiev habla, entre otras cosas, de la psicologa sovitica, del camino de una lucha incesante hacia la asimilacin creadora del marxismo leninismo y contra las concepciones idealistas y mecanicistas biologizantes de la poca. Se comprenda que la psicologa marxista no era una tendencia particular, una escuela ms, sino una etapa histrica que representaba el principio de una psicologa altamente cientfica y, consecuentemente, materialista. En su libro Lenguaje, desarrollo y aprendizaje, Leontiev escribi sobre el carcter psquico del nio, el cual se modifica a partir del momento en que comienza a darle
Alexis Leontiev naci en 1903 en Mosc y muri en el ao 1979. Fue profesor de la Universidad de Mosc desde 1941 y creador de la facultad de Psicologa de la que fue decano. Asimismo, fue miembro de la Academia de Ciencias Pedaggicas de la URSS, doctor honoris de la Universidad de Pars, y presidi el Congreso Internacional de Psicologa de Mosc (1971). Experimentador a lo largo de toda su vida, trabaj sobre el desarrollo del psiquismo en los nios, del psiquismo en el animal, la percepcin, los sistemas funcionales del psiquismo, las relaciones entre el hombre y las tcnicas modernas, etctera. Durante su trayectoria de actividades cientficas efectu y dirigi un nmero considerable de trabajos experimentales. A partir de estos trabajos logr una mejor interpretacin del psiquismo y
85
86
un significado a las cosas que ya conoce, no importndole la cantidad de cosas que ya sabe. Cuando el nio va a la escuela no solamente tiene deberes para con sus padres y profesores, tambin tiene una obligacin con la sociedad. En la escuela el nio adquiere un sentido real, asimismo, hace que se sienta ms importante y ms adulto. El desarrollo psquico del nio depende de las actividades que hace, pero no necesariamente de las actividades que un nio ms hace, sino de aquellas que generan otras actividades diferenciadas como el aprender jugando. Dependen de los principales cambios psicolgicos en la personalidad infantil que se observan en un perodo. Por ejemplo, cuando el nio asimila las funciones sociales de las personas, esto contribuye al modelamiento de su personalidad. Un nio pasa por varios estados cuyos contenidos dependen de las condiciones de vida de cada persona. Sus actividades varan de acuerdo con los estados y dependen de las actividades que pueden tener otro carcter psicolgico. Por ejemplo, cuando un nio resuelve un problema de matemtica que tiene como tarea, con toda seguridad l no piensa que va a aprender, simplemente realiza la tarea para no recibir un castigo. Para la profesora no es una obligacin, lo mismo da para ella sacar una buena nota. Entonces, toda actividad que realiza no la hace pensando en el resultado porque el juego no tiene ningn objetivo hasta que finaliza; su propio acto es un motivo en s porque se divierte jugando. En conclusin, lo importante no es ganar sino competir, jugar por simple diversin. En cambio para los adultos, lo ms importante es ganar, no competir, entonces el juego deja de ser una diversin. Conforme un nio va desarrollando comienza a imitar a los adultos y a hacer cosas para obtener resultados y no simplemente por hacerlas. Por ejemplo, cuando una nia ve a su madre cocinando y cuidando de un hermano menor, ella la imita y juega a la casita, pero con esto no persigue un objetivo pues solo quiere divertirse; por lo tanto, no le
importa que su mueca no llore y que la comida no sea de verdad. En consecuencia, cuando la nia comience a buscarle un objetivo al juego, este perder toda su gracia. Jugar es muy importante para los nios porque estimula su imaginacin, los ayuda a percibir las funciones sociales de las personas y, de este modo, desarrollan su personalidad. En consecuencia, para interpretar el juego de un nio es preciso penetrar en su psicologa, porque a pesar que nios de edades diferentes se ocupen del mismo juego, lo jugarn en formas distintas.
87
88
Captulo VII PALABRA, CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO 7.1. LA PALABRA COMO FACTOR FISIOLGICO La palabra forma parte de un cdigo elaborado que compartimos los miembros de una comunidad lingstica. En tal sentido, es una herramienta convencional que no reemplaza a los objetos, experiencias o acontecimientos en los que participamos, solo sustituye a las representaciones que, previamente, hemos elaborado y conservamos en nuestra subjetividad, es decir, en el continuo de nuestra actividad psquica, cuando usamos el lenguaje y generamos discretos. Por lo tanto, conservamos las representaciones en el continuo a intensidades relativamente bajas, es decir, no conscientes. Asimismo, cada vez que nos comunicamos verbalmente construimos discretos relativamente altos que, en alguna medida, son conscientes. En consecuencia, ambas son multiparamtricas porque poseen intensidades diversas y, en ningn caso, son las mismas. De otro lado, en nuestra condicin de especie evolutivamente capaz, hemos organizado entre el contexto y nosotros, la segunda funcin mediadora que corresponde al segundo sistema de seales conocido como lenguaje. La primera funcin mediadora corresponde a las imgenes de los objetos que conservamos en las representaciones, y que tienen una inmensa capacidad para elaborar complejas redes de asociaciones y asociaciones de asociaciones, denominadas primer sistema de seales. Visto de este modo, el lenguaje constituye una seal de seales. Su naturaleza mediadora, como segundo sistema de seales, es fcil de comprobarla en nosotros mismos. Segn Foucault (1976), desde que empezamos a hablar ya no es posible relacionarnos consciente y espontneamente con los objetos del mundo que nos rodean, porque antes que lo hagamos, nos anteceder el lenguaje o una compleja red de asociaciones en funcin a sus imgenes; organizadas de un modo bastante dinmico
en cada experiencia que, necesariamente, ser singular con respecto a nuestras experiencias anteriores. Por ejemplo, cada vez que tenemos sed esta podr variar en intensidad, de acuerdo al contexto en el que experimentamos esta necesidad. Si la experiencia se produce en un lugar alejado del expendio de bebidas, entonces las representaciones subjetivas que elaboremos sern distintas a las experiencias que se produzcan en otras circunstancias ms favorables. Por eso observamos que algunas personas toman la precaucin de transportar sus bebidas previendo la aparicin de esta necesidad. Es necesario advertir que los seres humanos somos diversos en varios aspectos: Sexo, edad, fisiologa y representaciones subjetivas. Por lo tanto, si varias personas experimentamos una misma necesidad, elaboraremos representaciones anlogas pero no iguales, lo mismo suceder con la valoracin subjetiva que elaboremos sobre esa necesidad. Partiendo de este ejemplo, diremos que la sed ser soportable para algunos pero ms intensa en otros; asimismo, habra que considerar el condicionamiento social que opera en lugares y circunstancias muy especficas, como el ambiente, el acceso a los servicios, la cultura y la economa. Si consideramos el tipo de acomodo de estos sujetos al contexto histrico-social se comprender con mayor claridad la inmensa complejidad de la elaboracin de una respuesta orientada. En cualquier caso, el tipo de acomodo ser especfico y singular; por lo tanto, el comportamiento de las personas ser, tambin, singular. De acuerdo a los trabajos de Pavlov entendemos que los estmulos condicionados provocan reacciones fisiolgicas; incluso a distancia. Lo mismo ocurre cuando empleamos el lenguaje en la comunicacin verbal, pues nos permite experimentar respuestas fisiolgicas. Por ejemplo, la salivacin del perro obtenida en el experimento pavloviano se repite en nosotros cuando pasamos frente a la carta del men que exhiben los restaurantes. Nos sentimos atrados por la gratificacin que nos suscita algn plato, o
89
90
nos sentimos amenazados por otro plato que no es de nuestra preferencia. Este ejemplo muestra con bastante aproximacin la capacidad del lenguaje para provocar reacciones fisiolgicas. En general, otros ejemplos lo constituyen el uso de los telfonos y los medios de comunicacin, as como la dependencia o aversin hacia estos; nuestras aficiones a los espectculos, eventos artsticos o amistades. En el grfico N 3 se explica este proceso que, siendo tan cotidiano, no advertimos su complejidad.
91
92
7.2. REACCIONES SIMILARES CON OBJETOS SIGNIFICATIVOS Desde que hacemos uso del lenguaje, aunque parezca paradjico, nuestro comportamiento ya no puede prescindir de l. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un vehculo es necesario e importante que cada maniobra la hagamos explcita varias veces, de lo contrario podramos omitir algunas de ellas y esto ocasionara accidentes, o por los menos, impericias en la conduccin como ocurre con todo aprendiz. Pero luego de un entrenamiento, se logra automatizar todas y cada una de las maniobras hasta hacerlas fluidas y, muchas veces, alcanzar un mayor nmero de competencias como las que poseen quienes conducen vehculos con desperfectos o en condiciones precarias. Algo similar se observa en nuestras relaciones sociales cuando al saludar a las personas hacemos discriminaciones en el trato. Por ejemplo, en ciertas ocasiones asumimos actitudes formales; en otras, amicales y; en otras, simplemente estamos a la defensiva. Desde luego, estas tres actitudes no son las nicas pues existe un inmenso repertorio que vara de acuerdo con las personas que saludemos o nos encontremos. En el caso de las relaciones con nuestros compaeros de trabajo esa variabilidad ser ms constante porque con ellos permanecemos un tiempo mucho ms prolongado realizando actividades comunes. Aqu la interaccin entre las personas ser ms diferenciada, desde la solidaridad hasta los celos y desde la admiracin hasta el odio; pero sobre todo, tratndose de una dinmica forjada a travs de varios aos, incluso dcadas, producir cambios en las actividades especficas del trabajo y en el proceso madurativo de sus miembros. Pero esto no se reduce a la presencia fsica de las personas ni a la de sus imgenes porque estas pueden ser evocadas espontneamente cuando extraamos la ausencia de nuestros amigos o consideramos necesario contar con los servicios profesionales de algn especialista.
Por ejemplo, cuando necesitamos los servicios de un dentista, un mdico, un terapeuta, o cualquier otro profesional de la salud, asociamos el bienestar que podemos recuperar y disfrutar a la presencia de ellos. Algo similar ocurre cuando observamos o leemos las noticias del da; algunas nos resultarn gratas y otras indignantes, segn juzguemos su impacto en las actividades profesionales que realizamos o en el contexto social en el que nos encontramos. En la prctica, ningn tipo de noticia es neutra; en cualquier caso hacemos interpretaciones ms o menos, vinculadas a estados gratificantes o amenazantes. En conclusin, no es necesario que realmente lo sean para uno, es suficiente que lo supongamos para hacer una valoracin subjetiva en cada caso. 7.4. APRENDEMOS A DISCRIMINAR A PARTIR DE LAS GENERALIZACIONES Tal como se mostr en el grfico N , las generalizaciones constituyen la condicin bsica de todo el proceso cognoscitivo. Se entiende por generalizacin, de un modo muy amplio, al conocimiento que poseemos acerca de una propiedad o propiedades de los objetos, personas o acontecimientos con los que nos relacionamos a diario. No es necesario que las explicitemos pues, definitivamente, son muy pocas las ocasiones en que las hacemos y, en tales casos, casi siempre encontramos dificultades para lograrlo. Por ejemplo, cada vez que elijo pulsar una tecla no defino explcitamente las propiedades de cada letra, me basta con observar grficamente su denominacin y omitir toda construccin subjetiva al respecto. En cualquier caso, las percepciones se organizan a partir del empleo de nuestras generalizaciones, es decir, del conocimiento previo de un conjunto de propiedades o caractersticas de los objetos, fenmenos o acontecimientos con los que nos relacionamos a diario. Es evidente que el conocimiento de tales generalizaciones ser mayor y mejor organizado en relacin a las experiencias cotidianas, y ser insuficiente cuando las experiencias sean eventuales y espordicas. De lo anterior se deduce que la percepcin del
93
94
entorno ser necesariamente singular en cada uno de nosotros. Considerando que el repertorio de generalizaciones que conservamos est en continuo desarrollo y que su organizacin jerrquica vara en la medida que evolucionamos y maduramos. En tanto, despus de un inicio sumamente precario e ingenuo, la percepcin se organiza de un modo ms complejo y acabado. Nuestra capacidad de discriminar se desarrolla constantemente, a veces de un modo imperceptible y cotidiano pero, luego de cierto tiempo, se advierten las diferencias ms evidentes en un proceso continuo y a ritmos distintos en cada individuo, con arreglo a la calidad de vida y, sobre todo, a la dinmica familiar. En este contexto la participacin de los miembros de la familia sirve de soporte a los aprendizajes, desde los ms tempranos hasta los ms recientes. Esto implica que la estructura o el ordenamiento de nuestras generalizaciones, tambin, experimenten cambios. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona, usamos un servicio o compramos un producto de consumo, etctera, es frecuente que usemos las generalizaciones que hasta el momento nos son satisfactorias para tomar decisiones. Sin embargo, luego de algn tiempo, nuestra percepcin con respecto a esas personas, servicios o productos habr variado en tanto descubrimos cualidades y caractersticas que, al principio, no tenamos acceso porque nuestras generalizaciones no las incluan. Estos cambios no se producen en una sola direccin, se producen por lo menos en dos direcciones que nos permiten valorar mejor nuestras experiencias cotidianas, ser ms expertos en determinadas actividades, y sentir placer por experiencias ms gratas. Asimismo, nos exponemos a padecer las experiencias ms frustrantes. En conclusin, el buen o mal acomodo que logremos en los diversos contextos donde interactuemos o nos incluyamos en el futuro, dependern exclusivamente de nuestra capacidad de discriminar.
De esto dependen, tambin, los cambios que operamos en el medio o en nuestra vida diaria. Estos cambios no son necesariamente convenientes o totalmente satisfactorios; muchas veces las decisiones equivocadas nos inducen al error, y cada error viene a ser la confirmacin de una discriminacin defectuosa. En cada decisin intervienen componentes cognitivos y afectivos pero es preferible que ambos participen de modo equitativo o, en cualquier caso, con una diferencia muy escasa. Lamentablemente, la distancia que separa a los componentes cognitivos y afectivos en nuestras decisiones cotidianas es muy grande. A lo largo de la historia de la humanidad, en un esfuerzo por reducir esta distancia, las sociedades han encargado esta tarea, que no es nada sencilla, a las instituciones educativas. Asimismo, cada uno de nosotros ha experimentado, en algn nivel educativo, que no todos los alumnos muestran la misma disposicin para el aprendizaje y que muchos de ellos ofrecen resistencia. Usualmente, la precariedad de sus generalizaciones no les permite discriminar la pertinencia de un aprendizaje. A esto, comnmente le llamamos problemas en el aprendizaje. En efecto, esta es la denominacin ms adecuada para las resistencias que se advierten en el aprendizaje de ciertas asignaturas. Por ejemplo, dificultades para las matemticas y la comprensin lectora, dificultades en la prctica de los deportes o bailes, etctera. Entonces, nos damos cuenta que este tipo de problemas se producen en cierto tipo de aprendizajes debido a la insuficiencia o carencia de generalizaciones que se requieren para este tipo de actividades. Por lo tanto, no se trata de un problema generalizado para todo tipo de aprendizaje como lo sugiere la denominacin problemas de aprendizaje. Esta denominacin no solo es errnea sino inadecuada. 7.5. LAS PALABRAS TIENEN UN SIGNIFICADO Cuando se aprende el uso de una palabra lo primero que se intuye es su significado. Y cuando se tiene una idea aproximada de lo que expresa esa palabra se la recuerda
95
96
con facilidad y la incorporamos a nuestro repertorio, de ese modo incrementamos y logramos que crezca nuestra habilidad psicolingstica. El problema se plantea cuando carecemos de una intuicin previa del significado, entonces la palabra es olvidada rpidamente porque no encuentra las unidades de referencia, necesarias o adecuadas, para su empleo. Cuando escuchamos o leemos una palabra nueva solemos asignarle intuitivamente un significado provisional. Luego, en situaciones posteriores, al volver a escuchar o leer la misma palabra, por aproximaciones sucesivas, elaboramos una mejor definicin que puede acercarse ms al significado establecido. En verdad, son muy raras las veces que nos tomamos la molestia de consultar el diccionario; pocas en comparacin a la cantidad de palabras que usamos o aprendemos a diario. Ms de las veces la definicin que encontramos en el diccionario se aproxima al significado que intuimos; esto se constata consultando por el significado de las palabras ms usuales. Siendo as, raras veces se encontrar que nuestras intuiciones resulten alejadas del significado. En cambio, sucede lo contrario con las palabras que no son de uso cotidiano o aquellas que no nos atrevemos a emplearlas por falta de una definicin apropiada. Desde luego, la adquisicin del lenguaje depende, nuevamente, del contexto en el que nos encontremos. Hay ambientes ms propicios para que este aprendizaje sea rpido y eficiente, en tanto existen otros contextos que lo limitan y dificultan. Un medio eficaz para el aprendizaje psicolingstico lo constituye el hbito de la lectura porque nos pone en contacto con muchas personas con experiencias diversas y mltiples necesidades de comunicacin. Como bien seala el novelista Mario Vargas Llosa, la lectura en cualquier caso es un acto de confidencia, donde un confidente: alguien que escribe, busca otro, alguien dispuesto a compartirla: el lector. En realidad, la lectura puede sacarnos del estrecho crculo de nuestras experiencias cotidianas y ampliarlas ms
all de estas. Aqu radica la inmensa importancia del hbito de la lectura. Slo hace falta que uno de ellos, el lector, adquiera la competencia necesaria para interpretar adecuadamente el texto que lee. Este es un proceso relativamente fcil de adquirir y cualquier persona que lo intente lo lograr: As como se aprende a hablar en casa, igualmente se aprende a compartir experiencias con los autores de los textos. Al respecto, Borges es enftico cuando afirma que el desarrollo intelectual de una persona no depende de cunto haya escrito, sino de cunto haya ledo. 7.6. TIENEN UNA VALORACIN SUBJETIVA Las palabras, adems del significado, tienen una valoracin subjetiva o, como suele llamrsele, una carga emocional. Por ejemplo, la palabra ignorancia usualmente para el profano tiene una carga negativa, sin embargo para los aficionados a la filosofa tiene un efecto contrario: Es una oportunidad para aprender algo nuevo, por lo tanto, les resulta simptica. Ocurre con casi todas la palabras porque no existe palabra alguna que sea neutra, es decir, carente de una valoracin subjetiva. Esto se observa en la comunicacin cotidiana cuando se le da a la palabra una mayor carga afectiva, cuando se baja la voz o se la acenta ms a fin de enfatizar la valoracin que se le est atribuyendo al momento de expresarla. En consecuencia, la palabra ignorancia para el profano tiene una connotacin peyorativa, para el intelectual no la tiene, y para el aficionado a la filosofa le resulta ms bien simptica. En cada uno de ellos se observa que la valoracin subjetiva que le atribuyen a la palabra ignorancia depende de la comprensin que tiene cada uno sobre el conocimiento: el profano est dentro del sentido comn y no tiene inters por la construccin de otro tipo de conocimiento ms riguroso; el intelectual considera que el sentido comn es insuficiente y tiene una idea mejor lograda sobre el conocimiento y, por lo tanto, de la ignorancia. El filsofo no solo hace de la construccin del conocimiento su
97
98
actividad cotidiana inmensamente grata.
sino
fuente
de
una
actividad
En el ejemplo anterior se advierte que el componente afectivo est relacionado con mltiples formas de contenidos cognitivos. Adems, nos percatamos que cuanto ms precarios sean nuestros conocimientos ms reactiva ser la valoracin subjetiva que le atribuyamos a las palabras y, en la medida que nuestros conocimientos se organicen ms ordenadamente, lo reactivo se reduce y lo afectivo se desarrolla. Esto no significa que lo reactivo se extinga por completo pero podemos reducirlo considerablemente. El ejemplo mencionado explica en gran medida el uso defectuoso del lenguaje y, por consiguiente, las constantes dificultades en la comunicacin verbal y no verbal. As, para el profano la sola mencin de la palabra ignorancia le provocar respuestas de incomodidad que no podr ocultarlas por considerar que este trmino es injuriante, mientras para los dos restantes no ser ofensiva porque para ellos esa palabra forma parte de un proceso mucho ms complejo en la construccin del conocimiento. 7.7. LA CAPACIDAD DE DISCRIMINAR ES SINGULAR EN EL SER HUMANO De acuerdo a lo planteado lneas arriba es fcil comprender, en gran medida, por qu nuestra percepcin, o ms bien, nuestra capacidad para discriminar los objetos con los que nos relacionamos, ser necesariamente singular, Veamos las diferencias individuales: Sexo, edad, contextura, maduracin, desarrollo, cultura, economa, estado civil, ocupacin, credo, dinmica familiar, es decir, el tipo singular de acomodo se logra a lo largo de nuestras vidas en los diversos contextos en los cuales nos incorporamos. Su condicin sexual le permite a una persona el acceso a determinadas actividades y a la privacin de otras, sobre todo cuando esta se da en una sociedad machista como la nuestra, donde el impacto de la discriminacin se observa desde la niez, contribuyendo al condicionamiento social de las personas. La edad es otro factor que ejerce una
fuerte influencia en razn a las experiencias que acumulamos a lo largo de nuestras vidas, lo cual puede ser favorable para los adultos, pero adverso para los nios y jvenes faltos de la experiencia necesaria. Asimismo, otro factor que los afecta, a causa de la dependencia con respecto al adulto, es la falta de autonoma. En cuanto a los procesos maduracionales, de contextura y de desarrollo, podemos resumirlos en una serie de condiciones morfolgicas, fisiolgicas y funcionales que dan lugar a formas singulares de comportamiento y de relacin con el medio. Estos, necesariamente, en algn momento deben hacerse explcitas, aunque en la vida diaria las experimentamos sin necesidad de expresarlas a travs del lenguaje. Por ejemplo, en la revista Somos del diario El Comercio, la periodista Jennifer Llanos comparte con sus lectores, dentro de una sociedad machista como la nuestra, una columna donde escribe sus experiencias personales, que deben ser muy similares a las que viven otras mujeres que no tienen la oportunidad de expresarlas. Lo mismo ocurre con el estado civil y la dinmica familiar porque son los escenarios donde las personas pasamos la mayor parte de nuestras vidas; cuyas experiencias pueden ser gratas y acogedoras o agresivas y amenazantes. Entre ambos extremos cabe, desde luego, una infinidad de intermedios donde las personas se exponen a experiencias que se repiten con ms frecuencia y que, gracias al efecto huella, se organizan en aprendizajes tempranos en funcin a los cuales se construye la actividad orientadora investigativa en cada individuo, de una manera singular, nica e irrepetible. 7.8. LA COMPETENCIA PSICOLINGSTICA ES HETEROGNEA En una sociedad tan heterognea como la nuestra es fcil comprender que el uso del lenguaje y su desarrollo sean, necesariamente, heterogneos. Sus diversas manifestaciones las experimentamos a diario y nos permiten comprender que la magnitud de los problemas en el
99
100
aprendizaje no son episdicos y circunscritos a un individuo aislado, sino el resultado de una compleja red de acontecimientos sucesivos en los que mayormente las decisiones del individuo no cuentan. En efecto, muchas de las condiciones ya estn definidas con anterioridad a nuestra insercin en ellas. Sin embargo, esta relacin que es dinmica puede ser mejorada si adoptamos las decisiones ms adecuadas, o puede empeorar si equivocamos nuestras decisiones. El mejoramiento o el deterioro de estas condiciones permitirn el desarrollo o el estancamiento de nuestras habilidades psicolingsticas y, por ende, facilitarn un uso correcto o defectuoso del lenguaje. Se entiende por competencia psicolingstica a las posibilidades de comunicacin que facilitan o dificultan la expresin de nuestras necesidades de comunicacin con los dems y con nosotros mismos. En efecto, la comunicacin no solo implica un desplazamiento de informacin, tambin significa una comunicacin con nosotros mismos en una actividad, o ms bien en un estado de la actividad psquica a la que hemos denominado actividad consciente. Esta vara en uno y otro individuo, en intensidad y contenidos, con arreglo a las condiciones que se han analizado hasta ahora y a otras que sern analizadas ms adelante. 7.9. PODEMOS HACERNOS TRASCENDENTES Esto es posible a partir del lenguaje u otro tipo de comunicacin oral o escrita. Los ejemplos ms espectaculares, con toda seguridad, son los descubrimientos del culto a los muertos en el antiguo Egipto donde se hallaron, junto a las momias, escritos referidos a su vida. Pero lo ms asombroso es el descubrimiento del Libro de los Muertos que muestra mltiples pasajes y prrafos ntegros que se han vuelto a reproducir en el antiguo testamento de la Biblia. Esta es, sin duda, la forma ms asombrosa de trascendencia. Existen otras ms cotidianas como es el caso de libros cuyos autores ya fallecieron y que nos han dejado su obra literaria como legado.
Los textos de este libro, asimismo, adquirirn esa trascendencia cuando sean ledos en distintos lugares, distantes e independientemente de los espacios geogrficos y del tiempo. Pero existen otras formas ms comunes de trascendencia, como cuando extraamos la presencia de las personas que ms queremos; entonces reclamamos por su ausencia, sentimos nostalgia por su partida, y su prdida nos causar pesar. En cualquiera de estas circunstancias comprobamos su trascendencia. El dicho: Todo tiempo pasado fue mejor, confirma que, incluso, la subjetivacin de nuestras experiencias cotidianas resultan trascendentes con respecto a las ms recientes. Cuando las comparamos, sin embargo, comprobamos que este hecho es solo aparente, pues tenemos la tendencia a conservar las experiencias gratas y a olvidar las que no lo son, debido a la significacin que les atribuimos y a la indulgencia con la que las renovamos. Por lo que hemos visto anteriormente, la trascendencia no involucra necesariamente asuntos escatolgicos, ms bien estos temas forman parte de una trivializacin de la trascendencia. Un ejemplo mucho ms cotidiano puede ilustrarnos al respecto: Cuando extraamos a las personas gratas, este sentimiento considera a las personas vivas y a las fallecidas. En ningn caso nos llama la atencin considerar a ambas, tampoco implica la prctica de esoterismo alguno. 7.10. PODEMOS BENDECIR O MALDECIR La historia de la humanidad es muy prdiga en estos asuntos, especialmente en los cultos religiosos, en el discurso poltico y, sobre todo, en la literatura. Hay una cita de Karl Popper ( ) que nos ilustra mucho mejor al respecto El lenguaje es un Dios celoso que no perdona a quien invoca sus palabras en vano sino, que le condena a la confusin y las tinieblas. Esta cita explica las tragedias ms grandes que ha padecido la humanidad y que las seguir padeciendo por mucho tiempo. No tenemos la capacidad suficiente para discriminar el contenido de los mensajes
101
102
verbales: Ciertos y falsos, cientficos y literarios, creencias y saberes, etctera. Esto pertenece al problema del conocimiento y pone a prueba la discriminacin de los discursos, cuya confrontacin con este tipo de problemas y soluciones que adoptamos no son del todo satisfactorias, porque muchas veces estn sesgadas afectivamente: Damos crdito a las fuentes que nos son gratas y mostramos escepticismo ante las fuentes desconocidas o poco confiables. En realidad, tanto los mensajes confiables como los no confiables los asumimos, muchas veces, afectivamente. La veracidad de los mensajes es un asunto que no es fcil de discriminar porque esta condicin vara con el tiempo y en los diversos contextos en los que participamos. Si asistimos a un culto religioso no examinamos la veracidad de los mensajes, simplemente los asumimos como creencias que son compartidas por una comunidad de creyentes. Lo mismo ocurrir si asistimos a un mitin poltico, a una actividad literaria, o si estamos mucho ms conscientes que las palabras que se emplean han sido trabajadas con una finalidad recreativa. No es fcil para nosotros hacer discriminaciones de modo inmediato como tampoco lo es para nuestros interlocutores. Esto nos podra llevar a confusin cuando no a las tinieblas, como suele ocurrir con las personas dogmticas que se condenan por su ingenuidad. Sin embargo, esta condena involucra a varias generaciones, desde el origen de los tiempos hasta la consumacin de los siglos. Por lo tanto, las instituciones educativas deben hacer esfuerzos para ejercitarnos en la adquisicin de las competencias necesarias en esta actividad de discriminacin; aunque constatamos que muchos de sus miembros dificultan la separacin de estos discursos mantenindolos juntos, confundidos, asumiendo posturas y actitudes dogmticas cuando no ingenuas. Esto no es ms que el resultado de una precariedad acadmica en su formacin profesional.
Con esto no se pretende descalificar a la literatura, ms bien se trata de recrear las experiencias de vida con una finalidad esttica, artstica y orientada a la diversin de las personas. El problema surge cuando algunas personas la adoptan como ciertas, creen en ellas o, ingenuamente, pretenden tomarlas como una gua para su vida diaria, en sus relaciones interpersonales y, ms an, pretenden imponrselas a los dems, quienes con mayor capacidad de discriminacin oponen resistencia. Estas acciones no estn muy lejos de las atrocidades de la Inquisicin que pretenda purificar el alma de los infieles calcinando sus cuerpos. Lamentablemente, este tipo de creencias no ha sido sustituido por otros menos ingenuos en el grueso de la poblacin, a pesar que muchos de estas creencias han permanecido durante varios aos en las instituciones educativas. En resumen, a travs del lenguaje se puede construir conocimientos rigurosos y poco defectuosos en beneficio de todos nosotros, como sucede con la ciencia y la tecnologa; asimismo, divertirnos haciendo un buen uso de la literatura, o en el peor de los casos, condenarnos por ingenuos.
7.11. AFECTIVIDAD, REFLEJO PSQUICO Y CONCIENCIA Toda nuestra relacin con el medio y, sobre todo, con aquella que es significativa transcurre a partir de la actividad refleja que incluye un componente afectivo y otro cognitivo, aun cuando no estemos del todo conscientes de este hecho. Ya se ha sealado que la actividad consciente comprende una parte muy pequea del ntegro de la actividad psquica donde la afectividad no es ms que la valoracin subjetiva que le atribuimos a nuestros actos, experiencias y a sus correspondientes representaciones. Toda respuesta ante los acontecimientos del medio se inicia con una respuesta afectiva, emocional, porque es en el cerebro ms primitivo donde llegan con ms prontitud
103
104
los estmulos recogidos por nuestros analizadores sensoriales. En cambio, cuando se requiere de un acto voluntario para elaborar una respuesta el estmulo llega a la corteza cerebral para elaborar una respuesta mucho ms compleja de la cual podemos estar relativamente conscientes. Por lo tanto, el componente afectivo es igual o ms importante que el componente cognitivo. Esto se puede entender a partir de la elaboracin de respuestas cotidianas, muchas de las cuales por el hecho de ser rutinarias, se automatizan y liberan del componente cognitivo pero no del afectivo. La rutina hace que la respuesta se automatice y adquiera relativa autonoma con respecto a la actividad cognitiva, pero no puede prescindir de las emociones y sentimientos que se expresan en los estados de nimo y que nos acompaan en la vida diaria. Cuando la experiencia es breve, muchas veces, no nos es posible advertir los componentes afectivos y cognitivos que la acompaan, debido a la instantnea velocidad con la que se producen y, sobre todo, cuando la actividad consciente slo admite aquellas experiencias que requieren de un proceso de elaboracin ms sofisticado. Siendo compleja esta tarea es determinante la participacin de la actividad consciente porque esto supone que la intensidad con la que se generan todas y cada una de nuestras respuestas, siendo multiparamtricas, varan significativamente. De este modo, es natural que estemos ms conscientes en algunas respuestas en perjuicio de otras. Pero esto no se agota nicamente en la intensidad de nuestra actividad psquica porque influyen, tambin, la interpretacin que elaboramos de cada una de nuestras experiencias, que involucra saberes previos, la importancia que le atribuimos, las expectativas que generamos y, sobre todo, las aferentaciones en retorno mediante las cuales regulamos todo el proceso desde su inicio, o ms bien, desde la decisin de participar en la experiencia especfica que nos involucra. En consecuencia, toda valoracin subjetiva es, necesariamente, ms afectiva que cognitiva. Esto significa
que gran parte de nuestras experiencias permanecern ignoradas por nosotros mismos, o que su representacin ser demasiado defectuosa e insuficiente. Esto explica con ms claridad la confrontacin con las dificultades y limitaciones en la construccin de nuestros conocimientos. Al respecto, es pertinente la cita de Karl Popper ( ) El conocimiento que siendo finito nos separa, en tanto que la ignorancia siendo infinita nos hermana. Lamentablemente, son muy pocas personas que todava estamos conscientes de este hecho.
105
106
Captulo VIII REPRESENTACIONES, PROCESOS COGNOSCITIVOS Y METACOGNITIVOS 8.1. LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS De un modo general se puede afirmar que la adquisicin de conocimientos tiene que ser, necesariamente, verbalizada. Por ejemplo, reconocemos a las personas por su apariencia, disfrutamos de la msica por sus acordes, apreciamos la pintura por sus colores, gustamos de los alimentos por su sabor, nos deleitamos con el aroma de las flores, los perfumes, etctera. En cualquiera de estos casos advertimos la presencia del lenguaje, sin embargo, forman parte de nuestros conocimientos, son conocimientos inefables, por ms que nos esforcemos en describirlos, su descripcin no se aproximar a la experiencia vivida. Existe un prejuicio bastante ingenuo que supone que nuestros conocimientos tienen que ser, necesariamente, verbalizados. Esto se advierte mejor en las novelas bien elaboradas cuando describen determinadas situaciones especficas y evitan hacerlas explcitas. De este modo, lo que contribuye a reducir esta insuficiencia es la elaboracin del contexto que hemos descrito anteriormente. Entonces, tenemos que resignarnos a admitir que existe en nosotros una inmensa cantidad de representaciones inefables que no las podemos expresar a travs del lenguaje. En los ejemplos expuestos lneas arriba se advierte con claridad el lugar que ocupa el lenguaje en nuestra vida diaria, en las relaciones con el contexto y nuestros semejantes, y ms an con la disposicin hacia el conocimiento. No es homognea, son muchas ms las personas que muestran escasa disposicin para abordar estos asuntos. En este sentido, los educadores deben mostrar un mayor inters por ellos y no pretextar ingenuidad ni excusas que los exoneren de la responsabilidad de tener respuestas viables ante la curiosidad de sus alumnos. Ellos esperan respuestas sensatas pero muchas veces se sienten defraudados frente a sus inconsistencias y, peor aun,
cuando descubren que los docentes no tienen disposicin para examinar los temas de estudio con mayor profundidad. 8.2. LA ATENCIN Es el primer proceso necesario en la construccin del conocimiento, es decir, constituye un discreto de la actividad psquica que se mantiene a partir de la atencin. Todo discreto surge a partir de la mayor intensidad que se genera en un foco excitatorio en la corteza cerebral pero no puede mantenerse en ese estado por mucho tiempo si no es asistido por los saberes previos con los cuales los interpretamos y le damos sentido. Esta tarea no es sencilla en absoluto, pues no depende solamente del esfuerzo voluntario de la persona sino de las representaciones anteriormente adquiridas y que estn orientadas de acuerdo a la situacin especfica que se confronta en el momento. Estas representaciones, como se seal anteriormente, se organizan jerrquicamente de una manera singular, nica e irrepetible, en cada individuo, lo que hace que la atencin vare de una persona a otra, dependiendo del objeto de su atencin, sus procesos maduracionales, las necesidades que confrontan, sus expectativas, etctera. Desde este momento es acompaado por un estado emocional que involucra, necesariamente, un estado de nimo con el que se asume toda atencin y que, en ningn caso, es neutro. Esto significa que las sensaciones han concluido para dar inicio a un proceso muchsimo ms complejo: La percepcin. 8.3. LA PERCEPCIN Es considerada como la primera entre los procesos cognitivos, al lado de otros procesos como el pensamiento, la afectividad y la atencin; asimismo, como las sensaciones, las motivaciones, las actitudes, etctera. Esto confirma, una vez ms, que todos los procesos psquicos constituyen uno solo, cuya naturaleza es continua y que la presencia de alguno de ellos implica necesariamente el
107
108
concurso de los dems, como se observa en todos y cada uno de los procesos estudiados. En el caso especfico de la percepcin, el pensamiento selecciona y ordena las generalizaciones que conservamos en representaciones para comparar las cualidades de los objetos y, de este modo, reconocer los objetos que percibimos. La pre-existencia de las generalizaciones es el requisito indispensable para establecer un proceso perceptual, es decir, el conocimiento previo de cierto nmero de propiedades, tales como las dimensiones, el color, la contextura, la forma, el sabor, olor, apariencia, forma, de los objetos con los que nos relacionamos. Dicho conocimiento resulta imprescindible para establecer una serie de comparaciones, analogas, semejanzas y diferencias que nos permiten, finalmente, reconocer los objetos, fenmenos, acontecimientos, personas o contextos, ya sean materiales o mensajes con contenidos subjetivos, orales o escritos; observables en una comunicacin cualquiera o en la comprensin lectora. Las generalizaciones que empleamos en cada percepcin estn asociadas al pensamiento. All se seleccionan, se interpretan los datos obtenidos y se organizan las conjeturas acerca de la naturaleza del objeto percibido. Esas conjeturas se prueban a travs de comparaciones entre las generalizaciones que entran en juego y la informacin que proviene del analizador sensorial correspondiente. Si se logra una buena participacin de las generalizaciones, con toda seguridad, el objeto percibido ser identificado y, en este caso, se podra afirmar que la observacin fue exitosa. Caso contrario, si no fue posible discriminar adecuadamente las propiedades del objeto es porque la percepcin no estuvo asistida por las generalizaciones que se requeran para identificarlo; en este caso, podemos afirmar que la percepcin result gruesa o mal lograda. Cuando la percepcin es gruesa nos induce al error. Por ejemplo, es posible que nos confundamos al tomar un mnibus que tiene colores muy parecidos al vehculo que habitualmente tomamos. Lo mismo ocurre cuando
confundimos la fisonoma de las personas con la de otros, etctera. En realidad, si la percepcin est bien lograda no hay equvoco, o en todo caso, esta posibilidad se reduce grandemente, sobre todo, si atendemos a la jerarquizacin de las propiedades de los objetos que percibimos. En efecto, en un listado de propiedades es posible identificar las que son principales de las que son accesorias; por lo tanto, el discriminar y ordenarlas jerrquicamente nos facilitar la identificacin de los objetos que percibimos. Queda claro que las dificultades en esta primera discriminacin nos impiden reconocer los objetos que percibimos. La organizacin jerrquica de nuestras generalizaciones estn relacionadas con los procesos maduracionales por los que transitamos a lo largo de nuestra vida, por eso se explica la ingenuidad de los nios, jvenes o personas que no tienen la sagacidad de otras personas ms experimentadas. Siendo as, en comparacin a otras, algunas estarn ms expuestas al error. 8.4. EN NINGN CASO LAS REPRESENTACIONES ESTN DISPERSAS En efecto, todas nuestras representaciones forman complejas redes de asociaciones organizadas jerrquicamente. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona, generalmente, nos interesamos por saber a qu se dedica, qu profesin tiene, dnde vive, cules son sus aficiones, cul es su estado civil, etctera. Cada uno de estos aspectos nos da una idea acerca de esa persona a la que podremos juzgarla con simpata o ausencia de esta. A estas caractersticas le aadimos sus actitudes, el modo de expresarse, sus expectativas, etctera. Con todo esto ser factible hacernos una idea bastante aproximada de su condicin y, sobre todo, si podremos confiar en ella o no. Siendo as, tomaremos la decisin de frecuentarla o evitarla. Lo anterior se produce todos los das, sin embargo, no nos percatamos de ello porque lo hacemos en medio de
109
110
las trivializaciones cotidianas. No admitimos representacin alguna que se mantenga fuera de contexto, entonces la ubicamos, de algn modo, en forma provisional. Lo mismo ocurre cuando conocemos nuevos ambientes o contextos distintos a los que frecuentamos; no nos resignamos a ignorar las implicancias de insertarnos en ellos si, previamente, no resolvemos algunas de las curiosidades que hemos sealado. Por ejemplo, cuando asistimos a una conferencia o leemos algn artculo que llama nuestra atencin, nos interesamos por conocer las fuentes de referencia a fin de darle un mayor crdito o desechar el mensaje. Muy raras veces iniciamos una actividad totalmente desprejuiciados o sin poseer una informacin anterior que nos oriente o genere algn tipo de expectativas; por muy sencilla que sea y por ms intrascendente que parezca, nos ayuda a decidir nuestra participacin en cualquier actividad. La falta de esta informacin o la insuficiencia de esta sern motivos para prescindir de tal experiencia o desistir del intento. 8.5. LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y MADURACIONALES Una de las propiedades de la materia y de los organismos vivos es el movimiento, lo cual implica cambios en el organismo y en el contexto, as como cierto tipo de desarrollo y determinadas condiciones que favorezcan la maduracin, es decir, que el sistema nervioso y todo el organismo adquieran la capacidad para procesar y responder frente a los acontecimientos y contingencias ms complejos. Aqu radica uno de los problemas ms frecuentes en el aprendizaje y en los ritmos de desarrollo: los maduracionales, que son los mismos y afectan a todos los individuos; especialmente a sociedades tan heterogneas como la nuestra. Precisamente, una de las tareas que se proponen o deben proponerse las instituciones educativas es reducir las enormes distancias que separan a los grupos humanos. Aqu
reside, tambin, la diferencia entre las instituciones educativas tradicionales que no han logrado este propsito y que no estn dispuestas a asumir el reto, limitndose a convalidar y profundizar estas distancias mostrndonos sus xitos y encubriendo sus fracasos, ofreciendo becas a los talentosos y expulsando a quienes se rezagan. Las instituciones educativas modernas son las llamadas a asumir el reto en condiciones ms favorables. Tanto el desarrollo como la maduracin se encuentran dentro de un marco ms amplio que excede al mbito escolar, pues involucra la dinmica familiar, la calidad de vida y, sobre todo, el contexto social. En las sociedades desarrolladas y permisivas esta dinmica es muy distinta porque las personas disfrutan de una mejor calidad de vida y exigen condiciones apropiadas para sus hijos, no slo de existencia, sino tambin de desarrollo y realizacin personal; nociones que para la mayor parte de nuestra poblacin resulta extraa y ajena. Considerando que nuestros alumnos proceden de diversos contextos sociales, sus ritmos de desarrollo y maduracin son distintos y sus aprendizajes previos son heterogneos. Entonces, es necesario prepararlos para la diversidad y tomar en cuenta que los objetivos educativos no pueden ser exactamente iguales para todos; en algunos casos sern ms exigentes y, en otros, mucho ms modestos. Esto no quiere decir, en absoluto, que los condenemos a la mediocridad, ms bien, supone proponernos un medio ms eficaz de promocin que garantice, en periodos razonables, pasar sucesivamente de un estado de precariedad a otro de mayor aptitud y competencia. Slo en estas condiciones ser posible que las instituciones educativas cumplan con el rol que les ha encargado la sociedad. Lamentablemente, muchas de las instituciones educativas se encuentran muy alejadas de este propsito y se limitan a promover a los alumnos que, gracias a una buena calidad de vida, traen espontneamente a la escuela
111
112
sus saberes previos. Sin embargo, nos queda un inmenso pasivo de alumnos que no han logrado ser promocionados y que tienen un problema en el aprendizaje que no ha sido atendido oportunamente; curiosamente, muchos de ellos ya culminaron sus estudios, incluso, ostentan grados y licenciaturas que les permitir acceder a instituciones donde persiste el fraude. Precisamente, el colapso de muchas de estas instituciones educativas se debe a este problema que ya lleva muchas dcadas y que, erradicarlos, llevar otras tantas dcadas, siempre y cuando no empecemos la tarea de inmediato. 8.6. PROCESOS ATENCIONALES Y DE LA MEMORIA Todo proceso de la atencin se inicia, necesariamente, con un discreto en la actividad psquica, es decir, cuando un estmulo exterior o incluso cualquier otro que se genere en el propio sistema nervioso, da lugar a un foco de excitacin ms intenso en la corteza cerebral. Entonces se activa la atencin hasta procesar adecuadamente la informacin disponible, a fin que sea un acto voluntario del organismo y elabore una respuesta orientada a resolver la situacin que se plantea. La intensidad del proceso no depende del estmulo que lo genera, sino de la importancia que le atribuyamos. Por ejemplo, la comprensin lectora de un texto podr resultarle amena, interesante y gratificante a una persona que sepa interpretarlo; empero, para otra persona esa misma lectura puede resultarle tediosa y, seguramente, terminar desistiendo de continuar leyendo. Otra interesante experiencia cotidiana se observa en los puestos de peridico donde muchas personas leen con sumo inters los diarios sensacionalistas, mientras que a otras les resulta indignante por su mediocridad. Sin embargo, sorprende constatar que esa prensa sensacionalista es la que tiene una mayor acogida en la poblacin, a diferencia de los diarios ms formales que tienen una relativa acogida. En los ejemplos sealados se observa cmo se organiza la atencin, de un modo distinto en cada persona;
asimismo, el modo singular en que los contenidos subjetivos se organizan jerrquicamente dando lugar a procesos de la atencin, con diversas intensidades y orientados en direcciones muy especficas, tanto de aprobacin como de rechazo. En cada caso se observa que la atencin tambin ser especfica y singular. La duracin de este proceso variara de acuerdo a la complejidad de la actividad que la involucra. Si queremos consultar la hora en un reloj esta accin nos tomar un tiempo muy breve, pero si queremos organizar el presupuesto personal, familiar o institucional, estas acciones nos plantearn una serie de decisiones que implican complejos procesos de abstraccin y concrecin, as como otros procesos comprendidos en el pensamiento, la motivacin, las expectativas, la afectividad, etctera. La atencin, por lo tanto, demanda una actividad bastante compleja que compromete la participacin de toda la actividad psquica donde se hallan comprendidos los parciales que se han sealado anteriormente. Este acompaamiento se produce cada vez que se genera un discreto en la actividad psquica. La atencin puede tener un origen externo, como ocurre generalmente, pero tambin, en el propio organismo, en la interaccin de ambos o en la propia subjetividad. Si desde el exterior experimentamos la presencia de un acontecimiento cualquiera que est sucediendo en nuestro contexto, este nos incluir de algn modo, como protagonistas o como observadores. En cualquier caso para interpretarlo adecuadamente y darle una respuesta orientada se requiere de la atencin. Si el acontecimiento proviene del propio organismo, como ocurre cuando experimentamos una necesidad fisiolgica o social, tendremos que emitir un acto voluntario para atenderlo. Este acontecimiento puede incluir a ambos, de modo que cada vez que experimentemos una necesidad, buscaremos en el medio ambiente un objeto para
113
114
satisfacerlo, pero si este no est disponible en ese momento ser necesario elaborar una actividad abstracta, concreta muy compleja. Por ejemplo, hay personas que a modo de previsin suelen llevar consigo un recipiente con lquido rehidratante para calmar la sed en los lugares donde ellos saben no hay medios disponibles para atender esa necesidad. Hay otros que proceden de la propia subjetividad del individuo, como ocurre con nuestras preocupaciones cotidianas. Los casos de insomnio son un claro ejemplo de la excesiva atencin a los problemas que nos planteamos a partir de sucesivas conjeturas y de la abstraccin de situaciones hipotticas acerca del curso de los acontecimientos futuros y del modo cmo podemos ser afectados o beneficiados por ellos, etctera. En cualquiera de estos casos, la atencin se produce en diferentes intensidades y con periodos diversos de duracin, de acuerdo a la importancia y a la complejidad de los mismos. Hay que destacar la participacin de nuestros aprendizajes, tanto cognitivos como afectivos, que pueden dinamizar y abreviar el proceso, o dificultarlo hasta impedir su solucin, como ocurre con las personas dogmticas y prejuiciosas. Incluso, en este ltimo caso, nuestra subjetividad contina reproduciendo la relacin anterior con las experiencias ms antiguas, las mismas que por la naturaleza multiparamtrica de tales representaciones, no nos permiten estar conscientes de todas ellas. Al respecto, es necesario sealar que en realidad nuestra actividad consciente solo privilegia una exigua cantidad de informacin que se procesa en sucesivos aprendizajes y que, en su mayor parte, ejercen influencia en nuestro comportamiento, a pesar de no estar conscientes de su existencia. Por ejemplo, nuestra disposicin por los espectculos, programas noticiosos, etctera. La comprensin lectora no se refiere solo a los textos escritos, como hemos sealado, o como se la entiende usualmente. Incluye, tambin, a la totalidad de las
actividades a las que nos dedicamos voluntariamente en algn estado de la actividad consciente. Por ejemplo, si deseamos tomar el mnibus nos dirigiremos al paradero y nos percataremos que el vehculo rena ciertas caractersticas como: color, tamao, nombre de la empresa, ruta, etctera. Si todo esto se cumple contaremos con las seales suficientes que nos facilitarn la comprensin lectora. En otras circunstancias la lectura se dificulta porque no sabemos interpretar adecuadamente las seales que observamos, entonces se producen quejas como aquellas que afirman que las apariencias engaan, las mismas que, desgraciadamente, seguirn reproducindose. Lo mismo ocurre cuando las personas nos juzgan por nuestra apariencia desde sus prejuicios personales. Esta falta de comprensin lectora es muy frecuente en la vida diaria, como se observa en las elecciones generales y locales, donde la mayor parte de los electores suelen ser seducidos por la demagogia populista de algunos candidatos que saben perfectamente que sus ofertas son inviables; mientras otros candidatos sensatos y pudorosos, que no hacen ofertas de este tipo, se quedan rezagados. Al respecto, Jess Mostern (1999) nos plantea una reflexin interesante Quin asume una mayor responsabilidad en esta relacin dolosa: los candidatos o los electores? Aparentemente podramos afirmar que son los primeros, sin embargo, somos los electores quienes premiamos generosamente a los demagogos y castigamos a los sensatos. Esto se observa con ms claridad en las sociedades ms desarrolladas, donde los electores no son tan ingenuos y donde los candidatos demagogos, prcticamente, se encuentran en extincin o tienen muy pocos adherentes. En suma, no constituyen un peligro para los proyectos nacionales que se han trazado. En cambio, cada coyuntura electoral en nuestra sociedad es una constante zozobra en la que, finalmente, debemos optar por el mal menor, ante la amenaza de quien se supone es la amenaza mayor.
115
116
Pero esta falta de orientacin poltica no es la nica que padecemos, muchas veces ocurre lo mismo en la eleccin de autoridades supuestamente acadmicas, en la seleccin de personal que postula a empleos, a los postulantes a hacer estudios universitarios, a elegir los centros educativos adecuados, etctera. Una mencin especial merece la acogida que tiene la denominada prensa chicha, porque es sorprendente el nmero de lectores que ha logrado provocando la indignacin de muchos observadores ante la impunidad con la que actan envileciendo a la poblacin, mientras que otros observadores aseveran que este tipo de prensa no envilece a nadie porque la responsabilidad es de las personas que eligieron leer estos diarios. Sea como fuere esto constituye uno de los problemas ms severos que confronta el educador en su tarea cotidiana, pues el entorno familiar de los estudiantes es poco propicio para la tarea acadmica. 8.7. PROCESOS DE LA MEMORIA En general, la memoria es una propiedad del sistema nervioso que nos permite conservar las representaciones de nuestras experiencias anteriores, hayamos estado o no conscientes de ellas. Tal como ocurre con nuestros aprendizajes, la memoria conserva mltiples tipos de representaciones, no slo de aquellas que alcanzaron la intensidad necesaria para estar conscientes de la experiencia, sino tambin otras de las que no estuvimos totalmente conscientes; desde luego, el recuerdo de las experiencias intensas y conscientes se encuentran mejor logradas que aquellas que fueron relativamente conscientes. Por ejemplo, recordamos los nombres de nuestros alumnos cuya participacin acadmica en clases fue destacada, sin embargo recordar a los dems puede tornarse difuso, ambiguo y escaso. Lo mismo ocurre con las actividades cotidianas, las mismas que al final de la jornada recordaremos unas cuantas pero habremos olvidado la mayor parte de
ellas, a pesar que cada uno de nuestros actos fue voluntario y conscientes. En consecuencia, la memoria registra de un modo ms eficaz aquellas experiencias a las que se le atribuye mayor importancia y que son significativas para nosotros porque las valoradas en su momento. Entonces, como esas experiencias se suceden permanentemente, las representaciones que se conserven en la memoria sern reguladas estrictamente por los niveles de intensidad con que las procesamos o interpretamos. Por ejemplo, la asistencia de un grupo de personas a un mismo espectculo teatral, puede ser interpretado, recordado y olvidado ms prontamente por cada persona que particip en dicho espectculo, segn hayan sido sus expectativas. Para algunos ser memorable, y para otros ser intrascendente. En este ejemplo y en los anteriores se puede discriminar con facilidad este hecho y las decisiones que tomamos. Con frecuencia los electores se quejan de los errores que cometieron durante las elecciones cuando observan que una vez elegido el candidato de su preferencia no cumple con lo que ofreci en la campaa poltica. Al respecto, un taxista comentaba que l no se quejaba porque consideraba que no haba equivocado su voto. Sus palabras fueron tajantes: Hubiera sido peor votar por el otro en la segunda vuelta. En este ejemplo se observa cmo la memoria elabora diversas interpretaciones sobre nuestras experiencias y las conserva de un modo singular, nico e irrepetible en cada individuo y de cada acto. Las conserva o las desecha, o simplemente las mantiene durante algn tiempo antes de olvidarla. El estudio de la memoria se ha dividido en tres tipos que participan de modo sucesivo y simultneo. Desde luego, al principio y en ciertas actividades, se empieza con una de ellas, sin embargo en el curso de la misma participan las dems de modo simultneo, sin que haya interferencia sino mas bien complementariedad, como ocurre en el curso del pensamiento, el cual no podra ni siquiera iniciarse si no
117
118
estuviera asistido por la memoria. Por ejemplo, al digitar el presente texto participaron simultneamente los tres tipos de memoria, porque no hubiese sido posible realizarlo si alguno de estos dejara de participar aunque fuese por un momento. 8.7.1. LA MEMORIA SENSORIAL ICNICA En realidad, este primer tipo de memoria no es ms que la prolongacin de nuestra percepcin, incluso, puede entendrsele como una limitacin de los analizadores sensoriales. Consiste en conservar durante 0.250 segundos la imagen de los objetos que percibimos, aun cuando estos ya no se encuentren presentes. Por ejemplo, cuando empleamos el teclado de la computadora, cada vez que nos disponemos a pulsar una letra, antes de presionarla ya estamos buscando la siguiente letra; esto supone que al ejecutar dicha operacin nuestra percepcin, simultneamente, est orientndose a la siguiente operacin, y as sucesivamente. Si olvidramos la percepcin de la imagen anterior, de inmediato, el proceso se afectara. Algo parecido sucede en la comunicacin cotidiana cuando percibimos una sucesin de sonidos que constituyen un mensaje verbal. Si olvidramos los fragmentos que preceden a otros fragmentos sera imposible reconocer el texto de cualquier comunicacin. Lo mismo ocurre cuando elaboramos un texto; en este caso tenemos que recordar, necesariamente, los fragmentos que anteceden a otros para articularlos con los que siguen. Si los olvidramos, entonces tampoco sera viable el enunciado de los textos que elaboramos en el pensamiento y en los tres tipos de memoria. Existen muchos otros ejemplos prcticos que ilustran lo sealado. Por ejemplo, desplazarse durante la marcha, bailar, digitar instrumentos, realizar las tareas domsticas, vestirnos y muchas otras ms, que por el hecho de ser cotidianas nos parecen rutinarias, pero si se las observa desde un punto de vista neuronal se trata de operaciones
bastante complejas. En un mundo donde la sucesin de acontecimientos es ininterrumpida, este tipo de memoria es importante en nuestras relaciones cotidianas, porque tenemos que insertamos en algunos fragmentos de dicho continuo y asistir a experiencias donde este tipo de memoria nos permite tener, o ms bien construir, nuestras nociones de sucesin y continuidad. Por ejemplo, cuando conducimos un vehculo y nos aproximamos a una interseccin cuyo trnsito est regulado por un semforo, al ver los tres tipos de luces conocidos nos vemos obligados a ejecutar operaciones distintas: detenernos de inmediato, continuar la marcha o acelerar para no rezagarse o interrumpir el trnsito. En este tipo de memoria no se advierten todava diferencias individuales, sin embargo, esto no quiere decir que sean homogneas porque nuestros analizadores sensoriales no tienen la misma capacidad discriminativa y porque el estado en el que se encuentran no es isomtrico, entendiendo que hay personas miopes, hipoacsicas, etctera. Incluso, las dems especies de animales poseen esta capacidad, caso contrario no habra depredadores acechando ni presas huyendo. 8.7.2. LA MEMORIA TRANSITORIA ACTIVA En este tipo de memoria empieza a advertirse con mayor nitidez las diferencias individuales, se inicia el largo y complejo proceso de elaborar interpretaciones sucesivas consistentes en comparar las imgenes e informacin actuales con las representaciones y generalizaciones pertenecientes a experiencias anteriores. Reiteramos que no toda experiencia ni su correspondiente representacin tienen que haberse producido en un estado consciente, pues conservamos muchas de ellas a pesar que no nos percatamos de su presencia. Adems, es necesario reiterar que tales representaciones y generalizaciones no se encuentran en un estado anrquico, sino ordenados jerrquicamente de un modo singular en cada uno de nosotros: Por ejemplo, los conservadores mostrarn un ordenamiento distintivo al de los liberales, los msticos
119
120
distinto al de los agnsticos, los ticos distinto al de los corruptos, las mujeres distinto al de los varones, los nios distinto al de los adultos, los citadinos distinto al de los rurales, etctera. Como decamos, en este tipo de memoria se inicia el procesamiento de la informacin, el cual se produce de un modo singular en cada individuo y en cada ocasin. De esta manera el individuo experimenta necesidades fisiolgicas y sociales, insertas en procesos de desarrollo, de maduracin, de senilidad, de salud o enfermedad y, a su vez, en contextos variables como el trabajo o el desempleo, los estudios o la enseanza, la familia o las amistades. Asimismo, en cada uno de estos se procesen situaciones especficas que nos obligan a dar respuestas singulares. En suma, la memoria transitoria reunir toda esta informacin a fin de interpretar la informacin actual y, de esta manera, elaborar un resultado mucho ms orientado, tomando en cuenta las necesidades que confronta, el contexto y las contingencias especficas que se producen en el instante mismo de cada experiencia. Por ejemplo, si deseamos leer algn texto ser necesario tomar algunas decisiones previas que pueden tomarse mientras uno viaja en algn medio de transporte, aunque otras decisiones requerirn de mayor atencin, etctera. Cuando estamos urgidos por el tiempo y efectuamos una lectura compleja en un ambiente poco adecuado, observamos que es frustrante no haberla entendido o haberla desnaturalizado; lo mismo ocurre con la comunicacin verbal, la cual desistimos de hacerla cuando entendemos que las interferencias no nos permitirn una comprensin adecuada. En condiciones adecuadas, a partir de las sensaciones que experimentamos, la memoria transitoria activa nos permite organizar procesos perceptivos. Si reconocemos la voz de alguien tratamos de entender el mensaje que est transmitiendo, para esto interpretamos el sentido y el contenido del mensaje. Lo mismo ocurre con el emisor quien
debe organizar su mensaje verbal gramaticalmente para facilitar la comprensin del receptor. Aqu se separa la interpretacin que elaboran las personas del resto de las dems especies que poseen una limitada capacidad de generalizacin, a diferencia de nuestra especie que hace uso del lenguaje que facilita la organizacin de generalizaciones mucho ms especficas cuyo conocimiento y empleo vara de una a otra persona; incluso en la misma persona, de acuerdo al desarrollo de sus habilidades lingsticas, afectivas, cognitivas y sociales. Por eso algunas personas disfrutan leyendo la prensa chicha mientras otros la detestan. Esto explica por qu algunas personas admiten a ciertas personas que para otros les resultan insufribles, o por qu eligen determinadas emisoras de radio o televisin cuyos supuestos programas cmicos no son ms que un amasijo de vulgaridades y necedades. Esto hace que unos disfruten de algo que otros padecen; el placer de unos y el pesar de otros se inicia en este tipo de memoria que asiste a otros procesos superiores como la percepcin, la abstraccin, el pensamiento en su integridad, nuestros actos voluntarios, nuestras decisiones, nuestros estados de nimo, etctera. Karl Popper (1998) seala con acierto que el empleo del lenguaje nos hace mucho ms singulares, pues ampliamos nuestra capacidad de discriminacin y, por lo tanto, estar ms conscientes de nuestras propias experiencias, de nuestras decisiones y del modo en que nos comunicamos con los dems y con nosotros mismos. En gran medida, esto explica la singularidad de nuestros comportamientos conscientes y no conscientes, as como otros relativamente conscientes a los que es preferible denominarlos actos o comportamientos supuestamente conscientes porque en muy pocos casos podramos afirmar que lo son plenamente. Cada vez que una persona adopta una decisin lo hace con base a la informacin disponible, como se ha observado en los ejemplos que hemos citado, pues esa persona podra afirmar que sus decisiones, aunque ingenuas y defectuosas, las adopt en un estado consciente.
121
122
Solo agregaramos que esa persona se encontraba en un estado supuestamente consciente. 8.7.3. LA MEMORIA PERMANENTE REMOTA Este tipo de memoria es la ms conocida porque se refiere a la conservacin de las representaciones de nuestras experiencias y porque pueden expresarse de muchas maneras. Por ejemplo, en imgenes auditivas como la msica, visuales como la apariencia de las personas, olfativas y gustativas como la evocacin del sabor y el olor de las comidas, etctera. Tambin pueden ser enteramente abstractas como las teoras cientficas, la filosofa, etctera. Pueden ser cinestsicas como el manejar una bicicleta, conducir un automvil, usar un artefacto, etctera. O pueden ser afectivas como la nostalgia, extraar ausencias, etctera. En fin, por todo esto es que las reconocemos y las preferimos. De hecho, estos contenidos no estn separados unos de otros, sino asociados unos con otros: Por ejemplo, si recordamos algn tipo de msica seguramente la asociaremos a nuestras nociones o carencias sobre la esttica, adems de los componentes afectivos que involucra. Si reconocemos los olores de las comidas seguramente las asociaremos a los sabores que identifican a los mltiples platos de comida que conocemos, si recordamos alguna lectura seguramente evocaremos con gratitud al autor, y as sucesivamente. Esto no significa que exista interferencia entre ellas, todo lo contrario, mas bien existe complementariedad, lo cual permite un recuerdo ms logrado y completo del objeto que recordamos. Este proceso est bastante organizado en los animales superiores, aunque sus asociaciones por muy complejas que son carecen de generalizaciones, es decir: La propiedad que ellos reconocen en un objeto no es posible que la reconozcan en otros objetos. En suma, esas asociaciones se hallan en un estado de rigidez y carentes de plasticidad, a diferencia de lo que ocurre en la especie humana. Sin embargo, la plasticidad de
las generalizaciones vara de una persona a otra en razn a las diferencias individuales: Sexo, edad, desarrollo, maduracin, cultura, economa, actividad a la que se dedica, el contexto histrico social, las contingencias, la disposicin que muestre, etctera. Esta plasticidad se asocia a una mayor capacidad de discriminacin que adquieren los individuos de la especie humana en razn al empleo del lenguaje, o sea a la capacidad de designar mediante palabras las cualidades de un objeto o experiencias sealadas en un contexto determinado. El empleo del lenguaje har que estas propiedades se generalizan mejor, descontextualizndose, aplicndose y siendo reconocidas en otros objetos o experiencias distintas, etctera. Por ejemplo, el atributo dulce que proviene del sentido gustativo y que est ligado a algn alimento es posible encontrarlo en otras situaciones, ajenas a la alimentacin, como las expresiones: la venganza es dulce o tus dulces palabras, Estas situaciones reproducen y describen muy bien las experiencias y representaciones que de ella conservamos en la memoria. Otro aporte importante del lenguaje a la memoria es el empleo de las medidas espacio temporales, pues al haberlas designado con palabras facilitan la organizacin de los recuerdos. Por ejemplo, los acontecimientos del 11 de septiembre estn asociados a las torres gemelas en Nueva York. Lo mismo ocurre cuando recordamos a nuestros compaeros de estudios, pues nos remonta a los aos escolares, al local de estudios, a lo profesores, etctera, donde cada uno verbaliza los acontecimientos ms significativos de la pica referida.
8.8. RELACIN DINMICA En la vida diaria estos tres tipos de memoria se complementan en la ejecucin de cualquier actividad, desde la ms rutinaria hasta la ms sofisticada, orientndolas en determinadas direcciones, para lo cual intervienen una serie de acciones parciales concatenadas y que siguen un orden
123
124
que ha de permitir el cumplimiento de dichas tareas. Por ejemplo, cada maana al levantamos nos percatamos qu da es, si es un da particular o feriado; entonces, de acuerdo con ello decidimos realzar determinadas actividades que corresponden a ese da, como la hora de levantarnos, atender nuestra higiene personal, ingerir los alimentos, etctera. Algo similar ocurre con otras actividades que requieren de mayor atencin y concentracin. Por ejemplo, cuando decidimos leer un artculo, una novela, un ensayo o cualquier otro texto, solemos tomar la decisin por el ttulo del texto, el nombre del autor, la cartula de la revista o la portada del peridico. En todos estos casos existe un antecedente que nos remite a una determinada clase de lectura y no otra, porque sera muy raro elegir algo que nos sea totalmente ajeno. En este caso la memoria permanente remota aporta los datos que emplea la memoria transitoria activa en cada decisin que adoptamos, en tanto la memoria sensorial icnica nos permite juntar las letras que componen el ttulo del artculo, el logo de la revista, el nombre del autor, etctera. Igualmente en la comunicacin oral, para entender un mensaje verbal la memoria sensorial debe juntar los fragmentos (sucesin de slabas) que la fuente est emitiendo, y juntarlas ordenadamente para darle un sentido. Una vez juntas nuestra memoria transitoria elabora las primeras interpretaciones del texto y, poco a poco, nos daremos cuenta de qu trata el mensaje; entonces es cuando decidimos si el mensaje es trivial o pertinente. Si continuamos atentos es debido a su pertinencia, la misma que ser confirmada por los saberes previos contenidos en nuestra memoria permanente remota. Lo mismo nos ocurre cuando intentamos comunicarnos con alguien. Lo primero que juzgamos, de acuerdo con el contenido de nuestras necesidades de comunicacin, es la pertinencia de nuestra decisin; luego, observamos cundo es conveniente abordar a las personas
que estn en disposicin de comprender la pertinencia del texto. Esta decisin viene asistida por los tres tipos de memoria: La memoria sensorial muestra la actitud de nuestros interlocutores, la memoria permanente remota captura el texto del mensaje, y la memoria transitoria activa le da un orden secuencial y gramatical. Dependiendo de la extensin del texto, nuestras aferentaciones en retorno irn regulando el curso y la progresin del mismo. Si la situacin es propicia, entonces seremos ms explcitos que en otras ocasiones. Esto depender, tambin, de la disposicin de nuestro interlocutor, pues si est comprendiendo esto ser observable de inmediato en las actitudes que adopte durante la comunicacin. Una actitud asertiva o atenta nos indicar que as es, en tanto una actitud de perplejidad o escepticismo nos indicar que la interpretacin del texto es defectuosa, debido a interferencias o ausencia de saberes previos para procesar la informacin. En otros casos podra ser que el texto le parezca muy trivial. En cualquiera de los casos el curso de la comunicacin que hayamos iniciado se ver afectado de uno u otro modo. Esto lo observamos a diario en nuestras clases cuando nos aproximamos acadmicamente con mayor facilidad a algunos alumnos, en tanto otros requieren de una mayor explicacin o de mayores recursos didcticos. Por ejemplo, el empleo de ciertas lecturas en clase permitir que la atencin de los alumnos est asistida por los tres tipos de memoria, aunque a todos no podemos encargarles una misma lectura. Para unos ser placentero y para otros un pesar. De esta decisin que tome el docente depender en gran medida conseguir ms lectores o ahuyentarlos. Sea cual fuere la actividad que realicemos y, sobre todo, aquellas que son ejecutadas voluntariamente siempre irn acompaadas de los tres tipos de memoria, desde la ms elemental hasta a la ms compleja. Pero, adems, debemos tomar en cuenta las interferencias entre algunas de estas actividades cuando sus niveles de intensidad
125
126
exceden a aquellas que venamos realizando y desplazan a otra ms intensa. Por ejemplo, a menudo suele ocurrir que dirigindonos a un lugar especfico, en el trayecto, surge algo ms urgente, y cuando llegamos al lugar previsto ya hemos olvidado el ntegro de lo que tenamos que realizar. Esta conducta ansiosa confirma los diversos niveles de intensidad que suscitan los recuerdos cuando realizamos nuestras actividades cotidianas. 8.9. ATENCIN Y MEMORIA. Sera impensable la una sin la otra, pues estos dos procesos cognoscitivos guardan una estrecha relacin, no slo entre ambos sino con todos los dems, debido a la naturaleza continua de la actividad psquica. Es la misma relacin que guarda con los dems procesos ms complejos como el pensamiento, el lenguaje, la abstraccin, etctera, procesos que fueron separados en un inicio con una finalidad solamente didctica. Sin embargo, hasta la actualidad no se las ha restituido a su condicin inicial debido a la carencia de las herramientas necesarias para tal fin, y que ahora intentamos juntarlas nuevamente. Esta es la diferencia entre las teoras proceantficas y las que se proponen en este texto. Todos estos procesos se encuentran en una dinmica muy activa, se desarrollan juntos o se afectan igualmente juntos. Todo proceso atencional constituye un discreto de la actividad psquica, se inicia cuando surge un foco excitatorio lo suficientemente intenso como para desplazar a otro anterior que mantena ocupada a la corteza cerebral y a la subcorteza, es decir, a las actividades cognitivas y afectivas. A partir de ese foco se irradian mensajes a diferentes zonas corticales con la finalidad de establecer asociaciones que permitan interpretar los acontecimientos a los que asistimos; sobre todo, si estas se encuentran orientadas a nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando tenemos sed recordamos haber escuchado o visto publicidad referida a bebidas, evocamos los momentos gratos que disfrutamos de una bebida, o se instala en nosotros el deseo de beber
cierto tipo de rehidratante, etctera. Esto no ocurrira si no tuviramos sed, desde luego. 8.9.1. ALGO QUE SUPONEMOS SIGNIFICATIVO En el ejemplo correspondiente al punto anterior se observa cmo nuestras necesidades orientan, de una manera consciente o no, la significacin de los acontecimientos con los que nos relacionamos a diario. Es estas condiciones elaboramos o actualizamos complejas redes de asociaciones que, en el futuro, elevarn la intensidad de la actividad referida a otras experiencias relacionadas con ellas. En el ejemplo mencionado se observa la preferencia por las bebidas, de acuerdo con prioridades debidamente jerarquizadas. En consecuencia, se considerarn a aquellas experiencias, acontecimientos u objetos relacionados con nuestras necesidades, as como a las complejas redes de asociaciones referidas a ellas. De acuerdo con lo mencionado lneas arriba, lo que resulta significativo para unos no lo es para otros, pues cada quien, de acuerdo a la singular organizacin jerrquica de los contenidos subjetivos, valoraremos de un modo distinto todas y cada una de nuestras experiencias. Fcil es entender, ahora, cmo es que se organizan incluso los contenidos de nuestra memoria, pensamiento y lenguaje. Esto obedece, en gran medida, a nuestras diferencias individuales. 8.10. PENSAMIENTO Y LENGUAJE. El pensamiento puede entenderse como la capacidad de construir asociaciones ms o menos complejas, a partir de las representaciones que conservamos de las experiencias anteriores; hayamos estado conscientes o no de ellas. En realidad estar conscientes es slo una situacin fortuita, determinada en ltima instancia por la intensidad con que se producen nuestras representaciones subjetivas. Por lo tanto, el pensamiento es el resultado de la manifestacin y de la ejecucin de la tercera ley de la actividad nerviosa superior. Es decir, fruto de sucesivos
127
128
procesos de irradiacin y concentracin. A cada irradiacin le corresponde necesariamente otra de concentracin: En un discreto, a partir de un foco de excitacin, se irradian mensajes a diferentes zonas corticales para establecer asociaciones que permitan interpretar los sucesos: Por ejemplo, cuando me percato que tengo sed, es debido a que un foco excitatorio ha registrado esta falta de agua en mi organismo; el foco actualiza otras asociaciones contiguas de donde convergen respuestas asociadas al tipo de bebida que prefiero, la disponibilidad de las mismas, el acceso a los lugares de expendio, etctera. El pensamiento no es ms que la capacidad del sistema nervioso para construir representaciones, con base en aquellas que ya disponemos y conservamos a partir de nuestras experiencias vividas, hayamos estado conscientes o no de estas. En realidad, poseemos una capacidad limitada para percatarnos de las representaciones que conservamos, pues apenas si tenemos la posibilidad de estar conscientes de aquellas que alcanzan una mayor intensidad. Aqu se impone la ms intensa y solapa a las dems; en estas condiciones el conocimiento que tengamos de ellas ser muy limitado y necesariamente finito, debido a su condicin de actividad psquica discreta. Mientras tanto, ignoramos a las representaciones de baja intensidad que no llegan a organizar su propio discreto. Por eso Popper ( ) acierta cuando seala que Nuestro conocimiento es necesariamente finito, en tanto que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Esta capacidad de elaborar representaciones nuevas a partir de las anteriores las compartimos con las dems especies de animales superiores (que poseen corteza cerebral), aunque en nuestra especie esta capacidad se ha desarrollado debido al empleo del lenguaje. Esta es quizs la nica diferencia con las dems especies, pues mientras ellas elaboran representaciones a partir de las imgenes que conservan y solo se activan cuando encuentran estmulos asociados con sus representaciones, la especie humana puede hacerlo desde el uso del lenguaje, prescindiendo de
los estmulos y de la experiencia directa. Por ejemplo, la lectura de una novela nos atrapa a pesar que sabemos que es una fabulacin o una recreacin de la realidad; lo mismo ocurre con los programas humorsticos donde se caricaturizan a los personajes pblicos. En ambos casos el lenguaje construye ficciones que guardan relacin con los hechos, modificndolos, maquillndolos o caricaturizndolos. De ese modo el mensaje nos llega tal como lo interpreta y explica el autor de la novela o la caricatura. En suma, el lenguaje le ha permitido a la especie humana elaborar representaciones de mejor calidad y, en funcin a ellas, hemos construido otras formas ms elaboradas como el conocimiento, las disciplinas cientficas, la filosofa, la literatura, la lgica, la filosofa, etctera; todas ellas valiosas herramientas que han hecho posible la construccin de grandes civilizaciones que han perdurado en el tiempo y que conservamos, en forma oral y en los documentos escritos y, actualmente, en el sistema virtual. Sin embargo, este anlisis estara incompleto si se omitiese que el uso defectuoso del lenguaje atenta contra la propia naturaleza humana, como ocurre con el pensamiento dogmtico que enfrenta a las personas, no slo individualmente, sino tambin colectivamente como las persecuciones, confinamientos y exterminio. Lo mismo ocurre con nuestros prejuicios y supersticiones, donde lo ms curioso es que las personas involucradas en ellos ni siquiera se percatan de lo ficticio de sus desencuentros. Muchas veces estas diferencias se suceden de una generacin a otra, por los siglos de los siglos, y hasta la consumacin de los siglos, sin que la racionalidad haya podido reducir su nefasto impacto. Asimismo, a las instituciones educativas, tanto pblicas como privadas, les cuesta revertir esta tendencia y, en muchos casos, no slo se han allanado a ellas, sino que muestran pblicamente su identificacin con tales prejuicios y supersticiones. Para las instituciones educativas, la tarea de recuperar la racionalidad ha de llevar un buen tiempo, y la nica forma de obtenerla ser siendo mucho ms exigentes
129
130
con la formacin acadmica de nuestros egresados. Al respecto Fernando Savater ( ) acierta cuando expresa que: La condicin humana no la heredamos por haber nacido en esta especie, sino que la adquirimos a partir de una educacin ticamente orientada. Lamentablemente, nuestras instituciones adolecen de este tipo de educacin, pues la que ofertan es bastante defectuosa todava, lo cual obliga a los docentes ejercer una mayor vigilancia y compromiso con actividad educativa. En ese sentido, el pensamiento es solamente el resultado de sucesivos procesos de irradiaciones y concentraciones a partir de un foco excitatorio que genera descargas nerviosas a diferentes zonas corticales para activar y actualizar mltiples tipos de asociaciones que conservamos en diferentes zonas corticales, a fin de interpretar la experiencia actual. A este proceso de elaborar sucesivas interpretaciones lo denominamos abstraccin, que viene a ser uno de los componentes ms caracterizados del pensamiento. Tal abstraccin incluye las representaciones que se encuentran organizadas jerrquicamente de un modo singular en cada individuo: Por ejemplo, cuando encargamos una tarea acadmica a nuestros alumnos, aquellos que tengan asociaciones ordenadas y orientadas hacia la tarea se sentirn gratificados por cumplirla y la harn con satisfaccin. En cambio, quienes tengan representaciones poco ordenadas les resultar dificultosa, incluso, comprender la orientacin de la tarea. Esto determinar que algunos reconozcan de inmediato el aspecto principal del trabajo y sus mltiples implicancias, entonces aprovecharn la oportunidad pata elaborar un ensayo del mismo. Otros se limitarn a reproducir textos de sus copias, transcribiendo prrafos, convenientes o no, sin encontrarle sentido a las mismas. Desde luego, entre estos extremos habr una infinidad de intermedios. La sucesin de procesos de irradiacin y concentracin se producen en intensidades variables, multiparamtricas. En algunos casos adquirir intensidades
muy elevadas o demasiado bajas, en otras, esto depender casi exclusivamente de la valoracin subjetiva que le atribuyamos como resultado del estado en que se encuentren las representaciones subjetivas y, sobre todo, al ordenamiento jerrquico de las mismas. Por ejemplo, la lectura de una crnica deportiva generar una actividad muy intensa en un aficionado a los deportes, y mucho ms en un fantico; pero resultar insulsa para quien carezca de este tipo de aficiones. Lo mismo ocurrir con cualquier otra actividad que imaginemos, sea de la vida cotidiana, el trabajo o las relaciones sociales. Esto confirma, una vez ms, las diferencias individuales donde el ordenamiento jerrquico obedece a la calidad de vida, la edad, el sexo y la ocupacin en cada uno de nosotros. En realidad, pensamiento y lenguaje no son ms que otras tantas formas de representaciones que elaboramos a diario, junto a las imgenes auditivas, visuales, cinestsicas, motrices, gustativas, olfativas, tctiles, afectivas, morales, etctera, que conservamos en el continuo de nuestra actividad psquica. A estas representaciones se las ha denominado vida interior o vida espiritual la cual, aparentemente, puede parecernos autnoma y libre de los condicionamientos cotidianos pero esto es slo aparente, pues la mayor parte de tales representaciones se producen a una intensidad tan baja que pasa inadvertida para nuestra actividad consciente. El acto de pensar organiza asociaciones complejas mediante descargas nerviosas que no llegan, necesariamente, a verbalizarse, por lo tanto el pensamiento constituye una forma sinttica de establecer complejas redes de asociaciones cuyo resultado, una vez que juzguemos satisfactorio, puede hacerse explcito. Pero cuando lo hagamos slo privilegiaremos aquellas conjeturas que hayan alcanzado significacin e importancia para nosotros, en desmedro de aquellas conjeturas que fueron desechadas en el trayecto y que no las llegamos a expresar.
131
132
La intensidad con que se desarrollen los procesos comprendidos en el pensamiento variarn con arreglo a las mltiples diferencias individuales, tanto fisiolgicas como subjetivas. Destacan le edad, el sexo, la contextura fsica, la salud, etctera, entre las primeras; mientras la cultura, los contenidos afectivos y los contenidos cognitivos destacan entre las segundas. A todo esto habra que aadirle el contexto histrico social en el que nos insertamos cada uno de nosotros y donde obtenemos un acomodo singular que, en algunos casos, resultarn precarios, y en otros, mejor logrados. El pensamiento y el lenguaje son algunas de las mltiples formas de representaciones que elaboramos y que, finalmente, se encuentran contenidos en descargas nerviosas. Desde luego, el empleo de estos dos procesos ha variado radicalmente nuestra relacin con el medio, y ya no es posible prescindir de ellos. Como bien seala Foucault (1976), cada acto nuestro se encuentra mediado por el lenguaje o una forma sinttica de l, expresado en el pensamiento. Por ejemplo, el aseo personal constituye un hbito que ha sido automatizado y que ha adquirido relativa autonoma. Sin embargo, este proceso en sus inicios se organiz a travs de sucesivos ensayos que fueron verbalizados reiteradas veces, hasta que una vez adquirido se pudo prescindir de la verbalizacin. En consecuencia, muchos de nuestros actos y pensamientos, una vez construidos mediante elementos explcitos, instalados y automatizados, pueden ejecutarse prescindiendo del lenguaje, de un modo sinttico, rpido y economizando tiempo y esfuerzo. Esto permite, de otro lado, acumular tareas ms complejas aumentando la densidad de las mismas (Carretero, 1997a). Lo mismo ocurre con la informacin formalizada, a la que accedemos a diario, cuando leemos el peridico, revisamos los titulares o nos detenemos en la lectura de aquellos artculos que previamente hemos seleccionado. Es decir, los titulares, de alguna manera, nos indican el contenido de los artculos, por eso es que algunos nos
llaman la atencin y otros no. Esta relacin de lo sinttico y lo analtico se ha vuelto cada vez ms dinmica y fructfera en nuestras vidas. Desde luego, la posibilidad del error est siempre presente como es el caso de los dogmatismos, prejuicios y supersticiones a los que podramos sealar como problemas en el aprendizaje, cuya presencia es muy frecuente en nuestra comunidad. 8.11. LOS PROCESOS METACOGNITIVOS. Se los conoce tambin como el conocimiento del conocimiento y es la muestra ms clara de la relacin entre el continuo y el discreto de la actividad psquica. Cada vez que se produce un discreto se activan representaciones de experiencias anteriores con la finalidad reinterpretar el nuevo acontecimiento o la nueva actividad cognoscitiva, independientemente de nuestra voluntad y de nuestra actividad consciente. (Carretero, 1997) Los procesos metacognitivos son aquellos que se organizan a partir de las representaciones que ya poseemos; ambos procesos, los que elaboramos y los que conservamos no tienen que ser verbalizados, tampoco tenemos que estar conscientes de ellos. La metacognicin se produce en nuestra vida diaria con mucha frecuencia, como ocurre con la suspicacia y los prejuicios; en ambos casos elaboramos conjeturas o hiptesis empezando de una escasa cantidad de informacin y, sin embargo, esto no es un obstculo para organizar procesos metacognitivos (Flavell, 1999) Desde luego, habr algunos procesos mejor logrados que otros. Por ejemplo, las decisiones que asume el conductor de un automvil gracias a su conocimiento de las reglas de trnsito que le permiten actuar correctamente; de este modo preserva la salud y la integridad fsica, tanto suya como la de sus pasajeros. Si anteriormente ese conductor fue sancionado por faltas o accidentes, seguramente que los pasajeros enterados de este hecho, empezaran a temer por su integridad; desde luego, unos mucho ms que otros. Por eso es que los pasajeros
133
134
preferimos algunas vehculos, etctera.
rutas,
algunas
empresas,
algunos Analicemos el segundo caso de la regulacin de la actividad cognoscitiva: La comprensin lectora es necesaria para la correcta interpretacin de los textos, por eso el buen lector debe tener la capacidad suficiente para lograrla. A veces la capacidad del lector es mucho mayor que la del autor del texto, pues interpreta no solamente lo que dice el autor sino, tambin, lo que quiso decir el autor (Gadamer 1996). En este caso, sin duda, la comprensin lectora es ptima y el hbito de la lectura est ms que garantizado; entonces podramos decir que la lectura se ha convertido en un vicio; tanto as que sera deseable que la lectura oriente adecuadamente a la persona, la promocione y la gue ticamente (Marchesi, 2004). En el mal lector, en cambio, los procesos metacognitivos son muy escasos y nada gratificantes. Mientras para el primero la lectura ser una fuente de placer; esa misma lectura ser para el segundo sinnimo de pesar. En consecuencia, el primero se encontrar maduro para lecturas de mayor complejidad, en cambio el segundo carecer de tal madurez y estar muy limitado para asumir tales retos (Flavell, 1999). Sin duda, el problema radica en la cantidad y en la calidad de las representaciones que acompaan a cada lectura; la cuales deben estar ordenadas jerrquicamente de un modo singular en cada uno de nosotros, en tanto fueron adquiridas con anterioridad en un contexto determinado y especfico, y clasificadas en generalizaciones, es decir, descontextualizadas, con la finalidad de emplearlas ms fcilmente en cualquier otro contexto futuro. 8.12. LA PARADOJA DE CHOMSKY De acuerdo a lo observado anteriormente, y sin recurrir a metforas literarias, se puede explicar racionalmente no slo el modo cmo se procesan las representaciones mentales y la adquisicin del lenguaje, sino tambin el
El descubrimiento de esta capacidad del sistema nervioso pone en evidencia, nuevamente, la pertinencia del estudio de la actividad psquica, pues en ella encontramos una explicacin racional para los procesos en los que otras teoras slo acopian conjeturas mal orientadas en sus explicaciones. En realidad, la mayor parte de nuestras experiencias son asistidas por procesos metacognitivos; as como no podemos sustraernos a la funcin mediadora del lenguaje en nuestros actos conscientes y voluntarios, tampoco lo podemos hacer con los procesos metacognitivos. La diferencia est en que estos ltimos no requieren, necesariamente, de la verbalizacin o explicitacin de las experiencias. Existen por lo menos dos situaciones donde se comprueba la presencia de la metacognicin: las experiencias metacognitivas y la regulacin de los procesos cognitivos (Flavell 1999). He aqu un ejemplo experiencias metacognitivas: del primer caso de las
Cuando salimos de casa para dirigirnos al trabajo o la universidad, estimamos el tiempo que dispondremos para llegar a nuestro destino. A veces estamos holgados de tiempo pero en otras ocasiones tendremos mucha prisa; pero siempre lo usual ser controlar el tiempo a travs del reloj y, asimismo, regular nuestros estados de nimo. Si conseguimos de inmediato el vehculo y este marcha de prisa, entonces no habr ningn problema, porque an cuando dispongamos de poco tiempo para llegar a nuestro destino nos sentiremos aliviados. Pero si es temprano sabemos que llegaremos ms temprano de lo previsto, pues hemos calculado de acuerdo al tiempo promedio del viaje. Si el vehculo marcha lento entonces ocurrir otro tipo de regulacin, pues si hemos salido temprano no nos preocupar demasiado, pero si hemos salido tarde empezaremos a acumular ansiedades y, es posible, que nos irritemos lamentando haber empezado mal el da.
135
136
problema psicofsico que tanto ha intrigado a la humanidad desde hace milenios. En este caso se trata de la paradoja de Chomsky, quien al no poder explicar la complejidad que se advierte en el aprendizaje del lenguaje, supuso que este tendra un componente innato, sin embargo esto puede explicarse a partir de lo que hemos expuesto a lo largo de este libro. Se sabe que gran parte de los procesos cognitivos y metacognitivos los adquirimos imperceptiblemente, pues no somos conscientes de tales adquisiciones, como lo explica el propio Mario Vargas Llosa al comparar la puesta de una obra teatral con la lectura del libtreto. En la primera se admira la interpretacin teatral, en la segunda se muestra un escepticismo frente al guin. Esto supone que la actriz resulta ser mejor lectora del texto en comparacin con quien escribi el libreto. Desde luego que no ser posible exigirle a Noam Chomsky ni a Mario Vargas Llosa que tengan conocimiento de la Psicologa de la Actividad Psquica, mas bien deberamos congratularlos por explicar con mejores herramientas intelectuales las paradojas a las que muchos tericos e intelectuales no pudieron acceder; incluso si lo hubiesen hecho parcialmente con algn fragmento de esta teora, podra haber sido insuficiente para comprenderla en su integridad. 8.12.1. POR QU APRENDEMOS CON ESCASAS EVIDENCIAS E INFORMACIN? Esta es una de las interrogantes que incluye la paradoja de Chomsky. De hecho, el no comprender la naturaleza continua de la actividad psquica lo induce a conjeturar esta paradoja. Sin embargo, el conocimiento de la naturaleza multiparamtrica de la actividad psquica nos permite comprender que la paradoja es solo aparente, pues toma en consideracin nicamente a la actividad en la que se genera un discreto del que podemos estar, de algn modo conscientes, y se ignora aquella actividad que no alcanza la intensidad necesaria para lograr establecer un discreto que
genere algn tipo de actividad consciente. Lo mismo ocurre con otras teoras, sobre todo la psicoanaltica, que se sustenta en la presencia de contenidos reprimidos; aunque exactamente no exista tal represin, simplemente esos contenidos se encuentran en distintos niveles de intensidad y, aparentemente, dan la impresin de estar reprimidos. Entonces, para responder a la interrogante que antecede este subcaptulo, se puede afirmar que aprendemos con muy pocas evidencias e informacin debido a que en el continuo de nuestra actividad psquica se dispone de una mayor cantidad de informacin y representaciones que nos permiten interpretarlas adecuadamente y darnos una orientacin adecuada, un sentido que corresponde a la naturaleza de los acontecimientos o experiencias a los que se refieren. Esto no quiere decir que acertemos siempre ni mucho menos; de hecho, muchas de nuestras interpretaciones se encuentran orientadas por nuestros prejuicios, dogmatismos y frustraciones. Mas bien en muy pocos casos nuestras interpretaciones se encuentras desprejuiciadas y podran considerarse objetivas. Anteriormente ya hicimos referencia a la relacin entre el continuo y el discreto de la actividad psquica, sealando que el continuo incluye una inmensa cantidad de informacin que se procesa a baja intensidad y tiende al infinito, en tanto que el discreto solo admite un proceso por vez, por lo tanto, su capacidad es necesariamente finita. Por eso Popper ( ) seala con acierto, al comparar nuestro conocimiento y nuestra ignorancia, que la primera es finita, en tanto la segunda es infinita; aadiendo que la primera nos separa, pues contiene conocimientos bien logrados y otros defectuosos; pero la ignorancia es la que nos hermana. 8.12.2. POR QU NO APRENDEMOS CON TANTAS EVIDENCIAS? Porque estas evidencias colisionan con nuestros prejuicios y dogmatismos. Como lo seala Popper (1998): al
137
138
personalizarlos, al involucrarnos personalmente con ellos y observar que dichas evidencias nos refutan optamos por ignorarlas o desnaturalizarlas y solo en estas condiciones las desechamos por defectuosas. Por eso el propio Popper nos recomienda no involucrarnos con las ideas o conocimientos, de ese modo podemos reducir el impacto de las colisiones, aunque no podremos eliminarlas completamente. Otra de las razones por las cuales no aprendemos con tantas evidencias se debe a nuestros prejuicios y a nuestros procesos metacognitivos defectuosos, entre los que destacan nuestras supersticiones. En realidad, nunca tendremos una idea aproximada de la cantidad de supersticiones que conservamos celosamente, porque no nos hemos percatado que se tratan de supersticiones, y las conservamos ms por reforzamientos aparentes que reales, con los que se encuentran asociados. Para que se produzca una supersticin basta con establecer una supuesta relacin causa-efecto entre lo que hacemos y lo que obtenemos, pero cuando se dificulta el establecimiento de las relaciones causa-efecto y no es posible discriminar esta relacin real, entonces establecemos una aparente. Muchas veces esta relacin aparente es suficiente para que el comportamiento de las personas se mantenga por generaciones. Un ejemplo aportado por una alumna del posgrado nos puede ilustrar con bastante aproximacin lo que es la supersticin: A ella le agradaba usar una colonia en particular, pero advirti que cada vez que la usaba las cosas le iban mucho mejor. Ella estaba convencida totalmente que esto funcionaba as, hasta cuando estudiamos el trabajo experimental de Skinner acerca del comportamiento supersticioso; all empezaron sus dudas. En realidad, podra ser que la colonia por si sola no tuviera ningn poder mgico, pues lo ms probable es que ella al usarla mejoraba su disposicin para relacionarse socialmente con las personas. En suma, su disposicin le facilitaba, ms que en otras ocasiones, ser aceptada por los dems.
En la historia de la humanidad el hecho de no aprender con tantas evidencias es demasiado comn. Las personas dogmticas y prejuiciosas son muchas ms que las sensatas; la diferencia entre ambas radica en que mientras las primeras no aprenden de sus errores, las segundas estn dispuestas a admitir sus errores y a modificarlos. Los primeros cada vez que se equivocan buscan algn atenuante o recurren al autoengao, en tanto los otros asumen la responsabilidad de sus errores. 8.13. NUESTRAS DEPENDENCIAS El problema del conocimiento es uno de los ms antiguos en la historia de la humanidad. La construccin de los conocimientos, en las diversas etapas por las que ha atravesado, han estado condicionados a una serie de dependencias entre las que podemos destacar algunas: dependencias afectivas, cognitivas, amicales, laborales, econmicas, polticas, ideolgicas, religiosas, etctera. Estas son solo algunas de ellas, pues existe una inmensa combinacin de ellas. Por ejemplo, una persona que trabaja en un colegio parroquial, al leer este texto, probablemente tendr una disposicin distinta a otra persona que labora en un centro liberal. Lo mismo ocurrir si sus amistades son conservadoras, pues no tendr con quien comentar o discutir los temas que se traten, o no lo har por no lastimar su susceptibilidad. Esto es demasiado comn en la docencia universitaria donde aprendemos a evitar los encontronazos, como lo reconoce el propio Bunge cuando explica su relacin con Borges cuando ambos laboraban en la misma universidad en la Argentina. Existen dependencias que las adquirimos espontneamente, en tanto existen otras que nos fueron impuestas por personas mayores y a quienes les tenemos afecto; pero una vez superada por la intelectualidad nos producen sentimientos encontrados. Nos sorprende su ingenuidad, nos asombra su persistencia, etctera. Finalmente, terminamos librndonos de toda culpa porque no saben lo que hacen ni lo que dicen.
139
140
Captulo IX ACTIVIDAD CONSCIENTE Y CONOCIMIENTO 9.1. ORGANIZACIN DE LA ACTIVIDAD CONSCIENTE. Este es uno de los problemas que, aparentemente, tena una difcil solucin dentro de las diversas escuelas psicolgicas precientficas, pero en realidad se trata de un pseudo problema, en tanto no puede explicar muchos de los comportamientos conscientes o relativamente conscientes (Anojin, 1984). Incluso, dejando de lado las conductas instintivas como la conservacin y la sexualidad, entre otras, hasta ahora es difcil comprender si todos nuestros comportamientos fueron condicionados por alguna experiencia anterior. A partir de esta ltima se entiende su complejidad, en razn a la multiplicidad de los acontecimientos a los que estamos expuestos dentro de un continuo, cuyo nmero se aproxima al infinito; en tanto nuestra capacidad para percatarnos de ellos es limitada y necesariamente finita. Tengamos en cuenta que diariamente nos insertamos en un continuo de acontecimientos que se suceden sin interrupcin, por tanto, cada vez que esto ocurre nos incorporamos a un fragmento que conserva una inmensa cantidad de acontecimientos que nos impactan con sus diferentes intensidades. Esta variacin de intensidades explica que solo nos darnos cuenta de aquellos acontecimientos que alcanzan la intensidad requerida para alcanzar un discreto dentro de nuestra actividad psquica, la cual nos permite percatarnos de lo que acontece. Por ejemplo, cuando dos personas conversan muy animadamente sobre asuntos que son de su incumbencia, resulta muy difcil aunque no imposible, distraerlos hacia otra actividad. Ocurre a menudo en el aula cuando dos o ms alumnos se distraen en la clase; esto significa que no nos escuchan o nos ignoran, pues la atencin a uno de los estmulos significa ignorar el otro. Este hecho comn y corriente sucede a diario en todas las actividades que realizamos, pero los acontecimientos que ignoramos son
muchsimos ms que aquellos de los que s tenemos conocimiento. Esto no quiere decir que los acontecimientos que ignoramos no existan y que no se operen cambios en nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando realizamos una exposicin durante un periodo prolongado es evidente que vamos a deshidratarnos, pues la regulacin de la humedad corporal es un continuo que se sucede a una intensidad inferior a la que requerimos para percatarnos de ella. Cuando esto ocurre la ignoramos hasta que la intensidad se incrementa gradualmente y provoca nuestra sed; pero luego de beber unos sorbos de agua se restablece el equilibrio por otro periodo, que ir variando de acuerdo con la fisiologa del organismo, hasta volver a experimentar la necesidad anterior. Lo mismo ocurre ordinariamente con el hambre, la miccin, las sensaciones trmicas de fro o calor, la comunicacin con los dems, el trabajo que realizamos o una actividad recreativa. 9.2. RELACIONES CON EL MEDIO Se dice que nuestro conocimiento es necesariamente finito, en tanto que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Como se ha dicho, percatarnos de ciertos acontecimientos nos permite acceder al primer requisito de la actividad consciente que es generar un discreto, o sea pasar de las sensaciones a las percepciones. Esto significa que la mayor parte de nuestras sensaciones se suceden de una manera automtica, imperceptible e involuntaria y, por lo tanto, somos incapaces de percatamos de ellas, a menos que alcancen la intensidad requerida para generar un discreto y se conviertan en percepciones. A su vez, esto significa que las sensaciones vienen a ser la condicin indispensable para organizar los procesos de percepcin cuya naturaleza es igualmente compleja, variada y singular en cada individuo. Las comparaciones sucesivas que hagamos entre el acontecimiento al que asistimos y las representaciones que conservamos de las representaciones anteriores que hayamos vivido, nuestra fisiologa, las
141
142
necesidades que confrontemos, etctera. Por ejemplo, la sensacin de fro genera percepciones distintas en una persona joven, un nio o un anciano; pero lo mismo se observa entre las personas friolentas o no. Esto significa que la fisiologa de cada uno de ellos es diferente, a unos los proteger mejor de este tipo de sensaciones, en tanto a otros los expondr a una experiencia ms intensa. Al repetirse esta experiencia, forman y actualizan una compleja red de representaciones y asociaciones que sern comparadas con las experiencias posteriores que vivamos en los diversos contextos que frecuentemos o nos encontremos eventualmente. En estas condiciones se organizan las percepciones como uno de los elementos imprescindibles en la actividad consciente o supuestamente consciente, debido a la diversa complejidad que adquiere en cada uno de nosotros. 9.3. LA RELACIN CON NOSOTROS MISMOS Esta afirmacin no es en absoluto exagerada, pues desde nuestros primeros das de vida nos encontramos expuestos a una inmensa cantidad de experiencias que nos obligan a elaborar respuestas que, como ya advertimos anteriormente, podemos estar conscientes o no de ellas. Es en torno a estas experiencias que configuramos nuestra representacin corporal y, sobre todo, nuestra fisiologa, de acuerdo al estado de salud que tengamos (Leontiev, 1998). Este tipo de representaciones son fundamentales para elaborar la actividad consciente, pues cada uno de nosotros tiene un sexo, una edad, una contextura, una fisiologa y una salud especfica, cuya representacin ms habitual son nuestros estados de nimo. Cualquier malestar nos mostrar faltos de disposicin para diferentes tipos de experiencias o actividades. Por ejemplo, la posibilidad de un viajar a zonas de altura amedrenta a muchas personas, en cambio anima a otras. Igualmente, la propia experiencia del viaje afecta a unos ms que a otros. Lo mismo ocurre con actividades fsicas u otras (Ortiz, 1997).
Con las actividades intelectuales ocurre algo parecido; algunos estarn mejor dispuestos a determinado tipo de lecturas, trabajos y otro tipo de actividades recreativas, etctera. Por eso es de singular importancia, cuando se evala a una persona, averiguar acerca de las actividades que realiza durante su tiempo libre; esta informacin nos dar cuenta sobre las actividades que le resultan gratas pero, tambin, nos indicar las competencias que haya desarrollado a lo largo de su vida. Una muestra ms clara sobre el conocimiento de nuestra fisiologa lo constituyen nuestros hbitos alimenticios y, sobre todo, nuestras preferencias o aversiones por determinado tipo de alimentos. Los alimentos que son preferidos por unos son evitados por otros, con arreglo al conocimiento que tengan acerca de su propia fisiologa; conocimiento que no, necesariamente, tiene que ser explcito. Es muy probable que este conocimiento no pase de ser intuitivo, pues sera suficiente para elegir su dieta. El conocimiento sobre nuestra fisiologa permite, tambin, que regulemos los hbitos del sueo y la vigilia, y que organicemos nuestras actividades cotidianas. En este ltimo se advierten diferencias muy significativas entre nuestros hbitos, como el preferir algunos turnos de trabajo en comparacin con otros, etctera. Entonces, la adaptacin a las exigencias laborales ser regulada de acuerdo al conocimiento de nuestra propia fisiologa que para unos puede ser ms llevadera que para otros. Muchas personas desisten de ofertas laborales por este motivo; lo mismo ocurre con otro tipo de actividades, sobre todo las artsticas o culturales. 9.4. CONOCIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES DE NUESTROS ACTOS A este proceso se lo denomina en la vida diaria el por qu? y el para qu? de nuestros actos. Este problema se plantea cuando resulta complicado, en la toma de decisiones, discriminar las razones que afectan la realizacin de un acto,
143
144
ya sea bajo presin o impedimento. Como quiera que se trate de acontecimientos que ya sucedieron es posible examinarlos con mayor facilidad, siempre y cuando hayamos estado atentos a ellos; en todo caso la dificultad se presentar de todas maneras si no hemos reparado en ellos. Por ejemplo, si nos disponemos a hacer un largo viaje largo que nos ocupar ms de cinco horas, tendremos que tomar decisiones con respecto a: disponibilidad de nuestro tiempo, hora prevista de llegada, el costo, la seguridad, lo confortable del viaje, etctera. En fin, con arreglo a estos datos tomaremos una serie de decisiones, las mismas que podrn no ser compartidas, en las mismas condiciones, por otras personas. Esta paradoja se produce a menudo, donde las decisiones que se adoptan son distintas, sin poder afirmar en qu casos las personas se encuentren ms o menos conscientes que otras. Este tipo de experiencias y otras anlogas se repiten constantemente. En muchos casos nuestras decisiones son consideradas como errneas por otras personas, en tanto, las de ellos nos parecen mucho ms defectuosas todava. Esto ocurre a menudo, con lo cual se demuestra que la actividad consciente no es igual en dos o ms personas, y lo paradjico es que no podemos discriminar qu tipo de decisin es el resultado de una actividad consciente ms lograda. 9.5. CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS FUTURAS Esta es otra de las condiciones esenciales de cualquier actividad consciente. Generalmente, cada vez que realizamos alguna actividad voluntaria analizamos las implicancias de sus consecuencias futuras, aunque suponemos que el listado de estas ser demasiado grande. Es ms, las decisiones se tomarn analizando algunas de esas consecuencias que, en general, sern las ms fciles de advertir. Pero muchas de esas probables consecuencias se orientan por prejuicios, supersticiones o conocimientos defectuosos; por lo que es preferible denominarlas actividades supuestamente conscientes, en tanto no
podemos erradicar los contenidos supersticiosos o defectuosos de la lista de consecuencias de nuestros actos. Y, en el supuesto que encontremos comportamientos desprejuiciados, ser necesario recordar o lamentar que las personas de nuestro entorno no hayan iniciado, an, la tarea de desprejuiciamiento, y que muchas de ellas no lo harn jams, por una serie de dependencias que han contrado. Cada vez que tomamos una decisin ser con base en el listado de consecuencias futuras que hemos elaborado, pues es esta la que orienta nuestras expectativas. Aqu radica la complejidad de la actividad consciente, porque el listado puede ser escaso e insuficiente; si es as, entonces observaremos un comportamiento negligente. En estas condiciones la probabilidad de xito en lo que hagamos ser relativa, y nuestras incompetencias sern demasiado evidentes con respecto a la actividad que hayamos emprendido. Si el listado es amplio tendremos mayor disposicin para realizar la tarea, y esta disposicin ser mayor que en el caso anterior; entonces las posibilidades de xito sern mayores y nuestra competencia con respecto a dicha actividad ser adecuada. Como puede observarse, la disposicin de las personas con respecto a las actividades se encuentra relacionada con las competencias que hayan logrado en tales tareas. 9.6. RELACIONES INTERPERSONALES Y SOCIALES. Segn Vigotsky (1976), nuestra actividad psquica es una construccin social e histrica, sobre todo de las condiciones culturales del contexto donde existen relaciones interpersonales y donde cada una de ellas ejerce influencia sobre nosotros. Este es un aspecto que haba sido descuidado por la psicologa tradicional y por muchas escuelas ms recientes, sin embargo esta propuesta de Vigotsky encuentra acogida en la Psicologa Interconductual de Kantor, quien sostiene igualmente que nuestro comportamiento se encuentra regulado de mltiples maneras por el comportamiento de los dems.
145
146
Vigotsky seala que la relacin interpersonal, a la que define como interpsquica, en algn momento debido al efecto huella, se convertir en intrapsquica, es decir, asumiremos patrones de comportamiento de acuerdo al modo cmo nos traten los dems miembros de nuestro entorno. Adems, seala que estas relaciones interpersonales se encuentran subordinadas a un contexto definido no solo socialmente, sino que estn insertas, a su vez, en un proceso histrico-social. En efecto, las relaciones entre las personas se definen, a su vez, por una dinmica histrica de la sociedad que se expresa en el desarrollo de la economa, la tecnologa, la cultura y, sobre todo, por el tipo de acomodo que logre el individuo en cada uno de estos contextos definidos histricamente. Dentro de l se pueden observar singularidades pero, igualmente, estarn condicionados por los acontecimientos en los que se involucren las personas con las que comparte su existencia dentro de una comunidad. 9.7. HISTORICIDAD DE LA ACTIVIDAD PSQUICA Se explica por la presencia del continuo de la actividad psquica. En efecto, el continuo de la actividad conserva las representaciones de nuestras experiencias con estricto arreglo a sus niveles de intensidad. Las ms intensas se conservan y las menos intensas no. La intensidad es la que va asignndole significacin a nuestros actos, nos ayuda a interpretarlos aunque esta significacin no sea necesariamente positiva, pies en muchos casos es negativa (Galperin 1976). Como se ha sealado anteriormente, los contenidos subjetivos de nuestra actividad psquica estn organizados jerrquicamente de una manera singular, nica e irrepetible en cada individuo. Igualmente, obedeciendo a esta historicidad, los cambios cualitativos se explican por el desarrollo de algunas experiencias que al madurar los ocasionan. Por ejemplo, usualmente nosotros admiramos a los lderes paradigmticos y los emulamos, pero tambin
conocemos otros antiparadigmticos a quienes los evitamos. Esto significa que los primeros se aproximan a los valores que nosotros destacamos como deseables, en cambio los otros se apartan de ese perfil. Esta historicidad es otro de los conceptos que son compartidos por la Psicologa Interconductual y la Psicologa de la Actividad Psquica. Lo mismo sucede con la nocin de continuo para explicar la singularidad del comportamiento humano. Asimismo, ambas se muestran tambin como metateoras, es decir, se ubican por encima de los aportes parciales de las escuelas anteriores a las que las ubican dentro de las Psicologas precientficas, una etapa anterior a la actual cientfica. Este punto de vista no est en absoluto fuera de lugar porque a lo largo del presente texto hemos explicado los diversos procesos psquicos parciales recurriendo a los postulados de la Psicologa de la Actividad Psquica sin que exista colisin o dificultad en el intento. Ms bien ofrece muchsimas ventajas para hacerlo de un modo armnico, es decir, sin entrar en contradicciones con sus postulados. La historicidad tambin explica las nociones de personalidad asociadas a la Actividad Orientadora Investigativa, que constituye la propuesta ms audaz para comprender el comportamiento humano en su singular complejidad que lo caracteriza.
147
148
Captulo X ACTIVIDAD ORIENTADORA INVESTIGATIVA 10.1. LA ACTIVIDAD ORIENTADORA INVESTIGATIVA Esta nocin fue propuesta por Galperin (1976) para explicar la singular organizacin jerrquica. Es decir, cmo se encuentran constituidas nuestras representaciones subjetivas en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra condicin orgnica: Constitucin fsica, fisiologa, sexo, edad, necesidades; y sus representaciones subjetivas: motivaciones, expectativas, afectividad, conocimientos, frustraciones, conflictos, prejuicios, aprendizajes, supersticiones, etctera. A esto se aade el modo singular de insertarnos en el contexto social: Actividad a la que nos dedicamos, condicin socioeconmica, estado civil, dinmica familiar, relaciones laborales, creencias religiosas, polticas, ideolgicas, cultura, etctera. Como es de suponerse, en cada una de estas actividades o experiencias se produce un variado repertorio de representaciones cuya intensidad vara igualmente de una persona a otra. Por ejemplo, en relacin al estado de salud convendremos que hay personas saludables y otras que muestran precariedad. Las representaciones que les corresponden, en cada caso, sern necesariamente distintas, lo cual orientar, tambin, su comportamiento de un modo distinto. Otro ejemplo mucho ms abstracto y bastante subjetivo lo constituyen las ideologas polticas o las creencias religiosas. En este caso es posible encontrar a personas muy ingenuas y a otras bastante escpticas, lo cual se plantea en la paradoja de Chomsky: Por qu aprendemos con tan pocas evidencias? y por qu no aprendemos con tantas evidencias? En relacin a la primera parte, probablemente, las pocas evidencias son interpretadas con facilidad debido a que sus contenidos estn relacionados con las representaciones ms abundantes y jerrquicamente mejor logradas que conservamos en el continuo de nuestra actividad psquica. Por ejemplo, cuando escuchamos una
cancin que nos agrada y de inmediato reconocemos sus acordes, entonces nos anticiparnos a los acordes que habrn de sucederse. Otro ejemplo anlogo se da cuando leemos un texto y reconocemos al autor del mismo; cuya publicacin de sus entregas ms recientes es de nuestro inters. A este proceso que acabamos de describir se lo denomina, en general, comprensin lectora, dado que el lector antes de iniciar la lectura ya conoca los antecedentes de la misma, por lo tanto, su comprensin es mejor con respecto a otro lector que carece de las referencias que se han sealado (Galperin 1976). En el segundo caso estamos frente a una deficiencia en la comprensin lectora, en el contexto, o como fruto de la experiencia. Por ejemplo, una persona dogmtica, como consecuencia de su ingenuidad, est expuesta a incurrir en el mismo tipo de errores (como ocurre en los problemas en el aprendizaje) y a medida que se equivoca empezar a evitar este tipo de experiencias porque las interpretar como amenazantes. Entonces, se ver mucho ms limitado en sus aprendizajes y se habituar a comportamientos de evasin hasta convertirlo en un comportamiento marginal, como son las nociones de baja autoestima. 10.2. ORGANIZACIN JERRQUICA DE LA ACTIVIDAD PSQUICA Cada vez que organizamos una representacin subjetiva de cualquier experiencia en la que participamos, esta representacin no ser del todo nueva, pues en ella participan otras representaciones anteriores, anlogas a la experiencia actual. Desde un inicio se orientan en alguna direccin, de modo que cada acto que elaboramos como respuesta contiene elementos que conservamos en el continuo de la actividad psquica. Una vez que esta concluye conservamos las representaciones a travs de sucesivos aprendizajes que se van perfeccionando y que pueden ser gratificantes, en el caso de haber sido exitosas. Igualmente, cuando no se logra lo deseado o no se consigue resolver adecuadamente un problema, se asocian con experiencias punitivas o frustrantes.
149
150
Por ejemplo, en el caso de una lectura cualquiera, cuando el autor del texto es conocido, sabemos de qu se ocupa habitualmente, y compartimos sus motivaciones intelectuales, entonces tendremos mejor disposicin para leerlo, De otro lado, durante la lectura podremos confirmar muchas conjeturas que nos hayamos formulado, antes y durante el desarrollo de la misma. Al respecto, Mario Vargas Llosa acierta cuando expresa que la lectura es un acto de confidencia entre el autor y el lector. Esto se debe a la existencia de analogas en la organizacin jerrquica de la actividad psquica entre el autor y el lector. En este caso la comprensin lectora puede ser ptima porque ya no, solamente, puede interpretarse al autor por lo que dice explcitamente sino por lo que quiere decir (Gadamer 1995). Cuando no existe esta afinidad, la lectura se convierte en una actividad poco grata e implica un mayor esfuerzo en su comprensin y, probablemente, la comprensin de la lectura sea parcial e insuficiente. Sin duda, en estas condiciones la experiencia pueda resultar escasamente gratificante. Esto ocurre en todas y cada una de las actividades a las que nos dediquemos, estemos conscientes o no de ellas; adems, la actividad consciente ya est subordinada a la organizacin jerrquica de la actividad psquica. En el ejemplo anterior observamos que uno de los lectores mostrar una actividad consciente mejor elaborada que el otro; incluso, podramos afirmar que uno de ellos se encuentra mucho ms maduro que el otro en la actividad intelectual que cumplen. 10.3. PODEMOS PREVER EL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS Nos ha ocurrido con alguna frecuencia: prever el comportamiento de las personas a futuro, en determinadas experiencias y circunstancias. Desde luego, no podemos prever todo tipo de experiencias. Volviendo al ejemplo anterior diremos que es posible conocer las preferencias lectoras de, por lo menos, uno de
ellos, y podemos conocer las necesidades educativas especficas del segundo. Asimismo, es posible prever los prejuicios ideolgicos de las personas, al igual que los comportamientos dogmticos y las respuestas evasivas como consecuencia de estas. En suma, en cualquiera de los casos que hemos descrito la capacidad de prever se encuentra asociada al conocimiento que hemos logrado acerca de la organizacin jerrquica de la actividad psquica de nuestro observado. La capacidad de prever depender de cunto conozcamos a la persona observada, adems existir un margen de error en razn al contexto especfico y de acuerdo a la variacin de las contingencias especficas en las que observamos la experiencia como el estado afectivo de la persona. Entonces, estas predicciones se harn en condiciones regulares, y nos percataremos que la aproximacin se produce con arreglo al conocimiento y evaluacin de las condiciones especficas de la observacin. En nuestra vida cotidiana nos hemos dado cuenta que acertamos en algunas predicciones y erramos en otras. Las veces que acertamos deben producirse en condiciones muy anlogas a las experiencias habituales en las que observamos el comportamiento de las personas a quienes nuevamente observamos, por lo tanto, si las condiciones son muy similares a las anteriores, entonces la posibilidad de acertar en nuestras predicciones sern mayores. En cuanto a los errores en nuestras profecas se deben, sencillamente, al hecho e aventurarnos a hacerlas en condiciones distintas y contingencias que no les corresponden. Por lo tanto, nuestras predicciones al no incluirlas se alejarn de lo previsto. Ignorar las condiciones cambiantes del medio ambiente hace que nuestras predicciones no se cumplan. Un ejemplo cotidiano puede ser til para entender mejor lo que hemos sealado: Si conocemos a una persona que le agrada comer helados de vainilla, nuestras predicciones con respecto a sus gustos por los helados de este sabor, en pocas de calor y en determinadas horas del da, sern acertadas. Entonces, con toda seguridad esa persona aceptar que le invitemos helados de vainilla. Pero
151
152
si las condiciones varan en pocas de invierno, a una hora inadecuada, o cuando esa persona haya comido poco antes abundante helado, ser muy difcil que acertemos en nuestra prediccin. Por su puesto, si desconocemos esta ltima informacin nos parecer extrao que no acepte comer helados. Anlogamente al ejemplo anterior, puede acontecer que nos equivoquemos en nuestros pronsticos cada vez que ignoremos las variaciones producidas, tanto en el contexto como en los estados internos de las personas: Sus necesidades, su fisiologa, su afectividad, etctera. 10.4. MODIFICACIONES CON ARREGLO A LOS PROCESOS MADURACIONALES Nuestro organismo experimenta cambios que, por ser graduales y cotidianos, no nos percatamos de ellos. Con el paso de los aos nuestra fisiologa ya no ser la misma, por lo tanto, las representaciones subjetivas con respecto a nuestro organismo tambin variarn, aunque estos ltimos cambios sern son mucho ms lentos. Lo mismo ocurrir con los procesos maduracionales a los que estamos expuestos. La vitalidad de las personas vara al igual que su fisiologa, y lo mismo ocurre con la maduracin neurofuncional y psquica. En relacin a estos ltimos diremos que cuando nios las personas pueden acceder a determinado tipo de comunicacin, pero en la medida que vayan pasando a otras etapas evolutivas es posible que los mensajes anteriores les resulten insulsos o demasiado triviales; por lo tanto, buscarn otro tipo de informacin ms consistente. Esto es totalmente natural que ocurra, lo extrao sera que estos cambios no se produjeran en el tiempo previsto, los retrasos madurativos se producen por diversas carencias, desde las materiales hasta las afectivas y, sobre todo, debido a carencias culturales, falta de informacin, precariedad en las condiciones de vida, etctera.
Desde luego, la organizacin jerrquica de la actividad psquica que regula nuestra actividad orientadora investigativa se actualiza permanentemente de acuerdo a las condiciones de vida que experimentemos, por lo tanto, no es rgida, es ms bien plstica y susceptible de modificaciones. Esto se puede confirmar en la vida diaria con nuestras amistades y familiares a quienes conocemos a lo largo de varios aos, y podremos confirmar cambios si es que la calidad de vida ha variado, y permanencia si es que esta no ha sufrido alteracin significativa. Esta propuesta terica presentada por Galperin (1976) es bastante consistente para explicar el comportamiento humano, y es compartida por Ortiz (1992, 1998, 2005). De modo que, explicar la personalidad desde un punto de vista sistmico es totalmente compatible con las nociones de la Actividad Orientadora Investigativa. Se entiende por investigativa cuando podemos prever el comportamiento de una persona en una experiencia completamente nueva, a partir del conocimiento que disponemos de sus respuestas ante experiencias anlogas, aunque no sean idnticas. Las experiencias que vivimos ocurren dentro de un continuo espacio-temporal, en ese sentido son irrepetibles e irrevocables; toda experiencia se inserta dentro de este continuo donde encontramos analogas que nos dan la impresin de repetirse. Desde luego, esta repitencia puede parecer real para un observador poco entrenado, pero si las examinamos con ms detenimiento nos percataremos que no se repiten exactamente en ningn caso. 10.5. DOGMATISMOS, PREJUICIOS, SUPERSTICIONES Y CONFRONTACIONES IDEOLGICAS No existe seguridad de establecer diferencias entre ellos, pues en muchos casos los tenemos confundidos sin poder establecer una distancia y diferencias entre ellos. Es por eso que la lnea divisoria entre las teoras cientficas y las ideologas son slo evidentes para quienes tienen algn entrenamiento en este tipo de actividades. Para la mayor
153
154
parte de personas la lnea divisoria es imperceptible; esto ha ocurrido a lo largo de la historia, no solo de la Psicologa sino tambin en la historia de la humanidad. Basta leer las biografas de Coprnico, Galileo, Darwin, Sechenov, Skinner, Piaget, Freud, Popper y muchos otros, para percatarnos de este hecho y darnos cuenta de algo que resulta muy evidente: La especie humana, en general, es poco orientada hacia el conocimiento, en muchos casos es bastante refractaria, ms bien se orienta hacia la prctica utilitaria aunque esta sea racionalmente aberrante (Hemleben, 1985). Esto es lo que ha ocurrido en el desarrollo de la Psicologa como ciencia. En este caso, la teora que nos ocupa ha encontrado mltiples resistencias ideolgicas, aunque epistmicamente es mucho ms consistente que las dems, lo cual ha sido motivo de irritacin para sus crticos que, ingenuamente, la cuestionan por su raigambre monista materialista. Ellos no toman en cuenta que dicho monismo se inici con los filsofos presocrticos, entre los que destacan ntidamente, Jenfanes, Anaximandro y Parmnides. Desde aquella poca hasta nuestros das han transcurrido aproximadamente tres mil aos, sin embargo, los crticos de la Psicologa de la Actividad Psquica la censuran por su procedencia como si sus autores hubieran elegido la nacionalidad sovitica y, sobre todo la poca en que vivieron. En realidad, ni siquiera esos crticos eligieron la nacionalidad que tienen y mucho menos la poca en la que viven, por lo tanto sera absurdo censurarlos por hechos fortuitos. Lo censurable es su miopa y necedad en el tratamiento a las teoras. Censurar tres mil aos de filosofa por acontecimientos que ocuparon apenas doscientos aos es del todo desproporcionado. Es como si no usramos la carretera transocenica de 3,000 Km. porque pasa por un tramo de 200 Km. sin asfaltar o con percances por causas climticas. Sin embargo, esto que parece absurdo, lamentablemente se produce a diario y, es ms, con toda seguridad este litigio nos sobrevivir. El proyecto de
sociedad marxista es pues no solo defectuoso, es metafsico ya que parte de una concepcin errnea de la condicin humana, defecto que comparte con las diversas religiones hasta hoy vigentes. Esto no involucra a la filosofa monista materialista que sustenta la teora que estamos exponiendo. Si embargo, que esto ocurra con personas ajenas a la actividad intelectual es completamente comprensible, pero que ocurra en una comunidad de individuos que se reclaman acadmicos profesionales y que dedican dcadas de su vida a esta actividad, realmente, llama la atencin, pues habra que buscar explicaciones en estudios sociolgicos y no dentro de una discusin terica. En consecuencia, los problemas en el aprendizaje son mucho ms comunes de los que uno puede imaginar; la realidad supera a la imaginacin y la fantasa. A los tericos marxistas del siglo XIX, no se les puede exigir que tengan conocimiento de las herramientas intelectuales que disponemos actualmente, tampoco a las personas ajenas a la actividad acadmica, pues ellos tienen atenuantes. Pero, esta misma indulgencia no puede practicarse con quienes trabajamos actualmente en la actividad intelectual, porque nosotros tenemos la obligacin de reducir nuestras ingenuidades y no hacer ostentacin pblica de ellas, sin ningn pudor. Adems, se sabe de la inmensa distancia que media entre la actividad poltica y la acadmica. La primera se encuentra asociada con los proyectos de la sociedad y esta, a su vez, con el tipo de reivindicaciones que la poblacin desea; ni siquiera con las que necesita. La actividad acadmica se funda en el perfeccionamiento del conocimiento, la investigacin y el desarrollo de la ciencia. No puede ni deben mezclarse estas dos actividades porque son distintas. Rorty (1994), considera infortunados a quienes intentan trasladar, aplicar o hacer analogas entre la filosofa y la poltica, pues mientras la primera es una actividad intelectual para atender necesidades especficas de conocimiento, generalmente, individual del intelectual, la
155
156
otra es una actividad que pretende ser prctica para atender necesidades colectivas de una poblacin heterognea. Heidegger (1960) igualmente, encuentra diferencias, incluso dentro de la actividad intelectual. El cientfico generalmente se orienta de un modo utilitario, que se expresa en el desarrollo de una tecnologa, en cambio el filsofo se orienta al conocimiento en general sin proponerse un fin utilitario inmediato.
Captulo XI EDUCACIN Y PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 11.1. IMPACTO DE LOS PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE EN EL PER Nuestra sociedad es una de las ms heterogneas de Amrica Latina considerando que la mayor parte de sus miembros se encuentran en condiciones de vida bastante precarias, y que son muy pocos los sectores que han logrado acceder a una calidad de vida que les permita atender decorosamente sus necesidades bsicas. Esta precariedad, impone mltiples limitaciones tanto en la crianza como en la educacin de los nios. Analizar el contexto de dnde provienen nuestros alumnos es una de las primeras tareas que impone la docencia, pues de este modo es `posible tener una idea aproximada de ellos. En la escuela primaria e inicial este aspecto se encuentra muy bien considerado, en cambio en la secundaria y en la enseanzas superior se ha reducido drsticamente, pues no existe la tutora necesaria para hacer las intervenciones psicopedaggicas requeridas y atender oportunamente los problemas en el aprendizaje (Carretero, 2004). Existen algunos elementos dispersos e insuficientes que nos dan cuenta de la gravedad de muchos de estos problemas. Por ejemplo, son conocidas expresiones como estas: Mal alumno peor familia, alumnos con problemas, familias con ms problemas, etctera. Esto indica que los problemas en el aprendizaje no son hechos fortuitos y espordicos, sino que son un fragmento de un mal acomodo que involucra, en muchos casos, a varias generaciones anteriores, y si no son atendidas oportunamente persistirn en las futuras generaciones (Carretero, 2004). Para atender adecuadamente tales problemas no son suficientes las intervenciones psicopedaggicas que ensaya el profesor en el aula porque esto requiere de un trabajo de tutora que preste el acompaamiento necesario en cada
157
158
caso, de modo que involucre la participacin de otros servicios y de los padres de familia. Por qu la tutora no cumple esta funcin? Aqu existen carencias como la falta de ambientes apropiados, la insuficiente participacin de los servicios pblicos, la precariedad material y cultural de muchos padres, etctera. (Carretero, 2004). Pero tambin existen otras carencias que es necesario sealar: ptima formacin profesional del docente, la no formacin tutorial y la presencia del psiclogo educacional en los planteles. Esta ltima es una necesidad apremiante, no solo para la atencin remedial de dichos problemas, sino para la accin preventiva que suele ser ms eficaz que la intervencin psicoteraputica o tratamiento cuando el problema ya se ha producido o se advierte su presencia en varias generaciones anteriores. 11.2. LOS CRITERIOS DE NORMALIDAD Al interior de las instituciones educativas se hace uso indiscriminado del trmino normalidad cuando nos referimos a lo cotidiano y a lo frecuente. Sin embargo, este empleo est circunscrito al criterio estadstico que es uno de los ms defectuosos para definir la normalidad, pues existen muchos otros criterios como el mdico, el psicolgico, el neurolgico, etctera. Este empleo defectuoso ha llevado a hacer sobregeneralizaciones y, finalmente, a vulgarizarlo; en estas condiciones su uso nos induce muchas veces al error, incluso oficialmente se hace mal uso de este trmino. Es as que usualmente leemos avisos dispuestos por direcciones y altas autoridades anunciando perodos de matrcula normal y extempornea, a imagen y semejanza de las tarifas de los microbuseros que anuncian pasajes normales y otros para los das feriados. Esta vulgaridad en los transportistas es justificable porque, probablemente, carecen de una formacin acadmica, pero resulta inadmisible en los avisos de las instituciones supuestamente educativas y, presuntamente, superiores. Lo ms apropiado sera publicar: matrcula regular y matrcula extempornea. Lo anterior, es una muestra que los problemas en el aprendizaje no solo se observan en los alumnos, involucran
tambin a otros estamentos, incluso en los estamentos normativos. Por eso es mejor estar conscientes de nuestras deficiencias, de ese modo estaremos dispuestos a repararlas; de lo contrario, si las ignoramos continuarn y, con toda seguridad, se las impondremos a los dems, como ya ha ocurrido durante muchas generaciones. Las nociones de normalidad estn asociadas a ciertos perfiles, necesariamente, perfeccionables del comportamiento humano, deseables y hacia los cuales se orientan o debieran orientarse las personas que participamos en el quehacer educativo. Desde luego, esta aproximacin ser posible en la medida que descubramos perfiles accesibles y los medios honrados de alcanzarlos. En buena cuenta cumplen la funcin de estados ideales que no los alcanzaremos completamente pero, en el intento, nos iremos perfeccionando gradualmente. Tales perfiles no son los mismos para todas las personas que interactan cotidianamente en diferentes contextos diferentes. El ms prximo es el familiar, luego las instituciones laborales o acadmicas, las sociales, etctera. En cada una de ellas desempeamos diversos roles, y de acuerdo con ellos, podemos integrarnos mejor en algunos y en otros no; adems, es posible que nuestro repertorio de habilidades vare en cada uno de ellos. Por esto es preferible referirnos como supuestos normales a las personas que, aparentemente, se aproximan a los perfiles deseados en los diversos contextos; lo cual no nos garantiza que conserven intacta esta condicin cuando interacten en esos ambientes. 11.3. LOS PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE Lo anterior nos muestra que los problemas en el aprendizaje son muchos ms de los que suponemos, y que nos percatamos de estos en la medida que nos incorporemos a determinadas actividades donde el perfil deseado del comportamiento humano sea ms exigente. En efecto, hay ambientes donde la exigencia es mayor o menor. Por ejemplo, cuando nos desplazamos en un vehculo de
159
160
transporte pblico y compartimos el viaje con personas de diversa condicin no encontramos mayores exigencias, pero al llegar a nuestro centro de estudios o trabajo encontramos que las exigencias acadmicas o laborales son mayores (Marchesi, 2004). Esto quiere decir que nuestras competencias varan de acuerdo a las experiencias cotidianas a las que nos exponemos, pues en cada una de ellas encontramos situaciones que requieren ser interpretadas adecuadamente para elaborar respuestas acertadas que, en algunos casos, sern rpidamente resueltas y, en otros, no. Estas experiencias las vivimos todos los das y observamos que, de acuerdo a las exigencias a las que nos exponemos, recibimos aprobacin o castigo. Cuando tenemos la seguridad que nuestras respuestas son acertadas nos sentimos seguros de una integracin adecuada, pero cuando no estamos seguros que nuestras respuestas son adecuadas generamos estados de ansiedad que nos distraen y a una mayor cantidad de errores. Por esta razn solemos adoptar mltiples formas de comportamientos evasivos. Esto se observa con bastante claridad en la ubicacin que eligen los alumnos para sentarse en el aula. Unos se protegen anticipadamente de las interferencias que pudieran ocasionarle sus compaeros poco atentos, otros buscan proteccin en los grupos denominados de riesgo, y los restantes, tal vez, adopten estrategias de evitacin similares, amparndose en el anonimato, etctera. En esta breve descripcin se advierte ya la presencia de alumnos, supuestos normales, y quienes muestran indicadores de problemas en el aprendizaje (Marchesi, 2004). Es preferible definir este tipo de comportamientos como problemas en el aprendizaje, puesto que involucran actividades bastante especficas, como el aprendizaje de la lectura, la escritura, el clculo matemtico, las habilidades motrices especficas, etctera. En cualquiera de estos casos es necesario examinar si este tipo de comportamientos se asocian a problemas orgnicos o de salud como son las:
enfermedades, baja visin, hipoacusia, etctera, a fin de atenderlos adecuadamente mediante derivaciones oportunas a otro tipo de servicios especializados (Furth, 1981). Afortunadamente, los casos con implicancias orgnicas son pocos. De acuerdo con Condemarn (1984) un 15% de estos casos se encuentran comprendidos dentro de ellos. 1984). Esto supone que el 85% restante se deben a carencias de estimulacin durante los primeros aos de vida, dinmica familiar disfuncional, o precariedad en la atencin de sus necesidades bsicas, lo cuales han influido en la adquisicin de aprendizajes defectuosos. Cada uno de estos problemas en el aprendizaje limita la inclusin de los alumnos en aquellos contextos donde la exigencia de habilidades muestren sus falencias, entonces generan estados de ansiedad que se pueden observar con ms frecuencia a partir de comportamientos evasivos, actos de indisciplina, etctera. Todo estado de ansiedad igualmente atenta contra la organizacin de un adecuado autoconcepto y autoestima. Asimismo, la minusvala se identifica muchas veces con las estrategias de evasin, comportamientos agresivos, etctera. (Marchesi, 2000). En realidad, la agresividad es una forma a menudo eficaz de protegerse contra los estados de ansiedad a los que estn expuestos. Lamentablemente estos problemas en el aprendizaje no fueron atendidos oportunamente, por eso han persistido a lo largo de las diversas etapas evolutivas y en la vida personal de los sujetos. Por ejemplo, la escasa comprensin lectora ha consolidado el crculo vicioso de la ausencia de hbitos de lectura en la poblacin. Asimismo, la proliferacin de los diarios denominados chicha y la existencia de programas televisivos que atentan contra la cultura y el decoro son muestras suficientes de la evidente presencia de problemas en el aprendizaje que han persistido a lo largo de la vida de muchas personas (Marchesi, 2004) que los sostienen comprndolos y sintonizndolos. Esto es una muestra evidente de la ineficiencia de las instituciones educativas que debieron atenderlos
161
162
oportunamente y que, al no encontrar instituciones capaces de atender estos problemas, generaron diversas formas de minusvala en sus comportamientos: laboral, personal y ciudadano. Esto es una gran responsabilidad para los padres de familia que deben elegir una institucin educativa adecuada para sus hijos, aunque en muchos casos esa posibilidad de elegir sea escasa o nula. 11.4. LA DINMICA FAMILIAR Machismo, dependencia, afectividad y hormonas. Pareciera ser que estos elementos son los que renen a las personas en torno a la mayor parte de las familias (Llanos, 2008). Pueda que el orden sea inverso o distinto pero cada uno de ellos se encuentra presente en distintas proporciones; de esto depende en gran medida la dinmica familiar y el trato entre sus miembros, por lo menos el trato cotidiano que genera ambientes apropiados o de precariedad. Se dice que las familias exitosas se parecen en algo, en cambio las infortunadas, cada una es lo que es a su modo. Quizs en las famitas exitosas exista un equilibrio en la presencia de estos elementos, o por lo menos, se haya reducido el impacto del machismo y la dependencia que erosionan esta dinmica y terminan corroyendo la afectividad de sus miembros. En cambio, para las familias infortunadas debe ser muy dificultoso equilibrarlas. El machismo es ms severo en los ambientes donde las condiciones de vida son ms precarias. En esos casos la dependencia de unos con respecto a otros hace propicio el ambiente en el cual el machismo se ensaa con los miembros de la familia y comunidad. En la medida que la dependencia es menor y se logra ciertos niveles de autonoma, el machismo se reduce drsticamente, por eso es necesario revertir esta nefasta tendencia mediante la promocin de la mujer, a fin de alentarla para que logre la autonoma a la que tiene derecho. De este modo podr orientarse con relativa autonoma y establecer relaciones parentales en mejores condiciones.
El machismo es, a su vez, uno de los mltiples problemas en el aprendizaje ms generalizado que termina por reproducir los prejuicios de la dominacin y dependencia femenina con respecto a los varones y reduce an ms los espacios en los que la mujer puede y debe tener xito laboral, intelectual y personal. El sistema educativo no ha previsto un tratamiento eficaz para combatirlo, la falta de oportunidades de desarrollo que se advierte en nuestra sociedad no lo permite, pero esta tendencia se revertir en la medida que les demos igualdad de oportunidades para ambos sexos. Es necesario que las instituciones educativas incluyan programas ms agresivos para reducir la nefasta tendencia de este prejuicio, porque slo as ser posible revertirlo. En estas condiciones, la afectividad que reuni a los primeros miembros de la familia se encontrar menos expuesta a una amenaza constante. Tal vez, sea esta dependencia la que ms influya en la decisin de tener nios y, en muchos casos, ser la falta de previsin de muchos padres, hecho que se viene repitiendo en varias generaciones, donde abundan muchos otros problemas en el aprendizaje. De este modo, antes de nacer, los nios ya tienen un vasto repertorio de problemas, no solo en relacin al aprendizaje de los adultos que los esperan sino, tambin, en las estructuras que no han sido modificados por la influencia de los anteriores. En realidad, entre ambos problemas existen relaciones de interdependencia, sin embargo, se comprender que para atender unos se requiere de la solucin de los anteriores. Los problemas estructurales se resolvern cuando los miembros de las instituciones que la componen adquieran la capacidad necesaria para ordenarlas adecuadamente. Pero, las instituciones no podrn modificarse espontneamente, porque son sus miembros los que tienen que cambiarlas. Tampoco las cosas se resolvern con bendiciones ni maldiciones, pues ya tenemos bastante experiencia sobre esto. Ni ha de ser una condena que llevaremos en el alma hasta la muerte. Estas deficiencias se producen por nuestra negligencia, ineptitud y grandsima
163
164
incompetencia, por lo tanto, para superarlas necesarias instituciones educativas eficientes.
sern
11.5. LOS PROCESOS MADURACIONALES La calidad de vida y la dinmica familiar donde viven los nios son los que determinan un desarrollo adecuado y la madurez correspondiente en cada etapa evolutiva. Existen ambientes confortables donde los nios encuentran las condiciones de vida apropiadas pero lo confortable no se refiere slo a lo material o lo econmico, se refiere sobre todo a la calidez afectiva. En muchos hogares modestos existen la calidez necesaria para que los nios adquieran la seguridad que les permita adquirir aprendizajes y escolarizados a fin de obtener un buen acomodo a los diversos contextos donde se encuentren (Palacios, 1999). La falta de seguridad es generadora de una serie de problemas en el aprendizaje de un nio, como es el caso de la ausencia de autonoma, la cual impide el desarrollo requerido dentro de experiencias gratificantes que deben ayudarlo a alcanzar la madurez necesaria para cuando inicie su vida escolar. Se entiende por madurez a la capacidad funcional, neuronal, afectiva y social que adquiere el individuo para elaborar respuestas adecuadas y oportunas en las experiencias en las que participe. La mayor parte de los problemas en el aprendizaje que se encuentran en la escolaridad temprana tienen este origen: la precariedad en la dinmica familiar, que se expresa en permanentes conflictos, y el maltrato entre sus miembros, donde los nios en su condicin de dependencia son objeto de mayor rigor. Incorporar a los padres al proceso educativo de sus hijos es una de las tareas ms factibles y de mayor necesidad para las instituciones educativas (Rotondo, 1977). Pero hay otra tarea mucho ms urgente y ms dificultosa: incorporar a los padres en el tratamiento de los problemas en el aprendizaje de sus hijos. Los nios no generan espontneamente problemas en el aprendizaje, son los adultos quienes les imponen los suyos, por eso resulta una tarea ms ardua el tratamiento. Si los adultos llegaran a
entender esta realidad sera un logro inmenso ya que podra iniciarse el tratamiento que, generalmente, consisten en ir reduciendo los factores que generaron tales problemas. Esto implica el mejoramiento de la dinmica familiar, la participacin de los padres en la supervisin de las tareas escolares, el debido acompaamiento tutorial, y la asistencia de los servicios de salud, etctera. (Condemarn, 1984) En consecuencia, la participacin de los padres de familia es fundamental, pues son los primeros maestros de sus hijos; y es en la familia donde adquieren los aprendizajes tempranos y es en torno a ellos que se adquieren todos los restantes. En ese aspecto la autoridad paterna es insustituible, cuando los nios aprenden a reconocer esta autoridad les resulta ms sencillo aceptar la autoridad del profesor; la falta de autoridad paterna genera un ambiente de anarqua que el nio la traslada a la escuela (Palacios, 1999). Tal vez esta falta de autoridad paterna es uno de los problemas ms recurrentes en nios con problemas en el aprendizaje; ocurre cuando los padres no asumen sus responsabilidades y, permanentemente, improvisan a ser padres pues no se haban propuesto serlo. Esto no solo ocurre con los primognitos que parecieran estar mucho ms expuestos, esta falta de autoridad muchas veces involucra a todos los hermanos, y muchas veces esta se reproduce por varias generaciones (Palacios, 1997). Hemos revisado algunos de los mltiples problemas en el aprendizaje pero quedan muchos otros como los problemas en la comprensin lectora, el clculo lgico matemtico, la baja autoestima, la agresividad, el estrs, la indisciplina, el pandillaje, etctera que, a su vez, derivan en otros como la drogadiccin y la delincuencia. Pero existe el convencimiento que si se atendieran adecuadamente por lo menos los que se han sealado, la mayor parte de estos ltimos estaran resueltos en gran medida y los problemas que subsistan seran muchsimo menos de los que encontramos actualmente y podran atenderse en mejores condiciones.
165
166
11.6. PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMTICAS Algo similar ocurre en el aprendizaje de las matemticas y la comprensin lectora de textos donde los procesos metacognitivos resultaron insuficientes. El aprendizaje de las matemticas debe iniciarse con el conocimiento de las magnitudes porque todo lo que existe, en general, tiene dimensiones, longitud, volumen, peso, etctera. Conocindose las magnitudes es posible hacer comparaciones: Ms grande, ms pequeo, ms pesado, ms liviano, anterior, posterior, etctera. Incorporadas estas nociones quedara por descubrir cunto ms liviano, cunto ms pesado, cunto ms cercano o lejano, etctera. En las condiciones descritas es posible que el nio se interese por el conocimiento de las medidas espaciales, temporales, de peso, etctera. Aprender, igualmente, a discriminar escalas de medicin mucho ms especficas para diversos tipos de magnitudes como por ejemplo: el tiempo se mide en horas, minutos, segundos, etctera, pero tambin se mide en das, semanas, meses, aos, etctera. Lo mismo ocurre con la longitud, el peso, etctera. Una vez que el nio est informado de estas formas de medicin, le ser ms sencillo hacer seriaciones que es uno de los fundamentos de las matemticas, igualmente estar dispuesto a efectuar comparaciones mediante el uso, no solo de las medidas, sino tambin de las asociaciones que pueden incluir dos o ms magnitudes y, cada una de ellas, con sus respectivas medidas. Cuanto mayor sea la familiaridad con este tipo de comparaciones mayor ser su disposicin por el aprendizaje de las matemticas, cuanto menor sea su aproximacin a este tipo de comparaciones mayor ser la dificultad por entender la necesidad e importancia del aprendizaje de las matemticas. Esto explica en gran medida la presencia de este tipo de problemas en el aprendizaje. Los nios que acompaan a sus padres en el comercio ambulatorio aprenden precozmente a dar vuelto a sus clientes y estn
muy bien aprestados para las matemticas, sin embargo, tienen severos problemas para la socializacin y autoestima por encontrarse en ambientes adversos. 11.7. PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES HETEROSEXUALES Debido a nuestra condicin de sociedad en vas de desarrollo u otros eufemismos que usamos para describir nuestro subdesarrollo, o ms bien, nuestro mal acomodo en el contexto internacional, hoy globalizado, las oportunidades no son las mismas para la mayora de sus miembros. Pues bien, en este contexto, las mujeres han sido desplazadas usando como argumento el machismo. Sin embargo, este fenmeno es mucho menor en otras sociedades donde existen mejores oportunidades para ambos sexos. Basta conocer otras sociedades vecinas para darnos cuenta de la presencia de este fenmeno, que es mucho ms claro y diferenciado en sociedades ms desarrolladas como las asiticas y europeas, aunque vale precisar que el machismo es mayor en las sociedades ms primitivas. Es este contexto observamos que la religiosidad marcha junto al machismo, pues no hay diosas mujeres. Esto es un indicador del estado de desarrollo que han alcanzado las sociedades, no solo en la economa, tambin en la cultura y, sobre todo, en sus instituciones, la tica, etctera. La sexualidad es una de las caractersticas de todas las especies, tanto inferiores como superiores, y en particular en la especie humana que se orienta de una manera ms singular a partir de la afectividad, los valores, la cultura y la familia. En este contexto se requiere de una orientacin que, lamentablemente, las instituciones educativas no estn en condiciones de proporcionarlas, por lo tanto, es aqu donde la tutora se hace mucho ms necesaria. Tengamos presente que la orientacin que reciben actualmente los alumnos no solo es defectuosa, sino muchas veces inexistente, por esto es necesario conocer un poco ms sobre la condicin humana, en tanto su naturaleza
167
168
se organiza segn sea la actividad a la que se dedican las personas. Esto, a su vez, depende e las instituciones educativas que los padres han elegido para sus hijos. Sabiendo que el comportamiento heterosexual orienta la vida sexual futura de los individuos es necesario conocer las nociones acerca del dimorfismo sexual cerebral donde se reconoce la existencia de diferencias morfolgicas, fisiolgicas y funcionales en los cerebros macho y hembra. La especie humana no es ajena a este dimorfismo, por eso nuestra lgica tanto masculina como femenina son distintas, pero esto no quiere decir que el machismo tenga algn fundamento cientfico, simplemente significa que, a pesar de estas diferencias, es necesario reconocer la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Slo en la medida que respetemos estos derechos para ambos sexos, estaremos propiciando que las mujeres tengan acceso a todas las actividades que antes eran tpicamente masculinas y que las mujeres entiendan que la nica profesin deseable no es el de amas de casa que el machismo les ha impuesto. Cuando las mujeres logren una mayor autonoma, el machismo se ir reduciendo gradualmente y la dinmica familiar ofrecer una mejor orientacin sexual a sus miembros. Por eso es necesario que las instituciones educativas colaboren activamente para reducir el impacto del machismo en las familias, en las instituciones y en la sociedad. Asimismo, es necesario que en los distintos rganos de gobierno se propicie una mayor participacin de las mujeres, a fin de servir de ejemplo para las dems mujeres de nuestra sociedad. 11.8. PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE TRANSCULTURAL Este tipo de problemas se producen con las migraciones, tanto internas como externas, las cuales estn condicionadas por la economa, la falta de oportunidades de estudios o de trabajo, y ocasionan cambios en la cultura, en las costumbres, en el lenguaje, etctera. De otro lado, la globalizacin ha hecho que el problema transcultural se
haga ms frecuente. En nuestra sociedad el fenmeno migratorio es muy frecuente, y cada experiencia de este tipo comporta necesariamente desarraigo y la necesidad de incorporar un repertorio distinto de aprendizajes que no se producen con la rapidez que se requiere, ocasionando problemas en el aprendizaje que dificulta el buen acomodo de la persona al nuevo contexto. Este es un fenmeno mundial, sobre todo con el desarrollo de la tcnica, las vas y los medios de comunicacin, la economa, etctera. La educacin debiera considerar con ms seriedad este fenmeno, sobre todo, a partir de las adaptaciones curriculares que se requieran. Igualmente, los profesores que trabajan en zonas rurales debieran aprender las lenguas nativas para facilitar su tarea educativa. Como este es un fenmeno muy complejo y diverso no se puede organizar programas generales en el tratamiento de cada caso, pues este es singular. Sin ir muy lejos, quienes estamos compartiendo esta experiencia constituimos un ejemplo de esta diversidad; lo mismo ocurre con nuestros alumnos con quienes laboramos a diario. Ms bien, a partir del aporte de nuestras experiencias cotidianas podemos tomar mejores decisiones para atender a la diversidad, promocionando a los participantes y procurando su integracin personal, laboral, acadmica, ciudadana y social. Esta no es una tarea sencilla, pues involucra diversas formas de vida, actividades productivas a las que se dedican los padres, costumbres y culturas diversas. Adems, no se garantiza un buen acomodo al nuevo contexto social al que se integra, pues en las ciudades existen no solo oportunidades, tambin hay amenazas que son mucho ms reales que las posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, toda migracin expone a sus miembros a situaciones no previstas y completamente extraas. En estas condiciones el alumno migrante se encuentra perplejo ante los nuevos acontecimientos que
169
170
deber enfrentar, y muy pronto tomar consciencia de su marginalidad, de su ambiente y de una realidad heterognea, a veces amenazante, que no le ofrece posibilidades para su adaptacin, que casi siempre es un proceso frustrante.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ANOJIN, P. (1984) BERTALANFY, L. (1991) Filosofa y psicologa de ciencia. Mxico: Grijalbo. la
Teora general de los sistemas. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Lecturas de psicologa del pensamiento: solucin de problemas y desarrollo cognitivo. Madrid: Alianza. Pedagoga de la escolaridad. Madrid: Santillana. Constructivismo y educacin. Buenos Aires: Aique. Construir y ensear las ciencias sociales y la historia. Buenos Aires: Aique. Introduccin a la psicologa cognitiva. Buenos Aires: Aique. Qu es el constructivismo? Signo educativo Ao 8, N 83. Psicologa del Madrid: Alianza. pensamiento.
CARRETERO, M. (1984)
CARRETERO, M. (1989) CARRETERO, M. (1993) CARRETERO, M. (1997)
CARRETERO, M. (1997) CARRETERO, M. (1999) CARRETERO, M. (2004)
CONDEMARN, M. et al (1984) Madurez Escolar. Santiago: Andrs Bello. FOUCAULT, M. (1976) Las palabras y Mxico: Siglo XX las cosas.
171
172
FROLOV, Y. (1977) FURTH, H. (1981)
La actividad cerebral. Buenos Aires: Psiqu. Pensamiento sin lenguaje: implicancias psicolgicas de la sordera. Madrid: Marova. El giro hermenutico. Madrid: Ctedra Introduccin a la psicologa. Buenos Aires: Pablo del Ro. Sendas perdidas. Buenos Aires. Losada. Galileo. Barcelona:
MARCHESI, A. (2004)
Qu ser de nosotros, los malos alumnos? Madrid: Alianza. Principios de psicologa. Lima: Ipenza. De qu se ocupa la psicologa? Lima: San Marcos. Procesos del aprendizaje. Lima: San Marcos. La dialctica en Mxico: Grijalbo. psicologa.
MARTEL, H. (1997) MARTEL, H. (2006) MARTEL, H. (2008) MERANI, A. (1968) MERANI, A (1989) MITROFAN, A. (1964)
GADAMER, H. (1996) GALPERN, Y. (1976) HEIDEGGER, M. (1960) HEMLEBEN, J. (1985) Salvat. LEONTIEV, A. (1978)
Historia crtica de la psicologa. Mxico: Grijalbo. Dialctica de pensamiento. Platina. las formas de Buenos Aires.
Actividad, conciencia y personalidad. Buenos Aires: Ciencias del Hombre. Estructura del hombre. Buenos Aires: Slaba. El cerebro en accin. Barcelona: Fontanella. El papel del lenguaje en el desarrollo de la conducta. Lima: UNMSM. Neuropsicologa de la memoria. Madrid: Blume. Calidad de la enseanza en tiempos de cambio. Madrid: Alianza.
LRTORA, A. (1974) LURIA, A. (1974) LURIA, A. (1979)
MOSTERIN. S. (1999) ORTIZ, P. (1992) PALACIOS, J. (1997)
Epistemologa y racionalidad. Lima: Fondo Editorial UPIGV. El sistema de la personalidad. Lima: Orin. La educacin escolar: crticas y alternativas. Mxico: Fontamara. La educacin del siglo XX. Caracas: Laboratorio Educativo. Desarrollo psicolgico y educacin. Madrid: Alianza. Los reflejos condicionados. Madrid: Pea Lillo.
LURIA, A. (1980) MARCHESI, A. (2000)
PALACIOS, J. (1997) PALACIOS, J. (1999) PAVLOV, I. (1978)
173
174
WERTSCH, J. (1988) PAVLOV, I. (1982) Actividad nerviosa superior. Barcelona: Fontanella. PINILLOS, J. (1979) Principios de psicologa. Madrid: Alianza. PLATONOV, K. (1978) POPPER, K. (1997) POPPER, K. (1998) RORTY, R. (1994) Psicologa recreativa. Montevideo: Pueblos Unidos. El cuerpo y la mente. Buenos Aires: Paids. Bsqueda sin trmino. Esperanza o conocimiento? Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Terapia familiar. Lima: UNMSM. Principios de psicologa. Mxico: Grijalbo. tica para Amador. Barcelona: Ariel. Psicologa Grijalbo. general. Mxico:
Vigotsky y la formacin de la mente. Barcelona: Paids.
ROTONDO, H. (1977) RUBINSTEIN, L. (1971) SAVATER, F. (2000) SMIRNOV, S. (1968) VIGOTSKY, L. (1974). VIGOTSKY, L. (1976)
Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Plyade. Desarrollo de los procesos psquicos superiores. Buenos Aires: Plyade. La evolucin psicolgica nio. Mxico: Grijalbo. del
WALLN, H. (1982)
175
176
En la breve historia de nuestra psicologa peruana no existen antecedentes sobre la publicacin de un libro universitario que aborde la temtica de la actividad psquica. Por tanto, el hecho que se escriba, especficamente sobre este tpico, constituye un acontecimiento muy significativo. En general, cuando se abordan los enfoques tericos o sistemas que contienen las distintas miradas posibles sobre el comportamiento y la mente humanas, estas nos remiten al estructuralismo, al funcionalismo, al psicoanlisis, al conductismo, al interconductismo, al gestaltismo, al cognitivismo y al humanismo. Rara vez alguien se ocupa de la actividad psquica, entendida como una psicologa cuyos antecedentes tericos se remontan a la reflexologa.
177
178
También podría gustarte
- Introducción a la psicología generalDe EverandIntroducción a la psicología generalCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (16)
- Aportaciones de Pablo Fernandez Christlieb - La Psicología ColectivaDocumento21 páginasAportaciones de Pablo Fernandez Christlieb - La Psicología ColectivaESTHER SVAún no hay calificaciones
- Historia y Filosofía de 5 Tradiciones Psicológicas 2020Documento154 páginasHistoria y Filosofía de 5 Tradiciones Psicológicas 2020Ana karen DorantesAún no hay calificaciones
- Topf. La Conducta HumanaDocumento29 páginasTopf. La Conducta HumanaCarlum G100% (2)
- Ensayo de Psicologia para PrincipiantesDocumento8 páginasEnsayo de Psicologia para PrincipiantesCruz Campos Itze JerryAún no hay calificaciones
- Psicologia de La Actividad PsiquicaDocumento178 páginasPsicologia de La Actividad PsiquicaWilfredo Cardenas Tovar100% (1)
- INTECAPDocumento5 páginasINTECAPYordael BoescheAún no hay calificaciones
- Antologia TCC2015Documento37 páginasAntologia TCC2015Karen Hernández LimónAún no hay calificaciones
- ETAPA 1 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA, Yeni SalgueroDocumento5 páginasETAPA 1 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA, Yeni SalgueroPATRICIA SALGUEROAún no hay calificaciones
- 403001A-363 FASE 4 - FinalDocumento10 páginas403001A-363 FASE 4 - FinalMas Familias EN Accion0% (1)
- PsicologiaDocumento21 páginasPsicologiaFrancisco JimenezAún no hay calificaciones
- Psicología General Unidad 1Documento5 páginasPsicología General Unidad 1katerine mosqueraAún no hay calificaciones
- 2-Fundamentos Epistemológicos de Las Psicologías - Psicoanálisis PDFDocumento37 páginas2-Fundamentos Epistemológicos de Las Psicologías - Psicoanálisis PDFSebastian ChamorroAún no hay calificaciones
- Programa Introduccion A La PsicologiaDocumento69 páginasPrograma Introduccion A La Psicologiamelendezjohan11Aún no hay calificaciones
- Bases de los procesos psicológicos: Individuo, sociedad y culturaDe EverandBases de los procesos psicológicos: Individuo, sociedad y culturaAún no hay calificaciones
- Lec Psic 0010 2020Documento30 páginasLec Psic 0010 2020javiAún no hay calificaciones
- Trabajo (Resumen) Neuropsicologia IDocumento4 páginasTrabajo (Resumen) Neuropsicologia Iangel machacaAún no hay calificaciones
- Módulo de Psicologia y Desarrollo HumanoDocumento142 páginasMódulo de Psicologia y Desarrollo HumanoKEVIN TEBES BENAVIDES GARCIAAún no hay calificaciones
- Elemento de Competencia 1Documento26 páginasElemento de Competencia 1Giselle La TorreAún no hay calificaciones
- Psicologia Educativa 1 San Martín de Porres Medina Acosta - Tarea 1Documento9 páginasPsicologia Educativa 1 San Martín de Porres Medina Acosta - Tarea 1Famafm SamanaAún no hay calificaciones
- TF CalderónAlavezDocumento10 páginasTF CalderónAlavezRocío Calderón AlavezAún no hay calificaciones
- Preguntas de ReflexiónDocumento2 páginasPreguntas de ReflexiónAlex Reyes JimenezAún no hay calificaciones
- Cuestionario Psicología GeneralDocumento9 páginasCuestionario Psicología GeneralMirna Esperana Melgar MonterrosaAún no hay calificaciones
- Paradigma Conductista TopfDocumento35 páginasParadigma Conductista TopfLorena Verònica FaigAún no hay calificaciones
- Psicología y Trabajo SocialDocumento90 páginasPsicología y Trabajo SocialmadiaAún no hay calificaciones
- Anexo - 5 COMIC..Documento10 páginasAnexo - 5 COMIC..Eliceo ValverdeAún no hay calificaciones
- Psicologia Del AprendizajeDocumento25 páginasPsicologia Del AprendizajeYIRLEY montoyaAún no hay calificaciones
- Tema 2. Introducción A La PsicologíaDocumento18 páginasTema 2. Introducción A La PsicologíaandanteAún no hay calificaciones
- Teorías Psicológicas Actuales: Trabajo FinalDocumento21 páginasTeorías Psicológicas Actuales: Trabajo FinalStarlyn ElDistinguidoAún no hay calificaciones
- Neurociencias y Educación EspecialDocumento11 páginasNeurociencias y Educación EspecialDaiana RojasAún no hay calificaciones
- UNIDAD I - Psicología Del DesarrolloDocumento50 páginasUNIDAD I - Psicología Del DesarrollomariaeugeniabascoAún no hay calificaciones
- Módulo Psicología Primer CuatrimestreDocumento46 páginasMódulo Psicología Primer CuatrimestreLuz MaiAún no hay calificaciones
- Bases Filosóficas de La Psicología - DDocumento40 páginasBases Filosóficas de La Psicología - DNELDA ISABEL BRINGAS UBILLUSAún no hay calificaciones
- Escuelas de La PsicologiaDocumento5 páginasEscuelas de La PsicologiaAymará SalcedoAún no hay calificaciones
- Tarea I Psicologia GeneralDocumento10 páginasTarea I Psicologia GeneralPerla GarciaAún no hay calificaciones
- Historia de La Psicologia Tarea 5Documento6 páginasHistoria de La Psicologia Tarea 5Sinthia Cepeda GenaoAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Psicologia Conductista 2016 UnadDocumento17 páginasIntroduccion A La Psicologia Conductista 2016 UnaddanteAún no hay calificaciones
- MODULO 401502 Sistemas PsicologicosDocumento113 páginasMODULO 401502 Sistemas PsicologicosLizeth Luna Beltran100% (1)
- Monografía Historia de La PsicologíaDocumento81 páginasMonografía Historia de La PsicologíaCynthia Tapia77% (13)
- Modelo Cognitivo ConductualDocumento18 páginasModelo Cognitivo Conductualmongolax80% (5)
- UFLO - Historia Psic - Programa 2024 1ºcuatDocumento8 páginasUFLO - Historia Psic - Programa 2024 1ºcuatKamii PerazzoAún no hay calificaciones
- Pac Desarrollo III 12Documento16 páginasPac Desarrollo III 12BêLü GPAún no hay calificaciones
- Tarea 10Documento8 páginasTarea 10jose ramon de jesus santana modestoAún no hay calificaciones
- ec0dd023-b5e4-4793-92ea-76079952f6f2 (2)Documento2 páginasec0dd023-b5e4-4793-92ea-76079952f6f2 (2)carlos icalAún no hay calificaciones
- Reseña Int A La PsicologiaDocumento3 páginasReseña Int A La PsicologiaNatalia OchoaAún no hay calificaciones
- Unidad Educativa de Gestión Privada Nº54 "Nuestra Señora de La Misericordia"Documento61 páginasUnidad Educativa de Gestión Privada Nº54 "Nuestra Señora de La Misericordia"Ana CruzAún no hay calificaciones
- Resumen de M. Segura Análisis Funcional de La ConductaDocumento11 páginasResumen de M. Segura Análisis Funcional de La ConductaLuis M VegaAún no hay calificaciones
- Skinner, Mentalismo y Cognitivismo PDFDocumento14 páginasSkinner, Mentalismo y Cognitivismo PDFErick Paredes CrisostomoAún no hay calificaciones
- Etapa 2 Grupo 403002 858Documento20 páginasEtapa 2 Grupo 403002 858alexandra acostaAún no hay calificaciones
- Monografia de Psicologia GeneralDocumento30 páginasMonografia de Psicologia Generalluis aquino camarena67% (3)
- Ud1 Psicologia AprendizajeDocumento31 páginasUd1 Psicologia AprendizajeMarina Sospedra MontullAún no hay calificaciones
- Psicologiapdf 24 Vygotski y Luria Dos Aliados Dos Amigos Dos Vidas Un Acuerdo Teorico Practico SoDocumento9 páginasPsicologiapdf 24 Vygotski y Luria Dos Aliados Dos Amigos Dos Vidas Un Acuerdo Teorico Practico SolosheraldosAún no hay calificaciones
- PA. 4 - Examen Final Grupo D.Documento18 páginasPA. 4 - Examen Final Grupo D.Angela MuñozAún no hay calificaciones
- Introduccion A Psicologia Diferencial PDFDocumento11 páginasIntroduccion A Psicologia Diferencial PDFAnonymous I2nHEMNAún no hay calificaciones
- Aprendizaje - Conductismo - 1 1 AñoDocumento16 páginasAprendizaje - Conductismo - 1 1 AñoRaquel MachadoAún no hay calificaciones
- Taller de Psicología.Documento6 páginasTaller de Psicología.Gabriel Sanz100% (1)
- Personalidad: Introducción a la ciencia de la personalidad: qué es y cómo descubrir a través de la psicología científica cómo influye en nuestras vidasDe EverandPersonalidad: Introducción a la ciencia de la personalidad: qué es y cómo descubrir a través de la psicología científica cómo influye en nuestras vidasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Saberes de la psicología: Entre la teoría y la práctica. Volumen IIDe EverandSaberes de la psicología: Entre la teoría y la práctica. Volumen IIAún no hay calificaciones
- Construcción psicológica y desarrollo temprano del sujeto: Una perspectiva clínico-psicológica de su ontogénesisDe EverandConstrucción psicológica y desarrollo temprano del sujeto: Una perspectiva clínico-psicológica de su ontogénesisAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La PsicologíaDocumento3 páginasBreve Historia de La PsicologíaFermin Ccorimanya VargasAún no hay calificaciones
- El Patrimonio ContableDocumento7 páginasEl Patrimonio ContableFermin Ccorimanya Vargas100% (1)
- Martel Vidal - Psicologia de La Actividad PsiquicaDocumento89 páginasMartel Vidal - Psicologia de La Actividad PsiquicaFermin Ccorimanya VargasAún no hay calificaciones
- 21BRITES de VILA Gladis ALMONO de JENICHEN Ligia Introduccion Inteligencias MultiplesDocumento15 páginas21BRITES de VILA Gladis ALMONO de JENICHEN Ligia Introduccion Inteligencias MultiplesFranco MarinoAún no hay calificaciones
- Concepcion Refleja de La Actividad PsiquicaDocumento5 páginasConcepcion Refleja de La Actividad PsiquicaEduardo RuelasAún no hay calificaciones
- Actividad PsiquicaDocumento1 páginaActividad PsiquicaFermin Ccorimanya VargasAún no hay calificaciones