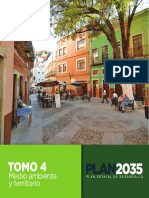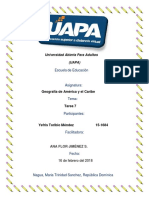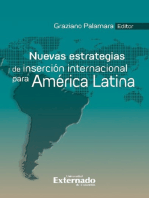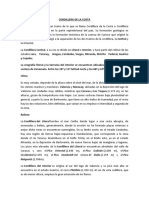Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pubb-2001 3585
Pubb-2001 3585
Cargado por
Fernanda Gonzalez HerradaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pubb-2001 3585
Pubb-2001 3585
Cargado por
Fernanda Gonzalez HerradaCopyright:
Formatos disponibles
Captulo
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
Por mucho tiempo ha predominado en Amrica Latina la nocin errnea de que la geografa es inmutable, y por lo tanto no tiene por qu ser objeto de atencin de las polticas pblicas. La relacin entre el desarrollo y la geografa ha sido ignorada, cuando no rechazada en forma explcita, bajo la presuncin de que implica no slo un determinismo fatalista, sino posiblemente cierto enfoque racista. No hay duda de que estas crticas pueden haber tenido algn fundamento dcadas atrs, cuando los estudios sobre la geografa fsica y humana se vieron muy influidos por una visin etnocentrista europea, pero carecen de validez en la actualidad. Paradjicamente, mientras que la geografa permanece en gran medida ignorada en los medios acadmicos y en las discusiones de poltica pblica de Amrica Latina, las inundaciones, los huracanes y los terremotos causan enormes daos materiales y humanos que podran haberse evitado; miles de personas se ven afectadas todos los das por enfermedades endmicas que carecen de cura o tratamiento; numerosas familias campesinas padecen una vida esculida por la escasa productividad de sus tierras y la falta de tecnologas adecuadas, y un sinnmero de latinoamericanos se hacina en ciudades que carecen de la infraestructura bsica de servicios y de medios de transporte. Ms an, en diversas regiones de Amrica Latina continan sin la debida atencin los problemas de exclusin de las comunidades indgenas, los negros y otras minoras raciales que por herencias histricas se encuentran localizados en reas geogrficamente desaventajadas, donde el aislamiento fsico, econmico y social tiende a reforzar las brechas de desarrollo con el resto de la sociedad.
Cada uno de estos fenmenos, y muchos ms que surgirn a lo largo de este captulo, son resultado de la geografa y de la forma en que, a travs de la historia, las sociedades latinoamericanas se han relacionado con ella. Ms importante an, los efectos negativos de estos fenmenos podran reducirse, e incluso evitarse, si se tuviera una mejor comprensin de la influencia de la geografa y se aceptara que, aunque muchas condiciones geogrficas como el clima o la localizacin no pueden modificarse, su influencia puede ser controlada o encauzada conscientemente hacia los objetivos del desarrollo econmico, humano y social. El impacto de la geografa sobre el desarrollo se deriva de la interaccin entre las condiciones fsicas tales como el clima, las caractersticas de las tierras o la topografa y los patrones de asentamiento de la poblacin en el territorio, o geografa humana. Este captulo tiene por objeto analizar los canales a travs de los cuales esos dos tipos de geografa la fsica y la humana afectan las posibilidades del desarrollo econmico y social, y discutir el papel que pueden desempear las diversas polticas para obtener el mejor provecho de las condiciones geogrficas. No es el propsito de este captulo examinar las influencias que operan en la direccin contraria, es decir del desarrollo o la falta de desarrollo sobre la geografa. Esto no implica desconocer la posible influencia de la erosin, la contaminacin o la sobreexplotacin de los recursos naturales sobre la sostenibilidad ambiental y, por consiguiente, sobre las posibilidades mismas del desarrollo a largo plazo. Curiosamente, sin embargo, estos canales de influencia han sido objeto de mayor atencin acadmica y discusin pblica que aqullos en la direccin opuesta, que posiblemente sean ms inmediatos.
132
Captulo 3
La geografa fsica influye sobre las posibilidades de desarrollo econmico y social a travs de tres canales bsicos: la productividad de la tierra, las condiciones de salud de las personas y la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. Naturalmente, estos canales de influencia interactan con los patrones de localizacin de la poblacin y la composicin y distribucin espacial de las actividades productivas, que en gran medida son resultado de procesos histricos. Adicionalmente, los patrones de localizacin de la poblacin influyen en las posibilidades de desarrollo econmico y social a travs de dos canales: por un lado, a travs del acceso a los mercados, especialmente los internacionales, que son una fuente ms amplia y dinmica de intercambio de bienes, tecnologas e ideas que los mercados internos. Por otro lado, a travs de la urbanizacin, que facilita la especializacin del trabajo y permite generar economas de escala y aprendizaje, aunque puede tambin involucrar costos de congestin. Estos canales de influencia pueden modificarse a travs de una diversidad de polticas. La productividad de la tierra y las condiciones de salud pueden alterarse por desarrollos tecnolgicos orientados a las necesidades de los pases y regiones, y mediante la provisin de ciertos servicios bsicos. El potencial destructivo de los desastres naturales puede mitigarse con estndares adecuados de construccin y localizacin de viviendas. El acceso a los mercados puede mejorarse mediante inversiones en vas de transporte. Las economas de aglomeracin urbana pueden aprovecharse mejor si las ciudades cuentan con la infraestructura de servicios, los incentivos y las instituciones de administracin pblica adecuadas. Estas y otras polticas se pueden identificar y formular para aprovechar las posibilidades de la geografa, siempre que se reconozca la importancia de los distintos canales a travs de los cuales la geografa fsica y humana influye sobre el potencial de desarrollo econmico y social. La primera seccin de este captulo es una breve introduccin a los rasgos ms destacados de la geografa de Amrica Latina y su relacin con los indicadores actuales de desarrollo. La segunda seccin contiene una seleccin de hechos histricos que demuestran la profunda y persistente influencia de la geografa en la conformacin de las sociedades latinoamericanas. En las cinco secciones siguientes se analiza la importancia de cada uno de los canales de
influencia de la geografa fsica y humana mencionados en esta introduccin: la productividad de la tierra; las condiciones de salud; los desastres naturales; el acceso a los mercados y la urbanizacin. Las ltimas secciones cuantifican el impacto de estos factores sobre el potencial de desarrollo de Amrica Latina y luego se ocupan de las implicaciones de poltica en una diversidad de aspectos que van desde la investigacin tecnolgica hasta la descentralizacin de las polticas pblicas, dejando claro que las variables geogrficas deben incorporarse en forma explcita en el anlisis y la implementacin de muchas, sino todas, las polticas pblicas.
Las regiones geogrficas de Amrica Latina Gran parte del territorio de Amrica Latina se encuentra ubicado en la zona tropical, pero sus caractersticas geogrficas presentan una gran variedad de climas y ecozonas, no todas tpicas de las regiones tropicales. Las zonas climticas pueden caracterizarse mediante el sistema de clasificacin de Keppen. Este sistema de ecozonas es una de las clasificaciones climticas ms antiguas; se desarroll hace un siglo, pero es la ms til y la ms difundida. La clasificacin de zonas representada en el Grfico 3.1 depende de los datos de temperatura, precipitaciones y elevacin, estos ltimos segn las modificaciones de Geiger1. Las principales ecozonas de Amrica Latina son tropical, seca, templada y de alta elevacin. Las ecozonas permiten identificar las diferencias geogrficas ms importantes dentro de una regin: templadas y tropicales, tierras altas y tierras bajas en los trpicos, y secas y templadas fuera de los trpicos. Adems del clima, muchos otros factores geogrficos han influido en la actividad econmica y en la distribucin de la poblacin de la regin. Las zonas costeras son diferentes de las tierras interiores; la frontera con el gran mercado norteamericano ha hecho que el norte de Mxico sea diferente del resto del pas, y el acceso martimo directo a Europa ha marcado una diferencia histrica entre las costas del Caribe y del Atlntico y las costas del Pacfico. La ecozonas de Keppen y estos sencillos patrones constituyen la base de siete grandes zonas geogrficas en la regin: Fron1
Vase Strahler y Strahler (1992), pp. 155-160.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
133
Grfico 3.1
Ecozonas de Keppen-Geiger
Grfico 3.2
Zonas geogrficas de Amrica Latina
30N
Trpico de Cncer 20N
10N
Ecuador
Zona tropical hmeda Zona tropical de Monzn Zona tropical, invierno seco Estepa Desierto Zona hmeda templada Zona templada, verano seco Zona templada, invierno seco Polar Zona de alta montaa
10S
20S Trpico de Capricornio
30S
40S
50S
Amazonia Zonas bajas/Litoral atlntico Frontera Cono Sur, zona seca de montaa Zonas bajas/Litoral pacfico Cono Sur, zona templada Zona tropical alta
Fuente: Strahler y Strahler (1992).
Fuente: Strahler y Strahler (1992).
tera, Tierras Altas Tropicales, Tierras Bajas de la Costa del Pacfico, Tierras Bajas de la Costa Atlntica, Amazonia, Tierras Altas y Cono Sur Seco, y Cono Sur Templado (Grfico 3.2). Zonas geogrficas diferentes, resultados econmicos diferentes La zona de frontera presenta el clima rido o templado del norte de Mxico, prximo a Estados Unidos. Su poblacin es de baja densidad (vase el Grfico 3.3), el PIB per cpita es ms alto que en el resto de Mxico y de Amrica Latina (vase el Grfico 3.4) y all se encuentra la mayora de las maquiladoras mexicanas debido a su cercana al mercado estadounidense. Las tierras altas tropicales comprenden las regiones altas de Amrica Central y de los pases andinos al norte del trpico de Capricornio. A pesar de lo difcil que resulta llegar a la costa, la densidad de poblacin de esta zona es muy alta y es el hogar de la mayora de las poblaciones indgenas de Amrica Latina. Su PIB per cpita es el ms bajo del continente. Los niveles de ingreso promedio son bajos, a pesar de que en esta zona estn la ciudad de Mxico y Bogot, que son
centros de importante actividad econmica y altos ingresos. La pobreza de esta zona pone de relieve el desafo de la persistencia histrica de las poblaciones que viven en zonas con desventajas geogrficas. Si la poblacin no se traslada a regiones con una geografa ms ventajosa y no puede superar las barreras geogrficas, las concentraciones de pobreza persistirn. Las zonas de tierras bajas de las costas del Pacfico y el Atlntico son tropicales, con algunas pequeas ecozonas secas. La costa del Pacfico presenta la mayor densidad de poblacin de las siete zonas geogrficas. La poblacin de la costa Atlntica tambin es densa, aunque en menor grado que en el Pacfico. El PIB per cpita en estas dos zonas costeras es casi un 20% ms alto que en la zona adyacente de tierras altas, con concentraciones de poblacin similarmente elevadas. Las zonas costeras tienen un excelente acceso al mar y al comercio internacional, pero tienen que enfrentar el peligro de las enfermedades y los desafos agrcolas de un ambiente tropical. La regin de la Amazonia en comparacin con el resto de las zonas geogrficas, todava est muy despoblada, a pesar de los movimientos migratorios de las ltimas dcadas, con sus concomitantes conse-
134
Captulo 3
Grfico 3.3
Densidad poblacional
Grfico 3.4
PIB regional per cpita
PIB per cpita 1995 1.000 2.500 2.500 4.000 Poblacin (personas por km. cuadrado) 02 2 10 11 30 30 100 101 30.000 4.000 5.500 5.500 7.000 7.000 9.500 9.500 15.000 15.000 27.000
Fuente: Tobler, et. al. (1995).
Fuentes: Summers y Heston (1994); Azzoni, et al. (1999); Torero (1999); Esquivel (1999); Morales, et al. (1999); Nez (1999); y Urquiola (1999).
cuencias ambientales. Aunque resulte sorprendente, el PIB per cpita es ms alto en la Amazonia que en las zonas costeras y en las tierras altas adyacentes. Ello se debe a dos factores: el equilibrio migratorio y las importantes fuentes de rentas de algunas de esas zonas. Los colonos estn dispuestos a trasladarse al difcil ambiente del Amazonas si creen que las oportunidades de ingreso van a ser mejores all que en el lugar que abandonan. Los emigrantes a estas zonas son generalmente hombres en edad productiva y sin dependientes, lo que se traduce en un ingreso promedio per cpita ms alto. Un segundo factor es que la mayor parte del PIB de la regin proviene de la renta de recursos naturales de la minera y las grandes plantaciones, generalmente propiedad de inversionistas que no viven en la selva, de manera que el PIB per cpita probablemente sea ms alto que el nivel de ingreso promedio per cpita de las unidades familiares. Las dos zonas del Cono Sur registran altos ingresos, como la zona fronteriza del extremo norte. El Cono Sur templado tiene una densidad de poblacin sustancial, mientras que en el Cono Sur seco y de tierras altas la densidad es apenas ms alta que en la Amazonia. El PIB per cpita promedio y la densi-
dad de poblacin del Cono Sur templado son algo ms bajos de lo que cabra esperar debido a la inclusin de ecozonas templadas en Paraguay y Bolivia. Si se observan los niveles de ingreso promedio y las densidades de poblacin de las zonas geogrficas en el Cuadro 3.1, las cuatro zonas tropicales muestran los niveles ms bajos de PIB per cpita, agrupados alrededor de los US$5.000, exceptuando a las tierras altas que se encuentran en US$4.343. Las tres regiones templadas del Cono Sur y el norte de Mxico tienen un ingreso mucho ms alto, promediando entre los US$7.500 y los US$10.000. Las densidades de poblacin obedecen a un patrn muy distinto: densidades muy bajas en las zonas ridas del Cono Sur y de la frontera de Mxico, intermedias en el Cono Sur templado y altas en las zonas tropicales de la costa y de las tierras altas. El producto del PIB per cpita y la densidad de poblacin es la densidad de la produccin econmica por superficie de tierra. De acuerdo con esta mtrica, las tres zonas tropicales densamente pobladas tienen una alta densidad de PIB por tierra, igual que el Cono Sur templado. En la regin de la frontera mexicana es intermedia y en el Cono Sur rido y en la Amazonia es muy baja. Aunque las den-
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
135
Cuadro 3.1
Caractersticas de las zonas geogrficas de Amrica Latina
Densidad poblacional (personas/ km2)
52 61 46 6 35 17 7
Zona geogrfica
Zonas tropicales altas Costa del Pacfico Costa del Atlntico Amazonia Zona templada Cono Sur Frontera Mxico Estados Unidos Zonas altas y secas Cono Sur
PIB per cpita (US$ de1995)
4.343 4.950 5.216 5.246 7.552 7.861 9.712
Densidad del PIB (US$1.000/ km2)
226 302 240 31 264 134 68
Area (milliones kms2)
1,9 0,8 2,2 9 3,2 1,1 2,2
Poblacin a 100 kms de la costa (%)
11 95 83 1 31 30 16
Fuente: clculos de los autores basados en los datos de los grficos 3.2, 3.3 y 3.4.
sidades del PIB son similares entre estos grupos de zonas tropicales y templadas, las regiones templadas muestran un PIB per cpita ms elevado con una menor densidad de poblacin, mientras que las regiones tropicales enfrentan la combinacin contraria. En algunos pases de la regin tambin se registra la misma diversidad de las condiciones geogrficas generales de Amrica Latina. Mientras que Uruguay y Costa Rica son muy homogneas, debido a que la mayor parte de su territorio se encuentra mayormente en una ecozona, pases como Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia o Per presentan una asombrosa diversidad geogrfica. Muy pocos pases del mundo ofrecen tantas zonas climticas y paisajes como stos. Per, por ejemplo, tiene un total de 84 de las 104 regiones ecolgicas del mundo (de acuerdo con una clasificacin) y 28 climas diferentes. La diversidad geogrfica de algunos pases latinoamericanos ha conducido a severos patrones de fragmentacin geogrfica que se reflejan en los patrones de asentamiento humano, a veces con consecuencias polticas funestas, como veremos en el captulo 4 de este informe.
permanentemente en las Amricas hasta hace un perodo relativamente reciente, quiz unos 11.000 aos A.C2. Los primeros pobladores fueron probablemente grupos nmadas que cruzaron el fro estrecho de Bering, de manera que llevaron pocas enfermedades del Viejo Mundo desde Asia del Norte, en particular ninguna enfermedad epidmica como la viruela, el sarampin y la fiebre tifoidea, y ninguna enfermedad tropical. Cuando Cristbal Coln lleg a Amrica, seguido por otros conquistadores y exploradores, el efecto de las enfermedades del Viejo Mundo result catastrfico para las poblaciones indgenas del Nuevo Mundo, acabando en algunos casos con tribus enteras sin necesidad de disparar un solo tiro3. Las victorias de Corts sobre los aztecas y de Pizarro sobre los incas a pesar de las enormes diferencias numricas a favor de los indgenas son en buena parte atribuibles a la viruela y no solamente a las armas y a los caballos espaoles. Los emperadores inca y azteca y altos porcentajes de la poblacin fueron diezmados por la viruela antes de que comenzaran las batallas contra los espaoles. En 1618, la poblacin de Mxico, que rondaba los 20 millones de habitantes, se haba reducido a 1,6 millones4. Segn McNeill: las pro-
Historia El alejamiento y el aislamiento geogrfico de las Amricas desempe un papel central en la devastacin de su poblacin indgena en el momento del primer contacto con los europeos. El hombre no se asent
2
Diamond (1997), p. 49. Sin embargo, la llegada del hombre a las Amricas podra haberse producido ya en el ao 25.000 A.C. aunque estas estimaciones han sido muy debatidas.
3 4
Crosby documenta muchos ejemplos escalofriantes (1972, 1986). Diamond (1997), p. 210.
136
Captulo 3
porciones de 20:1 o incluso de 25:1 entre las poblaciones precolombinas y el punto ms bajo de las curvas de la poblacin amerindia parecen ser ms o menos correctas, a pesar de la amplia variacin local5. Lo ms probable es que la geografa haya incidido en los patrones de asentamiento precolombinos en las Amricas. Los principales imperios, el azteca y el inca, se encontraban en las tierras altas tropicales, quiz debido a su clima favorable a la agricultura y un medio ambiente ms benigno. Al no existir el comercio martimo, ni siquiera el transporte con ruedas, el acceso al mar no constitua una desventaja econmica para estas civilizaciones. La principal excepcin en las civilizaciones de las tierras altas del Nuevo Mundo fue la civilizacin maya de las tierras bajas tropicales, pero la densa poblacin de la pennsula de Yucatn desapareci misteriosamente antes de entrar en contacto con los europeos6. La concentracin actual de las poblaciones indgenas de Mxico, Amrica Central y los pases andinos de las tierras altas tambin fue una funcin de los lugares donde las poblaciones indgenas sobrevivieron a las enfermedades del Viejo Mundo. Las poblaciones de las tierras altas estn protegidas contra la malaria, la fiebre amarilla y la anquilostomiasis, enfermedades tropicales de las tierras bajas que contribuyeron a la extincin de muchas poblaciones amerindias en la mayora de las islas del Caribe. Geografa y colonizacin La colonizacin ha desempeado un papel complicado en los patrones actuales de desarrollo econmico, pero no explica la significativa variacin geogrfica actual de Amrica Latina. La mayora de los pases de la regin comparten la misma herencia colonial, pero los resultados econmicos son muy diferentes. Y entre los pases de origen britnico, francs y holands en vez de ibrico, pueden encontrarse algunos de los pases ms ricos, pero tambin algunos de los ms pobres de la regin. Por otra parte, como demuestra Diamond (1997), la geografa desempe un papel central al determinar qu pases seran colonizadores y cules colonizados. Eurasia se vio muy favorecida en relacin con los otros continentes en trminos de cultivos y animales domesticables, por el azar, y por la gran rea de zonas ecolgicas contiguas7. La proximidad permanente de los hombres sedentarios a su ganado y
el consumo de los animales permitieron que las nuevas enfermedades se adaptaran al ser humano: viruela, sarampin, varicela y una amplia gama de parsitos intestinales. Las poblaciones sedentarias concentradas en las ciudades gracias a los avances agrcolas se convirtieron en proveedores permanentes de enfermedades infecciosas que sostenan enfermedades masivas como la tuberculosis y la influenza. Este cultivo de enfermedades infecciosas result devastador para las poblaciones no expuestas y explica en gran medida la fcil conquista de las Amricas y Australasia. Los avances tecnolgicos posibilitados por las ventajas agrcolas de Eurasia tambin explican el dominio europeo en Africa. Cuando los europeos llevaron a los africanos al Nuevo Mundo, tambin exportaron una diversidad de enfermedades nuevas para las Amricas. La malaria, la fiebre amarilla, la anquilostomiasis, la esquistosomiasis y otras enfermedades devastaron la poblacin indgena y desde entonces han tenido un persistente impacto en la carga de enfermedades. Todava hoy, la mayora de estas enfermedades constituye un problema econmico y de salud pblica importante en los trpicos americanos. Las enfermedades importadas de Africa tambin afectaron a los colonizadores europeos en las regiones tropicales del Nuevo Mundo, especialmente en el Caribe. Hait se convirti en la ltima morada de dos grandes ejrcitos coloniales (vase el Recuadro 3.1). La fiebre amarilla y la malaria acabaron con sucesivas invasiones de los britnicos y los franceses, que en Hait sufrieron ms bajas que en Waterloo8.
5 6
McNeill (1976), p. 190.
Ciertas evidencias apuntan a una sequa sostenida ocasionada por la oscilacin climtica del fenmeno de El Nio como causa del colapso de la civilizacin maya, debido a la alta densidad de poblacin y la prctica de la agricultura en suelos tropicales frgiles. Vase Fagan (1999), captulo 8.
7
La falta de animales domesticables en las Amricas, tiles tanto en la agricultura como en la guerra, se debi probablemente al impacto que tuvieron los primeros pobladores humanos hace 13.000 aos sobre los grandes mamferos, irnicamente, similar al impacto mortal de los colonos europeos sobre los descendientes de los pobladores americanos originales. Los mamferos americanos no tenan experiencia en la coevolucin con los seres humanos hasta la sorpresiva aparicin de los inmigrantes asiticos y no tenan cautela ni defensas contra los ataques humanos. En las Amricas, as como en Australia, los primeros colonos humanos causaron la extincin de la mayora de los grandes mamferos. Vase Crosby (1986) pp. 273-281.
8
Heinl y Heinl (1978).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
137
Recuadro 3.1
El clima de Hait destruy dos grandes ejrcitos1
Dentro del caos general que trajo consigo la Revolucin Francesa, una de sus colonias ms ricas, Saint Domingue, que ms tarde se convertira en Hait, comenz a experimentar problemas. Con la promulgacin de los Derechos del Hombre en una colonia fundamentada en un sistema de esclavitud brutal, la resistencia armada contra los propietarios blancos de las plantaciones pas de los multres, de raza mixta y tendencias proescalvistas, a una revuelta general de los esclavos africanos en 1791. Inglaterra y Espaa, ambas en guerra contra la Francia republicana entre los aos 1790 y 1799, acordaron dividirse el botn de Saint Domingue. Espaa luch a travs de las bandas de esclavos rebeldes en el norte, e Inglaterra invadi el sur en 1793. Al darse cuenta de que ni Espaa ni Inglaterra pondran fin a la esclavitud, los rebeldes dieron la espalda a los espaoles y atacaron a los britnicos. Aunque no se vieron seriamente amenazados por los rebeldes hasta el final, los britnicos sucumbieron en cambio a la geografa de St. Domingue. El comandante ingls haba asegurado a Londres que poda tomarse el territorio con 877 soldados, pero los refuerzos no lograban mantenerse al da con los estragos que producan la fiebre amarilla y la malaria. En un caso tpico, el teniente Thomas Howard, al mando de un regimiento formado por 700 hsares, perdi 500 hombres en un mes, cuando en batalla slo haba perdido siete. Al final, las enfermedades y los rebeldes forzaron a los britnicos a evacuar la isla, dejando a sus espaldas ms de 14.000 muertos. Edmund Burke resumi as este desastre: La espada hostil es caritativa; el pas mismo es el enemigo ms temido. Cuando Napolen consolid su poder en Francia despus de 1799, se propuso reconquistar la apreciada colonia, para usarla como trampoln para reafirmar el control francs en el Territorio de Louisiana. Su fracaso fue igual al de los britnicos. Los soldados franceses no pudieron sobrevivir en el ambiente malsano de Hait. En 1802, Leclerc, el cuado de Napolen, ocup rpidamente toda la colonia con 20.000 soldados, pero la fiebre amarilla y la malaria volvieron a tomar el control: la mortalidad por fiebre amarilla excedi el 80%. Para ocultar sus bajas, los franceses sacaban a los muertos de noche y suspendieron los funerales militares. Slo dos comandantes de regimiento sobrevivieron, y el propio Leclerc sucumbi a la fiebre amarilla antes de que terminara el ao. Los franceses lucharon con refuerzos masivos hasta 1803, cuando decidieron evacuar lo que quedaba del ejrcito. Diez mil hombres lograron regresar a Francia y 55.000 quedaron enterrados en la colonia. En poco tiempo naci Hait, la segunda repblica independiente del hemisferio, dando refugio y apoyo a Simn Bolvar en su hora ms oscura en 1815. Napolen se vio forzado a abandonar sus planes en Louisiana, territorio que vendi a Estados Unidos. La tenacidad de los rebeldes haitianos fue esencial en la nica revuelta exitosa de esclavos en la historia, pero su victoria dependi de la aplastante carga de enfermedades tropicales que afectaba a la isla.
Basado en Heinl y Heinl (1978).
La esclavitud no slo implic un nuevo cultivo de enfermedades; tambin signific un profundo cambio en la composicin de la poblacin, en la capacidad para explotar ciertas tierras y en los patrones de desarrollo institucional de los pases que absorbieron grandes cantidades de esclavos. La esclavitud no fue un fenmeno uniforme, sino se vio claramente influenciada por una combinacin de factores geogrficos, tecnolgicos e institucionales (vase el Recuadro 3.2). Desde los agudos anlisis de Eric Williams hace ms de medio siglo, se acepta que en su origen, la esclavitud fue econmica, no racial; no tuvo nada que ver con el color del trabajador, sino con su precio. Pero, a la postre las diferencias raciales hicieron ms fcil justificar y racionalizar la esclavitud ne-
gra. De esta manera, la esclavitud no naci del racismo, sino que el racismo fue consecuencia de la esclavitud. Ese fue su efecto ms duradero, ya que los prejuicios raciales no terminaron con la esclavitud. An continan afectando las vidas de los descendientes de los esclavos y limitando sus posibilidades econmicas y sociales9. Los trpicos pueden ser duros, pero no indomables Las dificultades para operar en un ambiente tropical resultaron totalmente claras durante la construccin del canal de Panam. El abandono del proyecto por los franceses (1881-1889) y los fracasos posteriores
9
Williams (1964), pags. 7 y 19.
138
Captulo 3
Recuadro 3.2
Por qu la esclavitud slo se desarroll en algunas regiones
La relacin entre la geografa y la esclavitud ha sido objeto de profundos debates, motivados por la cultura racista que desarrollaron los colonizadores de origen europeo para justificar la explotacin de los negros. El hecho que se busca explicar es la concentracin de la esclavitud en las zonas tropicales: la mayora de los esclavos llegaron a las islas del Caribe o a Brasil, y en Estados Unidos se concentraron en el sur subtropical. La explicacin arraigada en la cultura racista era que los blancos no podran soportar el trabajo en las malsanas condiciones tropicales, que slo podan ser aptas para las razas de color. Algunas de las explicaciones modernas, que tienen sus antecedentes en los estudios renovadores de Thompson (1941), Williams (1964) y otros autores, se basan en las condiciones de produccin de las plantaciones y la escasez de otros tipos de mano de obra. Siguiendo ese enfoque, Engerman y Sokoloff (1997) han mostrado que la esclavitud se concentr en los trpicos, no por el ambiente malsano, sino porque esta institucin resultaba econmicamente ms productiva en las plantaciones tropicales (aunque desastrosa para quienes fueron sometidos a ella), mientras que la mano de obra libre era ms productiva en el Nuevo Mundo de los climas templados. El clima tropical era apropiado para ciertos cultivos (azcar, tabaco, cacao, caf, algodn y arroz) propicios para la produccin en gran escala, mientras que las zonas de clima templado del Nuevo Mundo eran propicias para el cultivo de granos con una produccin eficiente a nivel de pequeos agricultores. Adems, las plantaciones tropicales se podan manejar con cuadrillas de trabajadores forzados a trabajar rpidamente sin riesgos significativos para los cultivos. De ah que Engerman y Sokoloff afirmen que las economas de Amrica Latina basadas en la mano de obra esclava se tradujeran en altos niveles de desigualdad, con consecuencias de gran alcance para las instituciones y el desarrollo econmico de estos pases. Las colonias espaolas tenan relativamente pocos esclavos, y los amerindios, que se consideraban esclavos o siervos, constituyeron un elevado porcentaje de la poblacin en todas estas colonias hasta finales del siglo XIX. Esta disparidad implic una gran desigualdad y el desarrollo de instituciones econmicas restrictivas similares a las de los estados esclavistas. Segn Engerman y Sokoloff, el ambiente institucional (generado por el impacto histrico y no por el impacto persistente de la geografa) es lo que explica la diferencia entre el desempeo econmico de Amrica Latina y el de Estados Unidos y Canad. Otros autores sostienen, sin embargo, que las condiciones de salud de las zonas tropicales s pueden haber incidido en el predominio de la esclavitud negra sobre otras razas. Coelho y MacGuire (1997) han mostrado que, debido a su exposicin a las enfermedades tropicales durante muchas generaciones, los africanos tenan ms inmunidad gentica y adquirida, especialmente a la malaria, la fiebre amarilla y a la anquilostomisis. La mayora de los grupos tnicos del Africa Sub-sahariana tienen dos caractersticas sanguneas: el factor Duffy y la anemia drepanoctica. El factor Duffy confiere inmunidad contra la malaria vivax ms benigna, mientras que la anemia drepanoctica proporciona proteccin parcial contra la malaria falciparum ms maligna. La mayora de los africanos eran inmunes a la fiebre amarilla debido a la exposicin durante su infancia (cuando la enfermedad es ms leve) y, por razones que simplemente se desconocen, las tasas de mortalidad por la enfermedad incluso entre los africanos no inmunes son ms bajas. Asimismo, los africanos occidentales, de quienes descenda la mayora de los esclavos del Nuevo Mundo, tambin por razones desconocidas, tienen una clara tolerancia a la anquilostomisis. En cualquier caso, la explicacin ltima de la distribucin espacial de la esclavitud negra se encuentra en la escasez de otros tipos de mano de obra en las producciones de gran escala. Los europeos forzados o contratados para trabajar en las plantaciones tenan la posibilidad de adquirir tierras y de acogerse a instituciones que les ofrecan formas de proteccin inexistentes para los negros. Por su parte, los amerindios eran una oferta limitada de mano de obra, que en muchas zonas sucumbi a la arremetida de las enfermedades. La mayor resistencia de los negros a ciertas enfermedades tropicales posiblemente facilit el proceso, aunque por supuesto no lo explica, ni lo justifica. En muchas regiones de Amrica Latina, los patrones de localizacin de las poblaciones negras e indgenas en la actualidad reflejan todava factores del pasado. Las adversas circunstancias climticas se refuerzan a menudo por aislamiento fsico, insuficiente acceso a los mercados, inadecuada infraestructura de servicios y diversos mecanismos institucionales y culturales que hacen difcil borrar el peso de la historia. Amrica Latina no ha prestado an la atencin que merecen estos problemas. Aunque este libro no pretende ser una excepcin, est motivado por la conviccin de que ignorar la influencia de la geografa en el desarrollo implica el riesgo de ignorar a las minoras tnicas.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
139
de los americanos (1904-1905) demostraron que su terminacin dependa de un control ms intensivo de las enfermedades. El ambiente general de trabajo en el hmedo trpico era muy difcil: El efecto del clima en las herramientas, en la ropa y en los efectos personales, era devastador. Todo lo que fuera de hierro o acero adquira el color naranja brillante del xido. A los libros, zapatos, cinturones, morrales, estuches de instrumentos y vainas de machetes les sala moho en una noche. Los muebles pegados se desbarataban. La ropa nunca se secaba10. El gran desafo, sin embargo, eran la malaria y la fiebre amarilla. Aunque los franceses realizaron grandes inversiones en asistencia mdica, en la dcada de 1880 todava no conocan la forma de propagacin de estas dos enfermedades transmitidas por los mosquitos. Adems de la temible mortandad entre los trabajadores y el debilitamiento recurrente de quienes sobrevivan, muchos de los lderes e ingenieros ms dinmicos del proyecto tambin perecieron por la enfermedad. Adems de las metas tcnicas poco realistas y de las dificultades de organizacin, las muertes por enfermedad eran demasiado gravosas para el proyecto. Durante los nueve aos que dur el esfuerzo francs se perdieron ms de 20.000 vidas11. El entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, principal promotor del intento norteamericano de construccin del canal, reconoci inmediatamente la importancia del control de las enfermedades gracias a su experiencia en los trpicos: Creo que los problemas de sanidad e higiene... en el istmo son los verdaderamente importantes, incluso ms que la ingeniera12. Cuando los norteamericanos reiniciaron la construccin del canal en 1904, William Gorgas result ser un elemento esencial para su xito. En La Habana, en 1901, demostr lo que pocos crean posible: la fiebre amarilla endmica se poda eliminar controlando el mosquito. En 1905, Gorgas recibi suficientes recursos y apoyo y fue a Panam a realizar una hazaa similar. En uno de los esfuerzos de control vectorial ms intensivo que jams se acometiera, Gorgas pudo eliminar la amenaza de la fiebre amarilla y de la malaria negando a los mosquitos los pozos de agua estancada que necesitan para procrearse con la ayuda de un ejrcito de inspectores de sanidad que visitaron casa por casa. La provisin de agua potable y otras medidas sanitarias redujeron la incidencia de otras enfermedades. A diferencia
de lo que cree la mayora, Gorgas reconoci que la malaria constitua una peor amenaza para la salud que la fiebre amarilla en Panam; y en efecto haba sido la mayor causa de mortalidad en los proyectos francs y norteamericano13. La fiebre amarilla ya no es un problema de salud pblica gracias al esfuerzo de control que se realiz a nivel mundial durante la dcada de 1930 y al desarrollo de una vacuna efectiva. Con respecto a la malaria, la situacin es completamente distinta. El esfuerzo mundial de erradicacin que haba comenzado en los aos veinte, y que se intensific en los aos cincuenta y sesenta, fracas en gran medida en los trpicos y todava no hay una estrategia de vacunacin de viabilidad comprobada. Actualmente, todas las drogas econmicas que se utilizan para el tratamiento y la prevencin de la malaria estn perdiendo su efectividad debido a la aparicin de cepas resistentes.
Productividad de la tierra La geografa tiene efectos fuertes y determinantes en el desarrollo econmico y social, que pueden observarse en la actualidad. A escala mundial, los patrones geogrficos son especialmente elocuentes (vase el Grfico 3.5). La gran mayora de los pases pobres estn ubicados en los trpicos, mientras que las zonas no tropicales muestran los niveles ms elevados de desarrollo. Si la geografa no fuera determinante, se podran esperar condiciones econmicas similares en todo el mundo, sujetas a algunas variaciones aleatorias. De hecho, los pases pobres raramente estn intercalados en las regiones ricas, aunque unos pocos pases ricos s se encuentran en las zonas tropicales. Volviendo al mapa de niveles de ingreso de todo el mundo (Grfico 3.5), existen ms pases de ingresos medios en los trpicos latinoamericanos que en los dems trpicos, por lo que parecera que la regin se ve menos afectada por la regla general que afirma que los trpicos son ms pobres. Los gradientes geogrficos dentro de Amrica Latina, sin embargo,
10 11 12 13
McCullough (1977) p. 135. McCullough. (1997) p. 235. Ibid., p. 406. Ibid., p. 139.
140
Captulo 3
Grfico 3.5
Distribucin del ingreso per cpita
Trpico de Cncer
Trpico de Capricornio
PIB per cpita, 1995 (PPA) 400-4.000 4.000-7.500 7.500-15.000 15.000-32.000 n.d.
Fuente: Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
son claros y dramticos. Como puede apreciarse en el Grfico 3.6, los niveles del PIB per cpita de poder adquisitivo de 1995 en la regin siguen una curva en forma de U en la banda de latitud. El PIB muestra niveles mucho ms altos en el sur templado y un nivel mnimo justo por debajo de la lnea ecuatorial, en la banda de latitud de 20 a 0 Sur. El trpico geogrfico se define como una regin ubicada entre los 23,45 Sur hasta los 23,45 Norte, donde el sol se encuentra perpendicular en algn momento del ao. La Amrica Latina tropical tiene niveles de ingreso mucho ms bajos que la Amrica Latina templada o la parte templada de Mxico, aunque en las islas del Caribe se encuentran algunos puntos de gran desarrollo (los pases que corresponden a cada banda de latitud pueden verse en el Grfico 3.7). El PIB per cpita promedio de US$4.580 en la banda de latitud de 20 a 0 Sur se encuentra justo por debajo de la mitad del nivel de los puntos altos templados. El problema de la pobreza en los trpicos no es nuevo. El gradiente en forma de U de los niveles de ingreso por latitud, con ingresos bajos en los trpicos e ingresos mucho ms altos en las latitudes ms elevadas, existe desde el momento en que empez a recabarse informacin. Los datos sobre el PIB per cpita de los pases ms grandes de las Amricas son
confiables desde 1900, como muestra el Grfico 3.814. Los ingresos en Brasil, Per, Colombia y Venezuela, todos pases tropicales, estn por debajo de la mitad de los niveles de ingreso de los pases templados como Chile y Argentina, y menores que los de Mxico y Cuba, situados en el borde de la zona tropical. Hace un siglo, los pases latinoamericanos tropicales tenan niveles de ingreso mucho ms bajos que Estados Unidos y Canad, por un factor de tres o cuatro. Las estimaciones disponibles sobre el PIB per cpita de 1800 son ms dbiles y escasas (Grfico 3.9), pero muestran el mismo patrn por latitud15. Los trpicos eran ms pobres que los pases templados, con la clara excepcin de Cuba, y aparentemente Hait16, cuya riqueza provena de la brutal (y eventualmente insostenible) productividad de la economa esclavista.
14
Los datos sobre el PIB per cpita de 1900 provienen de Maddison (1995), Cuadro C-16d, p. 188, exceptuando los de Cuba en 1913, obtenidos de Coatsworth (1998), Cuadro 1.1, p. 26.
15
Los datos sobre el PIB per cpita de 1800 provienen de Coatsworth (1998) Cuadro 1.1, p. 26.
16
Aunque no se incluye en el grfico, las evidencias histricas prueban que Hait era la colonia ms rica de Francia y es muy probable que tuviera niveles de ingreso similares a los de Cuba antes de que la rebelin de los esclavos destruyera las plantaciones. Vase Heinl y Heinl (1978, p.2).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
141
Grfico 3.6
PIB per cpita promedio por grados de latitud en Amrica Latina
PIB per cpita en 1900 (Dlares corrientes)
Grfico 3.8
Ingreso por grados de latitud en 1900
14.000 12.000
4.500 4.000 3.500 3.000 Argentina 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -40 Brasil -20 0 Latitud Fuentes: Maddison (1995) y Coatsworth (1998). Colombia Per Venezuela 20 40 60 Mxico Chile Cuba Canad Estados Unidos
PIB per cpita (US$ de 1995)
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 60S-50S 50S-40S 40S-30S 30S-20S 20S-10S 10S-0 0-10N 10N-20N 20N-30N 30N-40N Latitud Fuente: Banco Mundial (1998) y ESRI (1992).
Grfico 3.7
Pases de Amrica Latina por grados de latitud
Trpico de Cncer
20N
10N
0 N/S
10S
20S
Trpico de Capricornio 30S
40S
50S
Si se considera que los pases de la regin comparten muchos aspectos de la historia colonial y cultural, los patrones actuales (y pasados) de ingreso por latitud en Amrica Latina resultan sorprendentes. Aunque podra suponerse que la variacin en el desarrollo econmico entre continentes se debe ms a las experiencias histricas divergentes que a la geografa, esta teora es menos probable dentro de los continentes mismos. El patrn de desarrollo en Amrica Latina es congruente con el patrn de Africa y Eurasia. Los extremos norte y sur de Africa, que no son tropicales, son las regiones ms ricas del continente; por su parte, el Sudeste Asitico tropical y subtropical son en general ms pobres que el norte templado. La densidad demogrfica es un indicador aproximado de cun hospitalaria es la tierra para una sociedad agrcola. A pesar del extraordinario y acelerado crecimiento demogrfico de los ltimos siglos, la distribucin relativa de la poblacin mundial ha sido notablemente estable. La distribucin demogrfica de Amrica Latina se ajusta en gran medida a los patrones de asentamiento europeos (incluyendo a los esclavos que trajeron) y a las poblaciones indgenas de las tierras altas que sobrevivieron al intercambio con los conquistadores. Como en otras regiones del mundo, sin embargo, la poblacin presenta un patrn bimodal en relacin con la latitud (Grfico 3.10), con picos en las latitudes templadas medias y menores densidades en el extremo sur y en los trpicos. Las densidades demogrficas ms altas de la latitud tropi-
142
Captulo 3
Grfico 3.9
Ingreso por grados de latitud en 1800
Grfico 3.11
Densidad del PIB por grados de latitud
PIB per cpita en 1800 (Dlares corrientes)
100 90 Argentina 80 70 60 50 40 30 20 -38 -36 Chile Per Brasil -14 -9 Latitud 22 24 37 Mxico Cuba Estados Unidos
Densidad del PIB (US$1.000 de 1995/km2)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 60S-50S 50S-40S 40S-30S 30S-20S 20S-10S 10S-0 0-10N 10N-20N 20N-30N 30N-40N Latitud Fuentes: Banco Mundial (1998) y ESRI (1992).
Fuente: Coatsworth (1998).
Grfico 3.10
Densidad de poblacin por grados de latitud
80
a 0 Sur es de US$39.000 por kilmetro cuadrado, o sea menos de un cuarto de la densidad del PIB que se encuentra en los 20 a 30 Norte y Sur. Agricultura tropical
Densidad poblacional (personas/km2)
60
40
20
0 60S-50S 50S-40S 40S-30S 30S-20S 20S-10S 10S-0 0-10N 10N-20N 20N-30N 30N-40N Latitud Fuentes: Banco Mundial (1997) y ESRI (1992).
cal de 10 a 20 Norte en Mxico central y Amrica Central constituyen la excepcin, pero son congruentes con la relacin clima - poblacin, porque la mayor parte de esta poblacin vive en las tierras altas de clima templado. La baja densidad demogrfica de los trpicos implica que la productividad econmica de la tierra est distribuida an menos equitativamente que los ingresos. El Grfico 3.11 muestra la variacin del PIB por rea de tierra, el producto del PIB per cpita y la densidad de poblacin. El producto econmico por rea de tierra en la banda tropical de la latitud de 10
La desventaja econmica de los trpicos puede atribuirse en gran medida a la baja productividad agrcola. El rendimiento agrcola depende sensiblemente del clima, los recursos del suelo y la tecnologa. Las condiciones del clima y del suelo de las zonas ecolgicas templadas y tropicales son diferentes. Adems, la marcada diferencia existente entre las comunidades vegetales y animales de los trpicos y las de las zonas templadas sugieren que la productividad de la reducida gama de plantas que se utilizan como principales productos agrcolas tambin es sistemticamente diferente entre las dos regiones. Aunque en principio es posible adaptar los principales productos alimenticios para que sean igualmente productivos en las zonas templadas y en las tropicales, esto no ha ocurrido en la prctica. Incluso cuando se tienen en cuenta las diferencias en el uso de los insumos, el rendimiento de los principales cultivos tropicales es notablemente menor que el de los cultivos de clima templado. Ello es slo en parte un fenmeno natural, ya que la causa principal puede encontrarse en el patrn de desarrollo tecnolgico, producido originariamente por la distribucin de las especies agr-
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
143
Grfico 3.12
Producto agrcola por agricultor, 1994
Trpico de Cncer
Trpico de Capricornio
Producto agrcola por persona en dlares 1-2.500 2.500-7.000 7.000-14.000 14.000-28.000 28.000-44.000 n.d.
Fuente: FAO (1999).
colas y animales y por las condiciones de la tierra, reforzadas por siglos de cambios tecnolgicos sesgados en favor de las zonas ms ricas. La disparidad entre la productividad agrcola tropical y no tropical por agricultor (Grfico 3.12) es an ms pronunciada que la disparidad de los niveles de ingreso de las zonas tropicales y no tropicales (Grfico 3.5). La historia de la mayora de los cultivos individuales es similar. En nueve de las diez categoras importantes de cultivos que presenta el Cuadro 3.2, los rendimientos no tropicales son ms elevados que los tropicales. Ello ocurre especialmente en el caso de los cultivos de clima templado como el trigo, pero tambin de algunos cultivos tropicales como el maz o la caa de azcar. Las diferencias pueden deberse, total o parcialmente, a los insumos utilizados. Los fertilizantes, los tractores, las semillas mejoradas y la mano de obra afectan los rendimientos, independientemente de que el clima sea ideal o no para el cultivo. Los agricultores de los pases ms ricos usan ms intensamente insumos distintos de la mano de obra porque, en comparacin con su propio trabajo y el valor de las tierras, aqullos son mucho ms baratos. De manera que la pobreza puede ser la causa de los bajos rendimientos caracterstica de los trpicos, en vez de ser la baja productividad un factor que contribuye a la pobreza.
Sin embargo, los clculos de Gallup y Sachs (1999) muestran que el rendimiento de los cultivos tropicales es menor aun cuando se neutralizan las diferencias en el uso de insumos17. El rendimiento de los cultivos de las zonas ecolgicas tropicales y secas que conforman la mayora de los trpicos geogrficos es de un 30% a un 40% ms bajo que el rendimiento de los cultivos de zonas ecolgicas templadas, incluso usando los mismos insumos en las dos zonas. Adems, la productividad agrcola creci un 2% ms lentamente en las ecozonas tropicales y secas que en las templadas. Por lo tanto, aunque el origen de las diferencias en la productividad puede ser natural, no hay duda de que, a lo largo del tiempo, el desarrollo tecnolgico ha ayudado a aumentar las diferencias. El desarrollo tecnolgico se ha concentrado en las zonas ms ricas, las que adems tienen una ecologa ms homognea que contribuye a que las especies y la tecnologa se difundan mejor18.
17
Las polticas de precios y otras polticas agrcolas tienen un efecto sustancial sobre las cantidades que producen los agricultores y en la cantidad de insumos que utilizan pero, en principio, no deberan afectar la productividad, si se aplican los mismos insumos.
18
Vase un anlisis extenso y documentacin sobre este punto en Diamond (1997).
144
Captulo 3
Cuadro 3.2
Productividad agrcola (por cosecha) en pases tropicales y no tropicales, 1998
Produccin Produccin en zona tropical en zona no tropical (MT/Ha) (MT/Ha) Diferencia estadsticamente significativa1
Tropical/ No tropical
Cereales (medida equivalente a arroz procesado) Maz Tubrculos (papa, yuca, etc.) Azcar2 Leguminosas (frijoles y arvejas) Oleaginosas Vegetales Frutas Bananos Caf Nmero de observaciones3
16,5 20,1 105 647 7,9 5,1 113 96,0 155 6,5 108
26,9 45,1 200 681 13,3 4,0 177 97,9 201 15,4 95
0,61 0,45 0,53 0,95 0,59 1,28 0,64 0,98 0,77 0,42
x x x x x x x x
x = probabilidad menor al 5% para la prueba del estadstico t que mide si el promedio de la produccin en zonas tropicales es diferente al promedio de la produccin en las Datos para 1996. Este es el nmero de pases que produce cereales. No todos los pases cultivan los dems productos.
zonas no tropicales.
2 3
Fuente: FAO (1999).
Algunos cultivos son ciertamente ms productivos en los trpicos, como es el caso de las frutas tropicales. Sin embargo, slo unos pocos forman parte importante del sistema alimenticio. El Cuadro 3.3 muestra la contribucin de las diferentes categoras de cultivos a la oferta mundial de alimentos. Los cereales proporcionan cerca de la mitad de las caloras alimenticias y casi la misma proporcin de protenas. Los cultivos de los que se extrae el aceite, la nica categora de cultivos cuyo rendimiento es ms alto en los pases tropicales que en los no tropicales, slo representan el 10% de las caloras alimenticias y el 3% de las protenas. Dentro de Amrica Latina se observa el mismo patrn diferencial de productividad agrcola, aunque los pases de la regin son ms homogneos entre s que con el resto del mundo. El rendimiento de la mayora de los cultivos de los pases lati-
Cuadro 3.3
Oferta de alimentos per cpita por producto
(Porcentajes) Mundo Caloras Protenas
100 63 45 22 15 5 4 3 0 5 3 4 1 0 1 37 18 19
Amrica Central Caloras
100 84 47 9 3 34 1 1 16 4 10 1 3 2 0 16 9 7
Total Productos vegetales Cereales (medida equivalente a arroz procesado) Trigo Arroz (procesado) Maz Otros Tubrculos (papa, yuca, etc.) Azcar Leguminosas (frijoles y arvejas) Aceites y aceites vegetales Vegetales Frutas Bebidas alcohlicas Otros Productos animales Carne y grasas animales Leche, huevos, pescado
100 84 50 20 21 5 3 5 9 2 10 2 3 2 1 16 9 6
Fuente: FAO (1999). Los totales pueden no sumar exactamente debido al redondeo.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
145
Cuadro 3.4
Productividad agrcola (por cosecha) en pases tropicales y no tropicales de Amrica Latina, 1998
Produccin en zona tropical (TM/Ha)1 Produccin en zona no tropical (TM/Ha)1 Diferencia Tropical/ estadsticamente No tropical significativa2
Cereales (medida equivalente a arroz procesado) Maz Tubrculos (papa, yuca, etc.) Azcar3 Leguminosas (frijoles y arvejas) Oleaginosas Vegetales Frutas Bananos Caf Nmero de observaciones4
22,9 24,6 122 700 7,5 6,2 143 135 166 7,1 33
33,8 51,4 218 632 10,4 5,3 161 142 214 6,1 7
0,68 0,48 0,56 1,11 0,72 1,17 0,89 0,95 0,78 1,16
x x x x
1 2
Toneladas mtricas por hectreas. x = probabilidad menor al 5% para la prueba del estadstico t que mide si el promedio de la produccin en zonas tropicales es diferente al promedio de la produccin en las Datos para 1996. Este es el nmero de pases que produce cereales. No todos los pases cultivan los dems productos.
zonas no tropicales.
3 4
Fuente: FAO (1999).
Cuadro 3.5
Crecimiento promedio de la productividad en pases tropicales y no tropicales de Amrica Latina, 1961-1998
Crecimiento Crecimiento de la de la produccin Diferencia produccin en zonas en zonas no tropicales Tropical/ estadsticamente tropicales (%) tropicales (%) No tropical significativa1
Cereales (medida equivalente a arroz procesado) Maz Tubrculos (papa, yuca, etc.) Azcar2 Leguminosas (frijoles y arvejas) Oleaginosas Vegetales Frutas Banano Caf Nmero de observaciones 3
1,8 1,8 0,6 0,8 0,3 2,0 2,5 0,3 -0,3 1,0 33
2,6 3,1 2,1 1,0 0,6 1,8 1,6 0,1 0,2 0,5 7
-0,8 -1,3 -1,5 -0,2 -0,3 0,2 0,9 0,2 -0,5 0,5
x x x x
x = probabilidad menor al 5% para la prueba del estadstico t que mide si el promedio de la produccin en zonas tropicales es diferente al promedio de la produccin en las Datos para el perodo 1961-1996. Este es el nmero de pases que produce cereales. No todos los pases cultivan los dems productos.
zonas no tropicales.
2 3
Fuente: FAO (1999).
146
Captulo 3
noamericanos tropicales es muy bajo. Unos pocos productos constituyen la excepcin: la caa de azcar, el aceite y el caf, pero ninguna de las diferencias entre el rendimiento de estos cultivos en el trpico y en otras regiones no tropicales son estadsticamente significativas (Cuadro 3.4). El desarrollo tecnolgico tambin ha favorecido a la agricultura no tropical de Amrica Latina. El Cuadro 3.5 muestra el rpido crecimiento del rendimiento de los cultivos bsicos de la regin, pero las tasas de crecimiento son muy diferentes entre las regiones tropicales y no tropicales. Aunque el rendimiento de algunos cultivos (caf, frutas, hortalizas y aceites) registr un crecimiento ligeramente ms rpido en los pases tropicales, el progreso ms importante se observa en los no tropicales. Ms an, las nicas diferencias que se registraron en la productividad de los ltimos 37 aos, y que fueron estadsticamente significativas, se dieron en los pases no tropicales. No es una coincidencia que la mayora de los exportadores de productos agrcolas ms exitosos de Amrica Latina sean los pases no tropicales. Es bien conocido que a partir de la dcada de 1970 Chile logr un gran avance en la produccin de frutas destinadas a los mercados internacionales, cuando logr aprovechar el desarrollo tecnolgico de California, una regin con la que comparte importantes similitudes ecolgicas y geogrficas (adems de la ventaja de estar en estaciones opuestas)19. La dieta de los pases de Amrica Latina, particularmente la de los pases tropicales, es diferente de la de otras partes del mundo. Si los cultivos que conforman la base de la alimentacin de los pases tropicales de Amrica Latina son relativamente ms productivos en los trpicos, las diferencias de rendimiento entre los pases tropicales y no tropicales en otros cultivos sera menos problemtica. En la ltima columna del Cuadro 3.3 se registra el consumo de caloras en Amrica Central por tipo de cultivo. Ciertamente, los centroamericanos comen mucho ms maz, azcar y leguminosas, que representan el 54% de su consumo de caloras en comparacin con el 16% en el resto del mundo. Sin embargo, el maz en particular y tambin los frijoles figuran entre los cultivos menos productivos de los trpicos, comparados con las zonas no tropicales del mundo en su conjunto y dentro de Amrica Latina.
Por consiguiente, la productividad agrcola es mucho ms baja en los trpicos, tanto en el mundo como en Amrica Latina, incluso en el caso de aquellos productos relativamente ms importantes en la dieta de los pases tropicales. Las diferencias en productividad reflejan en parte factores naturales, que se ven reforzados sustancialmente por los patrones de desarrollo tecnolgico.
Condiciones de salud La relacin entre la geografa y el desarrollo en la regin va ms all de la productividad de la tierra, o en general de la calidad y la disponibilidad de recursos naturales. Las regiones tropicales tambin son ms pobres debido a una mayor incidencia de enfermedades. Los factores geogrficos afectan las condiciones de salud a travs de muchos canales. La difusin y la intensidad de muchas enfermedades, especialmente de las transmitidas por vectores varan con el clima. La malaria, la anquilostomiasis y la esquilostomiasis en particular son grandes debilitadores y han sido relativamente fciles de controlar en las zonas templadas, pero todava se resisten a los esfuerzos de control en los trpicos. La falta de estaciones dificulta esta tarea, puesto que la reproduccin de los vectores de transmisin es igual durante todo el ao. Y la asignacin de inversiones en tecnologa slo ha reforzado la dificultad relativa del control de las enfermedades tpicas de las zonas ms pobres, por la sencilla razn de que los que sufren esas enfermedades son demasiado pobres para pagar vacunas o tratamientos. El resultado es que en los trpicos la mortalidad es ms alta y la vida es ms corta. Las tasas de mortalidad infantil en Amrica Latina son ms altas en los trpicos (Grfico 3.13) y disminuyen de manera ms o menos constante hacia los extremos del punto ms alto. Las tasas ms altas en la latitud de 10 a 20 Sur son ms del doble de las tasas que se observan en la zona templada del sur y un 50% ms altas que en la zona templada del norte. El patrn de esperanza de vida es similar. El Grfico 3.14 combina datos sobre la esperanza de vida en los estados o
19
Esto ha sido documentado por Meller (1995 y 1996).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
147
Grfico 3.13
Mortalidad infantil por grados de latitud
Grfico 3.14
Esperanza de vida en Amrica Latina por latitud, 1995
80
80
Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos
Esperanza de vida al nacer (aos)
75
60
70
40
65
60
20
55
60S-50S 50S-40S 40S-30S 30S-20S 20S-10S
10S-0
0-10N 10N-20N 20N-30N 30N-40N
50
-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 Latitud
10 15 20 25 30
Latitud Fuentes: Banco Mundial (1998) y ESRI (1992).
Fuentes: Naciones Unidas (1996) complementada con informacin binacional de Alves, (1999); Bitrn y M (1999), Escobal y Torero (1999); Esquivel Morales, et al. (1999); Snchez y Nez (1999); y Urquiola (1999).
provincias de Bolivia, Per, Brasil, Colombia y Mxico en 1995 con datos nacionales de los dems pases latinoamericanos. Los habitantes de los extremos norte y sur templados de Amrica Latina tienen una esperanza de vida de alrededor de 75 aos, pero la lnea se reduce notablemente en la mitad tropical, descendiendo a 65 aos en el punto inmediatamente al sur de la lnea ecuatorial. Los promedios de vida muy bajos, de menos de 60 aos, se observan en su totalidad en los trpicos en las provincias de Bolivia y Per, y en Hait. Las dos provincias cercanas al Ecuador que registran niveles de esperanza de vida superiores a los 75 aos tambin se encuentran en Per: Lima, la capital, y la provincia del Callao, un claro signo de disparidad regional dentro del mismo pas. El clima y la salud La mala salud y la pobreza guardan una estrecha relacin. Bolivia y Hait registran los niveles de esperanza de vida ms bajos, y tambin son pases pobres. Ya hemos visto que el ingreso per cpita es ms bajo en los trpicos que en las zonas templadas de Amrica Latina. Quiz la mala salud tpica de los trpicos se deba a la pobreza y no directamente a las influencias geogrficas. Es posible, pero la esperanza de vida tambin es menor en los pases tropicales que en promedio son menos pobres, como Per. Si nos interesa la esperanza de vida como medida de bienestar, no im-
porta que se vea afectada directamente por el clima o indirectamente a travs del desarrollo econmico: el bienestar es menor en los trpicos. Sin embargo, si quisiramos cambiar las condiciones de salud, sera importante saber si es necesario reducir directamente la transmisin de enfermedades, o si sera ms efectivo invertir recursos en el crecimiento econmico, lo cual solucionara indirectamente los problemas de salud. Para evaluar la influencia directa del clima sobre las enfermedades, es preciso neutralizar la influencia de los niveles de ingreso. La esperanza de vida en Amrica Latina est fuertemente correlacionada con el clima, despus de neutralizar el efecto de los niveles de ingreso. Los niveles del PIB per cpita provincial estn correlacionados independientemente con la esperanza de vida, pero su inclusin no cambia en forma sustancial la asociacin del clima con la salud. Ello sugiere que el clima ciertamente afecta la salud, pero no slo a travs del ingreso. Otras evidencias refuerzan esta afirmacin, como veremos en el siguiente experimento emprico. La educacin de las madres es una de las variables que se correlaciona ms fuertemente con el estado de salud. Cuando la influencia de la educacin femenina en materia de salud se combina con el nivel de ingresos, sta resulta fuerte y significativa y el ingreso pierde su asociacin independiente con la es-
148
Captulo 3
Grfico 3.15
Extensin de la malaria en Amrica Latina, 1946-1994
Riesgo de contraer malaria en 1994 en 1966 en 1946
en Amrica Latina en 1946, 1966 y 1994. Si bien la prevalencia de la malaria se ha reducido, en las principales zonas tropicales se resiste al control. La malaria est estrechamente relacionada con el clima y no hay indicios de que los niveles de ingreso o la educacin femenina la afecten21. Los estudios realizados en Brasil y Per confirman el papel que desempea la geografa en las condiciones de salud de los habitantes de las provincias en los pases de Amrica Latina. En estos dos estudios, del 62% al 76% de la variacin en la mortalidad y la desnutricin infantil se deben a la geografa (neutralizando el efecto de otros factores), como puede verse en el Cuadro 3.6. Al neutralizar el efecto de otras caractersticas comunitarias, Alves, et al. (1999) revelaron que en las regiones brasileas de altas temperaturas la estatura de nios y adultos es ms baja y que las tasas de supervivencia infantil son ms bajas. Desastres naturales22 Si bien la productividad agrcola y las condiciones de salud son los principales canales a travs de los cuales la geografa natural incide en el desarrollo econmico del mundo, y particularmente de Amrica Latina, los frecuentes y devastadores desastres naturales coartan las posibilidades de desarrollo de muchos pases. En toda su historia, Amrica Latina han sufrido numerosos desastres naturales. Estos se definen como fenmenos naturales cuyo impacto adverso, en trminos de daos personales, prdida de hogares, muertes y destruccin de bienes, genera severas dificultades econmicas y sociales. De acuerdo con la base de datos de la USAID/OFDA, en la regin han tenido lugar 638 desastres naturales entre 1900 y 1995. En
Fuentes: Pampana y Russell (1955), OMS (1967) y DNS (1997).
peranza de vida 20 . El clima, sin embargo, se correlaciona fuertemente con los resultados de salud. Al neutralizar el efecto de la educacin femenina y el PIB per cpita, la esperanza de vida es cuatro aos ms baja en los trpicos hmedos y en las zonas templadas hmedas (Grfico 3.14). Estos resultados de la regresin, que se resumen en el Apndice 3.1, proyectan una esperanza de vida siete aos ms baja en los trpicos hmedos que en las regiones desrticas y secas, con el mismo ingreso y el mismo nivel de educacin femenina. Los resultados sobre la mortalidad infantil (que es un componente de la esperanza de vida) son similares. La mortalidad infantil es un 4% ms alta en los trpicos hmedos que en las regiones templadas hmedas, y un 6% ms alta que en las regiones secas, a igualdad de otros factores. Una de las diferencias ms conspicuas entre el ambiente de enfermedades de las zonas tropicales frente a las templadas es la malaria. La malaria sigue siendo un problema de salud importante y de difcil curacin slo en las regiones tropicales del mundo. El Grfico 3.15 muestra la distribucin de la malaria
20
La salud, como se seal anteriormente, influye en el PIB per cpita, y ste, a su vez, influye en la salud. Aunque ms adelante se analizar esta causalidad de doble va correlacionando slo las condiciones iniciales de salud con el crecimiento econmico posterior, la causalidad inversa es tambin un problema estadstico para las regresiones del Apndice 3.1. El impacto de la salud sobre el ingreso se puede abordar con la regresin de variables instrumentales, usando la apertura de la economa como instrumento de los niveles del PIB como en Pritchett y Summers (1996). La apertura est fuertemente correlacionada con los niveles del PIB pero no es probable que afecte las condiciones de salud. Estos no son cambios significativos para los coeficientes despus de la instrumentacin (los resultados no se presentan).
21 22
Vase el Apndice 3.1. Esta seccin se basa en BID (2000).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
149
Cuadro 3.6
Variables geogrficas asociadas a las condiciones de salud por pas
Pas (fuente)
Brasil (Alves, et al., 1999)
Variable dependiente
Nivel de la variable dependiente
Nivel de la observacin Variable de la variable independiente independiente
-altitud -temperatura -precipitacin -dummies por regin -latitud -longitud -altitud -temperatura -precipitacin -latitud -longitud -altitud -temperatura -precipitacin Municipal Municipal Municipal Municipal
Efecto sobre la variable dependiente
Positivo * Negativo * Positivo **
R2 (%)
Tasa de mortalidad infantil
Hogares
76
Per (Bitrn y M 1999)
Tasa de mortalidad infantil
Hogares
Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial
Negativo ** Negativo ** Positivo * Negativo Positivo ** Negativo * Negativo Positivo * Negativo Positivo *
62
Per (Bitrn y M 1999)
Nutricin infantil
Hogares
71
* = significativo al 1%. ** = significativo al 5%.
este mismo perodo, Amrica Latina ocup el segundo lugar en trminos del nmero promedio anual de desastres ocurridos en el mundo, con un 23%; despus de Asia (41,8%), pero por encima de Africa (15,7%) y del resto del mundo23. Los perjuicios relacionados con los desastres naturales han sido sustanciales en Amrica Latina; se estima que 160.000 personas han muerto, unos 10 millones han quedado sin hogar y casi 100 millones se han visto afectadas entre 1970 y 199524 (Cuadro 3.7). La gran vulnerabilidad de la regin con relacin a los desastres naturales es el resultado de una combinacin de factores geogrficos y socioeconmicos. Los riesgos asociados a los sucesos naturales son una funcin de la magnitud del fenmeno fsico (en trminos de severidad y dimensin), de la tasa de incidencia y del grado de vulnerabilidad de los asentamientos humanos expuestos. Estos tres elementos son esenciales para explicar por qu Amrica Latina ha sido y sigue siendo extremadamente sensible a los desastres naturales.
La ubicacin geogrfica constituye, por supuesto, la principal explicacin de los fenmenos naturales extremos capaces de ocasionar desastres. Amrica Latina es extremadamente propensa a terremotos y erupciones volcnicas, debido a que su territorio se encuentra encima de cuatro placas tectnicas activas (Cocos, Nazca, Caribe y Sudamericana), a lo largo del anillo de fuego del Pacfico, donde ocurren el 80% de los movimientos ssmicos y volcnicos de la tierra. Entre los pases de mayor riesgo ssmico se encuentra Mxico (este siglo ha experimentado 84 terremotos que superan el grado 7 en la escala de Richter)25, Colombia, Chile, Guatemala, Per, Ecuador y Costa Rica.
23
OFDA (1999). La base de datos incluye todos los peligros naturales declarados como desastres por el gobierno de Estados Unidos, as como los desastres importantes no declarados que causan un nmero sustancial de muertes, lesiones, daos a la infraestructura, la produccin agrcola y la vivienda.
24 25
Ibid. Banco Mundial (1999).
150
Captulo 3
Cuadro 3.7
Desastres naturales ms importantes en Amrica Latina y el Caribe, 1980-1999
Nmero de muertos 0 300 332 200 225 500 620 307 364 0 0 250 250 68 Personas afectadas 20.000.000 330.000 20.000 n.d. 50.000 50.000 20.000 700.000 700.000 5.580.000 1.583.049 50.000 35.000 3.000.000 Gente sin vivienda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.000 n.d. n.d. 250.000 n.d. n.d. 35.000 8.000
Ao 1979-83 1980 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1984-85
Pas Brasil Hait Per Per Mxico El Salvador Guatemala Ecuador Per Argentina Bolivia Bolivia Colombia Brasil Brasil
Sitio
Tipo de desastre Sequa Huracn Allen Inundacin Inundacin Huracn Paul Inundacin Inundacin Inundacin Inundacin Inundacin Sequa Inundacin Terremoto Inundacin
1985
1986 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1990 1992 1993 1994 1994
Noreste, Serto Suroeste, Puerto Prncipe Huallaga, Cuzco Cuzco Costa Norte del Pacfico Sonsonate, Huachapn Costa Oeste Costa Costa Norte Noreste Altiplano Ciudad de Santa Cruz Popayn Minas Gerais Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro Mxico Ciudad de Mxico, Michoacn, Jalisco Colombia Amero, Calda, Tolima El Salvador San Salvador Ecuador Carchi, Imbabura, Pastaza, Napo Colombia Medelln, Vila Tina Barrio Brasil Petropolis, Rio de Janeiro Argentina Provincia de Buenos Aires Rep. Dominicana Noreste y Sureste Mxico Yucatn y costas del golfo Per Zonas altas Per 16 departamentos Ecuador Colombia Hait Nambija en Zamora-Chinchip Cauca y Huila Jacmel, Puerto Prncipe n.d. n.d. Pas Noreste Pas Pas Pas Quindo-centro del pas Caracas + 8 Estados
Inundacin
200
60.000
60.000
Terremoto Erupcin volcnica Terremoto Terremoto Deslizamiento Inundacin Inundacin Inundacin Huracn Gilbert Sequa Inundaciones por El Nio Deslizamiento Terremoto Tormenta tropical Gordon Inundaciones por El Nio Inundaciones por El Nio Huracn Georges Sequa por El Nio Huracn Mitch Huracn Mitch Huracn Mitch Terremoto Inundaciones, deslizamientos
8.776 21.800 1.100 300 240 289 25 0 240 0 0 300 271 1.122 550 n.d. 208 n.d. 6.600 2.055 268 1.117 25-50.000
100.000 7.700 500.000 150.000 n.d. 58.560 4.600.000 1.191.150 100.000 2.200.000 1.100.000 n.d. 24797 1.500.000 n.d. n.d. 400,000 n.d. 2.100.000 868.000 n.d. 425.000 600.000
100.000 7.700 250.000 n.d. 2500 58.560 n.d. n.d. 100.000 n.d. n.d. n.d. n.d. 87.000 400.000 100.000 n.d. 4.800.000 1.400.000 n.d. 750.000 150.000 51.000
1997-98 Ecuador, Per 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 Argentina Rep. Dominicana Brasil Honduras Nicaragua Guatemala Colombia Venezuela1
Nota: Incluye desastres naturales entre 1980 y 1999 con ms de un milln de afectados o 200 muertos.
1
Estimacin preliminar.
Fuente: BID (2000).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
151
La volatilidad climtica tambin es extrema en Amrica Latina y se manifiesta en forma de severas sequas, inundaciones y vientos causados por el fenmeno de El Nio26, por el desplazamiento anual Norte - Sur de la Zona de Convergencia Intertropical y por el paso de las tormentas tropicales y huracanes que nacen en los ocanos Pacfico y Atlntico. Las zonas tradicionales de alta volatilidad climtica incluyen a Amrica Central, el Caribe, el norte de Brasil, Per, Ecuador, Chile y Argentina. Los cambios climticos recientes parecen haber agravado la volatilidad del clima en la regin27. El grado de vulnerabilidad general de la regin con relacin a los fenmenos naturales de extrema magnitud no slo est determinado por la ubicacin geogrfica y los patrones climticos, sino tambin por varios factores socioeconmicos que magnifican el potencial letal y destructivo de los peligros naturales. Entre estos factores se encuentran los patrones de asentamiento de las poblaciones, la mala calidad de la vivienda y la infraestructura, la degradacin ambiental, la ausencia de estrategias eficientes de mitigacin de riesgos y la seria vulnerabilidad econmica. En Amrica Latina, la alta densidad de poblacin concentrada en zonas propensas a los desastres es un factor explicativo importante del grado de vulnerabilidad de la regin. La densidad general de la poblacin ha aumentado debido al crecimiento demogrfico, generando una mayor vulnerabilidad. Adems, la vulnerabilidad de algunos pases ha aumentado debido a los patrones migratorios. En Per, la proporcin de personas que hoy residen en las zonas costeras (a 80 kilmetros del mar), que son las ms susceptibles a los cambios climticos causados por El Nio y otros fenmenos, es actualmente del 73%, mientras que hace tres dcadas era de apenas el 54%28. La rpida urbanizacin del continente (tema de otra seccin) promovida por la presin demogrfica en las zonas rurales, tambin aumenta los efectos adversos que tienen los fenmenos naturales en la actividad econmica y en la poblacin. Por lo menos dos de las ciudades ms grandes y de mayor crecimiento de Amrica Latina, la ciudad de Mxico y Lima, se encuentran ubicadas en zonas de alta actividad ssmica. El terremoto ocurrido en la ciudad de Mxico en 1985 caus 8.700 muertes y los daos se calcularon en US$4.000 millones29. Desde 1856, seis terremotos han daado y destruido a Lima. Desde
1940, ao del ltimo gran terremoto, su poblacin se ha multiplicado por seis, alcanzando los 8,5 millones. En 1980, el riesgo de que haya un terremoto importante en los prximos 100 aos se calcul en un 96%30. Por otra parte, el rpido crecimiento demogrfico y una notable migracin rural-urbana llev a que la mayora de las ciudades se expandieran sin una planeacin urbana apropiada, sin estndares de construccin y sin una regulacin de uso de la tierra adaptada a su ambiente geogrfico. Puesto que la tasa de urbanizacin supera el 76%, se calcula que 90 millones de latinoamericanos vivirn en zonas urbanas en el ao 200031. Las ciudades latinoamericanas son extremadamente vulnerables a los terremotos e inundaciones por varias razones, tales como la alta densidad de poblacin, calles estrechas, construcciones de adobe o piedra seca y falta de vegetacin y vas pavimentadas. Los patrones de migracin rural-urbana han generado una mayor demanda de espacio urbano y la proliferacin de barrios pobres en terrenos de poco valor pero de mucho riesgo. Algunos ejemplos de estos barrios son las favelas que se encuentran en las laderas de las colinas que rodean a Rio de Janeiro, los villorios de la ciudad de Guatemala construidos en barrancos propensos a deslizamientos y los tugurios de Tegucigalpa ubicados en planicies inundadas y empinadas laderas. No es sorprendente pues que los barrios pobres de las ciudades sean los primeros (y a veces los nicos) en ser arrasados por los fenmenos naturales, como demostraran las inundaciones de 1999 en Caracas o de 1988 en Rio de Janeiro, y el terremoto de 1976 en Guatemala32.
26
Cada tres a doce aos, El Nio produce cambios en la circulacin atmosfrica sobre el Pacfico, causando cambios en la temperatura del agua del mar en Amrica del Sur e inundaciones y sequas en la franja del continente paralela al Pacfico. Vase en Fagan (1999) un anlisis profundo del fenmeno y sus consecuencias a lo largo de la historia.
27
De acuerdo con el Grupo de Reaseguros de Munich (1999), el nmero de desastres naturales importantes ocurridos entre los aos sesenta y noventa ha aumentado por un factor de tres, con prdidas econmicas multiplicadas por nueve. En 1998 se registraron ms desastres naturales en el mundo que en cualquier otro ao. Obsrvese sin embargo que estas comparaciones pueden estar influidas en algn grado por un informe ms amplio y preciso de desastres naturales ocurridos en aos recientes.
28 29 30 31 32
IFRC (1999), p. 88 OFDA/USAID (1999). IFRC (1993), pgs. 48-50. Ibid., p. 44. Albala-Bertrand, J.M. (1993), p. 93.
152
Captulo 3
La deficiente calidad de la vivienda en la regin, que empeora significativamente los efectos adversos de los fenmenos naturales, es principalmente una consecuencia de la rpida urbanizacin y de la pobreza generalizada. Desde 1993, el 37% del inventario de viviendas de Amrica Latina consiste en habitaciones que no proporcionan proteccin adecuada contra los desastres y las enfermedades33. El proyecto de la OEA sobre mitigacin de desastres en el Caribe estima que el 60% del total de las viviendas del Caribe est construido sin ningn requisito tcnico34. Obviamente, la mala calidad de la vivienda est directamente relacionada con la realidad de una pobreza generalizada. En general, los moradores de viviendas pobres carecen del conocimiento, la habilidad tcnica y el ingreso necesarios para manejar problemas como el drenaje de aguas superficiales y el peligro de construir una vivienda en el techo de otra. Desde 1990, el 40% de los accidentes ocurridos en las favelas de Rio de Janeiro ha sido causado por el derrumbamiento de casas y un 30% por los deslizamientos de tierra35. Ms an, el cumplimiento de los cdigos de construccin no se exige con suficiente rigor en las zonas de riesgo, incluso aqullas en barrios de altos ingresos, ni a las compaas del sector formal, ni a la infraestructura pblica. En la isla caribea de Montserrat, el 98% de las viviendas se derrumbaron durante los huracanes de 1989 porque no cumplan los estndares de construccin relacionados con la resistencia a vientos y huracanes. El dao total se calcul en US$240 millones, es decir, 5 aos de PIB36. La baja inversin en infraestructura bsica tambin pone en peligro a la poblacin y a los bienes. Como demostraron el impacto del huracn Mitch en Amrica Central y el del fenmeno de El Nio en Per y Ecuador, existe una elevada probabilidad de que los caminos, puentes, aeropuertos, represas y diques de mala calidad resulten destruidos por huracanes e inundaciones. Los daos causados a la infraestructura conducen a un mayor nmero de muertes, as como a una ms prolongada interrupcin de la actividad econmica y de la distribucin de alimentos. En el caso del huracn Pauline que azot a Mxico en 1997, 200 de las 400 muertes se debieron a la imposibilidad de llegar hasta las poblaciones de las zonas aisladas37. En Per, los daos totales en infraestructura ocasionados por El Nio en 1997 y 1998 ascendieron al 5% del PIB del pas, lo que caus una reduccin prolongada de la actividad en varios secto-
res clave como la minera, la actividad econmica ms importante del pas38. Asimismo, la vulnerabilidad de la infraestructura de la salud frente a los desastres, debido al uso de tcnicas de construccin no aptas para resistirlos y a la falta de mantenimiento, disminuye el acceso y la calidad del servicio de emergencias despus del desastre y en la fase de recuperacin. En la ciudad de Mxico, el ala nueva del hospital Jurez se derrumb durante el terremoto de 1985, causando muchas muertes y paralizando una infraestructura social que era esencial en un momento de crisis39. La destruccin de sistemas de alcantarillado y procesamiento de desechos mal diseados y mal conservados tambin aumenta los riesgos de salud relacionados con el desastre: aparecen el clera y la leptospirosis. La degradacin del medio ambiente tambin desempea un papel crucial en la transformacin de los fenmenos naturales en desastres. En toda la regin, la deforestacin de las cuencas, la ausencia de programas de conservacin de suelos y el uso inapropiado de la tierra son factores que agravan los riegos de inundacin y deslizamiento de tierras. La degradacin ambiental en la regin es el resultado de una alta densidad de poblacin en ecosistemas frgiles, as como de la prctica de actividades agrcolas inadecuadas. En lugar de utilizar tcnicas de cultivo ms tradicionales y favorables al medio ambiente (como la construccin de terrazas en las laderas o la siembra de cultivos en suelos firmes afirmados por las races de los rboles), el sector agrcola de Amrica Latina generalmente utiliza tcnicas que causan la deforestacin y la erosin de los suelos, dos fenmenos que aumentan las probabilidades de inundacin, sequas y deslizamientos. Aunque en los aos setenta y ochenta se alcanz un gran progreso, la mayora de los pases de la regin todava no aplican polticas efectivas de gestin de riesgos. Las instituciones encargadas de la mitigacin y prevencin de riesgos no reciben fondos proporcionales a la dimensin de los mismos40. A pe33 34 35 36 37 38 39 40
OPS (1998). IFRC (1997), p. 80. Hardoy (1989). IFRC (1997). OPS (1998). IFRC (1999), p. 88. OPS/OMS (1994), p. 72. CEDEPRENAC (1999) p. 13.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
153
sar de su probada eficiencia, las actividades esenciales de mitigacin de riesgos, como el drenaje, las medidas de control de inundaciones y la reforestacin de las cuencas son escasas en las zonas de riesgo. Aunque es igualmente importante, la regulacin del uso de la tierra y los estndares de construccin raramente se aplican. Ms an, la mayor parte de la infraestructura que de alguna manera se relaciona con la vida, como hospitales, servicios pblicos y aeropuertos, carece de planes de contingencia adecuados. Por ltimo, los sistemas de alerta temprana, evacuacin y refugio no cubren todas las zonas de riesgo y estn muy desorganizados. Por ejemplo, se estima que gran parte de las muertes ocurridas en Hait en 1994 durante la tormenta tropical Gordon y en Costa Rica en 1996 durante el huracn Csar se debieron a las deficiencias de los sistemas locales de alerta y evacuacin. Segn el Centro de Coordinacin para la Prevencin de Desastres Naturales (CEDEPRENAC), ninguno de los gobiernos centroamericanos asigna recursos suficientes para la gestin de riesgos naturales en su presupuesto nacional41. Los pases latinoamericanos, adems de ser vulnerables a los desastres naturales por razones fsicas, tambin lo son por razones econmicas. El impacto macroeconmico de los desastres naturales depende especialmente del tipo de actividad afectada, su grado de vulnerabilidad frente a las perturbaciones relacionadas con el desastre y su impacto en otros sectores productivos y en las finanzas pblicas. El otro factor importante que determina la dimensin del impacto es la capacidad general de recuperacin de la economa del pas, que est en funcin de las condiciones macroeconmicas presentes antes del desastre, del grado de diversificacin de la economa y del tamao de los mercados financieros y de seguros. En la regin, la falta de diversificacin sectorial ayuda a explicar por qu el impacto agregado de los fenmenos naturales es tan adverso. La agricultura, que est directamente relacionada con las condiciones climticas, todava es un sector importante en la regin en trminos de la participacin del PIB y del empleo. El peso del sector agrcola en las zonas rurales, sumado a la ausencia de opciones ocupacionales alternativas, incrementa el riesgo de un desempleo masivo, de prdidas de ingreso y de recesin en zonas donde la volatilidad climtica es alta. En Honduras, el pas ms afectado por el huracn Mitch, el sector
agrcola representa el 20% del PIB, el 63% de las exportaciones y el 50% del empleo total. La limitada capacidad de los mercados de seguros y reaseguros tambin aumenta la sensibilidad de la regin a los fenmenos naturales, pues la ausencia de estos mecanismos deja que el Estado, las empresas y los individuos deban absorber completamente el impacto causado por la destruccin del capital fsico y la cada de la actividad econmica. El Nio, por ejemplo, caus daos por US$2.800 millones a la infraestructura pblica de Per, de los cuales slo 150 millones estaban asegurados42.
Acceso a los mercados Hasta aqu hemos analizado los tres canales principales a travs de los cuales la geografa fsica afecta las posibilidades de desarrollo econmico y social: la productividad de la tierra, el peso de las enfermedades y la propensin a los desastres naturales. Ahora nos referiremos a los patrones de ubicacin de la poblacin y analizaremos cmo el acceso a los mercados y la urbanizacin afectan el desarrollo. El acceso a los principales mercados mundiales es esencial para el desarrollo econmico. Slo los mercados mundiales proporcionan la escala, el grado de competencia y el acceso a los cambios tecnolgicos y organizativos necesarios para una produccin eficiente. El acceso a estos mercados depende bsicamente de dos factores: la distancia entre el pas y los mercados y la cercana de la mayor parte de la actividad econmica a las costas o a un ro navegable. Estos dos factores determinan el costo del transporte martimo. Pero, por qu es esto tan importante? En el caso de la mayora de los productos, los mercados mundiales estn dominados por un nmero relativamente pequeo de pases desarrollados en Europa, Amrica del Norte y Japn. La proximidad a estas regiones constituye una ventaja econmica sustancial. En los pocos pases en desarrollo que han disfrutado de un crecimiento econmico rpido en la ltima generacin, la exportacin de manufacturas de uso intensivo de mano de obra ha desempeado un
41 42
OPS (1998). IFRC (1999), pg. 97.
154
Captulo 3
Zonas Francas Industriales en Amrica Latina1 papel prominente. El comercio de estos Cuadro 3.8 productos depende mayormente del transCosteras2 No costeras porte martimo. Siendo el costo real del transporte una pequea fraccin del valor Zonas francas Industriales 152 58 de los productos finales, por qu tendra Porcentaje de todas las ZFI 72% 28% este costo un impacto econmico significativo? Cuando se importan bienes de inverZFI excluyendo Mxico y Bolivia 112 7 sin, como hacen casi siempre los pases de Porcentaje de todas las ZFI 94% 6% menor desarrollo, el costo del transporte acta como un impuesto sobre la inversin, que vara segn la capacidad de acceso del Incluye zonas francas y maquiladoras. pas. Si los insumos de la produccin tamLas zonas costeras comprenden hasta 100 kms del mar. bin se importan, como casi siempre ocuFuente: WEPZA (1997). rre con las manufacturas de exportacin, el impacto de este impuesto se magnifica43. En las maquiladoras y otros centros de ensamblaje para la exportacin no es raro que el valor de los insumos complementaria, los pases del Caribe y de Amrica constituya el 70% del valor del producto de Central deberan tener una ventaja competitiva sobre exportacin terminado. Si el costo del transporte conslos pases exportadores ms exitosos del Sudeste tituye el 10% del valor de los productos transportaAsitico. Por qu las empresas estadounidenses crudos, tanto para los insumos importados como para el zaran el Pacfico hasta los pases del Sudeste Asitico producto final exportado, el costo de transporte reen busca de bajos salarios para las plantas de ensambla44 presenta un 56% del valor agregado interno . Si el je, si a 300 kilmetros cuentan con mano de obra calicosto del transporte es la mitad de esta tasa, el 5%, ficada y econmica? Las polticas comerciales de los entonces la razn costo de transporte/valor agregado pases del Caribe y el desarrollo de maquiladoras y desciende a 25%. Esta diferencia en el costo del transZonas Francas Industriales (ZFI) han comenzado a porte generalmente es suficiente para considerar que aprovechar este potencial. un lugar con elevados costos de transporte no es renEl papel de las ZFI como punto de partida table en absoluto. para el desarrollo de un sector productor de exportaEl acceso al mar dentro de un pas, y no slo la ciones de manufacturas pone de relieve la importandistancia hasta los mercados internacionales, es esencia del acceso a las costas. Como lo muestran el Grcial para la accesibilidad econmica, aunque slo sea fico 3.16 y el Cuadro 3.8, de las 210 zonas francas porque el costo del transporte terrestre es mucho ms alto que el del transporte martimo, especialmente en los pases pobres con infraestructura limitada. El costo 43 Esto se analiza formalmente en Gallup, Sachs y Mellinger (1999). del transporte terrestre de productos dentro de un pas 44 La razn costo de transporte/valor agregado local es igual al costo puede ser casi tan alto como el costo de llevarlos por del transporte martimo de entrada del insumo y de salida del producto, dividido por el valor de la produccin menos el valor de los insumos mar a un puerto extranjero remoto45. Como demuesimportados. Para una exportacin cuyo valor es uno, el costo del transtran Radelet y Sachs (1998), casi todos los pases que porte martimo es el valor de los insumos (0,7) ms el valor de la exportacin (1) multiplicado por el costo del transporte martimo (10%), han logrado un xito macroeconmico en las exportadividido por el valor agregado (1-0,7 = 0,3) o 0,1(1,7)/03 = 56%. Si el ciones de uso intensivo de mano de obra tienen la macosto del transporte martimo es slo el 5%, entonces el precio de los yora de sus poblaciones a 100 kilmetros de la costa. insumos al desembarque es un 5% ms bajo, o 0,7(1-0,05) = 0,665 y el valor agregado es 1-0,665 = 0,335. La razn costo del transporte marDesde el punto de vista del acceso a los mercatimo/valor agregado es 0,05(1,665)/0,335 = 25%. dos, los pases de la cuenca del Caribe estn situados en 45 Los datos sobre el costo del transporte martimo son difciles de puntos ideales. Estn cerca de los grandes mercados conseguir, pero un estudio reciente realizado por la UNCTAD demostr que a un pas africano sin salida al mar, transportar por tierra norteamericanos y la mayora de sus poblaciones y acun contenedor para transporte martimo puede costarle hasta un 228% tividades econmicas estn muy cerca de la costa. Con de lo que cuesta transportarlo por mar desde el puerto europeo ms cercano. Vase Radelet y Sachs (1998). polticas comerciales favorables y una infraestructura
1 2
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
155
Grfico 3.16
Zonas Francas Industriales, 1997
Grfico 3.17
Diferencias en crecimiento econmico entre estados fronterizos y el resto de Mxico
(Porcentajes)
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4
ZFI entre 0 y 100 km de la costa ZFI a ms de 100 km de la costa Zona costera (a 100 km de la costa)
Crecimiento anual del PIB per cpita
1960-1980 Fuente: Esquivel et al. (1999).
1980-1990
1990-1995
Fuente: WEPZA (1997).
industriales que haba en Amrica Latina en 1997, 152 (72%) estaban a menos de 100 kilmetros de la costa. La mayora de las ZFI interiores se encuentran en el norte y centro de Mxico, con buen acceso terrestre al mercado de Estados Unidos, y en Bolivia. Sin contar las ZFI de estos dos pases, 112 de 119 (94%) se encuentran sobre la costa. Las economas de Amrica Central y del Caribe mantienen su dinamismo gracias a sus estrechos lazos comerciales con Estados Unidos, mientras que muchos pases sudamericanos estn afrontando crisis econmicas. El desempeo econmico de Mxico muestra esta tendencia. Cuando la economa estaba en gran medida cerrada al comercio exterior, entre 1960-1980, el PIB per cpita de los estados mexicanos que limitan con Estados Unidos creci un 3% ms lentamente que el de los dems estados (Grfico 3.17). Con la liberalizacin del comercio de los aos ochenta, que abri la economa al mercado de Estados Unidos, el crecimiento de los estados fronterizos fue 0,4% ms rpido que el de los dems estados (aunque el pas en general mostraba un PIB per cpita decreciente). En el perodo 1990-1995, con la crea-
cin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, a pesar de la constante contraccin del PIB per cpita, los estados fronterizos del norte crecieron un 0,8% ms rpido que el resto de los estados. Otros pases latinoamericanos se ven menos favorecidos que Mxico o que los pases centroamericanos o del Caribe en trminos de su acceso a los mercados. Bolivia y Paraguay no tienen salida al mar, lo que reduce sus posibilidades comerciales. Colombia, a pesar de tener acceso a los ocanos Atlntico y Pacfico, desarrolla la mayor parte de sus actividades econmicas lejos de la costa, y hasta hace poco, careca de vas adecuadas que conectaran sus principales regiones. Hasta el siglo XX, los caminos slo comunicaban las pequeas ciudades dentro de cada regin, pero no las regiones entre s. En 1930, el principal lazo que tena su capital, Bogot, con el mundo exterior era el ro Magdalena, y el viaje hasta la costa en buque de vapor duraba doce das. Las barreras geogrficas todava son motivo de que Colombia tenga una de las densidades viales ms bajas de Amrica Latina. La tendencia en la mayora de los pases es que los niveles de ingreso converjan entre estados o regiones46, pero en el caso de Colombia la evidencia no es concluyente. Las tasas de convergencia estn ms influenciadas por la proximidad a los mercados regionales que por el acceso al mar, debido probablemente al alto costo del transporte que imponen las
46
Barro y Sala-i-Martin (1995).
156
Captulo 3
barreras geogrficas y a la ubicacin de los principales centros urbanos47. Pero la importancia de las barreras geogrficas y los problemas de localizacin pueden cambiar con el tiempo. Como veremos en la prxima seccin, las tierras bajas de Bolivia han experimentado un importante auge durante las dos ltimas dcadas debido a la combinacin de nuevas conexiones viales y a la expansin de oportunidades comerciales con los pases vecinos. Por supuesto, un obstculo importante para la explotacin de estas oportunidades puede ser la ubicacin de las ciudades, especialmente cuando la ms grande concentra una gran proporcin de la poblacin del pas, como suele suceder en Amrica Latina.
Primaca urbana en Amrica Latina Hasta ahora nos hemos concentrado en la geografa natural y el acceso a los mercados internacionales como los canales ms importantes a travs de los cuales la geografa afecta al desarrollo. Aunque el lugar y la forma en que se distribuye la poblacin son factores que afectan estos canales, no hemos analizado el resultado principal de los patrones de ubicacin: las ciudades. El tamao y la distribucin de las ciudades vara mucho de un pas a otro. Mientras que en algunos los residentes urbanos tienden a aglomerarse en una ciudad grande, en otros tienden a diseminarse entre varias ciudades, grandes y pequeas. Estas diferencias afectan los resultados del desarrollo en variadas y complejas formas, como lo reconocen los economistas urbanos y otros cientficos sociales desde hace ya tiempo. La urbanizacin ha estado acompaada de la concentracin de la poblacin en una ciudad importante. Esta tendencia, que antes se limitaba a los pases desarrollados, se ha convertido en una caracterstica bsica en muchos pases en desarrollo, especialmente en Africa y Amrica Latina. El Grfico 3.18 muestra la concentracin urbana, o el porcentaje de poblacin que vive en la ciudad ms importante de un pas. La concentracin urbana es ms alta en Amrica Latina que en cualquier otra regin. Slo el Africa Subsahariana tiene niveles de concentracin urbana comparables con los de Amrica Latina, pero sus niveles de urbanizacin son mucho ms bajos y
sus ciudades importantes ms pequeas. En el Grfico 3.19 se puede apreciar la evolucin de la concentracin urbana en Amrica Latina y el resto del mundo durante los ltimos cincuenta aos. La preeminencia de Amrica Latina en este sentido no es un fenmeno reciente. Ya desde los aos cincuenta, la concentracin urbana promedio en esta regin era seis puntos porcentuales ms alta que en el resto del mundo. Esta diferencia aument ligeramente durante los aos sesenta y setenta y desde entonces se ha mantenido estable. El Grfico 3.20 analiza la evolucin de los niveles de concentracin urbana en Amrica Latina. Las diferencias entre pases son evidentes, no slo en los niveles de concentracin urbana, sino tambin en su progresin. Actualmente, la concentracin vara entre el 15% en Brasil hasta ms del 65% en Panam. Aunque el rango de variacin ha permanecido estable, la evolucin de la concentracin urbana ha sido muy diferente entre un pas y otro. En algunos pases ha aumentado en forma consistente (Colombia, Chile, Hait, Nicaragua, Per y El Salvador), en otros ha disminuido (Argentina, Uruguay y Venezuela) y en otros se ha mantenido estable (Brasil y Ecuador). La geografa impulsa la concentracin urbana Cuando se comparan los pases de todo el mundo, la concentracin urbana se asocia con algunas caractersticas bsicas del pas. Gaviria y Stein (1999), por ejemplo, muestran que la concentracin urbana es ms baja en los pases ms pequeos (disminuye un punto porcentual por cada milln de kilmetros cuadrados) y en los pases ricos (disminuye un punto porcentual por cada US$1.000 per cpita). En promedio, la concentracin urbana es diez puntos porcentuales ms alta en los pases donde la ciudad ms importante tambin es la capital y dos puntos porcentuales ms alta en los pases donde la ciudad ms importante es un puerto. La geografa natural tambin afecta la concentracin urbana, aunque slo sea proporcionando el teln de fondo contra el cual evoluciona. Las formas en que la geografa afecta la concentracin no siempre son directas y son difciles de captar de for-
47
Snchez y Nez (1999).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
157
Grfico 3.18
Concentracin urbana en el mundo, aos noventa
(Porcentajes)
Grfico 3.20
Concentracin urbana en Amrica Latina
(Porcentajes)
70
Panam Hait Costa Rica El Salvador Nicaragua Honduras Bolivia Colombia Ecuador Mxico Venezuela Chile Per Argentina
Amrica Latina
60
Africa Sub-sahariana
50
Sudeste Asitico Medio Oriente y Norte de Africa Europa Central y Oriental OCDE Asia del Este y Pacfico 5 10 15 20 25 30 35 40
10 10
Paraguay
Guatemala Uruguay
1990
40
30
20 Brasil 20
30
40 1950
50
60
70
Fuente: PNUD (1996).
Fuente: PNUD (1996).
Grfico 3.19
Concentracin urbana en Amrica Latina y el resto del mundo
(Porcentajes)
40
35
30
25
20
15 1950 1960 1970 1980 1990
Resto del mundo Fuente: PNUD (1996).
Amrica Latina
ma global. Por lo tanto, los estudios de caso son clave para comprender el papel de la geografa en la evolucin de la concentracin urbana. Urquiola et al. (1999) han estudiado la interaccin entre geografa y urbanizacin en Bolivia. La urbanizacin en este pas ha seguido una trayectoria peculiar: la concentracin urbana ha disminuido consistentemente a medida que La Paz ha perdido preeminencia y Cochabamba y Santa Cruz han surgido como centros alternativos de poblacin. La geografa es indiscutiblemente la causa fundamen-
tal de esta tendencia. Bolivia tiene tres regiones geogrficas muy marcadas: la andina (o altiplano), la subandina (o valles) y las tierras bajas. Estas regiones se superponen con las divisiones etnolingsticas del pas: el aymar es la lengua nativa ms comn en la regin andina, el quechua, el idioma de los incas, es muy comn en la regin subandina y el guaran lo es en las tierras bajas. El quid del argumento es muy sencillo: las divisiones geogrficas y tnicas han aumentado el costo de la migracin entre regiones, y por lo tanto la migracin dentro de las regiones ha sido mucho ms alta de lo que hubiera sido con una geografa y una poblacin ms homogneas. Los grandes flujos de migracin dentro de las regiones, a su vez, han dado origen a tres grandes centros de poblacin, uno en cada regin. La concentracin urbana es baja en el pas en general, pero muy elevada en cada regin. Huelga decir que la geografa es slo una fuerza entre muchas otras. Los factores polticos y econmicos tambin afectan la concentracin urbana48. Sin embargo, sus efectos son generalmente difciles
48
Ades y Glaeser (1995) utilizan una muestra de corte transversal de 85 pases para estudiar el efecto de las variables econmicas y polticas sobre los niveles de concentracin urbana. Gaviria y Stein (1999) utilizan un panel de 105 pases y cinco dcadas para estudiar los efectos de un conjunto de variables similar sobre los cambios en la concentracin urbana.
158
Captulo 3
de medir, aunque slo sea porque la concentracin urbana muestra una gran inercia. A pesar de este problema, puede llegarse a algunas conclusiones a partir de diversos estudios que han evaluado los determinantes ms inmediatos de la concentracin urbana. Primero, la concentracin urbana crece ms rpidamente bajo regmenes polticamente inestables y economas ms voltiles, y segundo, la concentracin urbana crece ms rpidamente en economas ms abiertas si la ciudad ms importante es un puerto. El efecto ms conspicuo de la concentracin urbana es el surgimiento de gigantes urbanos. Las ciudades gigantes han aterrorizado durante mucho tiempo a los planificadores urbanos, quienes no pueden entender por qu, a pesar de sus advertencias, la gente insiste en vivir all. Por el contrario, estas ciudades fascinan a los economistas urbanos, quienes siempre han sospechado que la gente vive en ellas por alguna razn. Las ciudades gigantes estn llenas de problemas pero tambin llenas de posibilidades. Las ciudades gigantes padecen de una amplia gama de males, desde altos grados de contaminacin hasta una mayor congestin del trnsito y mayor tiempo para movilizarse. En Los Angeles, por ejemplo, se pierden ms de 2,3 millones de horas/persona por la lentitud del trfico en un ao tpico49. Con toda seguridad, estas cifras son ms altas en muchas ciudades del mundo en desarrollo, desde So Paulo hasta Bogot y desde Bangkok hasta El Cairo. Las ciudades gigantes (y las ciudades grandes en general) tambin muestran elevadas tasas de criminalidad, aunque estas parecen estabilizarse cuando las ciudades llegan al milln de habitantes (vase el Recuadro 3.3). Ms an, las ciudades ms grandes tienen niveles ms bajos de capital social (desde vnculos comunitarios ms dbiles a menores niveles de confianza interpersonal). El Grfico 3.21 muestra, por ejemplo, que en Amrica Latina la proporcin de poblacin que afirma confiar en otros disminuye sustancialmente con el tamao de la ciudad. Adems, la concentracin de la mayor parte de las actividades econmicas de un pas en una sola ciudad puede tener consecuencias perjudiciales. En primer lugar, las ciudades ms importantes generalmente se ven obligadas a subsidiar a las regiones estancadas y los subsidios pueden, a su vez, ser causa de todo tipo de distorsiones, y en segundo lugar, las ciudades importantes demasiado dominantes pueden
Grfico 3.21
Confianza en la gente de acuerdo al tamao de la ciudad en Amrica Latina
(Porcentajes)
30 28 26 24 22 20 18 16 <20 20-50 50-100 100-300 300-700 700-1.000 1.000-2.000 >2.000 Poblacin (en miles) Fuente: Latinobarmetro (1996-1998).
generar resentimiento y agravar los conflictos raciales y tnicos. Sin embargo, el tamao de las ciudades no es necesariamente perjudicial. Primero, las ciudades grandes disfrutan de significativas economas de escala para la prestacin de servicios pblicos bsicos (incluyendo educacin y salud). Segundo, disfrutan de significativas economas de aglomeracin, que surgen tanto de los mayores conocimientos dentro de las industrias, como de un beneficioso intercambio entre industrias. Y tercero, las grandes ciudades generan grandes mercados, que a su vez facilitan la divisin del trabajo y reducen el costo del transporte. Todas estas fuerzas hacen que las ciudades ms importantes sean ms productivas, y por lo tanto, blanco de cualquier estrategia para promover el crecimiento econmico50. En Amrica Latina, el desarrollo econmico depender fuertemente del destino de las ciudades principales. Si stas no pueden aprovechar sus muchas posibilidades ni manejar sus crecientes problemas, el desarrollo econmico ser por lo menos muy difcil. Este es uno de los principales desafos que debe enfrentar la regin en los prximos aos.
49 50
Vase Gleick (1999).
Vase en Glaeser (1998) un anlisis completo de las numerosas fuerzas de aglomeracin que afectan la productividad en las ciudades.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
159
Ser importante la geografa en el futuro? En las secciones previas hemos analizado cmo la geografa puede afectar el desarrollo econmico y social a travs de distintos canales. La geografa natural influencia el desarrollo econmico y social a travs de la productividad agrcola, las condiciones de salud y la propensin a los desastres naturales. Aunque no son exclusivamente naturales, estos tres canales tienen su origen en circunstancias geogrficas y se ven reforzados por los adelantos tecnolgicos y los factores socioeconmicos. Adems, la geografa humana afecta las posibilidades de desarrollo a travs de otros canales: el acceso a los mercados y la urbanizacin. Pero estas asociaciones entre los resultados del desarollo y las caractersticas geogrficas pueden ser el producto de influencias pasadas que ya no afectan el potencial de mejorar en el futuro. Por ello esta seccin rene estas tendencias con el propsito de evaluar si o en qu medida la geografa ser importante en el futuro. El primer paso para responder esta pregunta consiste en neutralizar el efecto del pasado y establecer, de acuerdo con la experiencia reciente en el mbito mundial, si la geografa es an importante para el desarrollo de los pases. Con ese objetivo se seleccion un nmero de indicadores simples que resumen los principales canales de influencia de la geografa (Grfico 3.22). El primer indicador es la ubicacin tropical, una variable indicativa de la productividad de la tierra y las desventajas tecnolgicas en la agricultura tropical, que se mide como el porcentaje de la superficie de un pas que se encuentra en zonas geogrficas tropicales. La preponderancia de la malaria, el segundo indicador, es una medida bsica de la importancia de enfermadades asociadas estrictamente a factores geogrficos. Es un ndice que pondera la proporcin de la poblacin que est expuesta a la malaria y la proporcin de la poblacin que sufre de malaria del tipo ms pernicioso51. En tercer lugar la proximidad de los pases de cada regin a los mercados ms importantes del mundo, se mide por la distancia en kilmetros desde la capital del pas a Tokio, Nueva York, o Rotterdam. Cuarto, el acceso al mar se mide por el porcentaje de la poblacin de cada pas que vive a cien kilmetros de la costa o de un ro navegable que desemboque en el ocano. Por ltimo, se mide la urbani-
Grfico 3.22
La geografa importa: diferencias regionales
7.000 6.000
100
80 5.000
Porcentajes
60
40
3.000 2.000
20 1.000 0 Africa Sub-sahariana Regiones por nivel de ingreso Amrica Sudeste Latina Asitico Europa Occidental 0
Tierra en el trpico (%) Distancia a los principales mercados (km) Poblacin urbana (% de la total)
Poblacin a 100 km de la costa (%) Indice de malaria (%)
Fuentes: ESRI (1992), Tobler (1995), PNUD (1996), OMS (1997).
zacin como el porcentaje de la poblacin que vive en las zonas urbanas52. Estos cinco indicadores simples proporcionan un buen resumen de las ventajas o desventajas geogrficas de cada una de las principales regiones del mundo53. Es preciso tener en cuenta que no contamos con un indicador para uno de nuestros canales de influencia de la geografa, la propensin a los desastres naturales54. Cuando se compara la dotacin de recursos geogrficos de Amrica Latina en relacin con el resto del mundo en desarrollo, la situacin de la regin es bastante razonable. En general, los pases de Amrica Latina tienen buen acceso al mar y la mayor parte de su poblacin est concentrada en las costas. Asimismo, los estados que tienen cos-
51
Para una descripcin ms detallada de esta variables vase Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
52 53 54
Como lo define cada pas. Vase PNUD (1996). Vase el Cuadro 2 en Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
Sin embargo en una de las regresiones presentadas en el Apndice 3.2, usamos como indicador aproximado las tasas de mortalidad originadas en terremotos o erupciones volcnicas entre 1902 y 1996, que se calcularon tomando como base la informacin compilada por la Oficina de Asistencia para Desastres Naturales en el Exterior, de USAID (1999)
Kilmetros
4.000
160
Captulo 3
Recuadro 3.3
La criminalidad y las ciudades en Amrica Latina
La criminalidad en Amrica Latina (y en el mundo en general) afecta mucho ms las zonas urbanas que las rurales, y dentro de las primeras, mucho ms a las ciudades grandes que las pequeas. Esta conexin, aunque raras veces cuantificada, ya forma parte del subconsciente colectivo: las pandillas criminales no ocurren en parajes desolados en el campo sino en el centro de una gran ciudad, entre grandes rascacielos e indiferentes peatones1. Se han sugerido varias hiptesis para explicar la asociacin positiva entre la criminalidad y el tamao de las ciudades. Una posibilidad es que las ciudades ms grandes presentan mejores vctimas: sus habitantes son ms ricos y tienen, en general, una mayor proporcin de bienes para robar y disponer con posterioridad. Otra posibilidad es que las personas con una mayor propensin a convertirse en criminales estn excesivamente concentradas en las grandes ciudades, bien sea porque el ambiente urbano propicia las conductas delictivas, o porque los hombres jvenes u otros grupos de alto riesgo tienden a concentrarse ms que proporcionalmente en las ciudades. La ltima posibilidad es que la probabilidad de arrestar (y condenar) a aquellos que violan la ley es menor en las ciudades, ya sea por la existencia de rendimientos decrecientes en la produccin de arrestos, o porque las grandes ciudades (normalmente agobiadas por todo tipo de necesidades) no invierten lo necesario en servicios de polica y justicia, o incluso porque la cooperacin con la fuerza pblica es menor en las grandes ciudades. El propsito de este recuadro es ms descriptivo que analtico; antes que discriminar entre las hiptesis mencionadas arriba, procura establecer hasta qu punto existe en Amrica Latina una conexin positiva entre el tamao de las ciudades y la prevalencia de la criminalidad. Esto no es fcil, pues como ya se ha mencionado, las estadsticas sobre la criminalidad son escasas y, cuando las hay, son raramente comparables entre pases. Afortunadamente, puede utilizarse el sistema de encuestas de Latinobarmetro para estudiar la conexin entre la criminalidad y el tamao de las ciudades. Este sistema de encuestas ofrece varias ventajas en este sentido. En particular, provee informacin comparable sobre tasas de criminalidad (victimizacin en este caso) en 17 pases de la regin, y, ms importante an para nuestros propsitos, en varias ciudades dentro de cada pas. Latinobarmetro provee informacin sobre tasas de victimizacin en ms de 80 ciudades de Amrica Latina, incluyendo todas las grandes urbes de la regin. El Grfico 1 muestra el patrn de cambio de las tasas de victimizacin con respecto al tamao de ciudad. La relacin es claramente creciente, aunque no exactamente lineal2. En general, pueden distinguirse tres grupos de ciudades: un primer grupo conformado por ciudades con menos de 100.000 habitantes que tienen, en promedio, bajos niveles de criminalidad, un grupo intermedio conformado por ciudades con poblaciones menores de un milln pero mayores de 100.000 habitantes, que tienen niveles intermedios de criminalidad, y un grupo de ciudades con poblaciones por encima de un milln de habitantes que tienen altos niveles de criminalidad. Gaviria y Pags (1999) muestran que la asociacin positiva entre criminalidad y poblacin ocurre no slo en el agregado, sino tambin, y sin excepcin, en cada pas de Amrica Latina por separado. Algo similar se aprecia si se analizan otras fuentes de informacin y otras regiones del mundo. Los Grficos 2 y 3 muestran, por ejemplo, que la asociacin
Grfico 1. Tamao de la ciudad y victimizacin en Amrica Latina
(Porcentajes)
45
40
35
30
25
20 <20 20-50 50-100 100-300 300-700 700-1.000 1.000-2.000 >2.000
Poblacin (en miles) Fuente: Gaviria y Pags (1999).
tas sobre el Mar Caribe estn todos muy cerca al gran mercado comercial norteamericano. Las tasas de urbanizacin son elevadas en la mayora de los pases. El sector agrcola de la regin est favorecido por amplias zonas con climas templados que son el resultado de su altura sobre el nivel del mar o su latitud. La mayora de las enfermedades de transmisin
vectorial, incluida la malaria, no tienen la virulencia registrada en Africa. La geografa favorable de Amrica Latina es un factor que explica por qu muchos de los pases tropicales de mayor ingreso del mundo se encuentran en Amrica Latina. Aunque esta regin se compara favorablemente con el resto del mundo en desa-
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
161
entre victimizacin y tamao de la ciudad es bastante fuerte en Colombia y claramente visible en Estados Unidos. Gaviria y Pags muestran tambin que existe una conexin positiva entre criminalidad y crecimiento de la poblacin. As pues, no slo las ciudades grandes tienen ms crmenes; tambin las ciudades que han crecido ms rpido adolecen del mismo mal. Por supuesto, en muchos casos unas y otras son las mismas: grandes urbes que siguen aadiendo habitantes mientras contemplan inermes como la criminalidad y la violencia se multiplican a da tras da. Retornando a las explicaciones sobre la asociacin positiva entre la criminalidad y el tamao de la ciudad mencionadas antes, puede decirse lo siguiente. Un examen directo de las hiptesis es bastante difcil, y quiz imposible por falta de informacin. Sin embargo, algunas evidencias parecen contradecir las dos primeras hiptesis (las ciudades ms grandes tienen mejores vctimas o mayores porcentajes de criminales potenciales) y favorecer la tercera (la probabilidad de arresto es menor en las ciudades ms grandes). En particular, Gaviria y Pags encuentran que la asociacin positiva entre la criminalidad y el tamao de la ciudad se mantiene despus de neutralizar el efecto de la riqueza de los habitantes y las caractersticas socioecon-
micas de las ciudades. Este no sera el caso, si las ciudades grandes tuviesen ms crmenes debido a la presencia de mejores vctimas o la presencia de una mayor proporcin de individuos con un mayor riesgo de cometer crmenes (hombres jvenes, migrantes o jvenes fuera del sistema educativo). Hoy en da las ciudades latinoamericanas enfrentan muchos desafos: no slo deben afrontar las crecientes demandas de servicios pblicos e infraestructura, sino tambin garantizar la seguridad ciudadana en un entorno cada vez ms complicado. No existen soluciones sencillas al problema de la violencia urbana. Pero es claro que debe invertirse en polica y deben controlarse los factores de riesgo ms obvios (alcohol y armas). Adems, es preciso tener en cuenta que la dinmica criminal, una vez que toma fuerza, es difcil de detener.
1 2
Esta seccin se basa en Gaviria y Pags (1999).
Las tasas de victimizacin miden la proporcin de familias en las cuales por lo menos uno de sus miembros fue vctima de algn crimen durante los ltimos doce meses.
Grfico 2. Tamao de la ciudad y victimizacin en Estados Unidos
(Porcentajes)
26
22 20
Grfico 3. Tamao de la ciudad y victimizacin en Colombia
(Porcentajes)
24
18
22
16 14
20
12
18
10 8
16
6
14 25-50 50-100 100-250 250-500 500-1.000 >1.000
4 <20 20-50 5-200 200-500 >500 Bogot Poblacin (en miles) Fuente: Gaviria y Pags (1999).
Poblacin (en miles) Fuente: Glaeser y Sacerdote (1996).
rrollo, en trminos de geografa y niveles de ingreso su relacin con los pases altamente industrializados de Europa, Amrica del Norte, Japn y Australia no es tan favorable en ninguno de los dos trminos. La relacin de cada una de estas caractersticas geogrficas con los niveles de ingresos, sin embargo, no indica con claridad si dichas caractersticas tienen una
relevancia continuada para el desarrollo econmico futuro. Por ejemplo, los niveles de ingresos podran estar afectados por procesos histricos que dependen de la geografa, a pesar de que el crecimiento econmico futuro sea en gran medida independiente de la geografa, en particular de la geografa fsica. La nue-
162
Captulo 3
va geografa econmica de Paul Krugman, Antony Venables y otros, sigue esta lnea de razonamiento: las localidades que tienen ventajas geogrficas iniciales actan como catalizadores para el desarrollo de redes, pero una vez que se establece la red, la geografa fsica deja de tener impacto sobre la actividad econmica55. Las fuerzas de aglomeracin pueden crear una geografa econmica diferenciada aun si en primera instancia hubiera habido una pequea variacin geogrfica. Los procesos endgenos descritos en los modelos de geografa econmica refuerzan y aumentan el impacto directo de la geografa fsica y ayudan a explicar la dinmica del proceso. Por ejemplo, los puertos naturales constituyen los puntos centrales para el desarrollo de las ciudades, que pueden convertirse en ms dominantes en el tiempo si las economas de aglomeracin compensan con exceso los costos de congestin. Si estos procesos son dominantes y el impacto de la geografa fsica no persiste, es improbable que se encuentre una estrecha relacin entre la geografa y el crecimiento econmico, una vez neutralizado el efecto de las condiciones iniciales. Es cierto por ejemplo que Hong Kong y Singapur an dependen de su excelente acceso a las lneas de navegacin ms importantes para su xito econmico futuro o esto fue importante solamente para que pudieran empezar su desarrollo? Es la carga de las enfermedades en Africa un reflejo de la pobreza del continente, quiz debido al accidente de la colonizacin o ser un lastre independiente en el desarrollo de Africa debido a que est ligada al clima tropical? Para abordar la continua relevancia de la geografa para el desarrollo econmico, en el resto de la seccin se analizarn algunas relaciones de las variables geogrficas con el crecimiento econmico entre pases, neutralizando el efecto de otros determinantes importantes del crecimiento, incluidas las condiciones iniciales. Ello nos permitira medir el impacto de los factores geogrficos en las posibilidades actuales de crecimiento econmico. La presentacin que sigue no es de carcter tcnico, pero los lectores ms interesados pueden examinar a fondo los detalles en el Apndice 3.2.
La geografa natural y la geografa humana tienen gran influencia sobre el crecimiento Comenzamos con una ecuacin bsica similar a las que se utilizan en Barro y Sala-i-Martin (1995), en la cual el crecimiento promedio del ingreso entre 1965 y 1990 es una funcin del ingreso inicial en 1965, el nivel inicial de educacin en 1965 (medido por los aos promedio de educacin secundaria de la poblacin), el logaritmo de la esperanza de vida al nacer en 1965, la apertura de la economa al comercio internacional y la calidad de las instituciones pblicas56. Encontramos los resultados estndar para estas variables: condicionados a otras variables, los pases ms pobres tienden a crecer ms rpido y el crecimiento es funcin creciente de la educacin, la esperanza de vida, la apertura y la calidad de las instituciones pblicas. Hacemos hincapi en el hecho de que estos resultados estn condicionados por otros factores porque, como hemos visto, un gran nmero de pases pobres no crece ms rpido que los ms ricos. Como veremos ms adelante, ello se debe en gran medida a las condiciones geogrficas desfavorables. A estas variables les agregamos diferentes combinaciones de variables geogrficas que nos permiten probar la consistencia y la solidez de los resultados. Encontramos que los cinco indicadores bsicos de la geografa fsica y humana antes descritos muestran los signos esperados de manera consistente y en general son altamente significativos. De acuerdo con estos resultados, el crecimiento de los pases que se encuentran en los trpicos es unos 0,3 puntos porcentuales ms bajo que el de los pases no tropicales. Aunque la importancia de esta variable no es mucha, ello se debe a que, en comparacin con los pases ricos, a los pases pobres les resulta ms difcil superar las desventajas que impone la geografa natural. Por lo tanto, un solo clculo para todos los tipos de pases es extremadamente impreciso. En consecuencia, cuando el indicador de tropicalidad interacta con los niveles iniciales de ingreso, los resultados se vuelven muy significativos. Los coeficientes calculados implican que un pas to-
55 56
Vase Fujita, Krugman y Venables (1999).
Las fechas estn determinadas por la disponibilidad de informacin. Los detalles especficos de las variables utilizadas se encuentran en Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
163
talmente localizado en los trpicos, que comienza con un nivel de ingreso per cpita dos veces ms alto que el de otro pas tropical, podr crecer alrededor de 0,7 puntos porcentuales ms rpido. Como lo sugiere la intuicin, las limitaciones impuestas por la geografa natural se vuelven cada vez menos restrictivas a medida que los pases se vuelven ms ricos57. Ello es favorable y desfavorable ya que confirma que la geografa no marca un destino inevitable despus de todo hay algunos pases ricos en los trpicos pero asimismo mismo sugiere que el esfuerzo inicial que deben hacer los pases tropicales para salir de la pobreza es mayor que el que requiere un pas no tropical. En los trpicos se necesita un esfuerzo mayor para despegar. Los resultados tambin sustentan la hiptesis de que las condiciones de salud que se relacionan con la geografa pueden ser un obstculo importante para el desarrollo. Los pases con alto riesgo de malaria crecen ms lentamente en 0,6 puntos porcentuales que los pases que no la sufren. Este efecto estimado de la malaria sobre el crecimiento econmico es impactante, especialmente porque los clculos neutralizan el efecto de las condiciones generales de salud (esperanza de vida) y un efecto tropical general. El pas americano que tiene un ndice de malaria igual a uno, Hait, es tambin el ms pobre del hemisferio. La reduccin de la malaria podra dar a Hait y a otros pases latinoamericanos un gran impulso econmico. El hecho de que la malaria se haya reducido tan poco en la mayora de los pases durante las ltimas dcadas es desalentador. Si bien Amrica Latina ha logrado la mayor reduccin desde mediados de los aos sesenta, sta ha sido de apenas 6 puntos (de 100) en el ndice. Existen algunas evidencias de que los desastres naturales tambin afectan el crecimiento. Como ya se mencion, carecemos de un indicador apropiado para este canal de influencia de la geografa. Sin embargo, un indicador de la mortalidad causada por los terremotos y las erupciones volcnicas ocurridas entre 1902 y 1996 se relaciona inversa y significativamente con el crecimiento (despus de neutralizar el efecto de otros determinantes importantes del crecimiento, incluyendo las variables de geografa fsica). El problema de esta variable es que slo capta algunos tipos de desastres y puede estar influida por el nivel de desarrollo o de crecimiento de los pases (por consiguiente, se excluye de otras regresiones).
La evidencia economtrica sugiere que los patrones de asentamiento humano tienen implicaciones importantes para el crecimiento. Las reas con poblaciones distantes de las costas pueden experimentar menores tasas de crecimiento. Las estimaciones tambin dan soporte a la tesis de que hay efectos de aglomeracin positivos para las concentraciones de poblacin en las costas, pero rendimientos decrecientes para la densidad poblacional del interior. Los pases con alta densidad poblacional cerca de la costa crecen ms y los pases con alta densidad poblacional en el interior crecen menos. Los resultados tambin sugieren que la distancia a los principales mercados internacionales afecta el crecimiento. En general, sin embargo, la precisin de los estimativos es ms bien baja y los parmetros varan sesiblemente de una especificacin a otra. Por ltimo, las estimaciones sustentan la hiptesis de que los beneficios econmicos de la urbanizacin contrarrestan los costos, permitiendo que los pases ms urbanizados crezcan ms rpidamente. Puede esperarse que la tasa de crecimiento de un pas que comienza con una tasa de urbanizacin 50 puntos porcentuales ms alta que la tasa de otro sea tambin alrededor de un punto porcentual ms alta. Ello tambin apoya la tesis del despegue, pero aplicado al proceso de urbanizacin. Las influencias de factores geogrficos en las diferencias en el crecimiento entre regiones El Cuadro 3.9 muestra el impacto estimado de variables especficas en las diferencias entre el crecimiento de Amrica Latina, los pases desarrollados y el Sudeste Asitico. El crecimiento promedio del PIB per cpita de los pases de Amrica Latina fue del 0,9% anual entre 1965 y 1990, menos de la mitad del que experimentaron los pases de la OCDE 2,7% y mucho ms bajo que el del Sudeste Asitico y el Este de Asia, que registraron 4,5% anual. La lnea total explicado del Cuadro 3.9 muestra la suma de la contribucin proyectada de las variables explicativas, que
57
Los resultados podran sugerir que, con el tiempo, los pases tropicales con niveles de ingreso superiores a cierto umbral pueden crecer an ms rpidamente. Sin embargo, el nmero de observaciones ms all de este umbral es demasiado pequeo para justificar esa conclusin.
164
Captulo 3
Cuadro 3.9
Descomposicin de la diferencia del crecimiento del PIB per cpita entre Amrica Latina y otras regiones del mundo, 1965-1990
Respecto a: Pases desarrollados Sudeste Asitico
3,293 1,404 0,008 0,017 1,227 0,637 -0,519 -0,392 -0,127 0,101 -0,042 0,135 0,008 -0,418 2,875 3,771 0,895
Controles PIB per cpita, 1965 (log) Aos de secundaria, 1965 (log) Esperanza de vida, 1965 (log) Apertura, 1965-1990 (0-1) Calidad institucional (0-1) Geografa Fsica Area en el trpico (y sus interacciones con el ingreso) Indice de malaria falciparum, 1965 (0-1) Geografa Humana Poblacin urbana, 1965 Poblacin costera Distancia a los mercados Total explicado por geografa Total explicado Total observado Inexplicado
0,564 -3,499 0,025 0,755 1,487 1,796 0,682 0,594 0,088 0,598 0,423 -0,007 0,183 1,280 1,844 1,697 -0,147
Fuente: clculos del BID basados en la regresin (5) que se presenta en el Apndice 3.2.
resulta bastante cercana a las diferencias reales de las tasas de crecimiento regional. El primer conjunto de variables explicativas son controles que captan las condiciones iniciales (distintas de la geografa), las polticas y las caractersticas institucionales de los pases. Estos factores explican una tercera parte de la brecha de crecimiento, o sea alrededor de 1,7 puntos entre Amrica Latina y los pases desarrollados, y 3,3 puntos de la diferencia entre Amrica Latina y los pases del Sudeste Asitico. La mayor parte de las diferencias proviene del hecho de que las polticas y las instituciones han sido menos favorables al desarrollo en Amrica Latina que en estos dos grupos de pases. Los factores geogrficos explican una gran parte de la brecha restante de crecimiento entre Amrica Latina y los pases desarrollados, pero no entre Amrica Latina y el Sudeste Asitico. Los pases desarrollados disfrutan de factores geogrficos fsicos y humanos ms favorables, y cada uno de estos dos grupos de factores explica aproximadamente una tercera parte de la brecha de crecimiento. La principal venta-
ja del mundo desarrollado deriva de su ubicacin en zonas templadas y sus mayores tasas de urbanizacin. En comparacin con el Sudeste Asitico, Amrica Latina tiene caractersticas geogrficas ms bien similares, y slo una pequea fraccin de la brecha de crecimiento entre las dos regiones puede atribuirse a la geografa. Adems, los factores geogrficos tenderan a hacer que esa regin creciera ligeramente menos que Amrica Latina. Este punto es crucial, ya que refuerza el argumento de que la geografa no constituye un destino inevitable y que sus efectos adversos pueden contrarrestarse mediante polticas e instituciones adecuadas. Desde 1965, Amrica Latina ha registrado grandes adelantos en la aplicacin de polticas propicias al comercio internacional y polticas que permiten tener instituciones gubernamentales ms eficientes y receptivas a los ciudadanos, cosa que este simple anlisis considera crucial. La infraestructura puede en principio solucionar la mayora de las limitaciones que impone la geografa, pero a un costo que normalmente est fuera
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
165
del alcance de los pases pobres. La construccin de esta infraestructura en reas geogrficas difciles, como regiones montaosas, zonas tropicales hmedas (donde el suelo y las lluvias torrenciales dificultan la construccin de vas duraderas), lugares donde las distancias hasta el mar son muy largas y no existen puertos naturales (o sobre todo en los pases que no tienen salida al mar), es mucho ms costoso que construirla en estados costeros y de clima templado. Adems, estas inversiones pueden ser menos productivas que en zonas mejor dotadas que soportan una actividad econmica mayor. Para ver si la inversin en infraestructura es menos productiva en ambientes geogrficamente difciles, examinamos si la infraestructura tiene menor impacto sobre el crecimiento econmico en pases con acceso limitado a las costas. En los pases sin salida al mar, el nmero inicial de caminos y la capacidad inicial de generacin de energa se correlacionan positivamente con el crecimiento posterior, aunque a bajos niveles de significacin. En los pases costeros no se observa un efecto significativo de la infraestructura inicial sobre el crecimiento posterior (despus de considerar las polticas, las instituciones, etc.). Los resultados sugieren que podran lograrse mejores tasas de rentabilidad de la infraestructura en zonas no costeras, aunque el efecto no est justificado. Esta dbil asociacin puede reflejar el hecho de que la calidad de las inversiones est menos determinada por la situacin geogrfica que por la calidad de las instituciones y la difusin de la corrupcin. Como veremos en el captulo 4, el tamao, la composicin y la calidad del gasto pblico parecen verse afectados por la calidad de las instituciones pblicas, que deja mucho que desear en muchos pases latinoamericanos58. Los factores geogrficos tambin se relacionan con las diferencias econmicas que existen dentro de los pases de Amrica Latina La geografa, tanto la natural como la humana, se correlaciona fuertemente con las diferencias que existen entre los niveles de ingreso y el crecimiento econmico de los pases. Pero son estos patrones geogrficos mundiales relevantes en Amrica Latina? Una mirada rpida a algunos de los indicadores sugiere que esas variables geogrficas tambin afectan las diferencias de desarrollo dentro de la regin, e incluso
dentro de los pases. La geografa de Amrica Latina es una buena referencia en cuanto a las diferencias del desarrollo econmico. El Caribe tropical y el Cono Sur templado difieren ampliamente en casi todas las medidas de desarrollo. En Brasil hay una diferencia entre el nordeste seco y pobre, el sudeste rico y templado y la todava despoblada regin amaznica tropical. En todos los pases vecinos que tienen una frontera amaznica, las regiones selvticas son un mundo aparte. En Nicaragua, la costa oriental, donde abunda la malaria, est aislada de la costa occidental, mucho ms productiva. Para Bolivia, la regin de los valles y las tierras bajas tropicales han desarrollado centros urbanos independientes, con conexiones limitadas entre s. Un patrn similar se encuentra en las distintas zonas geogrficas de Colombia, Ecuador y Per. Utilizando un enfoque ms sistemtico, un conjunto de estudios sobre Mxico, Colombia, Per, Bolivia y Brasil ha abordado el papel de la geografa dentro de los pases, con tcnicas economtricas rigurosas. El Cuadro 3.10 muestra la variacin del nivel de ingreso explicado por las variables geogrficas de estos pases. Algunos de los estudios analizan los niveles de ingreso por regiones (departamentos, municipios o provincias), mientras que otros utilizan informacin al nivel de hogares. Las variables geogrficas tambin difieren sustancialmente entre los estudios, abarcando desde medidas de clima hasta suelos y medidas de proximidad. En los pases que cuentan con medidas de ingreso por regin, la geografa explica la mayor parte de la variacin en el ingreso, desde el 66% hasta el 72%. El porcentaje de la variacin explicada en el ingreso de los hogares es menor, del 7% al 47%, pero dada la cantidad de factores que afectan los resultados obtenidos de los hogares, stos siguen siendo valores muy altos. La fuerza de la relacin entre la geografa y los niveles de ingreso por regin es impresionante, ya que debido a la migracin y a las transferencias gubernamentales entre las regiones, el ingreso vara menos dentro de los pases que entre pases. Amrica Latina es famosa por la desigualdad en la distribucin de los ingresos. Las estimaciones del Cuadro 3.10 implican que una gran parte de las
58
En relacin con los efectos nocivos de la corrupcin sobre la calidad de las inversiones en infraestructura, vase a Tanzi y Davoodi (1997).
166
Captulo 3
Cuadro 3.10
Variables geogrficas asociadas con los niveles de ingreso por pas
Efecto Nivel de la sobre la variable variable independiente dependiente
Provincial Provincial Provincial Provincial Negativo ** Negativo ** Negativo *** Negativo **
Pas (fuente)
Bolivia (Urquiola, et al., 1999)
Variable dependiente
Necesidades bsicas insatisfechas
Nivel de la variable dependiente
Municipal
Variable independiente
-altitud -dummy frontera -centro regional -dummy capital de departamento -altitud -urbanizacin
R2 (%)
68
Bolivia (Morales, et al., 1999) Brasil (Azzoni, et al., 1999) Colombia (Snchez y Nez, 1999)
Necesidades bsicas insatisfechas Ingreso per cpita
Municipal
Provincial Provincial
Negativo * Negativo **
66
Hogar
-latitud -temperatura -precipitacin -altitud -precipitacin -dummies tipo de suelos -distancia a los puertos martimos -distancia a los mercados -distancia a los rios -precipitacin -temperatura -dummy costa -dummy frontera -densidad poblacional -humedad -fro -bosques -agricultura -altitud -precipitacin -temperatura -dummies tipo de suelo -dummy zona de terremoto
Estado Estado Estado Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal
Positivo *** Positivo ** Positivo *** Positivo * Negativo * Positivo * Positivo * Negativo * Negativo **
47
PIB per cpita
Municipal
36
Mxico (Blum y Cayeros, 1999)
PIB per cpita
Estadual
Estado Estado Estado Estado Estado
Negativo * Negativo Positivo Positivo ** Positivo *
70
Mxico (Esquivel et al., 1999)
PIB per cpita
Estadual
Estado Estado Estado Estado Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial
Negativo * Positivo * Negativo * Negativo * Negativo ** Negativo ** Negativo *** Negativo ** Negativo **
68
Per (Escobal y Torero, 1999)
Gasto per cpita
Hogar
* = significativo al 1% ** = significativo al 5% *** = significativo al 10%
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
167
disparidades regionales dentro de estos pases latinoamericanos se relaciona con los factores geogrficos, e incluso que una parte sustancial de la desigualdad entre los hogares se correlaciona con la geografa. En sntesis, la influencia de la geografa es omnipresente en el desarrollo econmico de Amrica Latina, explicando una parte sustancial de las diferencias en los hogares, las diferencias regionales, las diferencias entre pases e incluso de las diferencias en el crecimiento econmico de toda la regin en comparacin con otras regiones del mundo. Todo ello sugiere no slo que la geografa ejerce una profunda influencia en los patrones de desarrollo de las sociedades de Amrica Latina, sino que lo ms probable es que ello siga ocurriendo en el futuro. La pregunta que surge entonces es cmo pueden las polticas aprovechar las buenas posibilidades que ofrece la geografa y mitigar sus influencias negativas.
Polticas para vencer las limitaciones geogrficas La geografa podra considerarse generalmente como un elemento inmutable, pero su impacto sobre la economa y la sociedad no lo es. Las polticas adecuadas o los adelantos tecnolgicos pueden ayudar a superar muchos de los obstculos geogrficos. La resolucin de los problemas geogrficos representa importantes aspectos de bien pblico. Las inversiones destinadas a vencer tales obstculos y a controlar enfermedades o mitigar desastres benefician por lo general a regiones enteras en vez de individuos particulares. Para llevar a cabo estas inversiones a un nivel social deseable, es necesario que el gobierno u otras instituciones se encarguen de su coordinacin. Es posible que las personas individuales no puedan captar los beneficios que estas inversiones proporcionan a la sociedad en su conjunto, por lo que es probable que inviertan menos de lo deseable. Ningn individuo estara dispuesto a asumir la tarea de controlar la difusin de una enfermedad, pero todos se benefician cuando cada persona hace una pequea contribucin para erradicarla. Compartir estas obligaciones requiere la coordinacin y la creacin de incentivos basados en el mercado. Gran parte de la poblacin de Amrica Latina se encuentra concentrada en ambientes difciles,
tales como el altiplano de Amrica Central y la regin andina, el nordeste brasileo y Hait. Si las zonas cercanas a estos ambientes difciles se desarrollan rpidamente, algunos de los problemas podran resolverse de manera espontnea por medio de la migracin a las regiones vecinas de mayor dinamismo. Para muchas personas, la migracin constituye la nica va de escape a las restricciones geogrficas, por lo que no debe desalentarse. Sin embargo, la persistencia de la pobreza en estas concentraciones de poblacin a lo largo de los siglos indica que la migracin posiblemente no sea la principal solucin. En las regiones pobres y geogrficamente desaventajadas la tasa de crecimiento de la poblacin es generalmente elevada, lo cual compensa los beneficios de la emigracin. Adems, la migracin masiva hacia los centros econmicos y algunas zonas costeras puede traer consigo problemas adicionales, tales como el aumento de la vulnerabilidad ante los desastres naturales. El seguimiento de los patrones migratorios, la creacin de incentivos para los asentamientos en zonas seguras y la adaptacin de la planificacin urbana y del uso de la tierra son necesarios para evitar estos efectos adversos de la migracin. Infraestructura Los enfoques ms activos orientados a la reduccin de las disparidades geogrficas mediante inversiones en infraestructura adolecen de todas las dificultades caractersticas de los programas de desarrollo regional. La construccin de infraestructura en las zonas aisladas generalmente es ms costosa, por lo que se requieren beneficios muy elevados para justificar los costos. Pero si el objetivo final es el establecimiento de industrias y servicios administrativos en estas regiones, normalmente existen considerables sinergias o economas de aglomeracin en relacin con estas actividades. Esas sinergias hacen que la rentabilidad de las inversiones en nueva infraestructura sea ms elevada en las ciudades accesibles y bien interconectadas. La instalacin de industrias y servicios en una regin con desventajas se asemeja al problema del huevo o la gallina. Estas actividades dependen de la presencia de otras industrias y servicios, as como de un conjunto de obras de infraestructura complementaria. Las empresas no desean instalarse en un lugar aislado a menos que exista la infraestructura necesa-
168
Captulo 3
ria y que otras empresas estn dispuestas a establecerse en ese lugar. No es posible recuperar el costo de inversin en infraestructura sin atraer a un buen nmero de empresas, y lograr que ello suceda de manera simultnea es costoso y arriesgado. Los esfuerzos de los gobiernos por proveer estos elementos en forma coordinada han resultado insatisfactorios (Richardson y Townroe, 1986). Por el contrario, las zonas francas industriales exitosas se sitan por lo comn en las zonas geogrficas ms propicias, mientras que los parques industriales en regiones desfavorecidas han terminado vacindose. Se construyeron pero nadie los ocup. Los enfoques ms sistmicos para las regiones en desventaja efectuados por organismos de desarrollo regional tampoco han logrado resultados satisfactorios. Estas grandes burocracias de desarrollo regional con frecuencia enfrentan problemas para llevar a cabo la compleja coordinacin necesaria para el establecimiento de redes econmicas en aquellos lugares en que stas no se establecieron por s solas. El nordeste pobre de Brasil cuenta con una larga historia de este tipo de esfuerzos. Los esfuerzos en la regin nororiental, favorecidos por dcadas de migraciones, han logrado disminuir apenas marginalmente las diferencias respecto del prspero sudeste. En 1960, el estado brasileo ms pobre era Piau, en el nordeste, con un PIB per cpita equivalente al 11% del de So Paulo, el estado ms rico del sudeste. Treinta y cinco aos ms tarde, en 1995, Piau segua siendo el estado ms pobre de Brasil, y su PIB per cpita slo ascenda al 16% del de So Paulo (Azzoni et al., 1999), el estado ms rico. La estrategia de apertura de la frontera amaznica a colonos pobres del nordeste ha causado daos ambientales considerables, limitando el xito econmico e intensificando el problema de las enfermedades tropicales. A pesar del limitado xito de los grandes proyectos de infraestructura fsica, es difcil aceptar que las regiones aisladas no sean objeto de atencin especial. La falta de acceso a la infraestructura est estrechamente relacionada con la pobreza, dado que la infraestructura proporciona el medio adecuado para el desarrollo de la actividad econmica. La infraestructura fsica mal mantenida e inadecuada puede causar el aislamiento de regiones enteras en caso de sobrevenir una catstrofe natural. El
enfoque de necesidades bsicas en trminos de infraestructura podra constituirse en un factor efectivo para la reduccin de la pobreza en regiones caracterizadas por desventajas geogrficas y tambin puede tener una tasa de rentabilidad econmica ms elevada que la de los grandes proyectos de infraestructura de gran calidad. Las regiones aisladas pueden conectarse con el resto de la economa mediante la construccin de caminos secundarios, electricidad y telecomunicaciones. Las nuevas tecnologas para la generacin de electricidad en el mbito local y las redes de telecomunicaciones autosostenibles podran ser eficientes en trminos de costos en los lugares aislados. En las regiones aisladas, la provisin de infraestructura de una forma eficiente en trminos de costos es una tarea difcil. El aprovisionamiento centralizado no siempre es el mejor mtodo, ya que las inversiones en infraestructura y los servicios que stas proveen estn ubicadas y sirven a zonas, clientes e intereses particulares. En la mayora de las inversiones en infraestructura y servicios tiene lugar alguna forma de provisin descentralizada, pero el tipo de descentralizacin podra depender de un conjunto de factores que analizaremos ms adelante. Si bien podra recurrirse al enfoque de necesidades bsicas para guiar las decisiones de inversin en infraestructura en las regiones con desventajas geogrficas, las evidencias que se presentan en este captulo sugieren que el criterio fundamental para las inversiones en caminos, puertos, ferrocarriles y aeropuertos debe ser el acceso a los mercados internacionales. Por supuesto, los beneficios potenciales dependen de distintas variables, y siempre existe el riesgo de exceso de gastos. Pocas de estas inversiones podran ser rentables en ausencia de polticas macroeconmicas y comerciales adecuadas que estimulen efectivamente a los productores a buscar la integracin internacional en un horizonte de largo plazo. Asimismo, los beneficios potenciales de una poltica de liberalizacin comercial podran reducirse si no existiera la infraestructura. Los estrangulamientos en el transporte interno pueden impedir el desarrollo de sectores de exportacin potencialmente exitosos, particularmente los primarios, mientras que las importaciones de elevado valor agregado pueden crecer muy rpidamente. El enfoque de las necesidades bsicas en las inversiones en infraestructura tambin debe tomar en
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
169
cuenta los riesgos asociados con los desastres naturales, de forma que se minimice la destruccin de la infraestructura pblica y privada en caso de estos se produzcan y se evite el aislamiento repentino de los mercados. De igual forma, los gobiernos deben concentrar sus esfuerzos en la reconstruccin de la infraestructura crtica para restablecer el acceso a los mercados al concluir los desastres. El enfoque de las necesidades bsicas en las inversiones en infraestructura debera tambin fundamentarse en el principio de que el mantenimiento de la infraestructura bsica es ms importante que llevar a cabo nuevas inversiones de gran envergadura, por lo general de funcionamiento y mantenimiento ms costosos. Con frecuencia, la ausencia de infraestructura en las regiones pobres se debe a deficientes polticas de mantenimiento ms bien que a gastos insuficientes en infraestructura. El Banco Mundial59 ha analizado y enfatizado que las instituciones y los incentivos de carcter poltico y econmico propician nuevas inversiones costosas e ineficientes, dejando sin atencin las necesidades de servicios de las regiones pobres ni las exigencias de mantenimiento de la infraestructura ya existente. Como se ver a continuacin, siempre que su diseo sea adecuado, la descentralizacin puede ayudar a resolver estos problemas de incentivos. Tecnologas agrcolas y de salud en las zonas tropicales Aunque la geografa es en su mayor parte inmutable, las enfermedades que prevalecen en las zonas tropicales no tienen por qu serlo. Los resultados de la seccin anterior sugieren que el aumento del nivel de ingresos per se no servir para resolver los problemas de salud en las zonas tropicales; a este respecto es indispensable la accin directa. Para algunas enfermedades tropicales existen pocos tratamientos y estrategias de control que sean efectivos y baratos; para otras, los mtodos de erradicacin son bien conocidos, pero se requieren importantes esfuerzos de educacin y movilizacin. Un ejemplo tpico del primer caso es la malaria. El control del vector en las zonas ms afectadas es solamente una accin de contencin, y la efectividad de los medicamentos se est reduciendo considerablemente debido a la aparicin de nuevas variedades
de agentes patgenos resistentes a los medicamentos tradicionales. Las vacunas para estas enfermedades necesitan muchos aos ms de investigacin debido a la falta de recursos, a la extraordinaria complejidad del agente patgeno y de su ciclo de vida. Las enfermedades tropicales no se han beneficiado de los efectos secundarios de la investigacin biomdica o farmacutica de los pases desarrollados, dado que no existen grandes pases desarrollados tropicales. Los pases tropicales son demasiado pobres para ofrecer un mercado atractivo y autosuficiente que induzca a las empresas farmacuticas a invertir en investigaciones sobre enfermedades tropicales. Una lgica similar se aplica al desarrollo de tcnicas agrcolas para los tipos de suelos y productos que predominan en los trpicos. La mayora de los avances tecnolgicos en los pases ms ricos, que llevan a cabo casi todas las actividades de investigacin y desarrollo, cuentan por lo menos con el potencial de ser adoptados por los pases pobres tropicales. Pero debido a las diferencias en el proceso biolgico en los trpicos, la agricultura constituye una excepcin. En el mundo desarrollado, la investigacin cientfica de punta en materia de salud y agricultura est pasando a manos de grandes empresas privadas en vez del gobierno o las instituciones de investigacin acadmica. Estas empresas no tienen incentivos financieros para invertir en investigaciones de carcter similar sobre los problemas tropicales. Los consumidores de los pases en desarrollo no tienen la capacidad para pagar un sobreprecio por nuevos medicamentos o vacunas, de manera que no constituyen un mercado rentable. Al mismo tiempo, las zonas tropicales no han sido incluidas en la revolucin de la investigacin cientfica protagonizada por las empresas, y los recursos para investigacin en agricultura y enfermedades tropicales se han reducido. El presupuesto de investigacin y desarrollo del sistema de instituciones del CEIR para el estudio de los problemas de la agricultura mundial es menos de la mitad del presupuesto de investigacin y desarrollo de Monsanto, una de las empresas multinacionales dedicadas a las ciencias biolgicas60.
59 60
Vase Banco Mundial (1994). Sachs (1999), p. 19.
170
Captulo 3
En esta nueva era de rpidos avances en el campo de la biologa, parece promisoria la investigacin aplicada sobre los obstculos para el desarrollo de la agricultura tropical y enfermedades tropicales. La investigacin sobre agricultura tropical, que en su mayora se realiza en el sector pblico, ha tenido tasas de rentabilidad muy elevadas. En el Cuadro 3.11 se presenta una compilacin de las tasas de rentabilidad estimadas por Echeverra (1990) para la agricultura tropical en Amrica Latina. Estos estudios evalan las actividades de investigacin en varios cultivos de diferentes pases, empleando distintas metodologas, pero lo que resulta sorprendente es que las estimaciones son uniformemente elevadas. De las 58 tasas de rentabilidad anual estimadas, slo cuatro se sitan por debajo del 15% anual. La tasa de rentabilidad promedio es del 57% y la mediana del 44%. Estos enormes rendimientos de la inversin en investigacin indican que la investigacin agrcola que se lleva a cabo es insuficiente. Incluso si la investigacin agrcola no tuviera este elevado rendimiento econmico, la inversin en mejoras agrcolas podran justificarse en trminos de su impacto sobre los pobres. El bienestar a corto plazo de ms de la mitad de las familias en los pases de ingresos reducidos (69% de la fuerza laboral en 1990)61, y una proporcin an mayor de las familias ms pobres, todava depende de la agricultura. Es difcil calcular la tasa de rentabilidad de la inversin en investigacin mdica, y en el mejor de los casos se ignora el principal beneficio de una buena salud para el bienestar humano. No obstante, el nivel de recursos destinados a la investigacin en salud tropical es de un nivel alarmantemente bajo. Un caso destacado es la malaria, una de las enfermedades tropicales ms importantes, como ya se ha sealado en este captulo. Se estima que en el mundo alrededor de 2.400 millones de personas estn en peligro de contraerla, que los casos clnicos pueden estar entre 300 y 500 millones al ao y que causa entre 1,5 y 2,6 millones de muertes anuales. Debido a la ausencia de incentivos de mercado, las empresas farmacuticas privadas no desarrollan actividades de investigacin relacionadas con esta enfermedad. En 1993, los recursos utilizados para la investigacin en el mundo entero ascendieron solamente a US$84 millones (Welcome Trust, 1999), la mayora de los cuales proceda de las fuerzas armadas de los pases desarrolla-
dos, preocupados por la capacidad de combate de sus soldados en el exterior. Amrica Latina registra ndices de salud superiores a lo que cabra predecir a juzgar por sus niveles de ingreso, particularmente en la regin predominantemente tropical 62. Ello se debe en parte a la existencia de slidas instituciones de salud pblica en la regin y a un conjunto de programas exitosos de control de enfermedades a nivel regional. Estos esfuerzos pblicos han sido coordinados por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS) y sus predecesores desde la dcada de 1920, antes de la creacin, despus de la guerra, de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS). En la actualidad, la OMS todava no dispone de informacin comparable sobre los niveles de incidencia en los pases en desarrollo, aunque la OPS recopila estos datos para sus pases miembros. La Fundacin Rockefeller apoy a los departamentos de salud pblica de algunos pases de la regin. Este apoyo, junto con los exitosos programas de la Fundacin para controlar la fiebre amarilla en Amrica Latina a inicios de los aos cuarenta, la erradicacin en Brasil del portador de la malaria el mosquito Anopheles gambiae en los aos treinta, el control de la anquilostomiasis en los aos veinte y el apoyo financiero inicial a la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), constituyen un notable aporte institucional para aliviar el problema de las enfermedades en Amrica Latina. Por otra parte, debe destacarse el apoyo de la Fundacin Rockefeller a la investigacin agrcola en Mxico en los aos cuarenta, que eventualmente se convertira en el CYMMIT y traera consigo la revolucin verde a Amrica Latina. La Fundacin tambin colabor en la fundacin del renombrado instituto de investigacin agrcola en Colombia, el CIAT y de otros institutos regionales. Aunque la mayora de estas instituciones estn funcionando y su trabajo tiene una influencia considerable en muchas zonas, algunos de los desafos tecnolgicos resultantes de las condiciones geogrfi-
61 62
Banco Mundial (1997), pag. 220.
Utilizando una regresin simple para predecir la esperanza de vida promedio en 1995 y el logaritmo natural del PIB per cpita, los pases de Amrica Latina registran una esperanza de vida que en promedio es 4 aos mayor de la que resultara empleando solamente el PIB. Si se neutraliza el efecto de la ubicacin tropical, la esperanza de vida en Amrica Latina es 8 aos mayor.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
171
Cuadro 3.11
Rendimiento del gasto en investigacin y desarrollo agrcola en Amrica Latina
Tasa de rendimiento anual (%)
77 45-93 90 33-49 35-55 0 35-41 19-20 17-27 60-82 79-96 11-12 0 44 -48 79-96 18-28 83-119 83-87 92-107 111-115 114-119 53 22-43 69 69 48 36 21-28 32-34 22-30 38 188-332 59-74 38 41 35 45-62 60-102 46-69 51 51-53 29-31 23-24 17-44 17-38 17-44 10-31 18-36 22-42 14-24 52 75-90 40 110 179 191 57 44
Autor
Ayer Barletta Elas (revisado por Cordomi) Hines Patrick y Kehrberg del Rey (revisado por Cordomi) Monteiro Fonseca Hertford et al.
Ao
1970 1970 1971 1972 1973 1975 1975 1976 1977
Pas
Brasil (So Paulo) Mxico Argentina (EEAT-Tucumn) Per Brasil (Oriental) Argentina (EEAT-Tucumn) Brasil Brasil Colombia
Producto
Algodn Cultivos Trigo Caa de azcar Maz Agregado Caa de azcar Cacao Caf Arroz Soya Trigo Algodn Ovejas Trigo Arroz Ctricos Arroz irrigado
Perodo
1924-67 1943-63 1943-63 1954-67 1968 1943-64 1923-85 1933-95 1957-80 1960-80 1927-76 1953-72 1966-75 1957-64 1933-85 1959-78
Wennergren y Whittaker Scobie y Posada Moricochi Avila
1977 1978 1980 1981
Bolivia Colombia Brasil (So Paulo) Brasil (R.G. Sul) Brasil (Central) Brasil (Costa Norte) Brasil (Costa Sur) Brasil (Frontera) Brasil Brasil Brasil (Minas Gerais) Chile Brasil (EMBRAPA) Brasil (EMBRAPA) Panam (IDIAP-Caisan) Brasil (EMBRAPA-CNPT) Brasil (Centro-Sur) Argentina (INTA) Brasil (So Paulo) Brasil (EMBRAPA-CNPS) Brasil (So Paulo) Brasil Brasil (Paran) Brasil (R.G. Sul) Brasil (S. Catarina) Brasil (So Paulo) Amrica Latina Per (INIPA)
Cruz et al. Evenson Ribiero
1982 1982 1982
Capital fsico Inversin total Agregado Agregado Algodn Soya Trigo Maz Capital humano Agregado Maz Trigo Agregado Agregado Caa de azcar Soya Agregado Soya
1974-81 1974-92 19??-74 1974-94
Yrarrazaval et al. Avila et al. Cruz y Avila Martnez y Sain Ambrosi y Cruz Avila et al. Feijoo (revisado por Cordomi) Pinazza et al. Roessing Silva Ayres
1982 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1985
1949-77 1940-77 1974-96 1977-91 1979-82 1974-90 1974-96 1950-80 1972-82 1975-82 1955-83
Muchnik Norton et al.
1985 1987
Echevarra et al. Evenson Luz Barbosa Evenson y da Cruz
1988 1988 1988 1989
Uruguay Paraguay Brasil (EMBRAPA) Amrica del Sur (PROCISUR)
Arroz Agregado Arroz Maz Trigo Papa Frijoles Arroz Cultivos Agregado Trigo Soya Maz
1968-90 1981-2000
1965-85 1988 1974-97 1979-88
Promedio Mediana
Fuente: Echeverra (1990), Cuadro 1.
172
Captulo 3
cas y ecolgicas de Amrica Latina y del mundo en desarrollo podran precisar inversiones ms all de su alcance. Adems, estas instituciones podran carecer de ventajas comparativas para desarrollar ciertos productos o tecnologas similares a las creadas previamente por las empresas privadas de alta tecnologa. Como sugiri Jeffrey Sachs con relacin a la malaria, un enfoque que podra tener xito sera un compromiso coordinado por parte de los pases ricos mediante el que se asegure un mercado atractivo a la empresa que logre desarrollar la vacuna63. Los pases garantizaran un precio mnimo por dosis o una cantidad fija por pagar cuando realmente exista la vacuna. Podran hacerse propuestas similares para otras enfermedades como la tuberculosis o para el desarrollo de especies o tecnologas agrcolas adecuadas para las condiciones geogrficas y climticas de los pases pobres. Por supuesto, puede haber otras formas de cooperacin que no involucren solamente a los pases ricos. El mtodo ms apropiado de cooperacin podra ser subregional, regional o global, y podra requerir la participacin de las instituciones financieras internacionales, dependiendo de la escala del proyecto, del tipo de externalidades del problema y del costo aproximado de encontrar la solucin. Adems, algunas de estas organizaciones internacionales pueden desempear un papel muy importante en la identificacin de las prioridades globales y regionales en materia de salud y agricultura y en la movilizacin de las actividades de investigacin y desarrollo del sector privado para satisfacer esas necesidades. En el futuro, las nuevas tecnologas de telecomunicaciones y la Internet podran disminuir la importancia de las barreras geogrficas, pero no constituyen panaceas. Aunque este tipo de cambio tecnolgico podra reducir el aislamiento, tambin podra beneficiar igualmente a las zonas accesibles. A pesar del espectacularmente bajo costo para los usuarios de telecomunicaciones en los aos recientes, las inversiones en infraestructura requeridas con frecuencia son de una magnitud considerable. Cabra esperar cambios similares derivados del acceso a la telefona, pero sta no ha logrado que las barreras geogrficas se vuelvan obsoletas. Tambin pueden emplearse las nuevas tecnologas para desarrollar sistemas de comunicacin de emergencia en zonas potencialmente propensas a desastres naturales. El establecimiento de canales de comunicacin efectivos podra
contribuir a reducir el costo econmico y humano relacionado con los desastres naturales mediante la provisin de sistemas de alerta temprana para las poblaciones de esas zonas, y evitar el aislamiento total de las zonas afectadas despus del desastre. Informacin y seales de mercado Debido a la diversidad geogrfica que caracteriza a muchos de los pases latinoamericanos, diferentes regiones dentro de un pas pueden ofrecer ventajas comparativas muy marcadas para ciertas actividades y grandes desventajas para otras. Debido a los patrones existentes de localizacin de la poblacin, la rentabilidad de inversiones en infraestructura o las intervenciones en salud pueden diferir notablemente en unas zonas y otras, y entre ciudades o pueblos de diferentes tamaos. Debido a que las condiciones de riesgo de huracanes, inundaciones o terremotos difieren entre unas zonas y otras, los esfuerzos de prevencin de desastres pueden resultar ms fructferos en ciertas localidades. Todos estos ejemplos sugieren que las variables geogrficas deben ser tenidas en cuenta en una diversidad de aspectos de poltica econmica y social. Obviamente, para ello es necesario que exista la informacin, que difcilmente ser provista espontneamente por el mercado, debido a su naturaleza de bien pblico. En este captulo se ha destacado la importancia de cinco grupos de factores: las caractersticas de los suelos y el clima que afectan la productividad agrcola, la presencia de enfermedades, el riesgo de desastres naturales, el acceso a los mercados, y los patrones de urbanizacin y asentamiento poblacional. Especialmente los pases ms grandes de la regin cuentan con institutos geogrficos y de estadstica cuya principal funcin ha sido la recopilacin de informacin sobre estos factores. Entidades como el IBGE de Brasil o el INEGI de Mxico gozan de prestigio internacional por su capacidad tcnica y analtica. No obstante, en muchos pases de la regin estos esfuerzos son an incipientes y en la mayora de ellos las entidades responsables no estn orientadas por objetivos claros de poltica econmica y social ni ofrecen mayor respaldo a las entidades apropiadas en las dis-
63
Sachs (1999).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
173
tintas reas de poltica. Como resultado, las decisiones de inversin en infraestructura, la asignacin de los gastos de salud, o los planes de urbanizacin, asentamiento o prevencin de desastres, a menudo no tienen debidamente en cuenta la influencia de todos los factores geogrficos pertinentes. Puesto que la recopilacin, el procesamiento y la divulgacin de informacin geogrfica son tareas complejas, que demandan costos considerables, presentan importantes economas de escala y dan origen a externalidades muy significativas, deben ser necesariamente responsabilidad de organismos centrales. Incluso pueden requerirse organismos supranacionales para recopilar y difundir informacin sobre fenmenos que trascienden las fronteras nacionales, como los huracanes o los fenmenos climticos como El Nio. Esto no significa, sin embargo, que mucha informacin relacionada con la geografa no pueda ser generada a nivel descentralizado. En Costa Rica, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) est involucrando a las comunidades locales en la confeccin de un inventario de biodiversidad. Si bien la mayor parte de la recopilacin se realiza a un nivel descentralizado, las decisiones de poltica basadas en la informacin geogrfica deben ser necesariamente centralizadas. El nivel al cual deban tomarse las decisiones pblicas debe responder esencialmente al alcance de las externalidades que pueden generar dichas decisiones. Las decisiones concernientes a la provisin de infraestructura urbana o la regulacin del uso de la tierra posiblemente sern ms acertadas si se toman al nivel local, siempre que exista la informacin y sta sea conocida por quienes adoptan las decisiones. Las decisiones que involucran externalidades geogrficas amplias, como el control de la contaminacin del agua o el aire, o el control de enfermedades contagiosas pertenecen ms naturalmente al mbito regional, nacional o incluso mundial. La divulgacin de informacin es esencial no solamente para quienes adoptan las decisiones pblicas, sino tambin para los individuos que pueden padecer los efectos de la geografa, que suelen ser los ms pobres. Las reglas de zonificacin urbana o sobre el uso de la tierra en ocasiones son tan poco transparentes y conocidas que pueden ser utilizadas como mecanismos de extorsin, una vez que los individuos han incurrido importantes costos de inversin en vivienda o negocios en sitios inadecuados.
A veces se facilita el asentamiento en zonas de alto riesgo porque no existe la informacin sobre dichos riesgos o porque sta ha sido manipulada o encubierta. Las grandes prdidas que con frecuencia sufren los productores agrcolas podran evitarse con una mejor divulgacin de informacin meteorolgica y de riesgos de fenmenos naturales devastadores como los huracanes. Aunque estos fenmenos difcilmente pueden predecirse con exactitud, la disponibilidad de informacin sobre la frecuencia y la intensidad de estos riesgos puede facilitar el desarrollo de mercados de seguros, que son an muy incipientes en Amrica Latina. Es interesante sealar que pases donde los productores y los inversionistas han logrado cubrirse de los riesgos de huracanes, no sufren los efectos recesivos que se observan en otros pases cuando ocurren los huracanes. El mejor ejemplo reciente es la Repblica Dominicana, que en 1998 recibi compensaciones por seguros con motivo del huracn Georges por un valor cercano al 2% del PIB, gracias a lo cual recibi un fuerte estmulo en la actividad de la construccin, que le ayud a sostener un elevado ritmo de crecimiento de la economa. El acceso a seguros y otros servicios financieros que ayuden a cubrir estos riesgos es crucial, especialmente para las familias de menores ingresos y para el sector informal y de pequeas empresas. El problema del riesgo es obvio en el caso de los desastres naturales, pero es igualmente vlido en relacin con los riesgos climticos que afectan a la agricultura, el riesgo de enfermedades y el riesgo de incomunicacin o la imposibilidad de movilizarse en zonas afectadas por los desastres naturales. Los gobiernos nacionales y locales tambin pueden ayudar a sus ciudadanos a superar los efectos nocivos de la geografa mediante la divulgacin de informacin sobre tecnologas de produccin en tierras de baja productividad o propensas a la erosin, sobre mtodos de control de plagas o enfermedades, o sobre las tcnicas adecuadas de construccin de viviendas en zonas propensas a terremotos o huracanes. El beneficio potencial de estos esfuerzos de divulgacin de informacin puede ser enorme. Si bien es esencial que los gobiernos generen y divulguen informacin, por lo general el mercado es el mejor mecanismo de difusin, que puede operar a favor o en contra del objetivo de dominar el medio ambiente. Los bajos precios de las tierras
174
Captulo 3
propensas a desastres o fuera del alcance de las redes de servicios pblicos de las ciudades a menudo actan como un poderoso imn para generar asentamientos inadecuados. Sin embargo, las autoridades tambin pueden apoyarse en el mercado para afectar estas decisiones. Por ejemplo, para reasentar los habitantes de una zona de alto riesgo puede resultar ms efectivo un sistema de subsidios focalizados para la construccin de nuevas viviendas que un mecanismo administrativo o policial. Para difundir una tecnologa exitosa de contencin de la erosin el instrumento ms efectivo puede ser un subsidio a las nuevas tecnologas que ayude a desplazar las tecnologas inadecuadas. Para inducir a una comunidad a que conserve un recurso escaso (una reserva natural, por ejemplo), el mejor mtodo puede ser promover un mercado para ese recurso (el turismo ecolgico, por ejemplo), en lugar de impedir su uso reduciendo su valor potencial. Para que los individuos puedan responder a las seales de mercado es necesario que tengan movilidad. Una zona de baja productividad agrcola y deficientes condiciones de salud puede convertirse en una trampa de pobreza si las polticas desalientan la migracin hacia zonas con mejores oportunidades o hacia las ciudades. El temor a la emigracin del campo a la ciudad, que ha estado muy arraigado en la mentalidad de los dirigentes latinoamericanos, con frecuencia se ha traducido en subsidios a sectores agrcolas y zonas rurales improductivas y en diversas limitaciones a los mercados de tierras rurales. Segn encuestas de mediados de los aos noventa, menos del 55% de los pequeos agricultores de Honduras, Paraguay y Colombia cuentan con ttulos de propiedad de la tierra64. La carencia de ttulos no slo limita la movilidad de los campesinos, sino que reduce severamente el acceso al crdito y desalienta la inversin65. En las zonas propensas a desastres naturales, la inexistencia de ttulos de propiedad de las tierras o las construcciones desestimulan a los propietarios a hacer inversiones que podran reducir los riesgos y dificultan cualquier poltica de reasentamiento. La falta de ttulos de propiedad, as como otros mecanismos que limitan la movilidad de las personas, son factores que refuerzan en lugar de aliviar los efectos adversos de la geografa.
Descentralizacin y organizacin territorial En este captulo se han documentado ampliamente las diversas influencias de las caractersticas geogrficas, tanto fsicas como humanas, sobre la productividad de las personas, las condiciones de salud, el riesgo de desastres naturales y las tendencias de asentamiento y concentracin de la poblacin. Como resultado de esta diversidad de influencias, la descentralizacin es un instrumento potencial para dominar y aprovechar la geografa. Es difcil pensar que un sistema centralizado de decisiones pueda responder en forma adecuada a la diversidad de necesidades y restricciones que impone la geografa a las distintas localidades, especialmente en pases tan heterogneos geogrficamente como algunos de los pases latinoamericanos. Sin embargo, una estructura nica de descentralizacin carece igualmente de sentido. En Amrica Latina, los gobiernos localesmunicipios, provincias, distritos, segn la denominacin de cada passe encuentran organizados bsicamente de la misma forma dentro de cada pas sin considerar las diferencias de tamao, localizacin u otras condiciones geogrficas y socioeconmicas bsicas. Mientras que el potencial de organizacin y provisin de servicios de las localidades ms prsperas y de mayor tamao suele quedar desaprovechado, especialmente en los pases con estructuras de gobierno ms centralizadas, las exigencias y las responsabilidades administrativas pueden desbordar por completo a las localidades menos afortunadas geogrfica y econmicamente en los pases que optan por la descentralizacin de algunas responsabilidades. Algunos pases han empezado a eliminar estas limitaciones mediante procesos de descentralizacin flexibles y adaptables. En Colombia y Venezuela, ciertas responsabilidades de provisin de infraestructura vial y otros servicios pblicos se asignan por contratos a los departamentos, estados o municipios, segn su capacidad administrativa y tcnica. En Venezuela, el proceso de descentralizacin ha avanzado as a distintas velocidades por actividades y por regiones. En Colombia, el proceso ha
64 65
Lpez y Valds (1996), citado por Lpez (1996).
Vase Lpez (1996) y Carter y Olinto (1996). No obstante, donde no existen mercados de crdito eficientes, una poltica de titulacin masiva de tierras puede tener efectos distributivos adversos.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
175
involucrado tambin a organismos no gubernamentales, como la cmara de productores de caf o las empresas petroleras, que han asumido algunas responsabilidades de provisin de infraestructura. Pero una estructura nica de descentralizacin carece adems de sentido desde el punto de vista geogrfico porque los ms importantes efectos de la geografa y de las intervenciones destinadas a dominar la geografa no estn claramente localizados espacialmente o generan externalidades de importancia para otras localidades o regiones. Por ejemplo, las enfermedades o plagas que afectan a varias localidades no pueden ser erradicadas aisladamente por ninguna de ellas. Una tecnologa adecuada para contener la erosin en las cuencas fluviales y prevenir riesgos de deslizamientos o inundaciones difcilmente ser desarrollada por la localidad que genera el problema, en parte por razones de costo, pero sobre todo porque los daos posiblemente afectarn tambin a otras localidades, y por consiguiente esperar que ellas contribuyan a solventarlos. Una carretera para romper el aislamiento geogrfico de una regin deber cruzar muchas localidades para ser til y obviamente su construccin no ser encarada aisladamente por ninguna de ellas. Cada uno de estos ejemplos puede sugerir la necesidad de un nivel de organizacin geogrfica diferente. El problema de una plaga que afecta a un cultivo especfico puede requerir la organizacin de los productores, mientras que el de una enfermedad tropical puede exigir una intervencin nacional e incluso global, como hemos sealado en otra seccin de este captulo. Por su parte, el riesgo de grandes desastres naturales exige una organizacin central de prevencin, la cual debe tener reconocido liderazgo y estar en capacidad de asignar responsabilidades especficas a otros niveles. El problema de la erosin puede requerir una agrupacin de los municipios que comparten la cuenca fluvial, mientras que el caso de la carretera posiblemente requiera no slo la cooperacin de las localidades que padecen el aislamiento, sino tambin el de todas aqullas que pueden beneficiarse de la nueva inversin. Por consiguiente, los tipos de descentralizacin adecuados a la solucin de distintos problemas pueden ser muy diferentes. No se trata solamente de que el nivel de agregacin sea distinto en unos casos y otros municipio, estado, nacinsino que pueden ser necesarias distintas formas de agrupacin: grupos
de municipios o zonas que pueden o no corresponder a las unidades territoriales existentes, y combinaciones de distintos niveles de gobierno. Pero aunque en principio pueda definirse el nivel y forma de agrupacin de las localidades que comparten un mismo problema geogrfico o que pueden verse afectadas favorable o desfavorablemente por su solucin, ello no implica que la cooperacin sea fcil de lograr, o incluso que sea factible. Los problemas de coordinar ms que unos pocos municipios pueden ser insalvables y no siempre se solucionan agrupndolos dentro de un nivel territorial intermedio. En este punto debe resultar bastante obvio que la heterogeneidad geogrfica impone exigencias de desarrollo institucional que pueden resultar difciles de satisfacer, atrapando a los pases ms fragmentados geogrficamente en situaciones de bajo desarrollo econmico y social. En el captulo 4 comprobaremos ms rigurosamente este punto y analizaremos algunas de sus implicaciones en materia de organizacin de los sistemas polticos y la gobernabilidad. Aqu nos interesa sealar, sin embargo, que estos problemas se ven agravados en muchos pases de Amrica Latina por el excesivo nmero de jurisdicciones polticas. Las evidencias indican que la fragmentacin poltica del territorio dificulta la solucin de los problemas econmicos y sociales, muchos de los cuales son de origen geogrfico. En Mxico, los estados que tienen una mayor densidad de municipios (con respecto a la poblacin) tienen niveles de desarrollo significativamente menores. Segn las estimaciones economtricos, un estado con el doble de densidad municipal que otro y con todas las otras condiciones determinantes del desarrollo semejantes tender a tener un ingreso per cpita entre 10 y 20% menor66. Muchos pases de Amrica Latina tienen un nmero excesivo de jurisdicciones polticas, especialmente al nivel municipal. Mientras que Panam, con una poblacin de tres millones de habitantes tiene 67 municipios, El Salvador tiene ms de 500 municipios para una poblacin que es slo el doble. En Venezuela, el nmero de municipios ha pasado de 200 en 1985 a 333 en 1998 y en Colombia hay actualmente ms de 1.000 municipios. Aunque la fragmentacin poltica por lo general tiene profundas razones histricas, con
66
Vase Blum y Daz Cayeros (1999).
176
Captulo 3
frecuencia esta tendencia se ha visto reforzada por normas legales que estimulan la creacin de nuevos municipios. Por ejemplo, la existencia de un componente fijo de transferencias fiscales por municipio (en adicin al componente variable por poblacin o por otras variables) conduce a la creacin de pequeos municipios. Lo mismo ocurre con las reglas electorales que asignan un nmero bsico de escaos a cada unidad territorial en los rganos legislativos. La descentralizacin es un instrumento esencial para dominar la geografa, pero no es un instrumento sencillo. En principio, se requieren tres condiciones para una descentralizacin exitosa67. En primer lugar, que el proceso de decisiones locales sea democrtico, en el sentido de que los costos y beneficios de las decisiones sean transparentes y que todos los afectados tengan igual oportunidad de incidir en las decisiones. En segundo lugar, que el costo de las decisiones locales sea sufragado completamente por quienes toman las decisiones, y no transferidos a otras unidades territoriales o al gobierno central. Y por ltimo, que los beneficios estn tambin circunscritos a los participantes. Cuando se renen estas condiciones, las responsabilidades y su financiamiento pueden transferirse totalmente a los gobiernos u organizaciones subnacionales. Sin embargo, pocos, o quizs ninguno de los problemas que plantea la geografa permiten satisfacer cabalmente estas condiciones. Ello no significa que la descentralizacin deba desecharse, sino que debe disearse en cada caso de tal forma que se generen incentivos semejantes a los que habra si se cumplieran dichas condiciones. Para resolver el problema de la transparencia, adems de generar y difundir informacin (vase la seccin anterior) es necesario promover sistemas de participacin democrtica para la toma de decisiones y el control pblico del gobierno local. En la actualidad en la mayora de pases de Amrica Latina los gobiernos municipales son elegidos popularmente. No obstante, recurdese que los municipios no son la unidad adecuada de descentralizacin en todos los casos. La descentralizacin de responsabilidades a otras unidades u organizaciones debe tambin respaldarse mediante el establecimiento de mecanismos democrticos de decisin, que pueden marcar una gran diferencia en los resultados del proceso. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones de productores de caf que, como hemos mencionado, constituyen una respuesta a un con-
junto de externalidades y problemas de informacin que en gran medida son de origen geogrfico, los resultados ms favorables para los productores se observan en pases donde se han apoyado en mecanismos democrticos68. Para impedir que el costo de las decisiones locales se traslade a otras entidades o niveles de gobierno es preciso imponer restricciones presupuestarias claras y crebles. Entre otras condiciones, ello requiere una clara definicin de las responsabilidades que asume el gobierno subnacional o la entidad pertinente de descentralizacin. Tambin se requiere que, si se reciben transferencias del gobierno nacional para cumplir esas funciones, tales transferencias estn determinadas por el nivel y la calidad de los servicios prestados, y no por los costos incurridos ni por un derecho adquirido, como ocurre cuando son un porcentaje de los ingresos del gobierno central. Por ltimo, se requiere adems que los gobiernos subnacionales tengan lmites muy estrictos de endeudamiento (de acuerdo con su propia capacidad de generacin de ingresos). Para evitar deficiencias (o excesos) en la provisin de ciertos servicios que generan externalidades positivas (o negativas) a otras unidades territoriales, es necesario crear un sistema de transferencias (o de impuestos) del gobierno central a los proveedores para corregir esta distorsin. Algunos pases han establecido mecanismos de cofinanciacin con el gobierno para ciertas inversiones que generan importantes externalidades de geogrficas, tales como la construccin de carreteras, el tratamiento de aguas residuales o el control de la contaminacin atmosfrica. Los pases latinoamericanos estn abandonando el tradicional centralismo de sus instituciones y polticas en favor de sistemas ms descentralizados y participativos. El xito de la nueva estrategia depender en una gran medida de la capacidad que tengan para incorporar las dimensiones geogrficas, tanto fsicas como humanas, en el diseo y la aplicacin de las nuevas polticas.
67
Para un anlisis ms amplio de los beneficios y riesgos y las mejores prcticas de descentracin vase BID (1997), Parte Tres, Captulo Tres.
68
Bates (1997).
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
177
Apndice 3.1
Geografa y salud, 1995
(1) Esperanza de vida (en aos, al nacer) (2) Tasa de mortalidad infantil (nios muertos /1.000 nacidos vivos)
0,024 (0,01) -1,452 (7,66)** 40,722 (4,88)** 3,999 (0,61) 5,354 (1,04) -18,505 (2,27)* 3,724 (1,14) -8,720 (1,36) 26,959 (1,59) 3,651 (0,77) 156,385 (4,68)** 178 0,49
(3) Indice de malaria Falciparum malaria, 1994 (0-1)
-0,014 (0,42) 0,000 (0,24) 0,275 (5,22)** -0,019 (0,09) 0,083 (2,78)** -0,011 (0,72) -0,012 (0,81) 0,000 (,) -0,049 (1,34) 0,012 (0,26) 0,165 (0,42) 139 0,26
PIB per cpita (Log, PPA) Tasa de analfabetismo femenino (%) Zona tropical, hmeda (%) Zona tropical, monzones (%) Zona tropical, algo seca (%) Estepa seca (%) Desierto (%) Zona templada, verano seco (%) Zona templada, invierno seco (%) Altas elevaciones y zonas polares (%) Constante Nmero de observaciones R2
0,416 (0,64) 0,286 (9,29)** -4,332 (4,01)** 0,882 (1,45) 0,850 (1,20) 3,210 (2,14)* 2,481 (4,27)** 3,729 (3,69)** -3,557 (2,78)** -0,769 (0,89) 41,716 (8,79)** 178 0,64
Estadsticos t robustos entre parntesis. * significativo al 5%; ** significativo al 1%
178
Captulo 3
Apndice 3.2
Determinantes del crecimiento del PIB per cpita, 1965-1990
(1)
Controles PIB per cpita, 1965 (log) Aos de educacin secundaria, 1965 (log) Esperanza de vida, 1965 (log) Apertura, 1965-1990 (ndice 0-1) Calidad institucional (0-10)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
-2,329* (-7,64) 0,265 (1,85) 6,506* (7,30) 1,889* (5,47) 0,282* (3,30)
-2,533* (-7,28) 0,177 (1,20) 4,731* (4,27) 1,795* (4,58) 0,357* (3,32)
-2,908* -2,878* -3,239* -2,880* -3,893* -3,994* (-6,91) (-7,02) (-7,46) (-5,65) (-9,47) (-10,20) 0,057 (0,42) 4,608* (4,40) 2,110* (5,15) 0,390* (3,52) 0,108 (0,71) 4,702* (4,24) 1,864* (5,02) 0,431* (4,40) 0,029 (0,21) 3,839* (4,34) 1,866* (3,97) 0,382* (3,75) 0,015 (0,10) 3,953* (4,52) 1,950* (4,03) 0,345* (3,33) 0,038 (0,19) 5,351* (4,93) 1,590* (3,01) 0,484* (3,61) 0,074 (0,55) 4,059* (4,07) 1,587* (3,58) 0,468* (4,25)
Geografa Fsica Area en el trpico (%) Area en el trpico* PIB per cpita 1965 Indice de malaria falciparum, 1965 (0-1) Indice de terremotos y erupciones volcnicas (0-1) Geografa Humana Poblacin urbana, 1965 Poblacin costera Distancia a los mercados (log) Densidad poblacional en la costa,1994 (log) Densidad poblacional en el interior, 1994 (log)
-0,333 (-0,73)
-8,915* -8,311* -8,180* -5,842 (-2,86) (-2,70) (-2,86) (-1,76) 1,111* 1,077* 0,992* 0,682 (2,82) (2,77) (2,74) (1,62) -0,902 -1,113* -0,602 -0,717 (-1,64) (-2,05) (-1,26) (-1,43) -1,651* (-3,06)
-9,504* -10,681* (-3,41) (-3,64) 1,184* 1,293* (3,37) (3,54) -0,650 -0,717 (-1,14) (-1,19)
-1,404* (-2,39)
2,249* 1,457 (2,86) (1,71) 0,602 (1,26) -5,90 -2,93 (-1,08) (-0,48) 0,170* (2,25) -0,087 (-1,19)
2,290* 2,471* (2,70) (3,46) 2,710 1,977* (1,73) (2,13) -7,29 -6,85 (-1,16) (-1,17)
Infraestructura Extensin total de caminos, 1965 (log) Poblacin en la costa* extensin de vas
0,196 (1,22) -0,244 (-1,50)
Capacidad de generacin elctrica, 1965 (log) 0,220 (1,55) Poblacin en la costa * Capacidad de generacin elctrica -0,223 (-1,93) -8,792* (-2,92) 0,70 77 0,014 (0,003) 0,75 77 3,143 (0,75) 0,77 77 2,329 (0,53) 0,79 72 7,811* (2,11) 0,79 76 4,878 (1,11) 0,80 76 4,580 (0,96) 0,84 58 11,175* (2,43) 0,85 71
Constante R2 Nmero de observaciones
Nota: estadsticos t robustos entre parntesis. * Significativo al 5% o ms. Fuente: Clculo de los autores.
Geografa y desarrollo en Amrica Latina
179
BIBLIOGRAFIA
Ades, A. y Glaeser, E. 1995. Trade and Circuses: Explaining Urban Giants. Quarterly Journal of Economics 110(1): 195-228. Albala-Bertrand, J.M. 1993. The Political Economy of Large Natural Disasters. Oxford: Clarendon Press. Alesina, A. y Rodrik, D. 1994. Distributive Politics and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 109:465-490. Alves, D, et al. 1999. Health, Development and Policies in a Warning Environment: The Brazilian Case documento de antecedentes OCE-RED, BID. Azzoni, C., Menezes, N., Tatiane, F., Menezes R., y Silveira Neto. 1999. Geography and Regional Income Convergence among Brazilian States, documento de antecedentes OCE-RED, BID. Banco Interamericano de Desarrollo. 2000. Social Protection for Equity and Growth. Washington, DC: BID. . 1997. Amrica Latina tras una dcada de reformas. Informe de progreso econmico y social. Washington DC: BID. Banco Mundial. 1994. World Development Report. Infrastructure. Washington DC: Banco Mundial. . 1997. World Development Report. The State in a changing World. Washington DC: Banco Mundial. . 1998. World Development Indicators 1998 CD-ROM. Washington DC: Banco Mundial. . 1999. Managing Disasters Risks in Mexico. Washington DC: Banco Mundial. Barro, R. y Sala-i-Martin, X. 1995. Economic Growth. New York: McGraw Hill. Bates, R. 1997. Institutions and Development, en Diego Pizano y Jos Chalarca, Coffee, Institutions and Economic Development, Bogot: National Federation of Coffee Growers. Blum, R. y Daz Cayeros, A. 1999. Rentier Sates and Geography in Mexicos Development documento de antecedentes OCE-RED, BID. Britn, R. y M, C. 1999. Geography, Health Status, and Health Investments. An Analysis of Peru, documento de antecedentes OCE-RED, BID. Canning, David. 1998. A Database of World Infrastructure Stocks 1950-1995. Harvard Institute for International Development. Disponible en: http://www.cid.harvard.edu/Infra.htm. Carter, M. y Olinto, P. 1996. Getting Institutions Right for Whom? The Wealth Differentiated Impact of Property Rights Reform on Investment and Income in Rural Paraguay. Indito. Universidad de Wisconsin. Departmento de Economa Agrcola. Charriere, H. 1969. Papillon. Pars: R. Laffont. Coatsworth, J. 1998. Economic and Institutional Trajectories in Nineteenth-Century Latin America, en Coatsworth, John H. y Alan M. Taylor, compiladores. Latin America and the World Economy Since 1800. Cambridge: Harvard University Press. Coelho, P. y McGuire, R. 1997. African and European Bound Labor in the British New World: The Biological Consequences of Economic Choices, Journal of Economic History 57(I):83-115. Centro de Coordinacin para la Prevencin de Desastres Naturales (CEDEPRENAC). 1999. Social and Ecological Vulnerability, documento preparado para la reunin del Grupo Consultivo de Estocolmo sobre reconstruccin y transformacin de Amrica Central, abril de 1999. Crosby, A. 1972. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. Westport, Conn.: Greenwood Press. . 1986. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900. Cambridge: Cambridge University Press. DANE. 1997. Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. Deininger, K. y Squire, L. 1996. A New Data Set Measuring Income Inequality, World Bank Economic Review 10(3), septiembre: 56591. __________. 1998. New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth, Journal of Development Economics 57(2)259-87. Departamento Nacional de Estadstica (DANE). 1997. Encuesta de calidad de vida. Bogot, Colombia: DANE. Diamond, J. 1997. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. Nueva York: W.W. Norton. Easterly, W., y Levine, R. 1997. Africas Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions, Quarterly Journal of Economics. 112(4) November. Echeverra, R.G. 1990. Assessing the Impact of Agricultural Research, en Echeverra, R.G., ed., Methods for Diagnosing Research System Constraints and Assessing the Impact of Agricultural Research Volume II, Assessing the Impact of Agricultural Research. La Haya: ISNAR. Engerman, S. y Sokoloff, K. 1997. Factor Endowments, Institutions and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States, en Haber, Steve, compilador. How Latin America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 18001914. Stanford: Stanford University Press. Escobal, J. y Torero, M. 1999. Does Geography explain differences in Economic Growh in Peru? documento de antecedentes OCERED, BID. Esquivel, G., et al. 1999. Geography and Economic Development in Mexico, documento de antecedentes OCE-RED, BID. ESRI. 1996. Arc Atlas: Our Earth. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute. Evenson, R., Pray, C. y Rosegrant, M. 1999. Agricultural Research and Productivity Growth in India. IFPRI Research Report #109. Fagan, B. 1999. Floods, Famines, and Emperors: El Nio and the Fate of Civilizations. Nueva York: Basic Books. FAO. 1999. The FAOSTAT Database. Disponible en: http:// apps.fao.org/default.htm. Forbes, K. 1998. Growth, Inequality, Trade, and Stock Market Contagion: Three Empirical Tests of International Economic Relationships. Disertacin doctoral, Massachusetts Institute of Technology. Fujita, M., Krugman, P. y Venables, A. 1999. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. Cambridge: MIT Press. Gallup, J., Radelet, S. y Warner, A. 1998. Economic Growth and the Income of the Poor, versin mimeografiada, Harvard Institute for International Development.
180
Captulo 3
Gallup, J., Sachs, J. y Mellinger, A. 1999. Geography and Economic Development (con) en Pleskovic, Boris y Joseph E. Stiglitz, compiladores, World Bank Annual Conference on Development Economics 1998. Washington D.C: Banco Mundial. Gallup, John Luke y Sachs, Jeffrey D. 1998. The Economic Burden of Malaria. Harvard Institute for International Development. Available at http://www.hiid.harvard.edu/research/ newnote.html#geogrowth. __________. 1999. Agricultural Productivity and the Tropics. Versin mimeografiada, Center for International Development. Gaviria, A. y Pags, C. 1999. Patterns of Crime Victimization in Latin America. Versin mimeografiada, BID, Washington, D.C. Gaviria, A. y Stein, E. 1999. Urban Concentration in Latin America and the World, Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo, fotocopia. Glaeser, E., 1998. Are Cities Dying? Journal of Economic Perspectives, primavera. 12:12, 139-60. Glaeser, E. y Sacerdote, B. 1996. Why Is There More Crime in Cities? Documento de trabajo del NBER, No. 5430. __________. 1999. Why is There More Crime in Cities? Journal of Political Economy No. 6 Part 2, Vol. 107: 5225-59. Gleick, J. 1999. Faster: The Acceleration of Just About Everything. Pantheon Books, Nueva York. Grupo de Reaseguros de Munich. 1999. Comunicado de prensa, 15 de marzo de 1999. Hardoy, J. 1989. The Poor Die Young: Housing and Heath in the Third World. Londres: Earthscan. Heinl, R. y Gordon Heinl, N. 1978. Written in Blood: The Story of the Haitian People 1492-1971. Boston: Houghton Mifflin. International Federation of Red Cross. IFRC. 1993. World Disasters Report. Dordrecht: Martinus Nijhoff. __________. 1997. World Disasters Report. Dordrecht: Martinus Nijhoff. __________. 1999. World Disasters Report. Dordrecht: Martinus Nijhoff. Latinobarmetro. 1996-1998. Opinin pblica latinoamericana, encuesta. Santiago, Chile: Corporacin Latinobarmetro. Li, H., Squire, L. y Zou, H. 1998. Explaining International and Intertemporal Variations in Income Inequality, Economic Journal 108 (446);26-43. Lpez, R. 1996. Land Titles and Farm Productivity in Honduras. Indito. Universidad de Maryland. Departmento de Agricultura y Economa de Recursos. Lpez , R. y Valds, A.. 1996. Rural Poverty in Latin America. Washington DC: Banco Mundial. Maddison, A. 1995. Monitoring the World Economy: 1920-1992. Pars: Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos. McCullough, D. 1977. The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1970-1914. Nueva York: Simon and Schuster. McNeill, W. 1976. Plagues and Peoples. Garden City, N.Y.: Anchor Press. Meller, P. 1995. Chilean Export Growth, 1970-1990: An Assessment en G.K. Helleiner, compilador. Manufacturing for Export in the Developing World, Routledge, 1995. __________. 1996. La maldicin de los recursos naturales en Archivos del Presente, Vol. 2, No. 6, Buenos Aires, octubre.
Morales, R., et al. 1999. Bolivia, Geography and Economic Development, documento de antecedentes OCE-RED. Naciones Unidas. 1996. World Population Prospects, 1950-2050, datos electrnicos. Nueva York. Naciones Unidas. Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), USAID. 1999. Significant Data on Major Disasters Worldwide, 1900-1995. Washington, D.C. Organizacin Mundial de la Salud. 1967. Malaria Erradication in 1966 OMS Chronicle 21 (9), Septiembre: 373-88. __________. 1997. World Malaria Situation in 1994 OMS Weekly Epidemiological Record 36: 269-74. Organizacin Panamericana de la Salud. OPS. 1998. Health in the Americas, Volume I. Washington D.C. Organizacin Panamericana de la Salud, Organizacin Mundial de la Salud (OPS/OMS). 1994. A World Safe From Natural Disasters. Washington, DC. Persson, T. y Tabellini, G. 1994. Is Inequality Harmful for Growth, American Economic Review 84(3): 600-621. Pampana, E.J. y Russell, P. F. 1955. Malaria: A World Problem. Ginebra: OMS. PNUD. 1996. Urban Aglomerations, 1950-2015 (revisin 1996). Divisin de Poblacin. Pritchett, L. y Summers, L. 1996. Wealthier is Healthier, Journal of Human Resources 31(4):841-68. Radelet, S. y Sachs, J. 1998. Shipping Costs, Manufactured Exports, and Economic Growth. HIID Disponible en: http:// www.hiid.harvard.edu/pub/other/geodev.html. Richardson, H. y Townroe, P. 1986. Regional Policies in Developing Countries, en Nijkamp, Peter, compilador, Handbook of Regional and Urban Economics. Amsterdam: North Holland, Volume 1: 647-675. Sachs, J. 1999. Helping the Worlds Poorest, The Economist 352(8132):17-20, 14 de agosto. Snchez, F. y Nez, J. 1999. Geography and Economic Development: A Municipal Approach for Colombia, documento de antecedentes OCE-RED, BID. Strahler, A. y Strahler, A. 1992. Modern Physical Geography. Cuarta edicin. NuevaYork: John Wiley and Sons. Summers, R. y Heston, A. 1994. The Penn World Tables (Mark 5-6), http://www.nber.org/pwt56.html. Tanzi, V. y Davoodi, H. 1997. Corruption, Public Investment and Growth. IMF Working Paper 97/139, octubre. Thompson, E.T. 1941. The Climactic Theory of the Plantation, Agricultural History, January, 60. Urquiola, M., et al. 1999. Geography and Development in Bolivia. Migration, Urban and Industrial Concentration, Welfare and Convergence: 1950-1992 documento de antecedentes OCERED, BID. Welcome Trust. 1999. An Audit of International Activity in Malaria Research. Londres: The Welcome Trust. WEPZA. 1997. WEPZA International Directory of Export Processing Zones and Free Trade Zones. Tercera edicin. Flagstaff, Arizona: The Flagstaff Institute. Williams, Eric. 1964. Capitalism & Slavery. Londres: Andre Deutsch Limited (versin original: 1944).
También podría gustarte
- Cuestionario Geografia EconomicaDocumento6 páginasCuestionario Geografia Economicabelkis Romero100% (2)
- Geopolitica Fase 3Documento13 páginasGeopolitica Fase 3Alejandra Suarez0% (1)
- La GeoestrategiaDocumento14 páginasLa GeoestrategiaOscar Calle100% (1)
- Problemáticas Socioambientales en Un Área Del Borde Urbano de MDPDocumento16 páginasProblemáticas Socioambientales en Un Área Del Borde Urbano de MDParvillamdp8704Aún no hay calificaciones
- Geografía y Desarrollo en América LatinaDocumento51 páginasGeografía y Desarrollo en América LatinaDarwin Del Castillo TenazoaAún no hay calificaciones
- GeografiaDocumento4 páginasGeografiaRamiro PuelmasAún no hay calificaciones
- Cuestionario America Latina Unidad 1Documento2 páginasCuestionario America Latina Unidad 1adrianaAún no hay calificaciones
- Talia Callupe VelasquezDocumento3 páginasTalia Callupe Velasquezing.jparedeshAún no hay calificaciones
- La Agricultura Latinoamericana y Sus Posibilidades de Adaptación A Los Cambios Climáticos GlobalesDocumento23 páginasLa Agricultura Latinoamericana y Sus Posibilidades de Adaptación A Los Cambios Climáticos Globalessamuel jacinto orozcoAún no hay calificaciones
- Geografía Política y GeopolíticaDocumento6 páginasGeografía Política y GeopolíticaYeimy JimenezAún no hay calificaciones
- Geopolitica 4-4Documento16 páginasGeopolitica 4-4Francia De La Trinidad RodriguezAún no hay calificaciones
- Canales de Influencia de La GeografíaDocumento4 páginasCanales de Influencia de La GeografíaJaime Loyola HaussmannAún no hay calificaciones
- Dosier Primer Parcial Geopolitica I Sem. 9N0. 2021Documento41 páginasDosier Primer Parcial Geopolitica I Sem. 9N0. 2021Laura Isabella Asistiri AlmanzaAún no hay calificaciones
- Aporte Individual Ensayo Unidad 1 - Fase 2Documento7 páginasAporte Individual Ensayo Unidad 1 - Fase 2YENYAún no hay calificaciones
- Ensayo Geopolitica 2Documento4 páginasEnsayo Geopolitica 2veronica henriquezAún no hay calificaciones
- Resumen de Geografia, Unidad IDocumento9 páginasResumen de Geografia, Unidad IValentin Collar MirandaAún no hay calificaciones
- Dialnet DeLaGeopoliticaALaGeoeconomia 5061199Documento16 páginasDialnet DeLaGeopoliticaALaGeoeconomia 5061199Alys MLAún no hay calificaciones
- Introducción A La Geopolítica. Tarea 2. Maryelis Gutierrez. CI. 27.140.729Documento11 páginasIntroducción A La Geopolítica. Tarea 2. Maryelis Gutierrez. CI. 27.140.729karily mendezAún no hay calificaciones
- Tarea 2 - Origen Histórico de La Geopolítica y Desarrollo HumanoDocumento5 páginasTarea 2 - Origen Histórico de La Geopolítica y Desarrollo HumanoTatiana Botero EscobarAún no hay calificaciones
- EyMPLAN Tema 1.6 La Planificacion Del Desarrollo A. Vol.I Cap. II Necesidad de Planificar El Desarrollo 2022-1Documento39 páginasEyMPLAN Tema 1.6 La Planificacion Del Desarrollo A. Vol.I Cap. II Necesidad de Planificar El Desarrollo 2022-1CRISTINA RANGEL SALINASAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental Del Espacio Geográfico VenezolanoDocumento32 páginasAntecedentes Del Proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental Del Espacio Geográfico VenezolanoIvett Gonzalez50% (2)
- Expansion Urbana y Regulacion Del Uso Del Suelo en America Latina PDFDocumento4 páginasExpansion Urbana y Regulacion Del Uso Del Suelo en America Latina PDFjesusAún no hay calificaciones
- Qué Importancia Tiene La Geografia para La HumanidadDocumento5 páginasQué Importancia Tiene La Geografia para La Humanidad2023211215Aún no hay calificaciones
- Plascecencia Gallegos María Gpe. ACT - 8 - GeopolíticaDocumento5 páginasPlascecencia Gallegos María Gpe. ACT - 8 - GeopolíticaMaría PlascenciaAún no hay calificaciones
- Ped 2035 Tomo IVDocumento78 páginasPed 2035 Tomo IVMiguel AlfaroAún no hay calificaciones
- Analisis Regional Metodos y Tecnicas para La Enseñanza de La Geografia de VenezuelaDocumento6 páginasAnalisis Regional Metodos y Tecnicas para La Enseñanza de La Geografia de VenezuelaDelvis ReyesAún no hay calificaciones
- Teorias de Desarrollo Regional TrabajoDocumento16 páginasTeorias de Desarrollo Regional Trabajocarmen gimenezAún no hay calificaciones
- El Desarrollo Sostenible y América LatinaDocumento2 páginasEl Desarrollo Sostenible y América LatinaGaston GutierrezAún no hay calificaciones
- Decisiones y Desafíos Geopolíticos de ChileDocumento13 páginasDecisiones y Desafíos Geopolíticos de ChileRolando Vidal Rojas100% (1)
- Tarea 7 de Geografia de America y El CaribeDocumento9 páginasTarea 7 de Geografia de America y El Caribeelmitherioso100% (1)
- La Geoeconómica A Las Decisiones Económicas de CentroaméricaDocumento3 páginasLa Geoeconómica A Las Decisiones Económicas de CentroaméricaCiber EvolutionAún no hay calificaciones
- Demografia de Mexico Diego Zaid Denis Lopez 2024Documento10 páginasDemografia de Mexico Diego Zaid Denis Lopez 2024DIEGO ZAID DENIS LOPEZAún no hay calificaciones
- Semana 02Documento6 páginasSemana 02Keyth Leroy Gonzales BardalesAún no hay calificaciones
- Geopolitica y Defensa NacionalDocumento11 páginasGeopolitica y Defensa Nacionalestimado100Aún no hay calificaciones
- Division Territorial MexicoDocumento60 páginasDivision Territorial Mexicomnavarro_496011Aún no hay calificaciones
- SCHWEITZER, A. (2004) - La Patagonia, La Crisis y El Desordenamiento de Los Territorios...Documento12 páginasSCHWEITZER, A. (2004) - La Patagonia, La Crisis y El Desordenamiento de Los Territorios...Mabel AriasAún no hay calificaciones
- Rosa y Coral Dibujado A Mano Escultura Impresión 3D Artes Visuales InfografíaDocumento2 páginasRosa y Coral Dibujado A Mano Escultura Impresión 3D Artes Visuales InfografíaValentina Restrepo DuqueAún no hay calificaciones
- Trabajo Integrador N°2Documento12 páginasTrabajo Integrador N°2gustavoAún no hay calificaciones
- Fase 2-GeopoliticaDocumento7 páginasFase 2-GeopoliticaMoni MoniAún no hay calificaciones
- Intersticios Geopolíticos - Diciembre - 2016Documento22 páginasIntersticios Geopolíticos - Diciembre - 2016Gabriel SaucedoAún no hay calificaciones
- Ensayo Trabajo ColaborativoDocumento10 páginasEnsayo Trabajo ColaborativoYESICA YURANI CASTRO PEÑAAún no hay calificaciones
- Análisis Geopolitico de América Latina - Dr. Atilio BoronDocumento5 páginasAnálisis Geopolitico de América Latina - Dr. Atilio BoronRobert Salazar MezaAún no hay calificaciones
- Sedes JurídicasDocumento11 páginasSedes Jurídicasmaria victoriaAún no hay calificaciones
- Geografía Económica y Recursos NaturalesDocumento3 páginasGeografía Económica y Recursos Naturalesapi-3772112100% (2)
- Unidad 2-FPSDocumento11 páginasUnidad 2-FPSMarcosAún no hay calificaciones
- Irma Acosta Nueva Ruralidad ¿Qué Podemos Esperar - Acosta - 2006Documento20 páginasIrma Acosta Nueva Ruralidad ¿Qué Podemos Esperar - Acosta - 2006PilarAún no hay calificaciones
- Fenomenos Poblacionales 3.3Documento8 páginasFenomenos Poblacionales 3.3Anel Yessmin MeloAún no hay calificaciones
- Reporte Lectura 1.3 Escenario Del Desarrollo Regional en A.L.Documento5 páginasReporte Lectura 1.3 Escenario Del Desarrollo Regional en A.L.Jehu Isaí Grano DuránAún no hay calificaciones
- Castillo 2000Documento23 páginasCastillo 2000Fernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Geologia Social Una Nueva Perspectiva de La GeologDocumento8 páginasGeologia Social Una Nueva Perspectiva de La GeologObluda JmenoAún no hay calificaciones
- Busso Gustavo Comunidades Vulnerables 2017 FinalxDocumento27 páginasBusso Gustavo Comunidades Vulnerables 2017 FinalxFabricio GianAún no hay calificaciones
- Geografia de ColombiaDocumento3 páginasGeografia de ColombiaJhon ZambranoAún no hay calificaciones
- Fase 3 - 102040 - 23 - Colaborativo - GeopolitcaDocumento11 páginasFase 3 - 102040 - 23 - Colaborativo - Geopolitcaluisa gomez100% (1)
- Sumativa III. GeopoliticaDocumento9 páginasSumativa III. GeopoliticaMaria UrbaezAún no hay calificaciones
- Lectura 5 - Díaz Motta ArnoldDocumento4 páginasLectura 5 - Díaz Motta ArnoldAlain Panduro HilarioAún no hay calificaciones
- Informe - Grupo 4 - 3P - RNGDocumento18 páginasInforme - Grupo 4 - 3P - RNGIvan AsumasaAún no hay calificaciones
- Ensayo de GeoeconomiaDocumento9 páginasEnsayo de Geoeconomiaestefanny mantilla100% (1)
- Trabajo de GeopoliticaDocumento14 páginasTrabajo de GeopoliticaVerónica MorenoAún no hay calificaciones
- Taller Geopolítica - IDocumento5 páginasTaller Geopolítica - IGabriela VillaAún no hay calificaciones
- Nuevas estrategias de inserción internacional para América LatinaDe EverandNuevas estrategias de inserción internacional para América LatinaAún no hay calificaciones
- Barreras y puentes: El camino hacia la construcción de una planeación urbana integrada para la sostenibilidad ambiental en MéxicoDe EverandBarreras y puentes: El camino hacia la construcción de una planeación urbana integrada para la sostenibilidad ambiental en MéxicoAún no hay calificaciones
- Banco de PreguntasDocumento33 páginasBanco de PreguntasCristian LV0% (1)
- Resumen de Las Coordenadas Geográficas y Coordenadas UTMDocumento3 páginasResumen de Las Coordenadas Geográficas y Coordenadas UTMIsabel UrgilésAún no hay calificaciones
- Hidrologia Trazo de IsocronasDocumento26 páginasHidrologia Trazo de IsocronasGénesis CuéllarAún no hay calificaciones
- TerritorioDocumento4 páginasTerritorioNicole ROAún no hay calificaciones
- Cordillera de La CostaDocumento3 páginasCordillera de La CostaKarinaAltuve100% (1)
- Calculo de La Poblacion Futura UnsaacDocumento9 páginasCalculo de La Poblacion Futura UnsaacPO Roussell MaicolAún no hay calificaciones
- Superficie TerrestreDocumento3 páginasSuperficie Terrestrenovacasa759Aún no hay calificaciones
- El Trabajo Con El Mapa de Husos Horarios Del Atlas Escolar General y de CubaDocumento12 páginasEl Trabajo Con El Mapa de Husos Horarios Del Atlas Escolar General y de CubaDanielizAún no hay calificaciones
- Geografia 5Documento53 páginasGeografia 5Diana DuránAún no hay calificaciones
- Recursos Geograficos-MetodologiaDocumento3 páginasRecursos Geograficos-MetodologiaTavo GalvanAún no hay calificaciones
- 255 Venezuela y Su Historicidad MarítimaDocumento54 páginas255 Venezuela y Su Historicidad MarítimaEdgar BlancoAún no hay calificaciones
- 1 - Concepto, Clima, Hidrología y Eventos ExtremosDocumento32 páginas1 - Concepto, Clima, Hidrología y Eventos ExtremosFer Absolem ChipanaAún no hay calificaciones
- Intrumento de Evaluacion Del Pensamiento Geografico para Grado 4 y 5Documento5 páginasIntrumento de Evaluacion Del Pensamiento Geografico para Grado 4 y 5Yefer Guzman OrtizAún no hay calificaciones
- Guia S1P2 C. Sociales 7°Documento4 páginasGuia S1P2 C. Sociales 7°Diego BolivarAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Geodesia SatelitalDocumento9 páginasTrabajo Final Geodesia SatelitalyosmeriAún no hay calificaciones
- Estrategia de Desarrollo Sostenible Corredor de ConsevacioDocumento94 páginasEstrategia de Desarrollo Sostenible Corredor de ConsevacioJorge Botia BecerraAún no hay calificaciones
- El Territorio Peruano TeoríaDocumento4 páginasEl Territorio Peruano TeoríaLuis HernándezAún no hay calificaciones
- S 11 Vision - Geopolitica Del PeruDocumento51 páginasS 11 Vision - Geopolitica Del PeruNoelia Mercedez QuispeAún no hay calificaciones
- Sociales 5Documento6 páginasSociales 5Sofia CalderonAún no hay calificaciones
- Nivelacion Geometrica - Compuesta PDFDocumento1 páginaNivelacion Geometrica - Compuesta PDFHugo Taipe FrancoAún no hay calificaciones
- Manual Situs PDFDocumento100 páginasManual Situs PDFfelipe.fuentes.mucherl2070100% (1)
- T Uide 0153Documento269 páginasT Uide 0153Katherine Beltran LuizarAún no hay calificaciones
- Máscara de FoxyDocumento5 páginasMáscara de Foxycisnerost987Aún no hay calificaciones
- Cotas y ProgresivasDocumento18 páginasCotas y ProgresivasBrian Tito CespedesAún no hay calificaciones
- Levantamiento Topográfico Con Drones y Estación TotalDocumento4 páginasLevantamiento Topográfico Con Drones y Estación TotalMartin MontoyaAún no hay calificaciones
- 3 Cap 02 GeneralidadesDocumento19 páginas3 Cap 02 Generalidadesroy david iriarte picoAún no hay calificaciones
- Triptico Horacio 2Documento2 páginasTriptico Horacio 2Brayan Cristofer Hidalgo Blas0% (1)
- Formaciones RocosasDocumento8 páginasFormaciones Rocosas1b-martinez-juarezAún no hay calificaciones
- Clasif. Climatica RM PDFDocumento13 páginasClasif. Climatica RM PDFPedroAún no hay calificaciones