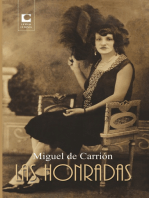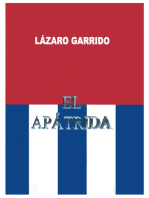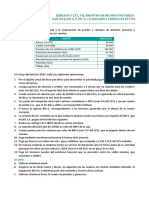Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mi Delito Es Por Bailar El Chachachá - Cabrera Iinfante
Mi Delito Es Por Bailar El Chachachá - Cabrera Iinfante
Cargado por
garciarozTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mi Delito Es Por Bailar El Chachachá - Cabrera Iinfante
Mi Delito Es Por Bailar El Chachachá - Cabrera Iinfante
Cargado por
garciarozCopyright:
Formatos disponibles
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
MATERIA: METODOS DE LECTURA
FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ DIC 11 DE 1995
INTRODUCCION
Dentro del mbito de la literatura hispanoamericana, Guillermo Cabrera Infante es uno de los autores que ha llevado a un gran nivel una de las constantes de nuestra literatura: la experimentacin lingstica, el buscar nuevos significados en las mismas palabras combinndolas, retorcindolas, exprimiendo hasta lo ltimo su fuerza significativa y todo ello como si fuera un juego en donde las palabras dicen y se desdicen. En este sentido, el analizar un texto de Cabrera Infante desde cualquier enfoque, representa un reto que vale la pena enfrentar. El propsito, pues, de este trabajo es hacer una lectura de Cabrera Infante a partir de nuevas metodologas que nos permitan acercarnos a los textos con nuevos y mejores instrumentos y hacer de esta actividad un trabajo integrador de cultura. Para lograr lo anterior, tratar de combinar los diferentes mtodos estudiados en clase, tomando lo que considere ms pertinente de cada uno en relacin con mi trabajo. Tomando en consideracin la exorbitante cantidad de referencias y marcas textuales que aparecen, tratar de hacer una seleccin de los temas ms significativos o de mayor trascendencia en funcin de la expansin del texto y de la produccin de nuevos significados.
1. Resumen El primer relato, En el gran Ecb, desarrolla la ancdota siguiente: Un hombre y una mujer, los protagonistas de la historia, se disponen a comer en La Maravilla, restaurante cubano situado en la Habana Vieja. Afuera llueve mucho. Conversan. Posteriormente, al terminar de comer se dirigen a Guanabocoa, a un lugar llamado el stadium en donde asisten a una sesin de santera. Es en este sitio en el que una anciana negra, de manera un tanto extraa, le dice a la mujer protagonista, en privado, que rompa con esa situacin pecaminosa de adulterio en que vive con su acompaante. Posteriormente, al regresar a la ciudad de la Habana Vieja, la mujer, tal como la aconsej la anciana, decide terminar la relacin. El segundo relato, Una mujer que se ahoga, repite la parte de la comida del relato anterior, aunque modifica el final aadiendo algunos detalles que no aparecen en el anterior. Por supuesto debido a que, como lo seala el autor, puede tratarse de otro momento diferente, en el mismo lugar As pues aparecen los mismos protagonistas: el hombre y la mujer. Ambos se disponen a comer en el mismo restaurante, bajo idnticas circunstancias: es decir, estn en la Habana Vieja y llueve copiosamente. Conversan. Luego de comer, un comentario inconveniente de l, hace que ella, molesta, decida retirarse. Para intentar retenerla le cuenta una historia (Una mujer que se ahoga), en la que una mujer se ahoga al hundirse en una alcantarilla, en circunstancias muy parecidas a las que prevalecen en ese momento. Terminada la historia, ella insiste en retirarse y l no hace ningn intento por disuadirla. Mientras camina bajo la lluvia y con el agua hasta los tobillos, ella recuerda la historia que acaba de escuchar y, en cierto momento, al tratar de cruzar un enorme charco, duda en seguir adelante por el riesgo de sufrir un accidente. Aparece, sin embargo, un oportuno taxi que la salva del apuro. En el tercer relato Delito por bailar el chachach, de nueva cuenta aparece la misma pareja, en el mismo sitio, aunque ya no llueve. Obviamente es otro momento diferente. Se entabla la conversacin mientras comen; luego la mujer, cordial y amorosa, se retira para cumplir un compromiso con su compaa de teatro.
El hombre aprovecha entonces para dar rienda suelta a sus pensamientos y, sobre todo, a admirar a las mujeres que entran y salen del lugar. Ms tarde, conversa con un antiguo compaero de escuela quien se ha transformado en un fiel adepto del sistema socialista que impera ya en Cuba. Luego, al quedar solo, recibe la visita de un comisario de la cultura y las artes quien se sienta a su lado y platican. La charla se mezcla con los recuerdos y la presencia de las mujeres en el restaurante. El funcionario le hace ver que la revista que l publica (el protagonista) no va con los lineamientos de la cultura revolucionaria y que es peligrosa una situacin as. Finalmente la revista es requisada.
2. Realidad presente en el texto.
Como lo indica el autor, los tres cuentos estn hechos de recuerdos, y esos recuerdos se remontan a un slo espacio geogrfico: Cuba. No sucede as, sin embargo, con el tiempo, ya que la revolucin cubana con la instauracin del sistema socialista en 1959, representa el parteaguas de las tres narraciones. Los dos primeros cuentos son anteriores a sta; el tercero es posterior. Hasta antes de 1959, para no irnos ms atrs, Cuba sufre la dictadura de Fulgencio Batista, y se halla convertida en una colonia ms de los Estados Unidos. La mayora de los recursos producidos en la Isla iban a parar a manos de extranjeros, en su mayor parte gringos. El pueblo cubano estaba en la miseria. Haba hambre, desempleo, analfabetismo, insalubridad, prostitucin y todos los vicios que trae consigo el sistema capitalista. Cuando surge triunfante la Revolucin con Fidel Castro al frente, Estados Unidos utiliza su poder y su influencia para decretar un bloqueo comercial a Cuba que, no encontrando ms alternativas, decide aliarse a los pases socialistas de Europa. A pesar del bloqueo, la Revolucin acaba, en gran medida, con los lastres y males del capitalismo. Hay un repunte en muchos rubros: el arte, la cultura, el deporte, la economa, la educacin, etc. sin embargo, la falta de preparacin y una visin estrecha de sus dirigentes provocan errores sustanciales como el de no construir una infraestructura econmica ms independiente. Cuando el socialismo ruso entra en crisis, Cuba se sacude y entra en una crisis mayor de la que todava tardar en
salir, a pesar de que en la actualidad sus relaciones con los Estados Unidos se han suavizado y que su economa se est abriendo a ciertas formas de ser capitalistas.
3. Valores socioculturales.
Destacan en la obra una serie de valores (en este caso antivalores) tales como: el narcisismo, la prepotencia, el racismo, el egosmo, la petulancia, representados en el protagonista. Por otra parte, el aspecto religioso est muy presente: La protagonista, por ejemplo, practica un catolicismo de palabra y se observa, por otra parte, un sincretismo religioso representada por el culto de la santera
Racismo: Al menospreciar al mesero que le sirve con toda atencin y en general a los cubanos. * A los cubanos que le cuidan el carro: los villanos siguen siendo serviciales con el seor feudal * A la falta de educacin de los cubanos: Ni siquiera dan las gracias * Prejuicios sobre la gente: Creen que a ella es ms fcil darle un sablazo Desamor (en relacin con su amante) * Borges debera incluirla en su zoologa * Maldita jerga teatral * Al molestarse por un gesto de ella que a l le parce de desafo. * Al molestarse por otro gesto de ella que a l no le parece conveniente. Soberbia * Al pensar con desdn en las ideas de los catlicos. Estos valores estn presentes en los dos primeros relatos; en el tercero lo que prevalece es un profundo resentimiento contra todo lo que parezca tener relacin con las teoras marxistas: personas, ideas, obras etc.
4. Gnero del texto. Las tres historias narradas pertenecen al gnero cuentstico. El autor, Guillermo Cabrera Infante, es un escritor cubano que no estando de acuerdo con las polticas culturales emanadas de la Revolucin, se exili en diversos pases. Indudablemente que se trata de un gran escritor cuyas obras se insertan en una tradicin que viene de Joyce y pasa por Cortzar, Roa Bastos, etc. autores que se solazan en desarrollar interesantes juegos lingsticos para producir en sus textos mltiples resonancias discursivas. En este sentido, Cabrera Infante se inscribe por mritos propios en la lista de las grandes figuras de la narrativa contempornea.
5. Construccin de nuevos significados a). El aspecto religioso El texto de Cabrera Infante reitera, en un momento dado, una serie de marcas que tienen una estrecha relacin con el aspecto religioso. As pues, dentro de los mapas temticos, el texto ofrece una importante expansin en este punto. Ubicados en un perodo de tiempo antes de la Revolucin, el pueblo cubano, salvo alguno que otro intelectual (en este caso el protagonista) participa en dos lneas principales con respecto al hecho religioso. La primera, un catolicismo de forma ya que la mujer protagonista reconocindose catlica (lo mismo da a entender el mesero al sealar la prohibicin de comer carne en Cuaresma) no lo lleva claramente a la prctica puesto que se ha convertido en la amante del hombre que come junto a ella. En el caso particular de la mujer, esta situacin le provoca una serie de remordimientos y un profundo sentimiento de culpa. Ella busca el apoyo de l sin encontrarlo, ya que su compaero no comparte sus mismos sentimientos, peor an, se burla de ellos. Estas circunstancias se traducen en una extraa tendencia a la necrofilia, a una seduccin por la muerte. Es as que habla de la muerte en todo momento, le gusta
visitar los cementerios y las sesiones de santera que no son otra cosa que un culto a los muertos. Curiosamente, es en el curso de una sesin de santera, cuando ella, mujer catlica, acepta el consejo de una anciana mujer negra y rompe su relacin con el hombre. El otro gran aspecto religioso a que es dado el pueblo cubano es la santera. El gran Ecb (ttulo del primer cuento) no es otra cosa ms que una sesin de santera. La santera es la fusin, sincretismo se dice, de la religin cristiana, en Cuba, con las ideas religiosas provenientes de frica. De la mezcla de estas dos lneas surge este tipo de religin con sus dioses, ritos y ceremonias y que es practicada tras bambalinas ya que oficialmente se encuentra prohibida en Cuba.
b). El resentimiento. Aparecen, sobre todo en el tercer relato, una larga serie de referencias al sistema socialista imperante en Cuba o en otros pases. El protagonista no oculta su rechazo y, sobre todo, su resentimiento contra esta doctrina; se siente agraviado de tal manera que todo lo que se relacione con este aspecto es tema de burla y hasta de crtica hiriente. Y siguen los dardos. No en este orden, pero Marx, Lenin, Mao, Stalin, etc. aparecen como falsos profetas, llenos de hipocresa. (Extraamente, ningn dirigente cubano es aludido en su crtica). Vale decir que el protagonista tiene su veta humorstica, no carece de humor, sobre todo cuando al definir a un comunista, trata de definirlos a todos con esta frase: un animal que luego de leer a Marx ataca al hombre, o esta otra: aunque raras veces nos encontramos a un comunista que parezca completo o feliz. Con su rasero se lleva de encuentro a medio mundo, de Bertold Brecht dice que es El Shakespeare de los sindicatos, en una manipulada alusin no al tipo de teatro que produca Brecht, sino a su filiacin personal. Asimismo, hay una frase que indica como ninguna la crtica al rgimen cubano: Los comensales en su, muchas veces, obsceno ejercicio . El protagonista, con una gran irona, parece decir que el comer, en Cuba, representa algo sucio y hasta pecaminoso para la gente, porque no hay comida suficiente para todos.
A estas alturas, nosotros como lectores nos preguntamos dos cosas: Cul ser la causa de tanto odio (porque eso es: odio) en contra del socialismo? Y la otra: Qu tiene que ver todo esto con el ttulo? El resentimiento del protagonista (Y del autor?) estriba en el hecho de que en la charla que tiene con el comisario de artes y letras cubano, sale a relucir que aqul produce una revista que no respeta las condiciones establecidas por el rgimen; en ltima instancia se le da a entender que ese manejo que l hace de la cultura representa un retroceso a la poca batistiana, la poca del apogeo del chachach. Por tal motivo, ms tarde su revista es requisada (el protagonista ha hecho hasta aqu una larga evocacin de todo lo anterior) y la causa la seala l en el ttulo: delito por bailar el chachach
6. Conclusin. En este apartado quiero sealar que no he quedado satisfecho con el trabajo. Siento que por falta de tiempo, organizacin y algunas dudas en ciertos procedimientos, no he llevado a buen fin esta lectura. Me ha faltado, por ejemplo, desarrollar otro tema como es el del erotismo o la sexualidad o algn otro nombre que se me ocurra. Lo que sucede es que no fue sino hasta el ltimo momento en que me di cuenta de su importancia, pido disculpas por ello. Sin embargo, considero tambin que el trabajo me sirvi para medir la dimensin de lo que es desarrollar una tarea de lectura crtica, ya que es la primera ocasin en que aplicaba estos mtodos y no estaba seguro de los pasos que daba. Para terminar, confo que con las recomendaciones que el grupo me seale pueda yo redondear este trabajo, ya que para mi representa la posibilidad de dar un salto hacia adelante, hacia otras formas nuevas e interesantes de encarar la lectura.
También podría gustarte
- Modelo Contrato de ConsorcioDocumento4 páginasModelo Contrato de ConsorcioRAFAEL80% (5)
- SCHWARTMAN - El Analista Como Objeto TransformacionalDocumento9 páginasSCHWARTMAN - El Analista Como Objeto TransformacionalMezarthimAún no hay calificaciones
- El Viejo SaurioDocumento12 páginasEl Viejo SaurioWon SongAún no hay calificaciones
- La Division de La HabanaDocumento2 páginasLa Division de La HabanaHendry BalogunAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo de Senel Paz Desde Una Mirada Histórica RIVERA MARTÍNEZ JESSICA ALEJANDRADocumento5 páginasEnsayo Sobre El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo de Senel Paz Desde Una Mirada Histórica RIVERA MARTÍNEZ JESSICA ALEJANDRAAle RMAún no hay calificaciones
- Tres Tristes Tigres - Trabajo FinalDocumento8 páginasTres Tristes Tigres - Trabajo FinalDiego FernándezAún no hay calificaciones
- Zoé ValdésDocumento11 páginasZoé Valdésmalajolka75Aún no hay calificaciones
- Volek Emil, Acerca de Los Recursos de La Lírica BarrocaDocumento52 páginasVolek Emil, Acerca de Los Recursos de La Lírica BarrocaRit RamosAún no hay calificaciones
- El Lesbianismo ReligiosoDocumento11 páginasEl Lesbianismo ReligiosoAlejandra CastilloAún no hay calificaciones
- Caldo, Paula (2009) - Las Prácticas de Sociabilidad Durante Los Veraneos Marplatenses Desde La Perspectiva de Una Mujer Santafesina, 188 (... )Documento18 páginasCaldo, Paula (2009) - Las Prácticas de Sociabilidad Durante Los Veraneos Marplatenses Desde La Perspectiva de Una Mujer Santafesina, 188 (... )jprodoniAún no hay calificaciones
- Reseña de Bibliografía Teórica Sobre Cecilia ValdésDocumento66 páginasReseña de Bibliografía Teórica Sobre Cecilia ValdésMaría Guillermina Torres100% (1)
- Sobre Cabrera Infante y José Mario RodríguezDocumento9 páginasSobre Cabrera Infante y José Mario RodríguezMauricio CalzadillaAún no hay calificaciones
- Literatura MayaDocumento12 páginasLiteratura MayaGusa 1Aún no hay calificaciones
- Reseña - de Agua Por Todas PartesDocumento6 páginasReseña - de Agua Por Todas PartesJULIANA MARIA MORENO GARCIAAún no hay calificaciones
- La Casa Verde de La Estructura Mitica A La UtopiaDocumento19 páginasLa Casa Verde de La Estructura Mitica A La UtopiadobleteresaAún no hay calificaciones
- Análisis Novela Canciones A La Muerte de Los NiñosDocumento9 páginasAnálisis Novela Canciones A La Muerte de Los NiñosOlman MataAún no hay calificaciones
- Octavio Paz. Sor Juana o Las Trampas de La FeDocumento52 páginasOctavio Paz. Sor Juana o Las Trampas de La FeVictoria CattelanAún no hay calificaciones
- Aspectos BiograficosDocumento5 páginasAspectos BiograficosEli RomeroAún no hay calificaciones
- Mujer, cuerpo y escritura en la narrativa de María Luisa BombalDe EverandMujer, cuerpo y escritura en la narrativa de María Luisa BombalAún no hay calificaciones
- Las Ánimas, Reflejo de Identidad Hispanoamericana Pedro PáramoDocumento115 páginasLas Ánimas, Reflejo de Identidad Hispanoamericana Pedro PáramoJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- María Luisa Bombal y Clarice LispectorDocumento10 páginasMaría Luisa Bombal y Clarice LispectorFernanda Urrea ToledoAún no hay calificaciones
- Aguas Abajo - Brunet PDFDocumento124 páginasAguas Abajo - Brunet PDFJoRdan Van Der LowAún no hay calificaciones
- Clase 2 El Boom Latinoamericano. Segundo MedioDocumento45 páginasClase 2 El Boom Latinoamericano. Segundo MedioDobbie ElfoAún no hay calificaciones
- La Sensualidad en Bombal PDFDocumento9 páginasLa Sensualidad en Bombal PDFalfmotattoAún no hay calificaciones
- Sor Juana TrabajoDocumento15 páginasSor Juana TrabajoCamila G. EscobarAún no hay calificaciones
- Los Rasgos Del Postboom, Realismo Mágico y Feminismo en La Novela Cómo Agua para ChocolateDocumento14 páginasLos Rasgos Del Postboom, Realismo Mágico y Feminismo en La Novela Cómo Agua para ChocolateDiana KovačechováAún no hay calificaciones
- Literatura y Escritura Femenina en América LatinaDocumento27 páginasLiteratura y Escritura Femenina en América LatinaAdriana CervantesAún no hay calificaciones
- Literatura Mundial y Colonialidad Repensando El PluriversoDocumento11 páginasLiteratura Mundial y Colonialidad Repensando El PluriversoNéstor Delgado MoralesAún no hay calificaciones
- La Comida Como Metafora en La LiteraturaDocumento12 páginasLa Comida Como Metafora en La LiteraturaAngie Yineth Laguna Barragan100% (1)
- Riccio. La Novela-Testimonio Una ProvocaciónDocumento13 páginasRiccio. La Novela-Testimonio Una ProvocaciónvzaccariAún no hay calificaciones
- Características Principales de Los Cachorros de Mario Vargas LlosaDocumento2 páginasCaracterísticas Principales de Los Cachorros de Mario Vargas LlosaKuba Tosik0% (2)
- La Otra Santa - María Torres PonceDocumento11 páginasLa Otra Santa - María Torres PonceJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Contra Corin TelladoDocumento11 páginasContra Corin TelladoJuancho Cuellar100% (1)
- Pedro Juan GutierrezDocumento4 páginasPedro Juan Gutierrezhenryscudder100% (1)
- La memoria frente al poder: Escritores cubanos del exilio: Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo ArenasDe EverandLa memoria frente al poder: Escritores cubanos del exilio: Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo ArenasAún no hay calificaciones
- Ensayo Maria 2016Documento16 páginasEnsayo Maria 2016pedrocabiyaAún no hay calificaciones
- 8359-Texto Del Artículo-105536-1-10-20190528Documento17 páginas8359-Texto Del Artículo-105536-1-10-20190528matachorosAún no hay calificaciones
- Doña Barbara PDFDocumento4 páginasDoña Barbara PDFjuliethAún no hay calificaciones
- Apuntes PicarescaDocumento28 páginasApuntes PicarescaÁngela Aragón MontesAún no hay calificaciones
- Realismo MagicoDocumento31 páginasRealismo Magicomirthaperea25Aún no hay calificaciones
- Artículo Sobre La Casa Verde (MVLL)Documento24 páginasArtículo Sobre La Casa Verde (MVLL)aurelianobabilonia88Aún no hay calificaciones
- La Poesía y La MisoginiaDocumento15 páginasLa Poesía y La MisoginiaDaaiiana AylenAún no hay calificaciones
- Mañana hablarán de nosotros: Antología del cuento cubanoDe EverandMañana hablarán de nosotros: Antología del cuento cubanoAún no hay calificaciones
- La Raza Cómica - La Última Lección de Josefina Ludmer - Luis Martín CabreraDocumento4 páginasLa Raza Cómica - La Última Lección de Josefina Ludmer - Luis Martín CabreraMaría YaksicAún no hay calificaciones
- Balun CananDocumento11 páginasBalun CananDiru IvonneAún no hay calificaciones
- Rivas Luz Marina 2019 Los "Viajes A La Inversa" en Amargo y DulzónDocumento15 páginasRivas Luz Marina 2019 Los "Viajes A La Inversa" en Amargo y DulzónMeyby Soraya Ugueto-PonceAún no hay calificaciones
- Ensayo RulfoDocumento4 páginasEnsayo RulfoHector AlejandroAún no hay calificaciones
- El Tiempo Principia en XibalbaDocumento5 páginasEl Tiempo Principia en XibalbaCristianTiulAún no hay calificaciones
- La Gente LGBTen La Cuba Comunista Sobre La Base de Los Libros de Reinaldo Arenas y Leonardo PaduraDocumento50 páginasLa Gente LGBTen La Cuba Comunista Sobre La Base de Los Libros de Reinaldo Arenas y Leonardo PaduraOlga NowocieńAún no hay calificaciones
- MartinezPalacios CristinaIsabel M4S3 ReseñadostextosRulfoDocumento4 páginasMartinezPalacios CristinaIsabel M4S3 ReseñadostextosRulfoCristina Isabel MtzAún no hay calificaciones
- La Literatura Latinoamericana No ExisteDocumento3 páginasLa Literatura Latinoamericana No ExisteMara S. DelgadoAún no hay calificaciones
- Intertextualidad en La Novela Española Contemporánea Escrita Por MujeresDocumento10 páginasIntertextualidad en La Novela Española Contemporánea Escrita Por MujeresMujer_FloreroAún no hay calificaciones
- Cecilia (Novelas y Película) PDFDocumento13 páginasCecilia (Novelas y Película) PDFDamián LimaAún no hay calificaciones
- Análisis Del Cuento "Favela" de Carolina María de JesúsDocumento10 páginasAnálisis Del Cuento "Favela" de Carolina María de JesúsNICOLAS CALDERON GARCIAAún no hay calificaciones
- Las Bananeras en Las Voz de Cuatro MujeresDocumento7 páginasLas Bananeras en Las Voz de Cuatro MujeresDANIEL ALEJANDRO CENDALES MARTINEZAún no hay calificaciones
- Lazarillo de TormesDocumento6 páginasLazarillo de TormesCamilo Medina100% (1)
- La Mujer en El Imaginario Femenino de Julio Ramon Ribeyro - Giovanna MinardiDocumento9 páginasLa Mujer en El Imaginario Femenino de Julio Ramon Ribeyro - Giovanna MinardiDaniel SicosAún no hay calificaciones
- Sobre PsicoterapiaDocumento4 páginasSobre PsicoterapiaMezarthim100% (1)
- L. Pollock - Los Niños OlvidadosDocumento66 páginasL. Pollock - Los Niños OlvidadosMezarthimAún no hay calificaciones
- Tomo 11 - Sobre Un Tipo Específico de Elección de Objeto en El HombreDocumento11 páginasTomo 11 - Sobre Un Tipo Específico de Elección de Objeto en El HombreMezarthimAún no hay calificaciones
- ELIADE - Mefistófeles y El AndróginoDocumento54 páginasELIADE - Mefistófeles y El AndróginoMezarthim100% (2)
- Bollas 2Documento20 páginasBollas 2MezarthimAún no hay calificaciones
- W. Reich - Análisis Del CarácterDocumento11 páginasW. Reich - Análisis Del CarácterMezarthimAún no hay calificaciones
- Tomo 23 - Construcciones en AnálisisDocumento13 páginasTomo 23 - Construcciones en AnálisisMezarthimAún no hay calificaciones
- Tomo 11 - La Perturbación Psicógena de La VisiónDocumento9 páginasTomo 11 - La Perturbación Psicógena de La VisiónMezarthimAún no hay calificaciones
- Tomo 12 - Sobre La Iniciación Del TratamientoDocumento21 páginasTomo 12 - Sobre La Iniciación Del TratamientoMezarthimAún no hay calificaciones
- Tomo 11 - Sobre Un Tipo Específico de Elección de Objeto en El HombreDocumento11 páginasTomo 11 - Sobre Un Tipo Específico de Elección de Objeto en El HombreMezarthimAún no hay calificaciones
- Lo DaimonicoDocumento6 páginasLo DaimonicoMezarthimAún no hay calificaciones
- Tomo 12 - Dinámica de La TransferenciaDocumento10 páginasTomo 12 - Dinámica de La TransferenciaMezarthimAún no hay calificaciones
- Breve Introducción Al Sendero de La Mano IzquierdaDocumento8 páginasBreve Introducción Al Sendero de La Mano IzquierdaMezarthim100% (1)
- Tomo 12 - Recordar Repetir ReelaborarDocumento10 páginasTomo 12 - Recordar Repetir ReelaborarMezarthim100% (1)
- Tomo 14 - Duelo y MelancolíaDocumento16 páginasTomo 14 - Duelo y MelancolíaMezarthimAún no hay calificaciones
- Tomo 19 - La Pérdida de Realidad en Neurosis y PsicosisDocumento6 páginasTomo 19 - La Pérdida de Realidad en Neurosis y PsicosisMezarthimAún no hay calificaciones
- Sod 'Ets Ha-Da'athDocumento2 páginasSod 'Ets Ha-Da'athMezarthimAún no hay calificaciones
- El Mal en TolkienDocumento2 páginasEl Mal en TolkienMezarthimAún no hay calificaciones
- El Yo PensadorDocumento3 páginasEl Yo PensadorMezarthimAún no hay calificaciones
- Encuesta A EgresadosDocumento3 páginasEncuesta A Egresadosjadhe_14100% (1)
- Problemas y Números RomanosDocumento2 páginasProblemas y Números RomanosAdriana GSAún no hay calificaciones
- Art. 15-17BDocumento14 páginasArt. 15-17BDayraAún no hay calificaciones
- Triptico Respo VDocumento2 páginasTriptico Respo VMiriam Esther Arias UntiverosAún no hay calificaciones
- Sable Hunter - Serie Hell Yeah! 06 - Amor ArdienteDocumento265 páginasSable Hunter - Serie Hell Yeah! 06 - Amor ArdienteNazly Perlaza100% (1)
- InfOrme de La MaderaDocumento37 páginasInfOrme de La MaderakelyAún no hay calificaciones
- Diseño Vigas y Losa - Deflexiones v5Documento81 páginasDiseño Vigas y Losa - Deflexiones v5Angie Becerra100% (1)
- Microeconomia Actividad 2Documento14 páginasMicroeconomia Actividad 2Andres Felipe SALAZAR VILLEGASAún no hay calificaciones
- Oficio Solicitud de Campaña Publicitaria 2021Documento1 páginaOficio Solicitud de Campaña Publicitaria 2021Carlos CeronAún no hay calificaciones
- La Pequeña Edad de HieloDocumento3 páginasLa Pequeña Edad de HieloLilith Romero ÁvilaAún no hay calificaciones
- Cultura ViscachaniDocumento5 páginasCultura ViscachaniSuzeth Nicole Jordan Flores100% (1)
- Taller No 4 Redaccion NCDocumento6 páginasTaller No 4 Redaccion NCRosemberg Perez0% (2)
- Zapato Blanco Adriatico 1688-ZBM ProDocumento1 páginaZapato Blanco Adriatico 1688-ZBM ProCarMacAún no hay calificaciones
- Biografias-Leucipo, Demócrito, John Dalton, Joseph John Thomson, Rutherford, Niels BohrDocumento7 páginasBiografias-Leucipo, Demócrito, John Dalton, Joseph John Thomson, Rutherford, Niels BohrAntony VargasAún no hay calificaciones
- Guía de Reglajes IracingDocumento22 páginasGuía de Reglajes IracingJuanki BluesmanAún no hay calificaciones
- 1 PPT 1 Ley de Tribunales de Familia y DenunciaDocumento17 páginas1 PPT 1 Ley de Tribunales de Familia y DenunciaRicardo paxiAún no hay calificaciones
- Tarea 4 - Jonny - RamirezDocumento32 páginasTarea 4 - Jonny - Ramirezerika lopezAún no hay calificaciones
- Iximche' Capital Del Reino KaqchikelDocumento57 páginasIximche' Capital Del Reino Kaqchikeljosusalla27Aún no hay calificaciones
- 7º Ejercicio 7. Hechos Contables - Cuentas de A, P, PN, G e I (Con IVA)Documento1 página7º Ejercicio 7. Hechos Contables - Cuentas de A, P, PN, G e I (Con IVA)LaraAún no hay calificaciones
- El AylluDocumento8 páginasEl AylluXIME CARREÑOAún no hay calificaciones
- Contenido Derecho Penal.Documento42 páginasContenido Derecho Penal.Stephany RosalesAún no hay calificaciones
- Fotograma ExpandidoDocumento178 páginasFotograma ExpandidoivanpintoveasAún no hay calificaciones
- Tablas en MS Word - TeoríaDocumento2 páginasTablas en MS Word - Teoríaa02web20Aún no hay calificaciones
- Endotelio VascularDocumento33 páginasEndotelio VascularDicksitoAún no hay calificaciones
- Kart-de-Alquiler-Birel-N35-X PiezasDocumento9 páginasKart-de-Alquiler-Birel-N35-X PiezasAgustin ValenciaAún no hay calificaciones
- Discipulado - de - Ifa EntrenamientoDocumento32 páginasDiscipulado - de - Ifa EntrenamientoOmar Iglesias AltamarAún no hay calificaciones
- MEDIO AMBIENTE, RURALIDAD Y TERRITORIO Unidad 3 - Nuevas Relaciones Sociedad - NaturalezaDocumento2 páginasMEDIO AMBIENTE, RURALIDAD Y TERRITORIO Unidad 3 - Nuevas Relaciones Sociedad - NaturalezaJhon Vargas VelandiaAún no hay calificaciones
- Nivel 3Documento1 páginaNivel 3sara chafaiAún no hay calificaciones
- Cartilla PreescolarDocumento31 páginasCartilla PreescolarJimena AndradeAún no hay calificaciones