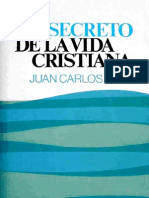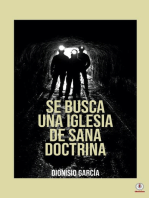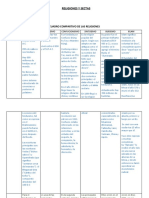Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cap 8 Esp
Cargado por
christianlerma0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas35 páginasTítulo original
CAP 8 ESP
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas35 páginasCap 8 Esp
Cargado por
christianlermaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 35
CAPÍTULO 8
«MI YUGO ES FÁCIL»
Francisco miró un día a sus padres y les dijo:
—Siempre respeté la fe de ustedes. Ahora, por favor, les pido
que ustedes respeten mis convicciones.
La decadencia espiritual de Francisco comenzó en la
adolescencia. Dejó de alimentarse de la Palabra de Dios,
abandonó su vida de oración y sentía vergüenza de ser
cristiano, así que en el colegio nadie sabía que él frecuentaba
la iglesia. Sin los tres instrumentos de comunión con Jesús, su
fe fue muriendo lentamente y en poco tiempo solo quedaban
leves recuerdos de cuando, niño aun, se deleitaba en oír las
historias de la Biblia que sus padres le contaban.
Una pregunta obvia
sería: ¿Francisco
abandonó la iglesia
porque perdió su
comunión con Cristo, o
viceversa?
Todo se vino abajo
¿Alguna vez disfrutaste de un día esplendoroso, de cielo limpio y
sol brillante, sin una nube que obstruyera el azul intenso del
terciopelo cósmico y repentinamente, en cuestión de segundos, el
clima cambió y la tormenta tomó desprevenidos a todos? Eso le
sucedió a Francisco. Solo que no había cielo en su vida. Por lo
menos, no el que infunde esperanza en las horas cruciales. Perdió
todo lo que poseía de la noche a la mañana.
En la hora del dolor, Francisco
estaba solo. Los cinco idiomas que
hablaba, el dinero, y la brillante
carrera profesional no fueron
capaces de librarlo de la
depresión, y una mañana fría del
mes de junio lo encontraron
colgado dentro de la celda. Triste
final para un hombre que había
nacido y crecido en la iglesia pero
que nunca llegó a tener una
experiencia personal de amor y
compañerismo con Cristo
La indispensable comunión con Cristo
Los discípulos aprendieron a depender del Maestro. Sus derrotas y
fracasos los llevaron a entender que sin Cristo no eran nada.
Necesitaban de él como los pulmones necesitan del oxígeno. Por
eso, el ambiente en aquel instante era tenso. Jesús, con su voz
mansa, había dicho cosas que sacudieron a sus oyentes. Él nunca
necesitaba levantar el tono de su voz para sacudir los corazones y
hacerlos pensar. Su voz era suave y cariñosa, pero tenía la
autoridad que provenía de su comunión con el Padre.
Muchos, aquella mañana, lo abandonaron. Así son las
cosas con Jesús. Nadie se encuentra con él y permanece
igual. O lo aceptas o lo rechazas, o mejoras o empeoras,
pero por donde el Maestro pasa, todo cambia. Las
personas son transformadas.
Juan relata el incidente de la siguiente manera.
«Desde entonces, muchos sus discípulos volvieron
atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces
Jesús a los doce: “¿Queréis acaso iros también
vosotros?”. Le respondió Simón Pedro: “Señor, ¿a
quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”»
(Juan 6: 66-68).
La vida es Cristo
La vida no es un lapso, sino una persona: Jesús. En él estamos vivos.
Permaneciendo en él florecemos y damos fruto. En el momento en
que, por cualquier circunstancia, interrumpimos esa comunión,
perdemos la vida. Porque Cristo es la propia vida. Separados de él
podemos seguir moviéndonos, trabajando, corriendo, y realizando
todas las actividades diarias, pero estamos muertos. Lo que el ser
humano llama «vida», separado del Creador, no es otra cosa que el
caos y el vacío existencial, la busca incansable de un sentido para las
cosas.
Ahora bien, «vivir en Cristo», «permanecer en Jesús», «andar
con Dios» y otras expresiones semejantes no son solo frases
bonitas que colocamos en nuestras canciones o sermones, es
una realidad que tú y yo podemos vivir. Por eso la invitación
del Maestro de ir a él y permaneces a su lado incluye la
aclaración: «mi yugo es fácil y ligera mi carga».
Es por ello que quiero invitarte a considerar la siguiente
declaración inspirada: «Que nadie se imagine que sin fervoroso
esfuerzo de su parte podrá obtener la seguridad del amor de
Dios. Cuando a la mente se le ha permitido durante mucho
tiempo espaciarse solo en las cosas terrenales, es difícil cambiar
los hábitos del pensamiento. Lo que el ojo ve y el oído escucha,
demasiado a menudo atrae la atención y absorbe el interés. Pero
si queremos entrar en la ciudad de Dios, y mirar a Jesús y su
gloria, debemos acostumbrarnos a contemplarlo con el ojo de la
fe aquí. Las palabras y el carácter de Cristo deben ser a menudo
el tema de nuestro pensamiento y de nuestra conversación; y
todos los días debería dedicarse un tiempo especialmente
consagrado a la meditación acompañada de oración sobre estos
temas sagrados» (Reflejemos a Jesús, pág. 91).
Encontramos en esta cita inspirada un concepto desconcertante:
«Que nadie se imagine que sin fervoroso esfuerzo de su parte
podrá obtener la seguridad del amor de Dios». ¿quiere decir que
la seguridad del amor de Dios es algo que se gana con «fervoroso
esfuerzo»? ¿No es por gracia? Sí, es por gracia y gracia solamente.
Pero aquel que vive lejos de Dios jamás sentirá la seguridad de su
amor. Para apropiarse de esa seguridad, el cristiano necesita vivir
al lado de Jesús, mediante las disciplinas espirituales. Colocarlas
en práctica requiere «fervoroso esfuerzo».
La guerra
del cristiano
Desde que el pecado entró al mundo, la naturaleza pecaminosa
perturba la vida del ser humano. Incluso después de la
conversión, ella continúa presente en nuestro ser, peleando
contra la nueva naturaleza que intenta conducirnos por los
caminos de Dios. En este sentido, la vida del cristiano es una
constante guerra espiritual.
Por esta razón, «la religión debe convertirse en
la gran ocupación de la vida. Cualquier otra cosa
debe ser considerada como subordinada. Todas
nuestras facultades, nuestra alma, cuerpo y
espíritu, deben empeñarse en la guerra
cristiana. Debemos mirar a Cristo para obtener
fortaleza y gracia, y ganaremos la victoria tan
seguramente como lo hizo Jesús por nosotros»
(Reflejemos a Jesús, p. 92).
De acuerdo con esta cita, «debemos mirar a Cristo para obtener
fortaleza y gracia» y nadie mira a Cristo sin implementar en su
experiencia las tres disciplinas espirituales que ya hemos
mencionado en los capítulos anteriores. Sí cada cristiano pone en
práctica las tres disciplinas espirituales «ganaremos la victoria
tan seguramente como lo hizo Jesús por nosotros». La razón es
simple: Jesús es nuestra justicia y si estamos unidos a él,
terminaremos siendo justos.
¿Quién es
«justo»?
Con frecuencia pensamos que una persona «justa» es aquella que no
miente, no roba, no mata y cumple todo lo que la ley de Dios
demanda. Esto es verdad, pero solo cuando es el resultado de estar
en Jesús y permanecer en comunión constante con él, porque Cristo
es la justicia. Separado de él, el buen comportamiento no pasa de
mero moralismo. Y como ya hemos visto anteriormente,
«cristianismo no es moralismo, es comunión con Jesús». Cuando la
experiencia cristiana es solo una obsesión con «portarse bien», el
cristianismo se torna asfixiante. Pero es fascinante cuando se
aprende a vivir cada día con Jesús.
Dos
guerras
(Lee 1 Corintios 9: 25-27).
Pablo experimentó estas dos luchas en algún momento
de su experiencia y se vio confundido, pero después
entendió el asunto y lo transmitió a nosotros con claridad
y sencillez. Él dijo: «de esta manera peleo, no como
quien golpea el aire». Si peleas la batalla cristiana como
quien golpea al aire, no lograrás acertar al enemigo. Así
que analicemos cuáles son esas dos batallas.
La primera batalla es contra el diablo. El enemigo hará
todo lo que pueda para alejarnos de Jesús y conducirnos al
pecado. Esta es la batalla que luchamos para vencer los
pecados acariciados y las deformaciones de carácter.
Refiriéndose a esta guerra, Pablo dice: «Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes» (Efesios 6: 12).
Esta no es una lucha contra un enemigo de carne y hueso, sino
frente a un rival que, desde la perspectiva humana, resulta
imposible de vencer. El enemigo es mucho más poderoso que
nosotros. Quizás un relato bíblico puede ilustrar mejor esta
lucha y cómo podemos obtener la victoria.
En tiempos bíblicos, los ciudadanos de Judá tuvieron que
enfrentar a los guerreros moabitas, armados hasta los
dientes y que los superaban por mucho. Fue entonces
cuando Dios les dio el siguiente mensaje: «No habrá para
qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y
ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y
Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra
ellos, porque Jehová estará con vosotros» (2 Crónicas 10:
17).
En el relato que acabo de citar, la guerra la
libraría Dios, y la victoria sería suya, pero el
pueblo de Judá necesitaba hacer algo concreto:
«salid mañana contra ellos, porque Jehová
estará con vosotros». ¡Ah! Existe participación
humana. En la guerra contra el pecado, Dios
hará lo que le corresponde, pero tú y yo también
hemos de colaborar con nuestra parte.
La batalla
de la fe
La segunda batalla es la de la fe. Es una batalla que dura toda la
vida y que tiene que ver con nuestro crecimiento como cristianos
una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús. Luchar en esta batalla
significa no «golpear al aire», es someterse a Dios, implica
«trabajar primero» antes de participar de las victorias. Pablo
aconseja: «Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida
eterna, a la cual asimismo fuiste llamado» (1 Timoteo 6: 12). La
«batalla de la fe» es una lucha a la cual Dios llama a aquellos que
han sido declarados hijos suyos.
Se necesita esfuerzo
Ya hemos mencionado hasta la saciedad las tres disciplinas
espirituales clave para el cristiano. Ahora bien, si queremos
aplicarlas sin esfuerzo alguno estamos completamente
engañados.
«Debemos vigilar, trabajar y
orar, y no dar nunca ocasión
para que el yo obtenga el
dominio» (Alza tus ojos, p. 22).
Nuestro «yo» intentará enfrentar al diablo, solo, pues es orgulloso
y se cree autosuficiente. Por supuesto, estará perdido porque la
batalla contra el pecado es una guerra espiritual que solo Dios
puede vencer. Nuestra parte es ir a Jesús y vigilar, orar y
trabajar. Por eso Jesús dijo que para seguirlo hemos de negarnos a
nosotros mismos (Mateo 16: 24). Negarse a sí mismo y tomar la
cruz de Cristo significa renunciar al yo y aceptar el plan divino que
nos llevará a la victoria auténtica. «Palabra fiel es esta: “Si somos
muertos con él, también viviremos con él”» (2 Timoteo 2: 11).
Como niños
¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo que, si
queremos entrar en el reino de los cielos, hemos de ser como
niños (ver Mateo 18: 3)? Bueno, aquí es donde encaja dicha
declaración. La característica más visible en un niño es su
dependencia. Un niño es incapaz de valerse por sí mismo.
Necesita y busca la asistencia de otro. En la vida espiritual, y en
la batalla contra el pecado, es imperativo que aceptemos nuestra
dependencia de Dios. Sin él nada podemos hacer.
Aprendiendo con las derrotas
Las victorias deberían enseñarnos, pero desafortunadamente mientras
vivamos en este mundo son las derrotas las que más nos enseñan. David fue
uno se los personajes bíblicos que experimentó una estrepitosa caída
espiritual. Se apartó de Dios, confió en sus fuerzas y besó el polvo del
fracaso, sin embargo se levantó y escribió que ya no quería confiar en sí
mismo: «Sino que he calmado y acallado mi alma; como niño destetado
en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí, mi alma»
(Salmos 131: 2). Y Pablo, después de vencer, ya en sus últimos días
exclamó: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he
guardado la fe» (2 Timoteo 4: 7).
Entre luchar solos para ser mejores cristianos,
e ir a Jesús y depender de él, la segunda
opción es la que proporciona descanso para el
alma cansada. Por eso: «La vida que ahora
vivimos debemos vivirla por la fe en
Jesucristo. Si somos seguidores de Cristo
nuestras vidas no consistirán en fragmentarias
y superficiales acciones espasmódicas de
acuerdo con las circunstancias y el ambiente»
(Alza tus ojos, p. 34).
G R A C I A S
Imágenes e ilustraciones: © Pixabay, Freepik, Shutterstock, Showeet, freebibleimage.org
También podría gustarte
- ¿Qué quiere decir la perseverancia de los santos?De Everand¿Qué quiere decir la perseverancia de los santos?Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Debo Compartir Mi FeDocumento5 páginasDebo Compartir Mi FeLeoAún no hay calificaciones
- Dar Conocer A DiosDocumento5 páginasDar Conocer A DiosLeoAún no hay calificaciones
- 8 Mentiras Sobre Dios Que Están Al Acecho de Los CatólicosDocumento14 páginas8 Mentiras Sobre Dios Que Están Al Acecho de Los CatólicosOsman Castro TercerosAún no hay calificaciones
- PreencuentroDocumento18 páginasPreencuentroMissão Apoio Toyota-Shi0% (2)
- Buena SemillaDocumento162 páginasBuena SemillaEl Salvador CentroAmerica100% (2)
- Anatomia de La IglesiaDocumento210 páginasAnatomia de La IglesiaDvonne HartAún no hay calificaciones
- Sexta PalabraDocumento7 páginasSexta PalabraNan PazAún no hay calificaciones
- Homilias CuaresmaDocumento37 páginasHomilias CuaresmaIgnacio Fernandez GonzalezAún no hay calificaciones
- Enriqueciendo Mi Fe (Spanish Edition)Documento85 páginasEnriqueciendo Mi Fe (Spanish Edition)Peces YpecesAún no hay calificaciones
- Christ and The Sabbath ESPAÑOLDocumento29 páginasChrist and The Sabbath ESPAÑOLZAFNAT PANEAAún no hay calificaciones
- Letra y Escritos Mormon Acerca de La Iglesia en Los Proximos AñoDocumento4 páginasLetra y Escritos Mormon Acerca de La Iglesia en Los Proximos AñoPedro Jose RojasAún no hay calificaciones
- ECP1-S1 Sea Una Persona Firme en Sus DecisionesDocumento7 páginasECP1-S1 Sea Una Persona Firme en Sus Decisionestatanhencker0% (1)
- Jesus de NazaretDocumento39 páginasJesus de NazaretLuís Albert NúñezAún no hay calificaciones
- Fundamentos PDFDocumento205 páginasFundamentos PDFOmar MijaresAún no hay calificaciones
- El Verdadero AyunoDocumento6 páginasEl Verdadero AyunoEmilio Jose Cobo PorrasAún no hay calificaciones
- Comentario Al Domingo Xxxiii Del Tiempo OrdinarioDocumento6 páginasComentario Al Domingo Xxxiii Del Tiempo OrdinarioLuis De LavalleAún no hay calificaciones
- Por Qué Murió Jesucristo en La Cruz Del GólgotaDocumento2 páginasPor Qué Murió Jesucristo en La Cruz Del GólgotaOscar ChávezAún no hay calificaciones
- El Secreto de La Vida Cristiana - J. C. Ryle PDFDocumento263 páginasEl Secreto de La Vida Cristiana - J. C. Ryle PDFfranky aspety100% (3)
- Fe y ConversiónDocumento6 páginasFe y ConversiónDora GomezAún no hay calificaciones
- 16-No Yo, Sino ÉlDocumento5 páginas16-No Yo, Sino ÉlCristian LuceroAún no hay calificaciones
- Sermones para Discipulado - 1Documento21 páginasSermones para Discipulado - 1Cristhian CoreaAún no hay calificaciones
- Leccion 1Documento6 páginasLeccion 1Vasti Cam EspinozaAún no hay calificaciones
- Discipulado Tomo IDocumento59 páginasDiscipulado Tomo IVictor Tirado100% (2)
- Deja Tu Huella IglesiaDocumento15 páginasDeja Tu Huella IglesiaFrancisco VargasAún no hay calificaciones
- ¿Sabía Usted...Documento3 páginas¿Sabía Usted...Claudio Eduardo OrellanaAún no hay calificaciones
- El Evangelio de Cristo PDFDocumento11 páginasEl Evangelio de Cristo PDFAnonymous C1uCa8qAún no hay calificaciones
- Marcos 8.34-9.1Documento5 páginasMarcos 8.34-9.1Francisco AguilarAún no hay calificaciones
- 1 en La Union Esta La FuerzaDocumento4 páginas1 en La Union Esta La FuerzaGabino AguirreAún no hay calificaciones
- Haced Esto en Memoria MíaDocumento4 páginasHaced Esto en Memoria MíaaldoannyAún no hay calificaciones
- Cap 9 EspDocumento35 páginasCap 9 EspchristianlermaAún no hay calificaciones
- Dios Demanda Constancia en Las PruebasDocumento4 páginasDios Demanda Constancia en Las PruebasAna Luisa Islas Avila100% (1)
- Vitalidad EspiritualDocumento7 páginasVitalidad EspiritualAngel HernandezAún no hay calificaciones
- El Bautismo Del Espiritu SantoDocumento26 páginasEl Bautismo Del Espiritu Santothe performerAún no hay calificaciones
- 10.6 ConsagracionDocumento6 páginas10.6 ConsagracionFrancisco VargasAún no hay calificaciones
- El Mensaje de La CruzDocumento26 páginasEl Mensaje de La CruzJesus Roberto Sancho GaritaAún no hay calificaciones
- Sembrar Ediciones Tiempo de Crecer Pedro FuentesDocumento8 páginasSembrar Ediciones Tiempo de Crecer Pedro FuentesFernanda GomezzAún no hay calificaciones
- J. C. Ryle - El Secreto de La Vida CristianaDocumento263 páginasJ. C. Ryle - El Secreto de La Vida CristianaMaynor Miguel Agüero Obregón91% (11)
- Temas para Pascua Familiar 2017Documento7 páginasTemas para Pascua Familiar 2017Danilo Del Villar BerroaAún no hay calificaciones
- Es Éste El Cristo.Documento4 páginasEs Éste El Cristo.Gabriel Esteban Barahona ArayaAún no hay calificaciones
- Sólo Jesús, Lo Que Realmente Significa Ser Salvo John F MacArthurDocumento93 páginasSólo Jesús, Lo Que Realmente Significa Ser Salvo John F MacArthurKarla MartínezAún no hay calificaciones
- Dequemesirvesercristiano 141103222327 Conversion Gate02Documento28 páginasDequemesirvesercristiano 141103222327 Conversion Gate02Jose miguel Odicio lopezAún no hay calificaciones
- HomiliaDocumento6 páginasHomiliaAparicio RobinsonAún no hay calificaciones
- Los 2 ExtremoDocumento4 páginasLos 2 ExtremojoseAún no hay calificaciones
- Estudio Lucas 6Documento5 páginasEstudio Lucas 6nailuj gonzalezAún no hay calificaciones
- El Costo de DiscipuladoDocumento3 páginasEl Costo de DiscipuladoEdinell Carolina BarrazaAún no hay calificaciones
- Ordinario 26vo. Dom ADocumento31 páginasOrdinario 26vo. Dom ALuis Allberto Sevilla HincapieAún no hay calificaciones
- Conversión y Seguimiento - Segundo GalileaDocumento6 páginasConversión y Seguimiento - Segundo GalileaJorge SandyAún no hay calificaciones
- 04una Manera Sencilla de Tocar Al SeñorDocumento5 páginas04una Manera Sencilla de Tocar Al SeñorRicardo A. Quiroz GutiérrezAún no hay calificaciones
- El Poder de Las PrioridadesDocumento30 páginasEl Poder de Las PrioridadesElizabeth Elena Rios RuizAún no hay calificaciones
- Actividad de Análisis en Grupo El Cristo VivienteDocumento8 páginasActividad de Análisis en Grupo El Cristo VivienteJoseph Farid CanoAún no hay calificaciones
- Curso Basico de ApologeticaDocumento32 páginasCurso Basico de ApologeticaAndres Felipe Bustos Muñeton100% (1)
- Aprendan de Mí-Tema 2Documento8 páginasAprendan de Mí-Tema 2David De los SantosAún no hay calificaciones
- Lunes de La Octava de Navidad 26 Dic 2022Documento6 páginasLunes de La Octava de Navidad 26 Dic 2022Ted Yama JecriunAún no hay calificaciones
- SP Bcbook 15Documento8 páginasSP Bcbook 15Maynor VicenteAún no hay calificaciones
- La Seguridad de La SalvaciónDocumento6 páginasLa Seguridad de La SalvaciónJose Francisco Rueda PlataAún no hay calificaciones
- Más Que Un CarpinteroDocumento101 páginasMás Que Un CarpinteroDarío Edmundo Vera Flores87% (15)
- Más Que Un Carpintero Cap 1ºDocumento16 páginasMás Que Un Carpintero Cap 1ºDarío Edmundo Vera FloresAún no hay calificaciones
- Cap 6 EspDocumento31 páginasCap 6 EspchristianlermaAún no hay calificaciones
- El DIEZMO EN LOS ESCRITOS DE ELENA WHITE Y LOS INICIOS DEL ADVENTISMODocumento41 páginasEl DIEZMO EN LOS ESCRITOS DE ELENA WHITE Y LOS INICIOS DEL ADVENTISMOchristianlermaAún no hay calificaciones
- Los Siete Sentidos Del Lider y El Sentido de LlamadoDocumento19 páginasLos Siete Sentidos Del Lider y El Sentido de Llamadooosalazar1981100% (2)
- Cap 9 EspDocumento35 páginasCap 9 EspchristianlermaAún no hay calificaciones
- Cap 10 EspDocumento34 páginasCap 10 EspchristianlermaAún no hay calificaciones
- La Naturaleza y Propósito de Las OfrendasDocumento50 páginasLa Naturaleza y Propósito de Las OfrendaschristianlermaAún no hay calificaciones
- Dónde Debemos Entregar Nuestros DiezmosDocumento39 páginasDónde Debemos Entregar Nuestros DiezmoschristianlermaAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Diferencia Entre Un Cristiano y Un DiscípuloDocumento2 páginasCuál Es La Diferencia Entre Un Cristiano y Un DiscípulochristianlermaAún no hay calificaciones
- Cómo Debemos OfrendarDocumento39 páginasCómo Debemos OfrendarchristianlermaAún no hay calificaciones
- Qué Enseña El at Sobre El Diezmo - Segunda ParteDocumento52 páginasQué Enseña El at Sobre El Diezmo - Segunda PartechristianlermaAún no hay calificaciones
- Abundancia en La Casa Del Señor - SermónDocumento54 páginasAbundancia en La Casa Del Señor - SermónchristianlermaAún no hay calificaciones
- Qué Enseña El at Sobre El Diezmo - Primera ParteDocumento33 páginasQué Enseña El at Sobre El Diezmo - Primera PartechristianlermaAún no hay calificaciones
- Qué Enseña El NT Sobre El DiezmoDocumento38 páginasQué Enseña El NT Sobre El DiezmochristianlermaAún no hay calificaciones
- Paginas en Internet para La Adoración en Los Servicios de Fin de SemanaDocumento2 páginasPaginas en Internet para La Adoración en Los Servicios de Fin de SemanaJeison Fabian Isaza MorenoAún no hay calificaciones
- Aspectos de Los Servicios de Fin de SemanaDocumento7 páginasAspectos de Los Servicios de Fin de SemanachristianlermaAún no hay calificaciones
- El Pueblo Se Reúne en El Monte CarmeloDocumento1 páginaEl Pueblo Se Reúne en El Monte CarmelochristianlermaAún no hay calificaciones
- Mi Historia para El Fin de SemanaDocumento1 páginaMi Historia para El Fin de SemanachristianlermaAún no hay calificaciones
- Minutos Previos Cuna e InfantesDocumento14 páginasMinutos Previos Cuna e InfanteschristianlermaAún no hay calificaciones
- Memorización de Versículos para El Fin de SemanaDocumento2 páginasMemorización de Versículos para El Fin de SemanachristianlermaAún no hay calificaciones
- Mis HistoriasDocumento12 páginasMis HistoriaschristianlermaAún no hay calificaciones
- Rincón MisioneroDocumento14 páginasRincón MisionerochristianlermaAún no hay calificaciones
- Capítulo 8 L LOS MUSICOSDocumento1 páginaCapítulo 8 L LOS MUSICOSchristianlermaAún no hay calificaciones
- Lección 11 ADORACION Y SERVICIODocumento7 páginasLección 11 ADORACION Y SERVICIOchristianlermaAún no hay calificaciones
- Chapter Worship SpanishDocumento42 páginasChapter Worship SpanishchristianlermaAún no hay calificaciones
- CuarentenaDocumento7 páginasCuarentenaManuel Segovia BalamAún no hay calificaciones
- Textos de AdorarDocumento1 páginaTextos de AdorarchristianlermaAún no hay calificaciones
- Dios Esta Al ControlDocumento26 páginasDios Esta Al ControlchristianlermaAún no hay calificaciones
- El Control de La Idolatria ModernaDocumento27 páginasEl Control de La Idolatria ModernachristianlermaAún no hay calificaciones
- Sermon Educativo Educacion Que TransformaDocumento26 páginasSermon Educativo Educacion Que TransformachristianlermaAún no hay calificaciones
- La AutoestimaDocumento22 páginasLa AutoestimachristianlermaAún no hay calificaciones
- La Historia Del Himno en CastellanoDocumento16 páginasLa Historia Del Himno en CastellanoDavid Garcia LopezAún no hay calificaciones
- Familia La Base de Una Nacion - Material de ApoyoDocumento4 páginasFamilia La Base de Una Nacion - Material de Apoyojoseph camachoAún no hay calificaciones
- Clases Escuela DominicalDocumento5 páginasClases Escuela DominicalDany Ramos0% (1)
- Revelación Divina (3 Sesión CEC)Documento2 páginasRevelación Divina (3 Sesión CEC)José IllescasAún no hay calificaciones
- Eleccion de DiosDocumento19 páginasEleccion de DiosFranklin A ArdonAún no hay calificaciones
- Diosesis de Tumaco MatrimonioDocumento98 páginasDiosesis de Tumaco MatrimonioHERNAN DARIOAún no hay calificaciones
- Modulo RECONOCIENDO LA DEVOCIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROSDocumento3 páginasModulo RECONOCIENDO LA DEVOCIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROSalexAún no hay calificaciones
- Copia de Libros 03 - Manual Del Maestro PDFDocumento62 páginasCopia de Libros 03 - Manual Del Maestro PDFhenryAún no hay calificaciones
- Doctrina Del Espiritu Santo Manual Completo Clase 4Documento27 páginasDoctrina Del Espiritu Santo Manual Completo Clase 4hectorsaliAún no hay calificaciones
- Curso Completo FundamentosDocumento84 páginasCurso Completo FundamentosDaniel Ben Yissajar Maynez100% (14)
- 02-08-2023 Cómo Tener Relación Con DiosDocumento2 páginas02-08-2023 Cómo Tener Relación Con DiosBrent PitterAún no hay calificaciones
- La Muerte El Origen La Naturaleza y Su Destruccion FinalDocumento3 páginasLa Muerte El Origen La Naturaleza y Su Destruccion FinalJordan NuñezAún no hay calificaciones
- 19 Jesús Enfrenta A Enfermos y DemoniosDocumento8 páginas19 Jesús Enfrenta A Enfermos y DemoniosEdgar YamuanqueAún no hay calificaciones
- Cantos para La MisaDocumento3 páginasCantos para La MisaMahicolErikHervasMéndezAún no hay calificaciones
- Humillados - Carlos Annacondia PDFDocumento139 páginasHumillados - Carlos Annacondia PDFPedro Elías Coronado Hidalgo73% (11)
- Sin TítuloDocumento137 páginasSin Títulomatematicadwg100% (1)
- Discerniendo El Problema Del Hombre Paul WasherDocumento167 páginasDiscerniendo El Problema Del Hombre Paul WasherAna Ch100% (1)
- Elbert Willis - La Protección DivinaDocumento15 páginasElbert Willis - La Protección DivinaroxayasaAún no hay calificaciones
- El Mikvah o Baño RitualDocumento8 páginasEl Mikvah o Baño RitualMoreh.YahshuaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual CARACTER DEL CRISTIANODocumento1 páginaMapa Conceptual CARACTER DEL CRISTIANOAdriana Teatino100% (2)
- Cuadro Compartivo de Las ReligionesDocumento5 páginasCuadro Compartivo de Las ReligionesIngrid Geraldine Rubina Gutierrez100% (1)
- El Yelmo de La SalvaciónDocumento8 páginasEl Yelmo de La SalvaciónClaudia MorenoAún no hay calificaciones
- Hora Santa LiturgiaDocumento4 páginasHora Santa LiturgiaPeregrino RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Los Dones Del Espiritu SantoDocumento2 páginasCuestionario de Los Dones Del Espiritu SantoWilly Sauñe Misaico71% (7)
- Letras HimnosDocumento2 páginasLetras HimnosLissettPamelaSepulvedaSilvaAún no hay calificaciones
- La Puerta Abierta A Los GentilesDocumento16 páginasLa Puerta Abierta A Los GentilesLamb WolfAún no hay calificaciones
- ARANDA A. - A imagen de Dios. El Primado de la persona en la moral contemporánea. XVII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra -Publicaciones de la Universidad de Navarra 1997 - pp95-108Documento16 páginasARANDA A. - A imagen de Dios. El Primado de la persona en la moral contemporánea. XVII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra -Publicaciones de la Universidad de Navarra 1997 - pp95-108Jesús Eduardo Vázquez ArreolaAún no hay calificaciones
- La Unica Esperanza Alejandro BullonDocumento112 páginasLa Unica Esperanza Alejandro BullonEddy ZayasAún no hay calificaciones
- 17sep23 Cantos Melodias de MariaDocumento2 páginas17sep23 Cantos Melodias de MariaBlayar Hidalgo ZapataAún no hay calificaciones
- Activando Los Sellos de Los 7 Arcángeles ManualDocumento34 páginasActivando Los Sellos de Los 7 Arcángeles ManualIrvety Urriola100% (8)