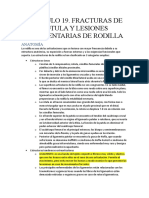0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas3 páginasViaje a la Luz Interior: Sanación Personal
El documento describe un viaje de autodescubrimiento y sanación a través de enfrentar el dolor y las sombras del pasado. El protagonista emprende un viaje para encontrar su luz interior, que había perdido de vista, pasando por diferentes etapas de confrontación personal y curación con la ayuda de guías. Al final logra reconciliarse con su verdadera esencia.
Cargado por
Jaime CabreraDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas3 páginasViaje a la Luz Interior: Sanación Personal
El documento describe un viaje de autodescubrimiento y sanación a través de enfrentar el dolor y las sombras del pasado. El protagonista emprende un viaje para encontrar su luz interior, que había perdido de vista, pasando por diferentes etapas de confrontación personal y curación con la ayuda de guías. Al final logra reconciliarse con su verdadera esencia.
Cargado por
Jaime CabreraDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd