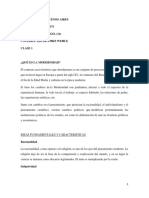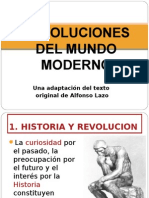Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Uruk
Uruk
Cargado por
Naty Fenix Techera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas4 páginasMESOPOTAMIA
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoMESOPOTAMIA
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas4 páginasUruk
Uruk
Cargado por
Naty Fenix TecheraMESOPOTAMIA
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Uruk
Entre los muchos casos que se pueden estudiar, destacan el de Uruk y la
Baja Mesopotamia a fines del IV milenio. Probablemente sea el más
antiguo de todos, quizá sea también el mejor documentado y, desde luego,
tiene un interés especial para nuestro mundo occidental, pues gran parte de
sus elementos de civilización, después de muchos pasos intermedios y nada
unívocos, derivan de él.
Terminada la larga etapa de las culturas neolíticas de Oriente Próximo, del
IX al IV milenio a.C. , la cultura llamada de Uruk marca el inicio de la
primera sociedad urbana, compleja y estatizada. En la fase madura de
este proceso (Uruk tardío, ca. 3200-3000 a.C.) se produce la expansión
definitiva del mismo, con concentraciones urbanas de un tamaño antes
inimaginable (100 hectáreas en Uruk), una arquitectura religiosa imponente
y fastuosa (sobre todo el área sagrada del Eanna de Uruk) y el inicio de la
escritura, con la consiguiente administración refinada e impersonal
Cronológicamente, el periodo de Uruk se situaría entre el 3500 y el
3200/3100 a.C., aproximadamente, y se dividiría entre Uruk
Antiguo y Uruk Tardío
En realidad, el uso tanto político como historiográfico del
término «revolución» no pasa de ser una metáfora y como tal
hay que entenderlo. El uso originario, que es astronómico,
implica una inversión total de la posición respectiva de los
elementos que forman un sistema, mientras que el concepto de
cambio muy rápido, súbito y violento, sólo forma parte de ciertos
usos historiográficos modernos. Evidentemente, las
«revoluciones» que se aprecian en la historia de la tecnología y
los modos de producción nunca son muy rápidas, incluyendo la
moderna «revolución industrial», que se ha tomado como
ejemplo para otras mucho más lejanas, la «revolución
neolítica» y la «revolución urbana». La revolución urbana, desde
luego, no sucedió de golpe sino que duró varios siglos, pero la
subversión que produjo fue de tal magnitud que alteró
completamente la economía, la sociedad y el estado. Por lo
demás, un proceso de varios siglos, en comparación con los
largos milenios que lo precedieron y siguieron, se puede
considerar bastante rápido
R e v o lució n u r b a n a y h e r e n c i a d e c i m o n ó n i
ca
Debemos partir de los años cuarenta del siglo XX, cuando el gran
paleoetnólogo británico Vere Gordon Childe acuñó el concepto de
«revolución urbana». Childe es un enlace historiográfico excelente entre
las teorías decimonónicas en que se inspiraba y las tesis más recientes a
las que él mismo despejó el camino, de modo que su posición es una
referencia insoslayable (y generalmente conflictiva) para los defensores de
dichas tesis
La inspiración marxista de la visión propuesta por Childe de revolución
urbana es notoria por un lado, pero por otro se ha infravalorado, cuando
no se ha entendido mal. Es sabido que Childe asumió las líneas generales
de la gran visión evolucionista decimonónica al proponer una
«revolución neolítica» que marca el paso del estado salvaje al estado
bárbaro, y una «revolución urbana» que marca el paso de la barbarie a la
civilización, hasta el extremo de que algunas de sus obras (e incluso La
evolución social, que es de las últimas) pretenden reproducir el esquema
de Morgan y de Marx-Engels en términos arqueológicamente
documentados. La insistencia de Childe en el factor tecnológico como m
óvil principal del progreso contribuye a dar un tono materialista y
marcadamente económico a su explicación de la evolución social
concepto crucial es la llamada «acumulación primaria (o primitiva, u
originaria) del capital». Para que se produzca un salto (cuantitativo y
cualitativo) capaz de configurar una revolución en el modo de producción,
es preciso que la sociedad sea capaz, ante todo, de producir y acumular un
sustancioso excedente, y luego que, en vez de utilizar dicho excedente.
para un mayor consumo familiar, decida crear las infraestructuras y
mantener a los especialistas y dirigentes que lleven a cabo la revolución.
Este cuadro se puede esquematizar fácilmente dividiéndolo en dos
momentos principales,
1-el de la producción de excedentes y
2-el de su sustracción del consumo familiar. En la base de todo ello hay
un progreso tecnológico (sobre todo en la irrigación) que, aplicado a una
zona (como la Baja Mesopotamia) de extraordinaria fertilidad) produce
grandes excedentes de comida. Los excedentes se usan para mantener a
los especialistas (que por definición no son productores de comida) y
para sufragar las grandes obras de infraestructura hidráulica y
construcción de templos.
El templo administra esta revolución, dando cobertura ideológica a la
dolorosa operación de sustraer el excedente del consumo de los
productores para destinarlo a un uso común.
Teorias enfrentadas: «modernistas» y «primitivistas
La historia económica de Heichelheim está basada en la eficacia y la influencia mutua de tres
factores:
1-Los recursos
2-el trabajo
3-el capital
En el caso de la primera economía urbana Heichelheim da por sustancialmente estables dos
de los factores, los recursos y el trabajoe
4-el capital se convierte en la clave del progreso. Pero entiende
el capital en sentido monetarista, como una riqueza circulante y
atesorable para un uso diferido. Según él, la gran revolución habría sido
la introducción del préstamo con interés, que habría permitido la
concentración de capital en manos de los usureros. Esta explicación, que
Heichelheim pretende sustanciar con datos textuales bastante
posteriores, en realidad es completamente errónea cuando se coteja con
la documentación mesopotámica de carácter jurídico y administrativo, la
limitación (gravísima) de la hipótesis de Heichelheim radicaba en su matriz «modernista»,
Una aclaración teórica crucial para superar el modernismo llegó con la obra de Karl Polanyi,
que ya en su primer escrito, fundamental, sobre la consolidación de la economía de mercado
(la «gran transformación») puso en evidencia el carácter históricamente acotado y
socialmente motivado de las teorías liberales clásicas, y luego, en su vasta presentación de las
economías premercantiles, presentó una visión de la economía oriental antigua basada en la
redistribución, .
En una economía como la de la Mesopotamia protourbana y durante dos milenios y medio
más, el capital del que dispone el templo (o el palacio) no es un capital monetario, sino una
acumulación de materias primas y, sobre todo, de víveres.
la cebada es el excedente fundamental, obtenido gracias a los altos rendimientos agrícolas
de la Baja Mesopotamia, y en cebada se pagaban las raciones de la mano de obra empleada
en las obras públicas. El «negocio» (si así podemos llamarlo) de las agencias redistributivas
protohistóricas consistía, pues, en una administración de materiales como la cebada, la lana,
el aceite o los tejidos: administración centrada en los momentos de la acumulación (drenaje
del excedente agrícola) y la redistribución (uso para la manutención de los especialistas y la
financiación de las obras públicas), sin olvidar tampoco el m omento de la conversión de
dichos materiales en otros (sobre todo los metales) mediante el comercio administrado
También podría gustarte
- Guía # 7 La Edad Moderna 7 GradoDocumento28 páginasGuía # 7 La Edad Moderna 7 GradoJARED RAFAEL FLOREZ BARRIOS100% (1)
- División de La Edad ModernaDocumento6 páginasDivisión de La Edad ModernaMartina PerazzoAún no hay calificaciones
- Examenes Del Modulo 12Documento61 páginasExamenes Del Modulo 12libia flavid velasquez rincon100% (1)
- Investigacion Unidad 1 - La Gestión Del Capital HumanoDocumento14 páginasInvestigacion Unidad 1 - La Gestión Del Capital HumanoMinerva Yessenia Caamal Ek100% (1)
- Marielbis Paredes. Historia Del Diseño Gráfico.Documento9 páginasMarielbis Paredes. Historia Del Diseño Gráfico.Marielbis ParedesAún no hay calificaciones
- El Sujeto Historico en La Globalización Mariano Ciafardini PDFDocumento196 páginasEl Sujeto Historico en La Globalización Mariano Ciafardini PDFAnderson Vicente RosaAún no hay calificaciones
- Constitución de Empresa Individual de Responsabilidad LimitadaDocumento7 páginasConstitución de Empresa Individual de Responsabilidad Limitadalizi20_beAún no hay calificaciones
- Ernest Mandel Cien Anos de Controversias en Torno A El Capital de Karl Marx PDFDocumento239 páginasErnest Mandel Cien Anos de Controversias en Torno A El Capital de Karl Marx PDFJhon Henao0% (1)
- Moore-El Auge de La Ecologia-Mundo Capitalista Part I Laberinto 2013Documento18 páginasMoore-El Auge de La Ecologia-Mundo Capitalista Part I Laberinto 2013Michael UzAún no hay calificaciones
- Mario-Liverani-Uruk-La-Primera-Ciudad (1) - 1-37Documento37 páginasMario-Liverani-Uruk-La-Primera-Ciudad (1) - 1-37Alejo MendezAún no hay calificaciones
- Taller FilosofiaDocumento6 páginasTaller Filosofiamariana gomezAún no hay calificaciones
- Capitulo 2Documento56 páginasCapitulo 2Julio Alberto Cabrera MuñozAún no hay calificaciones
- Unidad 4 Cultura y ValoresDocumento7 páginasUnidad 4 Cultura y Valoresmaximiliano diaz blancoAún no hay calificaciones
- Un Caminar Historico, Los Protestantes y El Mundo Moderno PDFDocumento14 páginasUn Caminar Historico, Los Protestantes y El Mundo Moderno PDFEsteban Buitrago75% (4)
- Claves Historicas para Leer A Maquiavelo 2015-03!27!300Documento16 páginasClaves Historicas para Leer A Maquiavelo 2015-03!27!300Vladimir Riveros100% (1)
- Qué Es La ModernidadDocumento6 páginasQué Es La ModernidadMeli AgenaAún no hay calificaciones
- ContemporáneaDocumento16 páginasContemporáneaMatias ArandaAún no hay calificaciones
- Historia Económica y MarxismoDocumento33 páginasHistoria Económica y MarxismoMegaplayer 432Aún no hay calificaciones
- Capitulo 1Documento25 páginasCapitulo 1Julio Alberto Cabrera MuñozAún no hay calificaciones
- ¿QUE FUE EL RENACIMIENTO - El Resurgir de Europa - SpanishDocumento8 páginas¿QUE FUE EL RENACIMIENTO - El Resurgir de Europa - SpanishfelipeAún no hay calificaciones
- 8.1 Origen y Evolucion de Los AsentamientosDocumento5 páginas8.1 Origen y Evolucion de Los AsentamientosarqcasanovaAún no hay calificaciones
- 8sociales 0Documento5 páginas8sociales 0Stefania Pineda OvalleAún no hay calificaciones
- Edad Moderna Historia UniversalDocumento8 páginasEdad Moderna Historia UniversalalfnohayproblemAún no hay calificaciones
- Examen Semestral - Heidi Garcia - 8-978-724Documento29 páginasExamen Semestral - Heidi Garcia - 8-978-724Heidi GarcíaAún no hay calificaciones
- Info Mineria PotosiDocumento6 páginasInfo Mineria PotosiMariano ArgüelloAún no hay calificaciones
- La Edad Moderna Forma Parte de Los Períodos Importantes Que Dividen La Historia Universal de La HumanidadDocumento5 páginasLa Edad Moderna Forma Parte de Los Períodos Importantes Que Dividen La Historia Universal de La Humanidadricardo ivan letelier diazAún no hay calificaciones
- Trabajo Historia Moderna y Contemporánea Ferney HenaoDocumento4 páginasTrabajo Historia Moderna y Contemporánea Ferney Henaoferney henaoAún no hay calificaciones
- Etapas de La Escuela de AnnalesDocumento4 páginasEtapas de La Escuela de AnnalesMiller WAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento33 páginasUnidad 1Valentina MartinAún no hay calificaciones
- Iusnaturalismo Racionalista Pre-IluministaDocumento8 páginasIusnaturalismo Racionalista Pre-IluministaSteffania RiveraAún no hay calificaciones
- CIURO CALDANI, Miguel - Estudios de Historia Del Derecho. 2000 (2) - 104-137Documento34 páginasCIURO CALDANI, Miguel - Estudios de Historia Del Derecho. 2000 (2) - 104-137NAHELY ERIKA ROJAS BARRAZAAún no hay calificaciones
- Eje 1 Intr CSDocumento360 páginasEje 1 Intr CSitc3b93Aún no hay calificaciones
- Moore - Frontera M. (2013)Documento27 páginasMoore - Frontera M. (2013)wenyercardosocaperaAún no hay calificaciones
- Moore-El Auge de La Ecologia-Mundo Capitalista Part I Laberinto 2013Documento18 páginasMoore-El Auge de La Ecologia-Mundo Capitalista Part I Laberinto 2013Arroyo de FuegoAún no hay calificaciones
- Gua Civ 3Documento5 páginasGua Civ 3JhonAún no hay calificaciones
- Leon Trotsky La Cultura Proletaria y El Arte Proletario PDFDocumento11 páginasLeon Trotsky La Cultura Proletaria y El Arte Proletario PDFmausabAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales 2 ActualizadoDocumento22 páginasCiencias Sociales 2 ActualizadoMayerling PierrotAún no hay calificaciones
- 2-Transición Del Cap Al FeudalismoDocumento30 páginas2-Transición Del Cap Al FeudalismoMatias ArandaAún no hay calificaciones
- RENACIMIENTODocumento57 páginasRENACIMIENTOVicente Alvarez SanchezAún no hay calificaciones
- Tarea 1 Historia C. M. ContemporaneaDocumento8 páginasTarea 1 Historia C. M. Contemporaneaarisleidy hernandezAún no hay calificaciones
- Tarea I Civilizacion Moderna y ContemporaneaDocumento9 páginasTarea I Civilizacion Moderna y ContemporaneaEury Ureña100% (1)
- Teorias de La Periodificacion de La HistoriaDocumento4 páginasTeorias de La Periodificacion de La HistoriaEdison Machacuay Collachagua100% (4)
- Fec TP UltimoDocumento17 páginasFec TP Ultimofredy brondo 3ro cAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de La Edad AntiguaDocumento9 páginasCaracteristicas de La Edad AntiguaFredis Alexander MarquezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sis EconomicosDocumento6 páginasEnsayo Sis EconomicosjuniorAún no hay calificaciones
- Periodo de La ModernidadDocumento6 páginasPeriodo de La Modernidadana maria pulgarin vesgaAún no hay calificaciones
- Alonso - Periodizaciones y Problemas FragmentoDocumento9 páginasAlonso - Periodizaciones y Problemas FragmentojulitasafAún no hay calificaciones
- UNIDAD I B Arostegui y Buchrucker Orígenes y Problemas Del Mundo Contemporáneo. Introducción.Documento24 páginasUNIDAD I B Arostegui y Buchrucker Orígenes y Problemas Del Mundo Contemporáneo. Introducción.Daniel CaminottiAún no hay calificaciones
- Las Revoluciones Del Mundo Moderno 1 y 2Documento31 páginasLas Revoluciones Del Mundo Moderno 1 y 2Jesús Rosales67% (3)
- Ficha de Cátedra. Transición Feud Al CapDocumento30 páginasFicha de Cátedra. Transición Feud Al CapErika VicenteAún no hay calificaciones
- Cs Soc Historia Clase No 15 Del 12 de Agosto de 2023 Respuestas 1Documento8 páginasCs Soc Historia Clase No 15 Del 12 de Agosto de 2023 Respuestas 1YamAún no hay calificaciones
- 1-Modulo Introductorio.: A) Problemas Generales de La Historia ContemporáneaDocumento3 páginas1-Modulo Introductorio.: A) Problemas Generales de La Historia Contemporáneacarlos.historia.saltaAún no hay calificaciones
- Lectura 2. Universidades Edad MediaDocumento7 páginasLectura 2. Universidades Edad MediaGisela B. CastilloAún no hay calificaciones
- Resumen Final de Historia IDocumento29 páginasResumen Final de Historia ICornaglia JuliaAún no hay calificaciones
- Revolucion IndustrialDocumento10 páginasRevolucion IndustrialArnolAún no hay calificaciones
- Principios de Economía Política Caps 1 y 2Documento32 páginasPrincipios de Economía Política Caps 1 y 2natallica07Aún no hay calificaciones
- MONOGRAFIA Prehistoria de La ArquitecturaDocumento16 páginasMONOGRAFIA Prehistoria de La ArquitecturaAndrea Heymi FleurAún no hay calificaciones
- Renacimiento DefinicionDocumento12 páginasRenacimiento DefinicionDayana Thalía PiñeiroAún no hay calificaciones
- Sumilla 5Documento1 páginaSumilla 5Fisher CAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Renacimiento en EspanaDocumento10 páginasUnidad 1 - Renacimiento en EspanaAndrea LopezAún no hay calificaciones
- Actividad I Historia de La Civilizacion Moderna y ContemporaneaDocumento6 páginasActividad I Historia de La Civilizacion Moderna y ContemporaneaelmitheriosoAún no hay calificaciones
- Orígenes y Problemas Del Mundo ContemporáneoDocumento25 páginasOrígenes y Problemas Del Mundo ContemporáneoSebastian PawlukAún no hay calificaciones
- Introducción Al Arte PrehistóricoDocumento6 páginasIntroducción Al Arte PrehistóricocrisjauAún no hay calificaciones
- Treinta y un documentos para pensar la reforma de cofradías del siglo XVIII en Nueva España y SevillaDe EverandTreinta y un documentos para pensar la reforma de cofradías del siglo XVIII en Nueva España y SevillaAún no hay calificaciones
- Anijovich,+La+observación.+Educar+la+mirada+para+significar+la+complejidad OCRDocumento14 páginasAnijovich,+La+observación.+Educar+la+mirada+para+significar+la+complejidad OCRNaty Fenix TecheraAún no hay calificaciones
- Uruguay A Comienzos Siglo XXDocumento6 páginasUruguay A Comienzos Siglo XXNaty Fenix TecheraAún no hay calificaciones
- antiguo oriente 1 tema para analizar la cultura mesopotamicaDocumento7 páginasantiguo oriente 1 tema para analizar la cultura mesopotamicaNaty Fenix TecheraAún no hay calificaciones
- Poblamiento de América TrabajoDocumento5 páginasPoblamiento de América TrabajoNaty Fenix TecheraAún no hay calificaciones
- Epistemologia 1Documento11 páginasEpistemologia 1Naty Fenix TecheraAún no hay calificaciones
- Imperio AcadioDocumento13 páginasImperio AcadioNaty Fenix TecheraAún no hay calificaciones
- Resumen Gonzalez Wagner Libro 1Documento7 páginasResumen Gonzalez Wagner Libro 1Naty Fenix TecheraAún no hay calificaciones
- Que Es La EconomiaDocumento19 páginasQue Es La Economiacarlos gomezAún no hay calificaciones
- Unidad 1. Tarea 1. Estados Financieros-Orlando P. Reyes SalcedoDocumento7 páginasUnidad 1. Tarea 1. Estados Financieros-Orlando P. Reyes SalcedoOrlandoReyesAún no hay calificaciones
- 11011-Texto Del Artículo-11092-1-10-20110601Documento36 páginas11011-Texto Del Artículo-11092-1-10-20110601Raul HuertaAún no hay calificaciones
- Tesis Doctoral - Alfredo Larios FrancoDocumento87 páginasTesis Doctoral - Alfredo Larios FrancoJose SosaAún no hay calificaciones
- Las Relaciones Entre Los Agentes - ECONOMÍA 2.0 PARA BACHILLERATODocumento9 páginasLas Relaciones Entre Los Agentes - ECONOMÍA 2.0 PARA BACHILLERATOCarlos GómezAún no hay calificaciones
- Análisis Del Capital de Trabajo Y Palanca de Crecimiento PDCDocumento22 páginasAnálisis Del Capital de Trabajo Y Palanca de Crecimiento PDCJeferson MojanoAún no hay calificaciones
- 1000 PalabrasDocumento105 páginas1000 PalabrasManuel Alberto Cañas MorantesAún no hay calificaciones
- 20100121-IR. Sujetos No Domiciliados.Documento4 páginas20100121-IR. Sujetos No Domiciliados.EB VHAún no hay calificaciones
- Proyecto de InversiónDocumento3 páginasProyecto de InversiónSamu ReyesAún no hay calificaciones
- Capacitación, Entrenamiento, Desarrollo, Adiestramiento y EducaciónDocumento34 páginasCapacitación, Entrenamiento, Desarrollo, Adiestramiento y EducaciónMendoza Segura100% (1)
- Breve Resumen Del MarxismoDocumento4 páginasBreve Resumen Del MarxismomanuelAún no hay calificaciones
- Identificación de Amenazas en El Municipio de TanguaDocumento11 páginasIdentificación de Amenazas en El Municipio de TanguaLinna Alejandra JojoaAún no hay calificaciones
- Informe de Contabilidad pt2Documento4 páginasInforme de Contabilidad pt2gabrielAún no hay calificaciones
- Preguntas Sesión 2 - Dr. Armando de La TorreDocumento4 páginasPreguntas Sesión 2 - Dr. Armando de La TorreLaura MuñozAún no hay calificaciones
- Factores de Producción, Sistemas Económicos y AgentesDocumento11 páginasFactores de Producción, Sistemas Económicos y AgentesNoelio Roman RomanAún no hay calificaciones
- Control General y PreventivoDocumento16 páginasControl General y PreventivoSanchez Yeison50% (2)
- Evalucion Unidad 2Documento7 páginasEvalucion Unidad 2Heidy Ramirez MarroquinAún no hay calificaciones
- Gerencia FinancieraDocumento7 páginasGerencia FinancieraJulianaLizardoAún no hay calificaciones
- Analisis Mercado de Valores Ecuatoriano PymesDocumento9 páginasAnalisis Mercado de Valores Ecuatoriano PymesSamantha LópezAún no hay calificaciones
- Glosario EconomíaDocumento142 páginasGlosario EconomíaKarol KourotrophaAún no hay calificaciones
- Exposicion 3Documento5 páginasExposicion 3Rachell Mary Mariñe MeloAún no hay calificaciones
- Final - Olivia Duran TacuriDocumento14 páginasFinal - Olivia Duran TacuriEVANGELISTA DÁVILA MELISA NAOMIAún no hay calificaciones
- Resumen Primera Leccion Economia ClasicaDocumento3 páginasResumen Primera Leccion Economia ClasicaJORGE LUIS RENDON MORALESAún no hay calificaciones
- ACT 1-1 Conceptos Básicos de Ing Economica 17330405Documento3 páginasACT 1-1 Conceptos Básicos de Ing Economica 17330405Vasquez Rivera Javier HernanAún no hay calificaciones
- Conocimiento y Sujetos Sociales Zemelman 2011 PDFDocumento85 páginasConocimiento y Sujetos Sociales Zemelman 2011 PDFPedro Ojeda100% (1)