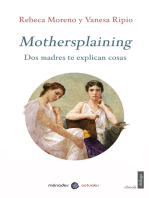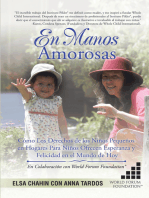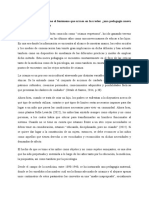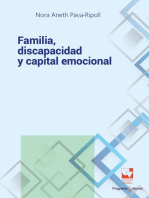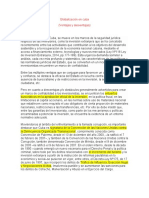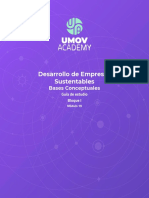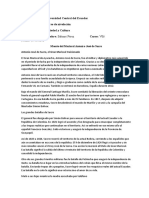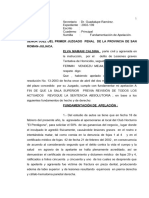Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Constelación Maternal en La Era Digital
La Constelación Maternal en La Era Digital
Cargado por
Rocío BelloniTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Constelación Maternal en La Era Digital
La Constelación Maternal en La Era Digital
Cargado por
Rocío BelloniCopyright:
Formatos disponibles
La constelación maternal en la era digital
Ivana Raschkovan
Hacia nuevos modos de subjetivación
La investigación acerca del impacto que las nuevas tecnologías y los
medios de comunicación imprimen en la constitución de la subjetividad es un tema
central e impostergable en la agenda de los profesionales de la salud y la
educación que intervenimos en la primera infancia. Considero además que es de
fundamental importancia entender y reflexionar acerca del modo en que también
han variado las maneras de habitar la función materna, en tiempos donde el
encuentro virtual con otros desafía las oposiciones binarias propias de la
modernidad tales como adentro/afuera, presencia/ausencia, etc. Así como los
niños se subjetivan de un modo diferente y singular en la era digital, la maternidad
también se ve atravesada por una serie de transformaciones que los analistas de
niños no podemos descuidar.
La proliferación de grupos virtuales en los cuales las mamás se reúnen
para intercambiar información sobre temas específicos de crianza y primera
infancia, como alimentación complementaria, lactancia, porteo, etc., como así
también la creciente oferta de páginas web y blogs sobre temáticas afines, dan
cuenta de un proceso que trasciende y subvierte la clásica consulta al profesional
a quien se le adjudica un saber. Estas transformaciones nos interrogan acerca de
una tendencia cada vez más extendida donde las madres someten a revisión un
sistema de valores y creencias heredadas, en donde el saber circula no sólo en
los ámbitos profesionales y académicos, sino que las incluye reivindicando el valor
de la experiencia.
Las redes sociales y la maternidad
En los últimos años, y a raíz del auge que han alcanzado las redes
sociales, hemos asistido a una vertiginosa multiplicación de grupos de Facebook,
foros, blogs y páginas web en los cuales las mamás se reúnen con el único fin de
intercambiar información y experiencias en torno a un interés común: la crianza de
sus hijos. No solo comparten sus vivencias, sino que además piden consejos y
opiniones a otras madres que han transitado o están atravesando situaciones
similares con sus niños. Así, nos encontramos con grupos sobre temas tan
específicos como: lactancia, alimentación complementaria, crianza en brazos,
recomendaciones de profesionales, etc.
Esta creciente expansión de espacios virtuales dedicados a la crianza y al
cuidado de los niños nos ha sorprendido con un fenómeno social sin
antecedentes: madres que se empoderan en defensa de ciertos paradigmas de
crianza que rompen o cuestionan los sistemas de valores y creencias propios de
su infancia, tales como que a los niños hay que dejarlos llorar, o que si los llevan
mucho tiempo en brazos luego van a crecer siendo unos malcriados, entre
muchas otras.
Según Paula Sibilla (2008) las “[…] fuerzas históricas imprimen su
influencia en la conformación de cuerpos y subjetividades: todos esos vectores
socioculturales, económicos y políticos ejercen una presión sobre los sujetos de
los diversos tiempos y espacios, estimulando la configuración de ciertas formas de
ser e inhibiendo otras modalidades”.1 Sostiene además que hay “[…] elementos de
la subjetividad que son claramente culturales, frutos de ciertas presiones y fuerzas
históricas en las cuales intervienen vectores políticos, económicos y sociales que
impulsan el surgimiento de ciertas formas de ser y estar en el mundo […]”. 2
Le debemos al psiquiatra estadounidense Daniel Stern (1994) el haber
despejado con tanta claridad aquella nueva y única organización psíquica en la
que entra la madre tras el nacimiento de un bebé, a la que llama constelación
maternal. Bajo esta denominación reúne a las condiciones psicológicas especiales
a las que responde la mamá tras el nacimiento de su hijo para hacer frente a la
tarea de cuidar a ese niño. Se trata de una instancia organizadora de la psique
que determinará un nuevo conjunto de tendencias a la acción, sensibilidades,
fantasías, temores y deseos.
Ahora bien, entre la innumerable oferta de grupos y foros, particularmente
ha llamado mi atención el hecho de que miles de madres alrededor del mundo se
embarquen en una apasionada defensa por lo que se ha dado en llamar crianza
respetuosa. Si bien existen profesionales como puericultoras, pediatras,
psicólogos, etc., que adhieren o acompañan desde su trabajo a esta concepción,
mayormente las que transitan y escriben en estos espacios virtuales son madres
que hablan desde su experiencia. Y lo que resulta aún más llamativo es el hecho
de que tantas mamás ocupen y dediquen su tiempo a consultarse entre sí cuáles
son los modos más respetuosos para acompañar el crecimiento de sus hijos.
Otro hecho notable es que estos grupos no permanecen únicamente en el
espacio virtual, sino que muchos de ellos trascienden el encuentro más allá de la
pantalla. Grupos de Facebook se transforman en grupos de Whatsapp y de allí a
la reunión presencial, al encuentro de carne y hueso. Es decir que no se sostienen
únicamente a través de la red sino que en muchos casos traspasan la virtualidad y
derivan en encuentros en espacios vivenciales y compartidos. Algunas veces son
facilitados por profesionales que organizan encuentros de crianza, talleres de
alimentación o de masajes para bebés (por nombrar sólo algunos de los ejemplos
dentro de la variada oferta existente) y otras veces son las mismas mamás las que
se autogestionan juntándose simplemente a acompañarse en situaciones de la
vida cotidiana, conformando lo que se denomina tribus de madres.
La matriz de apoyo como unidad social
Siguiendo las conceptualizaciones de Stern, podríamos pensar que estos
espacios virtuales no hacen más que poner en evidencia un hecho esencial: que
las mamás necesitan de una matriz de apoyo benefactora y protectora, de manera
que puedan desarrollar sus funciones de mantener al bebé en vida y fomentar su
desarrollo psíquico y afectivo. Según este autor, esta necesidad de sostén se debe
a las enormes demandas que tanto el bebé como la sociedad depositan en ella.
En el libro La constelación maternal escrito hace un poco más de veinte años,
pero en la era “del antes de internet” (es tan fuerte la impronta que ha producido
en la sociedad la llegada de internet que amerita que hagamos una distinción de
un antes y un después de ella), afirma que la desaparición relativa de la familia
funcional ampliada ha derivado en que el rol encarnado mayormente por los
miembros femeninos del clan familiar de ayudar a la madre, no habría sido
sustituido de forma adecuada por otra unidad social. Por esta razón, asegura, se
ejerce una creciente presión sobre el marido y sobre la pareja para que faciliten la
matriz de apoyo necesaria, a la vez que aclara que es una tarea prácticamente
imposible para el hombre, simplemente porque el padre no sólo no ha sido madre,
sino porque además en muchos casos es tan inexperto como ella. Es una función
que tradicionalmente quedaba cubierta por una sociedad de mujeres.
Después de nacido el bebé, sostiene Stern, la relación psicológica
principal y más activa de la madre (aparte del bebé) se produce con las figuras
maternas de su vida. Tradicionalmente la matriz de apoyo ha sido siempre una red
femenina y maternal (entre ellas, la madre de la madre, las hermanas mayores, las
tías, etcétera), que brinda apoyo y sostén a la reciente mamá que necesita
sentirse rodeada, acompañada, valorada, apreciada y ayudada. Afirma que sin
esta forma de ayuda, es probable que la función materna se vea comprometida.
De acuerdo con Paula Sibilla, las redes sociales como Facebook y
también ahora Whatsapp, transformaron a la pantalla de la computadora, la tablet
o el teléfono en una “[…] ventana siempre abierta y conectada con decenas de
personas al mismo tiempo […]”3 Y en este sentido, si consideramos que madres
de distintos lugares del mundo frecuentan y crean ese tipo de espacios, ¿no
podríamos conjeturar que estos grupos constituyen aquella unidad social de la que
hablaba Stern, que deviene matriz de apoyo para las madres de la generación
2.0?
Y si esto fuera así, en una época como la nuestra donde el individualismo
se encuentra a la orden del día y en la cual los valores de la familia moderna
tradicional parecieran estar cayendo en decadencia, ¿a qué se debe el hecho de
que tantas mamás se hayan empoderado a través de las redes saliendo a
defender una concepción respetuosa de la crianza? Me pregunto: ¿esta
concepción es un producto emergente de ese encuentro virtual?
Según Stern, las condiciones culturales desempeñan una función esencial
en la conformación de la estructura de la constelación maternal. Si esto es así, si
la sociedad y el entorno cultural operan de un modo decisivo en su configuración,
podríamos suponer que cada cultura producirá constelaciones maternales
diferentes de acuerdo con el sistema de valores y creencias que en ella reinen.
Por lo tanto, tal vez sería más preciso hablar en términos plurales de las
constelaciones maternales, como los distintos modos de habitar esa organización
psíquica de la vida mental materna, que se pone en funcionamiento tras la llegada
del niño.
Ahora bien, como una niña curiosa que a todo desea encontrarle un por
qué, yo me pregunto: ¿por qué la era digital produce (entre muchas otras que
quedarán pendientes por delimitar) constelaciones maternales que se empoderan
tras la defensa de una concepción respetuosa de la crianza? Y más precisamente
¿respetuosa de qué? En primer lugar se podría arriesgar que se trata de una
mirada respetuosa del niño como un otro diferente de la madre, reconocido en su
alteridad aún cuando se encuentra fusionado a ella; ambigüedad que forma parte
de la paradoja. Se propone como respetuosa de la singularidad del niño, de su
espontaneidad, de su potencialidad, de sus procesos madurativos, de su fisiología
y de su capacidad de autorregulación.
Hoy, gracias a los desarrollos psicoanalíticos de las últimas décadas,
sabemos que ningún niño podría subjetivarse sin un otro primordial que done y
oferte significantes, pero que el trabajo de subjetivación es esencialmente un
proceso activo. Tarea eminentemente activa pero imposible sin un ambiente
facilitador que acompañe, brinde afecto, sostenga emocionalmente y, por sobre
todo, no interfiera en dichos trabajos.
Desde esta perspectiva considero que los psicoanalistas tenemos mucho
para aportar al trabajo en prevención y promoción de la salud. Dialogando y
acompañando a las madres en esa relación primaria con su bebé, ofreciendo
espacios de consulta para el niño sano, habilitando un acompañamiento desde
intervenciones productoras de salud que favorezcan la construcción de ambientes
facilitadores para esos niños. Desde nuestra práctica podemos brindar un holding
para el holding. No deberíamos necesariamente esperar a que un niño presente
síntomas para poder intervenir. Nuestro rol profesional es también y al mismo
tiempo un rol político, que debería empezar a ponerse en funcionamiento antes de
que los síntomas aparezcan.
¿Podríamos concebir la idea de un psicoanálisis respetuoso, sensible a
los discursos de la época? Así como se torna necesario pensar en la posibilidad
de una pediatría respetuosa o de una psicología respetuosa, es esencial
reconocer que los profesionales de la salud también formamos parte de esa matriz
de apoyo. Desde nuestra práctica podemos favorecer el entramado de una red
que aloje, que contenga, que acompañe también desde el reconocimiento de la
diferencia, sorteando los mandatos superyoicos y las bajadas de línea, es decir,
evitando que rápidamente alguna norma se vuelva centro. El respeto tiene que ver
con una posición fundamentalmente ética, que implica reconocer y aceptar las
diferencias en las representaciones de lo que conlleva ser madre, padre y niño en
cada cultura. Deberíamos poder tener en cuenta el saber, la idiosincrasia y las
creencias de cada familia y no intentar imponer nuestra verdad como absoluta.
Esta ética implica sobre todo mantener una mente abierta sabiendo de antemano
que no hay respuestas correctas.
Ivana Raschkovan: Psicóloga clínica - Psicoanalista de niños y adolescentes
- Docente de la Facultad de Psicología de la UBA, Cátedra de Clínica de
Niños y adolescentes - Investigadora de proyecto UBACyT - Coordinadora
Institucional de APRIN Psicología - Coordinadora de Grupos de Crianza.
Bibliografía
• Bleichmar, S. (2002). La fundación de lo inconciente. Buenos Aires.
Amorrortu
• Dolto, F. (1986). La causa de los niños. Barcelona. Paidós
• Moreno, J. (2010). Ser humano. La inconsistencia, los vínculos, la crianza.
Buenos Aires. Letra viva.
• Rodulfo, R. (2008): Futuro porvenir. Ensayos sobre la actitud psicoanalítica
en la clínica de la niñez y la adolescencia, Buenos Aires, Noveduc.
• Sibilla, P. (2008): La intimidad como espectáculo, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica.
• Stern, D. (1999): El nacimiento de una madre, Barcelona, Paidós.
• Stern, D. (1994): La constelación maternal, Barcelona, Paidós.
• Winnicott, D. (1979): Escritos de pediatría y psicoanálisis, Barcelona,
Paidós.
• Winnicott, D. (1991): Exploraciones psicoanalíticas I, Barcelona, Paidós.
• Winccicott, D. (1993): Los procesos de maduración y el ambiente facilitador,
Barcelona, Paidós.
1
Sibilla, P. (2008), Página 19.
2
Ibid, Página 21.
3
Ibid, Página 14.
También podría gustarte
- Frente a la Ideología de Género, Educar en la libertad desde la InfanciaDe EverandFrente a la Ideología de Género, Educar en la libertad desde la InfanciaCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (4)
- Ahorrate A Ti Mismo Un Dolor (Por Ray Confort) PDFDocumento8 páginasAhorrate A Ti Mismo Un Dolor (Por Ray Confort) PDFlams_21Aún no hay calificaciones
- Familia y educación familiar: Conceptos clave, situación actual y valoresDe EverandFamilia y educación familiar: Conceptos clave, situación actual y valoresAún no hay calificaciones
- Clase 4 - Empresas Familiares - Counseling, Coaching y MentoringDocumento17 páginasClase 4 - Empresas Familiares - Counseling, Coaching y MentoringMarcela Pellegrino100% (1)
- De Platon A Batman - Manual para - Jose Carlos RuizDocumento102 páginasDe Platon A Batman - Manual para - Jose Carlos RuizCarolina Myst100% (2)
- Clase 11 - Misión, Visión y Valores Organizacionales PDFDocumento10 páginasClase 11 - Misión, Visión y Valores Organizacionales PDFMarcela PellegrinoAún no hay calificaciones
- En Manos Amorosas: Cómo Los Derechos De Los Niños Pequeños En Hogares Para Niños Ofrecen Esperanza Y Felicidad En El Mundo De HoyDe EverandEn Manos Amorosas: Cómo Los Derechos De Los Niños Pequeños En Hogares Para Niños Ofrecen Esperanza Y Felicidad En El Mundo De HoyAún no hay calificaciones
- Cultura TributariaDocumento85 páginasCultura TributariaDelia GarciaAún no hay calificaciones
- El Hogar Winnicott Parte 2-3Documento90 páginasEl Hogar Winnicott Parte 2-3María Martha ChakerAún no hay calificaciones
- CONTROL DE LECTURA Ardiente Paciencia 1Documento2 páginasCONTROL DE LECTURA Ardiente Paciencia 1Mauricio Michellod80% (5)
- Las Lógicas Del Cuidado Infantil. Entre Las Familias El Estado y El Mercado.1Documento264 páginasLas Lógicas Del Cuidado Infantil. Entre Las Familias El Estado y El Mercado.1Valeria AñónAún no hay calificaciones
- La Familia Como Contexto EducativoDocumento15 páginasLa Familia Como Contexto EducativoMartha RomoAún no hay calificaciones
- El cuidado infantil en el siglo XXI: Mujeres malabaristas en una sociedad desigualDe EverandEl cuidado infantil en el siglo XXI: Mujeres malabaristas en una sociedad desigualCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Prueba 3° Oso Que Leia NiñosDocumento2 páginasPrueba 3° Oso Que Leia NiñosPaulina Ramirez Berrios50% (2)
- Realidades Problemas Sociales de La FamiliaDocumento6 páginasRealidades Problemas Sociales de La FamiliaFredy Alexander Gomez GiraldoAún no hay calificaciones
- Documento Sin Título 2Documento12 páginasDocumento Sin Título 2Jensy Andrea Cediel HernandezAún no hay calificaciones
- Ficha N°1Documento5 páginasFicha N°1mskrstulovicrAún no hay calificaciones
- ORMART, ELIZABETH BEATRIZ (2012) - La Constitución Subjetiva de Los Niños Entre La Lógica Del Mercado y Los Derechos HumanosDocumento8 páginasORMART, ELIZABETH BEATRIZ (2012) - La Constitución Subjetiva de Los Niños Entre La Lógica Del Mercado y Los Derechos HumanosMariana SacariasAún no hay calificaciones
- Malas MadresDocumento23 páginasMalas MadresAdriana Gallegos DextreAún no hay calificaciones
- Malas Madres PDFDocumento23 páginasMalas Madres PDFJesus Lara PreciadoAún no hay calificaciones
- El Cuidado de La Vida Cotidiana Al Debate PúblicoDocumento5 páginasEl Cuidado de La Vida Cotidiana Al Debate PúblicoClaudia AlonsoAún no hay calificaciones
- Complejos FamiliaresDocumento9 páginasComplejos FamiliaresIvet Estrada MartinezAún no hay calificaciones
- La Crianza Con Apego Apego Como El Fenomeno Que Arrasa en Las RedesDocumento7 páginasLa Crianza Con Apego Apego Como El Fenomeno Que Arrasa en Las RedesaixaAún no hay calificaciones
- Conferencia Ofrecida Por Beatriz Janin en El Forum de Infancias MadridDocumento9 páginasConferencia Ofrecida Por Beatriz Janin en El Forum de Infancias MadridPaloma CreteurAún no hay calificaciones
- La Familia Siglo XXI. 1docxDocumento7 páginasLa Familia Siglo XXI. 1docxjanissammAún no hay calificaciones
- Investigación Crianza - Iru RodriguezDocumento13 páginasInvestigación Crianza - Iru RodriguezRenato SpAún no hay calificaciones
- Clase #3 Cuidados de Las Infancia J Las Familias J Sus Funciones y La ComunicaciónDocumento18 páginasClase #3 Cuidados de Las Infancia J Las Familias J Sus Funciones y La ComunicaciónMelina Di SantoAún no hay calificaciones
- Infancia Contemporánea. Tensiones en El Ejercicio de La ParentalidadDocumento89 páginasInfancia Contemporánea. Tensiones en El Ejercicio de La ParentalidadCamila AmpueroAún no hay calificaciones
- Grupo SocialDocumento5 páginasGrupo SocialAdriana VelázquezAún no hay calificaciones
- Comenzando Los Vinculos - LibroDocumento19 páginasComenzando Los Vinculos - LibroLenny Maurieeth Martinez RodriguezAún no hay calificaciones
- Palomar Verea - "Malas Madres" La Construcción Social de La MaternidadDocumento23 páginasPalomar Verea - "Malas Madres" La Construcción Social de La MaternidadClaudia Costa GarcíaAún no hay calificaciones
- Reporte de Investigación AvanceDocumento11 páginasReporte de Investigación Avancesamael.torres555Aún no hay calificaciones
- Resumen at NoeDocumento22 páginasResumen at NoeMary SotoAún no hay calificaciones
- Embarazo Precoz Micro ClaseDocumento6 páginasEmbarazo Precoz Micro ClaseNahyr PerezAún no hay calificaciones
- Estilos EducativosDocumento61 páginasEstilos EducativosJaime Nuno TepatlaxcoAún no hay calificaciones
- La - Familia y AmorDocumento6 páginasLa - Familia y AmorDavid PayaresAún no hay calificaciones
- CLASE 3 pRIMERAS INFANCIASDocumento24 páginasCLASE 3 pRIMERAS INFANCIASpaula ruggeroAún no hay calificaciones
- Particularidades Teórico Clínicas Del Acompañamiento Terapéutico EscolarDocumento25 páginasParticularidades Teórico Clínicas Del Acompañamiento Terapéutico Escolarscontin23Aún no hay calificaciones
- PROYECTO FLIA Estudio de Caso PAN CentroDocumento75 páginasPROYECTO FLIA Estudio de Caso PAN CentroBleidy CriolloAún no hay calificaciones
- Multiplicidad de InfanciasDocumento4 páginasMultiplicidad de InfanciasMrs G50% (2)
- Familia y DIDocumento24 páginasFamilia y DIValentina Correa OlguínAún no hay calificaciones
- Problemas Sociales y Conflictos FamiliaresDocumento7 páginasProblemas Sociales y Conflictos FamiliareslisgilerAún no hay calificaciones
- Proyecto de InvestigaciónDocumento27 páginasProyecto de InvestigaciónnoeliaAún no hay calificaciones
- Módulo Infancia y AdolescenciaDocumento6 páginasMódulo Infancia y AdolescenciaPanchoGarcíaManzorAún no hay calificaciones
- Soto Vergara, P. (2021) - Familias y Poder El Lugar de La Edad y El Género. NIÑEZ Y GENERO Claves de Comprensión y AcciónDocumento16 páginasSoto Vergara, P. (2021) - Familias y Poder El Lugar de La Edad y El Género. NIÑEZ Y GENERO Claves de Comprensión y AcciónNatalia GonzálezAún no hay calificaciones
- La Infancia Entre El Pasado y El Presente 2 1Documento7 páginasLa Infancia Entre El Pasado y El Presente 2 1Aarón Slavin100% (1)
- Paolicchi, Graciela Cristina Botana,... (2009) - Los Modelos Infantiles de Apego y Su Importancia..Documento4 páginasPaolicchi, Graciela Cristina Botana,... (2009) - Los Modelos Infantiles de Apego y Su Importancia..Andrea Carolina Torres CuevasAún no hay calificaciones
- Instituciones para La Atención Integral de La Primera Infancia 2015Documento46 páginasInstituciones para La Atención Integral de La Primera Infancia 2015Julieta FerrariAún no hay calificaciones
- Las Logicas Del Cuidado - FaurDocumento36 páginasLas Logicas Del Cuidado - Faurvaleria lopezAún no hay calificaciones
- Familia y TicsDocumento4 páginasFamilia y Ticscultivo LA ALDEAAún no hay calificaciones
- El001729 PDFDocumento9 páginasEl001729 PDFmariana moralesAún no hay calificaciones
- Transformación de La FamiliaDocumento5 páginasTransformación de La Familiajopi50% (2)
- Crianza Humanizada 178 (2018) Algunas Tensiones de La Crianza Actual PDFDocumento4 páginasCrianza Humanizada 178 (2018) Algunas Tensiones de La Crianza Actual PDFArnaldo IaconelliAún no hay calificaciones
- Página 12 Sociedad Diversas Formas FamiliaresDocumento4 páginasPágina 12 Sociedad Diversas Formas FamiliaresRodolfo PepaAún no hay calificaciones
- Articulo Sena y MarottaDocumento8 páginasArticulo Sena y MarottaAna Cristina PaulinoAún no hay calificaciones
- Borrallo Di Bello, ValentinaDocumento41 páginasBorrallo Di Bello, ValentinaVictoria AlvarezAún no hay calificaciones
- Trabajar Con Las Familias de Las Personas Con Discapacidades (2002)Documento30 páginasTrabajar Con Las Familias de Las Personas Con Discapacidades (2002)Iván Alejandro RodríguezAún no hay calificaciones
- Seminario III EstimadoDocumento11 páginasSeminario III EstimadoDarviismar RiicardiiAún no hay calificaciones
- 2-Participacion en ComunidadDocumento27 páginas2-Participacion en ComunidadDaisy CarreonAún no hay calificaciones
- La Convención Sobre Los Derechos Del Niño y La FamiliaDocumento5 páginasLa Convención Sobre Los Derechos Del Niño y La FamiliaPablo AlejandroAún no hay calificaciones
- Muerte y Duelo PerinatalDocumento9 páginasMuerte y Duelo Perinatalunabmedicina200Aún no hay calificaciones
- Hablemos de todo en paz: Estrategias de comunicación interpersonal para educadoresDe EverandHablemos de todo en paz: Estrategias de comunicación interpersonal para educadoresAún no hay calificaciones
- Clase 2 - Qué Es y Cómo Surge Una OrganizaciónDocumento11 páginasClase 2 - Qué Es y Cómo Surge Una OrganizaciónMarcela PellegrinoAún no hay calificaciones
- Clase 10 - Cultura Organizacional PDFDocumento17 páginasClase 10 - Cultura Organizacional PDFMarcela PellegrinoAún no hay calificaciones
- Clase 9 - Clima Laboral PDFDocumento9 páginasClase 9 - Clima Laboral PDFMarcela PellegrinoAún no hay calificaciones
- Manual Archivo PlanoDocumento6 páginasManual Archivo PlanoLiz Cordero OchoaAún no hay calificaciones
- Tarea de Comercio Los TLC DavidDocumento26 páginasTarea de Comercio Los TLC DavidDAVID VALDEIGLESIAS TINTAAún no hay calificaciones
- Ejercicio de Composición Latina 1Documento3 páginasEjercicio de Composición Latina 1Zabdiel RiveraAún no hay calificaciones
- MONOGRAFÍA Southwest AirlinesDocumento16 páginasMONOGRAFÍA Southwest AirlinesGabriela Gamarra GarcíaAún no hay calificaciones
- Tesis Final - Aldair Bendezu GamboaDocumento101 páginasTesis Final - Aldair Bendezu GamboaAsheley MartinezAún no hay calificaciones
- 123 Años DE PROVINCIALIZACION DE EL ORODocumento2 páginas123 Años DE PROVINCIALIZACION DE EL OROJohnny Jara JiménesAún no hay calificaciones
- Globalización en CubaDocumento1 páginaGlobalización en CubaJulian CoronadoAún no hay calificaciones
- Las Competencias Administrativas: (Adam Smith) 1. ConceptoDocumento3 páginasLas Competencias Administrativas: (Adam Smith) 1. ConceptoJuan Carlos KlennerAún no hay calificaciones
- Norma - 20EMDL - 04 para Estructuras PDFDocumento9 páginasNorma - 20EMDL - 04 para Estructuras PDFHernan Roque CondoriAún no hay calificaciones
- La Importancia de Estrategias de Capacitacion para El Desarollo de Las PymeDocumento61 páginasLa Importancia de Estrategias de Capacitacion para El Desarollo de Las PymeMannuel PiinaAún no hay calificaciones
- Objetivos Estudios de MercadoDocumento3 páginasObjetivos Estudios de Mercadocynthia changAún no hay calificaciones
- Ley 28879 LEY DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADADocumento26 páginasLey 28879 LEY DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADAAntonio DávilaAún no hay calificaciones
- Bases ConceptualesDocumento15 páginasBases ConceptualesMariana JaenAún no hay calificaciones
- Discurso - ALONDRA SANDOVALDocumento3 páginasDiscurso - ALONDRA SANDOVALAlondra SandovalAún no hay calificaciones
- La Reforma Educativa ResumenDocumento4 páginasLa Reforma Educativa ResumenIRIS HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Soluciones en Conflictos de ParejaDocumento209 páginasSoluciones en Conflictos de Parejafuenmaed2446Aún no hay calificaciones
- AyacuchoDocumento5 páginasAyacuchoSalomé PérezAún no hay calificaciones
- CV Rodrigo AcuñaDocumento1 páginaCV Rodrigo AcuñaJavier RuizAún no hay calificaciones
- Unidad de Procesos Administrativos y Relaciones LaboralesDocumento7 páginasUnidad de Procesos Administrativos y Relaciones LaboralesORLANDO MONTOYA CARDONAAún no hay calificaciones
- Circular de Bienvenida BARI 1Documento7 páginasCircular de Bienvenida BARI 1Daniel BarqueroAún no hay calificaciones
- Acta de Audiencia - Aumento de Pension de AlimentosDocumento5 páginasActa de Audiencia - Aumento de Pension de AlimentosJARA ORDAYA JOSE FERNANDOAún no hay calificaciones
- Equipo B - TRABAJO FINALDocumento68 páginasEquipo B - TRABAJO FINALvmuneragarzon86Aún no hay calificaciones
- Apelación Elva 2Documento5 páginasApelación Elva 2justo 2907Aún no hay calificaciones
- Ser AuténticoDocumento3 páginasSer AuténticoISABEL HERNANDEZAún no hay calificaciones
- TEUNO - Presentación CorporativaDocumento15 páginasTEUNO - Presentación CorporativapandemoniunAún no hay calificaciones
- CanoaDocumento4 páginasCanoaGarcía JassoAún no hay calificaciones