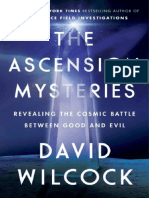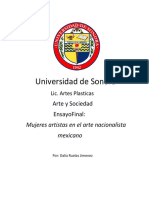Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reporte 13
Reporte 13
Cargado por
lalo_lima17Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reporte 13
Reporte 13
Cargado por
lalo_lima17Copyright:
Formatos disponibles
Rodríguez Bolufé, Olga María, “Revisitaciones al muralismo mexicano desde América
Latina y el Caribe”, en Nierika. Revista de Estudios de Arte, num. 4, año 2, México, 2013,
pp. 48-67
El texto habla de la forma en que el muralismo del México pos revolucionario fue recibido
en Latinoamérica y los efectos que produjo en dicha recepción. En México fue donde el
muralismo tuvo un auge con identidad y repercusión. México fue un punto de
interdiscursividad donde confluyeron las vanguardias artísticas europeas y la recepción de
las mismas en América Latina. Es decir “el discurso plástico original se asimila, se
reinterpreta, y lo que se difunda será, justamente, esa reelaboración que generó un producto
diferente al original, un resultado otro cargado de intenciones” (p. 49).
El concepto de arte de vanguardia tuvo un sentido desde mediados del siglo XIX para el
llamado arte comprometido, un sentido político en Marx y Engels hasta Lenin y Stalin. Los
ismos europeos le dieron mayor libertad para la experimentación, quitándole el peso del
pragmatismo social y político. En el contexto de América Latina, se incluyó la búsqueda de
modernidad, aunque el concepto mismo de vanguardia aplicado a la región es motivo de
debate.
Para estudiar esta cuestión es importante ver las particularidades y cosas en común en el
muralismo de América Latina y el Caribe. Brasil tuvo al igual que México un impulso por
parte del Estado a la pintura mural. En esto influyó en el arte de la región pues el arte
mexicano “venía a significar, para los artistas de la región, una alternativa que demostraba
ser un arte de vanguardia por la creación de un lenguaje estético moderno, a la vez que
satisfacía las necesidades de enaltecimiento de los valores nacionales” (p. 53). Entre los
artistas brasileños destacan Emilio Di Cavalcanti, Livio Abramo y Candido Portinari,
Quirino Campofiorito y Eugenio Sigaud, estos últimos tres con interés en plasmar la vida
obrera en el muralismo.
Sin embargo, como cualquier movimiento artístico, no hubo excepciones de polémica. En
particular cuando justo fue comparado con el muralismo mexicano. En esto estuvo también
José Carlos Mariátegui quien en la revista Amauta se adhería a la Raza y el Incaísmo. Tuvo
diferencias con José Vasconcelos, pues “reiteraba su argumento del problema agrario como
gesto esencial de los conflictos del indio y su necesidad de legitimación” (p. 55), a diferencia
de la visión más filosófica y trascendentalista de Vasconcelos. Además para Vasconcelos
estaba en primacía el arte como recurso didáctico para el pueblo. Sin embargo el papel de
personas como Mariátegui, Vasconcelos y Juan Marinello en cuba fue el de “orientadores de
la práctica artística en sus respectivos países, en posturas que caían con frecuencia, en el
extremo de la ideologización o el pragmatismo” (p. 56).
En línea con Mariátegui, están artistas como Cecilio Guzmán de Rojas, Camilo Egás,
Eduardo Riofrío Kingman y Oswaldo Guayasamín. Igualmente José Sabogal quien afirmó
que “mientras el Muralismo mexicano fue revolucionario, el Indigenismo peruano fue
revindicativo” (p. 56). En contraste con la radicalidad vasconcelista, el argentino Antonio
Berni marcó su distancia defendiendo otras técnicas pictóricas.
En el Caribe de habla hispana, Cuba tuvo una buena relación con México y los movimientos
muralistas tuvieron caminos azarosos. Varios artistas cubanos visitaron México en la década
de 1930, además de que el ambiente político cubano posibilitó la ejecución de proyectos
muralistas en la isla. En ello desataca Domingo Ravenet como promotor, quien además fundó
la Escuela de Artes Plásticas “Tarasco” en 1941 y que fue la primera cátedra de pintura mural
en Cuba. Sin embargo desde el Estado cubano había una promoción mayor del arte
académico. En República Dominicana, el muralismo era llamado realismo mexicano, y su
influencia llegó tarde. En Puerto Rico llegó en su contexto de neocolonialismo y de esta
forma el muralismo fue visto como resistencia cultural.
También podría gustarte
- La Gran Idea de Dios - Myles Munroe PDFDocumento208 páginasLa Gran Idea de Dios - Myles Munroe PDFJairo Alfonso Angulo Negrete100% (15)
- Qué Desayunar Con HipertiroidismoDocumento8 páginasQué Desayunar Con HipertiroidismoEeulalia livano pumaAún no hay calificaciones
- Historia Del Genesis Del Diferendo Territorial Entre Guatemala y BeliceDocumento21 páginasHistoria Del Genesis Del Diferendo Territorial Entre Guatemala y BeliceCRISTHIAN ANTONIO MEJIA CALDERONAún no hay calificaciones
- Octavo Grado Estudios Sociales ARTE Y CULTURA LATINOAMERICANADocumento17 páginasOctavo Grado Estudios Sociales ARTE Y CULTURA LATINOAMERICANAJimmy Valladares100% (2)
- Historia Actividad 5 El Muralismo MexicanoDocumento16 páginasHistoria Actividad 5 El Muralismo MexicanoRuben Velez RamosAún no hay calificaciones
- Nuevos Materiales en La Construcción - PresentaciónDocumento35 páginasNuevos Materiales en La Construcción - PresentaciónJulio Humberto Díaz RondánAún no hay calificaciones
- Ruptura y continuidad: Crítica de arte desde América LatinaDe EverandRuptura y continuidad: Crítica de arte desde América LatinaAún no hay calificaciones
- El Muralismo MexicanoDocumento3 páginasEl Muralismo MexicanoMariana PotterAún no hay calificaciones
- Muralismo MexicanoDocumento8 páginasMuralismo MexicanoJuann Cauich100% (2)
- Crimen y CastigoDocumento20 páginasCrimen y CastigoXAbelx TN100% (2)
- Muralismo p2Documento7 páginasMuralismo p2NANCY GUZMAN REYESAún no hay calificaciones
- Diversidad y arte latinoamericano: Historias de artistas que rompieron el techo de cristalDe EverandDiversidad y arte latinoamericano: Historias de artistas que rompieron el techo de cristalAún no hay calificaciones
- Comprensio Lectora 6ºcDocumento7 páginasComprensio Lectora 6ºckonyta22100% (1)
- Orígenes y La Vanguardia Cubana (Claudia Gómez Haro)Documento5 páginasOrígenes y La Vanguardia Cubana (Claudia Gómez Haro)Juan Jose100% (1)
- Tema 3 MuralistasDocumento11 páginasTema 3 MuralistasMatias ArevaloAún no hay calificaciones
- The Ascension Mysteries (Los Misterios de La Ascension) Han Sido Resueltos! - DaDocumento47 páginasThe Ascension Mysteries (Los Misterios de La Ascension) Han Sido Resueltos! - DaErnesto De La Rosa Flores88% (8)
- Modernismo, Modernindad, Modernización. WordDocumento23 páginasModernismo, Modernindad, Modernización. WordKrisstina ReyesAún no hay calificaciones
- Novela Rural MexicanaDocumento9 páginasNovela Rural MexicanaMark S. EverdingAún no hay calificaciones
- Historia Del Arte Contemporáneo Ensayo FinalDocumento6 páginasHistoria Del Arte Contemporáneo Ensayo FinalViajeros en el TiempoAún no hay calificaciones
- Carlos Mérida Otra Mirada Al MuralismoDocumento3 páginasCarlos Mérida Otra Mirada Al MuralismomodlunaAún no hay calificaciones
- Arte Antes y Durante La Revolucion en CubaDocumento21 páginasArte Antes y Durante La Revolucion en CubaClaudia VásquezAún no hay calificaciones
- Arte en Iberoamérica Muralistas Mexicanos de Dawn AdesDocumento5 páginasArte en Iberoamérica Muralistas Mexicanos de Dawn AdesMónica Viviana DussetAún no hay calificaciones
- El Muralismo Mexicano y ColombianoDocumento5 páginasEl Muralismo Mexicano y ColombianoCōntrērās MāfēAún no hay calificaciones
- Historias 90 59-80Documento22 páginasHistorias 90 59-80Tornasol VeryAún no hay calificaciones
- Salcedo - Irrupción y Continuidad en Las Vanguardias LatinoamericanasDocumento16 páginasSalcedo - Irrupción y Continuidad en Las Vanguardias LatinoamericanasLucia VidalAún no hay calificaciones
- Irrupción y Continuidad de Las PDFDocumento18 páginasIrrupción y Continuidad de Las PDFMaría Isabel CastilloAún no hay calificaciones
- Influencias Del Muralismo Mexicano en Los Muros de Costa RicaDocumento18 páginasInfluencias Del Muralismo Mexicano en Los Muros de Costa RicaErnesto Perez RamirezAún no hay calificaciones
- Parcial HavDocumento4 páginasParcial HavAgustinaAún no hay calificaciones
- Diego Rivera y El Muralismo MexicanoDocumento8 páginasDiego Rivera y El Muralismo Mexicanojulian-mirandaAún no hay calificaciones
- Muralismo MexicanoDocumento3 páginasMuralismo MexicanoLidia TapiaAún no hay calificaciones
- Memoriadeunolvido Muralismoboliviano 120901123127 Phpapp02Documento9 páginasMemoriadeunolvido Muralismoboliviano 120901123127 Phpapp02Romina EchevarriaAún no hay calificaciones
- El Arte MexicanoDocumento24 páginasEl Arte MexicanoSaraAún no hay calificaciones
- Ribas Massana Albert Biografía Del Vacío.Documento37 páginasRibas Massana Albert Biografía Del Vacío.Diana Jiménez VázquezAún no hay calificaciones
- Ficha 28. Breve Resumen Sobre El Arte en México Durante La Primera Mitad Del Siglo XXDocumento4 páginasFicha 28. Breve Resumen Sobre El Arte en México Durante La Primera Mitad Del Siglo XXMarien Espinosa GarayAún no hay calificaciones
- Revolución 44Documento7 páginasRevolución 44Katherine NoelviaAún no hay calificaciones
- Presentación Del Contenido 28Documento24 páginasPresentación Del Contenido 28PEDRO FERNANDO DIAZ JURADOAún no hay calificaciones
- Eder muralismo ocrDocumento15 páginasEder muralismo ocrmarcelaAún no hay calificaciones
- Muralismo MexicanoDocumento18 páginasMuralismo MexicanoMariana RomeroAún no hay calificaciones
- Muralismo PDFDocumento8 páginasMuralismo PDFTheda FallenAún no hay calificaciones
- 08 MexDocumento10 páginas08 Mexalav mavalevAún no hay calificaciones
- 13 - MuralismoDocumento31 páginas13 - Muralismoyareli sarmientoAún no hay calificaciones
- Incidencias Vanguardistas Europeas en La Creación de Una Identidad LatinoamericanaDocumento10 páginasIncidencias Vanguardistas Europeas en La Creación de Una Identidad LatinoamericanaMelisaKaneshiroAún no hay calificaciones
- PineroDocumento9 páginasPineroespacionixsoAún no hay calificaciones
- Orozco, Rivera, Siquieros. La Conexion Sur Texto de Cristina RossiDocumento44 páginasOrozco, Rivera, Siquieros. La Conexion Sur Texto de Cristina RossiCarmen FrancoAún no hay calificaciones
- Realismo Social en MéxicoDocumento8 páginasRealismo Social en MéxicozumaidaAún no hay calificaciones
- Vanguardias LatinoamericanasDocumento10 páginasVanguardias Latinoamericanashospitalnakatsu123Aún no hay calificaciones
- VanguardiasDocumento11 páginasVanguardiasJustin SolisAún no hay calificaciones
- Album VanguardiaDocumento34 páginasAlbum VanguardiaBlanca BostromAún no hay calificaciones
- Los Nombres y Los Mapas Del Arte Latinoamericano en Cuestión. Debates Críticos Desde Fines Del Siglo XXDocumento10 páginasLos Nombres y Los Mapas Del Arte Latinoamericano en Cuestión. Debates Críticos Desde Fines Del Siglo XXA OlmedoAún no hay calificaciones
- DRG LineaDocumento7 páginasDRG Lineadiane ramirezAún no hay calificaciones
- Documento 31Documento8 páginasDocumento 31Elizabet GamarraAún no hay calificaciones
- El Muralismo Mexicano y El Arte Como Medio PolíticoDocumento12 páginasEl Muralismo Mexicano y El Arte Como Medio PolíticoJose AlfaroAún no hay calificaciones
- El Muralismo Como Símbolo de Identidad Nacional y La Generación de La Ruptura Como Renovación de Las Ideas Prevalecientes en El Arte Del Siglo XXDocumento3 páginasEl Muralismo Como Símbolo de Identidad Nacional y La Generación de La Ruptura Como Renovación de Las Ideas Prevalecientes en El Arte Del Siglo XXAngel Aguilar MoralesAún no hay calificaciones
- Historia. Unidad 2. 4 de MarzoDocumento12 páginasHistoria. Unidad 2. 4 de Marzomel.apolinar13Aún no hay calificaciones
- EL INDIGENISMO en El Arte Latinoamericano (Autoguardado)Documento9 páginasEL INDIGENISMO en El Arte Latinoamericano (Autoguardado)Francia Elena TigrerosAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre El Arte Latinoamericano Del Siglo XXDocumento18 páginasApuntes Sobre El Arte Latinoamericano Del Siglo XXMartín Ezequiel SegoviaAún no hay calificaciones
- Arte Mexicano Del Siglo XXDocumento4 páginasArte Mexicano Del Siglo XXSofi Galván Solís100% (1)
- Berni. Siquieros y El Arte de MasasDocumento1 páginaBerni. Siquieros y El Arte de MasasMauro PandoAún no hay calificaciones
- Muralismo MexicanoDocumento9 páginasMuralismo MexicanoAuRee' DenizAún no hay calificaciones
- A un siglo del muralismoDocumento12 páginasA un siglo del muralismocgonzalez.federicoAún no hay calificaciones
- 3er Cuestionario de Hist. Del Arte LatinoamericanoDocumento8 páginas3er Cuestionario de Hist. Del Arte LatinoamericanocuevasreadAún no hay calificaciones
- Montero, La Pintura Como Exceso.Documento39 páginasMontero, La Pintura Como Exceso.Armando Martinez CAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre El Taller de Gráfica Popular en MéxicoDocumento5 páginasComentario Sobre El Taller de Gráfica Popular en MéxicoSusana CruzaltaAún no hay calificaciones
- Ensayo Final Mujeres Artistas en El Arte Nacionalista MexicanoDocumento9 páginasEnsayo Final Mujeres Artistas en El Arte Nacionalista MexicanoDalia RuelasAún no hay calificaciones
- Muralismo, FinalDocumento7 páginasMuralismo, FinalSophia OrtegaAún no hay calificaciones
- La Jornada - Pese a avances, aún hay resistencias a paridad de género- TEPJFDocumento8 páginasLa Jornada - Pese a avances, aún hay resistencias a paridad de género- TEPJFlalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Reporte 7Documento4 páginasReporte 7lalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Julieta Venegas Se Reúne Con Familias de Desaparecidos Durante Su Concierto en Zócalo - El Sol de México Noticias, Deportes, GDocumento1 páginaJulieta Venegas Se Reúne Con Familias de Desaparecidos Durante Su Concierto en Zócalo - El Sol de México Noticias, Deportes, Glalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Tras Decreto de Milei Empresas Argentinas Podrán Pagar A Sus Empleados Con Leche o Carne en Lugar de DineroDocumento1 páginaTras Decreto de Milei Empresas Argentinas Podrán Pagar A Sus Empleados Con Leche o Carne en Lugar de Dinerolalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Acotaciones A La Traduccion Italiana de Pedro ParamoDocumento8 páginasAcotaciones A La Traduccion Italiana de Pedro Paramolalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Abrir en Blanco 10Documento1 páginaAbrir en Blanco 10lalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Juan Gabriel PBA, 1990 - CompressedDocumento18 páginasJuan Gabriel PBA, 1990 - Compressedlalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Natalia Lafourcade Rocio de Todos Los CamposDocumento3 páginasNatalia Lafourcade Rocio de Todos Los Camposlalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Infierno de Dante Alighieri Trad Por Guillermo FernandezDocumento10 páginasInfierno de Dante Alighieri Trad Por Guillermo Fernandezlalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Cantiga 9 Del Cantico Cósmico de Ernesto CardenalDocumento11 páginasCantiga 9 Del Cantico Cósmico de Ernesto Cardenallalo_lima17Aún no hay calificaciones
- Años 20Documento3 páginasAños 20sefigueroaAún no hay calificaciones
- Doc. Jardines de PachatusanDocumento4 páginasDoc. Jardines de PachatusanCHALLABAMBINOAún no hay calificaciones
- Estas Ruinas Que VesDocumento2 páginasEstas Ruinas Que VesEliana Betsabe100% (1)
- Producto Interno BrutoDocumento54 páginasProducto Interno BrutoNelson David Bolivar ArdilaAún no hay calificaciones
- Trabajo Colaborativo 102007 90 FINALDocumento25 páginasTrabajo Colaborativo 102007 90 FINALYolima Losada Osorio57% (7)
- CistDocumento21 páginasCistEdnospaul ChtAún no hay calificaciones
- Bebida de QuinuaDocumento26 páginasBebida de QuinuaECTecnicoPCCallisayaAún no hay calificaciones
- Diferencia de Porras Mex Vs ArgentinaDocumento48 páginasDiferencia de Porras Mex Vs ArgentinaMarisol Zavala ZamudioAún no hay calificaciones
- Menu Semanal Bebes 12-24 MesesDocumento1 páginaMenu Semanal Bebes 12-24 MesesKerly CanoAún no hay calificaciones
- HomeopatíaDocumento9 páginasHomeopatíajorgequatro50% (2)
- Liderazgo Pedagogico y Direccion Escolar en Contextos Desfavorecidos 1Documento26 páginasLiderazgo Pedagogico y Direccion Escolar en Contextos Desfavorecidos 1Rolando Enrique Acosta HuallaAún no hay calificaciones
- Noviazgo A Prueba - Sesion 9Documento2 páginasNoviazgo A Prueba - Sesion 9Esmeralda CervantesAún no hay calificaciones
- Kirk ResumenDocumento4 páginasKirk ResumenPaula Aparcana PuquioAún no hay calificaciones
- Super Repuestos El Salvador, S.A. de C.V.: FacturaDocumento1 páginaSuper Repuestos El Salvador, S.A. de C.V.: FacturaIsrael HernandezAún no hay calificaciones
- SIDADocumento25 páginasSIDAGabriela RamírezAún no hay calificaciones
- Procedimiento Tramites Ante CFEDocumento3 páginasProcedimiento Tramites Ante CFEingharosAún no hay calificaciones
- Ensayo Relación Entre La Sagrada Escritura Con La RevelaciónDocumento4 páginasEnsayo Relación Entre La Sagrada Escritura Con La RevelaciónAngel VaqueroAún no hay calificaciones
- Instrumentos de DifusionDocumento13 páginasInstrumentos de DifusionandresfelipedealbaochoaAún no hay calificaciones
- Comunicación EficazDocumento6 páginasComunicación EficazJANET ZAVALAAún no hay calificaciones
- Manual MMPI-2R. Pasos Calificación y Tablas ValidezDocumento14 páginasManual MMPI-2R. Pasos Calificación y Tablas ValidezCeciliaAún no hay calificaciones
- Marketing 4.0: ¿Qué Es?Documento1 páginaMarketing 4.0: ¿Qué Es?Maria OrtizAún no hay calificaciones
- Civil Personas Examen Final 2021 IDocumento2 páginasCivil Personas Examen Final 2021 ISHOJANA SHULEYSI ARRIBASPLATA PAREDESAún no hay calificaciones
- Gestión Tecnológica en Las EmpresasDocumento8 páginasGestión Tecnológica en Las EmpresasHernán CortezAún no hay calificaciones
- Operaciones Contingentes Del Banco-EnsayoDocumento30 páginasOperaciones Contingentes Del Banco-EnsayoKaren Correa G50% (2)