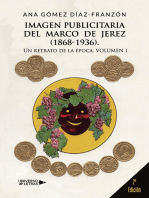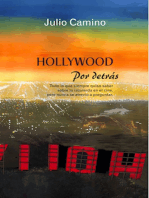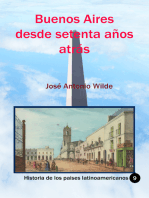Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet IndigenidadYCineIndigena 4916769
Dialnet IndigenidadYCineIndigena 4916769
Cargado por
Anton SandilanTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet IndigenidadYCineIndigena 4916769
Dialnet IndigenidadYCineIndigena 4916769
Cargado por
Anton SandilanCopyright:
Formatos disponibles
Indigenidad
y cine indígena
Indigeneity and Indigenous Film
Sokol Keraj (Albania)
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Correo electrónico: skeraj@poligran.edu.co
Resumen Abstract
Este artículo explora el cine indígena This article explores indigenous film
en general en los “hojaldrados” in general within the layered contexts
contextos entre el “ser” y los between indigenous ‘being’ and ‘becom-
“devenires” de la indigenidad (desde ing’ (from cultural, socioeconomic, episte-
los movimientos culturales, socio- mological, political, historical, esthetical,
económicos, epistemológicos, políticos, and cinematographic movements); par-
históricos, estéticos y cinematográficos) ticularly, the transformative emancipating
y particularmente el acercamiento closeness of the ONG Vídeo nas Aldeias
emancipatorio transformativo de la ONG (VNA ‘Video in the Villages’): a Brazil-
Vídeo nas Aldeias (VNA, ‘video en ian producer, distributor, developer, and
las aldeas’): productora, distribuidora, indigenous film school. VNA reconsiders
promotora y escuela de cine indígena and redirects the indigenous ‘self’ and
en Brasil. VNA reconsidera y redirige el the ‘common’ other in a contemporary
“sí mismo” indígena y el otro “común” en intercultural, transnational context, high-
un contexto contemporáneo intercultural, lighting, at the same time, the particular
transnacional, resaltando a la vez el Brazilian context as “vital towards the
contexto particular brasileño como “vital training of a new (demystified) look at the
Fecha de recepción: 3 de octubre de 2013 Para citar este artículo / to cite this article
Fecha de revisión: 3 de febrero de 2014 Keraj, S. (2014). Indigenidad y cine indígena. Polian-
Aprobación: 5 de marzo de 2014 tea, 10(18), pp. 11-32.
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 11
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
frente a la formación de una nueva indigenous populations and to the decon-
(desmitificada) mirada hacia los pueblos struction of deeply rooted prejudices.”
indígenas y al deshacer de los prejuicios Film and video as ways of knowing,
profundamente enraizados”. El cine media (audiovisual technology), image,
y el video como formas y modos de art and operations, genders, social pro-
conocer, medio (tecnología audiovisual), cesses, production methodologies and
imagen, arte y operaciones, géneros, their politico-cultural appropriations could
procesos sociales, metodologías de be a powerful tool to make people con-
producción y sus apropiaciones político- scious and to challenge the sensible
culturales pueden ser una herramienta order within the dissentive game of other-
poderosa para despertar conciencia y ness similarity.
desafiar el orden de lo sensible en el
juego disensual de la semejanza con la
otredad.
Palabras clave: indígena, cine, cultura, otre- Keywords: indigenous, film, culture, oth-
dad, igualdad, emancipación, política, erness, equality, emancipation, politics,
estética. esthetic.
12 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
Indigenidad
y cine indígena
Indigeneity and Indigenous Film
Sokol Keraj (Albania)
Doctor en Media Studies en la Universidad de Bayreuth, Alemania.
Introducción
Este artículo ofrece un contrargumento a y desde las tempranas teorías de
recepción de medios y subjetivización (media spectatorship and subjectifi-
cation) formuladas conforme a teorías de ideología, hegemonía cultural e
imperialismo tecnológico. Se desafía este entendimiento y mirada monolí-
tica hacia la modernidad y, particularmente, su relación con la indigenidad,
abriendo alternativas históricas dentro de esta, que dan paso a una “nueva
indigenidad” que busca “deshacer los significantes hegemónicos, afectar su
química semántica usual, para producir nuevas valencias, y así reconfigurar
la indigenidad en sí abriéndola hacia el reconocimiento de la contempora-
neidad histórica” (De la Cadena y Starn, 2007, p. 11) de intervención, des-
acuerdo, flexibilidad, necesidad, intercambio, compartir y futuro más allá
de apropiación declamatoria, resistencia y reconocimiento.
Los medios indígenas se originan desde las primeras “aventuras” de los an-
tropólogos y cineastas etnográficos involucrados en diferentes ONG en la déca-
da de 1980 como una respuesta al contexto emergente del activismo indígena
para usar y apropiar los medios como herramientas de acción cultural y política.
La reciente evolución y revolución de los medios audiovisuales (dispo-
nibilidad de tecnologías, abaratamiento, portabilidad, facilidad para adquirir
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 13
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
una experticia) son una condición de en Canadá y los Estados Unidos, has-
posibilidad para el cine indígena, sin ta los indígenas en América Latina y
las cuales no existiría ninguna opor- los indios en Brasil.
tunidad para acceder al cine como un Generalmente, los medios in-
camino para relacionarse con la rea- dígenas no obedecen a los procesos
lidad, inscribir lo propio, una mirada convencionales de producción, y el
(alternativa) particular y alcanzar a cine indígena (como práctica y dis-
las audiencias locales y globales. Los curso particular originado de ellos)
medios indígenas se han desarrolla- se muestra también bastante hetero-
do y expandido en diferentes partes géneo respecto de métodos, estilos y
del mundo: desde los aborígenes en formatos de producción.
Australia y Nueva Zelanda, los nativos
Figura 1. Circulación de imágenes de tecnologías “blancas”.
Fuente: La investigación
La circulación de imágenes (fi- No se puede seguir asociando la
gura 1) de tecnologías “blancas” tradición con el pasado y lo moder-
complejas usadas por los indígenas no-tecnológico con el presente en
“auténticos” desafía las miradas que este contexto: “… una modernidad
equivalen a la autenticidad como pu- indígena no necesariamente supone
reza de influencias de fuera. la exclusión o reemplazamiento de
14 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
formas tradicionales de conocimiento atraviesan fronteras que imaginamos
o maneras de ser en el mundo (ways a menudo como separadoras de dife-
of being-in-the-world)” (Deger, 2006). rentes culturas y clases” (Poole, 1997,
El uso de la tecnología no es evidencia p. 5), extendiendo su entendimiento
de la pérdida de la cultura ni de los desde nuevas circunstancias, necesi-
indígenas convirtiéndose en blancos dades y sensibilidades.
(Western) llevando a la deconstruc-
ción del binario entre el pasado y el Indigenidad
presente, tradicional y moderno, in- El sobreviviente signo indigenidad
dígena y blanco (Western). todavía prende la imaginación e ima-
La naturaleza debatible de este ginería de un popurrí de prefijos “in-
asunto fue evidente en un inciden- munizadores” y “profilácticos” (un-,
te descrito por Payakan, un activis- pre-, anti-, de-, pos-: pre-historia,
ta kayapo de la década de 1980. Un anti-evolución, de-colonización, pos-
juez brasilero le cuestionó el secreto colonización), de “mutación” a través
de este choque: de hibridación o fragmentación (in-
ter-, trans-, multi-) lingüísticamen-
Juez: Entiendo que sabe cómo operar te atrapados en la nostalgia utópica
un VCR [video casette recorder ‘vi- de una humanidad no contaminada,
deocasetera’]. ¿Es esto cierto? virginal, natural que todavía sobre-
Payakan: Sí, su señoría. vive en las esquinas más remotas del
Juez: ¿Cómo puede usted llamarse planeta en puros paraísos, naturaleza
un indio si trabaja con estas máqui- real, peligrosa y salvaje.
nas? Ni siquiera yo sé cómo usar un A pesar de su “pronosticado”
VCR. ¿Cómo puede ser usted un in- destino a desaparecer después del
dio de verdad? encuentro con la “historia”, a ser ani-
Payakan: Su señoría, la única razón quilados o absorbidos por sus respec-
por la cual yo sé cómo operar una tivas sociedades nacionales o por el
VCR es que me tomé el tiempo para sistema-mundo emergente, moder-
aprender (Conklin, 1997, p. 715). nizante, los pueblos indígenas siguen
existiendo y, contrariamente a las ex-
El caso de arriba ejemplifica “las pectativas, se han convertido en una
maneras en las cuales las imágenes fuerza en el mundo contemporáneo,
visuales y las tecnologías visuales revirtiendo las así llamadas narrativas
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 15
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
de “víctimas de progreso” o “detriba- estatales (como también a determina-
lización”, que describen los procesos dos grupos indígenas), a la explota-
de extinción cultural y física (Miller, ción económica local o globalmente.
2003). Ellos se han adaptado flexible- Los pueblos indígenas no son “in-
mente al “cambio” y “pérdida” cultu- munes” y necesariamente “resistentes”
ral, han aprendido las estrategias de a los movimientos, circulaciones e in-
la lucha política y ahora están adue- tercambios de discursos, bienes, tec-
ñándose del manejo de las técnicas nologías, tiempos, espacios y sentidos
de información de la era digital y es- de la globalización, los cuales “forzo-
tética, para así poder generar apoyo samente” enlazan o siguen separando
a sus causas (identidad, comunidad, a los pueblos del mundo. Los pueblos
pertenencia y placer) y abrir-se al sen- indígenas todavía oscilan entre “el po-
sorium social, intercultural, global. der localizador de su [C]ultura y las
Hoy en día los indígenas re- fuerzas [des-]unificadoras del mundo
presentan aproximadamente cinco contemporáneo” (Coates, 2004, p. 15).
por ciento de la población mundial1 Más allá de la conceptualización de los
(www.survival-international.org), y pueblos indígenas como contrincantes
sin embargo siguen siendo por lo me- del espíritu “evolutivo, teológico” de la
nos discursivamente “borrados” de la historia y el progreso, ellos se han gana-
superficie de la Tierra y de la historia. do un lugar en los productos culturales
La concepción de la indigenidad y en la cultura global, la economía y la
se ha manipulado ahistóricamente política del siglo XXI (De la Cadena y
para servirles a los intereses coloniales, Starn, 2007), interviniendo los meca-
nismos y las ideologías que han hecho
1 International Working Group for Indigenous de los indígenas la gente más investi-
Affairs (IWGIA) indica en su tercera publi-
cación que “there are over 5.000 indigenous gada y representada en el mundo (Alia
groups, with a population of 300 million- y Bull, 2005).
350million” (IWGIA, 1997a, p. 7). Real-
mente, es difícil indicar con precisión cuántos Históricamente, la emergen-
indígenas existen en el mundo, sobre todo
por cuestiones conceptuales, es decir, qué cia de la indigenidad coincide con
significa indígena como tal. Se calcula que la emergencia de la democracia en
80 % de los indígenas vive en Asia, 7 % en
Suramérica, 6 % en Norteamérica, 4 % en Suramérica en los comienzos de la
África, 3 % en Australia-Oceanía y 1 % en
Europa (Goehring, 1993). Los pueblos indí- década de 1980, cuando el pluralis-
genas controlan más de 12 % de la tierra mo y la identidad cultural (entendida
del planeta (Ewen, 1994, citado por Miller,
2003, pp. 11-13). desde el multiculturalismo neoliberal)
16 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
ofrecían un discurso y un lugar más La actual “resucitación” de la in-
seguro para la supervivencia de la in- digenidad en las políticas nacionales
digenidad frente al deterioro de los de muchos países en América Lati-
movimientos sindicales y la agresi- na se materializa con el ceremonia-
vidad de los medios transnacionales2. lismo performado en las posesiones
presidenciales en Colombia, Ecuador
La indigenidad emerge como un en- y Bolivia, donde Evo Morales fue el
samblaje de discursos y estrategias primer presidente indígena electo en
consientes enraizadas en el ambien- la historia. En una ocasión, la presi-
te global de los activistas no indíge- denta argentina Cristina Fernández
nas, discursos de derechos humanos, de Kirchner enfáticamente expresó
ONG, y organizaciones mundiales, que por primera vez los presidentes de
tales como el Forum Permanente América Latina tenían los rostros de
de las Naciones Unidas sobre los la gente que representaban. Estos mo-
Asuntos Indígenas (UN Permanent mentos afirman “un sentido extraor-
Forum on Indigenous Issues) y las dinario de posibilidad y esperanza
alianzas indígenas transcontinenta- política” (Zamorano, 2009, p. 3) para
les (Himpele, 2008, p. 57). muchos pueblos indígenas y otros gru-
pos históricamente oprimidos y para
El reconocimiento y la presencia el futuro político de las naciones a
permanente de los pueblos indígenas las que pertenecen4. “Estos grupos se
en la Organización de las Naciones
Unidas representan dos momentos nes Unidas (Ecosoc), organismos de las Na-
ciones Unidas, a los Estados miembros y a
cruciales en su lucha histórica para los pueblos indígenas de indígenas. El Foro
sobrevivir3. Permanente se ha convertido rápidamente
en el “centro de coordinación de las cues-
tiones indígenas en la ONU y un lugar de
encuentro para los pueblos indígenas, los
2 El comienzo de la década de 1990 encuen- Estados miembros y otras partes interesadas
tra a los pueblos indígenas no reconocidos en el mundo”.
constitucionalmente en todo el continente, a 4 Las movilizaciones indígenas flexiblemente
excepción de Brasil, que en su Constitución remodelan sus peticiones para atender las
de 1988 logra reconocimientos importantes necesidades de la época, que oscilan desde
para los pueblos indígenas. Los países que los derechos humanos, reforma de la tierra,
siguieron reformando sus constituciones para educación y políticas económicas, a la ciu-
reconocer a las comunidades indígenas y sus dadanía nativa, resistencia antiglobalización
derechos fueron Colombia, México y Perú. o confrontación armada extrema, como en
3 El Foro Permanente para las Cuestiones In- los zapatistas (EZLN, ‘Ejército Zapatista de
dígenas fue establecido para asesorar al Liberación Nacional’) en México (Sturken y
Consejo Económico y Social de las Nacio- Cartwright, 2009).
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 17
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
han transformado de pobres, olvida- de algunos estados originales de pu-
dos, y virtualmente invisibles, en una reza [cursivas del autor]” (De la Ca-
fuerza formidable en menos de una dena y Starn, 2007, p. 3).
generación [cursivas del autor]” (De Historiar la indigenidad flexibili-
la Cadena y Starn, 2007, p. 2), mien- zaría la constancia de las preestableci-
tras tanto “muchas colectividades se das fronteras “naturales” de primacía,
encuentran más vulnerables que hace cuantía de sangre (blood quantum),
30 años” (Pratt, 2007, p. 398). posesión de tierra, cultura, auten-
Las nuevas circunstancias histó- ticidad que principalmente se han
ricas invitan a una redefinición de lo originado o generado desde la expe-
indígena desde adentro, dejando atrás riencia colonial europea y que reflejan
la “tradición nativa”, “el esencialismo” las narrativas nostálgicas de “falta y
y el “indio hiperreal” (Ramos, 1998), pérdida” de estas mismas sociedades.
para superar la categorización por los El devenir de los pueblos indí-
otros, pero sin excluir al otro (otre- genas reconoce las “fuerzas histó-
dad) y buscar una definición traba- ricas que cada vez más atraen a las
jable más allá de los entendimientos comunidades indígenas en el contex-
clásicos de la indigenidad relacionada to global” (Huhndorf, 2009, p. 3). El
con el imaginario, la imaginería, las devenir reconoce la flexibilidad como
narrativas residuales y las expectativas una ganada capacidad histórica para
de un “orientalismo inverso (reverse intervenir la “visibilidad” ahistórica
orientalism)” (Guha, 1989), “un dis- manifestada a través de expectativas,
curso que descarta el entendimiento prejuicios y estereotipos y para ins-
de la indigenidad como un proce- cribir la indigenidad desde una pre-
so histórico abierto” (De la Cadena suposición de igualdad en la arena
y Starn, 2007, p. 3), una definición global. Esto desafía material y discur-
que considere la transición de la vi- sivamente la “invisibilidad” histórica
sibilidad ahistórica de la indigenidad de transformaciones profundas de la
residual hacia la emergencia de una agencia indígena en la participación
invisibilidad histórica de un nuevo in- sociopolítica. Así las cosas, el devenir
digenismo, visto desde “una mirada de la indigenidad se convierte en un
de mezcla, eclecticismo y dinamismo indicio de subjetivización como alter-
como esencia de indigenidad siendo nativa emancipatoria a las “políticas
opuestas al despego o ‘la corrupción’ de identidad” y “activismo cultural”.
18 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
La identificación requiere una El devenir del así llamado nuevo
identidad ya existente, la cual es una indigenismo (De la Cadena y Starn,
manera ahistórica de ser y hablar y 2007) interviene el orden colonial
su respectiva in-visibilidad que es ya establecido y, al mismo tiempo, cues-
posible dentro de un orden existente tiona el esencialismo, la ahistoricidad
o dentro de un “campo perceptual” o y las falsas pretensiones autoasocia-
“mundo sensible” existente. La subje- das a esto. Estos aspectos hacen un
tivización es siempre una “desidentifi- llamado urgente hacia acercamientos
cación, mudanza de la naturalidad de y paradigmas cambiantes que pue-
un lugar” (Rancière, 1995, p. 226). La den captar e inscribir mejor la indi-
lógica rancièriana de emancipación genidad viviente e histórica como un
rompe con los discursos residuales y axiomático sujeto “igual” en lugar de
les ofrece una nueva visibilidad a los uno imaginado y “fascinante”.
pueblos indígenas no simplemente La aproximación del nuevo in-
como “criaturas de necesidad, queja digenismo agranda la esfera del en-
y protestas, sino como criaturas de cuentro con la otredad desde la
discurso y razón, que son capaces presuposición de igualdad, donde el
de oponerse a la razón con la razón otro (en el encuentro físico o medial)
y que puedan dar a sus acciones una deviene catalizador emancipador;
forma demostrativa” (Rancière, 1995, él causa cuestionamiento, autorre-
p. 48). La subjetivización es sobre la flexión desde su presencia y no des-
“apariencia (the coming into presen- de su intervención.
ce), sobre cómo algo hace presencia”
(Biesta, 2006), de una manera de ser
que no tiene ni lugar ni parte en el
orden existente de las cosas.
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 19
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
Aspectos del cine después de su primera proyección en
indígena y su locación5 París, teniendo esta vez como prota-
¿Cuál es el impacto de la agenda in- gonistas a los pueblos indígenas, ha
dígena contemporánea o del discurso llamado la atención de los estudiosos
de la indigenidad sobre las autorre- (y no solo) de todo el mundo. La ima-
presentaciones indígenas?6 gen exótica del indio con su cuerpo
La premisa romántica de un pintado, las plumas en su cabeza y los
“renacimiento del cine” casi un siglo labios perforados llevando sobre su
hombro una cámara de video mien-
5 Los estudios y proyectos etiquetados general tras corre en la selva resulta demasia-
y ampliamente como “imaginería generada
desde lo subjetivo-nativo” o “medios indíge- do “irresistible” para la imaginación
nas” tienen en cuenta varios aspectos para
definirse:
de un observador cultural lejano.
• La autoría y su naturaleza productiva y
creativa desde lo individual, colectivo y
colaborativo. La seducción de tales imágenes para
• La autoridad y sus implicaciones en la
toma de decisiones, la demostración in-
los consumidores occidentales aún
terna de poder y vulnerabilidad (Aufder- reside en la manera en que ellos vi-
heide, 2000) frente a los factores externos
determinantes (Armes, 1987). sualizan un “choque” entre el cuer-
• Colaboración, activismo y aliados,
campañas para levantar fondos, algu-
po nativo y las nuevas tecnologías de
nas ONG. comunicación […] el choque entre el
• La autenticidad o su invención (Conklin,
1997). imaginado tiempo atemporal, ahis-
• La cosmovisión, entendida como una mi-
rada particular, la visión de lo invisible en
tórico de los pueblos indígena, y el
un contexto intercultural (Deger, 2006). tiempo de la posmodernidad repre-
• La etnicidad que fortalece la integridad,
territorialidad y soberanía de los grupos sentado a través de su ícono, la cá-
(Alia y Bull, 2005).
• La cultura como el locus de la historia,
mara de video (Schiwy, 2009, p. 2).
memoria, performatividad, estilos de
vida (ways of living), encuentros y de-
venires permanentes (De la Cadena y Tal imaginería fabrica una in-
Starn, 2007).
• La diversidad que abre un espacio para
digenidad visible, distinguible y re-
conocer, actuar, diálogo, aceptación en conocible que usa el cine indígena
la esfera nacional (Díaz-Polanco, 2000).
• La globalización que permite surgir la como una plataforma para perfor-
identificación a un nivel panindígena con
fines comunes de resistencia, reconoci-
mar “políticas de posicionamiento”
miento y futuro (De la Cadena y Starn, (Deger, 2006, p. 47), para recordar,
2007).
6 Para una genealogía de los momentos impor- permanecer y retener la cultura, la
tantes del surgimiento del video indígena en identidad y la tierra, entre otras cosas.
Latinoamérica, véase Aufderheide (2000),
Salazar y Córdova (2008) y Schiwy (2009). Por otro lado, la nueva indigenidad
20 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
emergente comete una “intervención” aquí y ustedes allá. [E]s bueno para
en el orden de lo sensible, desafía la nosotros tener este diálogo. Hay gen-
percepción establecida y cuestiona te que dice: “Ah, están tratando de ser
la naturalidad y obviedad que (di- blancos”. Hoy en día, todo el mundo
sensualmente) atraviesa las ya fijas, usa tecnología japonesa, pero el ja-
vividas y discursivas “categorías del ponés no es brasileño, ni el brasileño
ser” (acá la indigenidad con su eti- japonés. Esto es lo mismo. Yo no soy
quetaje desde una determinada visión xavante, soy ashaninka y él es xavan-
de la modernidad y su in-visibilidad te. Pero nosotros nos podemos orga-
en las imágenes del cine percibidas nizar usando el mismo instrumento
por el otro), para separar a ellos de que usan los blancos, pero con un
sí mismos asegurando así una visión fin y una imagen diferente. Lo usas
de devenir. Tal “operación disensual”7 según tus necesidades y la manera
(Rancière, 2009, p. 66) (de la separa- como te organizas […] Y así estamos
ción del sentido del sentido) lleva a comenzando a ver qué podríamos y
nuevas connotaciones y visiones re- qué no mostrar a los de afuera […]
lacionadas con la indigenidad, mo- para que los de afuera nos entien-
dernidad, cine y otredad cuando estas dan mejor y nos respeten más. [T]
están revisadas históricamente, inter- ú ves el mundo del otro y miras el
venidas políticamente y presenciadas tuyo. [E]l video puede ayudar a las
estéticamente. personas a reflexionar sobre ellos
mismos, porque el contacto con el
… nosotros estamos usando el ins- mundo de afuera ha debilitado nues-
trumento de video en una forma di- tra tribu, y si no encuentras una ma-
ferente, a nuestra manera. Lo usamos nera de reflexionar, de verse valioso,
para que nos ayude a que la sociedad tu cultura se muere. [T]ú inventas la
nos comprenda mejor, en la mane- cultura según necesidades, estilo de
ra que nosotros pensamos, nosotros vida y cambios en el planeta. Y así
funciona para nosotros también […]
7 El disenso (Rancière, 2009) no es una que- nuestra cultura cambió (Isaac Pin-
rella o deasacuerdo de intereses u opinio-
nes personales, sino una operación político- hata, cineasta y maestro ashaninka).
estética que “crea una fisura en el orden de
lo sensible por confrontar el marco estable- Como la cita de Pinhata demues-
cido de la percepción, el pensamiento y la tra, los pueblos indígenas tienen cons-
acción con lo ‘inadmisible’” [cursivas del
autor]. (Rockhill, 2004, p. 85). ciencia de que están ocurriendo más
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 21
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
cosas en lo que “un cuadro represen- por los pueblos indígenas” (Deger,
tativo puede exponer, o que un ojo 2006, p. XVI).
ajeno puede percibir”, porque, para La sociedad en la declaración de
poder atrapar de verdad las capas Pinhata no implica solo los factores
de significados incrustados dentro de presión y decisión en el discurso y
de la imagen es necesario examinar la vida indígena, como organizacio-
también las “particularidades de la nes gubernamentales o no guberna-
percepción cultural y las historias” mentales, patrocinadores, entidades
(Deger, 2006, p. XV) del flujo social económicas, simpatizantes, aliados y
y medial8 (Poole, 1997). El cine y los activistas. La sociedad es también su
medios han desempeñado un papel parte dejerarquizada, “tú y yo”, desde
significativo en el rompimiento y la la posición ordinaria, común de las
conexión (breaching and bridging) de cotidianas necesidades, relaciones,
las fronteras culturales a través del contactos, miradas.
intercambio de imágenes, “realida- La sociedad se extiende en este
des”, materialidades e historias que caso hacia lo “insignificante”, lo “in-
llevan al intercambio de miradas ha- visible” de las mayorías obviadas.
cia mundos encontrados a través de la Es en la base de la sociedad donde
cámara y la pantalla. Un intercambio el intercambio de miradas debería
de imagen de algún modo “precipita producirse, para poder desraizar a
las extraordinarias transformaciones los estereotipos y prejuicios desde
materiales y sociales experimentadas lo común y lo ordinario del “otro
verdadero”.
Qué hace interesante tal enfoque
8 La imagen, más que un estado de ser (a sobre las prácticas y los discursos del
state of being), es un proceso de multiplici-
dad de devenires singulares, de singulares Video en las aldeas9 (parte de la cual
articulaciones de habla y visibilidad como
resultado de diferentes prácticas, estrate-
gias y lógicas de “imágenes”. La pregunta 9 Vídeo nas aldeias (VNA, video en las aldeas)
“¿qué son las imágenes, qué hacen y qué es un proyecto pionero en la producción au-
efectos generan?” (Rancière, 2007) sugie- diovisual indígena en Brasil. Desde sus co-
re un acercamiento multinivel al cine y sus mienzos, el objetivo del proyecto ha sido el
imágenes, las cuales deben ser vistas, pen- apoyo a las luchas de los pueblos indígenas
sadas y analizadas “acorde con las redes para fortalecer las identidades y las herencias
discursivas a las cuales pertenecen, la for- territoriales y culturales, a través de los recursos
ma de la presencia visual que emplean y las audiovisuales y la producción compartida con
combinaciones con otras imágenes [internas los pueblos indígenas, con los cuales Video en
o externas] explotadas en la producción de las aldeas trabaja, empleando a la vez una
ellas” (Tanke, 2011, p. 122). naturaleza particular de este proyecto eman-
22 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
son las actividades fílmicas de Pinhata Asociar lo indígena con el cine
y su pueblo ashaninka) es la pregun- ofrece al primero la posibilidad his-
ta relacionada con las posibilidades tórica de ser parte de una experien-
políticas y estéticas de la representa- cia humana más grande, relacionarlo
ción indígena en la circulación más a un mundo más amplio y no definir
amplia de la indigenidad (en lo inter- la experiencia solo en función de la
comunal, nacional, regional y global), primacía o el pasado.
atrapadas entre las interpretaciones El cine indígena (como parte de
(desde la expectativa, imaginación, un contexto más amplio de los medios
seducción mítica etc.), géneros con- indígenas) no aparece de la nada, sino
vencionales y los contextos que po- en relación con experiencias previas
drían crear significados rivales que del cine etnográfico o el “cine come-
renuevan el interés sobre los vínculos tido” en la segunda parte del siglo
entre medios y políticas, dando nue- pasado, transitando suavemente por
vas valencias a la política misma y el una práctica transformadora y rup-
papel, los usos y el poder (estético, tura discursiva, como una trayectoria
entre otros) de los medios (el cine en diacrónica que conduce a la necesidad
este caso) en esta combinación. de considerar a los medios indígenas
Poner la producción de video in- como un campo autónomo e inde-
dígena con el signo de cine habilita pendiente de la producción medial
una presuposición de igualdad que se distinta del documental no indígena
atreve a pensar, entrar y desafiar las o del cine etnográfico (Salazar y Cór-
jerarquías de una experiencia y prác- dova, 2008, p. 40).
tica asociadas hasta el presente con la Visto así lo indígena, en el cine
mirada hegemónica del imperio y el indígena no sería solo una etique-
símbolo del capitalismo10. ta de apropiación tecnológica des-
de una “panflética” resistencia y
cipador que reconoce la renovación cultural
en los devenires de la indigenidad revisados
desde la mirada del otro. “the ultimate myth-making institutions of the
10 “El cine y el video han reproducido la mira- past century” (Nilsson-Julien, 2005, p. 21)
da del Imperio, reforzando las ideas sobre es igualmente verdadero que el cine puede
los pueblos indígenas como habitantes de un ser también empleado para deshacer ese
mundo primitivo, pretecnológico primeramen- constructo. La flexibilidad atribuida a la nue-
te ofrecido en las narrativas de la Conquista. va indigenidad se acopla a la flexibilidad
Los medios indígenas desafían esta mirada misma inherente en el cine como tal, el cual
en la pantalla” (Schiwy, 2009, p. 13). Si está abierto para inscribir cualquier objeti-
el cine y los medios audiovisuales han sido vo y visión y ser leído por cualquier mirada.
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 23
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
revitalización cultural. Knopf (2008) cine) en la inscripción de una mirada
con razón pregunta qué quedaría del particular de un tiempo y contexto
cine indígena si quitamos justamente especial, su operación en imágenes
esa etiqueta (indígena). y visibilidades que puede asegurar,
inscribir y educar nuevos posibles
Posicionado en algún lugar entre los órdenes sensoriales para lograr sus
mundos de vida (lifeworlds) fenome- fines políticos y no cuestiones marca-
nológicos de sus vidas diarias y las das por perspectivas convencionales
categorías coloniales a través de las sobre la calidad formal o profesional,
cuales se han constituido, hacer de modos antihegemónicos, alternati-
estos medios parte de un conjunto vos de producción o las narrativas y
más amplio de prácticas a través de poéticas posibilitadas por estas. Con
las cuales [los pueblos indígenas] es- razón, Fausto (2011) se pregunta crí-
tán reflexionando y transformando ticamente desde esta perspectiva del
las condiciones de sus vidas (Gins- esencialismo cultural si el tríptico de
burg, 2003, p. 52). nuestro universo de valores —lo nue-
vo, lo auténtico y lo autorial— es la
En este sentido, lo que hace a mejor herramienta para seguir leyen-
este cine indígena son sus relaciones do e interpretando este tipo de pro-
fuertes y respuestas a la flexibilidad ducción cinematográfica.
de la indigenidad (y no estrictamente La flexibilidad de los medios de
los orígenes, papeles y número de los estar en cualquier lado y cualquier
participantes en el equipo de realiza- tiempo, juntar (impensables) reali-
ción11) y la función asignada a esto (al dades, “simultaneando” el pasado y
el presente, juntar lo desjuntable, se-
11 En términos de descendencia, organización, parar lo inseparable, conduce a una
colaboración, práctica, producción y distri- gran reflexión, hacia la división de sí
bución, el cine indígena se podría definir
como “el número creciente de casos cuando mismo y la unificación de la otredad.
los miembros de la comunidad han iniciado
su propia producción cinematográfica, pero Intercambiando miradas a través de
que se parece más a la producción de pro- los medios les brinda a estos últimos
yectos en video. En estos casos, se pueden
involucrar antropólogos, para conseguir [fon- propiedades mayéuticas cuando se
dos], equipamiento u organizar la instrucción
tecnológica o estudiar las películas o los ca-
setes en el interior de los procesos locales iniciativas locales ya existentes en el lugar y
de comunicación visual. La observación y que operan con mínima ayuda de afuera”
el estudio se enfocan sobre las energías e (Chalfen, 2007, p. 170).
24 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
ve e imagina al otro y al sí mismo en y proyección, normativa de calidad y
el juego flexible, permeable, entre la experticia), donde el sentido se puede
semejanza y la otredad. despertar y educar, nuevos mundos
Es importante entender cómo el posibles se pueden presentar y pre-
cine contribuye en la emergencia de
12
senciar, las diferencias pueden con-
nuevas prácticas y nuevas formas de vivir, las heterogeneidades se pueden
producción cultural, las cuales, a su enlazar. Tal cine (el estético)13 a su vez
vez, están estimulando una reflexivi- permite y posibilita un mundo sin je-
dad creciente entre la población local rarquías, donde cada parte tiene un
sobre qué significa ser indígena, y más igual estatus, donde lo “insignificante”
precisamente indígena moderno en deviene tan importante como lo “mi-
este comienzo de siglo. “Ver y cono- tológico”, donde el indio es tan visible
cer el mundo —de uno y del otro— a y capaz como el blanco.
través de los medios electrónicos urge Otro aspecto de la declaración
repensar las nociones establecidas so- de Pinhata expresa su preocupación
bre los medios y sus eficacias” (Deger, por “lo propio” frente a las tecnolo-
2006, p. XIX). gías de fuera, donde “lo propio” define
Por otro lado, asociar el cine con la etnia como siendo “menos” que la
lo indígena le brinda al primero nue- nación. Como brasileño (nación) se
vas valencias, posibilidades como arte
y medio. Este acercamiento nos per-
13 La era estética (aesthetic age) redota al cine
mite considerar el cine como un cam- con el poder reflexivo para cuestionarse,
descubrir y reconocer su otro “igual” dentro
po emancipatorio de intervención y de sí, y la capacidad de ese “otro” para li-
participación (por su independencia berarse de la subordinación causada por la
enmarcación de la mirada ideologizada y
de tecnologías complejas de captura arreglo “legislativo” de la trama, cronología
de eventos, narrativa progresiva, fines para
seguir y proyectos para cumplir. En lugar
del todo jerárquico y la subordinación de
12 Desde esta postura, al cine en sí se le va a las partes bajo la organización inteligible,
considerar su neutralidad, flexibilidad y des- evolución lógica del relato, primacía de la
prendimiento de la dependencia del aparato trama y trayectoria conclusiva, el cine de
(medium) de las recientes invenciones y evolu- la era estética enriquece el mundo sensible
ciones tecnológicas, las cuales de cierta ma- con el poder del pensamiento y del habla.
nera han aumentado las formas y las posibili- Aquí “las poéticas de lo sensible que habla”
dades para experimentarlo (Casetti, 2001). (Tanke, 2011, p. 111) y “la prosa ordinaria
El cine se va a liberar de alguna acusación del mundo […] presencia íntima de las cosas
de ideología inherente de mirada y poder, y la verdad desnuda de la vida” (Rancière,
y se va a resaltar su apertura y flexibilidad 2006, p. 1) producen choques y continui-
para inscribir e inscribirse desde una presu- dades con la (aristotélica) poética represen-
posición de igualdad. tativa de jerarquías, reglas y objetivos.
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 25
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
puede usar de manera segura la tec- Acceder a la otredad15 (o estar
nología, pero como ashaninka (etnia) accedido por ella) no significa per-
existe el peligro de perder el “aura” (o der o perderse. La otredad podría
recuperarla a través de la apropiación resultar en un acto emancipatorio,
de los medios desde las prácticas y los abriendo nuevos campos de expe-
discursos residuales). riencia, posibilitando nuevas capa-
La “supercultura” (Fausto, 2011) cidades, reconfigurando la posición
entendida como una imagen “pro- de uno hacia uno mismo y el mundo
pia” vista en el espejo ofrecido a los (Rancière, 2009).
indígenas por el blanco está de cierta El encuentro del indígena con
manera condenada a lo especial, re- sus imágenes, memorias, historia y
moto, ahistórico, separado, aislado, cine (medios en general) ha produ-
puro, “museomificado”. El encuentro cido resultados sorprendentes den-
de la etnia con la tecnología atestigua tro de las sociedades nacionales a las
una “cultura en movimiento”14, don- cuales16, atestiguando de manera es-
de el uso “propio” y el sello cultural peranzadora que no existen expertos
no significan aquí crear una media innatos, capacidades heredadas, pape-
reservation (Roth, 2002), sino ser tra- les asignados ni “mentes frágiles” que
tados como iguales en el encuentro,
la posibilidad de manipular y devenir 15 “El ‘otro’ está siempre designado por un su-
jeto, el cual para poder usar esta designa-
experto un dispositivo ajeno como ción tiene que afirmarse como sujeto, como
cualquier otra persona, reconsiderar un lugar de habla, como un lugar desde el
cual la mirada se origina. La afirmación de
la presuposición de seres des-iguales este sujeto como el centro es la propia ne-
gación del ‘otro’, del reconocimiento de su
(brasileño-ashaninka particularmente existencia, porque lo niega como el origen
y nación-etnia generalmente) en cual- del habla y visión. [L]a filosofía de la “otre-
dad” solo comienza cuando el sujeto que
quier encuentro con la otredad (aquí, aplica la palabra ‘otro’ acepta que él o ella
es un ‘otro’ si el centro se cambia, él o ella
la tecnología y su mirada). acepta ser un ‘otro’ para el ‘otro’” (Bernar-
det, 2011).
16 Éxitos de taquilla como The whale rider
(2003), Once were warriors (1994) de los
maoríes de Nueva Zelanda, Smoking signals
(1988) en los Estados Unidos, Atanarjuat/
The fast runner (2001) hablado en inuktitut de
14 La cultura designa aquí “maneras de ser […] Isuma Productions en Canadá (el cual ganó
dentro de un rango de contextos extremada- un Caméra D’Or para la mejor película de
mente diversos, […] un sistema milenario de debut en el Festival de Cine de Cannes),
continuidad y transformación” (Fausto, 2011) son algunos ejemplos por excelencia de tal
que no exluye lo contemporáneo. encuentro.
26 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
se van a afectar, manipular o perderse. del territorio y los derechos sociales,
Si se accede a la otredad desde una po- dándoles a estos medios un aspec-
sición inferior, tímida, limitada, des- to oposicional, activista y cometido.
confiada, forzada, “protegida”, lo que Un tercer espacio se va a abrir
también puede ocurrir, es agrandar la aquí para escapar de la trampa fá-
experiencia social, ganar un surplus, cil de estos acercamientos en la rela-
devenir lugar de estar condenado a ción de la indigenidad con los medios.
un ser eterno, programado, limitado Apropiarse de las tecnologías, impo-
de deseo latente, voluntad extinguida ner la autoridad y la autoría (en las
y victimización vitalicia. autorrepresentaciones), inscribir la
Sin embargo, la “extrañeza” de expresión cultural y alcanzar las au-
la incompatibilidad del encuentro diencias (estratégicas) son las con-
del indígena con los medios (el cine) diciones primarias, pero no últimas,
aún persiste, perpetuando la ya men- para cumplir los objetivos políticos
cionada invisibilidad histórica, redu- (comunales), “propios” (culturales),
ciendo las lecturas de los “productos los cuales a su vez pueden ser com-
culturales” (aquí, películas) posicio- prometidos por otros factores deter-
nadas en dos extremos. minantes17 (Armes, 1995).
Existe, por un lado, un entendi- Los medios indígenas se discuten
miento desde el “discurso universa- principalmente con estas suposicio-
lista” y la circulación de los medios nes de tecnología (como apropiación
indígenas como el cine (entendido a de lo ajeno), autoridad y mediación
su vez como arte e industria dentro de como suficientes para cumplir los fi-
la lógica convencional) con un surplus nes (ideologías) culturales respecto
de extrañeza y exotismo, que ignora de textualidad o extratextualidad al-
los orígenes y las necesidades (de los rededor de las “políticas de identidad”,
realizadores y los productos) en un
contexto local (Huhndorf, 2009), y 17 Tales como los modos de producción, dis-
continuidades en los procesos de formación
por otro lado el papel medial altamen- y realización, factores de decisión, como los
te político relacionado con las “polí- jefes, la comunidad, la naturaleza de copro-
ducción, el entrenamiento y la experticia, as-
ticas de identidad” y las “políticas de pectos de financiación, distintas agendas de
las ONG, agenda global indígena, agendas
reconocimiento” que surgen a través ocultas, relación con las diferentes audien-
de la activación de la memoria, la re- cias y sistemas de visibilidad en los circui-
tos académicos o convencionales, censura
cuperación cultural, la reclamación interna y externa, etcétera.
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 27
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
donde la naturaleza, la inscripción, el La nueva indigenidad y el cine
alcance, la operación (disensual) y el indígena emergente usan las capa-
poder (estético) de la imagen se su- cidades de la imagen estética para
ponen, ignoran o simplemente des- suspender el propio sentido común y
conocen. Desde esta perspectiva, la para intervenir el sentido común del
imagen en sí queda altamente “so- otro común, considerando la identi-
ciologizada”, suponiendo que cum- dad cultural como una categoría que
ple su “misión” social por el simple no puede estar eternamente fijada,
hecho de ser una representación, o sino como algo que tiene que redis-
representación material, una seme- tribuirse regularmente.
janza de realidades moralmente into-
lerables sobre las cuales una autoría Los dilemas de tradición e innova-
y autoridad ética se ejerce. ción inevitablemente nos dejan sin
una sola o definitiva respuesta. No-
… las imágenes cuentan más con la sotros mismos no seguimos más “de-
estetización que con la indignación. viniendo blancos”, porque creemos
Más que presentándose como expli- que hemos devenido ya lo suficiente.
cación sobre las fuentes de miseria, Esta condición parece haberse logra-
las imágenes localizan las capaci- do finalmente: tampoco necesitamos
dades escondidas, los poderes de hacer cine europeo, cine hollywoo-
habla y visión, y formas de relación dense, cine brasileño o cualquier
que esquivan la distribución domi- nuevo cine. ¿No sería más genero-
nante de lo sensible , afectando así
18
so, entonces, desearles a los indios
la estésis (aesthesis) general (Tanke, devenir indios a su manera, aun si
2011, p. 140). esto significara “devenir blanco” una
vez más? (Fausto, 2011, p. 238).
18 La distribución de lo sensible (le partage du
sensible) hace referencia a la ley implícita que
gobierna el orden de lo sensible que otorga Referencias bibliográficas
lugares y formas de participación en un mun-
do común, estableciendo primeramente los Alia, V. y Bull, S. (2005). Media
modos de percepción dentro del cual estos and ethnic minorities. Edinburgo:
se inscriben“ (Rockhill, 2004, p. 85), que,
a su vez, definen las formas de inclusión y Edinburgh University Press.
exclusión, las modalidades de lo visible y
audible como también de lo que se puede
decir, pensar o hacer, entendiendo lo sensi- Armes, R. (1987). Third world film
ble como lo que es capaz de ser aprehen-
dido por los sentidos (Rancière, p. 2004). making and the west. Berkeley y Los
28 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
Ángeles: University of California Chalfen, R. (2007). The worth/adair
Press. navajo filmmaking experiment. En
B. Engelbrecht (ed.), Memories of the
Aufderheide, P. (2000). The daily pla- origins of ethnographic film (pp. 165-
net: a critic on the capitalist culture 75). Fráncfort del Meno: Peter Lang.
beat. Minneapolis: University of Min-
nesota Press. Coates, K. S. (2004). A global history
of indigenous peoples: struggle and sur-
Bernardet, J.-C. (2011). Video nas al- vival. MacMillan: Palgrave.
deias, documentary and “otherness”.
En Video nas aldeias 25 anos: 1986- Conklin, B. A. (1997). Body paint,
2011. Olinda: Camara Brasilera do feathers, and VCRs: aesthetics and
Livro. authenticity in amazonian activism.
American Ethnologist, 24(4), 711-737.
Biesta, G. (2006). Beyond Learning:
Democratic Education for a Human Corrêa, M. (2006). Video from the
Future. Paradigm Publishers, PO Box villages in video in the village exhi-
605, Herndon, VA 20172-0605. bition: through the indian eyes. Re-
cuperado de http://www.videonasal-
Bingham, C. y Biesta, G. (2010). Jac- deias.org.br/
ques Rancière: education, truth, eman-
cipation. Londres y Nueva York: Con- Corrêa, M. (2006). Video nas aldeias
tinuum International Publishing from the other’s viewpoint. Recupe-
Group. rado de http://www.videonasaldeias.
org.br/
Cadena, M. de la y Starn, O. (eds.)
(2007). Indigenous experience today. Deger, J. (2006). Shimmering screens:
Berg: Oxford. making media in an aboriginal com-
munity. Minneapolis: University of
Casetti, F. (2001). Cinema lost and Minnesota Press.
fund: trajectories of relocation. Recu-
perado de http://www.screeningthe- Díaz-Polanco, H. (2000). Los dilemas
past.com/2011/11/cinema-lost-and- de la diversidad. Diálogos Latinoame-
found-trajectories-of-relocation/ ricanos, 2, 77-91.
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 29
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
Fausto, C. (2006). Cultural by addi- D. L. Abu-Lughod y B. Larkin (eds.),
tion: an indigenization of technolo- Media worlds: anthropology on new
gy? Paper for the roundtable on ‘Pu- terrain (pp. 39-57). Berkeley, Los Án-
blic Policies for Indigenous Cultural geles y Londres: University of Cali-
Production’, Video nas Aldeias Film fornia Press.
Expo, Um Olhar Indígena. Centro
Cultural Brasil-Espanha, Brasilia. Ginsburg, F. D. y Myers, F. (2006). A
history of aboriginal futures. Critiques
Fausto, C.(2011). Registering culture: of Anthropology, 26(1), 27-45.
the smell of the whites and the cinema
of the Indians. En Video nas aldeias Guha, R. (1989). Radical american
25 anos: 1986-2011. Olind: Camara environmentalistm and wilderness
Brasilera do Livro. preservation: a third world critique.
Environmental Ethics, 11(1), 71-83.
Ginsburg, F. D. (2003). Screen me-
mories and entangled technologies: Himpele, J. (2004, junio). Packaging
resignifying indigenous lives. En E. Indigenous media: an interview with
Shohat y R. Stand (eds.), Multicultu- Ivan Sanjinés and Jesús Tapia. Ameri-
ralism, postcoloniality, and transna- can Anthropologist, 106(2), 354-363.
tional media (pp. 77-98). Piscataway,
NJ: Rutgers University Press. Himpele, J. D. (2008). Circuits of cultu-
re: media, politics and indigenous iden-
Ginsburg, F. D. (1991). Indigenous me- tity in the Andes. Minneapolis y Lon-
dia: faustian contract or global village? dres: University of Minnesota Press.
Cultural Anthropology, 6(1), 92-112.
Huhndorf, S. M. (2009). Mapping the
Ginsburg, F. D. (1994). Embedded Americas: the transnational politics of
Aesthetics: creating a discursive space contemporary native culture. Ithaca y
for indigenous media. Cultural Anr- Londres: Cornell University Press.
hropology, 9(3), 365-382.
Knopf, K. (2008). Decolonizing the
Ginsburg, F. D. (2002). Screen me- lens of power. Ámsterdam y Nueva
mories: resignifying the traditional in York: Rodopi.
indigenous media. En F. D. Ginsburg,
30 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
Medios Audiovisuales ◀
Manevy, A. (2011). Powerful images Rancière, J. (1995). La mésentente: po-
of the villages. En Video nas aldeias litique et philosophie. Editions Galilée.
25 anos: 1986-2011. Olinda: Camera
Brasilera do Livro. Rancière, J. (2009). The emancipated
spectator (trad. G. Elliot). Londres y
Miller, B. G. (2003). Invisible indi- Nueva York: Verso.
genes: the politics of nonrecognition.
Lincoln y Londres. University of Ne- Rancière, J. (2004). The politics of
braska Press. aesthetics: the distribution of the sen-
sible (trad. e introd. G. Rockhill). Lon-
Nilsson-Julien, O. (2005). Signifi- dres y Nueva York: Continuum.
cant Others and possible selves: poli-
tical myths, historytelling and social Rancière, J. (2006). Film fables (trad.
identity in Québécois Cinema, 1980- E. Battista). Oxford y Nueva York:
1995. Bayreuth. Tesis de doctorado, Berg.
Universität Bayreuth.
Rancière, J. (2007). The future of the
Pinhanta, Isaac, Ashaninka film- image (trad. G. Elliott). Londres y
maker and teacher, interview in “Tra- Nueva York: Verso.
tado de alteridade” – Cinestesia.
Rancière, J. (2009). Aesthetics and its
Poole, D. (1997). Vision, Race, and discontents (trad. S. Corcoran). Cam-
Modernity: A Visual economy of the bridge UK y Malden, USA: Polity.
Andean Image World. Princeton, New
Jersey: Princeton University Press. Rancière, J. (2011). The thinking of
dissensus: politics and aesthetics. En
Pratt, M. L. (2007). Imperial eyes: tra- P. Bowman y R. Stamp (eds.), Reading
vel writing and transculturation (2.ª Ranciére. Nueva York: Continuum.
ed.). Nueva York: Routledge.
Rockhill, G. (2004). Glossary of Tech-
Ramos, A. R. (1998). Indigenism: eth- nical Terms. En R. Jacques, The poli-
nic politics in Brazil. Wisconsin: Uni- tics of aesthetics: the distribution of the
versity of Wisconsin Press. sensible (trad. e introd. G. Rockhill).
Londres y Nueva York: Continuum.
POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014 | 31
▶ Indigenidad y cine indígena - Sokol Keraj
Roth, L. (2002). Something New in to visual culture (2.ª ed.). Nueva York
the Air: Indigenous Television in Ca- y Oxford: Oxford University Press.
nada, Montreal: McGill Queens Uni-
versity Press. Tanke, J. J. (2011). Jacques Ranciè-
re: an introduction philosophy, poli-
Ruby, J. (1991). Speaking for, spea- tics, aesthetics. Londres y Nueva York:
king about, speaking with, or spea- Continuum.
king alongside - an anthropological
and documentary dilemma. Visual Turner, T. (2002). Representation, po-
Anthropology Review, 7(2), 50-67. litics, and cultural imagination. En
Indigenous video: general points and
Salazar, J. F. y Córdova, A. (2008). kayapo examples (pp. 75-89).
Imperfect media and the poetics of
indigenous video in Latin America. Worth, S. y Adair, J. (1973). Through
En P. Wilson y Stewart, M. (eds.), Glo- Navajo Eyes. Bloomington: Universi-
bal indigenous media: cultures, poetics ty of Indiana Press.
and politics. Durham, North Caroli-
na: Duke University Press. Zamorano, G. (2009). Reimagining
politics: Video and indigenous struggles
Schiwy, F. (2009). Indianizing film: de- in contemporary Bolivia. Nueva York.
colonization, the Andes, and the ques- Tesis de doctorado, The City Univer-
tion of technology. New Brunswick, sity of New York.
Nueva Jersey y Londres: Rutgers Uni-
versity Press.
Sturken, M. y Cartwright, L. (2009).
Practices of looking: an introduction
32 | POLIANTEA | p. 11-32 | Volumen X | número 18 | enero-junio 2014
También podría gustarte
- Segundo Año Mod2Documento125 páginasSegundo Año Mod2Vicente Antonio Contreras70% (57)
- Deepak ChopraDocumento14 páginasDeepak ChopraAngelina ZappneAún no hay calificaciones
- EL GUION EN EL CINE DOCUMENTAL Por Patricio GuzmánDocumento8 páginasEL GUION EN EL CINE DOCUMENTAL Por Patricio GuzmánLuke Paire100% (1)
- Abailar SevillanasDocumento4 páginasAbailar SevillanasYO TUAún no hay calificaciones
- La Cinematografía Como Industria de Identidades (Villarreal Beltrán)Documento9 páginasLa Cinematografía Como Industria de Identidades (Villarreal Beltrán)CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION EN ARTE Y COMUNICACION - CLIACAún no hay calificaciones
- Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficosDe EverandImaginarios sociales e imaginarios cinematográficosAún no hay calificaciones
- Catalogo Cine B 2 2009Documento108 páginasCatalogo Cine B 2 2009juanesrcAún no hay calificaciones
- Implementar SAAC en Aula. 2Documento15 páginasImplementar SAAC en Aula. 2Maria Del Mar Martinez MartinezAún no hay calificaciones
- La cinta ancha: Brechas de género en el cine peruanoDe EverandLa cinta ancha: Brechas de género en el cine peruanoAún no hay calificaciones
- Poeticas de La Animacion ArgentinaDocumento28 páginasPoeticas de La Animacion ArgentinaCindy CastroAún no hay calificaciones
- El Cine SonoroDocumento4 páginasEl Cine SonoroErich Alva RuedaAún no hay calificaciones
- Shangri-La. Derivas y Ficciones Aparte, Nº 10, 2009Documento308 páginasShangri-La. Derivas y Ficciones Aparte, Nº 10, 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Del clasicismo a las modernidades: Estéticas en tensión en la historia del cineDe EverandDel clasicismo a las modernidades: Estéticas en tensión en la historia del cineAún no hay calificaciones
- Imágenes de nómadas transnacionales: Análisis crítico del discurso del cine ecuatorianoDe EverandImágenes de nómadas transnacionales: Análisis crítico del discurso del cine ecuatorianoAún no hay calificaciones
- La vida del cine en Bogotá en el siglo XX: Públicos y sociabilidadDe EverandLa vida del cine en Bogotá en el siglo XX: Públicos y sociabilidadAún no hay calificaciones
- Cine ParticipativoDocumento66 páginasCine ParticipativoGrupo Chaski / Stefan KasparAún no hay calificaciones
- Patrimonio Efímero: Memorias, cultura popular y vida cotidianaDe EverandPatrimonio Efímero: Memorias, cultura popular y vida cotidianaAún no hay calificaciones
- Pastora Campos Cine FeministaDocumento7 páginasPastora Campos Cine FeministaJorge Ruly Viloria DaguinAún no hay calificaciones
- Williams, Raymond. La Tecnología y La SociedadDocumento6 páginasWilliams, Raymond. La Tecnología y La Sociedadapi-376714167% (3)
- El Cine de La MarginalidadDocumento109 páginasEl Cine de La MarginalidadSergio CastañedaAún no hay calificaciones
- Aproximación Al Documental Contemporáneo Tesis Master Aulestia Benitez AnaDocumento117 páginasAproximación Al Documental Contemporáneo Tesis Master Aulestia Benitez AnaIrene RojasAún no hay calificaciones
- Adaptaciones Obras Teatrales Abelardo Estorino Cine CubanoDocumento26 páginasAdaptaciones Obras Teatrales Abelardo Estorino Cine CubanoBruno100% (1)
- Fragmentos de Lo Queer - InteractivoDocumento345 páginasFragmentos de Lo Queer - InteractivoDanielAún no hay calificaciones
- Criterios Técnicos y Metodológicos para Desarrollar Una Investigación DocumentalDocumento12 páginasCriterios Técnicos y Metodológicos para Desarrollar Una Investigación DocumentalEder R. Pacheco C100% (1)
- Las Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan PoeDocumento16 páginasLas Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan PoeLorena860450% (2)
- Representacion y Cine-EtnograficoDocumento28 páginasRepresentacion y Cine-EtnograficoMario LaboremAún no hay calificaciones
- Una Invitación Silenciosa: Los Años Ochentas en El Cine LatinoamericanoDocumento14 páginasUna Invitación Silenciosa: Los Años Ochentas en El Cine LatinoamericanoJulia BonettoAún no hay calificaciones
- Af72 - 506 1455 1 PB PDFDocumento366 páginasAf72 - 506 1455 1 PB PDFjllorca1288Aún no hay calificaciones
- El estado de las cosas: Cine latinoamericano en el nuevo milenioDe EverandEl estado de las cosas: Cine latinoamericano en el nuevo milenioAún no hay calificaciones
- Cine y Estudios de Género. Imagen, Representación e IdeologíaDocumento14 páginasCine y Estudios de Género. Imagen, Representación e IdeologíaAna María SuárezAún no hay calificaciones
- Cine DocumentalDocumento20 páginasCine DocumentalPamela Roncal Villafuerte100% (1)
- Ecuador Bajo TierraDocumento75 páginasEcuador Bajo TierrabienclaroAún no hay calificaciones
- Libro-Cine Las Fuentes Del Cine LatinoamericanoDocumento23 páginasLibro-Cine Las Fuentes Del Cine LatinoamericanoHernán Alfonso Silva ArriagadaAún no hay calificaciones
- Revista Cine Indígena N°1Documento36 páginasRevista Cine Indígena N°1Centro de Culturas Indígenas del Perú100% (1)
- B. Ruby Rich - New Queer CinemaDocumento8 páginasB. Ruby Rich - New Queer CinemaCasa 3 EdicionesAún no hay calificaciones
- HACER VISIBLE LO INVISIBLE. TEORÍA FEMINISTA DEL CINE Y DOCUMENTALES MEXICANOS REALIZADOS POR MUJERES EN EL SIGLO XXI - Calderón Sandoval, Orianna AketzalliDocumento13 páginasHACER VISIBLE LO INVISIBLE. TEORÍA FEMINISTA DEL CINE Y DOCUMENTALES MEXICANOS REALIZADOS POR MUJERES EN EL SIGLO XXI - Calderón Sandoval, Orianna AketzalliAlejandra MuñozAún no hay calificaciones
- 1361806595150Documento10 páginas1361806595150Jo FagnerAún no hay calificaciones
- El Cine Regional en El PerúDocumento19 páginasEl Cine Regional en El PerúChristian Humberto WienerAún no hay calificaciones
- Anuario-Estadístico-de-Cine-Mexicano 2019Documento250 páginasAnuario-Estadístico-de-Cine-Mexicano 2019TlotGamer XAún no hay calificaciones
- 100 Documentales para Explicar Historia. de Flaherty A Michael MooreDocumento2 páginas100 Documentales para Explicar Historia. de Flaherty A Michael MooreDiego MeléndezAún no hay calificaciones
- 8.-Tratamiento Abordaje Estetico Cine DocumentalDocumento3 páginas8.-Tratamiento Abordaje Estetico Cine DocumentalNicolás SuárezAún no hay calificaciones
- Taller de Cine DocumentalDocumento4 páginasTaller de Cine DocumentalConsejo Nacional de Cinematografía del EcuadorAún no hay calificaciones
- Cine ClubDocumento6 páginasCine Clubkarel2003Aún no hay calificaciones
- Melodrama o La Seducción de La Moral NegociadaDocumento10 páginasMelodrama o La Seducción de La Moral NegociadaEdu CarreraAún no hay calificaciones
- 6998-Texto Del Artículo-20156-1-10-20171220Documento13 páginas6998-Texto Del Artículo-20156-1-10-20171220quet1mAún no hay calificaciones
- Guión para La Imaginación (José Carlos Avellar)Documento14 páginasGuión para La Imaginación (José Carlos Avellar)Emilio100% (1)
- Kuhn Annette - Cine de Mujeres - Feminismo Y CineDocumento209 páginasKuhn Annette - Cine de Mujeres - Feminismo Y Cineivancicchini89100% (1)
- Dialnet SobreMachosRealesYSantosFicticios 3774326 PDFDocumento12 páginasDialnet SobreMachosRealesYSantosFicticios 3774326 PDFMateusz SzumczykAún no hay calificaciones
- Constitución Del Comité de Cineastas de América LatinaDocumento4 páginasConstitución Del Comité de Cineastas de América LatinaJaviera García SeguelAún no hay calificaciones
- Sexualización de La Mujer en El Cine y La PublicidadDocumento4 páginasSexualización de La Mujer en El Cine y La PublicidadMariana Verdugo MenaAún no hay calificaciones
- CineDocumento16 páginasCineNancy MoralesAún no hay calificaciones
- Revert 50 DocumentalesDocumento33 páginasRevert 50 DocumentalesMaki65Aún no hay calificaciones
- Antonio Rubio - Teoría Queer y Excesos de Masculinidad. La Performatividad y Su Aplicación DeconstructoraDocumento8 páginasAntonio Rubio - Teoría Queer y Excesos de Masculinidad. La Performatividad y Su Aplicación DeconstructoraBiviana HernándezAún no hay calificaciones
- Morales, Ángela, La Crisis de Identidad Femenina en El Cine Posmoderno e Independiente Realizado Por Españolas. Mi Vida Sin Mí, de Isabel CoixetDocumento42 páginasMorales, Ángela, La Crisis de Identidad Femenina en El Cine Posmoderno e Independiente Realizado Por Españolas. Mi Vida Sin Mí, de Isabel CoixetmonicasumoyAún no hay calificaciones
- Documental ViolenciaDocumento111 páginasDocumental ViolenciaJhonny MarquezAún no hay calificaciones
- Antecedentes de La SemióticaDocumento1 páginaAntecedentes de La SemióticaLeonardo Olivares MarinAún no hay calificaciones
- Cine Comunitario America Latina y El CaribeDocumento51 páginasCine Comunitario America Latina y El CaribeMarco FerraroAún no hay calificaciones
- Giróscopo 1Documento282 páginasGiróscopo 1Cátedra María Luisa Bemberg0% (1)
- Catálogo DocBsAs2015Documento140 páginasCatálogo DocBsAs2015INFOnewsAún no hay calificaciones
- Imagen publicitaria del Marco de Jerez (1868-1936). Un retrato de la época Volumen I, 2ªEdiciónDe EverandImagen publicitaria del Marco de Jerez (1868-1936). Un retrato de la época Volumen I, 2ªEdiciónAún no hay calificaciones
- Cine Doc en MéxicoDocumento9 páginasCine Doc en MéxicoLe LuatiqueAún no hay calificaciones
- Higson - El Concepto de Cine NacionalDocumento16 páginasHigson - El Concepto de Cine NacionalRominaAún no hay calificaciones
- Amazonía, Los Caminos Hacia La Autorepresentación Indígena en El Cine Peruano. Fernando Valdivia. Maizal PDFDocumento6 páginasAmazonía, Los Caminos Hacia La Autorepresentación Indígena en El Cine Peruano. Fernando Valdivia. Maizal PDFHelder Solari PitaAún no hay calificaciones
- CanoaDocumento3 páginasCanoaapi-3812156Aún no hay calificaciones
- 01 - Simmel. El Cruce de Los Circulos SocialesDocumento28 páginas01 - Simmel. El Cruce de Los Circulos Socialesnelly fumeroAún no hay calificaciones
- Cómo Escribir Un EnsayoDocumento3 páginasCómo Escribir Un Ensayosugey prada chuñaAún no hay calificaciones
- Grupos Equipos y Su Liderazgo Cap 10Documento7 páginasGrupos Equipos y Su Liderazgo Cap 10Maria Rosario Morocho OrdoñezAún no hay calificaciones
- Las Cinco Bases Fundamentales Del Crecimiento CristianoDocumento8 páginasLas Cinco Bases Fundamentales Del Crecimiento CristianojonathanwilfredoAún no hay calificaciones
- Acercamiento CientíficoDocumento2 páginasAcercamiento CientíficodarcyAún no hay calificaciones
- ¿La Mujer Calle en La Iglesia - (FINAL) - Sobre 1 Timoteo 2-11-14 - Jose Daniel Espinosa ContrerasDocumento6 páginas¿La Mujer Calle en La Iglesia - (FINAL) - Sobre 1 Timoteo 2-11-14 - Jose Daniel Espinosa ContrerasAnnette CorreaAún no hay calificaciones
- Wilde Oscar - Old BishopsDocumento5 páginasWilde Oscar - Old BishopsLuis PerezAún no hay calificaciones
- Propiedades Psicométricas Test Stroop EmocionalDocumento13 páginasPropiedades Psicométricas Test Stroop EmocionalRoberto Pairo OjedaAún no hay calificaciones
- Santillan Solon, AlanDocumento339 páginasSantillan Solon, AlanNaticita Rincon MacoteAún no hay calificaciones
- Nietzsche Su Yo y Sus EscritosDocumento7 páginasNietzsche Su Yo y Sus EscritosNel ZAún no hay calificaciones
- Ambiente ArmónicoDocumento3 páginasAmbiente ArmónicokarinAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento2 páginasEnsayoDavid PirelaAún no hay calificaciones
- Componentes Del ProyectoDocumento5 páginasComponentes Del ProyectoAdrianaAún no hay calificaciones
- El Bandolerismo T1Documento339 páginasEl Bandolerismo T1Anonymous KW4Ut6zyAún no hay calificaciones
- 11 Consejos Geniales para Hablar de Dios Con Tus AmigosDocumento12 páginas11 Consejos Geniales para Hablar de Dios Con Tus AmigosCecilia PerreraAún no hay calificaciones
- Ejercicios Vocabulario 1225661306050189 8Documento15 páginasEjercicios Vocabulario 1225661306050189 8OmarCarvajalAún no hay calificaciones
- Resumen - Papeles Multiples RRHHDocumento6 páginasResumen - Papeles Multiples RRHHchristie2893Aún no hay calificaciones
- Informe de Caso de Regresión MúltipleDocumento3 páginasInforme de Caso de Regresión MúltipleSheyla Gomez LauraAún no hay calificaciones
- 5 Salinas HenryDocumento27 páginas5 Salinas HenryHenry SalinasAún no hay calificaciones
- Tarea 3 EstadisticaDocumento4 páginasTarea 3 EstadisticaCesar GuerreroAún no hay calificaciones
- Laura Malosetti Costa GENERACION de 1880Documento3 páginasLaura Malosetti Costa GENERACION de 1880Soli TavernaAún no hay calificaciones
- La Letra EscarlataDocumento8 páginasLa Letra Escarlatalaura hernandezAún no hay calificaciones
- Qué Son Los SinónimosDocumento2 páginasQué Son Los SinónimosDayHanKarolinaLealAún no hay calificaciones