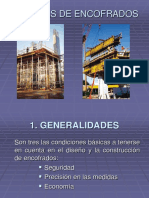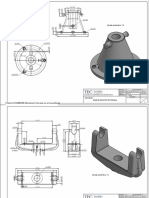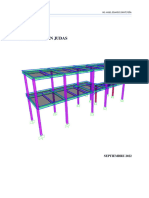Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Arquitectura Del Instituto Medico Nacional
Arquitectura Del Instituto Medico Nacional
Cargado por
jorgeivanquintanaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Arquitectura Del Instituto Medico Nacional
Arquitectura Del Instituto Medico Nacional
Cargado por
jorgeivanquintanaCopyright:
Formatos disponibles
La
RQUITECTURA del
Instituto Médico Nacional
Ma. Lilia González Servín
El Instituto Médico Nacional, bello edificio que aún existe en la calle
de Balderas, en el Distrito Federal, fue diseñado de manera funcional
tomando en cuenta una serie de necesidades científicas, administra-
tivas y de salubridad. Con su edificación, la arquitectura contribuyó al
desarrollo de la ciencia nacional.
Introducción
E
n la edificación del Instituto Médico Nacional (véase el artículo de Gabi-
no Sánchez Rosales, en este mismo número de Ciencia) se pusieron en prác-
tica los preceptos liberales de una mirada moderna, donde la imagen de un
México próspero iba de la mano con la contribución a la salud a partir de
los nuevos espacios proyectados para ésta. El del IMN fue uno de los edificios en los
que se concretó el proceso de formación de la nación mexicana, a principios del
siglo XX, como un proyecto plenamente moderno (González Servín, 2005).
Los conceptos arquitectónicos que apuntalaron este proyecto de modernidad
no fueron únicamente el carácter civil, general y público que adquirieron las ins-
tituciones durante el proceso, sino también la incorporación de resoluciones es-
paciales y técnicas sobre la higiene y la salubridad. Con esta directriz, el Estado
impulsó la infraestructura física para asentar sus funciones. Esto obligó a replan-
tear con un nuevo rigor científico los criterios y lineamientos destinados a los
espacios para la práctica, investigación y enseñanza médicas.
El “pensar salud” en los programas arquitectónicos del porfirismo implicó,
entre varias acciones, establecer vías de comunicación a nivel nacional y local, así
como el embellecimiento de las ciudades a partir de los requerimientos tecnoló-
gicos y científicos de la modernidad proyectada. Ello implicó un crecimiento con
directrices de orden en el cual se impulsó la construcción de edificios públicos para
la salud que generaran un ambiente sano, preventivo e higiénico, a la altura de las
72 ciencia • abril-junio 2012
Inicios de la ciencia médica mexicana
innovaciones científicas y tecnológicas de la
ciencia médica y de la arquitectura. Es decir,
las políticas médicas porfiristas impulsaron y
reorganizaron a las instituciones de la salud,
puesto que ésta era uno de los grandes proble-
mas sociales y económicos de México.
Éste fue el caso, por ejemplo, de la priori-
dad en el combate a las epidemias, que deja-
ban estragos muy severos en la población de
menos recursos económicos. Para ello, desde
finales del siglo XIX el aparato político porfiris-
ta impulsó el desarrollo de la ciencia médica
y el establecimiento de lugares de investiga- Perspectiva del edificio del Instituto Médico Nacional después de las obras
ción y de formación médicas que consolidaran del metrobús.
la vanguardia del liberalismo social.
En este contexto se fundaron el Consejo
Superior de Salubridad del Distrito Federal y enfocados a la investigación médica en sus diferentes vertien-
Territorios Federales (1876), órgano responsa- tes. Las plantas medicinales, la fisiología, la microbiología, los
ble de la salud pública y sanitaria del país, así problemas epidemiológicos y sus secuelas fueron el eje progra-
como promotor de las medidas higiénicas de mático. Debido a la trascendencia de sus funciones y atribu-
los Códigos Sanitarios (1891). De esta mane- ciones, el edificio debía ofrecer condiciones favorables para
ra, la funcionalidad de los establecimientos la investigación experimental. Por ello, se requirió que estu-
públicos se sujetó a la regulación y garantía viese alejado del bullicio de la ciudad y bajo condiciones cli-
de las condiciones habitables de los nuevos matológicas y de infraestructura favorables. Se emplazó pues
espacios y a la eliminación de patrones de in- en la periferia de la ciudad, cercano a un suministro natural
salubridad y contagio. Estas políticas jurídico- de agua.
sociales sobre la salud animarían, en 1888, a la A su vez, el programa arquitectónico debía cubrir las nece-
construcción del edificio del Instituto Médico sidades de una compleja red de espacios e instalaciones espe-
Nacional. ciales para la práctica e investigación en laboratorios: áreas
para albergar las plantas y los animales para investigar, los la-
Algunos aspectos de su
arquitectura
Durante el Porfiriato se intensificó el cre-
cimiento de la ciudad y se trazaron nuevas
colonias. Entre 1867 y 1872, durante el se-
gundo periodo de Juárez, se abrió la calle de
Ayuntamiento en la Ciudad de México, entre
Balderas y Bucareli. Una red ferroviaria se ten-
dió hacia este sitio y se dotó a la calle de alum-
brado público y empedrado. En Ayuntamiento
se definió la manzana en donde se ubicaría
años más tarde al Instituto Médico Nacional.
El propósito de la construcción de esta ins- Plano del basamento del pabellón y planta del corral; Sección 3ª, I M N ,
titución fue el albergar a distintos especialistas Archivo General de la Nación.
74 ciencia • abril-junio 2012
La arquitectura del Instituto Médico Nacional
boratorios, bibliotecas especializadas, lugares para el estudio de
la geografía física nacional, servicios básicos de índole sanitaria
como el suministro de agua, red eléctrica y cañerías para los sa-
nitarios, y seguramente un jardín en el interior, donde además
debían depositarse las aguas pluviales. El Instituto Médico
Nacional se construyó entre 1898 y 1901, partiendo de esa serie
de consideraciones (González Servín, 2005).
El diseño del edificio, que fuera pionero de la arquitectura
moderna en México, conjugó las inquietudes de la política
científica del gobierno porfirista, los preceptos del diseño que
promovía la Academia de las Bellas Artes y el carácter que le
imprimió al proyecto el arquitecto Carlos Herrera. El mismo ar-
quitecto construyó el Instituto Geológico entre 1900 y 1906,
además de otras edificaciones; asimismo, fue profesor en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes de las asignaturas de Arqui-
tectura comparada y Legislación e higiene de los edificios, en
1913 y 1914, respectivamente (Katzman, 1993, p. 360). La con-
cepción y organización de los espacios tuvieron por directriz la
lógica de la composición, funcionalidad y habitabilidad, entre
las actividades intrínsecas al espacio y sus condiciones físicas y
ambientales, optimizando así la habitabilidad por medios natu-
rales y su ejecución con los requisitos de solidez y duración.
La composición responde al sistema de pabellones articula-
dos colocados en el perímetro del predio, lo que dejaba un área
abierta en su interior. Se abrieron ventanas de distintas medi-
das hacia la calle, predominando la relación de 1:2, lo que in-
dica que las proporciones del cuadrado estaban presentes en
todos los elementos compositivos del edificio, desde la distri-
bución de la planta arquitectónica hasta la organización de los
elementos y la composición de las fachadas. En la esquina se
ubica el acceso, elemento que ordena la distribución de las
salas. Hay una proporción armónica entre los dos edificios que
quedan del proyecto original; la longitud del edificio más lar-
go es de un poco más de 32 metros, mientras que el más corto
es de 20 metros, lo que define una relación de número áureo
(1.618). En el edificio largo, la orientación oriente-poniente
hace penetrar la luz natural y permite el asoleamiento durante
el día, lo que genera un clima favorable en el interior. Todo el
conjunto se envuelve en la simetría que parte del acceso, y su
armonía se estructura en los elementos verticales y horizonta-
les de las cornisas y el almohadillado.
El Instituto Médico Nacional fue proyectado con paráme-
tros neoclásicos. Es decir, una composición geométrica en la
Se colocaron elementos orgánicos ornamentales que ha-
distribución, un énfasis en el ritmo de vanos y macizos y, en cían alusión al ambiente, a la fauna y a la flora, incluso al
la alegoría a la arquitectura griega, el cuadrado y el triángulo mar como una forma de expresión libre y espontánea.
abril-junio 2012 • ciencia 75
Inicios de la ciencia médica mexicana
en la organización del acceso. Sin embargo, el eclecticismo se
incorporó para reforzar conceptual y técnicamente la imple-
mentación de los nuevos diseños y de los avances tecnológicos
de los espacios para la ciencia. El conocimiento científico, ex-
presa la narrativa arquitectónica del edificio, se sustenta en la
naturaleza y en una conciliación entre el arte y la ciencia. El
patrocinio de esta conciliación es voluntad de una nación libre
y soberana que se ve representada por un asta bandera y la efi-
gie de un águila.
Los nuevos conceptos sobre salud-enfermedad dieron la
pauta para los cambios radicales en la estructura arquitectóni-
ca. Por ejemplo, el diseño consideraba la renovación del aire
–que se resolvió con la ventilación cruzada– a través de los an-
tepechos de las puertas y de las ventanas que se colocaron en el
perímetro y en el centro de las salas. A partir del cálculo del vo-
lumen de aire por habitante, según los cánones que se seguían
en el sistema de pabellones, se estableció una altura del inmue-
ble de cinco metros que permitiría mantener una cantidad su-
ficiente de aire limpio.
El edificio se desplantó un poco más de dos metros de
altura para colocar un sótano con ventilas al exterior,
Para asegurar un espacio higiénico se consideraron acabados
y así evitar humedades. e infraestructura especiales como rodapiés en el interior a una
altura aproximada de 1.20 metros y con materiales fáciles de
limpiar. En los corredores externos se utilizó ladrillo rojo en el
rodapié, de donde se desplanta la cantera que cubre al edificio.
Se eliminaron los cantos –incluso en los techos de las salas– a
fin de evitar el estancamiento de aire bajo la parte horizontal.
Se instaló una red interna de agua potable, con una caja de
agua elevada soportada por una estructura metálica, que se sus-
tituyó por tinacos elevados al construir años después varios ni-
veles sobre el edificio.
El edificio tenía la forma de escuadra de lados desiguales. En
el lado mayor se proyectaron la entrada y la administración, y
en el resto se planearon los pabellones de las Secciones 1ª, 2ª
y 3ª. En el otro lado de la escuadra se situaron las dependencias
del pabellón de fisiología, la menagerie y las secciones 4ª y 5ª.
Los departamentos de química, histología natural y fisiología
ocuparían pabellones aislados, dándole a la planta de cada uno
la forma de doble T. Además se construyeron dos grandes salo-
nes; el que tenía vista al poniente se subdividió en dos partes:
en una estuvo la biblioteca y en la otra la maquinaria y el apa-
rato de Legay.
Las consideraciones que se han indicado motivaron a pro-
poner los parámetros arquitectónicos con que se proyectaron
Los pretiles tenían la función de otorgar proporción al
edificio, además de ocultar los niveles que se produ-
los distintos institutos de investigaciones científicas a princi-
cen por las bajadas de aguas pluviales. pios del siglo XX. Es así que la arquitectura, al servicio de la me-
76 ciencia • abril-junio 2012
La arquitectura del Instituto Médico Nacional
Plano número 2, primer piso, I M N , Archivo General de la Nación.
dicina, fue pionera no sólo de la modernidad mexicana, sino Ma. Lilia González Servín es profesora-investiga-
que impregnó en el ambiente constructivo la aspiración de que dora de la Coordinación de Investigaciones en Arquitec-
debía contribuir a la ciencia y al desarrollo nacionales. tura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y especialista en historia de la arquitectura de la salud en
México y en el extranjero.
lilia_gs@hotmail.com
Lecturas recomendadas
González Servín, Ma. Lilia (2005), Los hospitales
del liberalismo de México (de la tipología de
claustro al sistema de pabellón), 1821-1910, te-
sis de maestría, México, Facultad de Arqui-
tectura-UNAM.
Katzman, Israel (1993), Arquitectura del siglo XIX
en México, México, Trillas.
Vargas Salguero, Ramón y colaboradores (1998),
Historia de la arquitectura y el urbanismo mexi-
canos, volumen III, El México independiente,
tomo II, Afirmación del nacionalismo y la mo-
dernidad, México, UNAM-Fondo de Cultura
Económica.
Plano número 3, segundo piso, I M N , Archivo General de la Nación.
abril-junio 2012 • ciencia 77
También podría gustarte
- Hospital Ximonco Mario PaniDocumento4 páginasHospital Ximonco Mario PaniAcoyani Adame100% (1)
- El Patrimonio Cultural Territorial. Historia, Paisaje y Gestión en Metepec, Puebla (MéxicoDocumento438 páginasEl Patrimonio Cultural Territorial. Historia, Paisaje y Gestión en Metepec, Puebla (MéxicopavelbtAún no hay calificaciones
- Lahoz, PurificacionDocumento30 páginasLahoz, PurificacionGuillem PujolAún no hay calificaciones
- Arquitectura Educacional y Hospitalaria en MexicoDocumento4 páginasArquitectura Educacional y Hospitalaria en MexicoJOSUE OSWALDO RIOS CRUZAún no hay calificaciones
- IntroduccionDocumento14 páginasIntroduccionKiara MayorgaAún no hay calificaciones
- Genesis de Los Edificios de Salud PDFDocumento192 páginasGenesis de Los Edificios de Salud PDFaazack2100% (1)
- José Villagrán GarcíaDocumento3 páginasJosé Villagrán GarcíaKeny GcAún no hay calificaciones
- La Colonia Psiquiátrica de BárbulaDocumento12 páginasLa Colonia Psiquiátrica de BárbulabiblionesAún no hay calificaciones
- Problemas de Diseño Arquitectónico de Hospitales en Zonas SísmicasDocumento27 páginasProblemas de Diseño Arquitectónico de Hospitales en Zonas SísmicasKarito Milla MartinezAún no hay calificaciones
- Pui-Z1-Api 6-Udea-Versin 2Documento75 páginasPui-Z1-Api 6-Udea-Versin 2api-261539401Aún no hay calificaciones
- Bioarquitectura Estudio Sobre La ConstruDocumento6 páginasBioarquitectura Estudio Sobre La Construtorres.patricia1116Aún no hay calificaciones
- HigienismoDocumento2 páginasHigienismoAna SbattellaAún no hay calificaciones
- Contreras, Ricardo, CREACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDEScora-e - 2010 - 2 - 47-63Documento19 páginasContreras, Ricardo, CREACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDEScora-e - 2010 - 2 - 47-63jlavilaAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Investigación en La IC - Luis LozanoDocumento7 páginasLa Importancia de La Investigación en La IC - Luis LozanoalozanoAún no hay calificaciones
- Estrategias Urbanas Y Arquitectura Hospitalaria: Los Casos de Arica, Iquique Y Antofagasta en El Norte de CHILE, 1871-1906Documento14 páginasEstrategias Urbanas Y Arquitectura Hospitalaria: Los Casos de Arica, Iquique Y Antofagasta en El Norte de CHILE, 1871-1906L.E. LeytonAún no hay calificaciones
- Higienismo en Mexico Acaa IV (Ramos Villa)Documento6 páginasHigienismo en Mexico Acaa IV (Ramos Villa)Ale RamosAún no hay calificaciones
- Facultad de Arquitectura Intro A La Arquitectura 123Documento26 páginasFacultad de Arquitectura Intro A La Arquitectura 123KELLY KAROLINA CHAVEZ LIVIAAún no hay calificaciones
- La Arquitectura Estatal de Los Hospitales Como Paradigmas de Modernidad en El Norte Chileno: Tocopilla, 1937-40, y Antofagasta, 1957-66Documento19 páginasLa Arquitectura Estatal de Los Hospitales Como Paradigmas de Modernidad en El Norte Chileno: Tocopilla, 1937-40, y Antofagasta, 1957-66Claudio Galeno-IbacetaAún no hay calificaciones
- Concepto e Historia en La Salud Pública en MexicoDocumento3 páginasConcepto e Historia en La Salud Pública en MexicoPinoReyesValentin PinoReyesAún no hay calificaciones
- IMSS - Proyeccion de Una UtopiaDocumento9 páginasIMSS - Proyeccion de Una UtopiaJosé Luis BárcenasAún no hay calificaciones
- Tesis Universidad de Madrid CDocumento9 páginasTesis Universidad de Madrid CMaximiliano rojo correaAún no hay calificaciones
- Ciudad Universitaria TucumánDocumento5 páginasCiudad Universitaria Tucumánfrancisco balpardaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Investigacion Sobre La Ing. CivilDocumento15 páginasTrabajo Final de Investigacion Sobre La Ing. CivilRodney LuqueAún no hay calificaciones
- Museo Del Palacio de Medicina - Portal DiecisieteDocumento1 páginaMuseo Del Palacio de Medicina - Portal DiecisieteGerardoMunoz87Aún no hay calificaciones
- Ciudad Universitaria de CaracasDocumento7 páginasCiudad Universitaria de CaracasgeraldineAún no hay calificaciones
- UNSVDocumento4 páginasUNSVmarielaAún no hay calificaciones
- Arquitectura Hospitalaria-Bioclimatica HistoriaDocumento10 páginasArquitectura Hospitalaria-Bioclimatica HistoriaYesidt AlvaradoAún no hay calificaciones
- Instituto Nacional de CardiologiaDocumento9 páginasInstituto Nacional de CardiologiaJuan Jose Madrigal ApolinarAún no hay calificaciones
- 2do Congreso Iberoamericano - Tecnicas de Restauracion y Conservacion Del PatrimonioDocumento11 páginas2do Congreso Iberoamericano - Tecnicas de Restauracion y Conservacion Del Patrimoniochiarq100% (1)
- Ii Informe de Avance Ecología Social 2Documento19 páginasIi Informe de Avance Ecología Social 2Gabriela Leandra Otero BenavidesAún no hay calificaciones
- Ingeniería SanitariaDocumento9 páginasIngeniería SanitariaShirley MontesAún no hay calificaciones
- Anteproyecto de Tesis 16-07-2015 Con Correcciones (Betsy)Documento33 páginasAnteproyecto de Tesis 16-07-2015 Con Correcciones (Betsy)Marisol LandAún no hay calificaciones
- Epidemiología Teoría Semana 1Documento8 páginasEpidemiología Teoría Semana 1BETO RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- E-3.8 Lineas de InvestigacionDocumento7 páginasE-3.8 Lineas de InvestigacionMadian González de RiveroAún no hay calificaciones
- Marco Teorico - Arq. HospitalariaDocumento37 páginasMarco Teorico - Arq. HospitalariaRICARLOS736Aún no hay calificaciones
- Tabla PeriódicaDocumento4 páginasTabla PeriódicaMafer GuzmanAún no hay calificaciones
- Teorizantes MexicanosDocumento15 páginasTeorizantes MexicanosDiego HernandezAún no hay calificaciones
- 202 211Documento10 páginas202 211jorgedrexlerAún no hay calificaciones
- Evolucion Tipologica de HospitalesDocumento11 páginasEvolucion Tipologica de HospitalessbplanosAún no hay calificaciones
- Botanica MexicanaDocumento23 páginasBotanica MexicanaYussel Arellano NavarreteAún no hay calificaciones
- Ingenieria SanitariaDocumento21 páginasIngenieria SanitariaArhi PhomaAún no hay calificaciones
- Los Edificios de Wladimiro AcostaDocumento6 páginasLos Edificios de Wladimiro AcostaFranco AgestaAún no hay calificaciones
- José Villagrán GarcíaDocumento16 páginasJosé Villagrán Garcíaihbik jlnuoAún no hay calificaciones
- CSM U3 EaDocumento8 páginasCSM U3 EaCecilia ReynosaAún no hay calificaciones
- Ingeniería SanitariaDocumento12 páginasIngeniería SanitariaEduardo Adrianzen100% (1)
- Conservacion de MonumentosDocumento31 páginasConservacion de MonumentosLuis SierraAún no hay calificaciones
- Ciutats I EpidèmiesDocumento9 páginasCiutats I EpidèmiesNoa RibaltAún no hay calificaciones
- Extenso HaopmDocumento11 páginasExtenso HaopmLiz HernándezAún no hay calificaciones
- Restauración de Jardines 1 GiovannyavilaDocumento79 páginasRestauración de Jardines 1 GiovannyavilaGio ÁviAún no hay calificaciones
- La Arquitectura de La Biblioteca PDFDocumento10 páginasLa Arquitectura de La Biblioteca PDFMariiajezuz Fizs RamAún no hay calificaciones
- LA INVESTIGACION EN VENEZUELA - HTTPSWWW - Revistaespacios.coma08v29n0108290801.htmlDocumento4 páginasLA INVESTIGACION EN VENEZUELA - HTTPSWWW - Revistaespacios.coma08v29n0108290801.htmlElieth ReyesAún no hay calificaciones
- Influencia de La Ciencia en El Desarrollo de La Ingeniería A Través de La HistoriaDocumento10 páginasInfluencia de La Ciencia en El Desarrollo de La Ingeniería A Través de La HistoriaRoberto RossoAún no hay calificaciones
- Analisis LeannydbhdxDocumento3 páginasAnalisis LeannydbhdxStefani RiveraAún no hay calificaciones
- Nuevas Tecnologías Sustentables en La Arquitectura de Paisaje.Documento20 páginasNuevas Tecnologías Sustentables en La Arquitectura de Paisaje.Cesar GalarragaAún no hay calificaciones
- José Villagran García, Aporte A La Enseñanza de La ArquitecturaDocumento3 páginasJosé Villagran García, Aporte A La Enseñanza de La ArquitecturaMónica SotoAún no hay calificaciones
- Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) .Documento9 páginasMuseo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) .Josemary CalzadaAún no hay calificaciones
- Articulo Casa CuencaDocumento5 páginasArticulo Casa CuencaKevin FriendsAún no hay calificaciones
- Temas de cultura científica y tecnológica: Actitud crítica y ciudadanía responsableDe EverandTemas de cultura científica y tecnológica: Actitud crítica y ciudadanía responsableAún no hay calificaciones
- Historia del Hospital San Juan de Dios de BogotáDe EverandHistoria del Hospital San Juan de Dios de BogotáAún no hay calificaciones
- 8B AM 2.4.1 ArteagaAriasDocumento1 página8B AM 2.4.1 ArteagaAriasGraciela ArteagaAún no hay calificaciones
- 8B AM LaminaPresentacio ArteagaAriasDocumento1 página8B AM LaminaPresentacio ArteagaAriasGraciela ArteagaAún no hay calificaciones
- Tesis de Historia Del Museo de Paleontologia NacionalDocumento148 páginasTesis de Historia Del Museo de Paleontologia NacionalGraciela ArteagaAún no hay calificaciones
- Balkrishna Doshi 2018 P (Autoguardado)Documento9 páginasBalkrishna Doshi 2018 P (Autoguardado)Graciela ArteagaAún no hay calificaciones
- Analogia Central de Camiones Hueva EspañaDocumento23 páginasAnalogia Central de Camiones Hueva EspañaGraciela ArteagaAún no hay calificaciones
- Analisis Funcional Casa Huiracocha.Documento5 páginasAnalisis Funcional Casa Huiracocha.Luis Alberto Gamboa NuñesAún no hay calificaciones
- EXAMEN 3er. Parcial - COSTOS FIC - AGO-DIC 2021 - 3 DE 3Documento1 páginaEXAMEN 3er. Parcial - COSTOS FIC - AGO-DIC 2021 - 3 DE 3Angel RodríguezAún no hay calificaciones
- Cambiando Del Aci 318-99 Al 02Documento62 páginasCambiando Del Aci 318-99 Al 02Heriberto Yau BAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica Mortero UltraDocumento2 páginasFicha Tecnica Mortero UltraSergio De Landazury0% (1)
- Examen Parcial AbstracciónDocumento1 páginaExamen Parcial AbstracciónDaniel MartinezAún no hay calificaciones
- LA CIMENTACION de La Torre Latino AmericanaDocumento4 páginasLA CIMENTACION de La Torre Latino Americanatadeokorn100% (1)
- Ejemplo - Programa LiberacionesDocumento6 páginasEjemplo - Programa LiberacionesPedro IsaacAún no hay calificaciones
- 06-Conceptos Basicos de ComposicionDocumento21 páginas06-Conceptos Basicos de ComposicionAlma Angelica SanchezAún no hay calificaciones
- Anuario de Espacios Urbanos 2004Documento141 páginasAnuario de Espacios Urbanos 2004Veronica ZalapaAún no hay calificaciones
- ALBERCA CorteDocumento1 páginaALBERCA Cortemoisespineda36Aún no hay calificaciones
- Encofrados ClaseDocumento81 páginasEncofrados ClaseWilliam Conde Pacotaype0% (1)
- Cimentaciones en Obras de AlbañileríaDocumento27 páginasCimentaciones en Obras de AlbañileríaJulinio Alvarado NolascoAún no hay calificaciones
- TFG A 329Documento75 páginasTFG A 329fernanda quillaAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva ReservorioDocumento6 páginasMemoria Descriptiva ReservorioAlfredo Delfín BernalAún no hay calificaciones
- Planos Proyecto DTDocumento7 páginasPlanos Proyecto DTFabiola Solano GuillénAún no hay calificaciones
- CORTE STEEL FinalDocumento1 páginaCORTE STEEL FinalGeraldine LabbéAún no hay calificaciones
- Memoria de Cálculo Cinerarios San JudasDocumento78 páginasMemoria de Cálculo Cinerarios San JudasAndrés Juárez SánchezAún no hay calificaciones
- Estudio de CasasDocumento27 páginasEstudio de Casascarloss182100% (1)
- Pemsum Trimestres (TODOS)Documento5 páginasPemsum Trimestres (TODOS)OrlandoAún no hay calificaciones
- Caratula Manual de MantenimientoDocumento41 páginasCaratula Manual de Mantenimientobrayan gaviriaAún no hay calificaciones
- Arquitectura Bizantina (Expo de Teffi - Brayan)Documento3 páginasArquitectura Bizantina (Expo de Teffi - Brayan)Aries CarlosAún no hay calificaciones
- El Museo Cancebi Carta de RelacionDocumento2 páginasEl Museo Cancebi Carta de RelacionMoies Alcivar LoorAún no hay calificaciones
- Leyes CompositivasDocumento3 páginasLeyes CompositivascubillanveAún no hay calificaciones
- U1 - Gutman - en Torno A La Historia de La Arquitectura PDFDocumento9 páginasU1 - Gutman - en Torno A La Historia de La Arquitectura PDFAlfonsina PrioloAún no hay calificaciones
- LA ARQUITECTURA Y LAS BIBLIOTECAS-BibliotecologíaDocumento5 páginasLA ARQUITECTURA Y LAS BIBLIOTECAS-BibliotecologíalauanadaAún no hay calificaciones
- DISENO - DE - MEZCLAS Con Aditivo Sika ErDocumento23 páginasDISENO - DE - MEZCLAS Con Aditivo Sika ErXavier AFAún no hay calificaciones
- El Rascacielos RedondoDocumento2 páginasEl Rascacielos RedondoXimena Chavira ChaviraAún no hay calificaciones
- Calculo y Diseño de Losa de EntrepisoDocumento3 páginasCalculo y Diseño de Losa de Entrepisoedgar rodriguezAún no hay calificaciones
- Memoria de Cálculo Estrutural Reservorio 250 M3Documento11 páginasMemoria de Cálculo Estrutural Reservorio 250 M3juan carlos jimenezAún no hay calificaciones
- Tarea 4 Interpretacion de PlanosDocumento6 páginasTarea 4 Interpretacion de PlanosIvan CalizarioAún no hay calificaciones