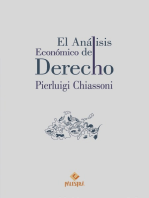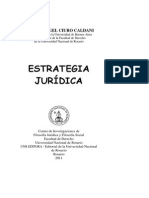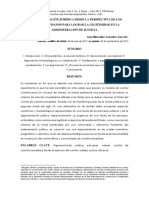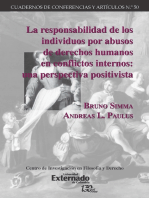Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Perspectivas Estratégicas Del Razonamiento y La Actuación de Los Jueces
Perspectivas Estratégicas Del Razonamiento y La Actuación de Los Jueces
Cargado por
maiteav2015Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Perspectivas Estratégicas Del Razonamiento y La Actuación de Los Jueces
Perspectivas Estratégicas Del Razonamiento y La Actuación de Los Jueces
Cargado por
maiteav2015Copyright:
Formatos disponibles
Perspectivas estratégicas del razonamiento y la actuación de los jueces
Autores: Ciuro Caldani, Miguel Á.
Citas: TR LALEY AR/DOC/25586/2011
Publicado en: SJA JA
SUMARIO:
I. Ideas básicas.- II. La estrategia en el razonamiento judicial: a) Perspectiva del mundo jurídico: 1. Dimensión sociológica; 2.
Dimensión normológica; 3. Dimensión axiológica; b) Horizonte político.- III. Conclusión
I. IDEAS BÁSICAS
Entre las carencias que a nuestro parecer produjeron las propuestas silogísticas de la escuela de la exégesis y la exclusión de las
perspectivas causales por la purificación referida a la imputación se encuentra la pérdida de la capacidad estratégica de los
hombres de Derecho (1). La escuela de la exégesis promovió la radicalización de la referencia de los abogados a la actividad
tribunalicia y estatal. Según sus postulados, los planteos estratégicos eran perspectivas que correspondían sólo al legislador y,
al fin, resultaban ajenos al abogado (2).
La estrategia jurídica y su integración con la táctica respectiva han sido dejadas de lado por la referencia del Derecho al pasado
-a un Derecho pretendidamente ya "hecho"-, a la que mucho aportó la escuela, ignorando que lo jurídico tiene un fuerte sentido
de futuro que se vincula de modo especial a lo estratégico.
Pese a honrosas excepciones, perfiles de juristas de gran capacidad estratégica, como lo fueron en nuestro país Juan B. Alberdi y
Dalmacio Vélez Sarsfield, no son referencias de la formación habitual de los abogados, incluso en los niveles de postgrado.
Alberdi y Vélez Sarsfield pudieron ser protagonistas de la elaboración de despliegues constitucionales y privatistas hondamente
nutridos de referencias estratégicas, que significaban un proyecto de país. Sin desconocer la posibilidad de discutir los objetivos
que tuvo en sí y en el proyecto de país al que sirvió, la obra velezana, encargada por el presidente Mitre, se inscribe en el
proyecto estratégico general que sostenía con especial lucidez el presidente Sarmiento (3).
Enseñanzas que consideramos de gran valor para la estrategia, como las de Fernando Lassalle acerca de la Constitución
material y las de François Gény respecto de la elaboración de normas en base a lo "dado" y lo "construido", parecen haber
quedado en relativo olvido (4).
Sin embargo, al fin los marcos de posibilidades interpretativas y la habilitación que viabilizan la purificación kelseniana, referida
básicamente a las relaciones de imputación, son vías para que (lamentablemente fuera del objeto asignado a la ciencia jurídica)
se desarrollen aptitudes estratégicas.
Mucho es lo que en la estrategia del Derecho puede aprenderse, además, de la cultura política clásica. Uno de los maestros al
respecto es Maquiavelo (5). Schmitt diría que en la estrategia se ha de obtener el desenvolvimiento deseado en la relación
amigo-enemigo (6). En un nivel más profundo, cabe considerar la estrategia en la línea de interés marxista de las vinculaciones
entre la "infraestructura" y la "superestructura" de la sociedad (7).
A nuestro parecer, uno de los más gruesos errores desde la perspectiva estratégica es el expresado en la frase atribuida al
emperador Fernando I: "Fiat justitia, pereat mundus" (suele traducirse: "¡Que se haga justicia aunque por ello se hunda el
mundo!").
Karl von Clausewitz, cuyas ideas son a veces muy discutibles, es, no obstante, uno de los más grandes elaboradores de la teoría
de la táctica y la estrategia en el ámbito militar y, a su vez, dejó abiertas perspectivas que trascienden ampliamente dicho
campo. Clausewitz consideró a la táctica como la preparación y conducción de los encuentros; la utilización de las fuerzas
armadas en los encuentros. Entendió a la estrategia como la combinación de los encuentros para lograr el objetivo de la guerra;
la utilización de los encuentros para realizar ese objetivo (8).
La táctica y la estrategia se nutren recíprocamente, pero el propio Clausewitz aclaró que la "...equivocación consistiría en
otorgarle a las combinaciones estratégicas un poder independiente de los resultados tácticos" (9).
La comprensión histórico-filosófica del militar prusiano es esclarecedora de importantes despliegues generales de la dinámica de
la vida; puede ser proyectada más allá de la guerra, a la cual él se remitió. Mucho es lo que viene haciéndose para desarrollar la
estrategia en los ámbitos económico y político general, y, a nuestro parecer, corresponde también su proyección en el terreno
jurídico, incluso en el campo judicial (10). El razonamiento y el hacer de los jueces tienen altas posibilidades de pensamiento y
obrar estratégicos.
Importa reconocer en principio a la estrategia jurídica como la combinación, la utilización de los negocios y actos jurídicos para
lograr el objetivo de Derecho perseguido y a la táctica jurídica como la preparación, la utilización de los medios del Derecho en
los negocios y los actos jurídicos con miras a la realización de la estrategia (11). La estrategia jurídica está también
emparentada con la idea que -a veces con un exagerado signo utilitario- considera en el Derecho una "ingeniería social" (12).
De manera paralela a la jerarquización de las particularidades de los casos, hay que atender al Derecho en su conjunto. La
estrategia posee sentido "macrojurídico", y la táctica se ubica en el enfoque "microjurídico". Uno de los puntos de vista que el
Derecho debe reasumir es el macrojurídico, que ha dejado demasiado en manos de economistas y políticos, con detrimento de
lo que a él le corresponde aportar. También los jueces han de tener posibilidades de referencia macrojurídicas, aunque más no
sea para comprender los límites legítimos de su actuación.
© Thomson Reuters - La Ley Next
El pensamiento judicial, correspondiente a una actividad que consideramos de profundo despliegue estratégico, suele carecer no
obstante de elementos teóricos para comprender dicha perspectiva. Es notorio que los jueces, sobre todo los de los tribunales
superiores, son a menudo designados, en las más diversos medios sociales, teniendo en cuenta sus aptitudes estratégicas. Sin
embargo, es muy limitada la formación que reciben en este sentido en los claustros universitarios (13).
Creemos que la teoría trialista del mundo jurídico, elaborada dentro de la concepción tridimensional del Derecho, que lo
construye incluyendo hechos, normas y valores, tiene una alta capacidad para contribuir al enriquecimiento de la perspectiva
estratégica del razonamiento judicial.
Según la teoría trialista, el mundo jurídico ha de edificarse incluyendo de manera integrada repartos de potencia e impotencia,
es decir, de lo que favorece o perjudica al ser y puntualmente a la vida, captados por normas que los describen e integran y
valorados, los repartos y las normas, por los requerimientos de justicia (14). Es relevante comprender que la construcción
trialista puede ser entendida en hondura por su referencia a la vida humana. Los repartos provienen de la conducta de hombres
determinables, y el trialismo pretende "des-cubrir" la realidad social relacionando lo más posible la lógica de las normas con esa
realidad. Uno de los objetivos fundamentales de la teoría trialista es evidenciar en cada momento quiénes se benefician y
quiénes se perjudican en la vida jurídica y en qué aspectos de sus vidas se benefician o perjudican.
En la versión de su fundador, Werner Goldschmidt, la justicia es considerada un valor objetivo, idóneo como tal para servir de
base a la dikelogía. Sin embargo, estimamos que puede superarse la discusión acerca de su objetividad o subjetividad mediante
la construcción de acuerdos fundamentales al respecto que permitan un desarrollo científico a partir de ellos.
Con miras a la estrategia es relevante atender al concepto "dinámico" del mundo jurídico, en el que el trialismo remite al
aprovechamiento de las oportunidades de repartir potencia e impotencia, captado por normas que lo describen e integran, y a la
valoración del aprovechamiento y las normas por los requerimientos de justicia (15).
La dinámica de la perspectiva "justicial" del Derecho, concebida por James Goldschmidt, tiene profunda afinidad con la
comprensión de la estrategia del razonamiento judicial (16).
Más en particular, puede decirse que el juez se encuentra en un marco de posibilidades y adopta decisiones que se inscriben en
un espacio estratégico tridimensional socio-normo-axiológico, que urge reconocer científicamente (17). Momento a momento va
adoptando y ejecutando decisiones que son tácticas integrables en una estrategia, de cuya consideración dependen muchas de
las posibilidades de éxito de su gestión. A su vez, el desempeño judicial es parte de la estrategia jurídica general de la sociedad
(18).
En la perspectiva dinámica de la estrategia se advierte con especial claridad que las ramas jurídicas, concebidas a menudo
como compartimientos estancos, forman, por el contrario, un complejo hondamente interrelacionado, cuyo tratamiento es, a
nuestro parecer, tema de la teoría general del Derecho (19). En la estrategia judicial se moviliza el complejo del Derecho.
El juez debe comprender y sentenciar atendiendo al "lugar" del caso en el todo. Incluso en ramas como el derecho penal y el
derecho concursal, que a nuestro parecer deberían ser "horas de la verdad de un régimen", cuyas soluciones han de adoptarse
apreciando el sentido profundo de cada una de las instituciones protegidas, son posibles jueces con desempeños lúcidos dentro
o fuera de la estrategia del sistema (en el último caso, jueces "contestatarios", a veces llamados de desempeño "alternativo") y
jueces con desempeños carentes de claridad estratégica (20).
Cada juego de los principios procesales es una manera de construir la estrategia jurídica. Los principios inquisitivo y acusatorio,
más referidos al conjunto de la tarea judicial, son más estratégicos; los principios de la oficialidad y dispositivo, más orientados a
sus partes, son más tácticos.
La estrategia puede ser más activa o pasiva. Los principios inquisitivo y de la oficialidad plantean un razonamiento judicial más
activo; los principios acusatorio y dispositivo producen un razonamiento más pasivo (21).
Cada etapa y actividad del proceso es un despliegue de táctica dentro de la estrategia procesal general del juez. Entendidas de
este modo, las etapas y las actividades procesales adquieren un significado dinámico y de conjunto que suele quedar
desapercibido.
II. LA ESTRATEGIA EN EL RAZONAMIENTO JUDICIAL
a) Perspectiva del mundo jurídico
1.- Dimensión sociológica
Como todo conductor, el juez se encuentra en un marco de posibilidades conformado por una Constitución material integrada
por un juego de factores de poder que limitan las sendas que puede recorrer. Para cambiarlas tiene que modificar el equilibrio de
tales factores.
Los factores de poder corresponden a intereses generalmente muy complejos, de los autores de las normas a aplicar
(constituyentes, legisladores, administradores, contratantes, testadores, etc.), las partes y sectores que les son relativamente
afines e incluso el propio juez. Al elaborar su estrategia, con más o menos conciencia, el juez favorece o perjudica a los intereses
en juego.
La solución judicial de los casos se produce en una dinámica repartidora que incluye el reconocimiento de la situación a resolver,
la adopción de una decisión y la efectivización de lo decidido (22). El juez ha de estudiar el terreno, fijar sus objetivos, establecer
los caminos para lograrlos y alcanzar su realización.
Una mejor comprensión del despliegue estratégico del razonamiento judicial se logra cuando se utilizan las posibilidades de
análisis de los alcances de la tarea del juez que surgen de la referencia a los elementos de los repartos.
En la estrategia del juez se han de considerar, en consecuencia, su papel de repartidor (conductor que elige entre diversas
posibilidades), los recipiendarios beneficiados y gravados, los objetos que reparte (potencia e impotencia, lo que favorece o
© Thomson Reuters - La Ley Next
perjudica la vida de los recipiendarios), la forma (el camino) que recorre para escuchar a los interesados (de más audiencia, en
la medida en que cumple un proceso, o de mera imposición) y los despliegues de sus móviles, las razones que alega para
obtener consenso y la razonabilidad que la sociedad atribuye a lo que decide y realiza. Con afinidades egológicas cabe decir que
en el entramado social el juez alega para insertar a su pronunciamiento en un marco de fuerza de convicción para las partes, los
otros jueces y los terceros.
Las adjudicaciones repartidoras, como las que produce el juez, coexisten con otras originadas por la naturaleza, las influencias
humanas difusas y el azar, agrupables bajo la noción de distribuciones. A los repartos corresponde la realización del valor
conducción y a las distribuciones, el valor espontaneidad. La estrategia judicial ha de reconocer los alcances que atribuye a la
propia conducción y a la conducción ajena en un marco último dado por distribuciones de la naturaleza, las influencias humanas
difusas y el azar. El desconocimiento de las distribuciones profundas, producidas por ejemplo por los grandes cursos históricos,
puede conducir a actitudes "ingenuas" e incluso al fracaso de la estrategia judicial.
Los repartos pueden producirse por imposición, asumiendo carácter autoritario y realizando el valor poder, o por acuerdo, es
decir, tomando tipo autónomo con la pertinente satisfacción del valor cooperación. En general, la actividad judicial se produce
mediante repartos autoritarios; de modo que cabe afirmar que es una estrategia de autoridad.
Asimismo, el juez puede ubicar su desempeño en una ordenación vertical de repartos, que constituye el plan de gobierno en
marcha, indicativo de quiénes son los supremos repartidores y cuáles son los supremos criterios de repartos (quiénes mandan y
con qué criterios lo hacen), realizando el valor previsibilidad, y en una ordenación horizontal de ejemplaridad, que se
desenvuelve por la marcha del seguimiento de modelos considerados razonables, satisfactoria del valor solidaridad.
El desempeño judicial es una pieza del orden o el desorden de los repartos, y el juez ha de tener clara conciencia de esto. Al
orden de los repartos, es decir, el régimen, corresponde la realización del valor orden; al desorden, o sea, la anarquía, le es
inherente el "disvalor" arbitrariedad.
Los repartos de la estrategia judicial integran un orden y pueden y deben ordenarse con los de las estrategias de las partes y de
los otros integrantes de la sociedad (23). Una estrategia no apropiada puede desembocar en anarquía y arbitrariedad.
En la construcción de la realidad social del Derecho ocupan lugares destacados la finalidad objetiva que se encuentra en los
acontecimientos y la finalidad subjetiva de los conductores, en este caso, los jueces. La estrategia judicial es una manera de
buscar que la finalidad subjetiva logre que la finalidad objetiva responda a lo deseado.
La finalidad objetiva es una categoría "pantónoma" (pan=todo; nomos=ley que gobierna) que, como no está a nuestro alcance,
debemos realizar mediante "fraccionamientos" productores de certeza. También la posibilidad, otra categoría básica, es una
categoría "pantónoma". Un fraccionamiento indebido en la construcción de la finalidad objetiva o la posibilidad puede producir
una falsa certeza, con grave riesgo para la estrategia. Las posibilidades jurídicas han de convertirse en realidades, y la
estrategia judicial debe lograr el cambio pretendido de la realidad.
La pantonomía de la finalidad objetiva y de la posibilidad implica riesgos, y la estrategia, también en el enfoque judicial, es un
modo de absorber los riesgos.
La estrategia requiere siempre un "estudio de suelos" para apoyar su desarrollo. El juez ha de considerar los recursos, propios y
ajenos, de que dispone para lograr sus objetivos. El reconocimiento cabal del lugar social de su pronunciamiento y de las
dificultades y facilidades que tiene ante sí es uno de los despliegues más significativos del razonamiento judicial.
En países como la Argentina, cuya construcción incluye fenómenos de "polirrecepción" de modelos tomados de distintos
orígenes, a veces no ordenados y difícilmente ordenables (Derecho Constitucional norteamericano, Derecho Administrativo y
Derecho Civil de inspiraciones francesas, etc.), las cuestiones estratégicas poseen especial significación (24).
2.- Dimensión normológica
La teoría trialista construye su noción de norma no con la pretensión de "purificarla" de la relación con la realidad social sino, por
el contrario, con el objetivo de que la lógica normativa refleje lo más posible la realidad social. Superada la "complejidad impura"
en gran medida por la "simplicidad pura" kelseniana, procura la "complejidad pura". Por eso la norma es la captación lógica de
un reparto proyectado hecha del punto de vista de un tercero. Ha de reflejar fielmente la voluntad de sus autores, ha de
cumplirse logrando exactitud y ha de construirse empleando conceptos adecuados a los fines de sus autores (25). Las nociones
de fidelidad, exactitud y adecuación, "anclajes" de la lógica en la realidad social, han de nutrir la estrategia judicial para superar
la abstracción normativa con el logro de realizaciones concretas.
Toda norma tiene al fin, sobre todo en relación con el ordenamiento normativo, un significado estratégico. La tarea judicial no
debe desconocerlo.
Uno de los temas altamente significativos de la estrategia jurídica es la "política de fuentes". Las normas constitucionales suelen
poseer importantes contenidos estratégicos, de manera destacada, en cuanto a la política de fuentes: por ej., el art. 75 Ver
Texto inc. 22 CN. (LA 1995-A-26). Sin embargo, también los tienen muchas otras normas de carácter legal. Así sucede, vgr., con
los arts. 15 Ver Texto, 16 Ver Texto, 17 Ver Texto y 1197 Ver Texto CCiv.
La estrategia jurídica velezana está reflejada especialmente en los textos que el jurista cordobés dió a los arts. 16 Ver Texto y 17
Ver Texto. Como lo evidencia el art. 16 Ver Texto, aclarado de modo principal por la referencia al Código Civil austríaco e
indirectamente a Kant, es posible incluso que los jueces lleguen a tomar en consideración, más allá de la ley, los principios
generales del "derecho natural". En cambio, se circunscribían marcadamente las posibilidades de los usos y costumbres que
podían abrir camino, vgr., a la cultura gauchesca.
Para que los repartos proyectados captados en las normas se conviertan, como pretenden, en repartos realizados, las normas
han de "funcionar". En el funcionamiento de las normas, en el que el juez es elemento de gran importancia como encargado de
su realización, han de cumplirse tareas diversas que son piezas de relevancia táctica en la estrategia judicial final. Esas tareas
(no necesariamente etapas sucesivas) son el reconocimiento de que hay una normatividad a considerar, la interpretación, la
determinación, la elaboración, la argumentación, la aplicación y la síntesis de diversas normas que desean aplicarse en una
© Thomson Reuters - La Ley Next
realidad en la que no encuentran cabida. En estas tareas el juez, encargado del funcionamiento de las normas, suele vivir una
importante tensión con el autor de las mismas. El juez ha de atender a qué puede hacer y ha de resolver qué ha de hacer y
cómo ha de realizarlo. Los autores de las normas, con su poder y sus intereses, son partes del marco fáctico en que se
desenvuelve la estrategia judicial.
Las diversas tareas significan distintas participaciones de los jueces como encargados del funcionamiento y los autores de las
normas. Por ejemplo, a medida que se pasa de la interpretación a la determinación y a la elaboración, la intervención de los
jueces se incrementa.
A través de las tareas del funcionamiento de la norma se concretan perspectivas estratégicas tendientes a lograr el resultado
deseado. En las primeras tareas el reconocimiento es un despliegue estratégico fundamental en la consideración del complejo
de las fuentes. Como lo exponen las diferencias entre la escuela de la exégesis, la teoría "pura", el tomismo, la egología, el
trialismo, etc., una interpretación es también una decisión estratégica (26). La interpretación sistemática, la autointegración del
ordenamiento y la síntesis entre las normas muestran particulares afinidades con los despliegues estratégicos.
En países como la Argentina, de polirrecepción, la tarea del juez para sintetizar soluciones de espíritus diversos suele ser
especialmente necesaria. Aunque no desconocemos que a veces reina la falta de conciencia estratégica jurídica en la sociedad
en su conjunto, sólo jueces conscientes de la estrategia que ésta puede y debe tener están en condiciones de nutrir su labor con
actitudes debidamente lúcidas al respecto (27). La efectivización de la consecuencia jurídica, momento de la aplicación, posee
altos sentidos estratégicos finales.
Un despliegue importante del razonamiento estratégico judicial ha de ser la consideración de la proyección del funcionamiento
normativo formal en el funcionamiento conjetural, en relación con el cual suele vivir la mayor parte de la sociedad.
Numerosos conceptos y principios de la estrategia tradicional tienen significados relevantes también en el campo judicial. La
economía, la dispersión y la concentración de las fuerzas, la sencillez, el movimiento, la velocidad, la diferenciación de las
actitudes pasivas y activas, la seguridad, la sorpresa, la cooperación, etc. son relevantes en el campo de nuestro interés.
La estrategia significa una referencia metodológica, que también está presente en el razonamiento judicial, y, si bien en
medidas diferentes, existe la posibilidad de reconocer el genio "creador" en la estrategia en general y al menos en ciertos
despliegues en la actividad judicial. Uno de los campos para la mejor comprensión de las tácticas y las estrategias es el análisis
de casos.
El ordenamiento normativo es la captación del orden de repartos hecha desde el punto de vista de un tercero. De él resulta el
imperativo de la legalidad. La estrategia judicial encuentra al juez en el ordenamiento y lo pone ante el imperativo de la
legalidad.
El juez ubica estratégicamente a las normas que surgen de su tarea en relación con el ordenamiento normativo, según
relaciones verticales y horizontales, respectivamente, de producción y de contenido. Por las vinculaciones verticales de
producción se realiza el valor subordinación; las relaciones verticales de contenido satisfacen el valor ilación; las vinculaciones
horizontales de producción realizan el valor infalibilidad, y las relaciones horizontales de contenido satisfacen el valor
concordancia. El conjunto del ordenamiento satisface el valor coherencia. Todos estos valores son significativos en la
construcción de la estrategia judicial.
3.- Dimensión axiológica
Cada estrategia se apoya en ciertas construcciones valorativas; una estrategia es siempre el resultado de un complejo
axiológico que su autor ha de edificar. El juez debe edificar el plexo axiológico de su estrategia, atendiendo a valores
presentados por los autores de las normas, por las partes y por el resto de la sociedad, aunque en definitiva es él quien,
introduciendo asimismo sus propias preferencias, produce la decisión valorativa.
El juez debe decidir la medida en que realizará los valores inherentes a las dimensiones sociológica y normológica (conducción,
espontaneidad, poder, cooperación, etc., subordinación, ilación, etc.) y otros más generales como la verdad, llegando al fin a la
posibilidad de realizar la justicia. En ciertos ámbitos gana espacio el valor utilidad.
Es más: sean cuales fueren los valores que adopte para orientar su estrategia, en su desarrollo el juez ha de ordenar medios a
fines, realizando el valor utilidad. La estrategia pretende ser útil. En el desenvolvimiento de la estrategia hay destreza y la
necesidad de eficiencia, y también puede hablarse de destreza y eficiencia judiciales.
Los distintos tipos de cauces jurisprudenciales (áreas competenciales, instancias, etc.) suelen corresponder a estrategias
diferentes, encaminadas a composiciones valorativas relativamente diversas. A medida que se asciende en los niveles
jurisdiccionales la calificación estratégica de los jueces suele hacerse más necesaria. El desempeño judicial es parte de la
estrategia jurídica de la sociedad, y los magistrados han de ser idóneos para articular su estrategia con esa estrategia de
conjunto.
La construcción de la estrategia puede pensar la justicia por sendas más o menos basadas en las distintas "clases" que se
reconocen tradicionalmente respecto de este valor. La clasificación tradicional indica de modo principal la justicia distributiva y
correctiva, pero investigaciones posteriores vienen señalando un panorama más complejo que incluye, por ejemplo, la justicia
consensual y extraconsensual; con o sin consideración (acepción) de personas; simétrica y asimétrica; monologal y dialogal y
conmutativa y espontánea. Asimismo, cabe incluir, vgr., la justicia "partial" y gubernamental; sectorial e integral; de aislamiento
y participación; absoluta y relativa y particular y general. La justicia particular puede ser reconocida como requerimiento último
del Derecho Privado, y la justicia general es utilizable como exigencia final del Derecho Público.
En principio, la estrategia judicial requiere destacado apoyo en la justicia dialogal, que emplea diversas razones. Aunque puede
haber estrategias inspiradas en distintas clases de justicia, quizás sea sostenible que en alguna medida la perspectiva
estratégica fortalece las posibilidades de enfoques de la justicia en relación con el conjunto, como son la justicia gubernamental,
integral, de participación, relativa y general (tendiente al bien común).
© Thomson Reuters - La Ley Next
El sentido dinámico de la estrategia tiende a potenciar la referencia a la justicia "de llegada", superando las consideraciones de
la justicia "de partida" (28). El razonamiento estratégico judicial se alimenta en mucho de esta justicia de llegada. Es más: la
estrategia, en este caso, la estrategia judicial, requiere considerar la "llegada" superando la responsabilidad por la prevención, y
ésta, por la precaución (29).
También la justicia es pensada como una categoría "pantónoma", referida a la totalidad de las adjudicaciones pasadas,
presentes y futuras. A su vez, esa totalidad se desenvuelve en complejos en lo personal, real y temporal y puede abarcar efectos
más o menos delimitados. Como esos alcances plenos no son abordables, porque no somos ni omniscientes ni omnipotentes, es
necesario "fraccionarlos" logrando seguridad jurídica. La estrategia judicial es una manera de construir esas referencias, un
modo de producir también seguridad.
El juez ha de decidir, por ejemplo, qué alcances personales, reales y temporales pueden y deben tener sus decisiones y sus
realizaciones. Si ha de intervenir más o menos, si ha de investigar la realidad en mayor o menor medida, si ha de acelerar más o
menos el trámite, quiénes deben recibir las consecuencias de su desempeño, etc. Su estrategia responderá a una difícil línea de
fraccionamiento, de justicia y seguridad. Cuando no le sea posible el reparto plenamente "justo" deberá realizar el más justo que
le sea factible, el reparto "justificado".
El método de las variaciones, que modifica imaginariamente los casos para averiguar cuáles son los motivos de las decisiones,
es un aporte para la construcción estratégica, en este caso, para la edificación de la estrategia judicial.
Si el juez opta por realizar la justicia ha de asignarle un contenido. La teoría trialista propone el principio supremo de adjudicar a
cada individuo la esfera de libertad necesaria para desarrollarse plenamente, es decir, para convertirse en persona. Conforme a
este principio, es posible decidir qué se ha de hacer en cuanto a los elementos de los repartos y los modos constitutivos del
régimen.
Según el principio supremo que se adopte, la estrategia ha de seguir criterios de legitimación en cuanto a repartidores,
recipiendarios, objetos, forma y razones de los repartos y acerca de los medios para realizar el régimen de justicia.
El principio supremo propuesto lleva a la legitimación de los repartidores por las sendas de la autonomía o la aristocracia
(superioridad moral, científica o técnica); a las posibilidades de legitimación de los recipiendiarios por la necesidad
(merecimientos) o la conducta (méritos); a la adjudicación de potencias en distintas posibilidades vitales; a la audiencia de los
interesados, sea procesal o negocial, y a una debida fundamentación. El juez ha de reconocer cuáles son los títulos que posee su
estrategia, atendiendo, por ejemplo, a que en principio su legitimación como repartidor es en parte aristocrática, por su
calificación jurídica, y autónoma, por la designación sobre bases relativamente democráticas. En gran medida la estrategia
judicial se legitima también por la audiencia procesal, es en mucho una estrategia de audiencia, y entre esta legitimación y la
del contenido de lo que se resuelve hay frecuentes tensiones.
Sin claridad estratégica no se puede asegurar el requerimiento de justicia humanista de tomar a cada individuo como un fin y no
como un medio. Es más, la vida de cada ser humano supone una estrategia que hay que respetar. Sin embargo, el abuso de la
referencia estratégica puede desembocar en el totalitarismo que mediatiza las particularidades (30). Tener perspectiva
estratégica no quiere decir abusar de la referencia a ésta.
El principio supremo de justicia propuesto requiere amparar al individuo contra amenazas de los demás individuos como tales y
como régimen, respecto de sí mismo y frente a "lo demás" (enfermedad, miseria, soledad, desempleo, etc.). Creemos que la
estrategia judicial debe contener una ordenación de medios a fines, en principio acorde con la estrategia de los autores de las
normas, para resguardar a los individuos contra todas las amenazas a su personalización.
La estrategia judicial ha de tomar en cuenta la presencia de otros poderes del Estado, que contribuye al resguardo contra el
régimen. Todos estos poderes son piezas de una estrategia gubernamental. Las diversas relaciones entre ellos pueden responder
a distintos objetivos estratégicos.
b) Horizonte político
La estrategia jurídica requiere, a su vez, la referencia al complejo del mundo político, que proponemos construir, también
tridimensionalmente, de modo que la política jurídica (el Derecho) se relacione con la política económica, la política científica, la
política artística, la política religiosa, etc. para abarcar el panorama general de la política "cultural" (31).
III. CONCLUSIÓN
Si no hay razonamiento estratégico judicial no hay al fin estrategia jurídica general, y sin ésta la sociedad marcha a la deriva.
Estimamos que los jueces han de estar a la altura del sentido estratégico que pueden y deben dar a su actividad, realizando con
la mayor conciencia y de la medida más legítima las posibilidades de su tarea.
Nos parece imprescindible promover un importante incremento del pensamiento de los jueces y los juristas en general en ese
sentido.
NOTAS:
(1) En relación con el tema de la estrategia judicial se puede ver, por ej., http://[HREF:www.mindefensa.gov.co/foros/foros.html]
(22/9/2003). Es posible conf. "La crisis de la razón judicial en nuestro tiempo", JA 1998-III-603 /616.
Pueden verse "Bases para la estrategia en el Derecho, con especial referencia al Derecho Internacional Privado", en "Revista del
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social", n. 23, p. 17 y ss., y nuestra comunicación a las XIII Jornadas
Argentinas de Filosofía Jurídica y Social. Será posible conf. "Nuevamente sobre la estrategia jurídica" y el de la Dra. Meroi,
Andrea, "La estrategia y el Derecho Procesal. La comprensión de la decisión y estrategia en la solución de conflictos", ambos en
prensa en la "Revista..." cit.
© Thomson Reuters - La Ley Next
Acerca de la formación de grado en temas estratégicos se puede ver, por ej., UP. Universidad de Palermo, Abogacía,
http://[HREF:www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/derecho/descripcion_cursos.html] (23/9/1942). En cuanto a la formación
de postgrado en estrategia se puede verse por ej., la Licenciatura en Estrategia Contemporánea de la Universidad Maimónides,
http://[HREF:www.maimonides.edu.ar/carreras/estrategia.htm] (23/9/2003).
Respecto de la estrategia cabe conf., por ej., Bonanate, Luigi, "Estrategia y política armamentista", en Bobbio, Norberto y otros
(dir.), trad. de Raúl Crisafo y otros, t. I, 1998, Ed. Siglo XXI, México, p. 578 y ss. Asimismo, "Estrategia", en "Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo-Americana", t. XXII, 1924, Ed. Espasa-Calpe, Bilbao, p. 1052 y ss.; "Táctica y estrategia", en "Gran
Enciclopedia del Mundo", t. 17, 1968, Ed. Durvan, Bilbao, p. 856 y ss.; "Estrategia", en "Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano", t. VIII, 1912, Ed. Montaner y Simón, Barcelona, p. 1047 y ss.
(2) Es posible conf. "Lecciones de historia de la filosofía del Derecho", Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1991/4;
también "Lecciones de filosofía del Derecho Privado", parte histórica, en prensa, Fundación para las Investigaciones Jurídicas.
(3) La concepción de la cultura y del país en que se apoyaba la estrategia sarmientina se había expresado, por ejemplo, en
"Facundo" (1845), con su interpretación de la oposición entre "civilización" y "barbarie", e incluso tal vez en la carta a Mitre en la
que hablaba de la sangre del gaucho como abono de la tierra (FMM, Educación,
http://[HREF:www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/sarmiento.htm] -28/9/2003; Lircay, "Chilenidad y tradición histórica",
http://[HREF:www.soberaniachile.cl/argen3a_3.html] -28/9/2003). Sarmiento pensaba en un país "moderno", angloafrancesado y
afín a la cultura norteamericana, de caracteres burgueses, con muchos ferrocarriles y comunicaciones telegráficas, con avances
científicos, propiedad privada y libertad de contratación, con una escuela pública, laica, común, gratuita y obligatoria, inspirada
por maestras norteamericanas, y poblado por inmigrantes idóneos. El régimen de vagos y malentretenidos contribuía a la
estrategia así perfilada (Olaza Pallero, Sandro, "Acerca de los derechos existenciales después de la batalla de Caseros
[1852/1872]", http://revistapersona.4t.com/14olaza.htm -28/9/2003). En varios de esos aspectos el proyecto sarmientino
coincidía con el de su frecuente adversario, Juan B. Alberdi. En 1871 comenzó a regir el Código Civil, y en 1872 apareció la
primera parte del "Martín Fierro", en la que el gaucho lloraba su desgracia. Pueden verse "Comprensión iusfilosófica del Martín
Fierro", Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1984; "Notas de un diálogo del Facundo y el Martín Fierro", en "Filosofía,
literatura y Derecho", Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1986, p. 101 y ss. El proyecto funcionó durante varias
décadas; luego se derrumbó, quizás en parte por las características de la inmigración recibida, distintas de las que pensaba
Alberdi (cabe conf., por ej., Alberdi, Juan B., "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina",
textos revisados por Francisco Cruz, "La cultura argentina", 1915, incluyendo las páginas explicativas de Juan B. Alberdi;
asimismo, cabe recordar "Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853", en
"Obras escogidas", t. IV, 1954, Ed. Luz del Día; Linkgua, http://[HREF:www.casavaria.com/linkgua/titles/tcBases.htm] -28/9/2003).
Creemos que las dos posiciones enfrentadas son discutibles, pero no compartimos que se margine el significado estratégico de
las soluciones.
(4) Es posible conf. Lassalle, Fernando, "¿Qué es una Constitución?", trad. de W. Roces, 1957, Ed. Siglo Veinte; Geny, F., "Science
et technique en droit privé positif", Sirey. A propuesta de la Facultad de Derecho, la Universidad de Buenos Aires ha aprobado el
dictado de una Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas, que tiene entre sus objetivos la recuperación
de la capacidad estratégica del hombre de Derecho.
(5) Machiavelli, Niccolò (Maquiavelo), "El príncipe" y "Escritos políticos" (rec.), trad. de Juan G. de Luaces, 1966, Ed. Aguilar,
Madrid; "Del arte de la guerra", trad. de Manuel Carrera Díaz, 1995, Ed. Tecnos, Madrid.
(6) Schmitt, Carl, "El concepto de lo político", trad. "Hechos e ideas", en esa revista, ns. 74/75, p. 43 y ss.
(7) Ver Marx, Carlos, "El capital", trad. de W. Roces, 1982, Ed. Fondo de Cultura Económica, México; "Crítica del programa de
Gotha", 1971, Organización Editorial.
(8) Clausewitz, K. V., "De la guerra", trad. de Francisco Moglia, 1998, Ed. Need, p. 109 y ss. y 153 y ss. En su origen, la estrategia
era la ciencia y el arte del general. Asimismo, en relación con el tema cabe referir, por ejemplo, Machiavelli, Niccolò
(Maquiavelo), "El príncipe" y "Escritos políticos" cit.; Sawyer, Ralph D., "El arte de la estrategia. Técnicas no convencionales para
el mundo de los negocios y la política. Sun Tzu", trad. de Ralph D. Sawyer y Mauricio Prelooker, 1999, Ed. Distal; Celerier, Pierre,
"Geopolítica y geoestrategia", trad. de Jorge E. Atencio, 1979, Ed. Pleamar, p. 51 y ss.; Collins, John M., "La gran estrategia.
Principios y prácticas", trad. del coronel D. Jorge D. Martínez Quiroga, Círculo Militar, 1975; Crozier, Brian, "Teoría del conflicto",
trad. de Teresa Piossek Prebisch, 1977, Ed. Emecé; Levaggi, Gero, "Herramientas para análisis de marketing estratégico", 1998,
Ed. Universo; Karlöf, Bengt, "Práctica de la estrategia", trad. de Federico Villegas, 1993, Ed. Granica, Barcelona, p. 71 y ss.;
Andrews, Kenneth R., "El concepto de estrategia de la empresa", trad. de Ramón Forn Valls, 1984, Ed. Orbis, Madrid, p. 11 y ss.;
Ansoff, H. Igor, "La estrategia de la empresa", 1985, Ed. Orbis, Madrid, p. 123 y ss.
(9) V. Clausewitz, "De la guerra" cit., p. 113.
(10) V. Ries, Al y Trout, Jack, "Marketing de guerra", trad. de Swap, S. A., 1998, Ed. McGraw-Hill, Madrid; Duverger, Maurice,
"Introducción a la política", trad. de Jorge Esteban, 1968, Ed. Ariel, Barcelona, p. 176; Gablentz, Otto H. von der, "Introducción a
la ciencia política", trad. de Víctor Bazterrica, 1974, Ed. Herder, Barcelona, p. 435 y ss.; Trotski, León, "Lecciones de octubre", en
"El gran debate (1924/1926) León Trotski, Nicolai Bujarin y Grigori Zuroviev", trad. de Carlos Echagüe, 1972, Ed. Pasado y
Presente; Perón, Juan D., "Conducción política", 1971, Ed. Freeland, p. 124; Goyret, José T., "Prospectiva y estrategia", en
"Estrategia", n. 4, espec. ps. 75 y ss. y 88 y ss. Asimismo, se puede conf., por ej., Adorno, Theodor, "Filosofía de la nueva
música", trad. de Alberto L. Bixio, 1966, Ed. Sur, p. 14.
(11) Conf. en relación con el tema, por ej., D'Ubaldo, Hugo O., "Los abogados y el nuevo marketing", 1998, Ediciones
Profesionales; "Marketing para abogados", 1996, Ed. D&D.
(12) Pound, Roscoe, "Introducción a la filosofía del Derecho", trad. de Fernando Barrancos y Vedia, 1972, Tipográfica Editora
Argentina.
(13) Ante un caso el abogado debe saber, por ejemplo, si le conviene avanzar por las vía civil, administrativa o penal, procesal
judicial, arbitral, conciliatoria, etc. para lograr no sólo el propósito táctico sino el objetivo estratégico de su cliente. Ha de
© Thomson Reuters - La Ley Next
comprender los significados no sólo jurídicos sino económicos, sanitarios, científicos, artísticos, antropológicos, etc. de lo que le
corresponde hacer. Debe tener en cuenta, por ejemplo, que ganar un pleito puede significar el aislamiento económico y la ruina
de la empresa que pretende defender, que la imposición de una pena puede ser incluso contraproducente multiplicando la
criminalidad, etc. La célebre historia de Pirro II, que reconoció los graves riesgos que puede tener una victoria ("Con otra victoria
como ésta estoy perdido"), contiene enseñanzas que los hombres de Derecho no deben desconocer.
(14) Acerca de la teoría trialista del mundo jurídico se pueden ver, por ej., Goldschmidt, "Introducción filosófica al Derecho",
1987, Ed. Depalma; Ciuro Caldani, Miguel Á., "Derecho y política", 1976, Ed. Depalma; "Estudios de filosofía jurídica y filosofía
política", Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1982/4; "La conjetura del funcionamiento de las normas jurídicas.
Metodología jurídica", Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2000.
(15) En todo planteo jurídico hay al menos una "criptoestrategia". En cada concepción del Derecho, cada teoría de sus fuentes,
cada teoría del funcionamiento de las normas, etc. existe una estrategia más o menos consciente que conduce a determinados
resultados, beneficiosos o perjudiciales para ciertos recipiendarios. Así, por ejemplo, respecto de las sucesivas "habilitaciones"
en sentido amplio que va planteando la teoría "pura" del Derecho ("habilitación" en sentido estricto, marco de posibilidades
interpretativas, norma hipotética fundamental) puede reconocerse al fin una criptoestrategia de permisividad de lo que los
sucesos vayan produciendo. Aunque en una "primera instancia" el planteo kelseniano "logiciza" cualquier sistema, liberal o no,
en lo más hondo (y en alguna concordancia con el liberalismo de su autor), hay cierto "liberalismo cósmico" de permisión de lo
que acontezca.
(16) Es posible ver, por ej., Goldschmidt, "Introducción filosófica al Derecho" cit., p. 584 y ss.
(17) En cuanto a la tarea jurisdiccional se puede ver "Filosofía de la jurisdicción", Fundación para las Investigaciones Jurídicas,
1998.
(18) Respecto de la labor de los jueces ante los casos, que se inscriben en el conjunto de la sociedad, cabe conf. Cardozo,
Benjamín N., "La función judicial", 2000, Ed. Oxford, México.
(19) Es posible conf. nuestro estudio, en colaboración con Ariel Ariza, Mario E. Chaumet, Carlos A. Hernández, Alejandro A.
Menicocci, Alfredo M. Soto y Jorge Stahli, "Las ramas del mundo jurídico en la teoría general del Derecho", ED 150-859 y ss.
Asimismo, "Derecho..." cit. y "Bases iusfilosóficas del derecho de la cultura", Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1993.
Cabe utilizar los despliegues de nuestro estudio "Aportes para una teoría de las respuestas jurídicas", Consejo de Investigaciones
de la UNR., 1976.
(20) Cabe conf. "Las partes del subordenamiento iusprivatista internacional argentino. El concurso, la hora de la verdad de un
régimen", LL Suplemento de Concursos y Quiebras, a cargo de Héctor Alegria, 28/8/2003, ps. 21/26.
(21) La estrategia ofensiva puede ser frontal, de flanqueo o de guerrilla.
(22) Cabe conf. Entelman, Remo F., "Teoría de conflictos", 2002, Ed. Gedisa, Barcelona; también Guibourg, Ricardo A. (con
colab.), "Informática jurídica decisoria", 1993, Ed. Astrea. En el horizonte del tema, en relación con la teoría de los juegos ver,
por ej., R. Ha. (Russell Hardin), "Game theory", en Audi, Robert (ed.), "The Cambridge dictionary of philosophy", 1997,
Cambridge University Press, Cambridge, ps. 292/3; asimismo, cabe atender, por ej., a Rawls, John, "A theory of justice", 1980,
Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 150 y ss.
(23) Acerca de la estrategia de los abogados se puede ver, por ej., "Economist & Jurist", Valentín S. Pardo, "Estrategia jurídica y
táctica procesal", http://[HREF:www.difusionjuridica.com/economist/articulos_det.asp?id_articulo=129&id_area=9] (23/9/2003).
(24) Es posible ver "Hacia una teoría general de la recepción del derecho extranjero", en Revista de Direito Civil, 8, p. 73 y ss.
(1979); "Originalidad y recepción en el Derecho", "Boletín del Centro de Investigaciones..." cit., n. 9, p. 33 y ss.; "El derecho
universal", Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2001.
(25) Cabe conf. Morello, Augusto M., "La eficacia del proceso", 2001, Ed. Hammurabi.
(26) Es posible ver "Meditaciones trialistas sobre la interpretación", ED 72-811 y ss.
(27) En cuanto a la interpretación judicial, con especial referencia al common law, se puede ver, por ej., Cueto Rúa, Julio C.,
"Judicial methods of interpretation of the law", The Publications Institute Paul M. Hebert Law Center Louisiana State University,
1981, Luisiana.
(28) Es posible ver "Hacia una comprensión dinámica de la justicia (justicia y progreso)", ED 123-715 y ss.
(29) Se puede conf., por ej., "El principio de precaución", Isidoro H. Gondenberg y Néstor A. Cafferatta,
http://[HREF:www.muninqn.gov.ar/info/calidad/jornadas_reuniones/Ambiente_y_derecho/material%20de%20Jornadas%20de%20Am
AUCION.pdf] (28/9/2003).
(30) Cabe ver en relación con los abusos de la perspectiva estratégica, por ej., Popper, Karl R., "La sociedad abierta y sus
enemigos", trad. de Eduardo Loedel, 1985, Ed. Orbis.
(31) Se puede conf. "Bases iusfilosóficas..." cit.
© Thomson Reuters - La Ley Next
También podría gustarte
- Manual de Litigio Estrategico OACNUDDocumento24 páginasManual de Litigio Estrategico OACNUDFavian Castañeda100% (1)
- Teorias Del ConflictoDocumento44 páginasTeorias Del Conflictodaniel- cat-11Aún no hay calificaciones
- Litvak, La InterdisciplinariedadDocumento11 páginasLitvak, La InterdisciplinariedadHonoria PlacidaAún no hay calificaciones
- Universidad Federico Henríquez & Carvajal: Recinto BaniDocumento10 páginasUniversidad Federico Henríquez & Carvajal: Recinto BaniLisanny MendezAún no hay calificaciones
- Una Propuesta de Filosofía Del Derecho para El Mundo Latino. Manuel AtienzaDocumento4 páginasUna Propuesta de Filosofía Del Derecho para El Mundo Latino. Manuel AtienzaCristopher EspinozaAún no hay calificaciones
- Decho constitucional-CarlosAlcantaraDocumento8 páginasDecho constitucional-CarlosAlcantaraCarlos AlcántaraAún no hay calificaciones
- Dimensiones de La EstrategiaDocumento11 páginasDimensiones de La EstrategiaHECTOR ALBERTO PORRAS GAMEZAún no hay calificaciones
- Courtis-Enseñanza Jurídica y Dogmática Teoria CriticaDocumento17 páginasCourtis-Enseñanza Jurídica y Dogmática Teoria CriticaLesly TaboadaAún no hay calificaciones
- El Realismo Político de Hans MorgenthauDocumento2 páginasEl Realismo Político de Hans MorgenthauMarianyericVergaraBotelloAún no hay calificaciones
- Estrategia Jurídica Táctica ProcesalDocumento19 páginasEstrategia Jurídica Táctica ProcesalJenn100% (1)
- Piero Calamandrei. La Relatividad Del Concepto de Acción. Lima, Instituto Pacífico, 2015.Documento33 páginasPiero Calamandrei. La Relatividad Del Concepto de Acción. Lima, Instituto Pacífico, 2015.luantore75% (4)
- Consideraciones Sobre Las Categorías Conceptos y Teorías Abordadas DoctrinalmenteDocumento5 páginasConsideraciones Sobre Las Categorías Conceptos y Teorías Abordadas DoctrinalmenteMilton Rafael Onofre VeraAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Globalización Del Derecho y El Pluralismo JuridicoDocumento15 páginasEnsayo Sobre La Globalización Del Derecho y El Pluralismo JuridicoViviana M Rodríguez Tarrá100% (1)
- HermeneuticaDocumento12 páginasHermeneuticaFelipe MenesesAún no hay calificaciones
- LOGICA Y RAZONAMIENTO (Actualizado)Documento16 páginasLOGICA Y RAZONAMIENTO (Actualizado)Carol TorrezAún no hay calificaciones
- 6 Principios Del Realismo PoliticoDocumento3 páginas6 Principios Del Realismo PoliticoAgustin landajoAún no hay calificaciones
- Teoría y Práctica de La Política Internacional Morgenthau (Cap 1-3)Documento6 páginasTeoría y Práctica de La Política Internacional Morgenthau (Cap 1-3)joaquin goyaAún no hay calificaciones
- Teoria General Del DerechoDocumento5 páginasTeoria General Del DerechoIvanelisa ReynosoAún no hay calificaciones
- Definir El Antiformalismo Jurídico Es Una Tarea ComplejaDocumento7 páginasDefinir El Antiformalismo Jurídico Es Una Tarea ComplejaMarco Antonio ML0% (1)
- 1 Curso de Analisis PoliticoDocumento32 páginas1 Curso de Analisis PoliticoMayra Arana BustamanteAún no hay calificaciones
- Teoría de La Legislación Rodrigo PinedaDocumento19 páginasTeoría de La Legislación Rodrigo PinedaMatías Eduardo Mellado MansillaAún no hay calificaciones
- Si Sun Tzu Fuera AbogadoDocumento5 páginasSi Sun Tzu Fuera Abogadolex_cesarAún no hay calificaciones
- LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA ResumenDocumento6 páginasLA SOCIOLOGÍA JURÍDICA ResumenKIMBERLY EUGENIA LOARCAAún no hay calificaciones
- GUIA IV Dariana Santiago.Documento8 páginasGUIA IV Dariana Santiago.tony internetAún no hay calificaciones
- La Ciencia Política Positiva Actual - La Teoría de Las Decisiones Racionales Ha Llevado La Visión Tradicional Que La Presenta ComoDocumento3 páginasLa Ciencia Política Positiva Actual - La Teoría de Las Decisiones Racionales Ha Llevado La Visión Tradicional Que La Presenta Comoale reyesAún no hay calificaciones
- Revista ESG No. 578 - 2011 - Flores - 113 PDFDocumento15 páginasRevista ESG No. 578 - 2011 - Flores - 113 PDFJuan Martin Gonzalez CabañasAún no hay calificaciones
- 6 Principios Del Realismo PoliticoDocumento3 páginas6 Principios Del Realismo PoliticoMaria Angelica Ballesteros VelezAún no hay calificaciones
- Eugenio Raul Zaffaroni - El Enemigo en El Derecho Penal PDFDocumento198 páginasEugenio Raul Zaffaroni - El Enemigo en El Derecho Penal PDFalexjfm100% (8)
- Interés Público y Conflicto SocialDocumento14 páginasInterés Público y Conflicto SocialCarlos NielsenAún no hay calificaciones
- Estrategia Juridica CiuroDocumento256 páginasEstrategia Juridica CiurocinnntttiiiaaaAún no hay calificaciones
- Falcón, Enrique M. - Principio de Economía en El Derecho ProcesalDocumento16 páginasFalcón, Enrique M. - Principio de Economía en El Derecho ProcesalSilvina Daniela CassanoAún no hay calificaciones
- Factores de PoderDocumento33 páginasFactores de PoderangelolacentreAún no hay calificaciones
- Sarlo - Institucionalismo, Derecho y Parlamento PDFDocumento39 páginasSarlo - Institucionalismo, Derecho y Parlamento PDFOscar SarloAún no hay calificaciones
- Sobre Estrategia y ProcesoDocumento19 páginasSobre Estrategia y ProcesoJuan-8808Aún no hay calificaciones
- El Paradigma Idealista 40217Documento19 páginasEl Paradigma Idealista 40217Valeria Del Carmen Quispe FloresAún no hay calificaciones
- TEMA No. 3. RELACIÒN DEL DERECHO CON OTRAS CIENCIAS DE CARACTER SOCIALDocumento8 páginasTEMA No. 3. RELACIÒN DEL DERECHO CON OTRAS CIENCIAS DE CARACTER SOCIALLUCIA FERNANDA VASQUEZ AVILAAún no hay calificaciones
- Dialnet Arbitraje 5085113Documento51 páginasDialnet Arbitraje 5085113Nereyda Perez GutierrezAún no hay calificaciones
- 12 - La Argumentacion JuridicaDocumento27 páginas12 - La Argumentacion JuridicaInes FigueroaAún no hay calificaciones
- De Cohen y Franco. Actores Sociales y RacionalidadesDocumento4 páginasDe Cohen y Franco. Actores Sociales y RacionalidadesAna Javiera Rojas MarinAún no hay calificaciones
- Actividad 3Documento12 páginasActividad 3Anonymous kpZP8lQ3SAún no hay calificaciones
- Antología de Política Del CAENDocumento312 páginasAntología de Política Del CAENManuel JuanAún no hay calificaciones
- Ciuro Estrategia JurídicaDocumento16 páginasCiuro Estrategia JurídicaBernardo VittaAún no hay calificaciones
- Litigio Estratégico en Derechos HumanosDocumento136 páginasLitigio Estratégico en Derechos HumanosKevin Morales Ccama100% (1)
- El Litigio Estrategico Como Herramienta Del DerechoDocumento14 páginasEl Litigio Estrategico Como Herramienta Del Derechonadia.gaytanunamAún no hay calificaciones
- Apuntes de Filosofía Del DerechoDocumento189 páginasApuntes de Filosofía Del DerechoMart Enr75% (4)
- La Deontología Jurídica Frente Al Análisis Económico Del DerechoDocumento4 páginasLa Deontología Jurídica Frente Al Análisis Económico Del DerechoVicente Pérez Miriam ItzelAún no hay calificaciones
- Resumen "Teoría y Práctica de La Política Internacional", MorgenthauDocumento6 páginasResumen "Teoría y Práctica de La Política Internacional", MorgenthauRomina B. Cabrini100% (2)
- Analizando El AnalisisDocumento105 páginasAnalizando El AnalisisMirella Muñoz ArauzoAún no hay calificaciones
- Control de Lectura, Ocampo CarrilloDocumento4 páginasControl de Lectura, Ocampo CarrilloKASSANDRA LISBETH OCAMPO CARRILLOAún no hay calificaciones
- Política Criminal y Globalización Del Derecho PenalDocumento44 páginasPolítica Criminal y Globalización Del Derecho PenalHugo SantacruzAún no hay calificaciones
- Argent Neumman Otto KirchheimerDocumento14 páginasArgent Neumman Otto KirchheimerPablo RamosAún no hay calificaciones
- Importancia Del Estado ConstitucionalDocumento3 páginasImportancia Del Estado ConstitucionalJESUS RUEDA100% (1)
- Vol. 19, No. Especial (2023) Mayo-Agosto ISSN Electrónico: 1683-8947Documento14 páginasVol. 19, No. Especial (2023) Mayo-Agosto ISSN Electrónico: 1683-8947germanAún no hay calificaciones
- El Sociólogo Entre Los Guardianes Del DerechoDocumento10 páginasEl Sociólogo Entre Los Guardianes Del Derechoj0rgit0Aún no hay calificaciones
- La jurisprudencia constitucional como fuente obligatoria del derecho: Una aproximación desde la ideología jurídica al discurso de la corte constitucional colombianaDe EverandLa jurisprudencia constitucional como fuente obligatoria del derecho: Una aproximación desde la ideología jurídica al discurso de la corte constitucional colombianaAún no hay calificaciones
- Garantías Constitucionales del proceso civil: Due Process of Law y el artículo 24° de la Constitución italianaDe EverandGarantías Constitucionales del proceso civil: Due Process of Law y el artículo 24° de la Constitución italianaAún no hay calificaciones
- La responsabilidad de los individuos por abusos de derechos humanos en conflictos internos: Una perspectiva positivistaDe EverandLa responsabilidad de los individuos por abusos de derechos humanos en conflictos internos: Una perspectiva positivistaAún no hay calificaciones
- Derecho administrativo y teoría del Derecho: Tres cuestiones fundamentalesDe EverandDerecho administrativo y teoría del Derecho: Tres cuestiones fundamentalesAún no hay calificaciones
- Documento - Análisis y Reflexión Sobre El Derecho Al OlvidoDocumento4 páginasDocumento - Análisis y Reflexión Sobre El Derecho Al Olvidomaiteav2015Aún no hay calificaciones
- Documento - La Corte Frente Al "Derecho Al Olvido". Un Ejercicio de Minimalismo JudicialDocumento7 páginasDocumento - La Corte Frente Al "Derecho Al Olvido". Un Ejercicio de Minimalismo Judicialmaiteav2015Aún no hay calificaciones
- Proyecciones Académicas Del Trialismo IIDocumento146 páginasProyecciones Académicas Del Trialismo IImaiteav2015Aún no hay calificaciones
- 1.notas Sobre El Derecho de La Propiedad ConstitucionalDocumento25 páginas1.notas Sobre El Derecho de La Propiedad Constitucionalmaiteav2015Aún no hay calificaciones
- Teoría General y Filosofía Del Derecho Constitucional DesdeDocumento43 páginasTeoría General y Filosofía Del Derecho Constitucional Desdemaiteav2015Aún no hay calificaciones
- Meritos y MerecimientosDocumento318 páginasMeritos y Merecimientosmaiteav2015Aún no hay calificaciones
- Reseña Caf 021819 - 2006 - CS001Documento1 páginaReseña Caf 021819 - 2006 - CS001maiteav2015Aún no hay calificaciones
- 1.MONOGRAFIA UPEA Rev.Documento32 páginas1.MONOGRAFIA UPEA Rev.Omar Ali50% (2)
- Madoery. Otro DesarrolloDocumento86 páginasMadoery. Otro DesarrolloLauraPegoraro100% (1)
- Idalberto ChiavenatoDocumento11 páginasIdalberto ChiavenatoErnesto Rodríguez100% (1)
- Resumen de TaracenaDocumento5 páginasResumen de TaracenaAmaiiraniAún no hay calificaciones
- Eje 3 Derechos Del NiñoDocumento6 páginasEje 3 Derechos Del NiñoJennifer Elizabeth Genre BertAún no hay calificaciones
- Evaluación Correspondiente Al Segundo Corte. - Revisión Del IntentoDocumento1 páginaEvaluación Correspondiente Al Segundo Corte. - Revisión Del IntentoLUIS DANIEL HERNANDEZ MANCERAAún no hay calificaciones
- Programa Integracion SocialDocumento36 páginasPrograma Integracion SocialErika Te100% (1)
- Definición de Derechos Humanos, Plan de VidaDocumento6 páginasDefinición de Derechos Humanos, Plan de VidaKerliitah VargasAún no hay calificaciones
- Saberes de Las Docentes PDFDocumento16 páginasSaberes de Las Docentes PDFTatianaBejaranoAcostaAún no hay calificaciones
- Justificación de La Investigación Word.Documento7 páginasJustificación de La Investigación Word.Victor Lopez Salazar100% (2)
- Proyecto de CivicaDocumento14 páginasProyecto de CivicaMarilyn MartinezAún no hay calificaciones
- Paradigma de Análisis de Los Sistemas DurosDocumento15 páginasParadigma de Análisis de Los Sistemas DurosJesus-cristo Dominguez PolancoAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos DefinicionesDocumento9 páginasDerechos Humanos DefinicionesQuetzalcoatl R M RSAún no hay calificaciones
- ACUÑA CHUDNOVSKY El Sistema de Salud en Argentina 2002Documento62 páginasACUÑA CHUDNOVSKY El Sistema de Salud en Argentina 2002Lorena FernándezAún no hay calificaciones
- Manual Teoria Del EstadoDocumento209 páginasManual Teoria Del EstadoTeresa Da Cunha Lopes100% (1)
- L Espe 000617Documento125 páginasL Espe 000617juan lennoxAún no hay calificaciones
- Manual de Sociologia Del Trabajo y de LaDocumento19 páginasManual de Sociologia Del Trabajo y de LaBrandon TellezAún no hay calificaciones
- Monografia: ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 7 EN TUXTLA GUTIERREZ, UNA ALTERNATIVA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.Documento23 páginasMonografia: ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 7 EN TUXTLA GUTIERREZ, UNA ALTERNATIVA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.IIsainRamìrezOsorio0% (1)
- Legua Bs.Documento69 páginasLegua Bs.Jaime Montenegro AlvitesAún no hay calificaciones
- Antecedentes Históricos Del Desarrollo HumanoDocumento2 páginasAntecedentes Históricos Del Desarrollo HumanoMisael LR100% (5)
- BianchiDocumento11 páginasBianchiVICENTE BARRIA TORRESAún no hay calificaciones
- Marco Normativo Educación Artística - CFE - RecorteDocumento11 páginasMarco Normativo Educación Artística - CFE - Recortedaniela calandriaAún no hay calificaciones
- CLASE 1 Ant.24103 CRSM - UNLu 2022Documento59 páginasCLASE 1 Ant.24103 CRSM - UNLu 2022Gonzalo VegaAún no hay calificaciones
- 5.el Multiculturalismo e InterculturalismoDocumento5 páginas5.el Multiculturalismo e InterculturalismoConstantino OrellanoAún no hay calificaciones
- La Comunicación y Sus ElementosDocumento12 páginasLa Comunicación y Sus Elementosyuroskauzcategui06Aún no hay calificaciones
- Directorio Ayudar Es La Nueva Ruta - Feb 2023Documento603 páginasDirectorio Ayudar Es La Nueva Ruta - Feb 2023Juany HuertalAún no hay calificaciones
- Arpini, Adriana - para La Construcción Del Diálogo Intercultural Con Mirada de Género en Bioética. Aportes Desde La Ética Social LatinoamericanaDocumento16 páginasArpini, Adriana - para La Construcción Del Diálogo Intercultural Con Mirada de Género en Bioética. Aportes Desde La Ética Social LatinoamericanaManuel SerranoAún no hay calificaciones
- Clima y CulturaDocumento101 páginasClima y CulturaJoseAún no hay calificaciones
- 1-Apuntes Preliminares Comportamiento Humano en Las OrganizacionesDocumento137 páginas1-Apuntes Preliminares Comportamiento Humano en Las OrganizacionesYossAún no hay calificaciones
- La Tarea 5.1Documento4 páginasLa Tarea 5.1TeddAún no hay calificaciones