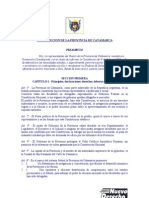Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
6-Marcos de Mazzini, Ana S Sucesion
6-Marcos de Mazzini, Ana S Sucesion
Cargado por
roberto vivar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas19 páginasTítulo original
6-MARCOS DE MAZZINI, ANA S SUCESION
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas19 páginas6-Marcos de Mazzini, Ana S Sucesion
6-Marcos de Mazzini, Ana S Sucesion
Cargado por
roberto vivarCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 19
Voces: FECHA ~ NULIDAD ~ SUCESION ~ TESTAMENTO ~ TESTAMENTO OLOGRAFO
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno (CNCiv) (EnPleno)
Fecha: 14/04/1980
Partes: Marcos de Mazzini, Ana, suc.
Publicado en: LA LEY 1980-B, 356 - JA - ED
SUMARIOS:
1. La falta de fecha de un testamento ológrafo acarrea necesariamente su nulidad en todos los casos.
TEXTO COMPLETO:
Buenos Aires, abril 14 de 1980.
Cuestión: "Si la falta de fecha en un testamento ológrafo acarrea necesariamente su nulidad en todos los casos o,
en determinadas circunstancias puede prescindirse de la misma y aprobárselo en cuanto a sus formas".
El doctor Padilla dijo:
La cuestión a decidir supone, a mi juicio, al no introducir distingo alguno sobre el particular el tema del plenario,
la ausencia total de fecha en el testamento ológrafo, o sea, la falta de día, mes y año, a la vez. Así resulta, por lo
demás, del cotejo de las sentencias tildadas de contradictorias. En consecuencia, quedan excluidos del estudio los
problemas suscitados en torno de la fecha incompleta, la errada y la falsa.
El testamento ológrafo es en nuestro régimen vigente el acto jurídico solemne por excelencia. El art. 3639 del
Cód. Civil lo demuestra con suma claridad cuando establece que para ser válido en cuanto a sus formas, "debe"
ser escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de esas
formalidades, agrega dicha disposición legal, "anula" el testamento en todo el contenido. Como se ve, se trata de
una norma imperativa cuyo incumplimiento trae aparejada la nulidad, características que, precisamente, perfilan
la solemnidad del acto. La fecha en el testamento ológrafo participa de la forma constitutiva de él y, como se
sabe, la forma constitutiva (forma "ad sustantiam" o "ad solemnitatem"), tiene como función propia y específica
la de dar el ser a la cosa, "forma dat esse rei", como decían los clásicos. No observado ese tipo de forma, el acto
jurídico, en el caso el testamento, no posee existencia "ab initio", es decir, que no es en el plano jurídico lo que
parece ser.
Pero, hay incluso otros preceptos de nuestro Código que vienen a corroborar el carácter solemne que, asumen los
requisitos impuestos por el recordado art. 3639, entre ellos la fecha. Téngase presente que no puede sostenerse
que el testamento carece de fecha si ésta resulta del contexto, "de una manera precisa" (arg. art. 3642, Cód.
Civil). Entre aquellos preceptos merecen señalarse los arts. 3607, 3627, 3630 y 3632 del Cód. Civil, así como las
notas del Codificador puestas a los arts. 973 y 3622, bien elocuentes, por cierto. No me cabe duda alguna, por
consiguiente, que nuestro sistema legal exige, a riesgo de ser declarado nulo, de nulidad absoluta y manifiesta, la
inserción de la fecha en el testamento o, por lo menos, de enunciaciones que permitan inferirla con precisión.
Todavía hay más. La tesis que sustento, apoyada también por la doctrina, y la jurisprudencia de nuestros
tribunales casi por unanimidad (conf. citas en la excelente y exhaustiva nota de Francisco A. M. Ferrer intitulada
"La nulidad absoluta y manifiesta del testamento ológrafo sin fecha", publicada en J. A., t. 1978-III, p. 54),
cuenta, por otro lado, con el firme respaldo de los antecedentes que inspiraron a Vélez Sársfield al redactar la
norma establecida en el mencionado art. 3639, cuyo texto, con muy ligeras variantes, fue tomado del art. 970 del
Cód. de Napoleón, que sobre el punto no se presta al equívoco. Por otra parte, de los autores franceses que anota
el Codificador en sus glosas, al considerar el capítulo sobre el testamento ológrafo, ninguno de ellos asigna
validez al testamento que por entero carece de fecha. Tal criterio es el seguido sin discrepancias por los otros
comentaristas de esa nacionalidad que han estudiado el tema (conf. la profusa enumeración de Ferrer en la nota
indicada).
Para sentar la conclusión de que el art. 3639 del Cód. Civil no ha querido sentar un principio absoluto, sino tan
solo una regla general, de la cual cabe apartarse bajo ciertas condiciones, se suele invocar la opinión de Coin
Delisle, nombrado entre otros por el Codificador también en la nota al art. 3642, en la que recomienda la lectura
de ese autor "en todo lo relativo a la fecha".
En primer lugar, por importante que sea el valor interpretativo de las notas del Codificador nunca podría
contrariar un texto tan claro y terminante como es el del art. 3639. En segundo lugar, Coin Delisle se refiere al
caso en que únicamente falta el día y siempre que no hubiere cambio de estado del testador ni el concurso de dos
testamentos en el mismo mes, en tanto que aquí se trata de ausencia total de fecha. En tercer término, en esa nota
Vélez también cita a Aubry et Rau, Troplong, Toullier y Duranton, quienes sostienen una opinión opuesta a la de
aquél. En cuarto lugar, en la apostilla al art. 3650, Vélez afirma que "todas las cuestiones a que pueda dar lugar
un testamento ológrafo por su escritura, fecha o firma del testador, se encuentran tratadas en "Demolombe y en
Troplong"". Y estos autores, junto con Marcadé, se inclinan porta invalidez cuando falta la designación del día
(conf. nota de Irisen en Rev. LA LEY, t. 8, p. 1036).
Es verdad que la exigencia de fecha debe ajustarse a las finalidades que el legislador ha tenido en cuenta al
incluirla como requisito del testamento ológrafo. Esas finalidades no pueden ser otras que las de servir: 1º) Para
establecer si se redactó de acuerdo con las formalidades vigentes a la época de su otorgamiento: 2º) Para precisar
el momento en que el testador debió de gozar de perfecta razón o el del goce o pérdida de la libre determinación;
3º) Para dejar establecido si se ha revocado por el subsiguiente matrimonio de su otorgante; 4º) 0 si ha sido
revocado por otro testamento de fecha más reciente (conf. Fassi, "Tratado de los testamentos", t. I, p. 192). Pero,
no es menos verdad que al elevar la fecha al rango de "forma sustancial", se ha procurado asimismo imposibilitar
la acreditación de la data por medios probatorios totalmente ajenos al texto del testamento. Fuera de que no es
dable demostrar con certeza que no hay otro testamento posterior ni incapacidad en el momento de redactarlo ni
ausencia de ulterior matrimonio, cabe recordar que el art. 3627 del Cód. Civil establece que "la prueba de la
observancia de las formalidades prescriptas para la validez de un testamento, debe resultar del testamento mismo
y no de los otros actos probados por testigos". Ha de entenderse que es inadmisible la prueba "por otros actos ni
por testigos", como explica Aubry et Rau, fuente de nuestro Código, entre otros, autores. En otros términos, las
pruebas extrínsecas carecen de valor porque en todo lo que se refiere a solemnidad el testamento debe bastarse a
sí mismo. En síntesis, la razón de ser de tal doctrina es la de contar con un punto de referencia considerado como
verdadero para juzgar los eventuales problemas que puedan suscitarse sobre validez del testamento.
Por último, el fallo de la Cámara 2ª de Apelaciones de La Plata, citado por la sala F (conf. Rev. LA LEY, t. 1977-
C, p. 338) en el caso que contradice el de la sala E, se refiere a una situación distinta, como lo pone de manifiesto
el comentario del doctor Ferrer en la nota que mencioné, donde también destaca la improcedencia de las citas de
los autores referidos por esa sala y la inaplicabilidad del principio inspirador de nuestro art. 3670, no sólo porque
de acuerdo a las fuentes de ese precepto se requeriría que el testamento para valer como ológrafo debe estar
fechado, sino también porque se trata de una norma excepcional, insusceptible de ser extendida por analogía a
otros casos.
Por ello y por estimar innecesario abundar en mayores consideraciones, voto por la afirmativa, o sea, en el
sentido de que la entera falta de fecha de un testamento ológrafo acarrea necesariamente su nulidad en todos los
casos, sin excepciones.
El doctor Legón dijo:
Por las consideraciones y fundamentos expuestos por el doctor Padilla, que comparto plenamente, voto por la
afirmativa a la 1ª cuestión planteada por la convocatoria a este Plenario: "La falta total de fecha en un testamento
ológrafo acarrea necesariamente su nulidad en todos los casos".
El doctor Mirás dijo:
Al adherir al voto del doctor Padilla quiero añadir un argumento con apoyo en el art. 3620 del Cód. Civil, que
pone de resalto el carácter absoluto de la imposición de los requisitos que enumera el art. 3639 en cuestión. La
imposibilidad de dispensa por motivo alguno llega a tal punto que, si en una disposición hecha en un testamento,
de cualquiera de las especies admitidas y que sea formalmente regular, se hace, referencia a otro documento que
aparezca a la muerte del testador entre sus papeles o en poder de un tercero "será de ningún valor" si estos
instrumentos no poseen los requisitos exigidos para el testamento ológrafo. Se advierte así con cuanta mayor
razón lo será cuando se trata de irregularidad en el testamento ológrafo en sí mismo.
El doctor Yáñez dijo:
1º) Corresponde al titular de la vocalía Nº 18 de la Cámara votar en el presente fallo plenario de acuerdo al orden
de sorteo establecido previamente por el señor Presidente a fs. 180, por haber suscripto en su hora la sentencia de
la sala F en los autos: "García, Plácida s/testamentaria" de junio 14 de 1977 (Rev. La Ley, t. 1977-C, p. 339)
(conf. art. 297, Cód. Procesal).
2º) El tema a resolver consiste en que si es nulo o válido un testamento ológrafo que carece en absoluto de fecha,
esto es, si falta el día, el mes y el año, a la vez. Ello así surge del temario de fs. 180 en el cual no se formula
distingo alguno sobre el particular, y de la compulsa de los fallos tachados de contradictorios: "Marcos de
Mazzini, Ana". de mayo 9 de 1978, emanado de la sala E y "García, Plácida", antes citado de la sala F. Vale decir
que queda fuera de la órbita de conocimiento las cuestiones atinentes a la fecha incompleta, la errada y la falsa.
3º) Los fundamentos expuestos por los entonces integrantes de la sala F en los autos "García, Plácida" (doctores
Agustín J. Durañona y Vedia, Andrés A. Carnevale y el suscripto) son de todos conocidos, al haber sido
publicada la sentencia en conocidas revistas jurídicas (Rev. LA LEY. t. 1977-C, p. 338; J. A., t. 1977-III, p. 222)
y motivo de comentarios críticos por diversos autores. (Santiago C. Fassi "El testamento manuscrito y firmado
por la causante pero carente de fecha", en Rev. LA LEY antes citada; Darío L. Hermida, "La "fecha" en el
testamento ológrafo", Rev. LA LEY. t. 1977-D, p. 963; Francisco A. M. Ferrer, anotando una sentencia de la
Corte de Justicia de Salta, sala 3º del 2/11/77, J. A., t. 1978-III, p. 49 -Rev. La Ley, t. XXXVIII, J-Z, p. 2033,
sum. 145-, "la nulidad absoluta y manifiesta del testamento ológrafo sin fecha", en p. 54, en la que también se
refiere al caso de la sala F, todos ellos adversos; y Julio I. Lezana. "La validez de un testamento ológrafo sin
fecha", en J. A., t. 1977-III, p. 223, a favor).
4º) Desde entonces, me he puesto a reflexionar respecto a si el polémico decisorio era o no desacertado, llegando
luego de muchas meditaciones a la conclusión que se trata de una solución más bien de equidad que
estrictamente jurídica, razón por la cual no sólo la abandono sino que paso a dar los argumentos en apoyo de la
que ahora considero la buena doctrina y que puede llegar a ser obligatoria (art. 303, Cód. Procesal).
5º) Sólo quiero dejar en claro que el pronunciamiento quedó firme, ya que el Consejo Nacional de Educación
interpuso recurso ordinario (sic) y extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia extemporáneamente, por lo
que fueron denegados por la sala con fecha 7 de setiembre de 1977.
El art. 3607 del Cód. Civil define al testamento como "un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley,
por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte". A su vez, el art. 3632
establece que "las últimas voluntades no pueden ser legalmente expresadas sino por un acto revestido de las
formas testamentarias". Añade el art. 3630 que "la nulidad de un testamento por vicio en sus formas causa la
nulidad de todas las disposiciones que contiene...... En la nota puesta al pie del art. 3622 Vélez nos dice que "las
formalidades testamentarias no son prescriptas como pruebas, sino como una forma esencial y la falta de una
sola forma anula el testamento".
Con relación al testamento ológrafo, dispone el art. 3639: "para ser válido en cuanto a sus formas debe ser
escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de estas formalidades
lo anula en todo su contenido". Según el art. 3642 "las indicaciones del día, mes y año en que se hace el
testamento, no es indispensable que sean según el calendario; pueden ser reemplazadas por enunciaciones
perfectamente equivalentes, que fijen de una manera precisa la fecha del testamento", ejemplificando en su nota
"como si un testador escribiese: "firmado el viernes Santo de 1869"". Ello significa que al legislar sobre la fecha
se dispuso que lo fuera con indicación precisa del día, mes y año o de otra forma equivalente.
De lo hasta aquí dicho y en el ámbito del tema del presente plenario resulta que el requisito de la fecha ha sido
impuesto como forma solemne ("ad solemnitatem"), sustancial o visceral de cuya observancia depende no sólo la
validez sino la existencia misma del testamento ológrafo.
6º) A través de la nota al art. 3639 sabemos que la fuente de la norma es el art. 970 del Cód. Napoleón, según el
cual: "el testamento ológrafo no será válido si no está enteramente escrito, fechado y firmado de puño y letra del
testador; él no está sujeto a ninguna otra forma".
A su vez, los arts. 3642 y 3643, que también tratan de la fecha, reconocen como fuente las soluciones de la
doctrina y la jurisprudencia francesas elaboradas con posterioridad a la sanción del Código Napoleón, y que el
ilustre Codificador recepcionó en normas positivas para tratar de evitar las cuestiones que se suscitaron en aquel
país en orden al art. 970.
De la compulsa de los autores galos que Vélez tomó para la redacción del cap. I referido al testamento ológrafo
(arts. 3639 a 3650) y que cita en las respectivas notas, ninguno acepta la validez de un testamento que carezca
por entero de la mención de su fecha (Demolombe, "Cours de Code Napoleón", t. XXI, núms. 73 y sigtes., ps.
70/74, París, 1884; Marcadé, "Explication du Code Napoléon", t. IV, núms. 9 y sigts., París, 1869; Coin Delisle,
"Commentaire du titre des donations et. des testaments", art. 970, p. 342, núm. 26, París, 1855; Demante, "Cours
Analytique du Code Napoleón", París, 1858, t. IV, núm. 115 bis, t. II, p. 267; Troplong, "Droit civil expliqué.
Des donations et des testaments", t. III, núms. 1482/1483, París, 1855; Toullier, "Le droit civil Francais suivant
l"ordre du Code Civil", 4ªed., t. V, núm. 362, París; Duranton, "Cours de droit français suivant le Code Civil", t.
IX, p. 28, núm. 30, París, 1844; Merlin, "Repertoire universel et raisonné de jurisprudence", 5ª ed., t. XVII, voz
"Testament", sec. II, parág. 1, art. 6, p. 296, París, 1828; Aubry et Rau, "Cours de droit civil francais", 5ª ed., t.
X, p. 615, parág. 668, texto y notas 6/7, París, 1918), como tampoco la admitieron los demás comentaristas de
fines del siglo XIX y comienzos del presente XX (Laurent, "Principes de droit civil", t. 13, núms. 188 y sigtes.,
Bruxelles París, 1978; Baudry-Lacantinerie y Colin, "Traité theórique et pratique de droit civil- Donations entre
vifs et des testaments", t. II, p. 49, núms. 1928 y sigtes., París, 1905; Colin y Capitant, "Curso elemental de
derecho civil", t. VIII, ps. 20/21, traducción española, Madrid, 1928; Planiol, "Traité élémentaire de droit civil",
t. III, núms. 2690/2692, ps. 666/667, París, 1918; Planiol-Ripert-Trasbot, "Tratado práctico de derecho civil
francés", t. V, p. 560, núm. 535, Ed. La Habana, 1936, Huc, "Commentaire théorique et pratique du Code Civil",
t. VI, núm. 272; Savatier, "Cours de droit civil", t. III, núm. 1017; Beudant, "Cours de droit civil francais", t. VII,
vol. 2, p. 13, núm. 267, París, 1934; Fuzier-Herman, "Code Civil Annoté", t. II, p. 620, ed. 1936). Entre los
autores más modernos existe igual consenso, al pronunciarse por la nulidad del testamento ológrafo que carece
de fecha (Bonnecase, "Elementos de Derecho Civil", trad. española, t. III, p. 350, núm. 434, Puebla, México, año
1946; Josserand, "Derecho Civil", trad. española, t. III, vol. 3º, núms. 1275/1277, ps. 22/23, Ed. Bosch, Buenos
Aires, 1951; Mazeaud, H. L. y J., "Lecciones de derecho civil"," trad. española, vol. II, ps. 370 y 372, núms. 980
y 983 parte 4ª, Buenos Aires, 1965; Ripert y Boulanger, "Tratado de Derecho Civil", según el tratado de Planiol,
Sucesiones, Ed. Castellana, t. X, vol. 1, ps. 289/294, núms. 1965/1972, Buenos Aires, 1965, refirman que se trata
de un elemento de validez del acto con abundantes citas de jurisprudencia).
Incluso, el mismo Coin Delisle (mencionado en las notas a los arts. 3639, 3640, 3642, 3645, 3646 y 3648), y
cuya opinión se citara en apoyo de la tesis amplia preconizada en la resolución de la sala F, no admitió la validez
de un testamento ológrafo carente totalmente de fecha, sino solamente entendía la eficacia de una fecha
incompleta a la cual únicamente faltara el día, y ello sólo en los casos en los que no hubiera cambio de estado del
testador ni concurso de dos testamentos en el mismo mes (op. cit., art. 970, núm. 26, ps. 331/332).
Sobre el particular, resulta de interés la jurisprudencia glosada por Ripert y Boulanger, en cuanto se admite la
validez de testamentos ológrafos que adolecen de fecha incompleta, pero por lo general los tribunales sólo
aceptan el complemento o la rectificación por enunciaciones extraídas del testamento mismo y que en casos
excepcionales se ha hecho remisión a actos distintos del testamento pero en relación con éste (conf. op. cit., t. X,
vol. 1, p. 291, núm. 1969), siendo de advertir que es la solución que fluye del art. 3643 de nuestro Código Civil,
tomado de las enseñanzas de Aubry y Rau (citado en la nota; op. cit., t. X, parág. 668), pero como se aclaró al
principio de este voto no constituye la cuestión sometida a decisión plenaria.
6º) En la doctrina nacional, desde el primer comentarista del Código Civil, el talentoso Segovia ("El Código
Civil de la República Argentina", su explicación y crítica bajo la forma de notas, t II, p. 599, nota 36, Buenos
Aires, 1933), siguiendo por Machado ("Expositión y comentario del Código Civil argentino", t. IX, ps. 505/506 y
518/519, Buenos Aires, 1921), Llerena, ("Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino", t. X, ps. 26
y 31, Buenos Aires, 1931), Prayones, ("Derecho de Sucesiones", ps. 355/356, núm. 43), 3ª ed., Buenos Aires),
Rébora ("Derecho de las Sucesiones", t. II, núm. 367, p. 179, Buenos Aires, 1932), Arias ("Derecho Sucesorio",
ps. 172/173, Buenos Aires, 1950), Lafaille ("Sucesiones", comp. por Frutos y Argüello, t. II, núms. 316 y 317,
texto y notas 25 y 28, ps. 233/235, Buenos Aires, 1933), Dassen ("La fecha como requisito del testamento
ológrafo", en Rev. LA LEY, t. 8, p 1036, Fassi ("Tratado de los Testamentos", t. I, ps 144 y sigtes., núms. 191 y
sigtes., Buenos Aires, 1971), Borda (Sucesiones", t. II, p. 241, núm. 1170, 4ª ed., Buenos Aires, 1975), Goyena
Copello ("Tratado del Derecho de Sucesión"), t. II, p. 63, Buenos Aires, 1974), Fornieles ("Tratado de las
Sucesiones", t. II, núms. 325 "in fine" y 341, 4ª ed., Buenos Aires, 1958), hasta Maffía ("Manual de Derecho
Sucesorio", t. II, núm. 582, p. 171, Buenos Aires, 1976), se ha entendido que la inserción de la fecha en el
testamento ológrafo constituye una solemnidad ineludible y que su falta anula el testamento.
En igual sentido, se pronuncia De Gásperi ("Tratado de Derecho Hereditario", t. III, núms. 407/408, ps. 272/276,
Buenos Aires, 1953).
Si bien tanto Borda como Fornieles sostienen la validez de una fecha en la que no se exprese el día concluyen
que el testamento es nulo cuando se cuestione la capacidad del testador o que haya más de un testamento (conf.:
Borda, op. cit., t. II, núm. 1172, p. 243; Fornieles, op. cit., t. II, núm. 350, p. 277).
Aun cuando Rébora estima que podría suprimirse el requisito de la fecha, la tiene como un elemento ineludible
(conf.: op. y loc. cit.).
7º) De los distintos proyectos de reforma integral del Código Civil argentino, tanto en el Anteproyecto de
Bibiloni, como en el Proyecto de Reforma de 1936, se ha mantenido la fecha como formalidad del testamento
ológrafo (conf.: art. 3197 y art. 2033, respectivamente).
Solamente en el Anteproyecto de Código Civil de 1954 -cuyo director fue el doctor Llambías- luego de sentar
como principio general que el testamento ológrafo debe ser fechado, se aclara que la ausencia o deficiencia de la
fecha no perjudica al testamento sino cuando deban dirimirse controversias cuya solución dependa del tiempo en
que el testamento haya sido hecho; en tal caso, el testamento carente de fecha precisa será de ningún valor, salvo
que contenga enunciaciones o elementos materiales que permitan fijar la fecha de una manera cierta (art. 747).
Finalmente, de ley 17.711 (Adla, XXXVIII-B, 1799) de reforma parcial del Código Civil, en la que tanto
gravitara la opinión del doctor Borda, nada se innovó sobre la materia.
8º) Sería ocioso pasar revista a los numerosos fallos que han declarado la nulidad de testamentos ológrafos en los
cuales no existe ninguna mención de su fecha o no medien elementos suficientes para poder determinarla, sin
dejar de lado que no hay consenso unánime en lo que hace a la data incompleta (v. sobre el particular, las citas de
Ferrer, op. cit., bajo los núms. 9/19 y núms. 21/24; CNCiv., sala B, R. núm. 205.022, "Constenla, Marcelino
s/sucesión", del 11/12/975, sobre carencia absoluta de fecha, en J. A., t. 1977-I - Indice, "Sucesiones", sum. 13;
y, más recientemente: sala C, 11/X/1978, J. A., 1979-I, p. 419, fallo 28.070 -Rev. La Ley, t. 1979-A, 478-con
voto del doctor Cifuentes, tratábase el caso de raspaduras y sobreescritos en la fecha que pudo ser completada
con la edad de la causante manifestada en el testamento y su concordancia con las partidas de matrimonio y de
defunción).
O sea que los únicos pronunciamientos en los cuales se dio validez a un testamento carente por entero de fecha
fue en el de la sala F del 14/VI/1977 y el voto en minoría del doctor Escudero de la Corte de Justicia de Salta,
sala 3º, del 2/XI/1977.
9º) En lo que hace al fallo de la Cámara Civil 2ª de La Plata del 2/VII/1904 -invocado en apoyo en el decisorio
de la sala F- si bien se trataba de un supuesto de un testamento ológrafo sin fecha en el instrumento, el tribunal
tuvo por establecida la data por la circunstancia de estar aquél redactado en papel sellado y haberse podido
comprobar por la numeración respectiva la fecha precisa de su venta, que venía a ser la del día anterior al
fallecimiento del causante, con lo cual, el testamento resultaba forzosamente extendido en las horas que iban
desde la compra del timbrado a las de su deceso.
Vale decir, que en dicho caso la fecha se pudo determinar por elementos materiales obrantes en el mismo
testamento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3643 del Cód. Civil, punto sobre el cual hay
jurisprudencia coincidente de los tribunales franceses (conf.: Ripert y Boulanger, op. cit., p. 291, núm. 1969).
10) En el derecho comparado más conocido, es igualmente exigida la mención de la fecha para la validez del
testamento ológrafo (Cód. Civil italiano de 1865, art. 775; Id. de 1942, art. 602; Cód. Civil español, art. 688;
Cód. Civil alemán, B. G. B., art. 2031; Cód. Civil suizo, art. 505).
11) Tampoco es decisivo el apoyo argumental de la finalidad que cumple la mención de la fecha en el testamento
para juzgar la capacidad del testador, por razón de su edad o estado mental; de establecer en caso de pluralidad
de testamentos, cuál debe prevalecer; de determinar la relación que la fecha del testamento puede guardar con
hechos que signifiquen maniobras dolosas con fines de captación; y para los casos en que sea necesario
establecer si el testamento es anterior al matrimonio del testador (art. 3828, Cód. Civil), con lo cual, cuando no
se pone en tela de juicio la capacidad del testador a la época de su redacción ni existe otro testamento, la fecha
quedaría como una formalidad carente de contenido y por tanto dejaría de tener el carácter de una formalidad
ineludible.
También se dice que si nadie ha puesto en duda la autenticidad del testamento, debe estarse en favor de la
interpretación tendiente a respetar la voluntad del causante, pues las formas no constituyen un fin en sí mismas.
Respecto del fundamento teleológico o finalista, ante los claros y expresos términos del art. 3639 del Cód. Civil,
esa interpretación resulta forzada, pues implica dejar de lado la exigencia de una formalidad solemne
convirtiéndola en un simple medio de prueba.
Bien o mal, lo cierto es que el legislador argentino se enroló en materia testamentaria a los principios del Código
Napoleón que -reiteró- es terminante en cuanto a la invalidez que causa la falta absoluta de algunos de los tres
requisitos establecidos para el testamento ológrafo en su art. 970.
Tampoco puede sostenerse que la fecha es sólo una exigencia de rango inferior a las otras dos (escritura y firma
por el testador), a poco que se advierta que el codificador le dispensó nada menos que siete artículos de los doce
que forman el capítulo primero sobre los testamentos ológrafos, extensión que no se repite ni respecto a la firma
ni a la escritura.
Quizás de "lege ferenda" sería más justa la solución propiciada en el art. 747 del Anteproyecto del Código Civil
de 1954 de Llambías, al dar cierta flexibilidad a la exigencia de la fecha en la forma puntualizada en el consid. 7º
de este voto, pero ello tendría que ser fruto de una futura reforma legislativa y no quedar en manos de los
magistrados hacerlo por vía pretoriana con una interpretación "correctora" de la ley. Resulta así peligroso que los
jueces se aparten de tales exigencias, pues poco a poco por vía de las excepciones se puede llegar a hacer tabla
rasa con la norma imperativa, con lo cual se siembra la inseguridad en cuestiones tan importantes como lo son
las disposiciones de última voluntad.
Desde otro ángulo, si bien es verdad que en la interpretación de los testamentos se debe tratar fundamentalmente
de respetar la voluntad real del causante, no lo es menos también que tal voluntad no es suficiente para justificar
apartarse del cumplimiento de las formas básicas o esenciales que exige el Código Civil para los distintos tipos
de testamentos, cuya omisión acarrea la nulidad del acto. Dicho en otras palabras, la ley le concede al individuo
libertad para optar por alguno de los tipos "ordinarios" de testamentos establecidos por el Código (art. 3624)
pues a nadie se obliga a testar por alguna clase determinada, pero una vez elegido uno, debe someterse a las
exigencias normativas pertinentes, pues la forma de una especie de testamento no puede extenderse a los
testamentos de otra especie (art. 3626), so pena de acarrear la invalidez del acto obrado en infracción.
Ello significa que aunque la voluntad del testador sea auténtica y esté claramente manifestada, no puede
sostenerse que hay testamento ni declaración de última voluntad legalmente expresada si el instrumento que la
contiene adolece de algún vicio de forma esencial. De lo contrario podría llegarse gradualmente a admitir v. gr.,
la validez de un testamento ológrafo mecanografiado, o escrito por tercera persona, o sin firma, etcétera.
Cuando se trata de un testamento con ausencia total de fecha, no debe el magistrado indagar si en el caso
particular se dan o no los motivos o razones que pudo tener en vista el legislador para imponer la observancia de
la data, pues admitir lo contrario sería entrara juzgar de la bondad de la ley, lo cual está vedado a los jueces,
salvo claro está si mediare tacha de inconstitucionalidad de la norma, que no es el caso en examen.
12) En cuanto a la aplicabilidad del art. 3670 del Cód. Civil, según el cual el testamento cerrado nulo por falta de
alguna de las solemnidades que debe tener valdrá como ológrafo si estuviera todo él escrito y firmado por el
testador, se advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional pues está referido exclusivamente a
esta especie de testamento.
Si bien allí se omite mencionar a la fecha, la mayoría de la doctrina nacional ha entendido que conforme una
simple concordancia con otras normas (arts. 3639, 3642 y sigtes.) el testamento cerrado inválido valdrá como
ológrafo si reúne todas las condiciones impuestas rigurosamente por la ley para este último (conf., Llerena, op.
cit., t. X, p. 70; Lafaille, op. cit., t. II, núm. 381; Machado, op. cit., t. IX, p. 594; Dassen, op. cit., Rev. LA LEY, t.
8, p. 1040; Rébora, op. cit., t. II, p. 210, núm. 385 y núm. 431, nota 9; Maffía, op. cit., t. II, núm. 618; De
Gásperi, op. cit., t. III, núm. 451; Ferrer, op. cit., t. IX).
Esta circunstancia, ha hecho decir a Segovia que la palabra "fechado" omitida en el texto del art. 3670 parece
debida al copista (conf., op. cit., t. II, p. 617, nota 114; señalando que resultaría que el testamento del sordomudo
sería válido, aunque no tuviese fecha).
Por su parte, Fassi admite que puede haber una derogación deliberada de la exigencia del art. 3639, puesto que el
testamento tendría una fecha, la del acta en la cubierta exterior; pero señala que si el acta exterior es nula por
falta de fecha, fecha incompleta o errada, el pliego interior sólo valdrá como ológrafo si estuviera fechado (conf.,
"Tratado de los testamentos", t. II, núm. 315; en igual sentido, se pronuncia Goyena Copello, op. cit., t. II, p.
131).
En cambio, tanto Borda (op, cit., t. II, p. 277, núm. 1228) como Fornieles (op. cit., t. II, p. 242, núm. 350), dicen
que no es necesario que en este caso lleve fecha el testamento ensobrado.
Pero cualquiera que sea la interpretación que se dé a este artículo, incluso la más amplia, aun así es innegable
que se trata de un supuesto de excepción y referido exclusivamente a un testamento cerrado inválido como tal.
Aquí cabe recordar que las leyes excepcionales o los preceptos que constituyen excepciones a una regla general,
son de interpretación restrictiva, lo que veda su aplicación por analogía a otras situaciones distintas (conf.,
Borda, "Parte General", t. I, p. 235, núm. 219, 6ª ed.; Llambías, "Parte General", t. I, p. 115, núm. 126, 7ª ed.).
En tal inteligencia, no resulta apropiado hacer jugar una norma enteramente particular y de excepción a un caso
distinto como es el testamento propiamente ológrafo, que se gobierna por disposiciones propias y específicas en
cuanto a las distintas formalidades que se deben observar bajo pena de nulidad. Tampoco puede pasarse por alto
que el legislador ha reglado en forma concreta los distintos supuestos en que se puede acudir a otros elementos
de convicción para salvar la fecha errada o incompleta, como lo son incuestionablemente los arts. 3642 y 3643
del Cód. Civil.
También destaco que según el art. 3626: "la forma de una especie de testamento no puede extenderse a los
testamentos de otra especie", de esta manera, se establece que sólo pueden usarse las formas previstas para cada
uno, para testarse de ese modo y no de otro y mucho menos combinarse las formas de unos con otros (conf.,
Fassi, op. cit., t. I, p. 96, núm. 111; Goyena Copello, op. cit., t. II, p. 54).
Por último, a tenor de lo dispuesto en el art. 3620 "Toda disposición que, sobre institución de heredero o legados
haga el testador, refiriéndose a cédulas o papeles privados que después de su muerte aparezcan entre los suyos o
en poder de otro, será de ningún valor, si en las cédulas o papeles no concurren los requisitos exigidos para el
testamento ológrafo", lo que demuestra la preocupación del Codificador de rodear a las disposiciones
postmortem de seguridades para evitar así cuestiones o pleitos.
13) Como colofón de lo expuesto, debe concluirse que en el caso de un testamento ológrafo al que le falta
totalmente la fecha y que carece de cualquier enunciación que pueda servir para determinar de una manera
precisa la época en que fue redactado por el testador (arts. 3642 y 3643, Cód. Civil), el mismo sufre de nulidad
manifiesta y absoluta (conf., Fassi, op. cit., t. II, p. 456, núm. 2015), invalidez que tiene lugar aun cuando la
fecha sea irrelevante por no discutirse la capacidad y no haber más de un testamento (conf., Fassi, op. y loc. cit.:
Baudry-Lacantinerie y Colin, op. cit., t. II, p. 48, núm. 1926; Laurent, op. cit., t. XIII, núm. 188).
14) En respuesta al tema concreto de la convocatoria a fallo plenario (art. 303, Cód. Procesal), voto por el primer
término de la alternativa, o sea, que: "La falta de fecha en un testamento ológrafo acarrea necesariamente su
nulidad en todos los casos".
El doctor Beltrán dijo:
Adhiero a los votos precedentes de los doctores Padilla y Yáñez.
El doctor Speroni dijo:
1º) El examen exhaustivo que el juez de Cámara doctor César Yáñez hace al tema sujeto a plenario me lleva a
compartir plenamente sus conclusiones, no sólo por los antecedentes adecuados y minuciosos que integran su
voto, sino también por la juridicidad de sus conclusiones; sin que ello importe desmedro al equilibrado voto del
doctor Padilla, que como vocal preopinante, ajustadamente arribó a idéntica solución terminal.
2º) Desde un ángulo acaso más simplista, pero no menos valedero, el interrogante que plantea el plenario, de si la
falta de fecha acarrea necesariamente su nulidad en todos los casos o, en determinadas circunstancias, puede
prescindirse de la misma y aprobárselo en cuanto a su forma, a mi entender, tiene la debida, ineludible y
definitiva respuesta en el debatido art. 3639 del Cód. Civil, en cuanto nos indica que el testamento ológrafo para
ser válido en cuanto a sus formas debe ser fechado por la mano misma del testador, consagrando asimismo la
sanción para esta omisión, al indicar que la falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su contenido.
No modifica esta afirmación lo que pueda resultar del texto de los arts. 3642 y 3643 del citado Código, pues en
ambos resulta de sus propios términos que el testamento debe tener fecha "precisa" o "cierta".
Nos enfrentamos así, en nuestra problemática, con un precepto legal claro, expreso y sin alternativas, por ende de
aplicación estricta y en el sentido que resulte de sus propios términos, sin que quepa al juez, que es un ministro
de la ley para aplicarla, evaluar sobre su bondad o justicia ni aun bajo el pretexto de penetrar en su espíritu (arg.
art. 16, Cód. Civil). No resulta así desatinado recordar el remanido adagio "ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus", porque el alcance y significado exacto de esta regla es que, cuando la ley se expresa en
términos generales, el intérprete no puede ni debe hacer distingos para aplicarla en unos casos y en otros no.
Parece lógico, indica Salvat ("Tratado de Derecho Civil argentino. Parte General", p. 153, 3ª ed.), admitir en este
sentido, que si el legislador hubiera querido hacer distinciones, lejos de expresarse en términos generales,
hubiese más bien hecho las salvedades o excepciones pertinentes.
3º) Como Vélez Sársfield en materia testamentaria siguió los principios del Código de Napoleón (art. 970, Cód.
Civil francés), no creo inoportuno destacar algunos conceptos de dos de sus más distinguidos exégetas. (G.
Baudry-Lacantinerie y Maurice Colin -"Traité Theorique et Practique de Droit Civil- Des Donations et des
Testaments", tome deuxieme, page 47) en el sentido de que el testamento ológrafo debe ser fechado, es decir que
debe contener la indicación del tiempo en que ha sido hecho, añadiendo que la ordenanza de 1735 (arts. 29 y 38)
lo exigía bajo pena de nulidad y el Código Civil ha reproducido con razón esta disposición.
La fecha ofrece, en efecto, una importancia capital desde varios puntos de vista. Ante todo, ella es necesaria para
que se pueda verificar si el testador era capaz a la época del testamento. Por otro lado, en caso de que el difunto
deje varios testamentos, sería imposible saber, en ausencia de fecha, en qué orden han sido ellos hechos y cuál es
el más antiguo y el más reciente. Es así, que este es un punto de extrema importancia, al menos cuando los
diversos testamentos contienen disposiciones que no son susceptibles de ejecución simultánea. Nosotros
sabemos, dicen los tratadistas citados, que en semejante caso las disposiciones más recientes son las que se
ejecutan con preferencia a las más antiguas, conforme a la regla "in testamentis novissimae scripurae
praevalent".
Sientan así, en definitiva, un principio idéntico al de nuestra legislación: los testamentos no fechados son nulos,
sin que sea necesario distinguir si hay o no interés en saber en qué momento el testamento fue redactado, no
pudiéndose decidir lo contrario sin olvidar que el art. 970 del Cód. Civil hace de la fecha una condición esencial
y absoluta de la validez del testamento ológrafo.
Consecuentemente con lo expuesto, y compartiendo los votos de los colegas que me han precedido, me decido
por la primera alternativa, es decir que "la falta de fecha en un testamento ológrafo, acarrea necesariamente su
nulidad en todos los casos".
El doctor Ambrosioni dijo:
1º) la exigencia de la fecha, en el testamento, hecho por escrito, viene de antigua data. Cierto es que no se exigió
en el Derecho Romano hasta que Justiniano lo dispuso y sólo para el testamento de ascendientes a descendientes,
debiendo colocarse al principio del mismo (Novela 107, cap. I). Y hubo escritores antiguos que propugnaron
extender la exigencia establecida para un testamento privilegiado a los demás, Juan Crisóstomo de Alejandría (2ª
mitad del siglo IV d. J. C. bajo el reinado del emperador Arcadio), en sus Homilías, estableció el principio de la
nulidad de todo testamento o documento que careciera de la fecha.
Tratándose de la interpretación de la citada Novela de Justiniano, hubo quienes distinguieron entre los casos en
que hubiera un solo testamento de aquéllos en que hubiera varios, admitiendo la validez sólo para los primeros.
Mas lo cierto que en ese derecho, y fuera del caso del testamento entre ascendientes y descendientes, la fecha no
se exigía como solemnidad sino como prueba para el supuesto de que se discutiera la precedencia, de haber más
de uno, o la genuinidad del mismo.
2º) Es indudable que el art. 3639 del Cód. Civil, exige que el testamento ológrafo, sea escrito todo entero,
fechado y firmado por la mano misma del testador. Y ello bajo pena de nulidad. El art. 3643 se remite al caso de
una fecha errada o incompleta, pero tanto en este caso como en el del art. 3646 se exige la fecha, porque ésta
debe surgir del mismo testamento, de sus elementos intrínsecos, como dice Rotondi (Instituciones de Derecho
Privado, p. 612, trad. cast., Ed. Labor, 1953 Un testamento sin fecha hace presumir que el testador lo ha
abandonado o que no contiene su definitiva declaración de voluntad.
Así mismo es cierto que se ha puesto, con la disposición del art. 3639, fin a las arduas controversias surgidas con
motivo de la legislación romana, entre los autores de los siglos posteriores.
Voto, pues, porque la falta de fecha en el testamento ológrafo acarrea su nulidad.
El doctor Escuti Pizarro dijo:
Los términos de la convocatoria de este fallo plenario se refieren al caso de falta total de fecha, no a los
testamentos parcialmente fechados, ni a los de fecha incierta, como tampoco a los de fecha incompleta, donde la
situación puede ser distinta.
Ante los expresos términos del art. 3639 del Cód. Civil, considero que cuando falta totalmente la fecha, la
sanción no puede ser otra que la prevista en la misma norma sustantiva, esto es, la nulidad del testamento en todo
su contenido.
En consecuencia, adhiero a los votos de los doctores Padilla, Yáñez y Speroni y me pronuncio por la 1ª
alternativa, o sea, "la falta de fecha en un testamento ológrafo, acarrea necesariamente su nulidad en todos los
casos".
El doctor Alterini dijo:
Por razones análogas a las expuestas, expreso mi adhesión al criterio unánime entre los señores jueces que me
precedieron en este acuerdo, acerca de una respuesta afirmativa al interrogante contenido en el temario y destaco
especialmente las ilustradas y convincentes argumentaciones de los doctores Padilla y Yáñez.
El doctor Durañona y Vedia dijo:
Mantengo el criterio de la sentencia dictada por la sala F, el 14 de junio de 1977 en los autos: García Plácida s/
testamentaria (Rev. LA LEY, t. 1977-C, p. 338; J. A., 1977-III, p. 222), pronunciamiento que suscribí cuando
integraba dicha sala con los distinguidos colegas, el ex juez de este tribunal doctor Andrés Alberto Carnevale y
uno de sus actuales componentes, el doctor César D. Yáñez.
Reitero pues mi opinión, que fue de esa sala, en el sentido que puede admitirse como válido en cuanto a sus
formas un testamento ológrafo sin fecha, que cumple con los otros dos recaudos: la escritura manuscrita y la
firma, si en el caso no se concreta ninguno de los extremos en que residen las finalidades que el legislador ha
tenido en cuenta al incluir el requisito omitido, v. gr.: a) La necesidad de establecer la capacidad del testador, por
razón de su edad o de su estado mental, b) determinar cuál de los testamentos debe prevalecer en caso de
presentarse varios del mismo causante, (art. 3828, Cód. Civil), c) pertinencia de fijar la relación que la fecha del
testamento puede guardar con hechos que signifiquen maniobras dolosas con fines de captación, y d) si el
testamento es anterior al matrimonio de su autor en orden a lo previsto en el art. 3826 del Cód. Civil.
En aquel precedente se trataba de una causante soltera sin parientes con vocación hereditaria, ni problemas en
cuanto a su salud mental o edad necesaria para otorgar el testamento, no habiéndose dado la concurrencia de
otras disposiciones de última voluntad. Por el texto del testamento podía presumirse que era una persona de
humilde condición, que dejaba la casa de su propiedad a una amiga. De declararse nulo el testamento la
beneficiaria sería desplazada por la repartición oficial destinataria de las herencias vacantes. Saltaba a la vista
una situación en la cual la aplicación gramatical de la ley conducía a una injusticia.
Creo pertinente formular algunas aclaraciones acerca de la corrección de las citas jurisprudenciales y doctrinarias
que contiene esa sentencia, cuya exactitud en lo tocante al sentido de las mismas ha sido objeto de diversas
críticas (ver Ferrer, Francisco A. M. "La nulidad absoluta y manifiesta del testamento ológrafo sin fecha, J. A.,
1978-III, p. 54, núm. VII; Fassi, Santiago, "El testamento manuscrito y firmado por la causante pero carente de
fecha", Rev. LA LEY, t. 1977-C, p. 338, punto IV).
En relación con la mención que allí se hizo de la obra de Coin Delisle, se señala que este autor -a quien Vélez
siguió al concebir los arts. 3639 y 3642 del Cód. Civil argentino- se refería al caso en el que únicamente falte el
día. Pero, con ser ello cierto, no resulta exacto que la cita estuviera equivocada, pues la sala F no atribuyó a Coin
Delisle haber enseñado o vertido opinión expresa absoluta de que no obstante lo dispuesto en el art. 970 del
Code Napoleón, valdría un testamento desprovisto de todos los datos o elementos de la fecha. La invocación de
la autorizada fuente fue efectuada únicamente como apoyo de la premisa de que "la exigencia de la fecha debe
ajustarse a las finalidades que el legislador ha tenido en cuenta al incluirla como requisito del testamento
ológrafo". Es más, ni siquiera se citó la obra de Coin Delisle sino a autores y votos de sentencias nacionales
cuyas opiniones están guiadas por el comentarista francés. Solamente expresamos que "...los propugnadores de
la doctrina amplia... alegan siguiendo a Coin Delisle... que (sigue el texto antes transcripto)...".
Así, el doctor Tobal, en su voto en la causa "Disnan, Pedro Luis c. Disnan, Rugero (suc.)", en Rev. LA LEY, t. 8,
ps. 1036 y sigtes., que fue una de las opiniones citadas, trae esa concepción finalista como propia de Coin
Delisle, agregando, a propósito de la controversia sobre la fecha incompleta a la que le falta el día, que este
comentarista fue citado por Vélez en la nota al art. 3639 en lugar preferente respecto de otros tratadistas que
profesaban la doctrina de la necesidad del día, mes y año, como son Aubry et Rau, Troplong, Toullier y
Duranton.
La dura crítica del Dr. Fassi, según así la califica Ferrer, viene a ser en cuanto al punto relativo a la corrección de
esa cita, el resultado de la manera poco precisa con que se la hizo en el fallo de la sala F, que llevó al eminente
jurista que se encargó de comentarlo en La Ley a inferir un sentido que en realidad no tiene.
Lo propio sucede con la apostilla de Ferrer a propósito de la cita en el mismo fallo de la sala F del precedente
emitido por la Cámara Civil 2ª de La Plata el 2 de julio de 1904, "in re": "Granada de Villegas, Carmen. En él se
admitió la validez del testamento sin fecha, mediando la circunstancia que el día preciso de su elaboración y
firma por el causante pudo comprobarse a raíz del número del papel sellado en el que se escribió, el cual había
sido vendido el día anterior al del fallecimiento del causante (conf. J. A., t. 28, ps. 603 y 604).
Una atenta lectura al fallo de la sala F lleva a advertir que se trajo al recuerdo aquel pronunciamiento platense
que recordara Tobal en su voto ya mencionado, para avalar la tesis concreta que con claridad se sentó en el
precedente que nos ocupa de que "Al designar el art. 3639 los requisitos que debe contener el testamento
ológrafo para ser tal, y al determinar que la falta de algunas de estas formalidades lo anula en todo su contenido,
no ha querido sentar un principio absoluto, puesto que el mismo código admite modalidades" (ver las
transcripciones del fallo de la Cámara 2ª de Apelaciones de La Plata del 2 de julio de 1904, que aparecen en el
voto del doctor Tobal -Rev. LA LEY, t. 8, p. 1045 y en J.A., t. 28, ps. 603 y 604-).
Sin perjuicio de ello, como luego lo explicaré, creo que ese precedente importa la admisión de un testamento sin
fecha; aunque repito, la sala F no lo citó como ejemplo concreto de esa su solución en el caso García, sino por la
doctrina que se transcribió.
II - Por cierto que la doctrina elaborada en torno de la norma del art. 970 del Código Francés, y la mayoría de los
comentaristas nacionales que se ocupan de nuestro art. 3639, que puede consultarse en la erudita y prolija
exposición que hace el doctor Yáñez en su voto precedente, se inclinan por una interpretación literal de los
textos, concluyendo que en ningún supuesto, aún a falta del interés real al que la norma aparece dirigida, puede
salvarse la falla formal de la ausencia total de la fecha.
Creo estar casi solo, en el campo de las soluciones judiciales, al no modificar mi adhesión al criterio del
recordado fallo de la sala F, que suscribí persuadido de ser la solución justa y correcta desde el punto de vista de
nuestro derecho positivo a través de una interpretación cabal de los textos.
Según las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es propio de la función de los tribunales
procurar soluciones concretas que consagren la justicia en los casos particulares que les tocan juzgar, sin que el
respeto al legislador importe una excusa aceptable a la consecución de ese fin (conf. Fallos, t. 272, p. 139; t. 278,
p. 85; t. 269, p. 45 -Rev. La Ley, t. 133, p. 693; Rep. La Ley, t. XXXI, J-Z, p. 1640, sum. 101; t. XXVIII, J-Z, p.
2544, sum. 25-).
El problema radica en demarcar el límite de la actuación del juez frente a la norma positiva, para no convertir al
primero en legislador, con menoscabo del principio constitucional de la división de los poderes del Estado y la
consiguiente lesión de la seguridad jurídica a través de lo que se ha dado en llamar las sentencias arbitrarias.
La valla consiste en el método correcto de la interpretación de la ley; las reglas que deben seguirse en su
aplicación y el margen de flexibilidad que la moderna hermenéutica señala al intérprete.
La función de los jueces es el "jus dicere" y no el "jus condere", lo que implica que no pueda prescindirse de lo
dispuesto expresamente en la ley respecto del caso, so color de su injusticia o desacierto. Sin embargo, esa base
inherente a la actuación del tribunal no significa adoptar con un sentido absoluto la máxima "dura lex sed lex",
pues no es menos cierto que el juez debe juzgar con equidad los casos sometidos a su decisión: encomienda que
debe satisfacerse mediante una interpretación de las normas positivas en la que no sea indiferente el resultado de
justicia (conf. Belluscio, Código I, p. 79, art. 16, parág. 4, punto b, y sus citas; ver análogamente Llambías,
Código I, p. 41, núm. 6, de su comentario al mismo artículo).
La primera regla de hermenéutica que sienta el art. 16 del Cód. Civil es, desde luego, el de la comprensión
gramatical; el de las palabras. De allí, que repetidamente se ha insistido en que un texto. claro no puede ser
aprehendido con un sentido diverso al de su literalidad. La ley clara no requiere interpretación. Pero cuando una
norma aparentemente clara se manifiesta, en un "sub examen", francamente repugnante a la solución justa del
"casos", se advierte de modo inmediato el peligro que supone emplear esta regla en dimensión de simplicidad
inservible.
Es Llambías quien nos orienta al decir: "cuando el elemento gramatical resulta insuficiente o cuando es menester
verificar el resultado obtenido con la interpretación gramatical, se acude a la investigación lógica de la
norma, ...mediante la indagación de los motivos que la determinaron o sea los fines a que tiende" (Código. I, p.
40).
Según el agudo pensamiento de Juan F. Linares, que difunde Belluscio, son leyes claras aquellas que "aplicadas a
un caso dado resultan ser justas, y sólo por esa razón se aplican lisa y llanamente. La claridad es algo relativo.
Aplicar la ley importa siempre interpretarla en función de la situación real a juzgar. Las leyes, además de su
sentido externo y gramatical tienen otro sentido sutil y profundo que resulta de su confrontación con otros
preceptos y con el sistema general, que no está por cierto dirigido a consumar graves injusticias" (Belluscio,
Código, I, p. 81; Linares, "Aplicación de la llamada ley clara", Rev. LA LEY, t. 14 p. 968).
Por lo tanto, con ser la interpretación gramatical la primera a la que cabe acudir cuando mediante ella; se
preserva la equidad (conf. voto de la minoría, en el fallo de la Cámara en pleno del 26/12/78, "in re": Pequeña
obra de la Divina Providencia c. Tarija -Rev. La Ley t. 1979-A, p. 371-) no debe recaer en un texto aislado sino
comprender el todo del complejo normativo que se refiere a la especie.
Como ya lo dijera en otra oportunidad, una formal sumisión a la aparente seguridad jurídica, un atamiento
mecánico a la letra de un texto aislado, un tecnicismo académico, no pueden ser pretextos que desdibujen el
norte de la labor interpretativa que es la utilización de las normas para culminar el ideal de dar a cada uno lo
suyo.
Sin llegar a desestimar la ley positiva con meras apreciaciones genéricas y sin caer en los excesos de la escuela
del derecho libre, quede claro que hace tiempo ha llegado el momento de despojarse de los antiguos cánones de
la escuela exegética, del mecánico gramaticalismo y aún de la tímida sujeción a las presuntas intenciones del
legislador extendiendo el concepto a las opiniones de quienes elaboran la ley, o colaboraron en su preparación,
los que se tornan menos importantes a medida que la ley envejece (ver Llambías, op. cit., p. 41, Belluscio, op.
cit., I, p. 82).
No se trata entonces de seguir un riguroso racionalismo sino de llevar a cabo una interpretación prudente y
flexible, que contemple las transformaciones de la realidad a la que la ley va dirigida, haciendo evolucionar el
derecho en consonancia con los nuevos requerimientos de los fenómenos sociales. Corresponde indagar de buena
fe en el sentido profundo de las normas, extrayendo de ellas su auténtico significado de justicia (conf. Abel M.
Fleitas, "La evolución del derecho y la interpretación de la ley", Revista del Notariado, año LXX, nº 691, p. 9 y
sus citas, v. gr. Salvat-López Olaciregui, Parte General, t. I, p. 283, núm. 282-D: Orgaz, op. cit. y esp. ps. 323 y
sigtes., ídem Estudios de Derecho Civil, p. 71, Buenos Aires, 1948; ver Llambías, Parte General, t. I, p. 113;
Borda, Tratado, Parte General, t. I. p. 189).
Cuando el ordenamiento legal admite razonablemente más de una interpretación aparentemente correcta ha de
encontrarse la acertada en aquella cuyo resultado sea el más valioso desde el punto de vista de la Justicia (conf.
Llambías. Parte General, t. I, p. 118, núm. 128, y Código. t. I, p. 42; Borda, Parte General, t. I. p. 197, núm. 215;
Spota, "Tratado", t. I, vol. I, p. 70, núm. 29).
Como dijera Gustavo Radbruch "no debe negarse que el jurista puede a veces, sacar de la ley más de lo que sus
autores pusieron conscientemente en ella. En este sentido se ha dicho que la ley es más inteligente que el
legislador" (conf. Introducción a la Filosofía del Derecho, p. 122, Fondo de Cultura Económica, Breviarios).
Ocupándose de las reglas positivas referentes a las formalidades de los actos jurídicos, nos enseña Danz que "por
lo que toca especialmente a la interpretación de los preceptos de forma, hay que tener presente que estos
preceptos sólo adquieren vida en combinación con el acto que ha de ajustarse a ellos; pero que, no obstante,
siempre persiguen un fin, el cual habrá de tenerse en cuenta para su interpretación..... agregando más adelante
que deben "de interpretarse del modo más restrictivo posible" y que "el intérprete, cuando la ley no se exprese
claramente, debe decidirse en contra de la acumulación de requisitos formales materialmente inútiles (conf.
Danz, La interpretación de los negocios jurídicos, ps. 214 y 215, y su ilustrativa nota I, en pág. 215).
La norma del art. 3639 de nuestro Cód. Civil, con parecer a un primer enfoque claro en cuanto a que requiere la
fecha bajo pena de nulidad del testamento ológrafo, no lo es - según luego se verá sobre si tal recaudo debe
considerarse con criterio absoluto aun a falta de su utilidad concreta y, en alguna medida contradice otra norma:
la del art. 3670 (ver voto del doctor Tobal ya citado en su parte final).
La primera pregunta que sugiere la aplicación mecánica del precepto, es si en algunos casos en los cuales por la
nitidez con la que aparece enunciada la última voluntad del causante y en los que se pueda asegurar que el
conocimiento de la fecha del testamento resulta totalmente irrelevante, no se comete una injusticia y una
desatención consciente de lo que quiso el testador.
Sobre el particular nos enseña también Danz que los preceptos de forma de los testamentos "no se proponen,
pues, otra cosa que garantizar la efectividad de lo que el testador acordó al disponer de sus bienes. Y su
interpretación, como la de toda declaración de voluntad, proceda de un grupo de personas en función de
legislador o de un simple particular, no debe olvidar nunca el fin que tales preceptos proponen (op. cit., p. 351).
Coincidentemente se expide Spota comentando el movimiento promovido por Josserand, en "Le desoilennisation
du testament", Chr p. 73 a 76 (Dalloz Hebdomadaire, 1932). "Por nuestra parte, creemos que no sólo se
alcanzará la verdadera reforma legislativa en esta materia con meras "simplificaciones" de las solemnidades, sino
que también ha de hacerse funcionar el principio de interpretación que parte de la finalidad perseguida por la ley
al establecer las formas testamentarias. Esa finalidad consiste, no sólo en afianzar la libertad del causante, ...sino
también en asegurar que la última voluntad, que ofrezca caracteres serios y se halle libre de captaciones y
violencias, sea amparada por el ordenamiento jurídico. Lo tuitivo que implica la solemnidad legal nunca debe
convertirse en un elemento destructor de la voluntad del "de cujus". A esto se llega con esa supersticiosa -a veces
rayana en lo ridículo- vocación por la letra de la ley, con menoscabo del fin que la determinó" (Spota, op. cit.,
vol. I, 3,7 -9-, p. 257).
El profesor Danz, cuyas ideas me he permitido reproducir, se inclina, con pie en las normas del código alemán
(art. 2231), porque no es imprescindible la fecha exacta. Empero, no llega a admitir que se prescinda del
requisito de la data aun cuando aparezca inútil.
Participa de la doctrina según la cual la fecha tiende a "establecer un criterio distinto para saber si se trata de
unas simples anotaciones, las más de las veces preparatorias y para uso del interesado, o de una disposición
testamentaria" (op. cit., p. 365).
Similar concepción es sostenida por otros autores (conf. Saleilles, "Revista Trimestral de Derecho Civil", p. 123,
año 1904).
Pienso por mi parte que una proposición de ese tenor solamente puede privar en los ámbitos territoriales y
culturales propios de los países europeos en los que fue acuñada, cuyas costumbres y nivel de instrucción
permitieron suponer que en la práctica las personas que optaban por el testamento ológrafo no dejaran al olvido
estampar la fecha cuando arribaran a la decisión de dar por perfecta la manifestación formal de última voluntad.
Parece, en efecto, propio de la prolijidad media de esos pueblos utilizar la fecha en la elaboración de los actos
escritos de una manera natural. En cambio no es dable sostener lo mismo en lo que atañe al proceder común de
nuestro medio, ya que por lo general existe poca preocupación por los detalles y escasa disposición a amoldarse
a formalismos, conocida o no la ley, y aún dada mayor o menor ilustración de las gentes.
Basta consultar los casos judiciales que versan sobre testamentos ológrafos carentes de fecha (conf. J.A., t. 60, p.
820, el caso de la sala F, el del Tribunal platense ya citado, etc.), o con la data incompleta (conf. CCiv. 2ª, J. A., t.
26, p. 1132; CCiv 2ª, J. A., t. 1942-I, p. 123 -Rev. La Ley, t. 23, p. 884-; CCiv. 1º, Rev. LA LEY, t. I, p. 1036;
CCiv. 1ª, J. A., t. 28, p. 593, etcétera). Para advertir que en omisiones de esa laya incurrieron tanto personas
humildes, como una doméstica, y otras de elevada escala económica o social.
Aquella misión que pretende darse a la fecha, de distinguir el simple proyecto del testamento acabado, no es a mi
juicio exacta. Al menos respecto de nuestras costumbres, en las que es moneda corriente que la firma obliga y
que no sucede lo mismo con el agregado de la data de los instrumentos.
No se alcanza a comprender por qué el causante habría de rubricar lo que escribió como un simple proyecto o
anotación de lo que más tarde podría llegar a ser o no su testamento. Lo lógico y más aproximado a un proceder
normal es pensar que si el al escribir lo que se presenta como disposición de última voluntad no habría querido
aún darle el carácter de testamento en firme, se hubiera abstenido de poner su firma. Que tal recaudo de la
rúbrica es signo de autenticidad del documento y que le da vida jurídica, es una regla elemental a la que tiene
natural acceso los legos sin necesidad de consultar a los letrados.
En cambio no ocurre lo mismo con los datos que componen la fecha. Por lo tanto ese recaudo no es exigido, en
principio, en los instrumentos privados tendientes a surtir efecto en vida del otorgante.
Luego es fácil suponer, que no se repare en la exigencia literal de la ley respecto de los testamentos ológrafos; de
modo que su omisión, cuando la rúbrica está presente, no puede estimarse como deliberadamente prevista para
quitar efecto jurídico a lo escrito.
Cabe entonces concluir en que la razón de ser del requisito reside en la necesidad de conocer cuándo fue en
realidad que el causante emitió su declaración de última voluntad, ya sea para confrontar el testamento con otro,
para indagar la capacidad de otorgarlo si fuere cuestionada, para formar criterio sobre presuntas captaciones de
voluntad, para ver si quedó revocado por ulterior casamiento, etc. (Borda, "Sucesiones", t. II, p. 241, Nº 1170;
Fassi, "Tratado", t. I, p. 146, núm. 192).
Puede entonces sostenerse sin dificultad que el que nos ocupa es un recaudo de rango secundario, respecto de los
otros dos del art. 3639 -la escritura manuscrita y la firma- (ver la erudita fundamentación de esta opinión en el
magnífico dictamen del ex fiscal de cámara doctor Quesada, para el caso "Solveyra Casares c. Solveyra de
Perez", publicado, en nota, en J.A., t. 28, ps. 595 y sigtes.; también la opinión de Fornieles que luego se
comentará).
En este orden de ideas conviene recordar que el testamento ológrafo, de antiguo una excepción y de acceso
restrictivo, tiende a afianzarse "si se tiene en cuenta que no faltan en el derecho comparado modernos ejemplos
en los cuales la omisión del lugar y fecha de su otorgamiento no implica una causa de invalidez" (Spota,
"Tratado", vol. 3, 7, -9-), p. 488 y sus citas, especialmente J. L. Lacruz Berdejo, adiciones a Julius Binder,
Derecho de Sucesión. Barcelona, 1953, ps. 354 y 355, y ps. 49 y 50): Así como lo destacan Alfredo Ascoli y
Evelina Polacco en sus adiciones a la obra "De las sucesiones" de Vittorio Polacco, el Proyecto de Reforma del
libro III al Código Civil Italiano de 1865 terminado en 1936 "...ha disminuido notablemente la importancia de la
fecha en el testamento ológrafo, teniendo sólo la autografía y la firma entre los requisitos cuya falta produce su
nulidad (art. 162) y disponiendo en cambio que cualquier otro defecto de forma -y, por consiguiente, también le
falta de fecha- haga el testamento simplemente anulable, dentro de los tres años desde el día en el que el mismo
es ejecutivo, a instancia de los herederos y legatarios que tengan interés (art. 162)" (conf. op. cit., ed. traducida
por Santiago Sentís Melendo, t. I, pág. 224 en nota, Buenos Aires, 1950).
Solución ésta que con pocas variantes ha sido consagrada por el Código Italiano de 1942 en su art. 606, según el
cual "Il testamento é nullo quando l"autografía o la sottoscrizione nel caso di testamento ológrafo... Per ogni
altro difetto di forma puó essere annullato su istanza di chinque vi ha interesse..." (Ver traducción en la p. 561 del
libro citado, t. II).
En la doctrina nacional no ofrece dudas de apreciación la valiosa opinión de Rébora, en el sentido de que el
requisito de la fecha "se justifica por el punto de referencia que ofrece para el caso de que deba ser juzgada la
capacidad del testador al tiempo de otorgar su testamento; por las relaciones que puede guardar con hechos que
denuncien maniobras dolosas con fines de captación; y por la jerarquía que determina en caso de existir dos o
más testamentos excluyentes entre sí". "Pero -agrega- tal justificación, de valor innegable para demostrar la
utilidad de la fecha, no llega a persuadir, de que ésta en principio, deba ser absolutamente inexcusable, pues bien
puede ocurrir que no haya duda alguna sobre la capacidad del otorgante, que no exista la más leve sospecha de
maniobra dolosa, y que no habiéndose otorgado otro testamento sea ocioso el supuesto de la determinación de
jerarquías. Esta observación nos conduce a sostener que el reconocimiento de tal requisito no debe realizarse
bajo la inspiración de un criterio inflexible (conf. "Derecho de las sucesiones", t. II, p. 179, núm. 367, ed. 1932).
Para concluir en que esa opinión del maestro es "de lege lata" basta atender a que en un pasaje anterior se expide
en el sentido que "los preceptos que han instituido las respectivas formalidades, deben ser interpretados
conforme con el fin particular que el legislador se ha propuesto alcanzar al reglar la forma de cada especie de
testamento..." precisando que en cuanto a los ológrafos el fin radica en asegurar que "ellos son la obra personal
del testador..." (ver p. 171 de la misma obra). Si por un lado afirma que el recaudo de la fecha no es absoluto,
parece claro desentrañar que ella desempeña en el pensamiento de Rébora esa función de autenticidad solamente
en los supuestos en que para determinarla tenga relevancia saber cuando se elaboró el ológrafo.
En la doctrina francesa tampoco ha estado ausente la voz que se revela contra el excesivo formalismo. Theofhil
Huc, en su "Commentaire théorique et practique du Code Civil", explica con impecable razonamiento que una
falsa fecha puede haber sido atribuida al testamento para confundir a aquellos que tenían interés en hacerlo
anular, concluyendo que "en caso de fraude, la obligación de fechar un testamento no sirve absolutamente de
nada. Los autores afirman que es una garantía, pero nunca han podido decir en qué consiste ella".
Y continúa: "Descartemos ahora toda hipótesis de fraude; se trata de un testador que jamás cesó de ser capaz,
que no ha hecho más que un solo testamento, cuál puede ser, en este caso, la utilidad de la fecha ¿A qué
corresponde ella? Es imposible de descubrir. Aparece entonces como una formalidad puramente arbitraria, sin
otra finalidad que la de crear, para el testamento ológrafo, una ocasión de nulidad" (op. cit., t. VI, p. 346 y 347,
núm. 271, París, 1894).
Fornieles participa de la doctrina de que todas las formas testamentarias instituidas por la ley son esenciales o
"ad solemnitatem", que deben cumplirse siempre bajo pena de nulidad de acuerdo con los arts. 3607, 3662, 3625,
3622 y su nota. Señala, no obstante, que las partes interesadas pueden renunciar a hacer valer las nulidades de un
testamento cumpliéndolo como si fuera válido, habida cuenta que -siguiendo a Troplong- no son en tal modo de
orden público que no se pueda renunciar por una causa de interés privado a los vicios de forma que contienen (t.
II, p. 263 a 265, núms. 325, 326). Al distinguir las nulidades confirmables -no por el testador (art. 3629) sino por
los mismos interesados en el cumplimiento de las formas- de las no confirmables, sienta la regla de que
solamente se pueden corregir "vicios de forma" de un instrumento que ha adquirido cuerpo pero que es
incompleto. Encuentra esencial la escritura y la firma del ológrafo, pero no la falta de fecha, que concibe como
un vicio confirmable. Para la decisión judicial en torno de esta distinción brinda la pauta a seguir por el juez,
consistente en cerciorarse si se trata de "un documento del que resulte la voluntad inequívoca de disponer de los
bienes para después de la muerte, pero al que le faltan ciertas formalidades que no influyen en su convicción"
(ver p. 265 a 266, núm. 328). Al ocuparse del requisito de la fecha, introducido en el derecho francés por la
ordenanza de 1735, y que antes no se exigía, como tampoco lo es hoy en el Código Austríaco, pone de relieve
que desempeña la doble función de determinar la prevalencia de posibles varios testamentos y la efectiva
capacidad del causante, pero se expide claramente porque "apartadas estas dos circunstancias, la fecha queda
como una formalidad sin contenido, buena únicamente para provocar pleitos..." (Fornieles, op. cit., t. I, p. 276,
núm. 348 bis).
Aunque este tratadista de singular gravitación en la materia de derecho sucesorio, expresa que tal formalidad
"debiera suprimirse o al menos, limitarse a cuando va envuelta en una cuestión de capacidad o revocación", no
ha de colegirse que su opinión es meramente "de lege ferenda", pues la misma debe ser aprehendida de consuno
con la anteriormente citada del propio autor en el sentido de que se trataría de un vicio formal confirmarle. Así
parece haberlo interpretado a Fornieles el juez doctor Garriga, en la sentencia de 1ª instancia de la causa
"Mountale, Ciriaca de (suc.), registrada en J. A., t. 1942-I, p. 123, pues cita a dicho autor como contrario a la
mayoría doctrinaria.
El vicio y su consecuente nulidad que es confirmable, estaría indicando claramente el carácter relativo y no
absoluto de la invalidez (arts. 1047 "in fine" y 1058, Cód. Civil), tópico sobre el que francamente se pronuncia
Lezana en su nota aprobatoria del fallo de la sala F, en J. A., t. 1977-III, p. 223 y el doctor Escudero en su voto
de la Corte Suprema de Salta en J. A., t. 1978-III, p. 49).
Esa sería entonces la doctrina enseñada por Fornieles, en una inteligencia global dada a sus escritos sobre el
tema.
Borda, luego de reseñar las razones de la ley al instituir el requisito de la fecha bajo pena de nulidad del
testamento (art. 3639) destaca que "es verdad que puede ocurrir que el causante haya otorgado uno solo y que no
haya cuestión posible acerca de su capacidad en el momento de otorgado, en tales casos, la exigencia de la fecha
se presenta como inoperante. Con todo, la ley ha creído útil establecer en todos los casos, para prevenir tales
cuestiones (Tratado. Sucesiones, t. III, p. 241, núm. 1170).
Pero para una justa apreciación de su opinión conviene ver que entiende acerca de la nulidad que emana de la
falta total de la fecha.
Coincide en que todas las formalidades testamentarias tienen carácter solemne, de tal modo que la omisión de
cualquiera de ellas da lugar a la nulidad. Pero, seguidamente, con apoyo en las acertadas observaciones de
Rouguin, Fornieles y Danz, y en ejemplos jurisprudenciales en torno de algunas exigencias superfluas, sostiene
que "la nulidad no debe declararse sino cuando se han omitido aquellas formalidades que sirven para asegurar la
verdad y autenticidad del acto, sin que el juez deba hacer de cada palabra, de cada coma de la ley, una trampa en
la que naufrague la voluntad del causante y los derechos de los beneficiarios". (op. cit., p. 219).
Al ocuparse de la posibilidad de confirmar el testamento viciado, sostiene que cualquier defecto de forma
autoriza la confirmación, y que únicamente la impedirían las que hagan a la existencia misma del acto, que a su
juicio son solamente la falta de firma y la omisión total de la forma escrita (ver núm. 1146 en p. 230). En otro
pasaje brinda una clara premisa que sirve para apoyar cuanto vengo sosteniendo al decir "siempre que haya duda
acerca de si un defecto formal es o no causa de nulidades, debe estarse a la solución que permite hacerle producir
efectos al acto" (ver p. 232, núm. 1149).
Entonces, cómo censurar la decisión de la sala F que en el caso en que la causante era soltera, sin parientes con
capacidad para heredarla, ni problemas en cuanto a su salud mental o edad necesaria para ella, o relaciones con
la coexistencia de otras disposiciones de última voluntad, admitió como testamento ológrafo el que carecía de
fecha, pronunciándose por su aprobación en cuanto a las formas, sin que ello obste para que oportunamente sea
cuestionada la validez intrínseca por parte interesada.
Si estos son quienes pueden confirmarlo, con actos positivos expresos o tácitos como el cumplimiento de la
voluntad del causante, o negativos, dejando transcurrir el término de la prescripción (ver Borda, op. cit., t. II, p.
230, Fornieles, t. II, p. 265), cómo puede el juez esterilizar dichas posibilidades ante la sola petición fiscal
actuando de oficio.
Insisto también en el argumento que tiene su raíz en el art. 3670 que fuera esgrimido por los doctores Quesada y
Tobal (dictamen del primero en "Solveyra Casares c. Solveyra de Perez" y voto del segundo en Disdan c.
Disdan").
El art. 3670 dispone "El testamento cerrado, que no pudiese valer como tal por falta de alguna de las
solemnidades que deben tener, valdrá como testamento ológrafo, si estuviere todo el escrito y firmado por el
testador". No exige la fecha.
Si el legislador autoriza un testamento ológrafo sin fecha para el caso en que se lo quisiera haber hecho bajo las
formas del cerrado, incumpliéndose las formalidades de éste, ello revela que ese dato de la fecha no es esencial,
en todos los supuestos. No cabría pues, ni siquiera subsumir el recaudo en el art. 1044 del Cód. Civil que
contempla las nulidades absolutas, ni en las formas solemnes.
Por lo tanto, ante dos textos opuestos puede hacerse prevaler el del art. 3670, que viene entonces a aclarar y
restar carácter absoluto e inflexible al art. 3639 en cuanto a éste literalmente exige la escritura, la fecha y la firma
de la mano del testador y que "la falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su contenido".
La opinión de Tobal, que argumentó de esta manera para sostener la validez ante una fecha incompleta, fue
criticada alertándose que por esa vía se llegaría a los testamentos sin fecha (ver Dassen su nota en Rev. LA LEY,
t. 8, p. 1043 y Ferrer, su nota en J. A., 1978-III, p. 49).
Pero es que si esa es la conclusión; enhorabuena! Siempre desde luego, que no concurran motivos que hagan
necesaria la fecha para resguardar intereses jurídicos reales; es decir los que no se limiten a la nulidad por la
nulidad misma y a aprovecharse de ella para eludir la innegable, clara e inequívoca voluntad del causante. No
veo que en tales circunstancias tenga nada de malo un testamento sin la fecha, máxime cuando en algunas
oportunidades en que se declararon nulidades fueron los propios jueces o fiscales los que se lamentaron de que la
letra de la ley, dogmáticamente aplicada, no permitiera flexibilidad, reconociendo que en los casos ocurrentes se
consagraba una injusticia (conf. la sentencia del juez de 1ª instancia doctor Perazzo Naon, "in re": "Disdan c.
Disdan").
Sostiene Fassi que en el caso del art. 3670 el legislador pudo omitir la fecha como forma porque ella quedaba
reemplazada por la de la cubierta del testamento cerrado (conf. "Tratado de los Testamentos", t. I, p. 46).
Se ha dicho por Segovia que la omisión de la fecha parece ser un error del copista (conf. Código II, p. 617).
Pero ninguna de estas objeciones al razonamiento que recogemos son exitosas.
Borda afirma que no es factible sostener que la falta de inclusión en el recaudo de la fecha en el 3670 sea una
omisión involuntaria del codificador, ni que en la temática de la norma se presuponga el requisito por la vía del
art. 3639, como lo pensaron Machado, Lafaille y De Gásperi. A la claridad del texto se añade quede ser exacta
aquella opinión, el art. 3670 sería una disposición absolutamente inútil por lo obvia.
Ello es así porque si todas las formalidades del ológrafo estuvieran reunidas, es inoperante que se hayan querido
cumplir las del místico, pues el art. 3625, dice expresamente que el empleo de formalidades inútiles o
sobreabundantes, no vicia el testamento, por otra parte regular (ver op. cit., II, p. 277, núm. 1228).
Agrega este autor, con su conocido sentido práctico, que "es razonable que en este caso se prescinda de la fecha,
porque la entrega del testamento ante escribano y testigos, con la manifestación de que ésa es su última voluntad,
implica una afirmación de que se trata de una disposición definitiva y no de un simple proyecto, como puede
pensarse que es el ológrafo mientras no esté fechado: en tal caso, no interesa que alguno de los testigos sea
incapaz, o que el sobre no contenga todas las enunciaciones que la ley exige. De cualquier modo, el testamento
vale como ológrafo. Es una manera de evitar nulidades por motivos intrascendentes" (ver p. 278).
En consecuencia, si las frustradas diligencias tendientes a perfeccionar el testamento cerrado no le dieran ese
carácter, no puede reconocerse a las mismas otro efecto que el de salvar el ológrafo sin fecha que contenía el
sobre.
No es dable sostener que la fecha sea la de la cubierta. En primer lugar porque ella solamente se relaciona con el
místico que no se cumplió, y si el acta es nula debe reconocerse que sus enunciaciones carecen de efectos. Por
otra parte, sería la fecha de la formalidad frustrada, no la del testamento ológrafo que puede ser anterior.
Además, el vicio que lo invalida como cerrado puede haber recaído en la falta de fecha del acta a cargo del
escribano; supuesto en el cual no se contaría con ninguna fecha, ni con prueba que surja materialmente del
instrumento. De todos modos, la fecha de aquella acta que se supone nula, solamente concurriría a dar data al
ológrafo impropio por un conducto extrínseco al testamento mismo, desvirtuándose así las normas de los arts.
3642 y 3643 primera parte, que disponen que la fecha no expresada según el calendario o incompleta puede
salvarse cuando existan en el testamento mismo enunciaciones equivalentes, o elementos materiales que fijen la
fecha de una manera cierta.
De todas maneras, tocante al testamento místico, como resulta de las exigencias del art. 3670 cuando no vale
como tal, para que lo sea como ológrafo, que se limitan a la escritura y la firma, se da el caso que no se
concretaría el propósito para el cual -de acuerdo con la doctrina ya comentada- estaría prevista la exigencia de la
fecha en el art. 3639.
Ese propósito sería asegurar que el causante lo expidió ya como definitivo y no como simple proyecto a,
confirmar por él con la agregación de la fecha (conf. Borda, op. cit., II, p. 278 y opiniones antes citadas, v. gr.
Danz).
En efecto, si como dice Fassi el art. 3670 se aplicara en su literalidad -sólo la letra y la firma- solamente cuando
la nulidad de la cubierta no sea concerniente a la fecha del acta a cargo del escribano, se presentaría el supuesto
que la fecha no fue puesta por el causante sino por otra persona y para colmo en un acto a la postre inválido.
Además, tampoco sería la fecha de la elaboración del testamento que se tiene por ológrafo, sino la del acto
posterior. Se dirá, sin duda, que la verificación de que el documento representa en realidad la última voluntad del
causante deviene de su decisión de encarar su formalización como cerrado. Pero lo cierto es que en este caso del
art. 3670 la pieza que el causante llevó a la notaría era precisamente un proyecto, al consistir en uno de los
elementos del místico que debía completarse con el acta que debía cumplir los recaudos de los arts. 3666 y 3667
del Código Civil. Luego, si fracasó la diligencia por nulidad del acta notarial, y el causante no ratificó la
escritura bajo formas privadas, cumpliendo, en reemplazo de aquel procedimiento que complementaría la forma
del místico, con la agregación de la fecha, ¿puede sostenerse exitosamente que mantuvo la intención de otorgar
testamento definitivo faltando la fecha? Solamente puede arribarse a tal conclusión aceptando la tesis que
sostengo de que en verdad la fecha no es señal que quite ni ponga acerca de la real manifestación de la última
voluntad, sino un elemento necesario en caso de que concurra algún interés en saberse cuál fue la verdadera
oportunidad temporal de su emisión. De lo contrario estaríamos a fojas cero. Si al testador se le exige conocer y
acatar a pie juntillas, todas y cada una de las formalidades legales, cualquiera fuese su importancia, su
significado y su utilidad, bajo la presunción que la omisión de una cualquiera, malgrado su inutilidad posterior,
significa que no quiso en puridad emitir un testamento acabado y que deba acatarse, tanto se impondría hacer
efectivo el apercibimiento (es decir tener por cierta la presunción de no elaboración de un acto testamentario en
firme) ante la ausencia de fecha del ológrafo, como frente a cualquier falta que acarrease la nulidad de la cubierta
que integra la solemnidad del testamento cerrado.
Se concluye entonces que el cerrado que no llegó a ser tal y que vale por ológrafo con los solos recaudos de la
escritura y la firma por el testador (3670) es un ológrafo sin fecha, que vale como tal (conf. Borda, op. cit., loc.
cit.).
Todos los razonamientos que se han sustentado para salvar testamentos con fechas incompletas, faltándole el día
o el mes, llevan en verdad a igual conclusión respecto del que carece de esa data. Los principios son los mismos
y las finalidades implicadas también; pudiéndose constatar ni bien se profundiza el análisis de las situaciones de
hecho que pueden presentarse, que la diferencia entre una y otra situación no es otra que de dimensión de
tiempos. Entiendo que la mención del día puede adquirir importancia si en el mes consignado por el testador, él
ha contraído enlace, o si en igual período enfermó de mal que sugiera la probabilidad de incapacidad de hecho.
En esos supuestos habrá de saberse el día del acto para poder pronunciarse sobre la validez intrínseca (capacidad
del otorgante) o la subsistencia del testamento.
El principio que emana de los arts. 3606, 3667, 3627, 3631, 3632, 3637, en el sentido que todas las formas
testamentarias son esenciales, no es en verdad absoluto, pues ya se ha abierto camino una corriente
jurisprudencial que atenúa lo que dichos preceptos parecen indicar, dándose una interpretación adecuada al fin,
de algunas formalidades en particular.
En efecto. tocante al recaudo del art. 3657 del Código Civil que prescribe que el escribano debe designar bajo
pena de nulidad el lugar de otorgamiento, su fecha, el nombre de los testigos, su residencia y edad, etc., se había
decidido antiguamente que es nulo el testamento por acto público si el escribano al referirse a los testigos no
mencionaba con exactitud la edad de éstos sino simplemente su mayoría de edad (conf CCivil 2ª, Rev. LA LEY,
t. 30, p. 791, caso en que el defecto alcanzó a uno solo de los testigos. CCivil 1ª, J. A., 1946-IV, p. 360; CCivil
1ª, J. A., 1945-III, p. 593 -Rev. La Ley, t. VII, p.1235, sum. 300-; ídem, Rev. LA LEY, t. 44, p. 73, caso en que ni
siquiera se estimó subsanado el vicio con otro testamento extendido en la misma fecha, por el mismo escribano y
en el que participaban los mismos testigos: CCivil 2º, J. A., 1943-III, p. 522). Este criterio, en extremo riguroso,
luego se varió al resolverse que nada obsta para que se juzguen cumplidos los recaudos de dicha norma con la
constancia por el notario de que los testigos son mayores de edad, lo que implícitamente indica que cuentan con
más de 22 años (CNCiv., sala D, Rev. LA LEY, t. 63, p. 115; ídem, sala C, E. D., t. 49, p. 757 -Rep. La Ley, t.
XXXIV, J-Z, p. 1014, sum. 101-; CApel. Mar del Plata, Rev. LA LEY, t. 79, p. 459 y J. A., 1955-IV, p. 441;
Spota, "Tratado", t. I, 3, 7 (9), ps. 249 y 254 y Borda, op. cit., t. II, p. 257, núm. 1190 "b").
Lo propio sucedió con la exigencia de dicho precepto y la del art. 3701 relativa a la residencia de los testigos de
los testamentos en el distrito en el que ellos se otorgan, y la indicación de esa residencia.
Por un lado se ha decidido que la falta de residencia atribuida a los testigos, aun acreditada no es causa de
nulidad de testamento (Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, doctrina de la Cámara de Apelaciones de
Bahía Blanca en Rev. LA LEY, t. 11, p. 857).
Por otro, que tampoco tiene ese efecto invalidante del acto el hecho que el notario se limite a expresar que los
testigos son vecinos de la ciudad, en lugar de designar con precisión los datos de su residencia (C2ªCC Córdoba,
t. 3, p. 169, Digesto LA LEY, t. I, p. 1385, núm. 3285).
Como lo señaló el doctor Borda en su voto en la causa de la sala A registrada en Rev. LA LEY, t. 96, p. 60, la
nulidad del testamento sólo debe declararse cuando se han omitido aquellas formalidades que sirven para
asegurar la verdad y autenticidad del acto, sin que el juez deba hacer de cada palabra, de cada coma de la ley, una
trampa en la que naufrague la voluntad del causante y los derechos de los beneficiarios.
En esta línea de ideas, también debe repararse que aunque la mayoría de los autores y los fallos judiciales son tan
celosos en lo concerniente a la fecha, no lo han sido en cambio cuando de la firma se trata: elemento que a mi
modo de ver resulta ser mucho más importante para establecer la veracidad, la autenticidad y el carácter de
testamento ológrafo definitivo del que es presentado para recoger la herencia.
Con tal criterio tolerante se ha resuelto que deben tenerse por auténticos los documentos agregados a los autos y
firmados con las expresiones "tu padre" y "papá" (conf. CNCiv., sala F, marzo 28-960, Rev. LA LEY, t. 99, p.
200 y J. A., 1960-IV, p. 406), y que es válido el testamento ológrafo que lleva la firma del testador en el margen,
en vez de estar puesta al pie o al final del texto (CCiv. 2ª Capital, J. A., 1944-IV, p. 767), como así también que
es suficiente para la validez del testamento su suscripción con el prenombre solamente (CApel. Rosario, J. A., t.
10, p. 189, Digesto LA LEY, t. 1, p. 1377, núm. 3179).
Cabe consignar en apoyo de cuanto vengo diciendo, que en el derecho italiano en el cual también figura el
requisito de la fecha como formalidad solemne, se ha previsto una regla para el supuesto de fecha falsa que
responde a la premisa de la utilidad o finalidad de tal dato. Se trata del art. 602 del Cód. Italiano que dispone que
solamente se podrá demostrar la falta de coincidencia entre la fecha del testamento y la real de la elaboración, en
el caso de que surjan cuestiones acerca de la capacidad del testador o de la prioridad entre distintos testamentos,
u otras cuestiones cuya solución dependa de la fecha verdadera. Ello significa que la fecha falsa no es un defecto
formal del testamento. Esta solución prevalece en la jurisprudencia y en el derecho universal (v. Borda, t. II, ps.
245 y siguientes).
Ahora bien, me pregunto qué significado tiene para tutelar la bondad de un testamento una fecha falsa? ¿Qué
diferencia seriamente estimable existe entre una fecha errónea y la falta absoluta de ella?
Si no median razones prácticas para determinar el día exacto, las situaciones jurídicas son equivalentes.
Mientras tanto, debe reconocerse que aparte de la sentencia dictada por la sala F, ha habido otros casos en los que
prevalecían testamentos ológrafos que en verdad no contenían la satisfacción del requisito de la fecha.
En tales condiciones aquel que mereció el fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata del 2 de julio de 1904.
Que el día en que se celebró el testamento haya podido ser desentrañado de pruebas que tuvieron origen en la
propia materialidad del papel sellado en el que fue extendido, no significa que el causante hubiera cumplido con
el recaudo de la fecha que prescribe el art. 3639 del Cód. Civil. Si la exigencia es en orden a su utilidad, la
determinación del día, mes y año por el medio en que en ese caso se logró establecerlos, lo habría salvado de la
nulidad por satisfacerse mediante un cauce que no es el legal la necesidad que hubiere cabido de enfrentarse con
otro testamento, con la suposición de ausencia de capacidad, etcétera.
No fue el causante con su puño y letra, sino la casualidad la que brindó elementos para establecer la fecha. Es
inverosímil que el testador prescindiera de poner la data por estar persuadido de que luego se lo habría de
establecer indagándose la fecha de venta del papel sellado y sabiendo él que moriría al día siguiente. Ergo,
tampoco se puede sostener que el causante quiso testar en forma definitiva y no hacer un borrador; supuesta
como exacta por hipótesis la doctrina que identifica en ello "la ratio legis" de la exigencia de la fecha. En ese
precedente se soslayaron las normas de los arts. 3627, 3642 y 3643 del Cód. Civil, pues la fecha no resultó del
testamento sino de pruebas extrínsecas. Cuando el art. 3643 del Cód. Civil, en su última parte, admite que el juez
aprecie pruebas fuera del testamento, lo hace exclusivamente para la rectificación de la fecha errada o falsa; no
para integrar la incompleta, o para reconstruir la ausente. Para estos últimos menesteres rigen los arts. 3627,
3642 y 3643, 1ª parte, según los cuales ha de acudirse a enunciaciones o elementos materiales del testamento que
fijen la fecha de una manera cierta.
Similar reflexión provoca el fallo dictado por el doctor Escuti Pizarro cuando lo era de 1ª instancia en la causa
"Simoni, Atanasio I." del 29/11/74 que ha quedado firme.
El magistrado, en esa ilustrada sentencia, admitió la reconstrucción de la fecha partiendo de la edad y fecha de
nacimiento expresados por el causante en el testamento, y correlacionando esos datos con la alusión al
fallecimiento de su cónyuge que también hizo el testador. Deduciendo de esos elementos el lapso probable de la
celebración del testamento, estableció el día preciso con apoyo en otras probanzas extrínsecas, inclusive de
carácter testimonial.
La circunstancia de que el codificador haya reglamentado de modo preciso, en varios preceptos, los medios
hábiles que puede emplear el testador para asentar la fecha facilitando el cumplimiento de la exigencia (art.
3642), la manera en que se puede suplir la fecha errónea o incompleta o anteriormente omitida (arts. 3645 y
3646), la necesidad de fechar las disposiciones complementarias (art. 3644), no debe ser apreciada como una
refirmación de un supuesto carácter primario de la formalidad cuyo estudio nos ocupa. Antes bien, al ponerse de
relieve a través de esos preceptos un espíritu que tiende a hacer poco riguroso todo lo atinente a la fecha, resulta
claro sentar la premisa de que el respectivo requisito es de rango inferior a los otro dos; la escritura y la firma ver
en este sentido la ya mencionada vista del Dr. Quesada, donde se califica a la fecha de formalidad extrínseca y
no intrínseca y se sostiene que la designación del día, mes y año no constituye una estipulación solemne y
sacramental).
El anteproyecto de 1954, dirigido por el doctor Llambías recogió la tesis que vengo postulando y que entiendo
ser la cabal interpretación de los arts. 3639 y 3670 del Cód. Civil. Según el art. 747 "El testamento ológrafo debe
ser escrito en signos alfabéticos y todo entero fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de
alguna de estas formalidades invalida todo el contenido del acto. Sin embargo, la ausencia o deficiencia de la
fecha no perjudica al testamento, sino cuando deban dirimirse controversias cuya solución dependa del tiempo
en que el testamento haya sido hecho...".
Todo lo expuesto puede coronarse con una reflexión final a propósito de la recepción que ha hecho la reforma de
1968 (ley 17.711 del instituto del abuso del derecho (art. 1071, Cód. Civil).
Observo que las elaboraciones doctrinarias y jurisprudenciales que se citan en apoyo de la tesis restrictiva en lo
atinente a la exigencia de la fecha han sido vertidas sobre la base de un cuerpo legal que no estaba impregnado
del nuevo espíritu que vino a darle ella trascendental consagración en la ley positiva de ese precioso y fecundo
principio.
Dice el nuevo texto: "la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los
fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y
las buenas costumbres". No hay duda que esa regla vierte una corriente de interpretación de todo el
ordenamiento, y que cabe indagar en cada caso y frente a cualquier norma particular, si su actuación ha sido
pretendida ante el órgano jurisdiccional dentro de aquellos límites éticos y apuntando a cumplir la finalidad de su
consagración legislativa.
Tocante al requisito de la fecha que prevé el art. 3639, habrá entonces de admitirse que si la misma no cumple en
un caso dado ninguna función que se relacione con un interés concreto protegible, la demanda de nulidad del
testamento, con el solo resultado de desplazar la voluntad del causante, importará el ejercicio abusivo del
derecho respectivo.
Doy mi voto por la negativa al tema de la convocatoria a plenario, es decir, porque se declare que la falta de
fecha en un testamento ológrafo no acarrea necesariamente su nulidad en todos los casos, y que en determinadas
circunstancias puede prescindirse de la misma y aprobárselo en cuanto a sus formas.
Habrá que aclarar que esas circunstancias especiales se darían cuando no aparezca como útil la determinación
precisa del tiempo en que el causante testó frente a algún interés legítimo y cuando por el sentido del texto del
testamento y el lugar en que se lo halló no quepa sospechar que el causante lo tuvo por no completado o simple
proyecto.
El doctor de Igarzábal dijo:
Adhiero al voto del doctor Escuti Pizarro.
El doctor Raffo Benegas dijo:
Adhiero a los votos de los doctores Padilla y Yáñez.
El doctor Palmieri dijo:
Adhiero al voto del doctor Durañona y Vedia.
El doctor Ferreyra dijo:
Adhiero a los votos de los doctores Padilla y Yáñez.
El doctor Vernengo Prack dijo:
Por los fundamentos expresados por el doctor Marcelo Padilla, voto por la afirmativa, es decir, la falta de fecha
en un testamento ológrafo hace procedente su nulidad.
El doctor Di Pietro dijo:
Adhiero a los votos de los doctores Padilla y Yáñez.
El doctor Cifuentes dijo:
I - La interpretación del derecho, como asunto propio de la filosofía jurídica, tiende ahora a apartarse de viejos
esquemas exegéticos, apego a la letra o intención del legislador. Pero ello no puede significar eludir a la ley en
forma total, es decir, más allá de sus valoraciones principales, directrices, según los intereses superiores de la
sociedad que el legislador atendió. El juez está obligado, desde luego, a obedecer el derecho; debe proceder al
ajuste de intereses, resolver los conflictos del mismo modo que el legislador, pero la valoración llevada a cabo
por éste debe prevalecer sobre la valoración individual, según personal criterio de aquél.
El legislador no debe esperar un apego literal, ciego, a las palabras de la ley, sino, por el contrario, que el juez
desarrolle los criterios axiológicos en los que se inspira la ley, conjugándolos con los intereses en cuestión. Aun
cuando el juez no sea un autómata, sino, por el contrario, un auxiliar del legislador, está obligado a obedecer el
criterio valorativo de intereses establecidos en la legislación vigente. No le compete crear libremente un nuevo
orden jurídico, sino tan solo colaborar, dentro del vigente, a la realización de los ideales que positivamente
inspira éste.
Desde tal punto de vista es indudable que las normas de los arts. 3639 y concors. del Cód. Civil, se han inspirado
en el resguardo de la seguridad general, y en eficacia de otras normas jurídicas y de otras instituciones. Tal es
axiológicamente lo que ha llevado a estatuir ciertas formas solemnes testamentarias, las cuales cumplen un rol
sustancial.
Es principio primordial en el orden testamentario, la mayor certeza en la voluntad del testador. La ley tiene aquí
un norte de seguridad, que permite aseverar el acto jurídico y la realidad de esa voluntad expresada. Las
formalidades vienen a ser los medios para la seguridad, la garantía, la verdad de la voluntad de quien dispone de
sus bienes para después de muerto. Es decir que se han impuesto en el orden jurídico en nombre de la
comprobación de la verdad, hasta donde procede pronunciar la certidumbre de un hecho; para demostrar la
existencia de la voluntad testamentaria.
II. - Acerca de la fecha del testamento ológrafo, por más que se la califique de una formalidad extrínseca, reviste
una expresión de la voluntad necesaria para fijar la certeza del acto unilateral de última voluntad. Por
complementaria que se la considere, no deja de ser sustancial en la manifestación de esa voluntad, puesto que le
da firmeza jurídica. De ahí que esta formalidad debe observarse con prescindencia de la circunstancia de si, en la
especie particular, concurren o no los motivos que se tuvieron en cuenta al imponerlas.
Es que cabría preguntarse: el testamento ológrafo sin fecha ¿es realmente un testamento válido? No, porque la
voluntad queda incompleta, interrumpida, no consumada.
Si pretendemos supeditar la cuestión a las finalidades sin atender el verdadero criterio axiológico general
expuesto, cabría también preguntarse: ¿cómo puede llegar a saberse que el causante estaba al redactarlo en su
sano juicio, si no se sabe cuándo lo redactó? ¿Cómo puede enterarse uno de que el testador por entonces era
capaz, tenía ya 18 años, si se desconoce la fecha de confección?
O bien, desde otro punto de vista, es de poner de relieve esta interrogación: ¿Cómo puede saberse si la
instrumentación que se analiza no era un mero proyecto, cuando se desconoce el momento oportuno de su
expedición: cuando en realidad, se desconoce su finiquito como testamento? Y esto lleva implícita otra cuestión:
¿Cuándo pasó de proyecto a testamento, si no tiene fecha que permita juzgarlo?
E inclusive, se levanta un nuevo interrogante, frente a las posibles contingencias: ¿Cómo es del caso tener
certeza de que no hubo dolo y captación de la herencia, si no es posible obtener la data del acto testamentario?
Es que todo esto ha tenido la ley a poner a buen cuidado a través de la exigencia. Vale decir, ha tenido, como
interés de suprema consideración, a solucionar de antemano dándole al testamento una fecha firme de su
expedición, evitando que queden en la superficie esas interrogaciones. Porque ellas no tienen una derivación
puramente ligera o superflua. Están colocadas en el corazón mismo del acto: capacidad; discernimiento; ausencia
de vicios; real expresión de la voluntad última y definitiva... etcétera.
He aquí las valoraciones del legislador que el juez no puede, a mi juicio, desatender sin caer en un voluntarismo
extremo; o bien, en una mirada parcial del acto particular. Digo parcial, ya que, no puede haber nunca certeza de
que están afectadas aquellas instituciones si no se cumple la formalidad de la fecha y ello lleva a las partes
interesadas a una ignorancia que las deja desprotegidas. Porque, en efecto, quien tenga interés en impugnar un
instrumento así, no podría hacerlo por ninguno de los motivos expuestos ya que no podría decir en qué momento
se redactó y, por tanto, cuál era la situación del causante en esa oportunidad (incapacidad, intervalo lúcido o no,
falta de discernimiento accidental, engaña determinante...). Nadie puede estar en condiciones de invocar o probar
esas posibles situaciones, ni siquiera el fisco, si falta la fecha. Sería un ligero alegato en el aire. De ahí que, en tal
caso, el testamento para el legislador no es eficaz, pues carece de la aseveración de su existencia válida; hay total
incerteza de su ser y valor como tal.
La ley, por lo tanto, ha buscado un norte de seguridad, en el acto, y aun de eficacia de las instituciones. En las
condiciones dadas (falta de fecha), ello no es posible en el testamento ológrafo, ya que tampoco es posible
obtener los indicios ni la prueba de su falsía, dado que es intemporal el documento. Es claro que el testamento
puede ser fechado mucho después de su confección, más ello indicaría solamente el momento en que se
perfeccionó como tal y, por ende, se concretó la expresión cierta de la última voluntad; última y definitiva. Un
documento sin fecha no es testamento terminado ni puede comprobarse que lo fuera.
Por estos fundamentos y los vertidos por los doctores Padilla y Yáñez, a sus votos adhiero.
El doctor Collazo dijo:
Si en el testamento por acto público, la ley consagra ciertas inhabilidades para el fedatario por razón de
parentesco (art. 3653, Cód. Civil), exige además que el acto sea hecho ante escribano público y tres testigos
residentes en el lugar (art. 3654, Cód. Civil), quedando obligado el fedatario público, bajo pena de nulidad del
testamento, designar el lugar en que se otorga, su fecha, el nombre del testigo, residencia y edad, etc. (art. 3657,
Cód. Civil) prescribiendo el art. 3658 pena de nulidad del testamento si faltase la lectura del mismo en presencia
de testigos, etc., terminando el art. 3659, que si el testador muriese antes de firmar el testamento, será éste de
ningún valor, aunque lo hubiese principiado a firmar, no puede caber duda alguna que ante los principios de
autenticidad y seguridad las formas exigidas para la extensión del testamento ológrafo revisten con mayor razón
el carácter de esenciales para su validez como tal (art. 3659).
Por ello y los fundamentos vertidos por los doctores Padilla y Yáñez adhiero a su voto.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede se declara que "La falta de fecha en un testamento ológrafo acarrea
necesariamente su nulidad en todos los casos". - Patricio I. Raffo Benegas. - Osvaldo D. Miras. - César D.
Yáñez. - Alfredo Di Pietro. - Félix R. de Igarzábal. - Jorge Escuti Pizarro. - Antonio Collazo. - Rómulo E. M.
Vernengo Prack. - Jorge H. Palmieri (en disidencia). - Santos Cifuentes. - Jorge H. Alterini. - Agustín Durañona y
Vedia (en disidencia). - Edgard A. Ferreyra. - Carlos E. Ambrosioni. - Faustino J. Legón. - Marcelo Padilla. -
Pedro R. Speroni. - Jorge E. Beltrán.(Sec.: José M. Scorta).
También podría gustarte
- Universidad de Panamá - Poyecto de Pràctica Profesional - Mabelis PalominoDocumento48 páginasUniversidad de Panamá - Poyecto de Pràctica Profesional - Mabelis PalominoYanini88% (8)
- Nif C-1 A C-8Documento24 páginasNif C-1 A C-8Uscanga Uscanga GarciaAún no hay calificaciones
- 9esc - Normas y Reglamento-Confort TérmicoDocumento22 páginas9esc - Normas y Reglamento-Confort TérmicoDaisy Vazques Garduño0% (1)
- Características de Mares Oceanos y LagosDocumento5 páginasCaracterísticas de Mares Oceanos y LagosMarcela López80% (10)
- Ciclo de Vida Del ProductoDocumento15 páginasCiclo de Vida Del ProductoRamos CarlosAún no hay calificaciones
- Pae Embarazo Gemelar -.- 12 Análisis E Interpretación De Datos. 13 Priorización Del Diagnostico De Enfermería. 15 III. PLANIFICACION 16 IV. EJECUCION 26 Documentación del cuidado según el sistema de registro SOAPIE 27 V. EVALUACION 32 VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 35 VII. Linkografía 36 VIII. ANEXOS:Documento109 páginasPae Embarazo Gemelar -.- 12 Análisis E Interpretación De Datos. 13 Priorización Del Diagnostico De Enfermería. 15 III. PLANIFICACION 16 IV. EJECUCION 26 Documentación del cuidado según el sistema de registro SOAPIE 27 V. EVALUACION 32 VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 35 VII. Linkografía 36 VIII. ANEXOS:J'Miliita S'a50% (6)
- Ley 23898Documento10 páginasLey 23898universidadparatodosAún no hay calificaciones
- Vega Gimenez 2Documento15 páginasVega Gimenez 2universidadparatodosAún no hay calificaciones
- Plenario Arcecámara Nacional de Apelaciones en Lo Civil en PlenoDocumento37 páginasPlenario Arcecámara Nacional de Apelaciones en Lo Civil en PlenouniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Albarracini Nieves, Jorge Washington S Medidas Precautorias TESTIGO de JEHOVADocumento6 páginasAlbarracini Nieves, Jorge Washington S Medidas Precautorias TESTIGO de JEHOVAuniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Abuso de Firma en BlancoDocumento4 páginasAbuso de Firma en BlancouniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Ley 20.643 Desgravación ImpositivaDocumento13 páginasLey 20.643 Desgravación ImpositivauniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Ley 23.576 Obligaciones NegociablesDocumento10 páginasLey 23.576 Obligaciones NegociablesuniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Fallo Cabello CNCPDocumento52 páginasFallo Cabello CNCPuniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Fallo TiesiDocumento3 páginasFallo TiesiuniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Constitucion de La Provincia de CatamarcaDocumento43 páginasConstitucion de La Provincia de CatamarcauniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- MPD - Análisis de Jurisprudencia InteramericanaDocumento306 páginasMPD - Análisis de Jurisprudencia InteramericanaFrambuesaMulticolorAún no hay calificaciones
- Yatagán SCA y Winterhalder SDocumento4 páginasYatagán SCA y Winterhalder SJulieta LeonAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de CórdobaDocumento6 páginasUniversidad Nacional de CórdobauniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Estatuto de La Corte Interamericana de Derechos HumanosDocumento9 páginasEstatuto de La Corte Interamericana de Derechos HumanosuniversidadparatodosAún no hay calificaciones
- Informacion General Barca 2021-2022Documento6 páginasInformacion General Barca 2021-2022FullDeToAún no hay calificaciones
- IZUNOME Marzo 2012 A4Documento24 páginasIZUNOME Marzo 2012 A4jawerp9893Aún no hay calificaciones
- Proposito Genealogia CristoDocumento7 páginasProposito Genealogia CristoLulo feegonAún no hay calificaciones
- PROACTIVIDADDocumento4 páginasPROACTIVIDADDIANA BUSTAMANTE SOLANOAún no hay calificaciones
- Ensayo AlgebraDocumento5 páginasEnsayo AlgebraLaura Vergara TorresAún no hay calificaciones
- Uso de SueloDocumento2 páginasUso de Sueloluis5107Aún no hay calificaciones
- Juicio ejecutivo mercantilDocumento15 páginasJuicio ejecutivo mercantilCristian NepomucenoAún no hay calificaciones
- Minerales Críticos y EstratégicosDocumento22 páginasMinerales Críticos y EstratégicosToño AuquillaAún no hay calificaciones
- Solo Pienso en TiDocumento3 páginasSolo Pienso en TiJuan Carlos Castro VargasAún no hay calificaciones
- Actividad Fundamental 2Documento5 páginasActividad Fundamental 2vianey martinezAún no hay calificaciones
- Presentación Adulto Mayor FrágilDocumento26 páginasPresentación Adulto Mayor Frágilandrea del pilarAún no hay calificaciones
- Examen Final de Habilidades Ccna 2Documento3 páginasExamen Final de Habilidades Ccna 2Javier Zarate Neira0% (1)
- INFORMATICADocumento2 páginasINFORMATICASara Margarita Lobo CastroAún no hay calificaciones
- Cap 1-Expresiones AlgebraicasDocumento12 páginasCap 1-Expresiones AlgebraicasJaimeAún no hay calificaciones
- 6 Pasos para Determinar El Precio de Tu ProductoDocumento1 página6 Pasos para Determinar El Precio de Tu ProductoYoseling Ramirez FloresAún no hay calificaciones
- TesisDocumento59 páginasTesisjorge_portocarrero_7Aún no hay calificaciones
- RRI Emilio JimenoDocumento32 páginasRRI Emilio JimenoLILIA REMON SIMONAún no hay calificaciones
- Reto 1 Actividad EvaluativaDocumento3 páginasReto 1 Actividad Evaluativahernando caraballoAún no hay calificaciones
- Eco Medical Spa R.U.T.:77.066.383-0 Factura No Afecta O Exenta Electronica Nº695Documento2 páginasEco Medical Spa R.U.T.:77.066.383-0 Factura No Afecta O Exenta Electronica Nº695jonaAún no hay calificaciones
- Partido Opositor Nacional Dominicano (POND)Documento27 páginasPartido Opositor Nacional Dominicano (POND)Silvestre Emilio RegaladoAún no hay calificaciones
- Cfdi 20240319115805I49ARCG0000000045Documento2 páginasCfdi 20240319115805I49ARCG0000000045RICHARD ROMOAún no hay calificaciones
- Portafolio 2Documento2 páginasPortafolio 2Celeste Yanely Trujillo MartinezAún no hay calificaciones
- Anónimo - San Juan Bautista de La Salle - Obra de Teatro en Cinco Actos (2° Versión)Documento6 páginasAnónimo - San Juan Bautista de La Salle - Obra de Teatro en Cinco Actos (2° Versión)Hno. Rodolfo Patricio Andaur Zamora83% (6)
- Semana 2 BeneficiosDocumento32 páginasSemana 2 BeneficiosemmlimitadaAún no hay calificaciones