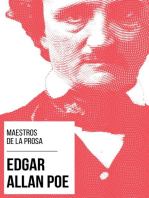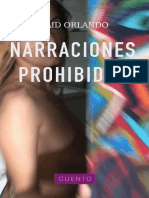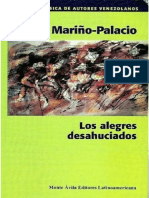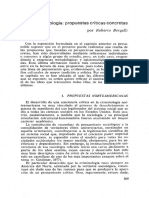Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Paseo. Erich Rosenrauch
Cargado por
Pablo Martínez Fernández0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas5 páginasEl documento describe las interacciones entre Javier y Leopoldo mientras caminan por un parque. Javier ha estado dudando en pedirle prestado dinero a Leopoldo, y se detiene en varios puntos del paseo considerando cuándo y cómo hacerlo. Leopoldo continúa hablando sobre poesía moderna, sin darse cuenta de la lucha interna de Javier. Finalmente, Javier decide que le pedirá el dinero a Leopoldo junto a un macetero de rosas al final del paseo.
Descripción original:
Cuento chileno
Título original
El paseo. Erich Rosenrauch
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe las interacciones entre Javier y Leopoldo mientras caminan por un parque. Javier ha estado dudando en pedirle prestado dinero a Leopoldo, y se detiene en varios puntos del paseo considerando cuándo y cómo hacerlo. Leopoldo continúa hablando sobre poesía moderna, sin darse cuenta de la lucha interna de Javier. Finalmente, Javier decide que le pedirá el dinero a Leopoldo junto a un macetero de rosas al final del paseo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas5 páginasEl Paseo. Erich Rosenrauch
Cargado por
Pablo Martínez FernándezEl documento describe las interacciones entre Javier y Leopoldo mientras caminan por un parque. Javier ha estado dudando en pedirle prestado dinero a Leopoldo, y se detiene en varios puntos del paseo considerando cuándo y cómo hacerlo. Leopoldo continúa hablando sobre poesía moderna, sin darse cuenta de la lucha interna de Javier. Finalmente, Javier decide que le pedirá el dinero a Leopoldo junto a un macetero de rosas al final del paseo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Autor: Erich Rosenrauch Vogelfanger
Ilustración: Jimmy Scott
X. Es, incuestionablemente, un magnifico poeta. Tiene una vitalidad poderosa y un
sentido de lo fundamental que escasea en el resto de nuestros bardos. Mientras Leopoldo,
con grandiosos ademanes y encendido vozarrón, seguía bullendo a su vera. Javier acabó de
decidirse. Lo diría todo en cuanto llegasen al viejo macetero de rosas situado al extremo de
la avenida. Varias veces, en el curso de la caminata por el parque dominical, había querido
expresarlo sin atreverse; mas ese macetero, ya a pocos trancos de ambos, era ahora el límite
que él mismo fijaba a sus previas hesitaciones. Al menos en tres otras oportunidades
también lo pensó junto a determinados puntos del recorrido - un seto, un banco y un
mendigo ciego -, todos los cuales quedaran, no obstante, atrás, como jalones de una
frustración exasperada y silenciosa. Pero aquella vasija cercana, súbita concreción en greda
de sus anhelos, devendría, a no dudarlo, el hito a la gama de desfalleceres así plasmadas
paulatinamente a través del paseo: Un alto en que, truncado la vergonzante progresión, él
miraría al otro en los ojos y por último hablaría claro.
¡Hablar claro…! Ya debió haberlo hecho cuando concertó al teléfono la cita en el
prado, que, a despecho de galas estivales y aire radiosos, para sus designios solo
representaría un marco absurdo. Sin embargo, temió entonces que leyes físicas
esquematizaran demasiado las expectativas cifradas por él en ese trámite, reduciendo toda
la dolida humanidad del mismo a vibraciones duras en un auricular. Y dado ello, de pronto
se encontró ahí, en aprensivo trote a la sombra majestuosa de Leopoldo, y en lucha contra
trabas que, atribuidas antes al teléfono, ahora venían a renacer en él como producto
netamente propio. Leopoldo, por su parte, en nada le ayudaba a respirar mejor, aun cuando
los años corridos sin verle hubieran debido suavizar viejas incompatibilidades y negar a
éstas tiempo de reactualizarse en un breve careo de domingo. Pues si bien eludir de los días
le imprimiera diversas modificaciones, ensanchando sus contornos, afianzando su mirar y
redondeándole gestos otrora aristosos, este mismo flujo semejaba, en cambio, a verse
esmerado en petrificar cierta conocida característica suya: Obtener – sin crueldad ni
deliberación, pero con eficacia arrolladora – que Javier estuviese incómodo a su lado. En tal
orden, las cosas continuaban como en su época de condiscípulos universitarios, la cual,
junto con prefigurar sus respectivas situaciones pecuniarias, definiera igualmente las
actitudes que en lo sucesivo asumirían uno frente al otro. El rol estelar ya entonces le
correspondió a Leopoldo, quien, voluntarioso y dominante, lo desempeñaba con una
convicción espesa en que raramente había resquicios para algún existir ajeno. Aun a fecha
tan temprana, su ulterior éxito en la vida parecía seguro; y bien lo probaba su energía
discriminada en replicar al mundo, energía que, pese al brillo y donaires desplegados,
nunca lo comprometiera en demasía, reservándole, en última instancia, el expediente
magistral de desdecirse. En síntesis, era un jefe, lanzado de lleno a una autoafirmación
complacida y a cuyos ojos todos lo circundante sólo importaba en la medida en que se
pudiera conjurar con aquélla. Obvio resultaba, por ende, que en la cercanías de tamaño
engranaje, y confundido con su funcionamiento fragoroso, no cupieran sino papeles
subalternos: Y uno de éstos fue, ciertamente, el del pobre Javier. Tímido e irresoluto, con
una sensibilidad mal aplicada que prefería detenerse en fruslerías y ante planos prácticos le
dejaba, al contrario, extrañamente indefenso, su destino no había de librarle, ni entonces ni
después, de ser el subordinado irremiso de algún temperamento recio. No es que le faltara
agudeza para comprender que, en compañía de Leopoldo o de alguien similar, a él lo
estaban atrapando. Pero su lucidez, no concomitante al impulso de escapar, jamás difuminó
un cerco alrededor suyo; y a lo sumo logró sólo que éste pareciese tal, en vez del resguardo
con que una entrega menos alerta lo hubiera identificado bochornosamente. Su senda
devino, pues, la del vasallaje; vasallaje que la protesta hubiese vuelto retorcijón estéril en
caso de decidirse él a sangrar un poco, y que de hecho transparentaba cuán consciente era
de sí mismo únicamente en silencios sofocados y rencorosos. Todo el ínterin de su antiguo
trato, con Leopoldo lo presidieron estos anonadamientos; y siquiera en razón de ellos, que
seguían agarrotándole mientras ambos cruzaban el parque, ahora habría sido verdad la
cortés mentira de que sobre él no pasaran los años.
-Como la mayoría de los grandes espíritus, X. refleja un conflicto demoniaco al cual
debe sus mejores páginas. Acentos como el suyo sólo pueden haberse adquirido a raíz de
reiteradas inmersiones en los infiernos del alma. Proclive a charlas semejantes, fruto de
cierto diletantismo literario que, por otra parte, jamás le llevara a descuidar sus intereses,
Leopoldo estaba aproximadamente a esa altura de su disquisición cuando el seto les salió al
paso. Fue éste el primer accidente del trayecto en que Javier, luego de haberle oído disertar
acerca de distintos rumbos de la poesía moderna, de su parentesco con estilísticas pretéritas
y de sus posibles derivaciones en el arte futuro, se propuso seriamente pedirle dinero
prestado. Sí; hay en X., claro está, un conflicto demoníaco… - contestó. Y, entretanto, el
seto, por obra de las tensiones proyectadas en él, había dejado ya de serlo, trascendiendo
con pujanza inquietante su oscura masa vegetal. Más que a un seto, Javier se dirigía ahora a
un encuentro consigo mismo; a un punto del paseo donde, refundidos a opacos nudos de
corteza, le aguardaban aquellos componentes de su vida en algún modo consustanciales a la
resolución que allí le tocaría tomar. En entrevero con pulcras formas de jardinería, estas
instancias urgíanle a la acción: y al mecer, pues, el seto la brisa dominguera, onerosas
imágenes familiares no cesaban de agitarse ante él, vertidas todas en un rígido compás de
ramitas secas y podadas. Luisa, en peculiar, insistía en imponer su presencia como si en
casa aun no fuera bastante, y sin que al aire libre variaran expresiones que él prefería
considerar circunscritas a un opresivo ámbito doméstico. Muchas posturas le conocía Javier
que, reproducidas a través de la urdiembre del seto, le hubieran punzado indistintamente;
pero por algún motivo sólo explicable para ella, Luisa había elegido ahora la de la risa. Se
trataba de la misma risa, breve y desafecta, que le sorprendiera al cabo de las primeras
intimidades y con la que ella, tras comprobar cómo no era ningún dragón, empezara a
romper poco a poco su enfurruñamiento de antigua colegiala. Quizás no le habría herido
tanto si se hubiera dado llanamente al hacerlo; mas, allende su reír, él nunca dejó de atisbar
algo irreductible a convivencias y hacia lo cual siempre sería como un foráneo llegando de
la calle. No le importaba mucho, por añadidura, definir ese remanente obstinado,
desatendidos, se debatía ya a sus espaldas como un extraño mecanismo inútil. –X. ha
alcanzado, efectivamente, un gran dominio formal- acotó. Y a manera de eco encarnado y
sardónicamente ajeno a sus palabras, Luisa apareció ahora en un banco próximo, así
convertido en el nuevo reto que el paseo lanzaba a sus potencialidades. Cruzadas las
piernas y casi hecha un ovillo, había renunciado a reír; y Javier comprendió, en función de
su modo presuroso de fumar, que otra vez estaba en una de sus crisis de rabia cobarde.
Asaz frecuentes llegaron a ser esos raptos luego de que, enfriándose abrazos tempranos, las
privaciones terminaran de reducir su amor a una camaradería amarga de animales
castigados. Era cierta curiosa cólera difusa que, por temor a reacciones proporcionales a su
ímpetu, nunca osara volcarse sobre persona o cosa en particular, y digería como único
nutrimiento su misma inconsistencia abrumada. Ira de pobre, en suma, nada podían contra
Javier, parientes y vecinos, todos inexpugnables mientras al arremeterlos hubiese de
amargar simultáneamente alguna propia fuente de subsistencia. Y no cesaba aquí esta
invulnerabilidad turbia, objetos inánimes, surgidos en su camino, la compartían por igual,
supeditándose siempre eventuales muebles astillados o vajillas rotas al gasto ulterior de
reponerlos, Javier presentía, no obstante, que un día dejarían esos furores de consumirse a
sí mismos, y que, pese al miedo de inmolar con ello tal o cual minúscula comodidad,
demandarían entonces un material distinto. Él sabía que, arribado este momento, su
existencia no trazaría ya, como de ordinario, sufrientes huellas evasivas en torno a los
múltiples cachivaches de porcelana atravesados en su discurrir. Afables conejillos y perros
chinescos caerían de seguro, rindiéndole a la tormenta un largamente pospuesto tributo de
integridades destrozadas; y si a la sazón él ocupara el lugar del amenazado zoológico, no
había gran motivo para presumir que le aguardaría suerte mejor. Nunca estuvo hecho de
fibras resistentes, y, al filo de la eclosión, era probable que, en vez de todas esas cerámicas,
o bien junto a ellas, ciertas parcelas de su propio ser quedaran desperdigadas en abundancia
agónica. Desde el banco y en el humo enconado de sus cigarrillos, Luisa delineaba sin
tregua tamaña hecatombe; hecatombe cuya pesadez, desleída en rápidas volutas, no por eso
agobiábanle menos en tanto Leopoldo gesticulaba muy cerca de él.
-A diferencia de otros poetas, que lucen una riqueza de imágenes no aparejada a
dimensiones básicas, X. se mantiene entroncado a un genuino elemento humano. Porque,
en buenas cuentas, todos sus hallazgos expresivos son connaturales a una visón
omnipresente del hombre. El banco permanecía ahora rezagado y, a semejanza del seto,
también sus solicitaciones fueran desoídas por Javier en un gran encogimiento claudicante.
–Cuando conocí sus últimos poemas, pensé igual –manifestó, al tiempo que, detrás suyo,
aquella presencia desvirtuada aún se prolongaba en él como un soplo exangüe en la nuca.
Pero Luisa, por lo demás, ya había tornado a insistir al lado de un mendigo y desplegaba
entre harapos un nuevo arsenal de apelaciones. Sólo que casi no cabía hablar de éstas en la
actual impasibilidad de su rostro, vuelto incapaz, al parecer, hasta de plasmar el matiz
necesario a un reclamo o una súplica. Pues, lejos de pedirle a Javier determinada cosa,
semejaba no ya simplemente haber dejado de desearla sino incluso ignorar que existía. Y
aunque él bien hubiera querido ver en eso alguna suerte de noble renunciación, no permitía
su escasa flexibilidad abrigar dudas al respecto: se estaba aherrojando en sí misma. Se diría
que, al margen de su risa y de su cólera, siempre hubo para ella otra expresión no usada, en
espera de que todo cuanto la hiciera reír o enfurecerse la hubiese vencido en definitiva.
Expresión estática, debió morar largos años difuminada en su traza, al acecho, mientras
bregaba todavía, del turno de emerger; y, por último, como él lo notara hacía poco, se había
concretado, sorbiéndola entera en perfiles duros y abstraídos. Nada prevaleció luego de esa
retirada sorda a los propios recovecos, ni siquiera el mero gesto imprecatorio de quien ha
librado y perdido una pugna postrera. Y sólo cierta inercia amorfa, venida de donde las
llagas no dolían más, prometía ser allí todo lo que, a modo de botín, aún podrían apilar
desde ella manos extrañas. Por eso Javier había pensado, acaso no sin tino, que abocábase a
reproducir su muerte misma; que lenta y calladamente elaboraba su aspecto de manera tal,
que, contemplando cuanto le hubiese de quitar o añadir el fin, hiciera la llegada de éste casi
imperceptible. En un esfuerzo frío, mostrábase como resuelta a escamotearle a su desenlace
la mayoría de las posibilidades de alterarla; y cuando la hora la encontrara, cual al presente,
con el mirar vacuo y los labios herméticos, parecería, por tanto, que ningún factor nuevo
importaba y que, en rigor, ya mucho antes había estado ahí. Para Javier no significaba,
pues, aquello un dolor venidero sino uno que, desde tiempo atrás, sólo contados momentos
dispensáranle de sentir. Y el lapso integro en que, agazapada junto al pordiosero, Luisa le
mirara acercarse con Leopoldo como sin verlo, naturalmente no había sido excepción
alguna.
El macetero- demarcación donde debería liquidar de una vez por todas flojedades
que, en el seto, en el banco y a la vera del recién abandonado mendigo, resultaran, empero,
superiores a él- ahora casi rozábale ya. Aquí, por supuesto, ella también asomaba; pero no
era la Luisa riente, iracunda o impertérrita de los encuentros pasados, como tampoco otra
de las muchas que, en diversa actitud, solían enfrentarle. Él tenía ante sí, más bien, la
yuxtaposición de esas mujeres previas; la súbita coexistencia gigante de múltiples
modalidades de ella, fusionadas todas en un conglomerado denso como el orbe y henchido,
cual éste, de mil requerimientos inexplícitos. Ricas y profundas, o, al contrario,
absolutamente inexistentes podían ser las implicancias de tales llamados; más para Javier
en todo caso había una, asaz singular en su inmediatez lancinante: hablarle a Leopoldo.
¡Hablar, aunque reventara! Y así lo hizo, al momento justo en que su mano se deslizaba
convulsamente a lo largo del macetero, un contacto áspero le despellejaba los dedos y
pequeñas cantidades de un polvillo untuoso se le adherían al pantalón. Habló, en efecto; y
su voz, lenta y ceñida, resonó como asombrándose un tanto de sí misma. –X. será siempre
un maestro eximio- se oyó decir-, y nuestra generación puede enorgullecerse de incluirlo
entre sus valores.
También podría gustarte
- Resumen Código de Ética PsicólogoDocumento7 páginasResumen Código de Ética PsicólogoKaren CopoAún no hay calificaciones
- Huacho y PechochaDocumento35 páginasHuacho y PechochaPriscila AlarcónAún no hay calificaciones
- Las Palabras Perdidas - Jesus DiazDocumento211 páginasLas Palabras Perdidas - Jesus DiazEnrique MoralesAún no hay calificaciones
- Uhart Hebe - Relatos ReunidosDocumento176 páginasUhart Hebe - Relatos ReunidoslopezmarielacAún no hay calificaciones
- Las alas de la palomaDe EverandLas alas de la palomaMiguel Temprano GarcíaAún no hay calificaciones
- La Luz Argentina - César AiraDocumento119 páginasLa Luz Argentina - César AiramarginaliaAún no hay calificaciones
- Oraciones para La Niña BlancaDocumento3 páginasOraciones para La Niña Blancaalfonso Ivan Suárez estradaAún no hay calificaciones
- Conectores DiscursivosDocumento12 páginasConectores DiscursivosJOSUE ISAIAS CARAZA MARTINEZ0% (1)
- Escuela de La Teoria de Las DecisionesDocumento8 páginasEscuela de La Teoria de Las DecisionesCristina Mejia0% (1)
- Saguier, Raquel - Esta Zanja Esta OcupadaDocumento67 páginasSaguier, Raquel - Esta Zanja Esta OcupadaJhonny Alexander HernándezAún no hay calificaciones
- Saguier, Raquel - Esta Zanja Esta Ocupada (1994)Documento66 páginasSaguier, Raquel - Esta Zanja Esta Ocupada (1994)JuanAún no hay calificaciones
- La LuzDocumento286 páginasLa LuzAnalia BaldiniAún no hay calificaciones
- La Soledad de Los FlacosDocumento212 páginasLa Soledad de Los FlacosJose Antonio Gamero RomeroAún no hay calificaciones
- H. P. Lovecraft - El Viejo BugsDocumento6 páginasH. P. Lovecraft - El Viejo BugsAldo Ayala RíosAún no hay calificaciones
- Regreso Del Infierno - Jose Ferrater MoraDocumento130 páginasRegreso Del Infierno - Jose Ferrater Morayolanda floresAún no hay calificaciones
- Lihn, Cuento para EvaDocumento8 páginasLihn, Cuento para EvaLucho ChuecaAún no hay calificaciones
- El Oso Mayor Autor Leopoldo Alas ClarínDocumento12 páginasEl Oso Mayor Autor Leopoldo Alas ClarínCorazonde LeonAún no hay calificaciones
- Xdoc - MX Ladron de Nios y Otros CuentosDocumento22 páginasXdoc - MX Ladron de Nios y Otros CuentosDaniAún no hay calificaciones
- Mujeres y Escritores Más Un CrimenDocumento48 páginasMujeres y Escritores Más Un CrimenAla de cuervoAún no hay calificaciones
- El Hombre VallejianoDocumento10 páginasEl Hombre VallejianoMary SaavedraAún no hay calificaciones
- Sergio Pitol - Semejante A Los DiosesDocumento10 páginasSergio Pitol - Semejante A Los DiosesHerbert Nanas100% (1)
- Roussel Raymond en La HabanaDocumento12 páginasRoussel Raymond en La HabanabobardiAún no hay calificaciones
- Carlitos CuentoDocumento33 páginasCarlitos CuentoSheyla Ferrera100% (1)
- Estudio Grafologico Sobre Ruben DarioDocumento0 páginasEstudio Grafologico Sobre Ruben DarioPat VargasAún no hay calificaciones
- Seis Ensayos de Charles Lamb PDFDocumento6 páginasSeis Ensayos de Charles Lamb PDFCamila FraserAún no hay calificaciones
- La Lengua Del Desierto - Vanesa Guerra - Editorial Buena Vista-1Documento145 páginasLa Lengua Del Desierto - Vanesa Guerra - Editorial Buena Vista-1Guerra VanesaAún no hay calificaciones
- La Liebre.Documento269 páginasLa Liebre.Micaela IrizarAún no hay calificaciones
- Dinos Como Sobrevivir A Nuestra Locura Kenzaburo OeDocumento47 páginasDinos Como Sobrevivir A Nuestra Locura Kenzaburo OeMistesis EnigmaAún no hay calificaciones
- Aczel La Venganza de Los GatosDocumento8 páginasAczel La Venganza de Los GatosmaleAún no hay calificaciones
- Valle de Lagrimas PDFDocumento275 páginasValle de Lagrimas PDFEsperanza MaldonadoAún no hay calificaciones
- La puerta del viaje sin retornoDe EverandLa puerta del viaje sin retornoRubén Martín GiráldezAún no hay calificaciones
- Hace Mal Tiempo Afuera Salvador GarmendiaDocumento91 páginasHace Mal Tiempo Afuera Salvador Garmendiamaraca123100% (1)
- Penumbria 29Documento85 páginasPenumbria 29Hamlet666Aún no hay calificaciones
- Los Silencios de Babel - Esther PenasDocumento156 páginasLos Silencios de Babel - Esther Penasscrib1428100% (2)
- Narraciones Prohibidas (Frag)Documento130 páginasNarraciones Prohibidas (Frag)Said OrlandoAún no hay calificaciones
- Hombre Lobo BORIS VIANDocumento9 páginasHombre Lobo BORIS VIANpatymendozaAún no hay calificaciones
- J.K. Huysmans, À Rebours (1884)Documento5 páginasJ.K. Huysmans, À Rebours (1884)Carles HidalgoAún no hay calificaciones
- Julio Ramos Dispositivos de Amor y LocuraDocumento16 páginasJulio Ramos Dispositivos de Amor y LocuraIre NeAún no hay calificaciones
- Bañez, Gabriel - VirgenDocumento108 páginasBañez, Gabriel - VirgenAlejandro OlaguerAún no hay calificaciones
- Los Alegres DesahuciadosDocumento150 páginasLos Alegres DesahuciadosUlrick VarangeAún no hay calificaciones
- Pn73 El Rito Jose Antonio Garcia BlazquezDocumento123 páginasPn73 El Rito Jose Antonio Garcia BlazquezJose Luis Bernardo GonzalezAún no hay calificaciones
- Perversiones Eroticas - Toriiak RoloezDocumento97 páginasPerversiones Eroticas - Toriiak RoloezJese UlianoAún no hay calificaciones
- Aira Cesar - La LiebreDocumento246 páginasAira Cesar - La Liebreayelen tabordaAún no hay calificaciones
- LezamaDocumento24 páginasLezamaOctavio ContrerasAún no hay calificaciones
- UNA TRISTE HISTORIA - Boris VianDocumento7 páginasUNA TRISTE HISTORIA - Boris VianmarialauradolagarayAún no hay calificaciones
- Trance Un Glosario - Alan PaulsDocumento77 páginasTrance Un Glosario - Alan PaulsMarita CiriglianoAún no hay calificaciones
- VIRGINIA WOLF Al Faro - Virginia WoolfDocumento163 páginasVIRGINIA WOLF Al Faro - Virginia WoolfnatjhonsAún no hay calificaciones
- Lynch, Marta - La Señora OrdoñezDocumento382 páginasLynch, Marta - La Señora OrdoñezMariano VivasAún no hay calificaciones
- Clase 3 La toga púrpura y simulacron 3Documento6 páginasClase 3 La toga púrpura y simulacron 3Pablo Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- Clase 1 Fredric Jameson. Lógica cultural del capitalismo tardio (introducción)Documento10 páginasClase 1 Fredric Jameson. Lógica cultural del capitalismo tardio (introducción)Pablo Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- De Epunamún A La VirgenDocumento9 páginasDe Epunamún A La VirgenPablo Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- Balmaceda Toro, Tesis, Cine y MásDocumento9 páginasBalmaceda Toro, Tesis, Cine y MásPablo Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- Cuento 0 El Sistema. Osvaldo Moreno PérezDocumento6 páginasCuento 0 El Sistema. Osvaldo Moreno PérezPablo Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- Clase 5 Simulacron-3Documento2 páginasClase 5 Simulacron-3Pablo Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- Desiderio Papp Eterno RetornoDocumento10 páginasDesiderio Papp Eterno RetornoPablo Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- T1 - La Filosofía y Sus InterrogantesDocumento18 páginasT1 - La Filosofía y Sus InterrogantesAlvaro Piña FuentesAún no hay calificaciones
- Trabajo N3 - Estadistica DefinitivoDocumento12 páginasTrabajo N3 - Estadistica DefinitivoFRANCESCA TORRES MIER ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- Lengua 3° - Intención ComunicativaDocumento9 páginasLengua 3° - Intención ComunicativaRosita BritosAún no hay calificaciones
- Asignatura: MatemáticaDocumento43 páginasAsignatura: MatemáticaMaikol EnriqueAún no hay calificaciones
- Resumen - EstadísticaDocumento29 páginasResumen - EstadísticaMar?a Gracia ROMANAún no hay calificaciones
- Contar No Es Nocion de NumeroDocumento2 páginasContar No Es Nocion de NumeroFlor Erika Chuyma VargasAún no hay calificaciones
- 2.evolucion Teorias de Administracion.Documento54 páginas2.evolucion Teorias de Administracion.ruben morelosAún no hay calificaciones
- Usos de La COMADocumento3 páginasUsos de La COMAMarco LermaAún no hay calificaciones
- S16 s16 La Importancia de La Investigación en Mi CarreraDocumento19 páginasS16 s16 La Importancia de La Investigación en Mi Carrerajhony santiago ninaquispe guerreroAún no hay calificaciones
- El Origen de La Con Ciencia en La Ruptura de La Mente BicameralDocumento12 páginasEl Origen de La Con Ciencia en La Ruptura de La Mente BicameralSilvia EugeniaAún no hay calificaciones
- La Lógica Del LenguajeDocumento3 páginasLa Lógica Del LenguajeLuisito Ambriz JaimesAún no hay calificaciones
- 122490001-1 Enyase para Que Sirve La EticaDocumento4 páginas122490001-1 Enyase para Que Sirve La EticaLuis Daniel Perdomo TejadaAún no hay calificaciones
- Glosario de Términos Básicos de Kant CrPu.Documento3 páginasGlosario de Términos Básicos de Kant CrPu.Cami CastroAún no hay calificaciones
- DIFERENCIA. CuadroDocumento5 páginasDIFERENCIA. CuadroRandy AlvarengaAún no hay calificaciones
- Actividad Eje 1 ReseñaDocumento5 páginasActividad Eje 1 ReseñaMayra Alejandra Campuzano GuerraAún no hay calificaciones
- María José Pizarro - FrancoDocumento40 páginasMaría José Pizarro - FrancoPAún no hay calificaciones
- Parte 3Documento1 páginaParte 3Ross Jesus HerrerAún no hay calificaciones
- Reseña (La Tía Chila)Documento1 páginaReseña (La Tía Chila)dannarodriguezsosa159Aún no hay calificaciones
- LA TEORÍA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO ModificadoDocumento14 páginasLA TEORÍA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO ModificadorogAún no hay calificaciones
- Alma-Humana-Ente IntelectualDocumento10 páginasAlma-Humana-Ente Intelectualsofia morenoAún no hay calificaciones
- Oscar Barra Tarea5Documento4 páginasOscar Barra Tarea5Oscar Barra AmesticaAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Criminologico - Tomo I - Bergalli Roberto Bustos Ramirez Juan y Miralles-211-254Documento44 páginasEl Pensamiento Criminologico - Tomo I - Bergalli Roberto Bustos Ramirez Juan y Miralles-211-254Nataly Macana GutierrezAún no hay calificaciones
- F. Nietzsche - Dios A MuertoDocumento3 páginasF. Nietzsche - Dios A MuertoPatrick DávalosAún no hay calificaciones
- Anne-Robert Jacques TurgotDocumento3 páginasAnne-Robert Jacques TurgotEnrique FoucaurttAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigación Grupo 4Documento54 páginasProyecto de Investigación Grupo 4LIZ GEOVANNA CHAVEZ MAURICIOAún no hay calificaciones
- TareasDocumento6 páginasTareasmireya torres floresAún no hay calificaciones