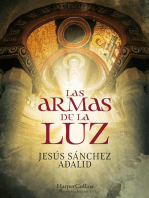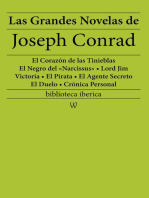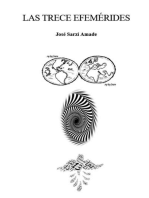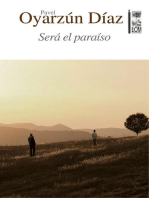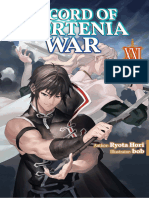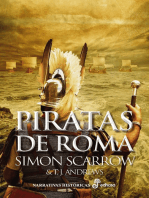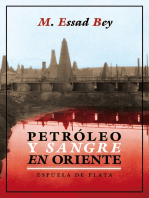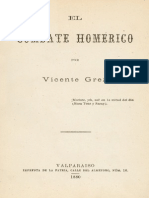Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
19 Vortices 2as
Cargado por
diegobenedettiDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
19 Vortices 2as
Cargado por
diegobenedettiCopyright:
Formatos disponibles
vórtices viles
19 Vortices 2as.indd 3 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 4 01/08/12 01:06
Ruy Feben
vórtices viles
Fondo Editorial Tierra Adentro 469
19 Vortices 2as.indd 5 01/08/12 01:06
Este libro obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2012,
convocado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del
Programa Cultural Tierra Adentro, y el Gobierno del Estado de Colima, a través
de su Secretaría de Cultura. El jurado estuvo integrado por…
Programa Cultural Tierra Adentro
Fondo Editorial
Primera edición, 2012
© Ruy Febeni
© ¿? por ilustración de portada
D. R. © 2012, de la presente coedición:
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Dirección General de Publicaciones
Av. Paseo de la Reforma 175, Col. Cuauhtémoc,
CP 06500, México D. F.
Secretaría de Cultura de Colima
Calzada Galván Norte, Colonia Centro,
CP 28000, Colima, Colima
ISBN 978-607-xxx-xxx-x
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía
y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa
autorización por escrito del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/
Dirección General de Publicaciones
Impreso y hecho en México
19 Vortices 2as.indd 6 01/08/12 01:06
Índice
11 Manual del ejecutivo de ventas: misión y visión
15 El Aqueronte
33 Krow
47 Vida de los guara-bototí: nueva luz sobre un caso
de aislamiento voluntario
57 Hipocampo
59 Saudade
95 Siete cosas sobre Jerónimo
107 La tarde de los edificios intactos
115 Presagio
119 Los mudos
131 Experimento 18681
19 Vortices 2as.indd 7 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 8 01/08/12 01:06
A Carlota,
que todo ilumina
19 Vortices 2as.indd 9 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 10 01/08/12 01:06
Manual del ejecutivo de ventas:
misión y visión
Érase una vez un ejecutivo de ventas que, asignado a una
epopeya alrededor de la República por la lucrativa empre-
sa para la que trabajaba heroicamente y con excelentes
evaluaciones semestrales, tomó una noche una conexión
aérea de Tijuana a Saltillo o de Mérida a Guadalajara: el
trayecto parecía cualquiera, dado que en todas las ciudades
lo esperaba siempre el mismo traje arrugado, la misma pri-
sa, el mismo contrato impreso mil veces con los espacios
libres para el nombre y la firma. Y érase que nuestro ejecu-
tivo de ventas, agotado de cargar un portafolio y un maletín
con rueditas a lo largo de toda la infraestructura aeronáuti-
ca del país, escuchó con poca atención cuando las sobrecar-
go le enseñaron por milésima vez las medidas de seguridad
para sobrevivir la falta de oxígeno o presión. Y confundió las
voces ensayadas con el canto de unas sirenas, y sintió sue-
ño, y cayó dormido como se cae a un abismo.
Nuestro ejecutivo de ventas, todavía con una corbata
que parecía soga y los zapatos lustrados, se soñó pendular
sobre la plancha de un barco nocturno. Alcanzó a ver sobre
cubierta un manojo de hombres con petos a medio resplan-
decer y espadas envainadas, los rostros ocultos bajo cascos
griegos que semejaban las escobas del carrito del conserje
del edificio corporativo. Un soldado con los pelos largos
como trapeador le señaló un escritorio abandonado en la
popa; le reclamó en el idioma de los faxes y los teléfonos de
tonos algo que no alcanzó a comprender pero que le pare-
ció una maldición que auguraba el infierno eterno. Una es-
pada con punta de grafito empujó a nuestro ejecutivo de
11
19 Vortices 2as.indd 11 01/08/12 01:06
vórtices viles
ventas sobre la plancha, hasta que el equilibrio en números
rojos se volvió una caída larga que pareció durar toda una
junta ejecutiva. El cuerpo empapado salpicaba aún cuando
nuestro ejecutivo se supo abandonado a su suerte sobre
una balsa improvisada que los hombres de los cascos como
escoba tuvieron la bondad de lanzarle en el último mo-
mento. En medio de la noche, el ejecutivo alcanzó a ver el
enorme buque alejándose a son de remos, sus fuegos refle-
jados contra el movimiento del mar, las estrellas tintinando
contra el oleaje como pequeñísimas ciudades vistas desde
muy alto. Nuestro ejecutivo de ventas pensó con alguna
nostalgia en su cubículo y en la planta que ahí lo aguarda-
ba. Y luego se soñó cansado y se soñó dormido en el sueño.
El ejecutivo de ventas despertó sobresaltado por un
viento malintencionado cayéndole sobre la mollera, con la
noche recia. Abajo alcanzó a ver todavía las constelaciones
repartidas sobre el mar movedizo; arriba, la ilusión de un
ángel o de un cometa. Se sintió aún a la deriva, igual que
tantas noches al despertar en un hotel desconocido, en una
ciudad cuyo nombre siempre tardaba varios minutos en re-
cordar; se preguntó cuánto más le tomaría a la marea llevar-
lo al infierno prometido. Y entonces, como regalo último de
la providencia, la voz de una sirena reventó desde la noche:
“iniciamos descenso”. Y la balsa entró en un remolino o en
una cascada y se precipitó a los abismos, y llegó tan hondo
que las estrellas reflejadas en el oleaje se vieron grandes,
muy grandes, y aparecieron hombres pequeñísimos que
crecieron hasta volverse casi de tamaño normal y vibracio-
nes y turbulencias que sólo podían ser obra de Belcebú.
Y érase que cuando la balsa se detuvo y el ejecutivo de
ventas estuvo seguro de que había arribado con éxito digno
de empleado del mes a la puerta del infierno, las luces se
encendieron y la gente se paró a recoger su equipaje de
mano. El ejecutivo de ventas tardó todavía un rato en cues-
tionar lo importante: mientras recogía de un zarpazo su
12
19 Vortices 2as.indd 12 01/08/12 01:06
Ruy Feben
maletín con rueditas de una banda que daba vueltas con
artes desconocidas y diabólicas, se preguntó si el mismo
traje arrugado, la misma prisa, el mismo contrato impreso
mil veces con los espacios libres para el nombre y la firma
tendrían alguna importancia para el encargado de las eva-
luaciones de desempeño en ese infierno.
13
19 Vortices 2as.indd 13 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 14 01/08/12 01:06
El Aqueronte
On errands of life, these letters speed to death.
Herman Melville, Bartelby the Scrivener
Escribo esto en un balcón en el piso siete de un hotel
que tiene vista al mar desde todos los cuartos. Escribo esto
sobre una hoja arrancada del viejo ejemplar de Moby Dick
que desde la mesita de al lado acecha mi noche, toda ella.
Ahora lo entiendo todo: las olas invisibles haciendo el es-
pasmo respiratorio del mar negro contra la arena gris; las
luces de la bahía formando una constelación o una red de
circuitos encendidos de máquinas que intercambian men-
sajes en clave Morse; los colores camuflados, los trazos que
acechan la media noche de Acapulco. Parece mentira (aca-
so lo es) que hace nueve horas yo no entendía nada, y que
en la playa veía únicamente el réquiem lánguido en la ma-
rea, la oportunidad de ejercer la justicia divina. Hace nue-
ve horas creía que podía redimirlo o terminarlo todo; ahora
sé que lo único que puedo hacer es escribir la historia de la
desaparición de Mephibusheth Alpízar Canek (debo de
cirlo: hombre excéntrico hasta lo insoportable, maniático
narcisista, fantasioso estúpido y corruptor de todo lo que es
corruptible y más), cosa que se volvería (oh) la misión más
incómoda y necesaria de todas.
Me parece que debo comenzar diciendo que supe de la
desaparición de Mephibusheth de un modo anacrónico
e ineficaz, y por tanto imbécil: una carta escrita a mano y
15
19 Vortices 2as.indd 15 01/08/12 01:06
vórtices viles
fechada hace más de un mes, firmada por él mismo. La re-
cibí mientras preparaba el desayuno en mi casa, aún sin
corbata: un cartero con atuendo artificial y cara como desla-
vada de un dibujo a tinta me entregó un sobre insoporta-
blemente común —quiero decir: como de caricatura—, y
de inmediato supe que estaba a punto de sucederme algo
ridículo, aunque no supiera de qué magnitud. Tardé en no-
tar que el humo acerado que ya salía de mi estufa empeza-
ba a nublarlo todo, y creo que no era para menos. Cualquie-
ra se hubiese vuelto una estatua capaz de respirar hollín al
leer las siguientes líneas, que transcribo exactas (supongo
que tal es el requerimiento):
Querido sobrino,
Me temo que, por razones que no es necesario explicar
ahora, desapareceré por tiempo indefinido; quédate con
esas palabras, “por tiempo indefinido”, aunque en esta car-
ta, la última de todas, esos vocablos equivalen a “para siem
pre”. Te estarás preguntando qué le pasa por la cabeza a tu
viejo tío Mephi. Digamos que una silla de ruedas no es
precisamente el mejor modo de vivir, mucho menos de
morir. Esto sólo fue divertido mientras tú tuviste menos
de doce años y pude obtener cierta dosis de asombro (qui-
zá demasiado parecida al cariño o al respeto) haciéndote
creer que esta silla era una cápsula espacial o un submarino
(por desgracia, no puedo decir que el resto de la gente haya
compartido la misma clase de asombro al verme ejercer la
charada del viaje a Marte entre los muebles de su sala, o el
viaje al fondo del comedor). Así que, si prefieres, atribúye-
le esta decisión a la cara que recibí más o menos de todo
mundo durante toda mi vida. Si alguna de las muecas que
transitaron tan gallardamente por mi existencia llegan
a preguntar por mí (lo dudo, pero uno necesita armarse una
forma más o menos heroica para terminarlo todo, o para
pasarlo todo; todo mundo necesita hacer de su silla de
16
19 Vortices 2as.indd 16 01/08/12 01:06
Ruy Feben
ruedas una nave espacial), diles que he mirado al abismo, y
que no pude escapar a las profecías del idiota de Nietzs-
che: el abismo volteó a mirarme a mí.
Que a ti no te quepa duda: te quise siempre, a pesar de
todo, a pesar de esto.
Con cariño,
Tu tío Mephibusheth Alpízar Canek, argonauta de las
honduras.
Cuando terminé de repasar por décimo sexta vez la carta,
el desayuno ya era un carbón bien sólido y la estufa ya se
había convertido en un pequeño incendio forestal. La de-
cisión de venir a Acapulco la tomé empujándome muy des-
pacio un vaso de leche escarchado con polvo de extingui-
dor. Una sola vez di a pensar que esto era otra extravagancia
de Mephibusheth, y tuve la vaga sensación de que todo
era una artimaña para que yo corriera a buscarlo a su casa,
para recibirme con la burla con la que me recibió cada vez
que plantó una situación parecida a ésta. Pensé sorpren-
derlo esta vez: llamar a la policía, comenzar una pesquisa
ministerial que terminara con él arropado en su cama, aver-
gonzado. Pero la mancha de café dispuesta casi con elegan-
cia sobre la palabra “abismo”, la firma garigoleada, como
de otro tiempo, lo inverosímil del modo de la confesión,
me hicieron pensar que esta vez todo era cierto, y que Me-
phibusheth había desaparecido de verdad; había huido por
fin a una ciudad desconocida o a hacer fila para ser el pri-
mer lisiado en viajar al espacio, y no pensaba ser hallado
nunca. Supe, ante todo, que la única manera de vengarme
o de hacerle luto a este hombre que se decía mi tío, no
era dando aviso de su desaparición en la estación de poli-
cía, ni buscándolo por los callejones que rodean su casona
de Chimalistac, sino dejando mi departamento de techos
ahumados para correr a la estación y tomar el primer auto-
bús a Acapulco.
17
19 Vortices 2as.indd 17 01/08/12 01:06
vórtices viles
Eso fue hace dos días. Hasta aquí, la historia de la des-
aparición de Mephibusheth Alpízar Canek alcanzaría acaso
la mera esquela en un periódico de sociales. Si así fuera, no
estaría yo escribiendo esto: no pretendo rendirle homenaje
público al hombre que varias veces estuvo muy cerca de
destrozar mi vida y cuyo último acto fue terminar de desva-
necerla. Sólo escribo este texto porque es inevitable hacer-
lo —ahora lo comprendo: igual que todo lo que ha hecho
esta especie de la que nada sé a ciencia cierta—. Lo que
suceda conmigo después me está negado saberlo; me en-
cargaré de meter esta hoja en una botella y lanzarla al mar.
Desconozco un mejor método, pero sé que eso, igual que
todo, está ya escrito, y que cada palabra que yo escriba aquí
ya fue prefigurada por otro, espero, de un modo menos si-
niestro o malintencionado. El viaje a Acapulco, tan abrupto
como parece, fue inevitable también, pero en un principio
atribuí el impulso, igual que cualquier atribución errónea,
a un recuerdo de la infancia.
El día que conocí a Mephibusheth Alpízar Canek se ha
convertido en la única historia nítida de mi niñez, como si
todo lo que ocurrió antes de él no hubiese existido nunca:
él tenía más de cuarenta y menos de cincuenta años; yo
tenía seis y nunca había conocido a alguien que viviera en
silla de ruedas. Antes de ese día, las personas distintas (por
color de piel, por idioma, por cualquier otro atributo inevi-
table como el futuro) me parecían de otro universo. Tuve
la desgracia de crecer en un barrio que parece responder
a la lógica del mayoreo en el precio de la acuarela: todas las
casas eran del mismo tono de beige, todos los uniformes
del mismo azul marino y todos los rostros del color más ba
rato de la paleta de la tlapalería. Mephibusheth se volvió
desde el primer momento el acrílico accidental, el incómo-
do trazo movido en una impresión casi perfecta. Mi padre
llegó una tarde con el rostro enjuto y la espalda pesada,
como solía hacerlo después de que un tiraje del periódico
18
19 Vortices 2as.indd 18 01/08/12 01:06
Ruy Feben
donde trabajaba salía mal impreso. Lo raro de esa vez fue
que al portazo recio no siguió un legajo de maledicencias y
un encerrón en su cuarto, sino un hombre diminuto, con
las piernas a cuestas, que se presentó con el extrañísimo
nombre de Mephibusheth Alpízar Canek. Su piel era recia
y acartonada como la de quienes lidian con bestias; sus bra-
zos tenían algo de escualo y la línea de su frente parecía
esculpida; tenía un suéter de cuello alto que lo hacía pare-
cer, más que supervisor de calidad de la imprenta, un
maestro de universidad o el villano de una película de
acción. Mi padre, con un rostro escurrido en resignación
que no olvidaré jamás, nos lo presentó como su nuevo jefe,
recién llegado a la ciudad desde un pueblo raro en Duran-
go llamado Papasquiaro. Esa noche, Mephibusheth habló
apenas lo necesario: nos refirió vagamente los pormenores
de llegar a una ciudad grande desde un pueblo que poca
gente había visto en los mapas; felicitó a mi madre por la
comida; nos preguntó nuestras edades y nuestros pasa-
tiempos. Se interesó particularmente por un muñeco de
acción que yo tenía conmigo: un superhéroe encapuchado
que me siguió toda mi niñez, al que yo llamaba Capitán
Tormenta por los rayos que tenía mal dibujados junto a los
ojos, por su traje turquesa; Mephibusheth preguntó por él
en tono desenfadado y, ante mi timidez, mi madre replicó
que: “ese muñeco le da seguridad al niño”.
Terminó la cena y se retiró de inmediato, agradeciendo
con excesiva reverencia; al mes, mi madre ya disponía un
lugar de más en la mesa con temible naturalidad; a los seis
meses Mephibusheth ya nos llamaba sobrinos, y nosotros
lo habíamos adoptado como el tío que mi padre no pudo
darnos y que mi madre nos negó. Culpo a esa carencia por
el ímpetu que nos permitió conocer en ese tiempo toda la
vida de Mephibusheth, a fuerza de sobremesas eternas:
perdió a sus padres de niño; él apenas pudo escapar de la
misma suerte, escondido en el asiento trasero del auto don-
19
19 Vortices 2as.indd 19 01/08/12 01:06
vórtices viles
de ocurrieron las balas y el robo. Creció casi solo en una
casa grande en Papasquiaro, dueño del laboratorio de ferti-
lizantes que su padre había dejado, rodeado de puertas y
cuartos y pasillos de triple altura, bajo el cuidado de una
nana que trataba de cumplirle todos sus caprichos. Las tar-
des las pasaba leyendo historietas de héroes encapuchados
en su cuarto o subido en una higuera; las mañanas las pasa-
ba escondiéndose de sus compañeros de escuela.
Estos datos los escuchamos por primera vez como pre
ámbulo de la historia que de verdad nos agazapó la médula:
la de una tarde (y comenzó narrándola justo al caer la no-
che; yo abrazado de mi Capitán Tormenta) en la que lo
persiguieron niños crueles con fruta podrida que habían
robado de un camión. Mephibusheth detalló los colores
agrisados, el cielo nublado, el jadeo infranqueable. Contó
su entrada casi a rastras al jardín de la casa grande, la visión
de la higuera enorme de siempre, la corrida memoriosa por
las ramas. Se detuvo arriba para contar los niños que rodea-
ban su árbol: doce o trece, cargando frutas apestosas todos,
dispuestos a esperarlo hasta el final de los tiempos. Y bajó
la voz al llegar al clímax: como si en otro plano de esa esce-
na se desdoblara otra, recordó sus tardes de historietas,
los encapuchados que metidos en papel y trajes entallados
salvaban la tarde con una sentencia total, y todo tuvo sen-
tido. El pequeño Mephibusheth se paró torpe sobre una
rama, levantó el pecho tierno, alzó la barbilla. Gritó algo
que había leído en alguna hoja mal impresa: “¡Por la justi-
cia del destino!”; se lanzó al vacío y voló durante quién
sabe cuántos suspiros hasta que el pasto ennegrecido, des-
plegado como abismo cinco o seis metros bajo la rama de la
higuera, lo detuvo todo.
Sobra decir que esa tarde marcó a Mephibusheth y por
tanto se convirtió en la desgracia que ahora me aqueja y
en la certeza que me persigue, en el comienzo de la histo-
ria que ahora debo escribir: despertó empapado de pulpa
20
19 Vortices 2as.indd 20 01/08/12 01:06
Ruy Feben
marchita y aguas negras, tumbado junto a la parte baja del
arroyo donde los otros niños lo abandonaron a su suerte por
creerlo muerto. Las piernas desde entonces le pesaban ya
como un cadáver.
Cuando contó esto por vez primera, Mephibusheth re-
mató con una frase que se me quedó grabada como estigma
o una profecía: “y por eso, mientras no pueda volver a esa
tarde a cambiarlo todo, nunca podré ir a nadar a Acapulco”.
Tomar el autobús a la playa imposible me pareció la
mejor forma de vengarme del hombre que me engañó du-
rante tantos años: demostrarle al universo que, a pesar de
Mephibusheth Alpízar Canek, mis piernas aún podían sal-
picar en el mar itinerante, incluso aunque nada en el mun-
do me importe menos que chapotear en el agua. Perte
nezco a una humanidad predispuesta genéticamente para
identificar la quemazón cutánea con la paz espiritual; las
sombrillas abiertas con el follaje verde o con radares apun-
tados directamente a radios extraterrestres emitiendo ver-
dades absolutas; las cervezas con el chupón que nos permi-
te entrenarnos para mamar del cosmos eterno. Dentro de
esta especie, soy de una raza transgénica que, contraria a
todos los impulsos de cualquier universo posible, es consi-
derada superior por razones enteramente desconocidas:
tras haber pasado dieciséis años sentado en un salón de
clases escuchando la promesa de un futuro deslumbrante,
he pasado otros diez en un trabajo que transcurre doce ho-
ras diarias en una oficina, haciendo cosas que en nada ayu-
dan a la evolución de mi especie: el eterno retorno. Sin
embargo, nada me interesa menos que el paraíso fácil del
mar. Probablemente las atribuciones que el hipotético (im-
probable) lector haga de esta carta no importan; quizá tam-
poco mis explicaciones. Pero puntualizo esto porque me
molestaría mucho que esta carta no dejara en claro que mi
viaje a la playa nada tuvo que ver con ninguno de mis ajus-
tes evolutivos; incluso debo decir que me enteré de ellos,
21
19 Vortices 2as.indd 21 01/08/12 01:06
vórtices viles
de su invalidez, aquí mismo, hace nueve horas, después de
casi ahogarme, cuando abrí el Moby Dick que me regaló Me-
phibusheth el día que empecé a odiarlo.
Durante toda la niñez que puedo recordar, amé a este
hombre como a un tío. Bastó con que nos contara la historia
de la higuera para que todo mi mundo comenzara a revol-
verse a su alrededor. No había día en el que no esperara
con colorida ansiedad la hora de la cena. Fue entre el puré
de papa enfriado y la leche asentada que escuché cien
tos de historias: la vez que Mephibusheth, ya sobre una
silla de ruedas, tendió una trampa de corte burocrático que
hizo padecer por muchos años a sus agresores; la vez
que, tras una sesuda exploración por sus repisas, una insti-
tución mundial le concedió el título de mayor coleccionista
de muñecos de acción en el mundo; la vez que hizo encar-
celar al asesino de sus padres gracias al buen uso de co
nocidos en la policía federal y a un contacto sombrío que
apareció, justo antes de que mi madre me obligara a ir a la
cama, sobre la narrada carretera que va de Durango a Ma-
zatlán con una ubicación, un nombre, y un precio; la vez
que naufragó en un compartimiento secreto en el laborato-
rio de su padre, en el que pudo descubrir las maravillas de
la química, los compuestos raros y someramente mágicos,
los artefactos como de otro mundo que le permitieron do-
mar la pasión que descubrió en esas tardes de encierro ex-
plosivo gracias a los encierros añejos: la impresión a color
en papel de rotativas, cuyo resultado le permitía imprimir
sus propias historias de encapuchados, cuyo sonido le re-
cordaba tanto al de las ruedas de la silla.
Se volvió mi único amigo. Escuchar sus historias me ha-
cía pensar que mi popularidad entre los niños de la escuela,
bastante parecida a la de un balón de futbol, tenía alguna
clase de escapatoria. Pronto, Mephibusheth se daba la li-
cencia jerárquica de salir cuatro horas antes del trabajo para
venir a casa a contarme historias. Nuestra avidez compartida
22
19 Vortices 2as.indd 22 01/08/12 01:06
Ruy Feben
eran los superhéroes, las capas, las historias fársicas y didác-
ticas que hacían posible que un reportero volara como co-
meta después de salir de una cabina telefónica; pronto, la
avidez se convirtió en tardes de historietas revividas. A ve-
ces, él era el capitán de una nave espacial sumergiéndose
en un mar de lava y yo el escudero acróbata; otras, yo poseía
una armadura de poderes infinitos y él el don de la telepatía;
cazábamos extraterrestres de filosofía conquistadora, muy
parecidos a los cojines de la sala, o peleábamos con un perro
gigante al que uno de nuestros súper poderes había conver-
tido en Zaratustra, mi ruidoso terrier. A mis padres nada de
esto les parecía tan divertido: mi madre pasaba las tardes
lidiando con un niño crecido y lisiado; mi padre volvía de la
oficina mucho más tarde, para encontrar en su universo al
villano del cosmos laboral compartido con otras víctimas.
Nosotros dos, el hombre que juraba que su nombre provenía
de otro planeta y yo, su jurado chico maravilla, agotábamos
las tardes jugando a los encapuchados; cuando la energía
de la niñez se me volvió introspección en la adolescencia,
los castillos armados con sillones dieron paso a los bocetos,
a los dibujos brutos que Mephibusheth prometió convertir
en historietas reales, en papel coloreado, deslumbrantes.
Recordar esas historias se volvió doloroso después de
que empecé a odiarlo por las razones que el improbable
(pero hipotético) lector podrá intuir. Fueron tantos los jue-
gos, tantas las historias inventadas, que bastaron pocos
años de desarrollo infantil para que el mundo se convirtiera
en un reflejo o un desecho de las historias que habíamos
escrito juntos. Los rechazos sexuales de la preparatoria co-
menzaron a parecerme los que padecía la identidad secreta
de nuestro hombre mosca; la inutilidad escolar era la me-
moria distraída del vago que tras perder todos sus recuer-
dos se descubría mitad animal. Esa sensación no ha cesado:
el trayecto en autobús a Acapulco me recordó a una escena
que imaginamos una tarde de lluvia, que incluía rehenes y
23
19 Vortices 2as.indd 23 01/08/12 01:06
vórtices viles
el súper trabajo inaugural del Capitán Tormenta; mi cami-
nata de hoy por la playa, minutos antes de tenderme al sol
bajo una sombrilla —minutos antes de dejar la sombrilla
y aproximarme al mar que casi se vuelve mi última bata-
lla— se parecía mucho a la primera parte de la historia del
último personaje que trazamos, cuando yo ya tenía la pre
disposición firme de comenzar a odiar a mi tío; no la termi
namos nunca porque la historia incluía a un hombre pez y
yo estaba cerca de entrar a la universidad. Para entonces, el
hacerme pasar por un joven de talentos escondidos pero de
proporciones cósmicas, la creación caprichosa de archiene-
migos y situaciones de pánico a la altura de cualquier ho-
rror japonés me habían convertido en un joven cuyo único
espacio para la acción heroica era el callado ejercicio de la
fanfarronería. Mephibusheth me había dotado de un mun-
do horrible que yo podía arreglar cada tarde; uno en el que
yo era capaz de sofocar incendios y derrotar invasores de
infinitas extremidades y usar lycra sin verme ridículo. Pero
fuera, el mundo que no era de papel se diluía en una reali-
dad atómica: comencé a dudar de mi tío porque, a compa-
ración de mis tardes, el resto del mundo parecía no sólo
imperfecto, sino inútil, inexistente, imposible. Porque en
las horas de escuela él no estaba ahí para ser el gemelo
fantástico que yo necesitaba para combatir las estampidas;
porque en la parte más tangible del día mi padre gritaba
borracho que no soportaba más su trabajo; porque mi ma-
dre huyó una buena tarde, para no volver jamás.
Años más tarde, mi psicóloga diría que Mephibusheth
había contribuido a la imagen distorsionada que yo tenía de
la realidad (y que ella creyó curarme; ahora sé que no había
nada qué curar): que me volvió narcisista, que devastó mi
autoestima y que muchas de mis capacidades afectivas
desaparecieron al grado de afectarme varias glándulas que
prácticamente habían dejado de funcionar; el neurólogo
declaró que el daño era tan grave que las encefalografías no
24
19 Vortices 2as.indd 24 01/08/12 01:06
Ruy Feben
eran capaces de mostrar ninguna imagen de mi cerebro,
como si fuese plano, como si las dendritas y las sinapsis
ocurrieran en dos dimensiones. Los doctores me diagnosti-
caron una depresión de proporciones épicas. Hasta hoy,
yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico (hoy menos que
nunca). Lo único que tengo en claro es que, tras terminar
cada aventura, tras derrocar cada imperio, Mephibusheth
me convenció de que yo podía ser un gran novelista (“¡como
el monje ninja que de día era escribano!”), o un gran cien-
tífico (“como el que se convierte en monstruo verde, ¿te
acuerdas?”), o un importantísimo político o empresario;
que, en contraste, la prueba de talentos que me hicieron al
terminar el bachillerato dio como resultado que yo sería un
muy eficiente empleado de oficina; que al salir de esa prue-
ba mis dudas sobre Mephibusheth eran mucho más tangi-
bles que el mundo que me había construido alrededor.
Fue el recuerdo de esa tarde lo que justifica o sirve de
capítulo previo a la existencia de esta carta (que ya estaba
escrita desde hace mucho en alguna imprenta que se llama
destino). Cuando entré a mi casa después de recibir los re-
sultados de mi prueba, Mephibusheth ya me esperaba en
la sala. Tenía la cara larga, como la de mi padre cuando lo
trajo a cenar por primera vez; en vez de los lápices y la li-
breta de bocetos, tenía un libro y una carta. Yo no sabía
que, años después, tras leer la despedida de Mephibu
sheth, el lomo de ese mismo libro se asomaría desde el fon-
do del montón de cajas que guardo arrumbadas en la esqui-
na de mi mínimo departamento; que ese tomo anaranjado
de Moby Dick, con las esquinas borrosas de humedad, sería
el último pretexto para largarme en ese instante a Acapul-
co, aún invadido del hollín mixto del desayuno y la confu-
sión. Que las primeras líneas de ese libro se convertirían en
mi profecía: Ismael haciéndose a la mar en vez de arrojarse
como Catón contra la espada. La tarde en la que el hombre
maldito me extendió el libro que sería mi destino, lo hizo
25
19 Vortices 2as.indd 25 01/08/12 01:06
vórtices viles
tras escuchar que, según la burocracia educativa del único
mundo que no dependía de mí, yo nunca pasaría de un
escritorio con paredes falsas.
—Toma: nunca terminé de leerlo, pero me parece que
podrá ayudarte en estos momentos.
—¿En estos momentos? Pero tú no tenías modo de sa-
ber el resultado de la prueba...
—Lo traje porque sabía que sería una tarde difícil...
Y entonces extendió la carta que, vista desde ahora,
bien podría ser la primera parte de la que muchos años des-
pués me hizo convencerme de que todo iba a terminar
pronto; la carta que recordé hoy antes de decidirme a me-
terme al mar en vez de leer Moby Dick y que se volvió la
razón para que esta, la tercera carta, exista. Recordé su tex-
tura cuando asomé la mirada al mar; recordé la sensación
cortante al abrirla cuando puse los pies en la arena; el olor
del papel viejo cuando me escurrí bajo la camiseta; la letra
nítida, cada una, con cada paso hacia las olas; el nombre del
remitente, espasmódico, itinerante, con el vaivén de la es-
puma contra las uñas del pie; la segunda lectura cuando me
clavé contra una ola favorable. Nadé doscientos o trescien-
tos metros dentro del agua turbia y el sol que atizaba sobre
el medio día y me tendí boca arriba; cerré los ojos. Bañadas
del color carne y de los breves amarillos que los párpados
pintan cuando están cerrados contra el sol, cada letra de esa
carta fue apareciendo nítida, sin una sola esquina borrosa,
sin un color mal calibrado:
Hijo,
Sé que este no es el mejor modo de anunciártelo. Sé que
pasarás muchos años releyendo esta carta, preguntándote
las causas ocultas para que todo funcionara así. Me temo
que desapareceré por tiempo indefinido. Las razones pre-
fiero dejarlas en el nivel de la especulación más allá de lo
que aquí escribiré. Mephibusheth ha decidido que yo ya no
26
19 Vortices 2as.indd 26 01/08/12 01:06
Ruy Feben
debo trabajar con él. Mi trabajo en la imprenta es todo lo
que tengo además de ti y tus hermanos. A ellos me los llevo;
a ti he preferido dejarte con tu tío porque sé que lo amas
más que a mí; porque sé que quitártelo sería quitarte el
mundo, del mismo modo que quitarme mi trabajo fue arre-
batarme el mío. Comprenderás que no puedo en estos mo-
mentos darte demasiado aliento con respecto a tu futuro
con Mephibusheth: nada bueno puedo decir del hombre
que te ha ocultado todo, desde su nombre real. Pero tampo-
co puedo seguir en tu historia, por tu bien. Espero que lo
entiendas y espero, más que nada en el mundo, que lo que
te resta de vida sea siempre un atardecer en la playa, el sol
golpeándote los párpados, los colores nítidos de la vida.
Te amo igual que siempre, para siempre,
Tu padre.
Echado de cara al sol, como ballena moribunda, releí dece-
nas de veces la carta tatuada en mis párpados. Decenas de
metros bajo el agua, dos corrientes de temperaturas opues-
tas se encontraron, mientras yo reviví el dolor de aquella
otra tarde, mis ojos hinchados contra la cara de Mephibu
sheth al cerrar la carta, su rostro empedrado mirándome
como se ve a un animal. Y mientras las corrientes se entre-
mezclaban detonando un mínimo remolino que crecía en
intensidad, le pregunté a Mephibusheth:
—¿Cuál es tu verdadero nombre?
—No importa...
—Por tu culpa perdí a mi familia; por tu culpa perdí mi
futuro; todo lo que suceda de hoy en adelante en mi vida
es tu culpa. ¿Cuál es tu nombre?
—Era necesario...
—Nunca es necesaria la crueldad. ¿Cuál es tu nombre?
—No importa. Tenemos que seguir con la historia del
hombre del mar; tenemos que terminarla para mandarla a
imprimir...
27
19 Vortices 2as.indd 27 01/08/12 01:06
vórtices viles
No le permití terminar. Adolescente, me tiré de clavado
sobre él. Las ruedas de la nave que nos había llevado al es-
pacio, a otros planetas, que nos había permitido nadar en
torrentes sanguíneos y en mares repletos de dinosaurios
dieron tumbos por la sala, derrumbando floreros, fotos en-
marcadas, vasijas. Con cada golpe volvía a preguntar su
nombre, con cada puño cerrado esperaba no encontrar que
él también tenía una identidad secreta resguardada del
mundo que a mí me lo estaba negando todo. Cada patada
contra el armazón metálico de la silla se convertía en una
patada contra el agua que empezaba a agitarse; cada mano-
tazo certero sobre el rostro, una brazada hacia el mar abierto.
Abrí los ojos al recordar que el último rasguño que le di
antes de caer rendido sobre el suelo le dejó tres branquias
notables en el lado derecho del cuello; para entonces el
mar ya era un concierto de murallas; mis brazadas, igual
que aquella tarde, inútiles. El cansancio del recuerdo se
volvió cuerpo dormido en el mar. Durante muchos minutos
agoté los deltoides, cada gramo de proteína en mi cuerpo;
transcurrieron eternos igual que mi vida después de la pe-
lea con Mephibusheth, nublados. En cada calambre había
un dejo de los días perdidos en una oficina, en cada patada
inútil el sabor de la corbata y el mundo gris.
La única paz durante esos minutos eternos fue el sol
quemándome las células epiteliales.
No sé si me desmayé o creí desmayarme; no sé si
el mundo se oscureció como abismo por el mero reflejo del
cansancio. Sé solamente que, cuando me había dado por
muerto, apareció de ningún lado un joven sobre una tabla
de surf. Debió haber tenido dieciséis o diecisiete años, el
cuerpo completamente tostado y los cabellos largos. Sin
decir nada, me cargó sobre su tabla. Dimos vueltas sobre el
remolino que me estaba comiendo, y por fin, cando logra-
mos salir, me soltó sobre el agua; alcancé a ver al joven
entrar de chapuzón al agua, como lo haría un tiburón. Las
28
19 Vortices 2as.indd 28 01/08/12 01:06
Ruy Feben
olas se encargaron de arrastrarme hasta la playa. Nadie
se me acercó mientras vomitaba, mientras en el cielo no se
formaba la tormenta.
Volví al sitio donde había dejado mi ropa y el Moby Dick
cerrado. En el camastro de junto, una mujer se bronceaba
reflejando el sol con un espejo tríptico sobre su cara, guare-
cida bajo unos lentes de sol. La familiaridad de su rostro
iluminado en exceso me provocó vértigo. Entendí que ha-
bía estado muy cerca de morir y que, de haberlo hecho, mi
vida pasaría apenas como un boceto desechado, uno que
contendría muchos días, todos ellos inútiles, olvidados
casi. Mi rostro seguramente lo decía todo: la mujer me pre-
guntó si estaba bien.
—Estuve a punto de morir en el mar. Es todo.
—Pero no moriste... —dijo la mujer, apenas volteando
el rostro, sin asomar sorpresa alguna.
—Me salvó un chico en una tabla de surf...
—Pero querido: en esta playa nadie surfea —y luego,
mientras se levantaba pesadamente de su camastro, do-
blando su espejo tríptico de modo que los reflejos entre
lazados formaron un infinito fugaz, dijo—: Supongo que
tuviste suerte. Así es la justicia del destino.
Se alejó caminando; llamó a un niño que la siguió; mien
tras se alejaban, me recordaron mucho otra tarde, hace mu-
cho, cuando mi madre me llevó a conocer el mar.
Todavía mareado, me eché sobre el camastro y por úni-
ca vez sentí lástima por Mephibusheth. Traté de imaginar
su vida sin mí durante tantos años, buscándome cada tanto
para contarme de sus proyectos, que no quise oír nunca
más. Si mis días fueron inútiles en este tiempo, los de él
deben haber sido nulos o dementes. Quizá sus grandes
proyectos tenían que ver con más historietas; quizá pasó
horas y días y meses metido en su laboratorio de impresión
y terminó haciendo el descubrimiento fatal. Quizá trazó
una historia nítida donde volvíamos a encontrarnos. Quizá
29
19 Vortices 2as.indd 29 01/08/12 01:06
vórtices viles
esperó paciente a que corrieran los años para después pro-
vocar con una carta que yo viniera al mar, que un remolino
se formara, que yo escribiera esto. De eso estoy seguro: él
lo provocó todo.
Lo sé con tanta seguridad por lo que ocurrió después.
Aturdido aún, abrí el Moby Dick. Leí distraído páginas al
azar: Ismael perdido en el mar, Ismael tras la ballena, Is-
mael perdido en el mar de su locura. La contraportada del
libro tiene un doblez; ese doblez es un exceso de material
que los impresores usan para después doblarlo al tamaño
exacto requerido, para que todos cumplan con los estánda-
res de perfección. Mientras hojeaba a Moby Dick, de ese
doblez cayó un doblado que yo no había notado antes.
Lo que apareció en ese papel me hace saber que, justo
ahora, este balcón del piso siete con vista al mar no es sólo
eso; que las luces de la bahía podrían ser batallones extra-
terrestres acechando, lásers congelados a la espera de algo.
Terminaré esta carta, la doblaré, la echaré al mar; así lo haré
porque sé que no tengo más opción, sé que eso está pla-
neado desde siempre, sé que no existe en mí cosa tal como
el libre albedrío. Alguien (Mephibusheth o incluso yo mis-
mo) trazó esto desde hace mucho, acaso a modo de jue
go. Me queda solamente hacer lo que la lógica me dicta y
luego esperar. Esperar a que se cumpla lo que hallé en el
doblez que sirve a la exactitud de una imprenta.
Con mi letra de niño casi adolescente, rasgada como in-
secto, la hoja contaba la historia de un hombre que pasaba
muchos años en su laboratorio, experimentando con anfi-
bios; que después de un colapso eléctrico terminaba con-
virtiéndose en un hombre tiburón. El suceso que lo ence-
rraba en su laboratorio en primer lugar era una herida en el
cuello que le permitía saber que tenía branquias. La herida
se la había propinado su alumno, el que años después se
volvería su archienemigo, después de que el hombre tibu-
rón lo rescatara de un remolino en el mar.
30
19 Vortices 2as.indd 30 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Y luego el boceto del hombre tiburón: un hombre di
bujado de negro, con los cabellos muy largos y una tabla
de surf.
Desconozco lo que sucede con los personajes que des-
aparecen de la trama; quizá por eso mi padre y mis herma-
nos no me han importado nunca desde que se fueron; des-
conozco cómo se hacen cumplir las profecías. Supongo que
eso lo sabré pronto; supongo que así, desde el balcón de un
hotel, mirando al abismo de la noche en el mar, es como el
destino hará justicia.
31
19 Vortices 2as.indd 31 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 32 01/08/12 01:06
Krow
Todas las luces apagadas. Ojos cerrados.
Imaginas por centésima vez cómo le arrancas la cabeza.
Los hilos rojos que le brotan en vez del cuello. El grito
ahogado en que permuta su rostro. Y entonces abres los
ojos. Como cada noche.
Blip.
Luz verde.
Blip. Blip. Blip.
Tu rostro reflejado en el cristal negro parece el de un
robot sin batería: una máquina muerta. Tu boca semeja
apenas la zanja que deja un cable quemado sobre un chip
de silicón. El cristal es tan negro, el cuarto en el que estás
tan oscuro, que apenas tu rostro alcanza a trazar su fantas-
ma sobre el cristal, iluminado por la luz verde que parpa-
dea, sonorizado por el blip que parece lejanísimo, como de
otro mundo. Tus ojos no alcanzan a verse en el cristal: en el
reflejo parece que alguien te los sacó con una cuchara o te
los fundió con un láser de esos que se consiguen tan fácil
en el mercado negro y que cuesta tanto trabajo adquirir por
mérito propio sin romper alguna regla. Ya se escucha del
otro lado un revoloteo breve, como el que hacen los gen-
darmes voladores que el Imperio manda cada noche.
Blip, blip, blip.
Blop.
El sonido cede a un silencio absoluto. Tu corazón tam-
bién cesa.
Pero una luz roja se enciende justo a la altura de tu ojo
derecho, parpadea: pareces un robot que resucita. Fijas la
33
19 Vortices 2as.indd 33 01/08/12 01:06
vórtices viles
mirada: la luz roja se convierte en un foco encendido a me-
dias en la esquina más lejana del cuarto que palpita al otro
lado del cristal. Como las luciérnagas que alguna vez exis-
tieron en este mundo (eso dicen los manuales), otros focos
rojos se prenden y trazan un cuarto forrado de manchas de
heces y sangre y orines y lágrimas, en medio de las cuales
tu rostro reflejado se diluye.
Te aferras a los controles que tienes frente a ti. Casi te
habías olvidado de ellos. Pero a eso viniste, a eso vienes
cada noche. Aprieta los puños. Te dices de nuevo que no
tienes nada que perder: detrás del cristal que desarrollaste
por años, que tan aplaudido fue por el General, estás prote-
gido incluso de una explosión equivalente a quince big-
bangs. Has conseguido todas las condecoraciones, todas las
armas. Tu sangre fluye por los brazos, llega a los dedos, so-
brepasa las falanges, se cuela por los circuitos; luego forma
un remolino que, lento, penetra el minúsculo cable que
va hasta la prótesis de grafito y acero que también dise
ñaste, tan bien, que el Imperio lo financió por completo y
lo instaló a todas las armaduras de su ejército. Atraviesa el
cuarto; rúmialo de nuevo. Las luces son insuficientes: para
saber dónde estás hay que saborear los restos de muerte
que tu trabajo para el Imperio ha dejado.
Claro: tú no necesitas olisquear el cuarto; lo conoces tan
bien que a veces piensas que naciste ahí. Como si ese cuar-
to fuera tu instinto, o viceversa. Sólo en ese cuarto eres un
sicario ejemplar. Manejas como nadie las extremidades
inferiores mecanizadas; mientras un soldado promedio tar-
da de diez a quince sesiones en controlarlas como para ca-
minar sin traspiés, tú en apenas dos noches podrías haber
bailado salsa mejor que cualquier refugiado de las desapa-
recidas islas del Caribe. Disfrutas tu trabajo, no cabe duda.
Asistes puntual cada noche a la junta donde el General
da las instrucciones; conoces los planos de todas las herra-
mientas, disponibles y no, desde los ICQ 5X3 hasta las
34
19 Vortices 2as.indd 34 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Kazaa 64 (que tanto te divierte arrojar sobre alguno de los
campos de concentración donde el Imperio esconde a
los desertores). Sabes que la explosión de un Tari 82 eli
mina muchos más hombrecillos subterráneos que un
InTV 360, pero también que hay mercenarios, que se co-
munican en árabe o en hindi, que una vez cada tanto crean
híbridos capaces de oscurecer el mundo por semanas. Sa-
bes cuando uno de los rebeldes roba un arma ilegal, sabes
perseguirlo durante muchas jornadas hasta cazarlo como
uno de esos animales que el régimen exterminó hace mu-
chas eras.
Eres tú, Eduardo Cuervo, quien ha torturado a todos
esos rebeldes hasta la muerte o el deseo de la muerte.
Blip, Eduardo Cuervo, blip. Eres el Gran Eduardo
Cuervo. Blip. “¿Cuáles son sus coordenadas, Cuervo?”. Por
un momento te inquietas, pero no: en el intercomunica
dor han usado, como siempre, tu nombre clave: Krow. Blip.
“¿Cuáles son sus coordenadas, Krow? Cambio”. Nadie usa
tu nombre; Eduardo Cuervo, recuerdas, es una serie de
fonemas y grafías que sólo tú estás autorizado a usar. Es
parte del contrato. “Búnker 1509, Base. Prisionero ubi
cado. A punto de proceder, cambio”. Eduardo Cuervo, te
dices de nuevo. El Gran Eduardo Cuervo. No: el Gran
Krow. Eduardo Cuervo es un nombre que pocos recorda-
rían. Un nombre que, en este mundo, dejaste de usar hace
mucho tiempo; tanto, que incluso a ti te sería difícil recor-
darlo si no te lo repitieras cada noche como parte del ritual
de cacería.
Eduardo Cuervo es el código animal con el que explo-
tan tus circuitos más recónditos.
Mientras te lo dices, mordisqueas el cuarto. Lo haces
para sentirte cazador extinto y legendario. Un león. Cono-
ces a la perfección cada milímetro, cada mancha de sangre,
todas las gotas que han rodado por las paredes, cada fantas-
ma que lo habita. Recuerdas cada rostro y el sitio exacto
35
19 Vortices 2as.indd 35 01/08/12 01:06
vórtices viles
donde lo eliminaste. Y sabes también dónde está tu si-
guiente víctima. Como cada noche. Raspas las pezuñas de
aleación de acero y titanio digital contra el azulejo de por-
celana remasterizada. Despliegas el menú de armas en la
pantalla que te divide de ese mundo. Manoseas cada posi-
bilidad como si fuera un hueso al que le raspas la carne con
los dientes:
¿La espada láser como la que usan los maestros? Dema-
siado honorable.
¿El hacha eléctrica Don-K, autorizada igual para los
robots constructores que para los policías? Quizá, pero es
ruidosa.
¿El soplete Satán PS3? Es ilegal; el Imperio te relegaría
a las barracas durante un par de semanas de sólo saber que
lo tienes.
Pero admítelo, Gran Eduardo Cuervo: ganas de usarlo
no te faltan. De quemarlo vivo y observar cada una de sus
terminales nerviosas crujir. Aspirar el olor de sus pelos
quemados.
Blip, blip.
Aspiras los sollozos de tu víctima. Como cada noche. Él
sabe dónde estás; puede verte. Incluso cree que logrará so-
brevivir. Cree que podrá hacerse más pequeño; que podrá
escapar con algún truco mágico que los de su calaña suelen
perpetrar con ayuda de los hechiceros árabes o hindis. Iluso.
Desconoce que tú tienes todas las salidas bloqueadas, inclu-
so las que no son de este mundo. Para el Imperio, él no es
más que otro rebelde en las garras del Gran Krow. Puedes
intuir el mismo tufo a orina de siempre; puedes sentirlo tem-
blar. Él sabe que eres el Gran Krow; desconoce que, a dife-
rencia de los otros rebeldes, a él llevas muchas noches ras-
treándolo, encerrándolo. Desconoce que, esta noche, lo del
sicario no es sólo trabajo. Esta noche llevas años esperándola.
¿Será con la micro guillotina Falcon? ¿Los chacos eléc-
tricos Ryu Kombat?
36
19 Vortices 2as.indd 36 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Porque él sabe que eres el Gran Krow. Pero no sabe que
tú sabes que él es Goran, el rebelde. Ignora que sabes su
nombre real. Que sabes que él conoce a Eduardo Cuervo.
No sabe que lo que ve no es la luz verde que parpadea
para indicar que tus armas están preparadas, sino el reflejo
de tus ojos agitados por la anticipación.
Te detienes un segundo. El aroma rasposo de la sangre
coagulada debe estarse mezclando con el sudor de la presa;
muta en otro olor que conociste hace una eternidad.
Blip.
Casi puedes sentir de nuevo el agua salpicándote en el
rostro, las manos estrechándose contra la frente. La tem-
blorina en las muñecas, los dedos llenos de sangre. El
terror de esa tarde cuando por fin te atreviste a oler el flui-
do raro que te salía de la cabeza: ese mismo olor terso, pa-
recido al sonido que emite una navaja contra la piel de la
muñeca. Esa tarde miraste el espejo del baño y ahí estaba
Eduardo Cuervo. O mejor dicho: otro Eduardo Cuervo,
un Eduardo Cuervo frágil. Con las gafas rotas y el cabello
cortado a lo príncipe valiente. Eduardo tenía siete, quizá
ocho años, y si lo de príncipe es cuestionable, lo cierto es
que de valiente no tenía nada: ahí estaba encerrado en el
baño, todavía llorando, sin poder controlar el movimiento
errático de las rodillas, los gemidos mínimos que con el eco
se volvían un terremoto. Eduardo se había encerrado en el
baño, a esperar. Podía oír las risas distraídas afuera. “¡Lalo!
¡Lalito, ¿dónde estás, hijo?! ¡Lalito!”, le gritaba su madre
como desde otra dimensión. Mientras, ni toda el agua del
lavabo lograba limpiar el rastro que la gorda gota de sangre
iba dejando en la frente de Eduardo, en su mejilla, bajando
por el cuello y la camisa de cuadros hasta escurrir por la
entrepierna. Como si estuviera meando sangre. Ahí estuvo
Eduardo escuchando los gritos que venían del jardín por
un tiempo que pareció interminable. Por fin la puerta re-
tumbó, como queriendo caerse. El picaporte resquebraján-
37
19 Vortices 2as.indd 37 01/08/12 01:06
vórtices viles
dose, como si fuera a romper el cascarón de una serpiente.
Eduardo pensó por un instante que, de cesar la hemorra-
gia, estaba dispuesto a que su vida transcurriera ahí para
siempre: bastaría con encontrar el escondite de las cuca
rachas y aprender a comerlas. Pero entonces llegó ese soni-
do equivalente al de las puertas del infierno abriéndose por
vez primera. Clin clin: la llave que ya se insertaba del otro
lado de la manija podría estar en manos de su madre, su
eterna salvadora. Pero también podría estar en las manos
de otro, del que inició todo este desastre. La llave ya daba
la vuelta. Y el sonido que hoy parece de ultratumba: clin
clin. Y la sombra de los pies en el filo de la puerta. Clin clin.
Y el azulejo manchado de sangre, la línea de sangre co-
rriendo desde el suelo hasta la frente de Eduardo, desde el
baño de la casa y las tuberías hasta la cabeza del niño
Eduardo que no alcanzaba a hacer otra cosa que llorar, igual
que siempre. Afuera el jolgorio distraído, la música de fon-
do, el sol quemando, las gafas oscuras. Clin clin. Y la puer-
ta. Podría ser la oportunidad anhelada de salir berreando
por la sala y contarlo todo y dejar en evidencia, o podría ser
un arma letal de nuevo apuntando a la frente.
¿La elegante espada láser? ¿El terrible soplete Satán
PS3? ¿De nuevo el juguete de hierro volando por los aires
hasta estamparse en la frente de Eduardo?
Clin clin.
¿Hasta estamparse en tu frente?
Blip.
Ese mismo olor a sangre y humedad ahora penetra por
la nariz de Goran, el prisionero. Pero ahora tú eres el Gran
Krow. Has dado varias vueltas por el cuarto con el único fin
de demostrarle a la víctima que eres tú el macho alfa de
una jauría desaparecida. Que esta vez no será como todas
las otras. En tus labios sientes un hilo de baba escurrir,
como si fueras a comerte a ese pobre infeliz, y ríes. Como
hiena. Como si fuera carroña. Por fin te acercas tanto a ese
38
19 Vortices 2as.indd 38 01/08/12 01:06
Ruy Feben
cuerpo tembloroso, que con estirar una de tus prótesis bió-
nicas lo convertirías en otra cifra para tu récord personal.
Pero no lo haces. Bajas con tu pulgar izquierdo la palanca
que te permite seleccionar armas en tu visor del cristal.
Decides dejarle algo al azar; siempre es bueno dejarle algo
al azar: la vida de alguien, por ejemplo. Sin ver, escoges un
arma, cualquier arma, y apuntas a la mano derecha de Go-
ran. Blip. Blip. Blip. El arma se prepara para disparar un
láser, mientras de su punta salpica una luz que ilumina tí-
midamente el rostro de tu víctima. Podrías reconocer el
arma sólo por la punta de su cañón. No lo haces.
¿El imparable cañón RPG? ¿La devastadora escuadra
Link?
Tampoco te importa: mientras el disparo se prepara, ob-
servas cómo las venas en la frente de Goran se hinchan
cada vez más, sus heridas supurando de nuevo como volca-
nes furiosos, sus ojos abriéndose hasta que parece que al-
guien se los ha sacado con una cuchara. Blipblipblip. El
arma termina de cargarse; la punta se ilumina.
Del otro lado, el grito de Goran se ahoga en la quietud
de un cuarto donde sólo estás tú.
Pum.
Luz blanca.
La puerta se abrió: el azulejo brilló para deslumbrar a
Eduardo, aún recluido detrás de esas gafas demasiado
gruesas que le permitían verlo todo como si fuera real. Las
gafas que ahora estaban parcialmente rotas y a través de
las cuales todo parecía un juego de video, con sus trazos
quebrados y sus personajes imposibles. Cuando sus ojos se
ajustaron a la luz, Eduardo vio un puño; o mejor, la sombra
de un puño estrellándose contra su nariz. La puerta vol
vió a cerrarse y la sombra lo cargó, lo estampó en la pared
que aún brillaba con los restos de luz de tarde. Un rostro se
le acercó demasiado. La sangre manchó la sombra.
—¿Ya vas a ponerte a llorar, chilletas?
39
19 Vortices 2as.indd 39 01/08/12 01:06
vórtices viles
—Déjame, Rafael, yo no te hice nada... —Eduardo llo-
rando sin querer, Eduardo odiándose por llorar.
—¡Cállate, chilletas! ¡Eres un chilletas, un chilletas,
eso eres! —Rafael, susurrando frases que fueron hechas a
modo de grito.
—Eran mis dulces, es mi fiesta, ¿por qué no me dejas
en paz?
—Si yo quiero los dulces, son míos, ¿me oyes? Y si vuel-
ves a intentar acusarme...
La sombra de la mano levantó de nuevo el juguete de
hierro y lo estrelló contra el abdomen de Eduardo, uno,
cuatro, veinte veces, hasta que el aire escapó por completo.
Tumbado sobre su propia sangre, Eduardo vio nítidamen
te la cara de Rafael: esa sonrisa trazada sin fronteras, que se
antojaba carcajada. La sombra salió de nuevo luego de
arrojarle el pedazo de hierro contra la espalda. Queda claro:
Eduardo de valiente no tenía nada. ¿Pero qué iba a hacer
él, si Rafael era mucho mayor? ¿Qué si aquél hacía temblar
incluso a los maestros de la escuela? ¿Cómo defenderse de
la impotencia?
¿La Lanza T3, la Granada Doble del Dragón?
La luz roja se descompone mientras el humo que dejó
la ráfaga del arma se disipa. La luz roja parpadea. Es nor-
mal. En este mundo todo está programado.
Enciendes los reflectores instalados en los pectorales de
tu armadura. El cuarto rojizo se ve ahora intensamente ne-
gro y gris y, en algunos rincones tercos, incluso blanco.
Apuntas los reflectores hacia abajo. Observas su rostro cla-
ramente: desfigurado, sí, pero aún es él. Se cubre el muñón
que dejó el arma (por fin, ¿fue el Fighter Kong 2001 o el
Brösinstinkt?) y se arrastra por el suelo. Apenas puede abrir
un ojo, carga la pierna derecha como si fuera un tumor. Se
arrincona. Se ha dado cuenta de tu tamaño descomunal.
Aún detrás de la costra que lleva por cara puedes ver los
ojos de terror. Seleccionas otra arma, sin preocuparte: eres
40
19 Vortices 2as.indd 40 01/08/12 01:06
Ruy Feben
el Gran Krow, todas tus armas son letales. Blipblipblipblip,
zoom: le atizas el pecho con un látigo eléctrico; whooooosh,
zak: quiebras un brazo con el mazo de Thundarr; traka-
trakatrakatraka: constriñes sus costillas con el Protothomp
3. Y ríes. Nunca como ahora habías disfrutado tanto ser el
Gran Krow. Ríes alto, furioso. Del otro lado alcanzas a escu-
char los quejidos de una presa que se sabe desahuciada.
Porque tú eres el Gran Krow. Ja: el Gran Eduardo Cuervo.
En su entrepierna puedes ver una mancha extenderse a
fuerza por la tela, escurrir un líquido primero amarillento y
luego rojo, absoluta y claramente rojo, que tiene el olor terso
parecido al sonido de la navaja contra la piel de la muñeca.
Whooooosh, zak.
—¿Ya vieron todos a ese chilletas?
Eduardo arqueaba los ojos por el sol, sin darse cuenta
de que estaba escondido detrás de las faldas de su madre;
para él era tan natural. Los colores de la tarde diluidos:
como el vómito de los personajes de una caricatura descom
puesta; al arco iris de los globos se mezclaba con el verde
pasto; el azul cielo haciendo una espiral sobre la piel rosada
de los rostros que ya volteaban, al unísono, a ver a Eduardo.
Rafael señalándolo: apuntando directo a su frente, como si
con ese acto la herida sangrara más.
—Rafael, deja en paz a Eduardo; ¿no ves que lo las
timaste?
—¡Miren! ¡Ese chilletas no para de llorar! Es un chilletas.
Eduardo cierra los ojos, como si al hacerlo repeliera la
pesadilla. Luego los abre. Todo sigue ahí: los rostros de sus
compañeros viéndolo con tirria, los deditos recién levantán-
dose para señalar lo que Eduardo ya comienza a sentir como
un calor punzante contra la entrepierna, el muslo, la rodilla.
—¡Y además se está meando el muy chilletas!
Rafael ríe hasta desarmarse. O casi. Sigue la risa de un
compañero, y otro, y todos los demás. En su propia fiesta
de cumpleaños, a Eduardo le gritan todos los nombres aho-
41
19 Vortices 2as.indd 41 01/08/12 01:06
vórtices viles
ra prohibidos: meón, bebé, hijodemami, pañaludo, nalgas-
meadas, apestoso.
—¡Rafael, deja en paz al pobre Eduardo! ¿Por qué
siempre tienes que estar molestando a tu pobre hermano?
Rafael ríe. Como a punto de desarmarse.
Blipblipblipblip, zoom.
Lo más divertido de tu trabajo es hacer inventario: con-
tar que en el rincón oeste tienes la pierna derecha y dedos
de procedencia indescifrable. Regados cerca de la pared del
norte, una oreja, una mano en bastante buen estado y la
lengua. Sobre el piso, al alcance de tu pezuña metálica, tres
muñones más y cenizas que apestan a pollo. Justo detrás de
ti, Gran Krow, moviéndose aún, un muñón más grande que
es un torso, pegado a una cabeza medio quemada que, aun-
que lo intenta, ya no tiene fuerzas para gritar. Diagnóstico
del inventario: tienes ante ti un hermoso cuerpo desarma-
do. Y ríes.
Le has hecho todo lo que sabes, todo lo que has apren-
dido desde que el Imperio te contrató para limpiar esta
guerra: cercenaste sus extremidades y sus órganos externos,
todos ellos; mallugaste y apretaste hasta destrozar los in
ternos. El cerebro de Goran está en el punto exacto en el
que no alcanza a prefigurar la idea de un dios, pero todavía
está consciente del dolor. Le dejaste pegada al cuerpo la
única parte esencial. Y ahora, debes terminar el trabajo.
Eres el Gran Krow; aún así, siempre creíste que, llegado
este momento, sentirías alguna pena por tu hermano. No la
sientes. Desde que estás con el Imperio lo has estado aco-
rralando, has conseguido todas las armas sólo para usar
las esta noche. Sabes que en el resto de este mundo todo se
está desmoronando: cada vez hay más rebeldes; los árabes o
hindis tienen secuestrada la luz y los habitantes de lo que
solía ser el Caribe cada día están más cerca de amotinarse.
Tu mundo se terminará pronto. Sin embargo, en lo que a ti
respecta, tu misión está ahora cumplida.
42
19 Vortices 2as.indd 42 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Blop.
“Krow. Detalle reporte de actividades, Krow, cambio”.
“A punto de concluir, base, cambio”. Eres el Gran Krow. El
que alguna vez en algún lado fue Eduardo Cuervo. Al que
ese muñón que sangra en el piso le arrojó muchos otros
objetos de hierro, muchas otras veces; el que fue exhibido
desnudo en el patio de la escuela por ese muñón antes de
que todo esto empezara. El que más tarde se ató de por
vida a una máquina con tal de llegar a este momento. No;
no sientes pena por Goran. Ni por Rafael. Tu causa está
perdida, pero él no estará ahí para llamarte chilletas.
Esta vez no lo dudas: seleccionas el arma que has mano-
seado tantas veces reservándola exclusivamente para este
instante. Como león rugiendo en la sabana. Desenfundas.
Si pudieras sonreír lo harías justo cuando la hoja se clave en
el cuello de tu hermano.
Él no mira tu rostro antes de morir. De hacerlo, hubiese
visto que sonreías.
Luz verde. Fsh. Parpadea. Fsh. Oscuridad total. Del
otro lado, un sollozo aún retumba como en otro mundo.
En medio del negro absoluto, las cosas tardan en reco-
brar su forma. Primero la ventana; en el cielo nocturno
un avión parpadea como luciérnaga. Luego la alfombra,
cada uno de sus vellos; el clóset, la puerta de entrada. El
cristal es negro de nuevo. El rostro es el de un fantasma.
Pasa así mucho tiempo; del otro lado aún el sollozo. Me
pongo de pie.
Camino hasta el buró. A tientas encuentro el celular, es-
cribo el mensaje: “Mi General, siento hacer las cosas así,
pero sabes que no me gusta ir a la oficina. Sólo quiero decirte
que renuncio porque busco nuevas oportunidades laborales.
Saludos”. Envío. Abro el cajón, busco de nuevo a tientas, y
la encuentro. Respiro hondo. Doy media vuelta, aún a oscu-
ras, camino hacia la puerta. Me da la impresión de que la
pantalla o la consola siguen encendidas. No es así.
43
19 Vortices 2as.indd 43 01/08/12 01:06
vórtices viles
Sé lo que dirá mi madre: que dejar mi trabajo en los vi-
deojuegos me hará muy bien; que debo buscarme un tra-
bajo de verdad. Ella dice que la gente como yo siempre
termina siendo jefe, y que todos los que me molestaron
durante años terminarán siguiendo mis órdenes. Qué más
da: durante este tiempo trabajando para los programadores
buscando hackers, logré que la mayoría de los que me
insultaron y humillaron dejaran su videojuego favorito para
siempre. Algunos querían apoderarse del sistema; otros
sólo querían dinero u otra vida. Como sea, ya no pueden
hacerlo, no en este juego. Básicamente yo les hice en el
juego lo que ellos me hicieron en la secundaria.
Supongo que no sería difícil encontrar trabajo en otra
empresa de videojuegos; cuando se enteren de que yo
diseñé casi todas las armas del juego más famoso de los
últimos años, no dudarán en ofrecerme la presidencia de
cualquier empresa.
Pero no importa.
Del otro lado de la pared, Rafael llora.
Salgo de mi cuarto, toco su puerta. Me abre haciendo
una rabieta con los ojos.
—¡Me mataron, Lalo! ¡Ese estúpido Krow me mató!
¡Me sacaron del juego!
—Bueno, así es esto. Si quieres luego te presto mi
cuenta, o sacamos otra...
—¡Pero estábamos a punto de derrocar al Imperio!
Veo a mi hermano, ya gordo, actuar como el niño de
doce años que, de poder hacerlo, arrojaría un juguete me-
tálico contra la pantalla de su computadora. No lo hará;
trabajó durante años para comprarla, incluso me pidió
“prestado”.
—¿Y ese Krow qué? Quien lo controle debe ser un
chilletas...
—Debe ser alguien que trabaje para ellos, no es nada
personal. Tú querías sacar todos los trucos del juego, ¿no?
44
19 Vortices 2as.indd 44 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Quizá es sólo un personaje programado para detectar gente
como tú.
—Quiero ver que me encuentre y me mate en persona.
Porque voy a volver a intentarlo, y tú me vas a ayudar,
Lalito. ¿No hermanito? ¿Verdad que tú me vas a sacar de
esto?
A mi hermano le tiemblan las manos; de la frente salpi-
ca sudor. Me mira con amenaza vestida de súplica.
Saco de mis pantalones lo que tenía guardado en el ca-
jón. Apunto a su cara. Siento el gatillo clavándose en mi
dedo como navaja contra la piel de la muñeca.
—Sí, hermano, yo te voy a ayudar.
Clik.
45
19 Vortices 2as.indd 45 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 46 01/08/12 01:06
Vida de los guara-bototí: nueva luz sobre
un caso de aislamiento voluntario1
The Earthlings behaved at all times
as though there were a big eye in the sky
—as though that big eye were ravenous for entertainment.
Kurt Vonnegut, The Sirens of Titan
En la región oeste, más allá de la frontera natural que
forma el acantilado, existe una tribu que representa para
sus vecinos admiración cavernícola, horror animal y vene-
ración religiosa. Las tribus vecinas, que aún hablan el dia-
lecto onomatopéyico, espantan a sus hijos contándoles
cómo esos hombres llegaron al otro lado del acantilado
montados en aves de brillantes plumas y patas de lava y
rugido de mil dioses, listos para cambiar todo lo que en ese
mundo brotaba. Los llaman guara-bototí, que en dialecto
hamadí significa demonio blanco, en la versión clásica, y
útero podrido, en la traducción que con tanta controversia
ha propuesto Juan Manuel Ravizé.
Internarse en la comunidad guara-bototí es titánico, por
las condiciones flamígeras del entorno (las palmas con es-
pinas, arenas engañosas, el acantilado que acecha siempre)
y porque, al llegar por fin a su frontera, uno debe esperar
varios días al pie de la muralla que flanquea su pueblo
—que es su ciudad y es su mundo—. Muralla: la guara-
1
Transcripción del original del Dr. Franz Porter, publicado en Mito-
logías contemporáneas: doce estudios de caso, con permiso del autor.
47
19 Vortices 2as.indd 47 01/08/12 01:06
vórtices viles
bototí es la única tribu del norte de México que ha cons-
truido una fortaleza a su alrededor, con rocas rojizas como
carne viva y troncos secos de huizaches, como si el rudo
clima no bastara. Uno debe esperar junto a los cactos atem-
porales y matorrales secos hasta parecerse a ellos; tras cua-
tro o cinco días, cuando uno empieza a sentirse parte del
desierto o del destino del desierto, en una puerta de ramas
filosas escondida entre las piedras aparece un hombre con
la espina dorsal en relieve volcánico, la carne viva del sol y
los ojos entrecerrados: su fenotipo refiere al esquimal o al
feto de un ratón. Según las otras tribus, el hombre es siem-
pre el mismo, desde siempre. Desde que pueden recordar.
Pocos han entrado a la fortaleza de los guara-bototí,
cuyo asentamiento no tiene nombre. Lo poco que sabemos
de ellos es por las recientes investigaciones de Juan Ma-
nuel Ravizé y por lo que alcanzaron a decir dos investiga-
dores previos, antes de quedarse para siempre a vivir con la
tribu de la muralla. Sabemos que su población total es
siempre de seiscientos sesenta y seis habitantes, estricta-
mente, con una exactitud que no ha dejado de obsesionar
a antropólogos de todo el orbe. Pero la pasión que nos pro-
vocan los guara-bototí no se debe a su cantidad obsesiva
hasta lo macabro (la leyenda asegura que para mantener su
número destinan el excedente al sacrificio, por medio de
un sorteo cuyo azar y rigor desafía al hombre moderno; Ra-
vizé ha desmentido esto categóricamente en el ensayo
Sacrificio y renacimiento: control poblacional entre los guara-
bototí), sino a su origen: ninguno de los guara-bototí nació
en la región hamadí. Ninguno de ellos comparte con las
otras tribus el rostro ni la lengua: son exiliados voluntarios
que, provenientes de Milán o Shangai o Lagos o Córdova o
Calgary llegan un buen día, como guiados por una luz divi-
na, a tocar la puerta escondida de la fortaleza guara-bototí.
A quienes llegan, como destinados a la tribu, la puerta se
les abre de inmediato: como si lo hubieran sabido desde
48
19 Vortices 2as.indd 48 01/08/12 01:06
Ruy Feben
siempre, cada uno de ellos pone pie dentro de la muralla
en el instante mismo en que el más anciano o el más enfer-
mo o el más herido de los habitantes lanza su último sus
piro. El número exacto de los guara-bototí se mantiene gi-
rando inmóvil como arbusto rodante.
De tal manera que penetrar a la fortaleza, infligir mo-
mentáneamente la exactitud divina del número, es equiva-
lente a profanar la tumba de un dios o a rebasar a la muerte.
Caminar por la calle principal (la única, de polvo frágil pero
quieto) es sentirse caminando rumbo a la silla eléctrica.
Los ojos azules y los rasgados observan con el recelo de un
monasterio quemándose. Ravizé, tras sus años de inves
tigación dedicada, ha referido que la comunidad está pla-
gada de doctores retirados, artistas que abandonan todo,
empresarios que dejaron atrás una fortuna y una casa de
playa; confrontar ese pasado residual con el presente arra-
balado de los guara-bototí resulta fantasmagórico y de al-
gún modo místico. Todos ellos, sus colores distintos, habi-
tan un pueblo que apenas rebasa en calidad al nido de un
ave menor. Las chozas asimétricas se distribuyen sin nin-
gún arbitrio, como lanzadas desde un monte muy alto; los
miembros al aire circulan canosos junto a taparrabos he-
chos de tela roída, dentro de una muralla cuyo pretexto es
el confinamiento absurdo. Los rostros sucios de los guara-
bototí tocan el agua y el alimento apenas lo necesario para
mantener los raquíticos cuerpos, avejentados por el desu-
so. No hay riqueza alguna ni guerras ni sabiduría ni cere-
monias ni rezos ni habla: la vida asolada de los de la muralla
discurre acaso como un rezo terco que se alarga sobre cada
segundo de cada día de los hombres, que se dedican sólo
a deambular sin rumbo. Es el monasterio más sucio del
mundo; la torre de Babel en obra negra.
Ninguno de los guara-bototí responde preguntas. Miran
al visitante como se mira a una roca o a una hormiga; se
cruzan entre ellos dentro del corral de piedra como se cru-
49
19 Vortices 2as.indd 49 01/08/12 01:06
vórtices viles
zarían los cerdos, y para esa apatía los recién llegados no
parecen tener un proceso de adaptación: en cuanto bajan
del avión que los abandona en medio del desierto y entran a
la comunidad (el resto de la región hamadí observándolos
con horror bajar de sus aves de fulguroso hierro), se despo-
jan de sus ropas, agachan la mirada y empiezan a caminar
entre las rocas, como ratones, a cazar escarabajos y lombri-
ces como si lo entendieran todo desde antes, a poner su
pellejo desahuciado al sol. Ravizé ha logrado conocer la vida
previa de algunos de ellos no por entrevista directa, sino a
través de un fino trabajo de investigación que lo ha llevado
a algunos de los edificios más bellos del mundo, a acade-
mias por todos los países desarrollados, a calles transitadas y
familias hechas pedazos. Son los retazos de memoria de viu-
das y huérfanos en todo el mundo los que dibujan las histo-
rias personales de estos hombres que viven como animales
en un sitio que no tiene tiempo. Es así como se ha podido
ponderar un hecho común, uno solo, en la historia de todos
los guara-bototí: todos ellos se sometieron, pocos años antes
de optar por el confinamiento, a algún tipo de terapia. Algu-
nos visitaron al psiquiatra tras una amenaza de divorcio y
meses de pesadillas crónicas; otros a la acupuntura por una
alergia, algunos más a la meditación o a la contemplación
mística de las energías vitales de la Madre Tierra tras la pér-
dida aparatosa de una fortuna. Alguna declaración recoge
una intelectualización que me parece fundamental enten-
der en este punto: “debe existir una vida mejor después de
esto”, dijo algún guara-bototí antes de volverse salvaje.
A estas prácticas hasta cierto punto lógicas, pero apenas
anecdóticas, Ravizé agrega un suceso común que a él le pa-
rece deleznable: todos tensaron las tardes en la práctica de
sesiones que pronto se volvieron obsesivas; todos, más tar-
de o más temprano, enfrentaron la sala de urgencias por una
amenaza de muerte: infartos, atropellamientos, operaciones
peligrosas, intentos casi exitosos de suicidio.
50
19 Vortices 2as.indd 50 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Lo que Ravizé ha perdido en sus investigaciones (o ha
preferido omitir de ellas) es la importancia toral de esta
repetición que podría leerse como una epidemia de expe-
riencias cercanas a la muerte; si la distancia física y tem
poral nos impide aseverar un contagio (aunque, incluidos
el tiempo y la distancia, todo en el mundo sea un contagio),
sí podríamos hablar de un trastorno: tras sus respectivas ex-
periencias cercanas a la muerte, todos los guara-bototí ini-
ciaron pesquisas que al principio parecieron naturales a la
sanación y luego se volvieron una cuestión de curiosidad o
de preocupación: la búsqueda sistemática y mandatoria del
pasado: amigos de la infancia temprana, miembros viejos
del barrio, historias anteriores a ellos. Sus búsquedas caza-
ban no sólo gente y memorias como un diario perdido, sino
datos inconexos que servirían acaso de mero sonido am-
biental para aquellos: el nombre del pediatra; el grito exac-
to de la madre a la hora del parto; los colores del vestido de
la partera. La descripción que Ravizé hace de cada episo-
dio en Radiografía de la muerte entre los guara-bototí (sobre
todo el capítulo en el que trata de las obsesiones de un
ex presidente noruego) es exhaustiva y no vale, por tanto,
repetirla. Basta con decir que la sensación que deja leer
cada historia con detenimiento es la del abandono absolu-
to: centenares de hombres indagando, poco después de un
encuentro con el infinito, poco antes de una abducción vo-
luntaria hacia la nada, un pasado incapaz de contenerlo
todo. Como si buscaran el remedio para una enfermedad
crónica, su horror ante el conocimiento de los detalles más
perecederos de sus primeras horas de vida creció siempre
de manera decidida, como si la hora exacta en el reloj del
quirófano a la hora del nacimiento fuese también una sen-
tencia de muerte, la comprobación de la inexistencia de un
remedio para la vida.
Imposible pensar en estos seres desentendidos del cli-
ma y hasta de su propia carne, instintivamente respetuosos
51
19 Vortices 2as.indd 51 01/08/12 01:06
vórtices viles
de un número que les parece dado, como una horda de
hombres enteros y en terapia; a estos hombres sin tiem
po horrorizados por la muerte. Ravizé asegura que todos
ellos han desaparecido tras conocer un dato irrelevante
como la temperatura del cunero en el que nacieron o el olor
de un limonero exacto en el jardín de un sanatorio; que
todos han aparecido pocas horas después en la muralla, ya
callados y dispuestos a la desnudez.
Los guara-bototí constituyen ya un hito de la investiga-
ción antropológica por sus extrañas prácticas de congre
gación y segregación, por los misteriosos hilos que sostie-
nen su tejido social —si es que alguno existe—. Pero lo
que los ha elevado a la categoría de mito es una pregun
ta que hasta el desentendido de las ciencias sociales se
hace siempre de primera intención: ¿cómo es que estos
hombres sin lazo de ningún tipo acaban llegando al mismo
sitio sin razón aparente, a la hora exacta? En el estudio an-
teriormente citado, Ravizé refiere un caso que puede dar
luz al embrollo:
Llama la atención el caso de José Luis Castillo, contador de
la ciudad de México que, tras casi perder la vida encerrado en
un auto que cayó dentro de un río, se obsesionó con visitar el
hospital donde había nacido. Agotó los registros históricos
del mismo para conocer el nombre de cada enfermera presen-
te en su nacimiento; visitó a los nietos de todas ellas para
verlas en fotos. Lo mismo hizo con la familia del pediatra que
le cortó el cordón umbilical, con una insistencia que le costó
una demanda por acoso. Su obsesión fue creciendo hasta
irrumpir por la noche al quirófano donde nació, con el único
objetivo de hallar la pintura original de la pared. Castillo rascó
con sus propias uñas las esquinas del cuarto, trepado en una
plancha de operaciones; un par de veces sus garras desespe-
radas llegaron demasiado pronto al polvo yeso, cuyo despren-
dimiento le fue pintando el rostro de blanco, como a un actor
52
19 Vortices 2as.indd 52 01/08/12 01:06
Ruy Feben
preparándose para representar un espectro. Hasta que en el
último intento, las capas cedieron con mayor rigor, mostrando
el color que el muro tenía en 1962, el año en que nació. Co-
nocer el amarillo original lo llevó a la locura: salió dando tum-
bos por los pasillos del Sanatorio Español, volteando camillas,
despertando a moribundos, repeliendo como animal rabioso a
los policías de las puertas. Esto lo cuenta su mujer, a quien le
tomó varias horas tomar la fuerza para contar una historia que
ni siquiera presenció de primera mano.
Ravizé no le presta importancia a este hecho crucial ni a
otro: el ahora guara-bototí declaró haber visto, a la hora de
perder el sentido dentro del auto bajo el agua, una imagen
bien conocida por quienes hemos pasado algún rato frente
a la televisión, a una película o a una revista de corte sensa-
cionalista: un largo túnel en cuyo final había una luz. La
imagen es puesta de lado por Ravizé (no así por los colegas
que lo antecedieron en las investigaciones): le parece un
cliché heredado de la era del entretenimiento, una imagen
residual del cerebro para darle paz al cuerpo, un desvaneci-
miento propio de los sentidos puestos a medias para enfo-
carse en la tarea de sobrevivir. La imagen específica que
Castillo vio mientras se daba por muerto bajo el río no la
sabremos nunca: ahora deambula en silencio y antes la re-
firió de un modo que pareció carente de importancia para
los doctores.
Lo cierto es que la historia que Ravizé refiere con alguna
parquedad científica, el túnel de esa suerte de purgatorio
físico-químico en un cuerpo a punto de morir, no nos im-
portaría de modo especial si no fuera porque, al final de esta
historia, la mujer de Castillo (en medio de sollozos profun-
dos, infrahumanos) revela un último dato. Castillo volvió a
su casa jadeante, blancuzco por la presión baja y el yeso.
Según su mujer, este hombre ya bestial tuvo el tiempo de
escurrirse sobre la alfombra, llorar sin regocijo ni liberación,
53
19 Vortices 2as.indd 53 01/08/12 01:06
vórtices viles
rasgarse la camisa. Con sus últimas palabras, Castillo dijo
cosas inconexas: habló de la muerte y de la vida después de
la muerte; habló del cielo, se objetó a sí mismo, blasfemó,
montó en ira. Dijo una última frase y luego se levantó, tiró
la puerta con una patada, y volvió a la noche para siempre.
Es la última frase de Castillo lo que nos interesa en este
ensayo; es la última frase de Castillo lo que explica el
peculiar modo de cohesión que opera en la comunidad
guara-bototí, lo que podría explicar, incluso, la selección
arbitraria de un lugar en el desierto para estos sobrevivien-
tes. La cosmogonía de los hamadí, que han habitado desde
mucho antes de la llegada de los españoles en el desierto
de Sonora (y sobre esto no tenemos una fecha exacta: las
investigaciones más recientes aseguran que fueron parte
de una de las grandes migraciones posteriores al deshielo,
aunque no existen datos precisos que permitan datar su
llegada al desierto; los primeros españoles en territorio
americano los tildaron de guerreros obstinados que no pa-
recían morir nunca), no contempla la existencia de un dios
ni de una vida después de la muerte: han sobrevivido aisla-
dos durante generaciones creyendo que la vida es una e
irrepetible, incapaz de mutar; que el destino de un hombre
está trazado desde siempre, repitiéndose a sí mismo como
se repiten los granos de arena: ¿quién nos asegura —se pre-
guntan los hamadí en su lengua de alaridos— que el mato-
rral que gira ahora no es el mismo matorral girando desde
siempre, repitiéndose a sí mismo para siempre?
Lo último que José Luis Castillo dijo a su mujer coinci-
de de cierto modo con la cosmogonía hamadí (de quienes
ni la esposa ni el ahora guara-bototí escucharon hablar nun-
ca): tumbado sobre una alfombra que estuvo desde siem-
pre en esa casa, sollozando contra una camisa cuyo origen
desconoció siempre, alcanzó a balbucear: “las paredes eran
amarillas; amarillas como la luz al final del pasillo después
de la muerte”.
54
19 Vortices 2as.indd 54 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Mil veces la mujer de Castillo escuchó que en la pe-
numbra de la muerte su esposo escuchó su nombre, escu-
chó los gemidos de su madre, observó al final de un túnel
un rostro parecido al de un doctor. Pero fue el color exacto
de un muro el que lo llevó a habitar otro, cuyo color es
el que debe tener un útero por dentro. No resulta extraño
que a los hamadí les parezca infernal un grupo de hom
bres que pierden el habla al saber lo que ellos conocen des-
de siempre: hay vida después de la muerte pero, del modo
que lo hacen los matorrales, es la misma vida anterior ro-
dando sobre sí misma, sobre el desierto de lo inevitable.
No resulta extraño que quienes lograron ver que la vida
que habían alcanzado a odiar se repetiría idéntica, para
siempre, una y otra vez, con los mismos alaridos de inicio y
el mismo final insospechado, hayan elegido el silencio de
otro desierto que no es el nuestro, el terror de otra carne
quemada. Si los guara-bototí no fueran la evidencia viva
(¿se puede usar acaso ese adjetivo?) de que no hay tiempo
que no haya ya sucedido, este ensayo propondría una in-
vestigación seria sobre los funcionamientos de la muerte.
Pero, ¿qué importa la muerte o la vida, si la luz al final del
túnel es la misma que la luz primera fuera de la madre, su
primer llanto, su primer horror?
55
19 Vortices 2as.indd 55 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 56 01/08/12 01:06
Hipocampo
—Odio dormir.
—Interesante. ¿Por qué?
(Y también odio a los psicólogos. El mío no entiende nada: cree
que el pavor a la oscuridad es herencia de los gritos que salían
por las noches del cuarto de mis padres, aunque, como le he di-
cho, es obvio que el miedo proviene de la pecera que había en mi
cuarto, de los caballos de mar que me observaban dormir para
intentar matarme. Por eso —no para evadir a mis padres—
pasé la adolescencia obsesionado con documentales donde algún
animal, casi siempre siniestro y marino, evolucionaba hasta es-
clavizarnos. Mi problema es clarísimo —como el agua, estuve a
punto de pensar—: me estoy preparando para la Gran Inva-
sión. Y este doctorcito sigue pensando que quiero matar a mi
papá. Lo cual es cierto, pero por otros motivos: mi padre es un
delfín encubierto.)
—Siempre sueño lo mismo. Estoy en un café o en el
metro o en el súper, cuando veo la punta un tentáculo
arrastrándose junto a mi pie. Lo sigo con la mirada hasta un
pantalón cuyo rostro busco: en cuanto subo los ojos, la boca
se desdobla, los ojos cuelgan de hilos finísimos, y entre los
dientes truena una cabeza puntiaguda, gris, un ojo redondo
que se me clava. El cuerpo se arruga y se rompe, y los ten-
táculos brotan de todas partes: una alfombra de cuerpos
que parecen calcetines se tiende bajo un ejército de cala-
mares con máscaras de oxígeno y pistolas. En cuanto el pri-
mero jala el gatillo, despierto: por un instante veo tatuados
57
19 Vortices 2as.indd 57 01/08/12 01:06
vórtices viles
en lo negro los ojos inmóviles de los caballitos de mar que
mi padre se llevó de casa con el resto de sus cosas.
—Interesante. ¿Y te angustia?
(No: me encanta. Igual que tenderme a hablar en el diván sin
verte el rostro.)
—Sí.
—Pero es sólo una pesadilla, ¿no?
—Supongo...
—¿Pero no estás seguro?
(Intento voltear la cabeza para verlo, pero no lo consigo: siento
el frío viscoso rozándome la pantorrilla. Antes del ¡pum! busco
ojos inmóviles de caballos de mar por todas partes. No los en-
cuentro.)
58
19 Vortices 2as.indd 58 01/08/12 01:06
Saudade
Viernes 13 de mayo
Qué atinado; este tal Maelo Moreira, su destiempo, debe
ser obra del destino.
No hay otra explicación: tenía que tocar a la puerta hoy,
precisamente hoy que es el primer día de todo esto. No ha-
bían dado las nueve de la mañana cuando el timbre sonó;
abrí la puerta aún en pijama, las pantuflas a cuadros, los
cabellos prehistóricos y las gafas mal puestas. Fue inevita-
ble pensar en lo mal que debía estar todo esto al verme vul-
nerable ante aquel monstruo amazónico todo jeans con
músculos propios, gafa oscura y sonrisa de metal. Ese hom-
bre de una especie que según yo sólo acechaba sonriente en
los espectaculares, se presentó sonriendo, con su carne y sus
huesos —que parecen las bronceadas bujías de un auto-
bús—, con un bom dia, esgrimiendo que era su primer día en
este edificio, venía de Brasil, y se llamaba Maelo Moreira.
Debo haberlo recibido como a una plaga, con el rostro
hinchado y el portugués mal fajado: eran deshoras. Y él de-
bió haberlo notado, porque en cuanto me estrechó la mano,
fue como si le hubiera traído la noche sin una cueva para
guarecerse: la amabilidad de su discurso inicial —había di-
cho algo de buscar nuevas oportunidades, algo de una tierra
muy próspera que no entendí si era su Río de Janeiro o mi
ciudad de México—, su anterior delicadeza, mutó en una
mueca que sólo pude interpretar como la repulsión que se
siente al probar un huevo podrido. Con su rictus de animal
asustado, sin dejar de mirarme la pijama, procedió con prisa
a atender su asunto: desde su departamento, el más alto de
59
19 Vortices 2as.indd 59 01/08/12 01:06
vórtices viles
este edificio, había dejado caer por accidente algo impor-
tantísimo hasta mi planta baja. Amodorrado aún, lo vi bus-
car entre los escombros de mi patio, donde conservo tantos
cachivaches inútiles, que parecieran las piezas de otra vida
que guardo sólo por si otra vida se ofrece. Por fin encontró
lo que buscaba: un pequeño encendedor con el rostro de
Pelé grabado, con su sonrisa inmortal, burlona, las manos
alzadas como sosteniendo el cielo, dispuesto a dejarlo caer.
Luego salió de mi departamento corriendo, mirándome
no a los ojos sino al vientre y balbuceando apenas un obri-
gado. Dando zancadas continentales, se propulsó escaleras
arriba, tres escalones por paso, hasta que un portazo recio,
selvático, dejó en silencio el espacio que separa mi planta
baja de su azotea, sólo durante un latido. De inmediato
brotó desde sus alturas una samba que casi doce horas des-
pués no ha parado.
Esto no me gusta nada. No estoy dispuesto a soportar
que, con el pretexto de recoger las baratijas que irá tirando
desde ahora, venga a ver cómo vivo para luego burlarse de
mí. Además aparecieron en mi sala unas hormigas gigantes
que me tienen harto. Mañana llamaré al servicio de fumi-
gación; quizá, de paso, al servicio exterior.
Créame: así no se puede escribir un diario.
Sábado 14 de mayo
Tenía planes de salir al mercado por carne, acaso comprar
el periódico, pero el cielo se nubló desde las diez de la
mañana, y a las once en punto de las nubes acero eclosionó
un diluvio que azota desde que logré arrastrarme cual ba-
bosa fuera del edredón. Me conformé con comer una lata
de atún, que no estaba inflada. Me imaginé que sí, y estuve
buen rato pensando una muerte por botulismo: mis múscu-
los paralizados hasta el embrutecimiento definitivo de mi
sistema parasimpático; un funeral en el que se dijera: “mu-
rió de un paro en el parasimpático”. Muy simpático sería.
60
19 Vortices 2as.indd 60 01/08/12 01:06
Ruy Feben
No pude hacer otra cosa que revisar trabajos, para cuan-
do vuelva a la Universidad (¿terminará primero la lluvia o
el hastío?). Hasta ahora sólo he corregido (con menos éxito
que tedio; con más decepción que dedicación) los textos
de tres alumnos: uno de ellos sobre Freud y la aplicación de
sus teorías de la personalidad en la sociedad con el supere-
go desbordado; otro sobre los riesgos culturales de la mani-
pulación genética en los seres humanos; finalmente, algo
de nuevos mecanismos evolutivos (¿existe tal cosa?) que se
titula, pomposamente, “Darwin en Wall Street”. Ya le digo:
si no me volvía loco por mí mismo, ser académico de estu-
dios culturales me iba a llevar a comprar una pistola y pro-
vocarme un paro abrupto del parasimpático, para ver si eso
les parece simpático a mis (desde lo de Mayte, cada vez
menos) amigos.
En los recesos me paré junto a la ventana, a mirar la
calle. Fuera, algunos corrían a refugiarse bajo techos de co-
cheras, o dentro de un auto, o en los locales de piso enloda-
do que bordean la esquina. Casi todos terminaban su espe-
ra en resignación: ya mojados, salían de nuevo al darse
cuenta de que la lluvia no hacía otra cosa que aumentar.
Me sentí seguro: yo no me estaba mojando, no estaba espe-
rando a que terminara nada. Luego me percaté de mi error:
yo también estoy escondido, a la espera de algo —lo que
usted dice o lo otro— para sacar mi cabeza del caparazón.
En algún momento me pareció ver el auto de Enrique
doblando la esquina tras esas miles de gotas que parecían
vidrios.
Entre las cabelleras como trapo y las corridas salpican-
tes, una se repitió quizá demasiado: Maelo Moreira que,
como si fuese inmune al agua, entró y salió del edificio
varias veces sin siquiera acelerar el paso. Bajo la tímida
resolana y tras la cortina cascada, los pelos de Moreira
aún parecían felino al sol. Fue y vino una y otra vez de y a
un punto que no logré identificar nunca, cargando siempre
61
19 Vortices 2as.indd 61 01/08/12 01:06
vórtices viles
bolsas de supermercado que lucían pesadísimas, cajas a
medio cerrar, incluso algo que parecía una jaula cubierta
con un paño verde; la última mudanza, supuse. Caminaba
como si se tratara de una tarde de otoño en Nueva York,
rodeado de madres e hijos encharcados, hombres de traje
corriendo, autos de vidrios empañados; todos los ojos lo
acechaban, no tanto por su actitud de O Rey, sino por las
cortesanas que le acompañaban. Es cierto que la bomba
latina con el negro lacio llegándole al inicio de la cintura, y
esa rubia altísima vendada del brazo eran dignas de un cer-
camiento salvaje. Pero no era sólo la belleza estrambótica
de esas dos lo que tenía a todos hipnotizados bajo la lluvia:
el muy socarrón realizó cada viaje con mujeres distintas: a
la lacia y la vendada siguieron una pelirroja de piernas como
obeliscos, una amazona de ébano, otra de pantaloncillos
que parecían terquedad. Todas modelos caminando como
en pasarela o carnaval y riendo como en el cine. Todas con
las tetas dignas de subir en (¿por?) ellas al Cristo del Corco-
vado. Dos veces.
En su último viaje, Moreira se cruzó con el vecino del 5,
que cargaba desesperado un camión de mudanza. Ha
blaron y Maelo le ayudó con el cargamento, le dio una
palmada en la espalda —el del 5 se desbalanceó—, le son-
rió. Mientras alzaba un paquete de juguetes, Maelo volteó
accidentalmente a mi ventana: cruzó sus ojos con los míos
pero, igual que ayer, bajó la mirada de inmediato, su mueca
se hizo salada y corrió hacia dentro del edificio. El camión
arrancó cuando escuché a Maelo subir el primer escalón.
Prefería tener al del 5 por vecino antes que a Moreira,
quien justo ahora debe haber destapado su jaula cubierta
de paño verde, puesto que, justo ahora, en medio de lo que
suena como una fiesta con muchas modelos brasileñas, un
maldito perico grita incoherencias que intentan palabras,
fonemas con botulismo, chirridos insoportables como el
alarido de una mujer mutilada.
62
19 Vortices 2as.indd 62 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Domingo 15 de mayo
Casi me siento mal por el vecino del 5. Ayer encontraron el
cuerpo de su hijo en un callejón no muy lejos de aquí.
Me lo contó todo el vecino del 4, con quien nunca había
hablado mucho antes: es un tipo más bien vulgar, medio-
cre, cuya expresión de absoluta satisfacción me ha parecido
siempre una actitud derrotista ante el mundo. Hablé con él
sólo porque la ocasión lo amerita: el hijo del 5, de apenas
cuatro años, llevaba desaparecido mes y medio. El padre
nunca recibió una llamada de un secuestrador. Simple-
mente el cuerpo apareció en un callejón, sin extremidades,
el torso sin hígado ni riñones ni corazón, la cabeza con el
cráneo recortado a la mitad y el cerebro ausente, igual que
la piel, toda ella.
“Parecía el pastel de cumpleaños de Lady Bathory”,
creo que apuntó el del 4.
Los hechos, la comparación tan pedestre, el asco, me
mantuvieron diletante todo el día, y sólo me permitieron
realizar con absoluto fervor mi ritual diario: puntual a las
dos de la tarde, me senté frente a la foto de Mayte y propi-
né tantos insultos como pude, con odio sólido. “Maldita tú
y malditos tus ojos perfectos”, dije. “Maldito Enrique y
maldita su cara común”, azoté. Grité todo lo demás. Ma-
sacré paredes, azoté puertas, rompí vasos.
Hasta que el del 4 vino a ver qué me pasaba, todavía
asustado, supongo, por lo del 5. Le dije que nada; que no
fuera paranoico.
Como castigo por mi actitud decidí no tomar las pasti-
llas de la quimioterapia.
Casi a la media noche, cayó desde la azotea de los brasi-
leños un desarmador en el centro exacto de mi patio. Hasta
bien entrada la madrugada, lo observé de vez en cuando,
como simio que trata de entender para qué sirve esa vara.
En la oscuridad me pareció ver espacios vacíos donde antes
guardaba botes de pintura, brochas, cubetas. Incluso, en el
63
19 Vortices 2as.indd 63 01/08/12 01:06
vórtices viles
rincón del fondo, en vez de un taladro rojo que llevaba
años sin usar, me pareció ver la silueta de un brazo peque-
ñísimo, una mano de dedos como capullos todavía movién-
dose en la penumbra.
Quizá usted tenga razón: es mi cabeza, y no el cáncer, lo
que va a matarme.
Lunes 16 de mayo
Intenté caminar a la tienda y un ventarrón puso el paraguas
al revés, como falda de Marilyn Monroe. Así que yo termi-
né como los muslos de la Monroe: húmedo, inútil, triste-
mente sexy. (¿”Demasiado sexy para escribir un diario”
debería decir?)
El encierro, más que tranquilizarme (usted lo había pro-
metido), se ha convertido en ansiedad. Fantaseo días des-
pejados, paseos diurnos: como animal enjaulado. Murieron
ocho hormigas gigantes en el baño. Nunca habían apareci-
do tantas; hoy las ocho yacían junto a la base del escusado.
Las vi al secarme después de la ducha. No debería quejar-
me: la vecina que vivía en el departamento 1 se fue sin
despedir. Al menos las hormigas me hacen parte de su fu-
neral improvisado.
Quizá entiendo a la del 1. La situación del edificio en
los últimos días es más propia de un zoológico que de ho-
gares decentes: las brasileñas que desafían la calle cascada
con blusas blancas (pero impermeables: por más que me
he empeñado, no logro verles ninguna sombra en el esco-
te), que suben a un taxi o caminan a paso picado y vuelven
dos o tres horas después con más y más bolsas del súper.
Los ruidos de las cosas, que conspiran: contra un techo de
lámina cercano pero invisible se estrellan gotas que suenan
como un big bang multiplicado caprichosamente.
Y más hormigas gigantes (además de las del baño, en-
contré varias en mi cuarto y en la cocina): podría jurar que,
mientras buscaba en el patio bajo la tromba un insecticida
64
19 Vortices 2as.indd 64 01/08/12 01:06
Ruy Feben
que no encontré nunca, diez de ellas, negras, del tamaño
de un pulgar, quedaron patas arriba al mismo tiempo.
El fumigador no contesta el teléfono; usted tampoco.
Los únicos con los que podría hablar ahora parecen siste-
máticamente en silencio. Las únicas voces que me hablan
caen, en portugués, desde el piso más alto, y sólo por acci-
dente. La voz de Moreira es la del macho alfa que rige esa
jungla, a altísimos decibeles; los gritos de su perico, que ya
aprendió a decir “más, más”, son la alarma que indica siem-
pre el inicio de la orgía acústica. Con todo y lluvia, los bra-
sileños bailan y gritan y cantan samba. Se gritan en portu-
gués; algunas cosas las entiendo —tantos años estudiando
idiomas no sirvieron sólo para volverme un erudito—: casi
siempre están ajustando las cuentas de la luz y los comesti-
bles; pero el tono, la furia, pertenecen al mundo raro que
comparten las plantas tropicales y el slang de un país extra-
ño: todo lo discuten como si se tratara de una cuestión de
vida o muerte, como en una guerra. Imagino que subo a
terminar su fiesta con una AK-47 o un lanzallamas —las
mujeres perfectas de Moreira me dedican su última mira-
da, cargada de lujuria involuntaria, animal—, y luego todos
los vecinos me visitan para comer churrasco de modelo.
Martes 17 de mayo
Son las tres de la mañana. La azotea de Moreira tiembla de
tanta samba. Por la ventana veo una nutrida columna
de humo elevarse desde este edificio, como de una parrilla;
me parece muy tarde para estar haciendo carne, pero de
Moreira puedo esperarlo todo. Escucho las voces nuevas
que entran al edificio, los portazos borrachos, la estampida
de desconocidos que seguramente he visto en decenas de
anuncios de televisión.
A mi patio han caído, en orden: tres vasos de plástico,
una botella de refresco, las pantaletas de una mujer (míni-
mas), alrededor de treinta centímetros de cable de cobre,
65
19 Vortices 2as.indd 65 01/08/12 01:06
vórtices viles
un cd rayadísimo, un par de guantes de látex. Sólo en lo
que va de la noche. Sin duda, las fiestas en Brasil ya no son
lo que eran.
Hasta la conversación —a gritos— es extraña: justo ahora
Moreira habla de sus vecinos: de los hijos pequeños de la
mujer del 8; de la cabellera gruesa de la del 7; de las piernas
recias del vecino del 6; sus brasileñas ríen; luego habla de mí,
o eso creo. Una mujer le pregunta algo bajísimo y Moreira
contesta: “não é bom, é carne dura”; otra brasileña grita que
la carne se está quemando, y entonces todos ríen otra vez.
Martes 17 de mayo
Son las seis de la mañana y no concilio sueño. Todo, creo,
ha sido brutalmente real.
La lluvia cae con rencor. Con todo en tinieblas, los ani-
males despiertos se vuelven ansiosos: los insectos revo
lotean como si fueran a conquistar un mundo, el perico
de Moreira intenta frases humanas que se diluyen en un
graznido infernal, los gatos follan en los tejados de lámina,
que magnifican el sonido de cada gota: esto parece el arca
de un Noé con doctorado en Hitchcock.
Pero en el mundo de estos brasileños perfectos, parece,
hasta la tortura es fiesta: los gritos parecen más de sufri-
miento que de algarabía: el carnaval se parece demasiado a
una dictadura, a sus picanas, a sus picanhas; las risas ya no
parecen tanto importadas de Sudamérica sino de la parte
más austral de un cráter. Los pisos del edificio crujen, las
paredes murmuran, los pasillos distienden ecos caverno-
sos, en las cortinas se ven luces que parecen muecas. Hasta
las tuberías rebotan el agua con un ruido que semeja el in-
testino de un robot con agruras o intentos de voces atrapa-
das en metal, biónicas.
Hace unos quince minutos la lluvia propinó una diarrea
de rayos que no ha parado. El golpe de nube se mezcla con
el ritmo pesado de la azotea, las risas alargadas y metálicas
66
19 Vortices 2as.indd 66 01/08/12 01:06
Ruy Feben
de las brasileñas. Por la ventana, recortado en el blanco in-
tenso relámpago, la figura de Moreira, colgada de una ante-
na, agita una mano, ríe ebrio, y en la euforia grita, como
trueno: “Ordem e progresso! Menos traballo e mais samba!
Ordem e progresso!”.
Corrijo: el Mar Rojo abriéndose a los pies de Víctor
Frankenstein.
Miércoles 18 de mayo
Caos en el edificio: la lluvia rompió varias tuberías. Todos
tratamos de lidiar con ello: durante todo el día los veci
nos han ido y venido, requiriendo cubetas, palanganas, tup
perwares capaces de controlar la inundación, pero nada fun-
ciona. Aunque cerramos la llave de paso desde temprano, el
diluvio aún rellena una y otra vez los contenedores; las cola-
deras se llenan, las hormigas brotan con más desesperación
(dos murieron sólo a un lado del refrigerador; no quiero ima-
ginar cómo estará el estudio). La inundación fue tan grave
que varios vecinos declararon el extravío de utensilios de co
cina, cubiertos, toallas, suponen, a merced de la corriente
pluvial que se tornó fluvial. Cada departamento se inunda
según su altura: mientras mi planta baja se parece cada vez
más a un acuario con peces de fondo abisal (yo el Centro-
phryne Spinulosa con los dientes afilados y expuestos, con la
linterna de la cabeza en la mano arrugada), el departamento
de los brasileños parece estar seco, confortable, en paz.
Así lo constatamos el vecino del 4 y yo cuando subimos
a pedirles cubetas cerca del medio día: tras la puerta, que
nunca abrieron, Moreira roncaba como león, ante nuestros
oídos incrédulos, nuestras ojeras compartidas e iracundas
por el insomnio carnavalesco que también inundó a todo el
edificio, salvo al último piso.
La situación más grave es de la vecina del 3, pobre
anciana. Su departamento no conoce sequía en ningún
cuarto; su hijo, el que la cuida, salió de viaje hace algunos
67
19 Vortices 2as.indd 67 01/08/12 01:06
vórtices viles
días y no consigue volver por las lluvias. Es una mujer que
en su juventud debe haber sido bella; conserva en el rostro
unos ojos aceitunados (tan parecidos a los de Mayte) que
luce también en la fotografía milenaria que cuelga junto a
su puerta: con ellos nos mira a mí y al del 4 mientras inten-
tamos reparar varias veces, sin éxito, su tubería.
No sé qué es peor: reconocer que mis postdoctora
dos no ayudan a arreglar una tubería, ver que la señora del
3 tiene las mismas ojeras que yo bajo sus ojos tan bellos, o
que los ronquidos de Maelo y sus brasileñas recuerden a
algo que escuché en Río en el 84, Mayte y yo en la luna de
miel, su mirada recortada contra el sol viscoso del carnaval.
Jueves 19 de mayo
No sé por dónde comenzar la nota de hoy en el diario. Us-
ted dijo que escriba cada día, así que intentaré: hoy casi no
hice nada. Mi casa se inunda, por lo que he tratado varias
veces de reparar la tubería, pero está peor; con cada repara-
ción que intento brota más agua. Es aquí donde me gustaría
que la humanidad nunca hubiese evolucionado y que aún
tuviéramos branquias; cualquier inundación sería como ir
de vacaciones; como ir al mar, como pasar una temporada en
el útero. Creo que de eso trataba el trabajo de otro de mis
alumnos, pero no tengo cómo saberlo: las hojas que me en-
tregaron fueron de las primeras cosas en desaparecer ayer,
mojadas, en el bote de basura.
Revisé el refrigerador: me queda un huevo, seguramen-
te podrido, media botella de refresco, un cuarto de barra de
mantequilla, un aderezo de ensalada que pensaba usar en
la lechuga, que ya está podrida en la parte más baja del
aparato. Podría jurar que quedaba carne en el congelador;
me la he comido, o se la han llevado las hormigas, ya no lo
recuerdo. En la alacena: dos latas de atún, especias, media
bolsa de fusilli. Migas de cereal y pan duro. Trastes apesto-
sos en la tarja.
68
19 Vortices 2as.indd 68 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Observé el comportamiento de las hormigas: aparecen
siempre como huyendo de algo, corriendo en círculos,
como sin saber a dónde escapar, como buscando su aguje-
ro; revisan dos o tres sitios; corren durante diez o quince
minutos en un área de límites invisibles, y luego paran en
un claro de la sala o del comedor o del baño. Caminan len-
tamente, sin fuerza; intentan una última corrida corta, cor-
tísima, y luego caen estáticas, sin agonía. A algunas les fal-
tan las antenas; supongo que a eso se debe su muerte: ya
no son aptas, su tribu ya no las necesita. Otras sí tienen
antenas, pero ésas mueren más rápido: seguramente care-
cen de fuerza o de sentido de clan.
Son como bebés espartanos con enfermedades con
génitas.
No puedo evitar pensar que quizá mi casa es el monte
Taigeto; que éstas, más que hormigas gigantes, son los
críos defectuosos, abandonados en el Apótetas de unas
hormigas espartanas colosales que viven en el subsuelo.
Luego recuerdo que ése es el tipo de cosas que usted no
me permite pensar.
Vi por horas la foto de Mayte, sus labios exactos, su son-
risa infinita, los ojos hechos a mano por miles de años de
evolución, como si todo el devenir de las especies fuese
sólo para culminar en la perfección de esos ojos aceituna-
dos. Si yo fuera el creador de una civilización de mujeres
perfectas, tomaría el rostro de Mayte como molde para to-
das ellas, para una imagen divina, para la fachada de un
templo, de todos los templos.
Quizá para esa especie yo también sería el Apótetas,
con mi nariz de monte Taigeto y mi barba de hormigas
muertas y mis ojos de fusilli abandonado en la despensa,
con el huevo podrido que me crece en el páncreas.
Quizá por eso se la llevaron a ella, y ella no opuso resis-
tencia para dejarme a mí.
69
19 Vortices 2as.indd 69 01/08/12 01:06
vórtices viles
Viernes 20 de mayo
Tuve un sueño de lo más inquietante: corría entre grandes
palmeras cuyas hojas caían pesadas sobre mi rostro. Mover-
me era difícil, pero me agitaba con desesperación, movien-
do un pie pesado tras el otro, tratando de esquivar las raíces
que salían del suelo como garras de un muerto reviviendo.
En la parte más oscura del camino, algo me tumbó sobre el
suelo lodoso: una araña del tamaño de un San Bernardo,
que movía sus quelíceros sobre mi estómago, me envolvió
con sus patas sólidas como muro de catedral. Cuando la
araña estaba a punto de hacerme un agujero en el vientre
se avispó, alzó las patas, corrió a mi alrededor y, sin mayores
avisos, cayó muerta como las hormigas de mi sala. Mientras
me incorporaba, algo cayó dando alaridos desde una palme
ra: un mono capuchino cayó sobre el cadáver de la araña
(que ya lucía descompuesto, deforme, y semejaba el cuer-
po mutilado de un bebé recién nacido) y estiró sus encías
hasta mostrar los colmillos severamente esquinados, la gar-
ganta fuego, golpeando repetidamente con un tubo de co-
bre las patas endurecidas, los quelíceros que semejaban
ojos; el simio recordaba la cara de un anciano comiendo
frutas en descomposición. Cuando estaba a punto de des-
mayarme, el capuchino empezó a gritar, con voz de perico,
con voz metálica de perico enloquecido: “eu posso a aju-
dar, vizinha! eu posso a ajudar!”
Desperté con la voz de Moreira diciendo exactamente
eso a la señora del 3. Escuché a la anciana decir muy ama-
ble, muchas gracias, y a Maelo entrar y decir muchos chis-
tes (algo sobre sus ojos también, cosa que halagó a la ancia-
na: todas las mujeres son adolescentes cuando se trata de
cumplidos), y un par de martillazos, y beber agua, muito
obrigado Senhora, eu não tenho sede, faltaba más, muchachito.
Para este momento yo ya estaba en el pasillo, con la
oreja pegada a la puerta de la vecina del 3. No por espiar
a nadie: pretendía salir a buscar al fumigador o alguna tien-
70
19 Vortices 2as.indd 70 01/08/12 01:06
Ruy Feben
da abierta, traer algo de comer, como un cazador perdido
en una jungla de gotas inmensas, amazónicas. Había toma-
do todas las precauciones necesarias: me puse las botas de
hule, me enfundé en la gabardina, reforcé el paraguas con
un pedazo de lona, me puse un viejo sombrero tipo Sher-
lock Holmes que tenía guardado por ahí, fabriqué un traje
de burbupack apto para sobrevivir la lluvia. Sin embargo,
en mis condiciones —sin duda el ser humano más inteli-
gente de este edificio—, tenía que asegurarme de que todo
estuviera en orden; sólo tenía la oreja pegada a la puerta
para poder ir tranquilo a mi búsqueda, sin remordimientos.
Tuve que moverme rápido, abalanzarme contra el barandal
y elaborar una pose de absoluta cotidianeidad (cruzar los
brazos, mirar al techo, silbar como si nada importara) cuan-
do Moreira salió del departamento, su piel perfectamente
hidratada, su ropa seca, el ritmo de sus pies. Para mi sorpre-
sa, la tubería de la señora del 3 funcionaba, según las ra-
diantes palabras de ella, a la perfección. Pobre anciana: reía
como debe haber reído a los veinte.
Tuve que encontrar varias poses que me libraran de sos-
pecha (leer el periódico mojado en medio del pasillo, secar
las partes bajas de la pared, buscar hormigas en las esqui-
nas) para ver con mis propios ojos lo que a usted debe pa-
recerle también imposible: Moreira tocó en cada departa-
mento, eu posso a ajudar, y entró siempre, y siempre le
ofrecieron agua y siempre resonaron las risas y los martilla-
zos discretos, y así —todos los vecinos contentísimos que
hasta parecían abducidos— cada tubería del edificio termi-
nó arreglada antes de las seis de la tarde.
Todas, menos la mía.
Le sorprenderá: apenas dos días antes logré reparar al-
gunas goteras, las más severas, amarrando trapos, interpo-
niendo cubetas, incluso clausuré tubos a martillazos, para
evitar una inundación nocturna. Le sorprenderá, pues, sa-
ber que mi tubería no estaba para nada arreglada. Me vi en
71
19 Vortices 2as.indd 71 01/08/12 01:06
vórtices viles
la necesidad de hacer lo que usted, cualquiera, hubiera
hecho: cuando Moreira terminó de reparar la tubería del
departamento 7, me le planté enfrente, me quité el som-
brero de Sherlock, balbuceé por unos segundos, me rasqué
la cabeza bajo el burbupack y, buscando las palabras menos
rebuscadas que conozco, le pedí que me ayudara a reparar
la mía.
Me sentí como gatito hambriento.
Maelo no se veía cansado —debe existir una técnica, un
cosmético, que le permita a los hombres de su especie ver-
se tan bien todo el tiempo (¿algo que les enseñan en la es-
cuela de modelos, quizá?)—. Sin embargo me dijo que lo
esperara un poco, que quería descansar un rato, que él iría
a mi casa una hora o dos después, mientras miraba para to-
dos lados, como buscando en las paredes y en las ventanas
húmedas un mejor pretexto. Sin dirigirme la mirada me dio
una palmada en el hombro, como por simpatía forzada, y
subió a su azotea caja de herramientas en mano, azotó la
puerta, y, ya sabrá usted, puso samba a todo volumen.
Mientras bajaba a mi casa, el del 4 me aseguró, en pleno
ataque de éxtasis, que nunca había visto una reparación tan
precisa y yo pensaba: ¿existe en este mundo una justicia,
una sola, si hombres como Moreira pueden llevarse al mis-
mo tiempo el rostro, las mujeres, la habilidad y la samba?
Han pasado siete horas y sigo pensando en ello, mien-
tras mis goteras crecen, creo, al ritmo de la batucada que
cae (junto con una venda, tres colillas, los gritos del perico
—con quien las brasileñas conversan muy risueñas—, una
caja de cerillos y sabrá la lluvia qué más) desde la azotea de
Maelo.
Sábado 21 de mayo
Desconfío de Maelo Moreira. Me cuesta concebir que un
hombre de su especie nos trate con tal deferencia a noso-
tros, mortales, ancianos, de rostro asimétrico, de estatura
72
19 Vortices 2as.indd 72 01/08/12 01:06
Ruy Feben
promedio. ¿Qué quiere este hombre que no es capaz de
verme a los ojos? Acaso sabe —tonto no es— que no pue
de meterse conmigo. Que soy el único que puede descu-
brir lo que está haciendo. Aunque todavía no lo haya des-
cubierto. Aún así, debo ser más rápido que él; ganarle en el
juego que esté intentando, con todos mis colmillos, con to-
das mis astas.
Calculé que el primer paso es conocer su terreno, olis-
quearlo, así que me puse a releer un viejo libro turístico de
corte enciclopédico sobre Brasil: de cuando los conquista-
dores pensaban que era una isla; de las tribus primitivas
que conservan; del periodo que fueron Imperio. De entre
ese universo de postales soleadas y mujeres semidesnudas
que es Brasil, un karma tienen, una palabra que les perte-
nece sólo a ellos: saudade. No tiene traducción, pero signi-
fica algo como melancolía de la distancia; como nostalgia
del futuro, como extrañamiento de otro mundo. “Bem que
se padeçe e mal de que se gosta”, escribió un poeta alguna
vez, según el ministerio de turismo. Los poetas, a veces,
hacen las cosas bien.
Dejé de leer sobre Brasil cuando una hormiga apareció
en mi libro y murió sobre una ilustración del siglo xvii,
exactamente en la línea que simula al Amazonas. Sobre
la saudade más indomable de Brasil: el río cuya agua les
dio la selva que repudian y añoran a la vez; la que nos dio
monstruos como Moreira. Pasé un largo rato pensando en
los efectos de esa agua inhóspita en el cuerpo, en sus mal-
dades, y caí dormido.
Desperté mareado por la urgencia de llamar al fumigador,
que no contesta. Mientras el teléfono daba tono (ese perfec-
to tono de La que suena como el vacío que llena el espacio
exterior), no dejé de pensar en saudade y en cómo eso se
parece a lo que usted dice que tengo y en la última frase que
usted me dijo mientras me disponía a salir de su consultorio:
“Ante todo no se pierda. Ante todo no se deje morir”.
73
19 Vortices 2as.indd 73 01/08/12 01:06
vórtices viles
Domingo 22 de mayo
Murió la vecina del 3.
Su hijo logró volver (parece que gracias a una serie de
peripecias dignas de una novela) y, apenas abrió la puerta
de su departamento, emitió un grito que nos hizo a todos
asomarnos de nuestras casas. El pobre tipo perdió la razón:
mientras los vecinos desfilaban por su casa, permaneció ti-
rado en un rincón, con la mirada fija en el techo, balbu-
ceando que por qué su madre, que por qué se había llevado
a su madre.
No tenemos educación tanatológica, ya le digo. No sa-
bemos morir.
Lo cierto es que la anciana murió de un modo muy
extraño: yacía en el piso desnuda, junto a un sillón de su
sala. No había una gota de sangre, pero su cuerpo ya estaba
oscuro y endurecido. Sus arrugas parecían duras como raí-
ces viejas. Su brazo derecho cubría el rostro, como si antes
de morir hubiese visto una revelación horrible; apenas se
alcanzaba a distinguir su boca, abierta por el rigor mortis
que le paralizaba el resto del cuerpo.
Para enderezarla tuvieron que llegar los paramédicos.
Lograron apartarle el brazo del rostro y nos dimos cuenta
de que el cadáver no tenía ojos. En sus cuencas vacías ya
caminaban, para morir, un par de hormigas espartanas be-
bés. Algo o alguien le había sacado completo el sistema
ocular. Pero su puerta no parecía forzada; no había rastros
de violencia, ni rasguños de animal o máquina; sólo faltaba
junto a la puerta la foto de los ojos aceitunados de la señora;
pero eso no le pareció importante a nadie, sólo a mí. Sobra
decir que los vecinos (o los que creo que son mis vecinos:
a muchos de ellos no los había visto nunca; algunos, inclu-
so, me saludaron efusivamente, pero no logré reconocerlos,
como si les hubiera cambiado el rostro en apenas pocos
días) explotaron en especulaciones, preocupados por un
asesino serial o una cruel banda de ladrones; algunos inclu-
74
19 Vortices 2as.indd 74 01/08/12 01:06
Ruy Feben
so entraron en pánico y comenzaron a hacer las diligencias
necesarias para mudarse a otro edificio. Mientras, yo sólo
podía pensar que tengo que encontrar al fumigador. Esas
hormigas no son cosa buena, ya decía yo.
La noche ha permanecido en calma. Sólo, a ratos, suena
una suerte de lijadora en la azotea, y el perico, que apren-
dió a gritar “morfina”, mientras las gotas, aún pesadas, si-
guen cayendo sin mediar ética meteorológica alguna.
Lunes 23 de mayo
Anoche no pude dormir. Esta vez no se debió a Maelo ni a
sus brasileñas (aunque tengo la vaga certeza de que, en al-
gún momento del insomnio, escuché a su perico decir
“verde”, el leve rumor de un taladro lejano), sino al pánico
que ha echado fuerte raíz en el edificio. Cada pocos minu-
tos se escuchaban pasos en el pasillo, el eco de una voz
susurrando; espantado por la posibilidad de que fuera de
nuevo el asesino serial que hemos imaginado, o el ladrón
que asesinó a la vecina del 3 saliendo de su escondrijo, me
asomaba a corroborar que todo estuviera bien, para encon-
trarme sólo con la oscuridad de la noche pesada y la lluvia,
la maldita lluvia, que hace aparecer fantasmas en cualquier
ventana. Varias veces me encontré en tal paranoia (en el
sentido coloquial del término: conozco bien que esa pala-
bra me es prohibida) a otro vecino con sus fantasmas in-
ventados, con otros ladrones cuyos rostros cada quién
inventó a su conveniencia. Con otras paranoias, no sé qué
tan coloquiales.
Para el amanecer era muy claro que nadie en el edificio
había logrado dormir. Por si fuera poco, varios descubrieron
faltas en sus repertorios domésticos: alguien perdió algu-
nos cables y su costurero; otro, dos sillas y la tostadora de
pan. Nadie reportó la pérdida de joyas o dinero, ni cajas
fuertes forzadas, ni carteras vacías. Nos quedó claro que
el asesino de la del 3 fue el ladrón más raro de la historia
75
19 Vortices 2as.indd 75 01/08/12 01:06
vórtices viles
reciente; un asesino serial, en efecto, con manías muy cla-
ras. De nuevo usaré una palabra de modo absolutamente
coloquial, sin implicaciones clínicas: un loco. Convocamos
a todos los vecinos para buscarlo: revisamos cada armario,
cada horno —imaginamos un ladrón mínimo, incluso un
niño—, montamos guardias en los pasillos. Jamás encontra-
mos a nadie, jamás vimos nada raro, jamás sonó la puerta
exterior cerrarse o abrirse. Cinco horas después, los rostros
gachos, perdidos, detuvimos la búsqueda, aún sin ladrón o
sospechoso o móvil: como simios ante un relámpago.
En la azotea de nuevo suenan los tambores, Maelo y sus
gritos, inclementes, que piden a gritos una picanha. ¿Quién
tiene estómago para comer carne en estas condiciones,
siendo que el granuja no se atrevió siquiera a unirse a la
búsqueda?
Hace rato vi por la ventana al hijo de la del 3 cargando un
camión de mudanza (me pareció ver pasar, acortinado por la
lluvia, el auto negro de Enrique; disuadí de inmediato ese
pensamiento). Me sentí genuinamente mal por él, no tanto
por su trabajo de abogado, sino porque desconoce lo que
me ocurrió al volver de la pesquisa: con la misma cara de
sorpresa que él pondría al enterarse (pero eso no sucederá),
hallé tirada junto a mi gabardina la foto de su madre, sin
marco; con el área de los ojos recortada, como para que cual-
quier valiente se asome a ver si otras hormigas vienen a ha-
cerle justicia a ese espacio desierto.
Martes 24 de mayo
¿Usted cree en el destino, doctor Porter? Conozco la res-
puesta: un hombre de ciencia preguntándole esto a otro
es una desfachatez. Usted, como psicólogo, sabe que no
hay más destino que los traumas de la niñez pudriéndose
en los intestinos. Pero yo soy antropólogo, y mi ciencia es
estudiar el destino; la manía de cada ser humano y cada
civilización (casi siempre infundada) por creer que lo
76
19 Vortices 2as.indd 76 01/08/12 01:06
Ruy Feben
que espera al doblar la esquina es la gloria. Es lo único que
nos hace soportar; lo único que nos diferencia, por ejem-
plo, de las hormigas que corren a morir por instinto —hoy,
por ejemplo, he contado a no menos de treinta desplo
mándose contra la loseta; sus pequeñísimos cadáveres ya
oscurecen mi suelo, que quizá es, sin que ellas lo sepan, su
cielo ritual, o la noche de su paraíso.
Llámelo deformación profesional, pero yo sí creo en el
destino. Desde que era un estudiante apestado en la carre-
ra; desde los días que tenía que pelear a mente desnuda con
otros académicos por un puesto en la Universidad como si
mi historia fuese el resto de la Historia. Cuando se sopesa el
valor de la Eternidad contra el del buen nombre, no queda
duda: uno termina literalmente dando brincos sobre el es-
critorio del Director de la Facultad de Ciencias Sociales,
gritándole que es un pelmazo que nada sabe; que por qui-
tarme clases lo único que va a lograr es el reproche eterno
de la especie entera. Así que ya lo ve: me dieron licencia
indefinida en la Universidad por la nada despreciable razón
de hacerle justicia a mi destino. Algún día, alguien entende
rá. Algún día, usted será un capítulo de mi historia, que será
la de todos los hombres.
Mayte lo entiende, y por eso es imposible que me haya
dejado, a pesar de mis gritos injustificados. Nadie sabe
más de evolución de las ideas, nadie conoce tan bien el
proceso de los cambios culturales; nadie tan capaz como
yo de llevar una conversación de horas sobre los meca
nismos que llevarán a nuestra especie a la ruina. No dudo
—aunque usted me aliente a no pensar en estas cosas—
que quien sea que tenga a Mayte la esté torturando, pobre-
cita, para sacarle la información que sólo yo poseo. Cual-
quier navaja importa menos que la gloria: ella, yo lo sé,
debe estar callada, por más que quien se haya disfrazado de
Enrique esté usando toda clase de tretas para hacerla con-
fesar. Aunque esté incluso seduciéndola.
77
19 Vortices 2as.indd 77 01/08/12 01:06
vórtices viles
Escribo todo esto para recordarme que no está bien en
un hombre como yo sentir nostalgia. Al menos no después
de tocar en tres departamentos que hasta ayer estaban ha-
bitados para darme cuenta de que nadie contesta, de que
todos se han ido sin despedirse. Nadie ha venido a decir
adiós, nadie a agradecer años de convivencia breve pero
espaciosa. No sé si yo haría lo mismo: no tengo a dónde ir,
y tampoco importa.
Escribo todo esto para recordarme que soy el único ve-
cino al que no le han robado nada porque incluso para el
ser humano más bajo, la imagen del destino aplasta cual-
quier impulso bestial.
Miércoles 25 de mayo
Cuando Mayte estaba aquí, organizaba una vez al mes reu
niones con sus amigas. Hablaban de ridiculeces: las premo-
niciones fallidas de cuando no tenían arrugas; las premoni-
ciones desgraciadamente acertadas. A veces también venía
Enrique y tomábamos un brandy y hablábamos de libros,
de su tesis posdoctoral y de mis investigaciones: de las me-
morias fallidas y las premoniciones por enjuiciar. Pero des-
de aquella noche mi puerta ha estado en hibernación. En
silencio.
Pero yo no me confío, doctor Porter; yo prefiero montar
guardia. Acaso para fallar otra premonición: desde que esto
sucedió, desde que sólo parezco estar yo, me parece que
sólo dos personas podrían tocar a mi puerta: o el asesino de
la del 3 o Maelo Moreira —a él espero no dañarlo si toca la
puerta, pero bien merecido tendría el accidente tomando
en cuenta que hay un loco suelto—. Así que exploré el caos
jurásico que habita el piso mojado del patio para antepo-
nerme al ataque, con la intención de hacerme del arma óp-
tima: podría usar la media docena de camisetas (lo cazaré
desnudo, a golpes de honda), o los trastes sucios (por la
boca, como al pez), los pelos que ya construían mechones
78
19 Vortices 2as.indd 78 01/08/12 01:06
Ruy Feben
(sus columnas cediendo a la calvicie), instrumentos de ex-
traña índole (lo desmembraré como arqueólogo, sus secre-
tos empolvados), cerillos, basura, un libro mojado, lusitano,
inútil de Anne Rice. Le clavaré una estaca.
Todo esto pensaba yo; al mismo tiempo, ahora lo sé,
caía en la cuenta de que, si alguien tocara a mi puerta, no
podría hacer nada. Sólo buenas tardes y una lenta agrura.
No seré valiente, pero sí soy medio brujo: mi puerta
sonó al ocaso. Me escondí tras la espalda el cuchillo de co-
cina; quizá terminaría atreviéndome a hacerlo, esta vez no
en mis pesquisas tercas y fantasiosas, sino en la sabana
agreste de la realidad. Abrí con precaución: estaba dispues-
to a arriesgarme a asesinar a Moreira, si con ello mataba
también la posibilidad de un asesino. Ni siquiera logré
adelantar el brazo: en cuanto giré el picaporte, unos brazos
se me abalanzaron a la solapa y el arma cayó lejos al suelo,
sirviendo sólo, quizá, para degollar cadáveres de hormigas.
Fueron varios los segundos de gruñidos y brazos que-
riéndose zafar y piernas pateando las paredes. Me costó
reconocer en la penumbra del atardecer, que ya manchaba
las paredes, el rostro de quien, sujetándome por el cuello
de la camisa, comenzaba a cerrarme el cuello de la carne.
Puedo decir que, quien fuera, tenía los ojos en su lugar,
cabello ralo, pómulos hendidos, barba incipiente; que era
mayormente un tipo de rostro caucásico, de rasgos poco
dominantes, quizá proveniente de la mezcla del fenotipo
medioriental y el ibérico; es decir: cualquier hombre en
este país. Pero la luz grisácea y los movimientos tormento-
sos lo hacían parecer mitad animal y mitad hombre; los fo-
nemas sonaban como los de un bebé que apenas comienza
a usar su cuerpo y se acostumbra a su boca a fuerza de en-
sayar y tirar monosílabos inconexos; en algún momento,
me recordaron al portugués. Intuí preguntas en ese ajetreo;
intuí declaraciones terribles escondidas en el caos de una
lengua aún unicelular. Traté de responder o complementar
79
19 Vortices 2as.indd 79 01/08/12 01:06
vórtices viles
o rogar piedad, mientras sentía mis ojos hincharse de san-
gre: de mi garganta reducida apenas salían rugidos, de mis
labios brotaban querellas atravesadas por la lengua entumi-
da. Por fin acumulé todas mis fuerzas, me impulsé con el
muro, y logré propinar una patada oceánica en medio de los
pantalones (sus cortes persas rendidas al encanto de un eu-
nuco que ha perdido la razón) y, juntos, aún asidas sus ma-
nos a mi cuello, caímos al suelo, cuando la ventana ya pare-
cía cueva de lobo.
Sé que, ya en el suelo, mirando un pequeñísimo cadá-
ver a mi lado, me costó muchos minutos recuperar el aire;
sé que estuve a punto de perder el sentido —o que quizá
lo perdí por un rato—. Cuando por fin logré entender qué
estaba pasando, de nuevo sentí a la bestia junto a mí. Con
los ojos ya acostumbrados a la oscuridad, distinguí al veci-
no del 4, su contorno, su teoría. Es el único con el que he
tenido cierta clase de relación, y sólo recientemente, sólo
por causa de los prácticos que nos han ocupado en estos
días; incluso, en algún momento, mientras tratábamos de
reparar su tubería, vi en su librero libros de Foucault y
Levi-Strauss que me permitieron fantasear levemente con
una amistad prudente que, ahora lo sé, no sucederá nunca.
Tuve miedo de que él fuera el asesino y viniera a terminar
con lo único que le impedía salirse con la suya por comple-
to. Pero no: asustado todavía, debilitado por el golpe, sólo
alcanzó a acercar su rostro al mío: sus ojos rojísimos delata-
ban un llanto reciente o una hinchazón terca, la mirada os-
cilaba (nunca pude entenderlo, entre la penumbra y la re-
saca de la agitación) entre el terror y la revelación. Su boca
la adiviné chueca, sus mejillas plásticas, sus pelos intermi-
tentes, y lo atribuí, quizá por costumbre, a la oscuridad y al
jaleo. Intentó de nuevo, temblando en el piso, el discurso
desbordado. Sus extremidades y su cuello entumidos como
escama, su boca moviéndose como los tentáculos de un ca-
lamar. Cálmate, le dije jadeando, habla despacio; pero de
80
19 Vortices 2as.indd 80 01/08/12 01:06
Ruy Feben
mi boca salieron todavía monosílabos ásperos. Abrió los
ojos como si quisiera hablar con ellos, respiró hondo, y
alentó la declaración. Hablaba como si alguien lo escuchara
desde un arbusto. Repitió la misma letanía bárbara varias
veces; nunca logré entenderlo. Se lo dije (todavía gruñen-
do), y entonces optó por otro lenguaje: aleteó con las ma-
nos, trazó mapas burdos con los dedos, señalando a todos
los puntos cardinales como buscando un dios.
Entonces rompió en lluvia, como el cielo desde ha
ce días, como dándose por vencido. Antes de levantarse me
apretó el brazo, me miró con esos ojos tan hinchados que le
quedaban ajenos, y repitió muchas veces las mismas síla-
bas, advertencia o una amenaza, que sonaban a “sé que tú
fuiste” u “hoy debes irte”; aún no lo sé. Con trabajos aga-
chó la cabeza, se talló torpemente el rostro animal, caminó
a la puerta, como si tampoco supiera usar sus extremida-
des, cargó una maleta, y cerró de un portazo el edificio. Ni
siquiera dijo adiós.
Y yo deseé que mi puerta no hubiese sonado nunca.
Mire que el estrés puede hacer cosas extrañas. Un ataque
de ira, parálisis del rostro, alucinaciones. No me imagino
qué estaría pensando el pobre vecino del 4 para venir a
agredirme así. Sé que el terror en sus ojos sólo podría expli-
carse si a él le hubiesen intentado asesinar; si le hubieran
arrancado un miembro, si se hubiese encontrado esa maña-
na sin piernas o sin una oreja, a la merced de un ladrón de
órganos preciosos haciendo caza en el edificio.
No pude evitarlo, doctor: pasé un par de horas viéndo-
me en el espejo, buscándome alguna parálisis, alguna mu-
tilación. En el reflejo vi lo mismo que ayer: el mismo rostro
ajado, las mismas arrugas, la misma delgadez, el mismo do-
lor en el abdomen, el mismo segundo plano con las hor
migas muertas tapizando el piso y la misma ventana moján-
dose afuera.
81
19 Vortices 2as.indd 81 01/08/12 01:06
vórtices viles
Jueves 26 de mayo
Silencio. Lluvia. Encierro. Batucada. Esto parece más pur-
gatorio que convalecencia.
Y el periódico: otro político corrupto, otra masacre en el
norte, otra guerra cocinándose en alguno de los muchos
anos del planeta.
Otra maldita hormiga muriéndose sobre mi brazo.
¿Se estarán extinguiendo estas hormigas? El fumigador
no contesta aún; quizá él sabe que las hormigas espartanas
bebés mueren en mi sala porque es lo que toca.
Quizá lo que toca es la extinción de nuestra especie, y
la lluvia no es más que un sueño colectivo. Quizá mi desti-
no es ser el primer espécimen extinto.
¿Usted leerá esto en algún momento? ¿O estoy en el filo
de la muerte, a punto de ser devorado por un predador,
orándole a un dios que no existe?
Viernes 27 de mayo
No soporté el encierro. Me atavié de nuevo con el som
brero de Sherlock y el burbupack y la gabardina y el para-
guas roto y salí a la calle, sin un pretexto. Necesitaba ver
que el mundo sí existe bajo el agua, en algún lugar fuera
de la samba que inunda el edificio.
El mediodía caía sin gracia; afuera todo es nube, todo se
ha vuelto un charco inmundo. No hay gente; como si la
lluvia hubiese diluido el vecindario. Caminé por más de
una hora, pensando en Mayte; en el huevo podrido de mi
páncreas; en lo que usted dice que tengo en la cabeza. En
el rostro del vecino del 4. Concluí, pocos minutos antes de
volver, que quizá eso del destino no tiene ningún sentido.
Que es mejor lo que hace Moreira: tragar carne todas las
noches, poner música a altísimos decibeles, rodearse sólo
de mujeres que parecen panteras.
Cuando estaba a menos de diez pasos de mi edificio,
tan mojado que parecía listo para volver a la vida en el mar,
82
19 Vortices 2as.indd 82 01/08/12 01:06
Ruy Feben
algo tronó en el cielo. Aún no sé si fue un rayo demasiado
cercano o un cable que cedió al agua. Sólo que la luz me
detuvo.
Cuando abrí los ojos, me pareció ver a dos ancianos pa-
rados frente a mi edificio: los vi inclinados por la joroba, de
cabellos blancos, no grises como los míos. Incluso les vi el
bastón. Me froté los ojos: en su lugar aparecieron Moreira y
una de sus mujeres, empapados. Reían, como si todo esto
fuera suyo. Ni siquiera me voltearon a ver: los dientes
blancos y afilados de Moreira, su greña escupiendo gotas,
sus brazos cargando una bolsa de súper que aún goteaba
sangre —material para su siguiente parrillada improvisada
en la azotea, supongo—. La mujer me resultó casi familiar
tras el agua; quizá ya la había visto: todas las modelos se
parecen tanto. Se miraban, se rozaban inquietos como en
un baile previo al apareamiento: la chica acercaba sus pier-
nas a Maelo, lo frotaba. Los miré a pocos metros, cubierto
de burbupack, con sombrero de Sherlock Holmes, lacus-
tre, lacrimoso, hasta que entraron al edificio.
Y entonces comprendí lo que parece tan obvio ahora
que releo mis notas, lo que usted ya debe haber descubier-
to a estas alturas.
Después de todo, si yo fuese Maelo Moreira, y ni la llu-
via eterna me hiciera chistar, y todas las puertas estuviesen
abiertas, no me hubiese importado destazar un niño, arran-
car de raíz los ojos de una anciana inútil. Mucho menos
robar utensilios menores.
Pensando en esto me acerqué a la puerta del edificio
e inserté la llave; luego, el resto de las llaves. Ninguna
abría. Intenté de nuevo, tres, cuatro veces, por las gotas ya
más parecido a una medusa que a un ser humano. Podía
escuchar dentro las voces de Maelo y su mujer, los roces,
las risas; incluso un chiste escatológico sobre el intestino
de la vecina del 1. Sentí odio reptil: inserté la primera de
las llaves como si la esperanza de que funcionara fuera
83
19 Vortices 2as.indd 83 01/08/12 01:06
vórtices viles
genuina, y traté de darle vuelta; luego con más fuerza, y
más, la puerta de fierro revolviéndose contra el marco, tre-
pidando. Casi rompí las bisagras, pensando que nunca na-
die me escucharía y que mis días acabarían como el llanto
de una adolescente que se queda dormida entre lágrimas.
La puerta se abrió de golpe y me jaló hacia dentro: di
tres maromas y terminé hecho musgo sobre el corredor.
Subí la mirada cuando sentí cuatro ojos animales clavándo-
se asqueados en mi espina dorsal. Me encantaría decir que
las pupilas eran alargadas, pero no: salvo porque eran ojos
azules los de él y verdes (perfectos) los de ella, no hubo
nada particular salvo la sorpresa, una suerte de vergüenza
destapada y un titubeo que terminó con ella caminando
veloz hacia la escalera, aún jalando su blusa para cubrirse
algo que yo pude haber visto, de no haber sido porque se-
guía deslumbrado por el rayo. Maelo se me quedó mirando
el abdomen aún sosteniendo la puerta que él había abierto
para detenerlo todo. Me miró a los ojos con intensidad por
primera vez, como hurgando, como detrás de un arbusto.
Temí que pensara que yo había visto algo bajo el escote de
su concubina. Nervioso, me disculpé por no tener la llave,
aún temblando; le dije (por buscar una justificación, quizá
absolutamente innecesaria) que seguramente la había per-
dido o que Mayte se la había llevado.
Debe ser el encierro; o la lluvia o el rayo o la certeza de
estar hablando con un monstruo que podía devorarme con
la misma facilidad con que abrió la puerta que me estaba
soldada. Confesé como quien se siente torturado para ha-
cerlo: sin detenerme, le dije que me disculpara, que Mayte
es mi esposa y que no ha vuelto en semanas y que segura-
mente volverá con la llave; que la última vez que la vi esta-
ba abordando un auto como el de Enrique, con las mismas
placas, del mismo color negro, con las mismas estampas que
dicen “Si puedes leer esto estás a punto de chocarme, ca-
brón” y otras vulgaridades. Le aclaré que Enrique es mi
84
19 Vortices 2as.indd 84 01/08/12 01:06
Ruy Feben
mejor amigo, que trabajaba conmigo en la universidad
antes de que todo pasara. Él sin retirarme la mirada voraz.
Luego le describí cómo, después meter medio cuerpo por
la ventana del conductor y levantar la pantorrilla, Mayte
rodeó el auto con pequeños saltitos hasta entrar por la
puerta del copiloto y desaparecer para siempre. Así que,
como podrás ver, le dije, es bastante obvio que no va a
volver nunca. Maelo mirándome como desde otro mundo.
Y yo, nervioso aún, pasé a la explicación sacada como a
fuerza de mordiscos: es obvio que alguien se hizo pasar por
mi mejor amigo; Mayte se acercó a saludarlo, y cuando me-
tió la cabeza por la ventana la hipnotizaron; lo sé por la
pierna levantada, porque es el tipo de espasmos que dan
cuando le meten electricidad al cerebro —dije esto seña-
lándome la cabeza, metiendo el dedo entre el sombrero de
Sherlock, el burbupack y la lona del paraguas, que ya se
estaba desprendiendo—. Luego dio saltitos, ¿comprendes?
Claramente la secuestraron. No han pedido rescate, así
que no puede tratarse de un secuestrador cualquiera: el
agente de algún servicio secreto, o una nave extraterrestre,
o un programa de experimentación terrible. Pero estoy
seguro de que me estaban buscando a mí, que están colu-
didos con el director de la facultad para derrumbarme.
Intentaron hacerme creer que se había escapado con mi
mejor amigo, pero eso es imposible. Mucho más verosímil
que la hayan secuestrado haciéndose pasar por Enrique,
¿no crees?
Maelo me miró en silencio unos segundos que parecie-
ron eras, se sacudió la greña y azotó la puerta. De nuevo
bajó los ojos a mi torso y se encaminó a la escalera. Alcancé
a oír que decía: “mas tudo vai estar bem” antes de subir al
primer escalón.
No sé si me creyó o no; sé que es el primero que escu-
cha mi historia y no se tira a reír de inmediato. Será la dife-
rencia de idiomas; será que lo entendió todo mal. Será que
85
19 Vortices 2as.indd 85 01/08/12 01:06
vórtices viles
sabe que lo que digo no es del todo mentira. Será que sabe
que le creí, que justo ahora sigo creyendo que todo va a
estar bien, y que eso es también otra forma de locura.
¿Será que él sabe dónde está ella?
Lunes 30 de mayo
Disculpe si este diario se ha cortado por algunos días, doc-
tor. Verá: no había tenido ánimos de escribir. El domingo
pasado recibí una llamada de Mayte.
No quiero ni mencionar las cosas que me han pasado
por la cabeza.
No fue una llamada como la que yo esperaba, ¿sabe?
Fue más bien un telegrama. Ni siquiera me preguntó cómo
estaba. Se limitó a decirme que Enrique pasaría al departa-
mento uno de estos días, cuando la lluvia cesara, para reco-
ger sus cosas; en particular, insistió en la ubicación de sus
cepillos, de su ropa interior. Se la referí de manera precisa.
También le hablé de las tuberías rotas; de la muerte de la
vecina, del pastel de carne en el callejón. De Maelo, espe-
rando algún resoplido lejano, alguna pista. Ella no dijo
nada al respecto de nada. Sólo que Enrique pasaría, nada
más. Su voz se oía como debajo del agua. Como si estuvie-
ra millones de años atrás en el tiempo.
Ninguna hormiga ha muerto en el departamento esta
semana, o no he alcanzado a verla. Me parece que ya todos
los vecinos, salvo Maelo Moreira, se han mudado. El edifi-
cio está vacío y vago rodeado de las tuberías que gimen,
de tamborazos que bajan por ósmosis hasta las paredes y de
ahí a mi páncreas. Soy un fantasma redondo.
Y los fantasmas, querido doctor, no escriben.
Domingo 5 de junio
Paso los días junto a la ventana, apenas mirando fuera para
cerciorarme de que todo sigue mojado, pero en pie; para cer
ciorarme de que el auto de Enrique no se acerca. La vida
86
19 Vortices 2as.indd 86 01/08/12 01:06
Ruy Feben
transcurre como en el hielo, blanca, vacía, habitada de alu
cinaciones.
Esto último no lo digo al azar. Si hace cinco noches yo
hubiese escrito en este diario (pero no lo hice: había que
montar guardia), le hubiese hablado de lo que ese día sentí
como un engaño de mi mente (no me diagnostique; ¿o aca-
so el loco que se sabe tal es un loco verdadero?). Sucedió
después de haber estado muchas horas tratando de des
cifrar los gritos del perico, de contemplar con sorna las pan-
taletas de Mayte trepadas a la cajonera. Me asomé a la
ventana y ahí estaban: él alto, fornido, de rasgos que las
agencias de modelos deben pagar a altísimos precios; ella
esbelta, turgente, de piernas altas como secuoya. Estaban
parados frente a la puerta del edificio, tan estáticos, que en
muchos momentos creí que eran maniquíes, corales muer-
tos con los ojos clavados en la puerta del edificio, intensos
como los colores de sus pantalones, abrazándose por la cin-
tura y ensayando poses imposibles. Los observé hasta me-
morizarlos, como con la intención de que se fueran des
haciendo a fuerza de miradas. Me asomé con la misma
insistencia de sus pelos mojados pero impasibles una y otra
vez a la ventana; siempre la misma posición de las rodillas,
siempre las caderas de pavo real. Hasta que al abrir por
milésima vez una brecha en la cortina, me encontré con los
cuatro ojos mirándome como si me hubieran descubierto
bajo una piedra, tan estáticos como sus cuerpos, fijos, pre-
cisos, hondos. Parecían posar para una foto de revista, me
miraban con la inclemencia del que se sabe divino. Como
vendiéndome una vida que yo nunca tendré.
Al día siguiente, apenas despuntada el alba, cuando me
asomé a corroborar que se hubieran ido esos dos, vi con
algún miedo que habían aparecido otros tres, montados en
los cofres de los autos, recargados contra los postes, con las
mangas dobladas y los zapatos incomprensibles. Y al día
siguiente otros más. Y más. Cada vez más camisetas de
87
19 Vortices 2as.indd 87 01/08/12 01:06
vórtices viles
diseños volcánicos, cada vez más peinados de lava y pieles
de mármol. Hoy por la mañana, la lluvia parecía de sangre
y de flúor y de oro. Y los ojos todos se me clavan en cuanto
abro una brecha en la cortina, como esperando a que deje
mi cueva.
Y Maelo, a quien hace apenas unas horas vi salir de muy
buen humor, para volver al edificio con dos de esos mani-
quíes de roble. Y la samba, que ahora retumba desde el
departamento 4.
Me digo que es natural: el edificio debe poblarse de
nuevo. ¿Pero con estos especímenes? De cualquier modo,
no puede interesarles mi departamento pleistocénico, mi
páncreas atrofiado. De este acecho no temo tanto el crimen
como la habilidad de ver a los muertos. Le aseguro, doctor
Porter (si es que yo puedo asegurarle algo a usted, que está
vivo y seguro de que soy un paranoico, clínicamente ha-
blando), que no hay mayor miedo que el de los muertos
cuando se les ve directo a los ojos.
Martes 7 de junio
Mientras espero a que algo suceda, mi único pasatiempo
consiste en releer un periódico viejo que envolvía una lám-
para de Mayte guardada en la parte alta del clóset. Hoy me
encontré la siguiente nota: “Las células madre pluripoten-
tes pueden ser usadas por la medicina genética para desa-
rrollar diferentes tejidos del cuerpo. Científicos brasileños
consiguieron reprogramar la célula usando el gen conocido
como TCL-1A”. Es de hace exactamente un año; puede
buscarla usted mismo, palabra por palabra.
El científico que lidereó las investigaciones se llama
Maelo Moreira. En la foto aparece anciano, frente a una se
rie de probetas que cuelgan sobre un mechero de Bunsen.
El severo doctor lleva en la mano un encendedor con la
efigie de Pelé.
88
19 Vortices 2as.indd 88 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Miércoles 8 de junio
Quise terminar hoy este encierro, doctor. Quise largarme
de aquí: en este edificio, en este departamento que no
conoce sequía, en esta espera por Enrique, o Mayte, o el
robot que hicieron con ambos, yo ya no existo. Así que
decidí irme.
Y no pude.
No deben ser menos de sesenta brasileños los que ro-
dean el edificio. En cuanto asomé una célula a la calle, con
mis cosas a los hombros, se acercaron con la mirada fija a la
puerta. Casi enseñando los dientes. Eso no fue lo peor: en-
tre todos ellos, puedo jurar que vi más de un anciano, des-
nudando las encías, encorvando los ojos tras gruesos ante-
ojos. Incluso me pareció ver mi rostro, mucho más anciano
que ahora.
La luz se fue, pero sólo en mi departamento: esto se
llama horror. Para colmo, no recuerdo haber visto el rostro
de Mayte, sus ojos aceitunados.
Viernes 10 de junio
Usted y yo sabemos que voy a morir, doctor Porter. Ya sea
por el cáncer o por mi enfermedad mental. Quizá usted lo
sabe mejor que yo: por eso, y no porque la lluvia haya cor-
tado la línea, usted no contesta el teléfono. Se me termina-
ron las pastillas, todas ellas. El cielo no para. Aun así, espe-
rar a Enrique se ha vuelto una condena mayor. Las hormigas
han comenzado a morirse sobre mi rostro, de noche, cuan-
do duermo: no les queda otro espacio, el piso de mi depar-
tamento ya es de un severo negro con miles de patitas
viendo hacia el techo; soy un pedazo de carne sobre una
alfombra fúnebre. Mi garganta la fosa de una familia espar-
tana que lo ha perdido todo.
Me parece que sólo así se entiende que un académico
de mi categoría se haya rebajado a las condiciones que es-
toy por narrarle; quizá estas circunstancias, según su teoría,
89
19 Vortices 2as.indd 89 01/08/12 01:06
vórtices viles
expliquen también lo que sucedió después, lo que vi o creí
haber visto, aun cuando para mí todo fue tan salvajemente
real. Créalo o no, doctor, como usted prefiera: a estas altu-
ras estoy seguro de que usted recibirá este diario cuando yo
esté muerto y sólo le servirá para ponerle mi nombre, o el
suyo, a algún nuevo síndrome. Referiré sólo los hechos,
que son mucho más y mucho menos de lo que puedo decir
de ellos.
Hace tres días supe que escapar de este edificio es im-
posible. Así que decidí que sólo habría una manera de so-
brevivir o, al menos, de lograr tener, eventualmente, mi
tubería funcionando a satisfacción. Lo atribuyo a la deses-
peración: entre los botes de pintura que he guardado para
nada, me enfrenté a más de una decena de cosas de Maelo
Moreira, que descansaban burlonas sobre el suelo rodeadas
de dos plantas muertas y un enorme bote de basura. Pasé
horas preguntándome cómo es que ese caos de objetos in-
conexos podía pertenecer a un orden, a cualquier orden.
Los metí todos en una caja, me atavié para la lluvia, me di
valor frente al espejo, y me escurrí hacia arriba por las esca-
leras del edificio desierto.
Si la samba desde mi departamento suena a una trom-
peta del apocalipsis (nunca una referencia más certera),
frente a la puerta de Maelo parecía destrozar las entrañas
de la tierra. Ni siquiera sé cómo es que Moreira logró escu-
char cuando toqué la puerta, apenas un par de veces, con
la callada esperanza de que no respondiera, dejar la caja en
el suelo y declararme desahuciado escaleras abajo. Pero
abrió, y apenas pudo esconder el asco en sus ojos azules,
apenas pudo disimularlo jugando con la melena. Llevaba
una camiseta bien ceñida al torso, manchada de algo cuyo
color no pude definir en la luz media de la lluvia pesada.
En sus manos unos guantes de hule. Los pies descalzos,
oscurecidos, no ocultaban lo que pasaba detrás: dentro
del departamento, decenas de cuerpos semi desnudos
90
19 Vortices 2as.indd 90 01/08/12 01:06
Ruy Feben
bailaban, gritaban, rellenaban todos los rincones de la vista
las piernas torneadas y las espaldas esculpidas.
Maelo me miró sin saber qué hacer; ensayó una sonrisa
que pareció amenaza de felino acorralado. Dejé su caja sobre
el piso y él no hizo el menor esfuerzo por recogerla. Me que-
dé mirándolo, sin saber muy bien qué decir, sin querer irme
tampoco; quise hacer una tregua, prometerle que no diría
nada de sus crímenes ni lo asesinaría si tocaba a mi puerta;
que la caja con sus cosas era una ofrenda de paz. Pero no lo
hice. Oteé su departamento desde la puerta: al fondo, nubla-
da por los pies y las sandalias, por las sonrisas blancas que se
desplomaban en el baile sin caer, alcancé a ver una mesa
medio oculta por la marea de cuerpos. Dos hombres se acer-
caron a ella; yo sólo alcanzaba a ver pedazos de esos hom
bres, movimientos intuidos, sombras. Uno de ellos, creo,
llevaba una máscara de oxígeno y un taladro rojo, que al
encenderse pareció emitir una orden tácita: por un momen-
to, el resto de la comuna calló. Sólo el perico gritaba: “¡pie-
dad, piedad!”. El hombre —moreno, alto, con espalda como
cordillera— se acercó lento a la mesa. Traté de distinguir
lo que se revolvía sobre la tabla. Pero entonces el moreno
bajó el taladro de súbito, lo encajó en lo que pataleaba sobre
la madera, se movió brusco y desencajó, dando un paso atrás.
El perico dejó de gritar, y los brasileños todos miraron toda-
vía expectantes, con la samba revoloteándoles ruidosa.
Supongo que entonces me voy, Moreira; quizá no volva-
mos a vernos nunca, le dije; no respondió: miraba la mesa.
Todos los brasileños miraron la mesa durante un rato que
pareció un millón de años, en silencio, con la batucada pro-
vocándoles temblores involuntarios. Hasta que una mano
se elevó desde la mesa, y luego otra, y una cabellera ondu-
lada perfecta, y el rostro de una mujer cubriéndose los ojos.
Y entonces los gritos se tornaron meteoro. Todo sonaba
tanto como cada noche, tan hondo. Maelo corrió a abrazar
a la mujer recién parada y dejó a la vista un muro que se
91
19 Vortices 2as.indd 91 01/08/12 01:06
vórtices viles
extendía tras él a todo lo largo del cuarto, sobre el que
se tendía una foto larguísima con decenas de brasileñas, sus
rostros mirando de frente, como gaviotas al mar. Tuve que
mirarla más de cerca, los brasileños retomando el baile alre-
dedor de la ungida, para darme cuenta de que el muro esta-
ba lleno de recortes: distintas partes de distintas fotos, colo-
res y extremidades múltiples, rostros perfectos hechos de
mitades zurcidas, mejillas de cobre conviviendo con frentes
hueso, labios de foto gris bajo unos ojos aceitunados.
Por eso no te pareció raro, murmuré. Maelo me vio
como perro distraído con una ardilla, mientras bailaba con
una mujer y el perico volvía a los alaridos incomprensibles.
Ni siquiera yo alcancé a oírme: otra mujer se levantó de la
mesa, otro asteroide cayó en las gargantas eufóricas, otra
canción comenzó quién sabe dónde. El rostro de Mayte
apareció por partes, fantasmal, justo antes de que Moreira
me azotara la puerta en la cara.
Al dar el primer paso en la escalera, pateé algo en el
suelo; dentro del departamento el perico gritaba: “¡por
qué!”. Miré al suelo: la jaula del perico aún encerraba un
mechón de pelo revuelto, entre cuyas fisuras se veía una
oreja ya verde.
Cuando volví, los cepillos y la ropa interior de Mayte,
que había dispuesto en un lugar visible sobre la mesa del
comedor, habían desaparecido.
Domingo 12 de junio
Hoy mismo dejo esta casa. No sin pena: algunos de los bra-
sileños nuevos escuchan bossa nova en vez de samba. Este
mundo empezaba a ponerse más o menos bien.
Mientras escribo esto, una hormiga espartana bebé
muere ante mis ojos, sobre la mesa. Quizá alucino (en el
sentido coloquial o científico del término: qué importa a
estas alturas), pero la veo dar un suspiro final y recio, como
sabiéndose la última hormiga.
92
19 Vortices 2as.indd 92 01/08/12 01:06
Ruy Feben
O como si supiera lo que haré al terminar estas palabras:
subiré con mi sombrero de Sherlock a la azotea de Moreira.
Tocaré a su puerta y lo veré a los ojos. Sacaré de mi gabar-
dina el cuchillo de carne, lo alzaré sobre mi cabeza con los
dos brazos, le permitiré que lo vea bien, cada célula de car-
ne muerta olvidada por el agua del fregadero. Y luego lo
haré: lo bajaré con precisión de garra y lo hundiré en el
abdomen, sacaré el páncreas con las fuerzas que queden, y
con mi último aliento le diré que tiene mi permiso, si es
que así me considera útil. Si es que así puede verme a los
ojos él o la brasileña que lleva puestos los ojos de Mayte, su
fachada.
Estoy seguro de que tiene ya todos los elementos para
analizarme, doctor Porter, todas las piezas del juego. Ya no
sé qué más le puedo decir al respecto. Quizá sólo que las
cosas en efecto empiezan a ponerse bien: afuera, parece,
deja de llover.
93
19 Vortices 2as.indd 93 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 94 01/08/12 01:06
Siete cosas sobre Jerónimo
It was a wrong number that started it,
the telephone ringing three times in the dead of night,
and the voice on the other end asking for someone he was not.
Paul Auster, City of Glass
Lo primero que debes saber de Jerónimo es que casi siem-
pre controla sus esfínteres.
Antes de decirte lo segundo que debes saber de Jeróni-
mo, míralo: está encerrado en una habitación vacía y sin
ventanas. Está sentado en una esquina, y, si acerco la toma,
puedes ver que suda: en su camisa se trazan mapas donde
los ríos crecen y se desbordan, primero por la axila, luego
hasta los pezones, y finalmente inundan los botones que
gotean sobre el cuaderno que sostiene sobre sus piernas,
temblando.
Pero no se me permite ser poético.
La habitación tiene una puerta. Jerónimo no sabe que
la puerta pesa diez veces lo que él, pero sabe que sella por
todos los bordes, menos el de abajo.
Lo segundo que debes saber de Jerónimo es que justo
ahora observa el pequeño lago que entra por el borde infe-
rior de la puerta. Que justo ahora mira cómo la habitación
comienza a llenarse de agua.
Un pequeño charco que va engordando hasta cubrirle
los dedos de los pies, el borde de las nalgas. Para medir la
altura real del agua, mira la entrepierna del pantalón de
95
19 Vortices 2as.indd 95 01/08/12 01:06
vórtices viles
Jerónimo, húmeda: la mancha se expande por sus piernas,
forma el mapa de una ciudad que explota. No hay modo de
saber si es agua u orina. Quizá el mismo Jerónimo duda si
su esfínter ha cedido contra su voluntad, perdido en el
mapa húmedo de sus pantalones; en el mapa de la angus-
tia, diría yo.
Pero no se me permite ser poético. Mejor entremos en
materia.
No es la primera vez que atendemos casos como el de
Jerónimo, ni será la última: todos los días, a toda hora, sur-
gen por todos lados desgraciados que creen que su vida se
está yendo por la borda y que buscan en el vasto universo
de mentiras que es la psicología una respuesta satisfactoria.
Él acudió a nosotros ayer mismo, como el resto de los hom-
bres poderosos del mundo: buscando un servicio efectivo y
discreto, que no le requiriera esfuerzo emocional. Claro
que no había por qué decirle desde el principio que todo es
planeado meticulosamente: sólo se sentó en un sillón de
piel, con su traje de marca y su camisa de miles de pesos y
sus mancuernillas brillantes, se le preguntó sobre sus sue-
ños recurrentes y sus anhelos. Tonterías como esas. Él ter-
minó soltando —ya lo sabíamos— que su mayor anhelo es
vivir en la playa y tener una vida simple. Nimiedades. Pero
este es un servicio, ya lo verás, eficiente. Dedicado a no
escatimar en sutilezas. A poner énfasis en cada detalle, a dar
al cliente justo lo que necesita. Así que nuestro papel no
es otro que el de escuchar y anotar, planear. En adelante,
monitorear.
Según nuestra bitácora, anoche Jerónimo recorrió 180.3
kilómetros. Iba a más de doscientos kilómetros por hora,
así que estuvo sobre el Ferrari alrededor de cincuenta mi-
nutos; nada mal para la etapa MOR, que suele ser la más
complicada. Logramos nitidez aterradora: el auto rojo co-
rriendo sobre un camino del desierto, las ruedas rugiendo
contra el calor de la tarde, el retrovisor encontrado con el
96
19 Vortices 2as.indd 96 01/08/12 01:06
Ruy Feben
polvo ocre. Todos los sonidos, todas las visiones, tenían una
cercanía íntima, surreal. Y Jerónimo resplandecía: su silue-
ta recortada contra el sol tricolor de Sonora o Arizona o el
Gobi: donde él prefiriera estar en cada momento. Incluso
—aunque esto no queda asentado en las actas— sonreía
cada vez que el tacómetro aumentaba. La piel imperfecta,
la calva reluciendo cómoda, la panza libre frente al volante.
Yo hubiera puesto en el asiento del copiloto una mujer des-
lumbrante como los reflejos en el sudor de su frente. Hay
que admitir que, en este caso, el cliente, su inconsciente,
tuvo la razón: de haber puesto una turgente rubia a su lado,
esto sí hubiera parecido un sueño. Pero el resultado parecía
real. Era real.
Incluso su perseguidor. El auto que hostigaba a Jerónimo
era un Lamborghini digno de cualquier mafia respetable. El
conductor, italiano, el más atractivo que pudimos conseguir.
Aunque el cliente no note ese tipo de detalles, debemos
estar seguros de que, si surge el recuerdo, los detalles ten-
drán coherencia. En todo caso, actuamos como lo haría dios:
con mentiras verosímiles. Como lo haría la memoria:
Sutilezas.
Cuando el auto cayó al agua evitamos el recurso barato
de la cámara lenta. No hubo demasiados elementos: el
camino terminó sin aviso, bajo el Ferrari se abrió el vacío,
el cielo brilló sin aspavientos y el auto se sumergió. Ni si-
quiera debimos preocuparnos porque el agua salpicara: nos
ocupamos más en hacer que el auto se inundara de forma
dramática. Grandes borbotones colándose por el vidrio
abierto, la noción de que los pies de Jerónimo quedaban
sumergidos, el silencio repentino, la claustrofobia. Incluí
—y de esto me siento particularmente orgulloso— un de-
talle que me pareció atinado: cuando Jerónimo trató de es-
capar, el Ferrari aseguró las puertas automáticamente.
Tenemos la filosofía de llevar las cosas al extremo. Es
importante que lo sepas.
97
19 Vortices 2as.indd 97 01/08/12 01:06
vórtices viles
El registro dice que el agua entró azul y negra por todos
los agujeros; que las ropas de Jerónimo pesaban lo que
tenían que pesar, que sus movimientos se volvieron torpes,
que por un momento recordó que él no es más que un obe-
so calvo antipático cuya mejor cualidad es ganar millones.
Ésa es su única vida posible. Nuestro trabajo es que no lo
olvide. Jugamos el papel del pecado en la vida de estos
pobres que se creen dios.
Pero no se me permite ser poético.
Todo iba de maravilla: Jerónimo despertó con la pri
mera luz del alba, convencido de que todo había sido un
sueño. Y todo podía seguir conforme lo planeado, sin agre-
siones. Es decir: Jerónimo no tenía por qué terminar como
ahora, con el agua hasta la cintura, gritándole a una puerta
blindada que pesa diez veces lo que él, con sus cabellitos
ralos agitándose en un cuarto con poco oxígeno. No tenía
por qué jugar al héroe. Pero la esperanza es algo que no
podemos controlar.
Sutilezas.
Sobra decir que despertó aterrado. La cámara instalada
en su mesa de noche lo captó agitado, faltándole la respira-
ción, sudando. Igual que ahora, pero sin agua hasta la mitad
del torso. Tardó un momento en reaccionar, y observó su
habitación, como reconstruyéndola, como trazando de me-
moria un mapa: miró la televisión de pantalla plana y la
cordillera que da al gran espejo; el clóset con el valle de
ropa y zapatos lustrados, el baño y sus volcanes de loción
carísima. Puedo decir que vi en sus ojos, detrás de las arru-
gas, debajo de la calva, escondida tras el gesto abotagado,
una seguridad inquietante, como la del reo que descubre
que ha pasado otra noche sin ser violado. Paz: Jerónimo, el
hombre incapaz de hablar con mujeres aunque les pague,
el que nunca aprendió a nadar, el que grita en la oficina y
despotrica contra los adolescentes que le llevan las copias,
sintió que ese cuarto vacío era el único sitio seguro del
98
19 Vortices 2as.indd 98 01/08/12 01:06
Ruy Feben
mundo. Y todo marchaba como debía. Entonces abrió los
ojos más de lo normal. Miró hacia abajo, se escudriñó la
entrepierna e hizo una mueca de asco. Levantó la mano.
La miró como si viera a un monstruo y salió de un salto de
la cama, como de un bosque en llamas. En la toma de esa
madrugada apenas se alcanza a ver en la esquina inferior
derecha, pero es claro: la cama de Jerónimo estaba mojada.
La tercera cosa que debes saber de Jerónimo es que él
también sabe de sí mismo que casi siempre controla sus
esfínteres.
¿Quieres saber cómo nos vemos ante dios? Como el ros-
tro de un hombre de casi cincuenta años mientras mira con
incredulidad sus sábanas convertidas en un lago, sin atre-
verse a olerlas para no corroborar lo que tanto teme.
Esa mañana Jerónimo hizo abdominales por primera vez
en veinticinco años. Desayunó con tiempo pero mesura.
Sacó una cita con el doctor. Hizo todas esas cosas ridículas
que un hombre poderoso hace luego de descubrirse casi
viejo y casi vacío, perdido en el único sitio posible. Sin em-
bargo, en su íntima desgracia, sólo él sabía que esa noche
había sido un niño. Y al saber que todos los demás descono-
cían eso, se volvió más poderoso que nunca. Incluso se tomó
el tiempo para mirar desde su penthouse la ciudad, como si
la reconstruyera. Como a sabiendas de que su imperio esta-
ba ahí, en algún lado, en ese mapa vivo poblado por hormi-
guitas que trabajan de sol a sol con tal de tenerle el café en
el escritorio a tiempo y en temperatura. Y puedo asegurar
que entonces, sólo entonces, estuvo seguro de que no había
otro sitio a dónde mirar. Su lugar era ese. En el norte de una
pirámide hecha de cuerpos más pobres que el suyo.
La cuarta cosa que debes saber de Jerónimo es que,
como todo hombre poderoso, detesta la posibilidad de
que otros descubran que un hombre poderoso es sólo un
perdedor que orina la cama. O que teme haber orinado
la cama.
99
19 Vortices 2as.indd 99 01/08/12 01:06
vórtices viles
Si se orinó o no es un asunto menor: todo es parte de
nuestro montaje, y a veces la naturaleza también trabaja
de nuestro lado. Es importante que lo recuerdes. Dejémos-
lo como secreto profesional. Puedo decirte que el propio
Jerónimo envolvió su sábana húmeda y, en vez de hacer
que la servidumbre la lavara, ordenó que la mucama la lle-
vara hasta la cajuela del Ferrari que esperaba en el estacio-
namiento del condominio, como siempre, para llevarla él
mismo a la lavandería más lejana, donde nadie conociera
al Lic. Jerónimo Aramburu, o tirarla en un basurero. “Me-
jor morir de pie que vivir de rodillas”, ya sabes: cosas ri
dículas de un hombre que cree que aún tiene dignidad.
La mucama regresó al penthouse todavía con la sábana
en la mano, pálida. Gesticuló, como intentando sacarse la
palabra precisa. O así parece en la cámara instalada en el
comedor. Tardó unos segundos en decir “señor, hay un
problema”. Jerónimo alzó el cuello, hizo la pregunta obvia.
La mucama respondió. Y Jerónimo se sorprendió, o simuló
que se sorprendía. Dio dos vueltas alrededor de la mesa, su
rostro enrojeció primero, y después, de súbito, se hizo páli-
do como la piel de una pesadilla.
Pero no se me permite ser poético.
El Ferrari rojo de Jerónimo descansa todas las noches
en un estacionamiento custodiado por tres elementos de
seguridad. Siempre. En esta ciudad nunca se sabe, con un
auto como ese. Tiene un motor de doce cilindros y 390
caballos de fuerza que ruge como animal en celo en cuanto
se le da vuelta a la llave. Vive en un suburbio en el que
ocho patrullas circulan durante toda la noche, de tal forma
que el condominio de Jerónimo nunca se queda sin vigi-
lancia. La calle es tan sumisa, que no hay nada que ocurra
a treinta cuadras a la redonda sin que alguien apunte feroz-
mente una pistola.
Esa noche, la noche en la que Jerónimo soñó que caía a
un río montado sobre su flamante auto rojo, el Ferrari des-
100
19 Vortices 2as.indd 100 01/08/12 01:06
Ruy Feben
apareció del estacionamiento sin dejar rastro, sin que nadie
tuviera la menor idea de su paradero.
La quinta cosa que debes saber de Jerónimo es que
no cree en las fechorías del azar. Mucho menos en la me-
tafísica.
De inmediato la policía de la ciudad entera se movili-
zó mejor que en cualquier masacre. Cada elemento de
seguridad estuvo enfocado a encontrar el auto de Jeróni-
mo. Interrogaron a delincuentes menores, arrestaron la-
dronzuelos callejeros, encararon a capos del narcotráfico
local. Por fin uno de tantos criminales torturó a alguno de
sus súbditos, que arrancó el meñique de algún colega
quien, después de hacer ahogar a algún infeliz, logró dar
con el auto de Jerónimo, que estaba hundido en el lago
más sucio de la ciudad, entre algas muertas y pedazos de
llantas destazadas. Sumergido, por completo. Mejor que
si lo hubiéramos hecho nosotros. La suerte, mi estimado,
que tanto juega a nuestro favor, de modos extraños y mi-
núsculos.
Su-ti-le-zas, te digo.
Jerónimo llegó al lago escoltado como el hombre de alto
rango que es, en helicóptero. Para entonces, la hora de su
cita con nosotros había pasado. Por supuesto que esa no fue
la razón por la cual lo seguíamos. Lo seguimos siempre,
igual que a todos. De cualquier forma, él ya lo había olvida-
do: organizaba los cuerpos de seguridad, a los hombres que
conducían la grúa que sacaba su auto del lago inmundo.
Lo hacía con un poder infinito, correcto. Y todo iba bien.
Incluso, al ver la pantalla que recopilaba las imágenes de
campo, pensé en darlo de alta de inmediato. Pero debes
saber que, así como el azar juega a veces de nuestro lado,
así como dios comparte algunas de nuestras metas a largo
plazo, a veces tenemos, digamos, discrepancias.
Verás: no es casualidad que este cuarto de control (le
llamamos “cuarto de control”, no lo olvides) tenga las pare-
101
19 Vortices 2as.indd 101 01/08/12 01:06
vórtices viles
des tapizadas de pantallas. Eso nos permite manejar los
casos de forma integral. Fíjate bien: junto a la pantalla en
la que Jerónimo apenas logra sacar la cabeza del agua
en esa habitación cerrada, hay otra en la que podemos ver
qué ocurre en su casa. Eso nos permite medir nuestros
tiempos, y, por tanto, comprobar nuestra eficiencia. Te pue
do decir que en exactamente diez segundos verás entrar un
comando armado a la casa de Jerónimo. Sí, van de nuestra
parte. Las razones son obvias: Jerónimo perdió el control.
A estas alturas de la terapia, no podemos permitir que al-
guien haga lo que Jerónimo hizo cuando vio su auto salir
del agua apestosa: es mortal, no sólo para el corporativo
que representamos, sino para nuestra imagen pública. No
olvides esto nunca: nuestro trabajo es mantener un sistema
frágil. La gente vulgar cree que eso se logra subyugando
a la plebe. Pero nunca nadie se pregunta por los poderosos:
¿qué pasa si, por ejemplo, un empresario millonario decide
repartir su fortuna?; ¿qué si un político tiene un ataque
de conciencia? No quiero siquiera imaginarlo. Mira: ahí
está el comando, ¿ves? Mañana por la mañana el cuerpo de
Jerónimo estará baleado en su sala, será un mártir. Y, aun-
que fracasamos en su terapia, el sistema habrá ganado: un
engrane más dará vueltas con el ritmo correcto.
Te explico todo esto porque desde aquí observé a Jeró-
nimo mientras miraba su auto arrastrándose por el fango.
En otra pantalla su mucama se acercó al bulto de sábanas y
lo abrió con cautela. “¿Qué será tan importante como para
que el patrón lo haya guardado él mismo?”, se debe haber
preguntado. Granuja. Desenvolvió la sábana, la miró ar-
queando los ojos, encontró el mapa húmedo trazado por la
angustia de Jerónimo, y soltó una breve carcajada. Intuí en
ese instante que todo estaba perdido: alguien sabía que el
infeliz es un infeliz que se orina en la cama. Para Jerónimo, y
para nuestra reputación, esa mínima carcajada significaba
que todo estaba perdido.
102
19 Vortices 2as.indd 102 01/08/12 01:06
Ruy Feben
No se me permite ser poético; sin embargo hay cosas
que escapan de nuestro control, y el azar, la esperanza, son
cosas que a veces tienen algo de lirismo.
En otra pantalla, la mirada de Jerónimo llamó mi aten-
ción. Ese hombre inferior, calvo, gordo, estaba a punto de
sellar su propia suerte. Ya te digo: dios siempre deja, como
dicen, una ventana abierta. En medio de un comando ar-
mado que dejó de custodiar la ciudad sólo para encontrar el
Ferrari del Lic. Aramburu, en medio de una movilización
que le costará millones al Estado, ese maldito Licenciado
acarició el auto como si fuera un perro. Como si fuera el ser
querido de alguien que ya no recordaba lo que era querer.
Lo comprobamos cuando las lecturas del chip integrado a
su cerebro nos permitieron ver que Jerónimo difería de lo
que cualquiera de nuestros pacientes hubiese hecho a esas
alturas de la terapia: en vez de mandar torturar a alguien y
comprarse un auto nuevo, estuvo seguro en ese instante de
que lo dejaría todo; de esa lectura recuerdo (como una pun-
zada en los testículos) que Jerónimo se repitió mil veces
para sus adentros “Voy a escapar. Voy a escapar. Voy a esca-
par”, y se imaginó luego el camino desértico, el Ferrari
rugiendo, el sol de la tarde. Jerónimo estuvo dispuesto a
dejarlo todo. ¿Te imaginas? Todo: la fortuna, el penthouse,
los adolescentes de las copias, las mujeres pagadas. Jeró
nimo se perdió en su propio mapa: sus presas reventaron,
sus montañas cedieron.
Pero no lo olvides: sutilezas. La mirada indiscreta de su
mucama ya me daba, por contrato, la facultad de desapare-
cer a Jerónimo sin explicaciones. Su pensamiento pueril
me autorizaba a aumentar las horas y la intensidad de la
terapia. Por fortuna el azar está casi siempre de nuestro
lado. Lo que estaba a punto de pasar me dio carta abierta
para hacer del Lic. Aramburu lo que yo quisiera. Un jugue-
te del destino, diría Shakespeare. Un modelo ejemplar del
sistema, diría yo. Un día más de trabajo, diría, tal vez, dios.
103
19 Vortices 2as.indd 103 01/08/12 01:06
vórtices viles
No sabemos si fue una venganza añeja o un impulso
aventajado. Sé que yo no di la orden, y supongo que ningu-
no de los miembros de mi equipo se hubiese atrevido. Ni
siquiera descartamos que haya sido el propio Jerónimo. Lo
único que sabemos es que, mientras el Lic. Aramburu ob-
servaba su auto salir del agua, con el rostro desfigurado de
llanto y las manos temblorosas, algo o alguien lo aventó al
lago. Al lago inmundo. Frente a todos los cuerpos de segu-
ridad, frente a las cámaras de televisión (y las nuestras),
frente a todo el planeta y frente al universo. Frente a este
universo perfecto.
La sexta cosa que debes saber sobre Jerónimo es que
es, ante todo, terco.
Nunca pudimos curar de Jerónimo cierto sueño recu-
rrente. No abundaré mucho: en ese sueño hay un barco pe-
queño y un mar. El sol está partido por la mitad. Él corre
por un muelle. Frena: se refleja en el agua: es un niño: es el
pequeño e inútil Jerónimo. Rechoncho. Rojo por el sol
(dios me perdone). Feliz. En el agua aparece otro reflejo.
Una niña. Sabemos que siempre que esa niña aparece Jeró-
nimo se sobresalta, da vueltas, casi despierta y su sueño
MOR se vuelve errático. La niña le toma la mano. A color.
Del sobresalto Jerónimo cae al agua, la lleva a ella por el
impulso. Nadan y chapotean. Ríen. Están cerca de la playa,
que es dorada y pasa por debajo de una parvada de gaviotas.
Tonterías de esas. Por fin salen del agua, caminan por la
playa, otra parvada surca el cielo y Jerónimo recoge un cara-
col de la arena. Lo pega a su oído. Sonríe. Lo pega a la oreja
de la niña. Ella sonríe con los ojos clavados en la arena mo-
jada. Ridiculeces. Y el sol nunca se termina de meter. Des-
esperante. Y entonces, ahí, cuando la niña alza la mirada,
Jerónimo siempre despierta. Con una sonrisa. Un horror.
Los registros dicen que, cuando cayó al lago, tras recor-
dar que nunca supo nadar, luego de anudarse en su propio
saco, cuando su corbata casi lo asfixia, cuando tragó agua y
104
19 Vortices 2as.indd 104 01/08/12 01:06
Ruy Feben
perdió el sentido, cuando se dio por muerto, el Lic. Aram-
buru soñó con la niña y el caracol. Y casi podemos estar
seguros de que sonrió.
Ya te digo: a mí no se me permite ser poético. Pero a los
pacientes sí.
En adelante fuimos discretos: dispersamos a la gente y
reestablecimos los cuerpos de seguridad, de tal modo que,
cuando despertó, el Lic. Aramburu estaba en el cuarto, aún
sin agua, donde ahora lo ves. Mira si somos eficientes: ape-
nas quince minutos y el cuarto está a punto de inundarse
por completo. ¿Es esa la nariz de Jerónimo? No importa.
Así como algunos pacientes carecen de elegancia, nosotros
debemos preocuparnos siempre por las sutilezas. Recuér-
dalo bien: es lo único que hará que tu desempeño en la
corporación sea eficiente. Por ejemplo: yo mismo me en-
cargué de que, al despertar en el cuarto que será su tumba,
Jerónimo tuviera sobre su rodilla un cuaderno abierto. Hice
copiar su caligrafía a la perfección, para que él mismo fuera
engañado por las letras escritas con grafito en las hojas mal-
tratadas. Hice que lo escribieran mil veces: “No debo
mearme en la cama. No debo mearme en la cama. No de
bo mearme en la cama”.
Sutilezas: un mapa conceptual para un hombre menor
como Jerónimo, por si resucita. Poesía. Pero no se me per-
mite ser poético. Así que terminemos de una vez.
La última cosa que debes saber de Jerónimo (y esto se
repite en todos los casos que tratamos; no lo olvides): aun-
que justo ahora se está ahogando, todavía guarda la espe-
ranza de despertar.
105
19 Vortices 2as.indd 105 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 106 01/08/12 01:06
La tarde de los edificios intactos
Ante todo debes saber, querida, que hoy me reprocho por
no haber notado que esa noche había algo distinto; pero no
era yo el que soy ahora, ni tenía modo de conocer el futuro.
Verás: no llovía. O eso creo.
Pero los moscos estrellándose contra la ventana semeja-
ban un diluvio. Las sábanas quemaban; pasaba uno, dos,
tres segundos y luego tenía que moverme a otra esquina de
la cama para buscar el frío, casi con antenas. Y después se-
guirlo buscando, hasta que no había en toda la cama algo
fresco, algo nuevo: todo quedaba tan caliente como si estu-
viera en llamas. Para cuando me daba cuenta, estaba gi
rando sobre las sábanas, haciéndolas jirones, deshaciéndo-
las. Afuera, los ruidos se magnificaban por el hastío, los
sofocantes ruidos de patrullas y ambulancias rondaban la
calle, los ruidos raspaban al ras de la sábana, un anciano
ebrio vociferaba contra quién sabe qué dioses. Era, podrás
verlo, una noche horrible de insomnio rastrero. Una noche
sin fondo.
Pero entonces despertaba. Y no llovía y el insomnio
soñado se volvía real. Los insectos se estrellaban contra
el vidrio semejando un diluvio, las sábanas quemaban, un
viejo ebrio anunciaba a gritos en la calle que el mundo es-
taba a punto de terminar. El sueño y el insomnio se volvie-
ron los dos cabos de la noche sin fondo.
Debí haberme percatado de que había algo distinto.
Pero el cansancio y el rencor hicieron de mí un hombre sim-
ple: dando vueltas en la cama, atribuí el insomnio y su pe-
sadilla a la indigestión. O a los moscos tratando de penetrar
107
19 Vortices 2as.indd 107 01/08/12 01:06
vórtices viles
la ventana. O al anciano. O a ya no recuerdo qué. Todo lo
que ocurrió esa noche se volvió espiral y hasta podría de
cir que se volvió eterno.
Pero quién soy yo, aun hoy, aun al escribir esta carta,
para imaginar eternidades.
Durante las primeras dos horas intenté genuinamente
dormir, contándome historias, recordando momentos feli-
ces, no todos contigo. Pasé un tiempo que no logro precisar
contando los días que llevaba recluido en casa (¿dos sema-
nas, tres?), comiendo pizza, leyendo de vez en cuando una
novela de ciencia ficción cuyo nombre ahora no recuerdo
(sabes que siempre he sido malo para esas cosas) y que
nunca logré terminar. Varias veces tuve la impresión de
que había una decisión importante que tomar; claro, no la
había; no parecía haberla. Un tiempo considerable, aunque
con pocas ganas, observé la ropa que no alcanzaste a llevar-
te del clóset, y te culpé por mi insomnio y mi indigestión y
el ebrio y los insectos, y resolví llamarte y no me atreví.
Más tarde, era lógico, consideré la idea del suicidio. Como
otras noches (hoy me arrepiento), desistí.
Mientras, daba vueltas en la cama, dormido y despierto,
como insecto que intenta penetrar un cristal.
Pasada la primera luz del alba, sin saber si me había re-
volcado veinte horas o dos, caí en un sueño profundo. El
mundo, dentro y fuera de mi cabeza, guardó silencio.
Incluso tú.
Desperté mareado y creo que todavía un eco de la no-
che tremenda me rondaba. Pasaba del medio día. Estrujé
mis ojos, estiré mis brazos, y me quedé echado, observan-
do el techo, mirando una cucaracha caminar por el borde
de la pared y desaparecer de mi vista sin notarme. Todo
parecía parte de otro sueño: las paredes blancas perfec
tas, la quietud absoluta, el trazo de las cosas demasiado
nítido. Fue el sonido de mis tripas, el dolor cándido del
abdomen, tu foto en el buró, lo que me hizo estar seguro de
108
19 Vortices 2as.indd 108 01/08/12 01:06
Ruy Feben
que estaba despierto. Afuera el cielo era dorado como el
residuo de una explosión.
Para esas alturas del encierro, la casa ya había desapare-
cido bajo un montón de basura con la que aprendí a vivir
en tregua constante. Lo más fácil era estar ahí como si no
existiera nada, respondiendo sólo a los caprichos de mi
cuerpo, consumiendo lo mínimo necesario. Fui en ese
tiempo, como ahora, como presagio de lo que estaba por
venir, un animal silencioso. Para remediar el hambre, lo
más sencillo era hacer lo de siempre: pedir cosas por telé-
fono y rumiarlas en calma frente a la televisión. Nada más:
la única forma de no pensar que sin ti la vida se me estaba
terminando.
Así que esa tarde sorteé, como siempre, las botellas de
refresco vacías, las bolsas arrugadas de papas fritas, caminé
entre la orgía de los empaques vacíos y los residuos fétidos
de mi depresión. Mientras me rascaba partes que debo
omitir por respeto, tomé el teléfono de entre los cojines
para pedir otra pizza, pero no había línea. Encendí la tele-
visión, que no prendió. Me rasqué la cabeza, seguro de que
el recibo de luz, aún sin pagar, debía estar hundido en me-
dio de todo aquello. Abrí el refrigerador: el estómago rugía.
Vacío. Resolví que no habría más solución que salir a la
calle a buscar algo de comer. Exponerme al acecho de un
mundo al que yo ya no pertenecía.
La puerta, que no había cruzado desde que te fuiste,
azotó detrás de mí, como para nunca más abrirse.
Un viento delgado corría por la calle desierta. Miré mis
pies, embutidos a fuerza en las sandalias horribles que me
regalaste la última navidad que pasamos juntos. Lo siento:
son un espanto, y aún me reprocho por no habértelo dicho
antes y por haber salido con ellas ese día. El frío enano me
rozó el empeine y tuve que cerrarme la chamarra. A lo lejos
escuché, o imaginé, la sirena de una ambulancia, quizá in-
cluso el grito de un pregonero, una conversación lejana,
109
19 Vortices 2as.indd 109 01/08/12 01:06
vórtices viles
que desafinaron el silencio. Pero el viento silbaba, así que
hasta hoy no estoy seguro de nada de eso. Como esa vez en
la playa, cuando las olas nos parecían voces, ¿te acuerdas?
Sólo que esta vez era domingo. Una cosa es cierta: los edi-
ficios estaban intactos, así que no tenía modo de saber lo
que ocurría. Un extraño olor a cloro llenaba el aire. Parecía
la misma ciudad devastada de siempre, el mismo caos con-
tenido. La misma insoportable levedad.
Resolví que caminar, luego de tantas semanas, de tanta
soledad, sería un buen pasatiempo. Vagué, con el estómago
rugiendo, por las calles de siempre, sin ver a nadie. Acaso
un perro se acercó a olisquearme, acaso de una alcantarilla
brotaron las antenas de un insecto enorme buscando el
frescor de la tarde. Paso a paso los edificios se volvieron
más extraños, las esquinas más desconocidas, el dolor de
estómago más hondo. Hasta que toda la calle, todo el mun-
do, me resultó absolutamente ajeno, como si yo nunca hu-
biera existido ahí, o como si el universo entero fuese la
maqueta de otra cosa, de otro sitio que conocí entre sue-
ños. Mientras, sólo las calles vacías y el hambre.
Me encontré con una casa derruida. Las ventanas esta-
ban tapiadas con tablones podridos, la puerta cubierta con
ladrillos y las paredes, casi todas a punto de derrumbarse,
sostenían con trabajos un techo a dos aguas parecido al de
la cabaña donde tu abuela nos recibía de vez en cuando, y
donde alguna vez me dijiste que pronto me dejarías. El
estómago rugía de hambre, y me arrepentí de no haber co-
mido antes de echar a andar. El humo lo noté casi por
casualidad, al otear en busca de algún restaurante de comi-
da rápida de esos que dicen abrir incluso en el día del juicio
final; estampado contra uno de los muros de la casona, un
auto chorreaba aún aceite. Su defensa estaba casi fusionada
con los ladrillos, las puertas oxidadas, como si la mano
de un gigante las hubiera aplastado en venganza de una
muerte inexplicable. Por las llantas subían plantas que no
110
19 Vortices 2as.indd 110 01/08/12 01:06
Ruy Feben
conozco. No sé si era un Mercedes Benz o un bmw; sabes
que siempre he sido malo para esas cosas.
Dentro algo se movía, una cabeza o un panal: lo que
fuera, debía estar descuartizado.
Me acerqué con el corazón caliente: si había ahí dentro
algo que salvar, no sería yo (nunca lo he sido) el indicado
para el rescate. No sólo porque siempre he sido inútil para
esas cosas, sino porque el hambre laceraba cualquier movi-
miento, lo volvía temblorina. Y cerca no había una sola am-
bulancia; el teléfono público de la esquina no daba línea.
Al abrir la puerta, las moscas, el enorme cargamento de
whisky fino, los montones de bolsas de papas vacías, el te-
mible acervo de armas en el asiento trasero y su desnudez
parcial robaron mi atención. No le vi la cara de principio.
En el asiento del copiloto estaba el cuerpo, aún rojo, de
una mujer que sin duda debe haber sido modelo en vida.
Él la tocaba con la mano derecha, y con la izquierda hacía
cosas que por pudor no te relataré. No me dio asco: el ham-
bre punzaba dura contra mis costillas. Me miró sin sorpre-
sa: bajo su barba de días, oculto tras las greñas, pude ver
por un momento mi rostro; específicamente el rostro que
me vi al espejo pocos minutos después de que saliste del
departamento por última vez. La imagen duró un instante
apenas. Luego el semblante cambió por el de un anciano
que, sin mediar otra presentación, se dio cuenta de que yo
escudriñaba el auto con la mirada, sin entender. “Vaya, por
fin llegas, cucaracha.” Sacó sus manos de los diversos asun-
tos, cubrió el cuerpo de la modelo con una manta mancha-
da de aceite y bajó del auto. Fuera, se subió los pantalones,
tosió varias veces, estiró el cuerpo, se estrujó los ojos.
Era una cosa rara el anciano. Muy parecido al hombre
que encontrábamos cada tanto cerca de la casa. Sucio y un
poco fantasmal. Me resultó increíble la idea de que este
fuera el único hombre sobre el planeta. O sobre esta par
te del planeta, o sobre la parte despierta del planeta. Lo
111
19 Vortices 2as.indd 111 01/08/12 01:06
vórtices viles
miré como niño que se encuentra por primera vez en la
vida con un hormiguero. Su panza sumida, los pantalones
roídos, y, detrás de él, dentro del auto, la basura derramán-
dose. “¿Qué me ves?”, preguntó sin interés alguno. Como
es natural, yo respondí: “Nada”.
“Debo ser un pedazo bastante interesante de nada”.
Eso dijo después.
“Bueno, a lo importante: ¿por dónde llegaste aquí, cu-
caracha?”. Me lo preguntó como si yo supiera de qué de-
monios estaba hablando. Por supuesto, no lo sabía. “No
quieras verme la cara, cucaracha: dime cómo se llega a tu
escondite”. Mientras indagaba sobre lo que él llamaba “mi
búnker” (¿o era “tu búnker”?), sacó de la cajuela del auto
una bolsa como la que usabas tú cuando íbamos a la playa.
Guardó ahí tres botellas de whisky, dos mantas, y observó
a la mujer muerta en el asiento del copiloto. “Con ella te
puedes quedar. Te hará falta”.
Yo no tenía mucho interés en saber nada, porque como
bien sabes (como bien dijiste el día que te largaste), soy un
cobarde. Pero algo en mi rostro debe haberse parecido a
la duda; algo de mi silencio debe haber detonado alguna
clase de memoria; rió. “Claro, tú no tienes idea de nada.
¿Quién si no este anciano asqueroso para contarte lo que
pasó? Dudo que encuentres un periódico con la noticia de
ayer”. Y rió más. Me miró de frente, dejó su maleta en el
suelo, y se tomó el tiempo de decírmelo todo. Todo lo que
tú, a estas alturas, ya debes saber: del primer rayo de luz
que surcó el cielo, del aterrizaje precedido por las armas
desconocidas, “agradece que ya no tendrás que verlos a
ellos. Agradece que los hijos de puta se largaron”. Eso me
dijo, y lo transcribo como lo recuerdo (disculpándome por
los vocablos, querida) porque considero importante que
conozcas al tipo de hombre que encontré antes de juzgar-
me por lo que hice con él. Me contó de lo que pensaron al
principio, de lo que descubrieron tras la masacre, de las
112
19 Vortices 2as.indd 112 01/08/12 01:06
Ruy Feben
colmenas, del arma biológica que les quitó primero la
memoria y luego terminó envejeciéndolos a todos hasta
la muerte con una rapidez inimaginable. Todo. Mientras él
me contaba las cosas horrendas, sólo podía pensar en ti, en
lo que debes haber tenido que pasar.
Sólo podía pensar que, después de todo, no envejecí
contigo.
“Bien, cucaracha. Como puedes ver, tu única opción es
decirme cómo se llega a tu nido. Dime ahora cómo se llega.
Ahora mismo, como si no tuviéramos todo el tiempo del
mundo”. Y luego, frente a mi rostro torcido de hambre, ha-
bló más, como se le habla a un insecto o a un dios ausente;
mientras, yo miraba el mundo como si fuera la primera
vez. Los edificios estaban intactos; el domingo, perfecto.
Quedaba claro que el mundo había terminado, o casi,
mientras yo daba vueltas en la cama. Me pareció, aún en
ese estado, aún con el viejo gritándome en la cara y el ham-
bre cercenándome el estómago, que todo eso no podía ha-
ber sucedido en una noche. Deduje que estaba soñando, e
incurrí en todos los métodos de comprobación que me en-
señaste esa tarde que entré en pánico y supuse que toda
mi vida había sido un sueño: me pellizqué, escupí, miré mi
reloj, me fijé en el color de las cosas. Nada pasó. Yo seguía
frente a ese viejo que seguía exigiéndome un dato que yo
no tenía, hasta que, con el rostro ya enrojecido y las manos
temblándole, sacó un arma del auto y me apuntó a la cabe-
za. “Así que vas a decirme algo, cucaracha, o te voy a volar
los sesos.” No me espantó el arma, sino que no recordaba
el camino a casa; ¿cómo te llevaría de regreso?
Habrá sido la posibilidad de llevarte de vuelta o el ins-
tinto que hace a las moscas chocar contra los vidrios: de un
sitio que desconozco saqué la fuerza para arrancarle la pis-
tola. El forcejeo duró poco, y el cielo era raso. En esa situa-
ción tú lo hubieras matado a quemarropa. Yo no. En cuanto
tuve el arma en mis manos, con su rostro asomando paz u
113
19 Vortices 2as.indd 113 01/08/12 01:06
vórtices viles
horror, pegué el frío cañón a mi sien. Intenté el suicidio;
(hoy me arrepiento) tardé en atreverme. Durante un ins-
tante que duró toda mi vida miré cómo un ejército de
insectos salía del auto del anciano. Mientras, pensé en
otras cosas: en mi hambre, en ti, en alguna noche que pasa-
mos juntos y de la que ahora sólo recuerdo luciérnagas.
Luego tuve la intención de jalar el gatillo. Y espero que me
perdones, querida, pero no fue así: ese momento se alargó
lo suficiente como para que el viejo me alejara el arma
de la cabeza y, sin fuerza que se lo impidiera, la pusiera
contra su estómago. “No es tan sencillo, cucaracha”, dijo.
No me estaba forzando. Ya lo sabes: siempre he sido un
cobarde. Pero sostenía el arma contra su abdomen flácido
con una fuerza que no parecía real. “Si nos vamos a suici-
dar, que sea a mi modo, cucaracha. Sonaba bien desde hace
mucho, ¿no? Pero a mí me toca primero. Una cosa he de
decirte: el hambre no se va a terminar nunca. Y en esta
nada no hay nada qué buscar”. Y disparó.
En sus pies tiesos llevaba unas sandalias como roídas
por insectos, que tú odiarías.
No hubo otra cosa: una patrulla buscándome, una grúa
recogiendo el auto. Nada. Ni tu foto perdida en los escom-
bros del auto. Sólo el hambre, todo este tiempo. Ni siquie-
ra un recuerdo que no esté contenido en esta carta, ni la
esperanza de despertar. O de dormir.
Así que estoy en el auto estampado contra el muro de
una casona derruida; aquí podrás encontrarme. Espero que
lo hagas: yo, después de no sé cuánto tiempo, en este mun-
do que ya no es tal, ya he dejado de buscarte.
114
19 Vortices 2as.indd 114 01/08/12 01:06
Presagio
Dahlmann los oía con una especie de débil estupor
y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno.
Jorge Luis Borges, El Sur
Mi hermano Luis tiene sólo tres dientes incisivos inferio-
res. Así es ahora y así fue siempre: desde que su primera
dentadura afloró, se las ha arreglado sin un diente para
cortar los pedazos de carne o de manzana. No por ello su
mordida es inexacta o deficiente; tampoco se trata de un
defecto congénito: Alfonso, su gemelo, nació con todos los
dientes bien puestos, sin uno más ni uno menos. Sin im-
portar la falta de evidencia fantástica, a las tías metafísicas
de la familia siempre les gustó pensar que en algún mo-
mento intrauterino una célula erró el camino —y que el
error algún motivo debía tener—. Como si fuese así de sen-
cillo. Alguien incluso se atrevió a asegurar que quizá Luis
se nos adelantó en las insospechadas veredas de la evolu-
ción humana o, peor, de la iluminación.
Quienes hemos vivido con Luis sabemos que no hay en
sus ojos ningún brillo especial; nada que presagie un ade-
lanto en cualquier rubro. Es más bien desidioso, y así lo fue
desde antes de nacer: en los ultrasonidos mi madre sólo vio
en su vientre un bebé rosado como los párpados cerrados
contra el sol. El otro, que después se convertiría en Luis, se
gestó escondido, como a destiempo, y no tuvimos noticia
de él hasta el día del parto, que fue doloroso como pesadi-
115
19 Vortices 2as.indd 115 01/08/12 01:06
vórtices viles
lla. A mi hermano le cuesta tanto despertar a tiempo por la
mañana como le costó aparecer y salir del vientre materno.
No hablemos de desarrollar un nuevo diente o de llevar a
cualquier sitio a la especie humana.
Mi madre dijo siempre que antes de que los gemelos na-
cieran tuvo una pesadilla con un niño que le mordía el ros-
tro, y que eso había sido un presagio de que tendría un niño
que no esperaba: mi madre a veces sueña cosas a las que ella
y las tías metafísicas tratan de encontrarle significado. Yo no
sé si tal significado exista: por lo general, una pesadilla con
un edificio altísimo en llamas quiere decir, por ejemplo, que
al día siguiente encontraremos en la tele una película de
ciencia ficción. Cosas que apenas deforman el íntimo espa-
cio de lo cotidiano, sin consecuencia cósmica alguna.
Y yo no estaría escribiendo sobre esto si, siete años des-
pués del nacimiento de mis hermanos, mi madre no hubie-
se entrado de emergencia al hospital: tenía en el paladar
una bola que le provocaba dolores de proporciones bíbli-
cas. Bajo la rejilla cavernosa, los doctores hallaron un glo
bo de mucosidad y pus que no encerraba un tumor ni un
nido de larvas, sino un diente incisivo pequeñísimo, apun-
tando hacia el frente del rostro de mi madre, como brújula.
Las tías metafísicas lo interpretaron con sus artes ne-
gras. Los doctores no fueron menos especulativos: tras
documentar la rareza del caso, aseguraron que Luis, su
feto, hizo tremendo esfuerzo para expulsar el diente (como
si no lo necesitara) hacia el organismo de mi madre, y que
el elemento extraño se ajustó tan cerca como pudo del sitio
donde la biología y su ciencia dictaban.
No busco aquí resonancias espiritistas: la historia es
real. Llevo veinte años tratando de contarla; espero que el
vaho de la memoria no deforme su significado, si es que
alguno tiene. Mi madre aún sueña cosas que juzgo con cui-
dado al recordar esto, acaso para encontrar buenas películas
en la tele.
116
19 Vortices 2as.indd 116 01/08/12 01:06
Ruy Feben
No así mi hermano, quien ronca todos los días hasta tar-
de, encerrado en su cuarto. Muerde las manzanas con las
muelas, echado en su cama, como un Buda al que nada en
este mundo le importa.
Dada la evidencia, sabiéndome un ser todavía con cua-
tro incisivos inferiores, no sé si culparlo.
117
19 Vortices 2as.indd 117 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 118 01/08/12 01:06
Los mudos
Este es quizá el único mito que tenemos: Teresa Peña
nació el día de Santa Daría Mártir, en 1919, en la capital de
Durango. Su casa fue la de un matrimonio ilícito, según la
familia de su madre, que había heredado cierta alcurnia de
la sangre de un abuelo sargento. Este último detalle es,
quizá, el más importante de la obtusa vida de Teresa, quizá
el único. Su padre, temeroso de las venganzas avinagradas
de su suegro, ocultaba a los hijos cada noche de niebla en
el cobertizo tibio donde se guardaba la leña. Apenas la bru-
ma bajaba del este, don Juan Peña caminaba en lo negro
con la pequeña fila tras de sí, volteando cada tanto a revisar
su retaguardia nocturna con los ojos arqueados, imaginán-
dose escopetas lejanas, frotándose las manos de frío. Ajeno
a la gula marcial de la estirpe opuesta, el padre de Teresa
prefería acallar el miedo de sus hijos con un juego: los reta-
ba a ver cuál de los siete podía soportar en silencio univer-
sal hasta el amanecer. Al ganador le tocaba un dulce de
membrillo y el derecho de pasar todo el día siguiente tum-
bado al sol, persiguiendo hormigas, bañándose en la presa
Guadalupe Victoria. El juego se llamaba “Los mudos”;
para sorpresa del propio padre, era tan divertido para Tere-
sa y sus hermanos, que incluso las noches en que la casa
mayor no era sitiada por las balas ocultas y las lloviznas cen-
trífugas y las afrentas rasgadas y los incendios recelosos, los
niños rogaban por esconderse en el cobertizo a esperar que
el día se derrumbara contra la ceguera húmeda, de tan pe-
sado que resultaba el silencio para la noche.
119
19 Vortices 2as.indd 119 01/08/12 01:06
vórtices viles
Teresa tardó muchos años en relacionar el silencio de
los leños no con el sol pegando miga a miga contra el agua,
sino con el zumbido de la bala, y tardó muchos más en de-
volverle a la memoria ese juego de infancia. Llegó el
departamento de la colonia del Valle, la costumbre de las
noches y los silencios de la ciudad grande, los nietos sin
cobertizo. Apenas nos contó la historia siete cumpleaños
antes de morir, ya con ruido blanco en la voz, con la tem-
blorina de las manos, todos sorprendidos por no haber es-
cuchado nunca antes palabra alguna de “Los mudos”. De
ese cumpleaños, del que deberíamos recordar cada detalle
del cobertizo sepia y las inflexiones de voz y las modali
dades del juego, recordamos solamente lo que podríamos
omitir sin problema: la especial elocuencia, los gritos troya-
nos que invirtió esa noche a la hora de contar sus noches de
infancia y, como cada año, la historia de Santa Daría Mártir
—protegida de la hoguera pagana por un león imposible y
luego enterrada viva en un arenal vasto y monótono como
Durango—, la historia de su santoral. Pareció claro que la
efervescencia, la ira en estas historias, eran el primer men-
drugo de olvido o ficción de la vejez desmemoriada y silen-
ciosa de la abuela: la vimos entrar en el severo túnel que
vuelve a los ancianos fantasmas, apenas transparentados
en la realidad que los demás tenemos en común. Esa tarde,
de la que hemos olvidado la niebla y el apellido materno de
Teresa, fue el motivo final para ensordecer el teléfono del
geriatra y declarar con toda suficiencia que la abuela había
perdido la memoria o la razón o las dos cosas.
Ni el veredicto ágil de ese día ni todo lo que ocurrió
durante la agonía paciente de siete años fueron suficientes
para cambiar esa idea. Mucho menos la tarde final, ayer
mismo, cuando el festejo de otro cumpleaños suyo se con-
virtió en un pastel en el suelo, sitiado de hormigas en el
corredor del asilo, mientras todos tratábamos de descifrar
por qué la abuela Teresa había aparecido inerte en medio
120
19 Vortices 2as.indd 120 01/08/12 01:06
Ruy Feben
de su cuarto, con toda la carne intacta y el rostro anaranja-
do, rodeada sólo del vaho tibio que entraba por las venta-
nas de la habitación, todas ellas rotas como de un golpe
seco. Nadie notó las cortinas relamiéndose hacia dentro
como follaje contra el sol. Los enfermeros no pudieron
explicar ni el silencio absoluto de los aparatos en los alien-
tos últimos de Teresa ni la ausencia total de migas de vidrio
en la duela y en la acera. Es la tarde de ayer, sus ecos, lo
que me ha animado a hablarles hoy, en este día plagado
de silencio, tan abrumador y costoso para todos, especial-
mente para la mitad de la familia que ha cubierto los gastos
del asilo.
Para nadie es secreto que la abuela Teresa comenzó a
perder paulatinamente la memoria esa tarde, justo después
de contarnos sobre “Los mudos”; para nadie resulta desco-
nocida la niebla que desde entonces anidó en sus ojos
cuando le referíamos algún dato del pasado inmediato,
como la cena del día anterior —aunque hay que decirlo: su
memoria era hasta luminosa cuando había cenado dulce—
o la última navidad. Todo dentro de mi abuela fue llenán-
dose de vaho opaco: los nombres de los nietos; las dimen-
siones del departamento, que comenzó a parecerle de
cuartos lejanísimos y de techos plagados de enredadera; los
rostros cotidianos del cartero y el barrendero y la sirvienta,
a quienes confundía primero con los mozos de la casa
grande de Durango, y luego con algún pariente olvidado, y
luego con enemigos de una guerra que ella nunca había
vivido; la humanidad de sus hijos, a quienes comenzó a
tratar como animales, acariciándolos tiernamente, y luego
como objetos, abriéndolos y cerrándolos con rasguños y
trompicones, y luego como si fueran otras personas —no
era poco común que mi madre se volviera por una tarde
la villana de una telenovela vieja, o que el tío Ricardo se
convirtiera de pronto en algún rostro difuminado en la me-
moria dudosa de Teresa.
121
19 Vortices 2as.indd 121 01/08/12 01:06
vórtices viles
Los siete años de agonía de Teresa pesaron también so-
bre la familia. Primero fueron las cuentas de los doctores, la
contratación apresurada de un asilo, las agendas apretadas,
los presupuestos caídos, la adjudicación parcial de respon-
sabilidades imposibles que se volvían recelos nuevos y lue-
go recelos revividos. Alrededor de mi abuela la gente dejó
de abrazarse y de decirse buenas tardes y de festejar otros
cumpleaños, hasta la tarde en la que el azotón de una puer-
ta y la pronunciación clara de ciertas palabras que nadie se
había atrevido a decir antes zanjaron que, desde entonces
y para siempre, la familia quedaría dividida en dos. Se su-
cedieron muchos meses de falsificaciones sucesivas y con-
tradictorias en el raquítico testamento de la abuela; nietos
llamándose en secreto los domingos para salir a recorrer la
callada calle en bicicleta; guerras hasta hoy impronuncia-
bles —no hablaremos de lo sucedido entre el tío Jerónimo
y el tío Ulises—; silencios pesados como noche en las vi
sitas al cuarto de Teresa, quien como diosa mártir lo obser-
vaba todo perenne y frágil, velada por el humo de una ho-
guera. Y a pesar de que los doctores profetizaron que las
constantes batallas familiares podían afectarla, que la me-
moria de mi abuela podía colapsar y padecer la muerte y
hasta cosas peores que la muerte —delirios infernales, pá-
nicos traslúcidos, voces—, la historia sucedió como ahora
sabemos que fue: como un auto sin frenos.
Sabemos que no fueron pocos los intentos —siempre
a escondidas de la mitad contraria de la familia— por revi-
vir el arsenal que en otros años, más luminosos y más acuá-
ticos, había sido la memoria de Teresa. Recuerden por
ejemplo las proyecciones de esa telenovela de los años cin-
cuenta, repetidas como mantra durante toda una semana,
que recetó un psicólogo holístico de lengua extraña y ape-
llido Porter que venía del otro lado del mar; recuerden la
ceguera periódica que le fue achacada a esa semana por
la mitad opuesta de nosotros; recuerden que, no habiendo
122
19 Vortices 2as.indd 122 01/08/12 01:06
Ruy Feben
terminado todavía la terapia televisiva de Teresa, se le co-
menzó a propinar un tratamiento absolutamente científi-
co de gotas oftálmicas con nombres ferrosos. Recuerden
todos los episodios similares que, en conjunto, se volvie-
ron una pesadilla recurrente, la visión repetida de las he-
ridas —muy parecidas a las llagas húmedas que desarrolló
la abuela en toda la carne— en las que vivimos durante
siete años. A estas alturas, la abuela lo había olvidado
todo, incluso las palabras con las que se nombraba a las
cosas, los músculos que había que mover para pronunciar-
las, el rostro oportuno con el que se nombran las cosas de
este mundo.
Mi abuela sería sólo una anciana muerta de no ser por lo
que ocurrió esa mañana de hace once meses, cuando mi
madre se empecinó en llevar a la abuela a pasar la tarde en
la quinta que por entonces la familia tenía en Cuernavaca
y que hoy se ha perdido para pagar la cuenta del asilo. Los
de la otra mitad habrán escuchado menos de lo mucho que
la abuela disfrutó esa quinta cuando la memoria todavía
le colgaba de la cabeza, que de la terquedad de mi madre
—en alguna oportunidad mi primo Eduardo me refirió que
la frase exacta de su padre fue: “tu tía Lourdes quemaría su
casa si le diera el capricho”—. Pero esto fue lo que pasó:
como si lo hubiera visto todo en sueños, mi madre despertó
recordando esas otras tardes de sol junto a la alberca, los
nietos salpicando sin querer la limonada de Teresa, la carne
asada improvisada, las persecuciones de risas, los vestidos
de flores, las noches de cartas. Y sintió que lo que tocaba
era azuzar a mi padre todavía de madrugada, encender las
luces, abrir las puertas, dar a gritos el anuncio de que em-
prendíamos el viaje. A las siete en punto ya íbamos ordena-
dos así: mi padre al volante, mi madre con las llaves de la
quinta, mi hermano y yo flanqueando a mi abuela, dispues-
ta en el centro trasero del auto, con la boca abierta y la mi-
rada en el cielo, como la porcelana de un santo dispuesta a
123
19 Vortices 2as.indd 123 01/08/12 01:06
vórtices viles
hacer procesión a una iglesia en algún Olimpo, metida en
un Pointer negro con la suspensión a punto de ceder.
La abuela Teresa viajó el primer tramo como la ciudad,
corriendo en reversa por la ventanilla del auto, con sus edi-
ficios convirtiéndose en casas y en cabañitas y en bardas y
en llanos verdosos. Mi hermano ya roncaba en el extremo
derecho del auto, mi padre conducía paciente. El primer
sol se asomaba por la izquierda y la carretera aún pintaba
tramos grisáceos y curvas pronunciadas subiendo la ladera
cuya cúspide marca el punto medio entre la ciudad de
México y Cuernavaca. Según la terapia holística que el
doctor ultramarino de apellido Porter había recetado mu-
chos meses antes, mi madre sintonizó una polvorienta esta-
ción de amplitud modulada que transmite todavía radiono-
velas de los años treinta. El rostro de Teresa se anaranjó al
escuchar, tras la apertura del programa —un rugido seco
seguido de una voz amaderada que anunciaba que esta
transmisión es patrocinada por Ungüento León: el rey del
alivio contra las torceduras—, la trama: el amor imposible
entre una doncella y un campesino, hijo natural de un ha-
cendado de los Altos de Jalisco. Mientras el enamorado se
hacía pasar por sirvienta de la casa grande para jurar eterni-
dad, mi madre acudió a otros conjuros prescritos por el ho-
lístico doctor Porter con las negras artes del Continente
Viejo, y comenzó a referir en voz amerengada y con adema-
nes voladores los beneficios que la excursión le traería a la
abuela. Mirar de nuevo la palmera monumental del centro
del patio, ¿te acuerdas, Tere? Y los naranjos de la esquina
salpicando aromas, ¿recuerdas cuáles, Tere? Y la tierra mo-
jada, y la barda de piedra de volcán, y las aguas hondas de
la fosa y las bajas del chapoteadero; te prometo que todo
eso lo verás. Te prometo que volveré por ti antes del alba,
decía el campesino a la doncella, mientras mi madre ilumi-
naba todo el paraíso de la memoria, hablándole incisiva a
los ojos empantanados de Teresa, que se perdían en el
124
19 Vortices 2as.indd 124 01/08/12 01:06
Ruy Feben
paisaje huidizo donde el Pointer negro se iba volviendo
una miga de metales aleados y vidrios cerrados.
Para cuando el campesino comenzó a estirar un discurso
melodramático luego de que su hermano refiriera la saña
que afamaba a la familia de la doncella, mi madre ya conta-
ba con precisión morbosa la historia de un juego de pelota
disputado por los nietos durante un fin de semana largo de
1987. El sol horizontal empezaba a rayarse con los pinos
de la parte alta de la carretera, que promediaba el camino:
atrás la ciudad monstruosa se ocultaba tras los troncos des-
pellejados y las mínimas púas de intenso verde se volvían
cortinas itinerantes; todavía muy adelante quedaba la tierra
baja pavimentada de bugambilias y el sabor dulce del aire.
Mi madre se detuvo a contar que esa tarde de finales de
los ochenta Alex, el más grande de los nietos, lo había
comenzado todo al convertir un juego inocente en una
burla a costa de los primos más chicos. Si ya lo decía yo,
Tere, la culpa no es tuya, el problema es que ésos son igual
de desgraciados desde siempre, como si toda la vida se
pudiera resolver con gotas oftálmicas, ¿no crees, mamita?
¿No crees, Teresita? Mi hermano roncaba con los audífo-
nos inyectándole otro mundo; otro hermano, de voz grisá-
cea, rogaba desde la dimensión de amplitud modulada que
cambies de opinión, esa mujer se va a convertir en tu tum-
ba, sus parientes son de disparar primero y preguntar des-
pués, entiéndelo. La abuela ponía atención religiosa a las
ondas hertzianas: en algún tipo de alucinación o trance o
epifanía, miraba las luces del radio, mientras mi madre se
empeñaba en convencerla de que la historia había ocurrido
de un modo particular, de cualquier modo, como si los he-
chos del pasado tuvieran en verdad cualquier tipo de rela-
ción con el orden déspota de la memoria. Tere. Teresi
ta, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, mamita? ¿Sí recuerdas
que Alex empezó todo al arrojar a mis hijos a la alberca?
¿Te acuerdas, Tere? Pero para mi abuela, mi madre parecía
125
19 Vortices 2as.indd 125 01/08/12 01:06
vórtices viles
existir apenas como un murmullo del aire, lejana como el
rumor del agua en una tarde infantil.
El campesino terminó asumiendo que su destino era
inquebrantable como el pasado, y se lanzó con la noche a
cuestas a la casa grande donde habitaba su doncella. Ni si-
quiera la voz medio alzada de mi madre refiriendo la hora
exacta en la que Alex dio el empujón certero para arrojar-
me al agua esa tarde de 1987 pudo detener al pobre campe-
sino, que desconocía que, escondidos en la maleza, los pa-
rientes de su doncella lo esperaban armados. Mi padre
conducía con los ojos bien abiertos, como sonámbulo: la
cima media entre la ciudad de México y Cuernavaca, pin-
tada todavía de madrugada, había llegado de frente y con la
temperatura desmañanada. La resolana blanca como ánima
de árboles cedió a la nube gris y la ceguera húmeda, y nos
vimos atrapados sin aviso en medio de un arsenal de nie-
blas de distintas densidades que apenas nos permitía ver el
borde del camino, apenas los sombras de los pinos. Mi pa-
dre arqueaba los ojos y pegaba la barbilla cada vez más al
volante y disminuía la velocidad y volvía a abrir mucho los
ojos para distraer a la niebla; mi hermano se revolvía en su
asiento, como si estuviera soñando con un inminente ejér-
cito; el campesino bajaba silencioso de su caballo, amaes-
traba las botas, se dejaba apuntar desde lo negro por tres
fusiles engrasados. Teresa cedía a una discreta excitación:
apretaba el borde de su falda y entristecía el ceño al escu-
char los fusiles levantándose contra el campesino, desen-
tendida del todo de los detalles unicelulares de esa historia
breve de cuando sus nietos eran animalitos furibundos.
Fue entonces que mi madre, con la cabeza por completo
volteada al asiento trasero, despeinada por la insistencia,
preguntó por última vez: ¿lo recuerdas, mamita?, ¿te acuer-
das, Tere?, dando un manotazo que fue a caer directo con-
tra el volante que mi padre trataba de maniobrar pese a la
niebla y los pinos, pese a lo bajo del sol todavía.
126
19 Vortices 2as.indd 126 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Un milagro —que, de haber tenido memoria, mi abuela
le hubiera atribuido a Santa Daría Mártir— nos salvó de
caer al abismo o hundirnos en los árboles invisibles: el vo-
lantazo que mi padre tuvo que dar sacudió todas las creen-
cias y todas las paciencias de ese auto, que era lo único que
teníamos en el mundo. Pero no nos salvó de lo que siguió
después: habiendo recuperado la venia del camino, mi pa-
dre comenzó a proferir toda clase de improperios contra la
impaciencia de mi madre, quien, ya entrada en otras deses-
peraciones, recriminó la falta de apoyo, el silencio sistemá-
tico, las manos fuera de cualquier asunto que tuviera que
ver con la abuela y la cruzada que se libraba en su nombre.
Eres un blando, no te involucrarías con esto ni aunque fue-
ra tu madre, si fuera mi madre trataría de darle paz en vez
de viajes inútiles a Cuernavaca, pero es que no ves que
esto es cuestión de orgullo, como si te hiciera falta el orgu-
llo, y subían la voz hasta los mismísimos cúmulos del Olim-
po, sin darse cuenta de que el campesino no necesitaba
que los dioses despertaran para hacerle ver su destino: es-
taba a punto de tocar a la ventana de la doncella, los fusiles
apuntados, el “fuego” casi floreciendo de la garganta, mi
abuela, callada, apretando el rostro para escuchar la narra-
ción exacta de una voz que venía de un tiempo olvidado y
muerto, para callar el ruiderío del presente nublado.
Otra clase de Olimpo se desplegó sobre el Pointer ne-
gro que era una miga de la eternidad y su memoria: los
dioses del tiempo lineal bajaron a reprender a mis padres,
quienes viajaron hasta 1994, a una tarde particular y obtusa
en la que uno de ellos olvidó traer pan de la tienda; fueron
reubicados en 1980, en el café vacío de la Zona Rosa en
el que mi padre se percató de que había olvidado su bille-
tera: en la tarde sucesiva en que mi madre debió haberlo
terminado todo con él. Revolvieron después todas las pala-
brerías de los años, revoloteando el ruido en esa miga en
medio de la niebla hasta casi despertar a mi hermano, que
127
19 Vortices 2as.indd 127 01/08/12 01:06
vórtices viles
sudaba de pesadillas. La voz del campesino preguntándose
si alguien lo estaría observando se diluyó en los recuerdos
de controles remotos y borracheras fosilizadas; los oídos de
mi abuela prendieron candela tratando de alcanzar a los pa-
rientes iracundos, que esperaban el momento exacto tras el
matorral.
Fue así, en el punto más alto de la carretera a Cuerna-
vaca, que se cumplió la profecía más oscura de los doctores
holísticos y de los oftálmicos, ésa que casi toda la familia
desoyó en medio del furor de las atribuciones tercas. Des-
pacio, moviendo músculos olvidados en medio de la espesa
niebla levantada por los dioses del tiempo librando batalla
con mis padres, Teresa giró la cabeza hasta mirarme de
frente. Sus ojos tenían algo de aniñado y un tono acarame-
lado como el dulce de membrillo. Como monstruo liberado
de las entrañas de un volcán, su voz brotó grisácea, férrea,
ultramarina; fue la voz más dulce que puede recordarse en
la tierra de los hombres: mirándome como desde otro mun-
do, me dijo: papá, ¿podemos jugar a “Los mudos”?
Los árboles se ciñeron contra el Pointer negro y en la
niebla algo se arremolinó. Mis padres seguían agitando los
brazos, pero un silencio repentino se les había atorado en la
garganta: de sus fauces virulentas y perdidas en el tiempo
no emanaba nada, como si de pronto se les hubiesen agota-
do los motivos y quedara sólo el coraje puro, impronun
ciable; todo silencio fueron, como si los desmemoriados
fueran sus recelos y no Teresa. Y como trompeta de algún
Apocalipsis, acaso demasiado íntimo, sonó sólo la voz
del campesino prometiéndole más eternidades a su don
cella, sin importar los reclamos mudos de mis padres, que
seguían confrontándose con rugidos sordos y pretextos
perdidos, que quizá sonaba no aquí, sino en otro lado, muy
lejos. No así el campesino, que reverberó en toda nuestra
miga de tiempo con la última promesa, perpetrada a través
de las rejas polvosas de una casa grande en los Altos de
128
19 Vortices 2as.indd 128 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Jalisco y patrocinada por Ungüento León: ahora ven con-
migo y guarda silencio, amor mío, y mañana estaremos
tumbados al sol, persiguiendo hormigas, bañándonos en el
agua más bella del mundo.
Entonces un disparo recio y gris cimbró el mundo. Con
los fusiles todavía soltando niebla, el campesino cayó en los
brazos de su doncella, y así ocurrió la muerte. Lo peor que
la muerte se sucedió en el rostro de mi abuela, que soltó un
sollozo como el que emiten los quemados en la hoguera
cuando el último suspiro.
Habrán sido otros dioses o el orden olvidadizo de la me-
moria que todo pone en su orden real: en ese instante pre-
ciso, imaginado por muchos años, mi hermano despertó
tosiendo, desbaratando el silencio fuera del radio. Mis pa-
dres, todavía lanzando pasados, no se percataron de que
sus voces volvieron de súbito al mundo, con el clamor sufi-
ciente para acallar las toses de mi hermano, que se señalaba
desesperado el cogote haciendo ademanes de que se esta-
ba ahogando. Varios minutos pasaron como eras, con los
gritos subiendo y la niebla desapareciendo de a poco, hasta
que, con el primer rayo del sol amarillo volviendo de entre
la maleza, mi hermano teñido de morado abrió la ventanilla
para escupir quién sabe qué cosa que lo estaba matando.
El viento recio entró por la ventanilla trasera del Pointer
negro, sorprendiéndonos a todos como si se tratara de un
suspiro titánico. Los gritos continuaron, cierra la ventana,
chamaco baboso, le vas a provocar una pulmonía a tu abue-
lita; ¿qué no ves que el niño se está muriendo? Y mi herma-
no con los ojos muy abiertos todavía revolcándose sobre sí
mismo, con otro universo entrándole por los audífonos.
Todo rodeado de tal clamor, que nadie notó que Teresa se
emocionaba cuando otro rugido anunciaba el final de la tra-
gedia del campesino y su doncella, sobándose las manos y
arrugando la boca de gozo. Su cara se veía como la de una
santa rodeada de veladoras: sobre el asiento del Pointer
129
19 Vortices 2as.indd 129 01/08/12 01:06
vórtices viles
negro aparecieron pequeñísimos pedazos de cristal como
migas o granizos que bien pudieron venir del camino nu-
blado o de la radio o de una ventana lejanísima, escupiendo
hormiguitas de luz que trepaban por la frente y por las me-
jillas de Teresa y por la última de sus sonrisas.
Termino ya la historia porque el cura me ha pedido que
sea breve y me parece que es hora de pasar al salmo; tam-
poco sé si es mi madre quien cubre sus honorarios o si es el
tío Ricardo. Lo cual tampoco importa, porque no somos
más que los ecos de quienes existieron alguna vez, en algu-
na memoria, los ahora desterrados a la noche larga de la
niebla de voces. Tras la maniobra torpe que supuso frenar
el ahogo de mi hermano, mi padre optó por seguir en el
camino y mi madre por seguir en el pasado. Refirió enton-
ces otros tiempos —le repitió a Teresa la historia de Santa
Daría Mártir, ponderó sobre la validez de la historia de
“Los mudos”, revivió al abuelo Juan—, y mientras habla-
ba, el final de una curva iluminó el cielo y frente a nosotros
eclosionóla vista panorámica de esa Cuernavaca que dentro
del Pointer negro se antojaba Edén. Entonces, desenten-
dida de los histrionismos de mi madre, Teresa, como aso-
mándose del fondo de una hoguera, me tomó de la cabeza
con fuerza divina, se acercó lo más que pudo a mi oído,
y susurró con voz gris y amaderada, señalando con la dere-
cha un rayo de luz cuyo origen no pude determinar: ¿Has
visto? ¿Has visto las cortinas relamiéndose como follaje
contra el sol?
130
19 Vortices 2as.indd 130 01/08/12 01:06
Experimento 18,681
Cuéntame cómo te presentaste
al consejo de los dioses
para lograr la vida.
El poema de Gilgamesh o la angustia
por la muerte, Tablilla XI
Ulises Jarillo abrió los ojos y frente a él estaba su propio
dedo índice, ciñéndose contra el gatillo de una pistola que
tenía metida en el paladar.
Abrió los ojos sorprendido por el timbre, que había so-
nado así: ding-dong.
Hay que saber lo siguiente: afuera una farola prendía y
apagaba sin patrón definido y, poniendo atención, una ven-
tana lejana dibujaba una silueta. Salvo por esa luz y esa
sombra, el departamento de Jarillo era negro como la nada,
inmóvil.
Con tedio, como si un timbre a la hora de su único y
final suicidio fuera la cosa más normal del mundo, Ulises
alejó de su rostro el cañón, aún frío, y posó la pistola sobre
la esquina de la mesa del comedor. Una ventana estaba
abierta. El menor soplo de aire hubiese hecho que el arma
cayera al suelo y se impactara en un ángulo tal, que una
bala atravesaría la sien izquierda de Ulises Jarillo.
Pero la noche era justa.
Dio ocho pasos hasta que los músculos de su mano de-
recha crujieron para estirarse, girar el picaporte y abrir la
131
19 Vortices 2as.indd 131 01/08/12 01:06
vórtices viles
puerta. Se escuchó la tela del pantalón de pana rasparse
contra sí misma a la altura de las rodillas dobladas, un leve
rechinido de las suelas de goma, y luego la intención firme
de los tríceps y los deltoides para levantar algo casi pesado.
El portazo firme hizo que el arma sobre el comedor se
tambaleara. De haber caído, una bala le hubiera atravesado
la garganta a Ulises. Pero la pistola se niveló cuando Jarillo
puso sobre la mesa una caja, que medía lo que tres cajas de
cereal y parecía pesar lo mismo que un galón de gasolina.
Acomodó las manos a los costados de la caja. Acercó al
cartón su oído derecho, que aleteó como una mosca (así:
bzz-bzz) contra un tic-tac que provenía desde dentro. El
tic-tac sonaba así: tic-tac-tic-tac, y con cada pulsión defor-
maba el mundo. Además de esas mínimas punzadas, alre-
dedor no había nada: el resto del universo guardó silencio
alrededor de Ulises Jarillo, retumbando sólo así: tic-tac-tic-
tac-tic-tac.
Frunció el ceño —que iluminado por la farola intermi-
tente parecía el mapa de una constelación detrás de una
ventana abierta—, sin saber lo extraña que era su situación:
que justo antes de apretar el gatillo que consumaría su sui-
cidio, el timbre hiciera aparecer una caja sobre el suelo;
que el ding-dong hiciera aparecer dentro de un paquete
algo que sonaba como el tiempo.
No sabía lo inusual que eso era porque, antes de que
sonara el timbre, que nunca antes había sonado en el de-
partamento, nuestro personaje no tuvo que pasar cerca
de dos horas dándose valor para apretar el gatillo; no tuvo
que preguntarse si alguien lo extrañaría o si estaría incu-
rriendo en pecado capital. Simplemente era un hombre
con una pistola en la mano, apuntándose, como si no exis-
tiera en esa nada inmensa una razón para meterse —o no—
una bala en el paladar; como si el suicidio fuera mecánico,
e igual que un reloj o una bomba, su vida también hiciera
tic-tac por tiempo definido.
132
19 Vortices 2as.indd 132 01/08/12 01:06
Ruy Feben
No era un hombre excepcional: su departamento era
rentado; usaba pantalones de pana y zapatos con suela de
goma. La mesa de su comedor cojeaba. Su ventana estaba
abierta y una farola iluminaba intermitentemente su piso.
Nada más: nunca viajó al mar ni salió de la ciudad caótica,
nunca se enamoró, jamás fue un héroe. Era como si todo
hubiese pasado sólo para verlo suicidarse lentamente esa
noche; como si el único giro interesante en su vida fuera
recibir una caja que hacía tic-tac.
Iluminado por la farola intermitente, Ulises observó el
paquete, que tenía una etiqueta que decía así: “remitente:
Desconocido, Tuxpan, Michoacán. destinatario: Ulises Ja-
rillo, dirección conocida, México, D. F.”. No le extrañó que
en Tuxpan, Michoacán, la gente tuviera relojes. O tiempo.
No le extrañó que en la etiqueta no dijera si la caja había
viajado por aire o por tierra.
Yo se lo pude haber dicho: la caja había viajado por aire.
En ese momento Ulises Jarillo tenía problemas más
grandes que entender las implicaciones de una caja tan pre-
cisa viajando por un medio tan impuntual como es el aire,
pero no lo sabía. Verás: hasta antes de este instante, Tuxpan,
Michoacán, ese sitio tan arbitrario, no existía en su mundo.
Ya no recuerdo si había existido en otra vida, pero esa noche
Tuxpan, Michoacán, apareció de la nada y volvió en el tiem-
po hasta una era en la que no había seres humanos, para
comenzar la vida con plantas y animales de figuras asimé
tricas, que duraría muchos años hasta que un ser humano
—perfectamente simétrico— crearía otros seres huma
nos, uno de los cuales mandó hasta México, D. F., con pre-
cisión algebraica, una caja para Ulises Jarillo.
Una caja que con cada tic-tac parecía inventar ese soni-
do y arrojarlo hasta la pistola, que estaba a punto de caer de
la mesa y atravesarle el hígado a Jarillo.
Tras observar la caja por un largo rato, Ulises se decidió
a abrirla. Sé lo que temes: detrás del tic-tac-tic-tac, Ulises
133
19 Vortices 2as.indd 133 01/08/12 01:06
vórtices viles
pudo haberse encontrado una bomba a punto de explotar;
incluso, justo antes de abrir la caja, pudo haber dicho: “ese
tic-tac suena como una bomba a punto de explotar”, y en-
tonces un reloj llegaría a cero y un líquido letal se mezclaría
con otro, una reacción en cadena comenzaría con destro
zar un mecanismo complejo, luego la etiqueta que viene
desde Tuxpan, Michoacán, la caja, la pistola —que no alcan
zaría a caer de la mesa para destrozarle un pulmón a Jari-
llo—, al propio Ulises con sus zapatos de suela de goma
y sus pantalones de pana, la ventana abierta, la farola, y
luego, por azares de la naturaleza de este mundo, al propio
Tuxpan, Michoacán.
Jarillo pudo haberse encontrado con la luz constante de
otra farola, fugaz, devastando este universo y otra sombra
saltando desde una ventana colosal.
Pero no: la noche era justa.
Su oído derecho seguía en el bzz-bzz que retumbaba
con el tic-tac de la caja; su mano izquierda estiró las falan-
ges, las falanginas y las falangetas hasta tocar la cinta café
que cerraba la caja, hasta sentir la textura que semejaba
la de la cacha de su pistola. Jaló la punta, desprendió el
pegamento del cartón, y tuvo ante sí las murallas mínimas
del minúsculo secreto enviado desde Tuxpan, Michoacán.
La mano derecha abrió la primera solapa de la caja; luego la
segunda. Luego las dos manos de Jarillo se sumergieron
en aquel pantano, revolvieron dentro de la caja algo que
no alcancé a mirar. La pistola estuvo varias veces a pun
to de caer y atravesarle la entrepierna, el cerebro, alguna
otra vida.
Aguantamos la respiración mientras los ojos de Ulises
se hundieron en algo; después se abrieron hasta casi perder
los párpados.
El terror de Jarillo se materializó hasta pesar lo que pesa
el fósforo que un cerillo pierde al encenderse junto a un
galón de gasolina.
134
19 Vortices 2as.indd 134 01/08/12 01:06
Ruy Feben
Sin dejar de mirar la caja, su interior, con esos ojos re-
dondos y aguados, Jarillo dio dos pasos hacia atrás, flemáti-
co; parecía haber observado dentro de la caja la devastación
final de una civilización de hombres pequeñísimos que lo
reclamaban como dios malhechor, una civilización cuya
existencia Ulises no había ponderado.
Sé que ahí dentro no había una civilización de hombres
minúsculos. Lo sé porque las reglas de este mundo no
permiten esa clase de seres, esa discrepancia, ante todo, de
tamaño. Lo que sí sé es lo que pasó después, fuera y dentro
de la caja. Lo primero: la farola intermitente se apagó du-
rante un segundo y después encendió con tal intensidad,
que incluso los rincones cerrados y empolvados del depar-
tamento de Jarillo (que, ahora lo sabemos, eran muchos) se
iluminaron tímidamente; incluso los ojos de Ulises, que
hasta ahora no tenían color, se volvieron miel y verdes y
negros como pupila dilatada. Por primera vez en la existen-
cia de este universo algo sonó en la calle, así: trrr-bah-ujn;
algo que no conoceremos nunca porque desde aquí no al-
canzamos a verlo.
Lo que quiero decir es que las calles, los edificios, los
autos, las otras farolas, los escaparates, los túneles, los letre-
ros y el mundo entero se iluminaron por culpa de Jarillo; lo
que quiero decir es, ya sabes, “la luz se hizo” y todo eso.
He aquí lo que sucedió mientras la farola escupía luz
por todos lados (la pistola equilibrándose, aferrándose con
todas sus fuerzas a la mesa para que tú alcances a saber en
qué termina todo esto): iluminados por la farola intermi-
tente de Ulises Jarillo, decenas de miles de seres humanos
—algunos hasta simétricos— emprendieron una procesión
hacia Tuxpan, Michoacán —caminando así: tic-tac-tic-
tac—, el único lugar del planeta —al menos del planeta
conocido— desde el cual se puede viajar hacia atrás en el
tiempo. Ya en el pasado remoto, algunos de ellos se hicie-
ron amigos de los únicos seres que vivían en ese pasado
135
19 Vortices 2as.indd 135 01/08/12 01:06
vórtices viles
remoto, de quienes descendería la gente que enviaba cajas
a México, D. F. Los recién llegados construyeron cabañas,
tuvieron sexo, mataron por envidia o por poder, se pusie-
ron nombres, en fin: conformaron lo que ahora conocemos
(y me refiero a “en este instante comenzamos a conocer”)
como “una civilización”, de tamaño normal. Tuvieron des-
cendencia. Se expandieron por el mundo. Se imaginaron
que viven en un universo inmenso; tuvieron miedo. Con-
formaron ejércitos e iglesias. Aprendieron a escribir, con
plumas que, al raspar contra un papel, sonaban bzz-bzz.
Uno de ellos, sin saberlo, se convirtió en el lejano ancestro
de Ulises Jarillo. Otro más se convirtió en mi ancestro. Otro
más en el tuyo. Imaginaron el libre albedrío y las ventanas.
Crearon la industria del armamento, las tiendas donde ven-
der ese armamento; alguna de ellas estaba destinada a esta-
blecerse relativamente cerca de la casa de Ulises Jarillo, ya
desde aquel pasado remoto. Los hombres —todos ellos,
a estas alturas, muy simétricos— crearon puentes para que
la gente desesperada se arrojara a los ríos, que justo ahora
comienzan a existir. Y los aviones para irse lejos.
Lo que quiero decir es que cuando Ulises Jarillo abrió
la caja, descubrió que su caja abierta no era sólo una caja
abierta. Que el tic-tac se convirtió en alguien sentado en
una banca, o en un escritorio, o en un búnker clandestino,
decidiendo que es necesario mandarle una caja a Ulises
Jarillo, a México D. F. Cosa que hasta este momento ni él
ni tú ni yo sabíamos. También entendió lo que tú y yo jus-
to ahora empezamos a comprender: que esa caja se desdo-
bló en miles de capas donde habitan los viajes al mar y los
amores que Ulises nunca tuvo; todas las cosas, quién sa
be cuáles, que harían que un hombre dudara a la hora de
apretar un gatillo. Cosas que, en realidad —y no pienso
detenerme en enumerarlas—, ni él ni tú ni yo conocemos.
Con las manos sudadas pegadas a la boca, Ulises clavó
los ojos humedísimos en la ventana, en la luz que, para este
136
19 Vortices 2as.indd 136 01/08/12 01:06
Ruy Feben
momento, ya había vuelto a iluminar sólo lo necesario: las
manos de Ulises, la caja abierta haciendo tic-tac, gotas co-
rriéndole por la frente, la pistola tambaleándose sobre la
esquina de la mesa, a punto de caer y atravesarle el cora-
zón. Dio un paso lento, luego otro más rápido: corrió hasta
quedar recargado sobre su ventana, que apareció en el sép-
timo piso de un edificio nada extraordinario. Vio otras luces
de la ciudad: unas rojas moviéndose lentamente sobre la
avenida, otras perennes como ojo de un dios, más farolas,
ventanas dentro de las cuales la gente bailaba, gritaba, re-
cibía otras cajas o llamadas telefónicas o sentencias de
muerte. Desde la calle un niño lo miró directo a los ojos.
Escuchó sirenas.
Detuvo la mirada en una ventana del edificio frente al
suyo. Miró cómo un hombre, no necesariamente barbado
ni de gafas ni mal vestido, aporreaba un teclado. Así: clac-
clac-clacata-clac. El hombre no lo mira de regreso: escribe
con los dos dedos índices a la velocidad del tiempo, sin
detenerse y sin pensar mucho en lo que teclea en las pri-
meras hojas que existieron en el mundo de Jarillo —va-
mos, ya lo sabes: esta es la primera vez que menciono unas
hojas; justo ahora comienzan a existir—. Ulises miró al
hombre que escribía sin entender por qué no podía quitar-
le la mirada de encima. Tú explícale por qué: dile que
debe mirarlo porque yo lo digo así.
Miéntele así, te doy permiso. Miéntete así tú.
Ulises miró a ese hombre durante muchos minutos,
muchas horas. Bueno, en realidad lo miró sólo durante el
tiempo que tardaste en leer esta línea. Pero miró cómo ese
hombre escribe lo que transcurre en muchos minutos, mu-
chas horas. Lástima que no se asomó antes: hubiese visto
cómo ese hombre escribía, líneas arriba, que la caja que lo
esperaba en la mesa había viajado por aire, lo cual le hubie-
se servido para intuir lo que vendría después: la civiliza-
ción de Tuxpan, Michoacán, la tienda de pistolas, el propio
137
19 Vortices 2as.indd 137 01/08/12 01:06
vórtices viles
hombre de la ventana (que justo ahora escribe frenético,
deteniéndose cada tantas líneas para revisar que Ulises no
se le salga de la línea establecida desde antes de la Crea-
ción). De haberse asomado antes por la ventana, Ulises hu-
biese sabido que tú estás leyendo justo ahora y que su
suerte está echada. Como yo sé que Ulises no tiene cómo
salvarse, hago lo que hacían mis ancestros de Tuxpan, Mi-
choacán, cuando acababan de cazar un oso o de instalar una
gasolinera: detengo mi escritura con un punto y aparte.
Y lo saludo a través de la ventana con una mano mientras
escribo con la otra. Con muchos trabajos digo “Buenas no-
ches, cabrón” y es lo único que le permito escucharme decir.
Es lo único que te permito a ti escucharme decir, mientras
me miras saludándote y llamándote “cabrón”. Mientras, las
teclas: clac-clac-clacata-clac; y la calle: trrr-bah-ujn. Y te
mantengo aquí esperando a ver qué hace Ulises Jarillo.
Miró al hombre que escribía saludarlo, y trató de encon-
trar una explicación. Yo continúo con su historia como si
nada, aporreando mi teclado con los dos dedos índices (sos-
pecho que utilizo más el izquierdo que el derecho, pero
eso no importa ahora): Ulises entendió de pronto lo terrible
de su situación. Quizá que la mirada del niño le había pre-
sagiado una venganza o que las sirenas de un ejército lo
estaban persiguiendo o que algo se avecinaba desde el cie-
lo (que aquí sólo existe para traer paquetes desde Tuxpan,
Michoacán), dispuesto a destruir su mundo para siem
pre. La pistola sobre la mesa estuvo a tres grados de caer y
atravesarle la columna, dejarlo paralítico, a merced de cual-
quiera de esas cosas; la farola se encendió con el ritmo de
los latidos de tu corazón; la sombra en otra ventana se que-
dó quieta, sin respirar.
Aquí viene el clímax; entenderemos qué hacemos aquí
Ulises, tú y yo. Atención.
Ulises corrió hacia la mesa, raspó con vigor sus rodillas
cubiertas de pana, hizo crujir todos los músculos de su
138
19 Vortices 2as.indd 138 01/08/12 01:06
Ruy Feben
brazo derecho para intentar alcanzar la pistola, con la firme
intención de tomarla. ¿Y para qué quería Ulises tomar la
pistola con tal estrépito, con tal desorden? Bueno: para dis-
parar hacia la ventana frente a él. Pero todos tranquilos,
que no lo logró: la farola intermitente se apagó de súbito
y, en la oscuridad total, las suelas de goma de Ulises se
atoraron con un tapete. No lo culpes: hasta este momento,
él no sabía que el tapete estaba allí; tú también hubieras
tropezado. Así que se desbordó hasta golpear la pata de la
mesa. La pistola se inclinó demasiado.
Ya sabes lo que pasó después. No gastes tu tiempo ima-
ginando la caída lenta de la pistola, no veas que la bala en-
tró por donde hubiese entrado si Ulises Jarillo se hubiese
disparado a sí mismo.
Como no entiendes por qué a Ulises le dio por disparar
hacia la ventana de enfrente, mejor mira tú también el con-
tenido de la caja. Mira la cosa que hace tic-tac. Antes de
verla, imagínate un patito de cuerda caminando sobre el
cartón y rematado con la frase “Recuerdo de Tuxpan, Mi-
choacán”, o ese metrónomo, o ese teléfono vibrando con
una llamada para un número equivocado, o el corazón pal-
pitante de un monstruo mítico, o el de una tal Penélope
esperando en una isla, el temporizador con el que podrías
ayudarte a hacer unos deliciosos huevos tibios. Imagina lo
que prefieras, escondido detrás de un tic-tac que retumba
en el mundo. Imagina un aparato tan ridículo como pue-
das. ¿Ya? Bien: ahora mira la cosa que de verdad está ahí
adentro.
Es un ave. Un ave de verdad, con las patas atadas a un
pisapapeles con forma de barco fenicio. El ave tiene un pi
co largo; con ese pico largo golpetea una tabla, con un ritmo
exacto, tedioso, que te desespera. Es un pájaro carpintero.
Y no cualquier pájaro carpintero: es un pájaro carpinte
ro que sabe escribir. Que justo ahora está poniendo el
punto final a una frase. Mira su horrenda caligrafía; lee dos
139
19 Vortices 2as.indd 139 01/08/12 01:06
vórtices viles
o tres veces lo que acaba de escribir, rítmicamente, con te-
dio: “La sombra de la ventana va a matarte”.
Mira bien esa ave, que muere con el último picoteo.
Mira la textura de sus plumas y olvídate de lo que hay alre-
dedor. Olvida que Ulises ha dejado de existir, que su uni-
verso fue este universo cuyo tiempo se ha extendido sólo
lo que has tardado en leer, cuyo territorio es de exactamen-
te dieciocho mil seiscientos ochenta y un letras. Tienes
problemas más importantes que atender.
El primero: este juego lo gana quien escapa antes de su
final. O sea: este juego no lo gana nadie. Ulises ya murió,
yo eventualmente pondré el último punto y tú, bueno, tú
estás prácticamente condenado. Por eso te quedarás hasta
el final; porque quieres saber cómo es que pierdes. Aunque
eso ya no puedes evitarlo.
El segundo problema: este universo que ahora se des-
morona, que ahora se incendia, que está a doscientas cin-
cuenta y un palabras de terminar, dará paso a un universo
nuevo, a otro de los experimentos que Ulises —no siempre
se llama Ulises: a veces es Oscar y a veces Edgar y a veces
Franz o Gregorio o Funes— y tú y yo realizamos una vez
cada tanto; quizá mañana seré yo el que aparezca en un
cuarto oscuro como la nada, abriendo los ojos por primera
vez ante el ding-dong de la puerta, ante la llamada de un
desconocido preguntando por alguien que no soy yo, con
Ulises escribiendo desde el cuarto de enfrente, o el de aba-
jo, o en una ciudad lejana que existe desde tiempos asimé-
tricos. Quizá seas tú.
El tercer problema: ¿recuerdas cuando Ulises corrió
a tomar la pistola para disparar a la ventana de enfrente?
Olvidé —omití— decir una cosa: Ulises Jarillo quería dis-
pararle a la sombra que iba a matarlo. Tú piensas que esa
sombra era yo; desconoces que la sombra que él pudo ver
desde el principio eras tú leyendo esto, sentado tan inge-
nuo, pensando que nadie puede verte; no sabes que, de
140
19 Vortices 2as.indd 140 01/08/12 01:06
Ruy Feben
haberlo decidido yo así, una pistola te pudo haber atravesa-
do la garganta o el pecho o la cabeza o el corazón o la vida.
Ahora hasta te sientes culpable: bastaba con que dejaras de
leer para salvarte a ti y a mí y a Ulises Jarillo, quien justo
ahora se prepara con otra pistola, aparece en otro mundo,
mientras tú y yo desaparecemos, ¿puedes sentirlo?
Mira: justo
(tic-tac-tic-tac-tic-tac)
ahora.
141
19 Vortices 2as.indd 141 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 142 01/08/12 01:06
Vórtices viles, de Ruy Feben se terminó de imprimir
en el mes de septiembre de 2012, en los talleres
de Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A.
de C. V., San Lorenzo núm. 244, col. Paraje
San Juan, Iztapalapa, D. F., con un tiraje
de 1 500 ejemplares y estuvo al cuidado
del Programa Cultural Tierra Adentro.
19 Vortices 2as.indd 143 01/08/12 01:06
19 Vortices 2as.indd 144 01/08/12 01:06
También podría gustarte
- Murky Business FR - Fr.es 1Documento45 páginasMurky Business FR - Fr.es 1murdotyouAún no hay calificaciones
- De Riberalta Al AcreDocumento2 páginasDe Riberalta Al AcreJosé L. BernabéAún no hay calificaciones
- TeLeo Crónicas Que Da Miedo ContarDocumento12 páginasTeLeo Crónicas Que Da Miedo ContarHerney CervantesAún no hay calificaciones
- Esa Luz Que Ciega - IndiceDocumento29 páginasEsa Luz Que Ciega - IndiceEdiciones CICCUSAún no hay calificaciones
- (Cherryh, C.J) - El Angel Con La EspadaDocumento215 páginas(Cherryh, C.J) - El Angel Con La EspadaDiego Juarez100% (1)
- Iberia Nocturna PDFDocumento118 páginasIberia Nocturna PDFblackbeast100% (1)
- Maluco, La Novela de Los Descubridores - Napoleon Baccino Ponce de LéonDocumento445 páginasMaluco, La Novela de Los Descubridores - Napoleon Baccino Ponce de LéonJohan Ernesto Rangel NievesAún no hay calificaciones
- He Oido A Los Mares Gritar Mi NombreDocumento306 páginasHe Oido A Los Mares Gritar Mi NombregusAún no hay calificaciones
- Gerchunoff, Alberto, Cuentos de Ayer PDFDocumento40 páginasGerchunoff, Alberto, Cuentos de Ayer PDFspastormerloAún no hay calificaciones
- Volumen 21 World ProjectDocumento140 páginasVolumen 21 World Projectmolli17momAún no hay calificaciones
- Dickens, Griffith y El Cine Actual PDFDocumento27 páginasDickens, Griffith y El Cine Actual PDFAldana DieguezAún no hay calificaciones
- Lo SecretoDocumento7 páginasLo SecretoElisa matamalaAún no hay calificaciones
- Maluco: (La Novela de Los Descubridores)Documento226 páginasMaluco: (La Novela de Los Descubridores)gabrielAún no hay calificaciones
- La gran caza del tiburónDe EverandLa gran caza del tiburónJosé Manuel Álvarez FlórezCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (421)
- Viaje Del DestierroDocumento264 páginasViaje Del DestierroCrono OpioAún no hay calificaciones
- 1953 Re 02Documento120 páginas1953 Re 02Adam SmithblueAún no hay calificaciones
- La Sombra de Populla: Las Aventuras de la Corona: La Sombra de Populla, #3De EverandLa Sombra de Populla: Las Aventuras de la Corona: La Sombra de Populla, #3Aún no hay calificaciones
- Hedy - Jenny LecoatDocumento472 páginasHedy - Jenny Lecoatamerisabella5Aún no hay calificaciones
- El Combate Homérico - Vicente GrezDocumento123 páginasEl Combate Homérico - Vicente GrezGonzalo Lavaud PefferleAún no hay calificaciones
- Baldwin, James - Nada PersonalDocumento30 páginasBaldwin, James - Nada Personalmadru_gapha100% (1)
- Babel 17 - Samuel R DelanyDocumento143 páginasBabel 17 - Samuel R Delanymexico_lindo754175Aún no hay calificaciones
- 002 Licenciamientos Creative CommonsDocumento10 páginas002 Licenciamientos Creative CommonsdiegobenedettiAún no hay calificaciones
- 001 Roles de ProduccionDocumento7 páginas001 Roles de ProducciondiegobenedettiAún no hay calificaciones
- Transmedia The Walking Dead A La OdiseaDocumento22 páginasTransmedia The Walking Dead A La OdiseadiegobenedettiAún no hay calificaciones
- Romance in The Femslash. A Narrative AnaDocumento16 páginasRomance in The Femslash. A Narrative AnadiegobenedettiAún no hay calificaciones
- Transmedia Earth Conference Medios NarraDocumento260 páginasTransmedia Earth Conference Medios NarradiegobenedettiAún no hay calificaciones
- Modelo de Sistema Transmedia Aplicado A La Enseñanza de La LiteraturaDocumento12 páginasModelo de Sistema Transmedia Aplicado A La Enseñanza de La LiteraturadiegobenedettiAún no hay calificaciones
- Estructuras Narrativas en Relatos Cortos y Serializados para La Web PDFDocumento16 páginasEstructuras Narrativas en Relatos Cortos y Serializados para La Web PDFDiego Fernando MontoyaAún no hay calificaciones
- EF-RAIL (ECO FRIENDLY RAILWAY) Diego García ALTRANDocumento21 páginasEF-RAIL (ECO FRIENDLY RAILWAY) Diego García ALTRANsergioAún no hay calificaciones
- Ejemplo Del Modelo IntuitivoDocumento2 páginasEjemplo Del Modelo IntuitivoCynthia CQAún no hay calificaciones
- Awo Irete Kutan - El Pacto Entre Iku y ObatalaDocumento3 páginasAwo Irete Kutan - El Pacto Entre Iku y ObatalaOshun Ala ErinleAún no hay calificaciones
- 1 M. D. INST. ELECTRICAS - ANCOMARCA - BorrDocumento26 páginas1 M. D. INST. ELECTRICAS - ANCOMARCA - Borrchochin1977Aún no hay calificaciones
- GFPI-F-135 Guia de Aprendizaje 8 Registrar InformaciónDocumento9 páginasGFPI-F-135 Guia de Aprendizaje 8 Registrar InformaciónSara BuitragoAún no hay calificaciones
- Empresa ColombinaDocumento10 páginasEmpresa ColombinaDiarli AhumadaAún no hay calificaciones
- R.U.C. 20100014395 Factura Electronica F080: Productos Paraiso Del Peru S.A.CDocumento1 páginaR.U.C. 20100014395 Factura Electronica F080: Productos Paraiso Del Peru S.A.CMANOLO EDMUNDO VARGAS RAMIREZAún no hay calificaciones
- Evaluacion de SocialesDocumento3 páginasEvaluacion de SocialesAndrango Efraín Ronnal0% (1)
- Amplificador Monoetapa FETDocumento8 páginasAmplificador Monoetapa FETMarianaAún no hay calificaciones
- Tarea de Contabilidad 5Documento1 páginaTarea de Contabilidad 5jose cordonesAún no hay calificaciones
- 2 - Psicologia - Aeronautica Publicacion PDFDocumento29 páginas2 - Psicologia - Aeronautica Publicacion PDFNestor OchoaAún no hay calificaciones
- 5 Ejercicios Graficos de Control P-NPDocumento44 páginas5 Ejercicios Graficos de Control P-NPkevin Obando Castillo100% (1)
- MAT 229 Tarea #1Documento4 páginasMAT 229 Tarea #1josued rafael brito rosadoAún no hay calificaciones
- Brunello Cucinelli (Empresa) - WikipediaDocumento14 páginasBrunello Cucinelli (Empresa) - WikipediaMatty A.Aún no hay calificaciones
- Bautista Akane T4Documento4 páginasBautista Akane T4Akane Daniela Bautista BriseñoAún no hay calificaciones
- Timeout Solicitud Respuesta Ver1Documento2 páginasTimeout Solicitud Respuesta Ver1Humberto HernándezAún no hay calificaciones
- Manual de Contabilidad para Las Empresas Del Sistema FinancieroDocumento12 páginasManual de Contabilidad para Las Empresas Del Sistema FinancieroKLEIDER-GAMERAún no hay calificaciones
- Fraude Masivo en Estudios Científicos en ChinaDocumento3 páginasFraude Masivo en Estudios Científicos en Chinajhony1523Aún no hay calificaciones
- Metodo de Los Poligonos de ThiessenDocumento9 páginasMetodo de Los Poligonos de ThiessenJhon SonAún no hay calificaciones
- Zonas Climáticas Del Mund2Documento6 páginasZonas Climáticas Del Mund2Rony MolinaAún no hay calificaciones
- Los Sellos de Los 7 ArcángelesDocumento6 páginasLos Sellos de Los 7 Arcángeleslisandroalvrado100% (2)
- Tesis Final Corregida para ImprimirDocumento222 páginasTesis Final Corregida para ImprimirChristian Martin Torres Delgado100% (1)
- Herencia MendelianaDocumento16 páginasHerencia MendelianaSaliza de Castro100% (1)
- Cuadro Comparativo de Las TeoriasDocumento6 páginasCuadro Comparativo de Las TeoriasCarlos Daniel LzAún no hay calificaciones
- Brutal Is MoDocumento73 páginasBrutal Is MoIsabel Giron AnculleAún no hay calificaciones
- Libertad EcnomicaDocumento20 páginasLibertad EcnomicaKatherine CalfinAún no hay calificaciones
- Es Manual Xpteu-1Documento15 páginasEs Manual Xpteu-1Jon KiAún no hay calificaciones
- VILCHEZ HUANAMBAL INGRID Sesion 2Documento3 páginasVILCHEZ HUANAMBAL INGRID Sesion 2Ingrid VilchezAún no hay calificaciones
- 6 Presunciones de Compras y Ventas Base PresuntaDocumento64 páginas6 Presunciones de Compras y Ventas Base PresuntaEduardo García CanalesAún no hay calificaciones
- El Ojo Humano Como Detector AstronómicoDocumento2 páginasEl Ojo Humano Como Detector AstronómicoRocíoAntaramiánAún no hay calificaciones