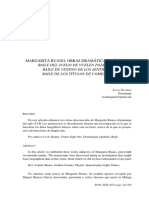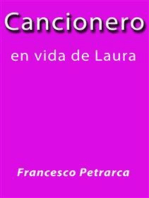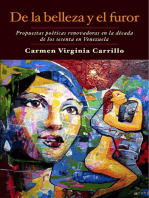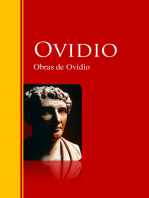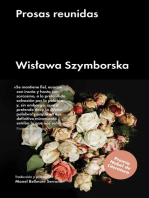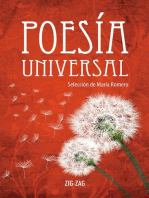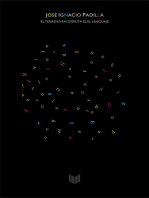Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ensayo Sobre El Sonido
Cargado por
Wayna SathiriTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ensayo Sobre El Sonido
Cargado por
Wayna SathiriCopyright:
Formatos disponibles
ENSAYOS QUE NARRAN - E L S O N I D O D E L A S C O S A S: N O T A S S O B R E L I T E R A T U R
Ahí están las cosas, acumulándose pese a todo, ni al acecho ni a la espera porque, como se sabe,
esperar o acechar son actitudes nuestras. No llegamos a las cosas. Aun cuando las tocamos
siempre se entrometen las palabras. Las cosas son lo otro del humano y lo mismo; recuerdan o
delatan, callan, se resignan. Son utilidad y redundancia, opacidad y poder, deseo y repulsión,
desintegración y permanencia: son lo que somos y lo que seremos. Este tema absorbió mucho al
pensamiento del siglo xx. Hoy no es tan así. Por eso emociona ver cómo se afanó la literatura por
ofrecer el lenguaje a las cosas (por poner la poesía sobre el uso y la neurosis), como condición de
una política de la vida no gestionada por la instrumentalidad.
En 1934 William Carlos Williams, habiéndose desviado ya del mandato poético de Ezra Pound
(tratar el tema de la manera más directa, usar las palabras imprescindibles y acordes, verso con
valor musical pero no machaconamente regular) hacia una indagación del mundo social y natural
humano centrada en detalles, escribió el poema «Entre muros»: «En las alas del fondo / del / /
hospital donde / nada // crece hay / cenizas // entre las cuales brillan // pedazos de una botella
/verde». En el objetivismo de Williams, un poema era una suerte de ícono austero que debía aunar
la cosa, la mirada veraz y el sentimiento.
En 1920 Virginia Woolf publicó el cuento «Objetos sólidos». John y Charles, dos jóvenes con
promisorios futuros parlamentarios, caminan por una playa. John, que no está muy conforme con
los negocios políticos, hunde la mano en la arena y encuentra un pedazo de vidrio tan pulido que
parece una gema: «Lo intrigaba: era tan duro, tan concentrado, tan nítido comparado con la
vaguedad de la costa brumosa». No tiene idea de qué es eso, qué fue antes. Atónito y fascinado,
empieza a recorrer vías de tren, baldíos y casas abandonadas en busca de «cualquier cosa más o
menos redonda, quizá con una llama muy adentro», y acumula tantas que le sobran hasta como
pisapapeles. Desde que el hallazgo de un añico de porcelana con forma de estrella lo desvía de un
mitin electoral, la carrera política de John se desvanece. Pero él no se frustra en absoluto; lo que le
importa es la críptica expansión del mundo que está experimentando. Esta historia inolvidable
había surgido de una aspiración programática de Woolf: que los relatos pudiesen ser como
pedazos de vidrio que, afectados por una larga erosión y enterrados, bloquearan los juicios de
valor y modificasen el alma del que los descubriera en otro contexto.
El ruido, el sonido de componentes complejos y frecuencias caóticas, saturado de información,
pertenece al campo de lo difícil de nombrar, lo difuso, lo que Saer llama «lo conocido a medias»: el
campo indicado para la reunión. Y vivimos rodeados de ruidos, inextinguibles ruidos del cuerpo y
el mundo. El ruido es nuestra percepción del desorden, nuestra apertura heroica, dice Michel
Serres, a las dificultades, a lo que escapa a la ley, y es nuestro mejor vínculo con la distribución de
las cosas, tan dispersas que hay muchas que no vemos. El ruido musical (si es música) ha abierto el
oído a una constatación: acá no estamos solos. Para la lingüística, ruido es todo elemento de un
mensaje que no aporta información; justamente algo que a la literatura le interesa sobremanera.
Por el ruido empieza una poética del contacto que no sea solo la vetusta, equívoca musicalidad
Así en el mundo como en la frase, el ruido proviene de los artefactos y de la naturaleza; carece de
metro, de pie y de pauta, pero tiene ritmo; un ritmo cambiante, como el del aliento, como el del
eterno ciclo de bang-expansión-contracción del universo, como el de las licuadoras en un bloque
de departamentos. Dado que la música es humana, decir que las cosas cantan estropearía este
ensayo de unidad. Pero ¿cómo escucha la literatura? Todo ruido es efecto de la acción de una
fuerza: la gravedad, la combustión, la mano que aprieta el alicate o pellizca la cuerda, el viento, la
corriente eléctrica. Más interesante que la idea de unas fuerzas espontáneas y otras deliberadas es
la de una energía total, un caudal de información abarcador, pero diversamente repartido. Vivo en
una casa. De noche las cosas no paran de emitir, superpuestas: siseos, crujidos, escandalosas
contracciones de maderas recalentadas; chasquido de un termostato; ronroneo de la heladera;
trinar de vajilla apilada al retumbo de un colectivo, además del jadeo del viento en las plantas, el
aleteo de la polilla, el reventón de una grieta en la pintura, el chirrido del retén de la persiana, los
quejidos de mi tripa, el gorgoteo de una pera blanduzca que empieza a supurar, y tanto, tanto más
solo en este minúsculo rincón del universo, y en mí, que está claro que no tengo léxico decente de
que valerme (todo sucede en la casa y en mi cabeza), y la onomatopeya es vergonzosa. Pero lo
cierto es que verdaderamente no tengo por qué valerme de nada. Si el mundo es una fuerza, no
una «presencia», la literatura solo puede participar, suponer que participa de esa fuerza, cada
escritor con su reserva hasta que se le consuma. Puede avenirse, dispersar sus energías entre las
del mundo sin constreñirlo. Un escrito también es un compuesto de naturaleza y dispositivo.
Nuestro divorcio del mundo sucede en el lenguaje y solo ahí podría empezar la reconciliación. Para
una literatura así el sonido es una membrana de contacto; una interfaz entre el lenguaje y las
cosas. Más que a contravenir la gramática y el léxico, atiende a los cambios de posición de la
palabra en el discurso, al tono o la ausencia de tono: eso es el ritmo. No inmoviliza el remolino de
lo que existe en imágenes claras y silenciosas. Oye los sonidos y su transitoriedad: aparición,
inestabilidad, deceso.
También podría gustarte
- César Aira - Cecil TaylorDocumento13 páginasCésar Aira - Cecil Taylorgala_gorkaAún no hay calificaciones
- La Niebla Y La Montaña: Tratado Sobre El Teatro Ecuatoriano Desde Sus Orígenes.De EverandLa Niebla Y La Montaña: Tratado Sobre El Teatro Ecuatoriano Desde Sus Orígenes.Aún no hay calificaciones
- Cecil Taylor, un genio del jazz vanguardistaDocumento13 páginasCecil Taylor, un genio del jazz vanguardistajuanAún no hay calificaciones
- Antología de relatos de terror de H.P.LovecraftDe EverandAntología de relatos de terror de H.P.LovecraftCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- La Casa de Cartón - Martín AdánDocumento225 páginasLa Casa de Cartón - Martín AdánSantiago MansillaAún no hay calificaciones
- El Realismo LiterarioDocumento7 páginasEl Realismo LiterariobcamperoAún no hay calificaciones
- AusterlitzDocumento18 páginasAusterlitzgustavo mejia fonnegraAún no hay calificaciones
- Aira, César-Cecil Taylor (Cuento)Documento7 páginasAira, César-Cecil Taylor (Cuento)Cande GaichAún no hay calificaciones
- La perla de SteinbeckDocumento4 páginasLa perla de SteinbeckRocío EgeaAún no hay calificaciones
- Eudora Welty y la comunicación en La llaveDocumento27 páginasEudora Welty y la comunicación en La llaveEdgar Ricardo Hernández Díaz100% (1)
- Dossier Prensa Posibilidad Una IslaDocumento13 páginasDossier Prensa Posibilidad Una IslaEdgar Padilla RamirezAún no hay calificaciones
- Discurso de La Nobel Olga Olga Tokarczuk.Documento15 páginasDiscurso de La Nobel Olga Olga Tokarczuk.Jorge Ladino Gaitan BayonaAún no hay calificaciones
- Castellanos Rosario - PoesiaDocumento58 páginasCastellanos Rosario - PoesiaKatherine RdzAún no hay calificaciones
- Aira, Cesar - Cecil TaylorDocumento13 páginasAira, Cesar - Cecil TaylorVladimir RibeiroAún no hay calificaciones
- La Perla - AnálisisDocumento7 páginasLa Perla - AnálisisRocío EgeaAún no hay calificaciones
- El Narrador Tierno - Olga TokarczukDocumento21 páginasEl Narrador Tierno - Olga TokarczukAle CamposAún no hay calificaciones
- LewuDocumento179 páginasLewugustavo vaca NarvajaAún no hay calificaciones
- La Espinosa Belleza Del MundoDocumento31 páginasLa Espinosa Belleza Del MundountalsebasAún no hay calificaciones
- Catálogo Rara AvisDocumento7 páginasCatálogo Rara AvisichtyanderAún no hay calificaciones
- Anima SolaDocumento57 páginasAnima SolaClaf MacusaAún no hay calificaciones
- Alazraki 1Documento17 páginasAlazraki 1Suny GomezAún no hay calificaciones
- Niño Diablo 74Documento20 páginasNiño Diablo 74Leonel HuertaAún no hay calificaciones
- La Espinosa Belleza Del MundoDocumento10 páginasLa Espinosa Belleza Del MundoSebastian ValmozAún no hay calificaciones
- Victor Hugo analiza la evolución de la poesía a través de las edadesDocumento33 páginasVictor Hugo analiza la evolución de la poesía a través de las edadesJuan Pablo QuinteroAún no hay calificaciones
- Cecil Taylor Cuento de Cesar Aira PDFDocumento12 páginasCecil Taylor Cuento de Cesar Aira PDFFelipe Luis GarciaAún no hay calificaciones
- Cecil Taylor, Cuento de Cesar Aira PDFDocumento12 páginasCecil Taylor, Cuento de Cesar Aira PDFLygiaSchmitz67% (3)
- Bloque 3 - Lectura Complementaria 1Documento10 páginasBloque 3 - Lectura Complementaria 1Jorge MorteoAún no hay calificaciones
- Volodine - Ángeles MenoresDocumento85 páginasVolodine - Ángeles MenoresSritaCucharitaAún no hay calificaciones
- Cecil TaylorDocumento10 páginasCecil TaylorCeAún no hay calificaciones
- George Steiner Los Que Queman Los LibrosDocumento5 páginasGeorge Steiner Los Que Queman Los LibrosLorenSenteAún no hay calificaciones
- Adan, Martin - La Casa de CartonDocumento198 páginasAdan, Martin - La Casa de Cartonsinletras100% (1)
- Informe La RayuelaDocumento6 páginasInforme La RayuelaJavier Ulabarry0% (1)
- Mundos narrativosDocumento45 páginasMundos narrativosjairo perezAún no hay calificaciones
- Ensayo, La Trilogía de New YorkDocumento6 páginasEnsayo, La Trilogía de New YorkNicolás Savignone100% (1)
- Balza El Delta Del Relato (Confesiones en Brown University)Documento5 páginasBalza El Delta Del Relato (Confesiones en Brown University)Anonymous NtEzXrAún no hay calificaciones
- Constelaciones Interior - ImprentaDocumento18 páginasConstelaciones Interior - ImprentaRaihue FurnoAún no hay calificaciones
- Infierno de Cielo y Antes y Después CMRDocumento81 páginasInfierno de Cielo y Antes y Después CMRIan David67% (3)
- Cristina Peri RossiDocumento86 páginasCristina Peri RossiNuitdesArts100% (5)
- César Aira. Arlt para ExtranjerosDocumento1 páginaCésar Aira. Arlt para ExtranjerosValeria SagerAún no hay calificaciones
- Marcela Labraña Cortés, Curiosas Páginas Negras PDFDocumento21 páginasMarcela Labraña Cortés, Curiosas Páginas Negras PDFLudovico Da FeltreAún no hay calificaciones
- Visiones de La Noche - BierceDocumento4 páginasVisiones de La Noche - BierceFernandoAún no hay calificaciones
- Williams, William Carlos - 20 PoemasDocumento28 páginasWilliams, William Carlos - 20 PoemasPerla Segarra100% (1)
- EL RELATO LIMÍTROFE - Saul YurkievichDocumento5 páginasEL RELATO LIMÍTROFE - Saul YurkievichElMontevideano Laboratorio de ArtesAún no hay calificaciones
- Y El Trazo Donde BartísDocumento39 páginasY El Trazo Donde BartísGrisel NicolauAún no hay calificaciones
- Antes de la revolución: recuerdos del pasadoDocumento10 páginasAntes de la revolución: recuerdos del pasadoDumar ZunigaAún no hay calificaciones
- Prefacio de Cromwell. Victor HugoDocumento33 páginasPrefacio de Cromwell. Victor HugoPadramatic100% (6)
- EpiteliosDocumento2 páginasEpiteliosDraupadí De MoraAún no hay calificaciones
- El Don Del Mundo. John BurnsideDocumento7 páginasEl Don Del Mundo. John BurnsidealfriodelanocheAún no hay calificaciones
- Watson, Ian - El Modelo JonásDocumento122 páginasWatson, Ian - El Modelo JonásMedina PabloAún no hay calificaciones
- Balzac Honore de Prologo A La Comedia HumanaDocumento9 páginasBalzac Honore de Prologo A La Comedia HumanapaulitaletrasAún no hay calificaciones
- La risa de Dios y el arte de la novelaDocumento4 páginasLa risa de Dios y el arte de la novelaCristhian Villegas100% (3)
- Autobiografa Sin Vida. F. Der Azúa. FragmentoDocumento9 páginasAutobiografa Sin Vida. F. Der Azúa. Fragmentojllorca1288Aún no hay calificaciones
- Poesía y Poética, 7 (Revista Completa)Documento83 páginasPoesía y Poética, 7 (Revista Completa)Caimito de Guayabal100% (1)
- Analisis Cuaderno de Nueva York de José HierroDocumento10 páginasAnalisis Cuaderno de Nueva York de José HierroMelo DíaZ0% (1)
- 04-Modernismo y G-98 PDFDocumento2 páginas04-Modernismo y G-98 PDFManuel VAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Nº2 Literatura yDocumento4 páginasTrabajo Práctico Nº2 Literatura ySol MariaAún no hay calificaciones
- RH Plantilla OperadoresDocumento1 páginaRH Plantilla OperadoresfernandoAún no hay calificaciones
- Fornet - Y Finalmente, ¿Existe Una Literatura LatinoamericanaDocumento18 páginasFornet - Y Finalmente, ¿Existe Una Literatura LatinoamericanaConstanza CorreaLustAún no hay calificaciones
- La vanguardia del Estridentismo en La señorita etcéteraDocumento2 páginasLa vanguardia del Estridentismo en La señorita etcéteraAntonio CarmonaAún no hay calificaciones
- Expresionismo CompletoDocumento94 páginasExpresionismo CompletoLIZAún no hay calificaciones
- Teodora, la bruja de las burbujas mágicasDocumento2 páginasTeodora, la bruja de las burbujas mágicasMati BenitezAún no hay calificaciones
- Galvez. Miércoles Tarde. Literatura. Generos. 612Documento2 páginasGalvez. Miércoles Tarde. Literatura. Generos. 612Isaa TvkAún no hay calificaciones
- El Cuento de Terror 2Documento2 páginasEl Cuento de Terror 2Natalia BelénAún no hay calificaciones
- 3 Figuras LiterariasDocumento5 páginas3 Figuras Literariassusana martinezAún no hay calificaciones
- Bendicion o DesgraciaDocumento2 páginasBendicion o DesgraciaYenifer Yos AcinuAún no hay calificaciones
- Guia Genero Lirico Sexto 2020Documento4 páginasGuia Genero Lirico Sexto 2020Fumigaciones cero plagaAún no hay calificaciones
- Biografía Gabriela MistralDocumento1 páginaBiografía Gabriela MistralEupic NicoleAún no hay calificaciones
- 7°-Lenguaje Contexto de Producción y Recepción-1Documento14 páginas7°-Lenguaje Contexto de Producción y Recepción-1PriscilaAún no hay calificaciones
- Fórmulas épico-poéticas griegasDocumento1 páginaFórmulas épico-poéticas griegasoscar.pedrido33gmail.comAún no hay calificaciones
- Escenas de La Bohemia Madrileña - La Miseria de Madrid de Enrique Gómez CarrilloDocumento21 páginasEscenas de La Bohemia Madrileña - La Miseria de Madrid de Enrique Gómez CarrillowayraliaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Español # 2Documento14 páginasTrabajo Final de Español # 2Yajaira la Chiquis80% (5)
- Migración - Teología Del at - C - M - Daniel - Carroll - R - Cap - 3Documento26 páginasMigración - Teología Del at - C - M - Daniel - Carroll - R - Cap - 3Gerardo Rivera100% (1)
- Antología Del Cuento Nicaragüense Fernando SilvaDocumento509 páginasAntología Del Cuento Nicaragüense Fernando SilvaChristopher eduardo García pinedaAún no hay calificaciones
- La fantasía como género literario: características, exponentes y evoluciónDocumento2 páginasLa fantasía como género literario: características, exponentes y evoluciónJaque GuzAún no hay calificaciones
- 3 Literatura Act. 4, Parcial 2Documento4 páginas3 Literatura Act. 4, Parcial 2LINETH VALDEZ PIZANOAún no hay calificaciones
- Monologo Desde Las Tinieblas. Una Aproxi PDFDocumento13 páginasMonologo Desde Las Tinieblas. Una Aproxi PDFWilber CórdovaAún no hay calificaciones
- Identidad en Crisis y Estética de La FragmentariedadDocumento166 páginasIdentidad en Crisis y Estética de La FragmentariedadZero.Aún no hay calificaciones
- Aquiles, el héroe más grande de la guerra de TroyaDocumento12 páginasAquiles, el héroe más grande de la guerra de TroyaNahomy TorresAún no hay calificaciones
- El amor imposible de un niñoDocumento2 páginasEl amor imposible de un niñoRodolfo de la Cuadra50% (2)
- Cuadernillo Lengua - 1 Parte 5 AñoDocumento21 páginasCuadernillo Lengua - 1 Parte 5 AñoHeraldoAún no hay calificaciones
- La Crítica de La Literatura Colonial. Amalia Iniesta Cámara UBA UNRCDocumento8 páginasLa Crítica de La Literatura Colonial. Amalia Iniesta Cámara UBA UNRCAnaIsabelAún no hay calificaciones
- Reporte de Matrícula ActualizadoDocumento2 páginasReporte de Matrícula ActualizadoAndrés AristizabalAún no hay calificaciones
- Edmond AboutDocumento5 páginasEdmond Aboutmafesan5Aún no hay calificaciones
- Margarita Ruano, Obras DramátiDocumento17 páginasMargarita Ruano, Obras DramátiYoany HernandezAún no hay calificaciones
- 1000 Poemas Clásicos Que Debes Leer: Vol.1 (Golden Deer Classics)De Everand1000 Poemas Clásicos Que Debes Leer: Vol.1 (Golden Deer Classics)Aún no hay calificaciones
- El camino del poeta: Escribir poesía y letras de cancionesDe EverandEl camino del poeta: Escribir poesía y letras de cancionesCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Cien poetas, un poema: Colección OguraDe EverandCien poetas, un poema: Colección OguraCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Un mal poema ensucia el mundo: Ensayos sobre poesía, 1988-2014De EverandUn mal poema ensucia el mundo: Ensayos sobre poesía, 1988-2014Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Pensamientos para alcanzar la plenitud. 301 Selección de citas.De EverandPensamientos para alcanzar la plenitud. 301 Selección de citas.Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- De la belleza y el furor.: Propuestas poéticas renovadoras en la década de los sesenta en VenezuelaDe EverandDe la belleza y el furor.: Propuestas poéticas renovadoras en la década de los sesenta en VenezuelaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- 50 Poemas De Amor Clásicos Que Debes Leer (Golden Deer Classics)De Everand50 Poemas De Amor Clásicos Que Debes Leer (Golden Deer Classics)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (11)
- Las flores del mal: Clásicos de la literaturaDe EverandLas flores del mal: Clásicos de la literaturaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Magic of Mariachi / La Magia del MariachiDe EverandMagic of Mariachi / La Magia del MariachiCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Sri Sri. Poesía para la superación personalDe EverandSri Sri. Poesía para la superación personalCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (6)
- La sombra del tiempo: Ensayos sobre Octavio Paz y Juan RulfoDe EverandLa sombra del tiempo: Ensayos sobre Octavio Paz y Juan RulfoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El terreno en disputa es el lenguaje: Ensayos sobre poesía latinoamericanaDe EverandEl terreno en disputa es el lenguaje: Ensayos sobre poesía latinoamericanaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Últimos versos de un poeta muertoDe EverandÚltimos versos de un poeta muertoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)