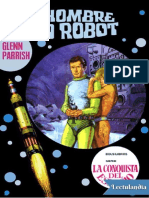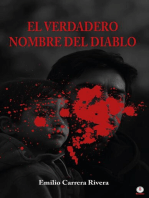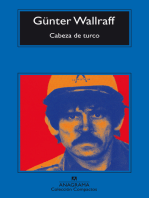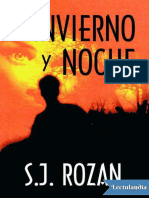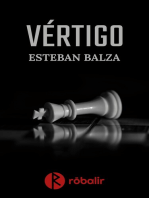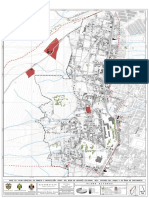Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lengua Sead
Cargado por
ariana.isolaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lengua Sead
Cargado por
ariana.isolaCopyright:
Formatos disponibles
El presidente estaba a punto de dar un nuevo discurso por cadena nacional.
El encargado de
escribirlo era yo, como de costumbre. ¿Qué poder esbozar si todo era un caos brutal y la
economía caía a pasos gigantescos? ¿Qué fábula inventar al pueblo para lograr ganar una
nueva elección? Sus asesores asentían todo lo que el presidente hacía. No existía uno solo que
no le rindiera pleitesías. Yo entre todos ellos. Hacía poco tiempo le habían diagnosticado un
cáncer terminal, pero su ego era más potente que la muerte y la desgracia. Teníamos
prohibido mencionar algo al respecto. Los asesores avanzaban junto a él por un pasillo
angosto y truculento. Yo lo seguía por detrás. Los pasos del presidente eran cada vez más
lentos. Una de sus secretarias abría su camisa y dejaba liberado parte de su sostén de lino
blanco. El presidente curioseaba muy atento. Voces por detrás de mí inferían odio hacia la
autoridad. Era evidente el odio que la inmensa mayoría del pueblo tenía hacia él. Dictador,
déspota, avaro, insensible todo el tiempo. El dinero de la gente se usaba para campañas y
fines familiares. Fue así que la nación se quedó sin fondos para jubilaciones y ayudas
sociales. Los pasos del presidente eran cada vez más letales. De repente presentí que algo raro
iba a suceder. Como una apariencia extraña en el recinto, me imaginé un final tremendo para
el presidente. Se sentó en su sillón de pana roja y acomodó el micrófono delante de sus
asistentes, a los que basureó de manera constante. Cuando la cámara encendió sus luces,
quedó en vivo para todo el país. Me acurruqué en un costado del recinto para escuchar lo que
le había escrito. Ni yo lo podía creer. El presidente comenzó su discurso y de golpe cayó al
piso. El sillón de pana se desmoronó sobre una alfombra opaca. Los asistentes corrieron a
ayudarle, pero la cámara continuaba registrando todas las imágenes. No pasaron dos minutos
para que toda la población aplaudiera de pie ante las imágenes. El presidente había muerto.
Me acerqué fingiendo dolor y una fuerte angustia a la vez que una secretaria llamaba por
teléfono a los médicos. No había nada más que hacer. Organicé un funeral prolijo e invité a
todas las autoridades nacionales e internacionales. Nadie podía verle y debo confesar que la
inmensa mayoría, deseaba festejar su muerte por las calles. El cajón conservaba un cuerpo
gélido. Mujeres lloraban por los rincones del lugar del sepelio. Había gobernadores opositores
que le escupían el rostro sin miedo. Policías uniformados esquivaban las patadas al ataúd que,
por momentos, tambaleaba para derrumbarse contra el piso de mármol negro. Cerraron el
féretro. Un cortejo de cinco autos se dirigía hacia el cementerio. Yo viajaba en el auto número
cuatro. Una nube oscura y negra se posó por sobre el techo del auto que llevaba el cuerpo del
presidente. Piedras triangulares eran arrojadas contra los vidrios a la vez que los insultos
formaban parte del paisaje. Sentía un miedo atroz a que aquella nube se desmoronase y
explotase justo en el auto del presidente. Un rayo violeta y anaranjado golpeó el portón
trasero del auto. El chofer tuvo que girar el volante por la explosión. En el impacto, el cajón
del presidente abrió la compuerta y éste, con la velocidad, quedó expuesto en el pavimento. El
segundo auto no pudo esquivarlo. Lo golpeó con el spoiler justo en la parte más débil. El
tercero, le partió dos manijas de bronce. El cuarto, que era donde yo estaba observando todo,
pudo frenar antes de pasarle por arriba. Todos descendieron rápido e intentaron elevar el
féretro al auto. Una lluvia imparable comenzó a caer. En el cielo negro, la figura del
presidente muerto apareció como una pegatina. Los que estaban presentes corrieron antes de
que su negatividad inundara las calles otra vez. Yo me escondí debajo de un árbol, sin darme
cuenta de que una de sus ramas, estaba a punto de quebrarse sobre mí.
También podría gustarte
- Una Tarde de DomingoDocumento4 páginasUna Tarde de DomingoVeronica AlvarezAún no hay calificaciones
- MATAR A LENCINAS Obra CompletaDocumento28 páginasMATAR A LENCINAS Obra CompletaTristán CasnatiAún no hay calificaciones
- Kundera Milan - El Libro de La Risa Y El OlvidoDocumento272 páginasKundera Milan - El Libro de La Risa Y El OlvidoÁngela Martínez CastañedaAún no hay calificaciones
- La Invisibilidad Sí ExisteDocumento2 páginasLa Invisibilidad Sí ExisteCarlangasanchangaAún no hay calificaciones
- El Libro de La Risa y El Olvido - Milan KunderaDocumento291 páginasEl Libro de La Risa y El Olvido - Milan KunderaZelubow100% (2)
- 01 - Mía Por Contrato - Jessica MacedoDocumento378 páginas01 - Mía Por Contrato - Jessica Macedoveronica pirela100% (1)
- El Libro de La Risa y El Olvido - Milan Kundera PDFDocumento554 páginasEl Libro de La Risa y El Olvido - Milan Kundera PDFpretodictusmalus100% (6)
- Hijos del trueno: Una novela electrizante sobre tres mujeres que luchan por un mundo mejor en la España de la crisis entre 2011 y 2018De EverandHijos del trueno: Una novela electrizante sobre tres mujeres que luchan por un mundo mejor en la España de la crisis entre 2011 y 2018Aún no hay calificaciones
- Radio ProgresoDocumento84 páginasRadio ProgresogunoshkAún no hay calificaciones
- Hombre o Robot - Glenn ParrishDocumento80 páginasHombre o Robot - Glenn ParrishHilde Karinna GhiselliAún no hay calificaciones
- El peronismo de Cristina: El Frente de Todos, entre la dolorosa unidad, la escasez y la guerra interminable con el establishmentDe EverandEl peronismo de Cristina: El Frente de Todos, entre la dolorosa unidad, la escasez y la guerra interminable con el establishmentCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (3)
- Salazar, Claudia La Sangre de La AuroraDocumento96 páginasSalazar, Claudia La Sangre de La AuroraOrillas LiterariasAún no hay calificaciones
- Lucky Marty - Revivir en Amaltea XIIDocumento60 páginasLucky Marty - Revivir en Amaltea XIIRaúl Bullido GarayAún no hay calificaciones
- Kenneth Robeson - Doc Savage 22, El Aniquilador PDFDocumento111 páginasKenneth Robeson - Doc Savage 22, El Aniquilador PDFbreichinoAún no hay calificaciones
- Ciudad Del CrimenDocumento15 páginasCiudad Del CrimenLizNaby BurgosAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La LucidezDocumento10 páginasEnsayo Sobre La LucidezEric FajardoAún no hay calificaciones
- Cabeza de turcoDe EverandCabeza de turcoPablo Sorozábal SerranoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (94)
- La Primavera de Beatriz PDFDocumento27 páginasLa Primavera de Beatriz PDFANGELA PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Invierno y Noche - S J RozanDocumento365 páginasInvierno y Noche - S J RozanleonardoAún no hay calificaciones
- El Libro de La Risa y El Olvido Milan KunderaDocumento12 páginasEl Libro de La Risa y El Olvido Milan KunderaCinemascopetortocAún no hay calificaciones
- Asuncion Bajo Toque de Siesta Novela 0Documento211 páginasAsuncion Bajo Toque de Siesta Novela 0Mara NapoliAún no hay calificaciones
- Resumen Ensayo Lucidez Mayo 09 de 2012Documento13 páginasResumen Ensayo Lucidez Mayo 09 de 2012erwingchAún no hay calificaciones
- De Espaldas Al Mundo PDFDocumento245 páginasDe Espaldas Al Mundo PDFedsopine1Aún no hay calificaciones
- Herta Muller, CuentosDocumento64 páginasHerta Muller, CuentosJuan José Burzi100% (1)
- El estadio: El once de septiembre en el país del edénDe EverandEl estadio: El once de septiembre en el país del edénAún no hay calificaciones
- Yo Tambiã©n Estuve AllãDocumento3 páginasYo Tambiã©n Estuve AllãMaria Celeste GonzalezAún no hay calificaciones
- Aparicio Tonatiuh Cbtis 151 Cuento - Una Paz Mal InterpretadaDocumento5 páginasAparicio Tonatiuh Cbtis 151 Cuento - Una Paz Mal Interpretadavicente31777Aún no hay calificaciones
- 新約とある魔術の禁書目録 (To aru Majutsu no Index Nuevo Testamento) 03Documento98 páginas新約とある魔術の禁書目録 (To aru Majutsu no Index Nuevo Testamento) 03Sam BlazAún no hay calificaciones
- El Pago Es Ella - Piper StoneDocumento291 páginasEl Pago Es Ella - Piper StoneMarga50% (2)
- Las Intermitencias de La Muerte 25%Documento3 páginasLas Intermitencias de La Muerte 25%Cleidy Saavedra FloresAún no hay calificaciones
- La Oración Fúnebre, Cuento de Herta MüllerDocumento4 páginasLa Oración Fúnebre, Cuento de Herta MüllerJuan KolasinskiAún no hay calificaciones
- Jeffery Deaver (Lincoln Rhyme01 El Coleccionista DDocumento363 páginasJeffery Deaver (Lincoln Rhyme01 El Coleccionista Dwa0941Aún no hay calificaciones
- El Son ChapinDocumento2 páginasEl Son ChapinRodrigo PérezAún no hay calificaciones
- Carcaterra Lorenzo - GangsterDocumento381 páginasCarcaterra Lorenzo - GangsterarodysAún no hay calificaciones
- Cirmi Obon Eduardo - El Fraude Electoral PerfectoDocumento256 páginasCirmi Obon Eduardo - El Fraude Electoral PerfectoarodysAún no hay calificaciones
- El Jardin de Los DeliriosDocumento133 páginasEl Jardin de Los DeliriosSteven CadavidAún no hay calificaciones
- Benedetti-Sobre El ÉxodoDocumento9 páginasBenedetti-Sobre El ÉxodoVictor ArriagaAún no hay calificaciones
- Mensajes para Ivanna (Autoguardado)Documento32 páginasMensajes para Ivanna (Autoguardado)leisser rebolledoAún no hay calificaciones
- Sucesos en Saldungaray 3cm 2-5cmDocumento193 páginasSucesos en Saldungaray 3cm 2-5cmTecnología & ProgramaciónAún no hay calificaciones
- Hombre o Robot - Glenn ParrishDocumento87 páginasHombre o Robot - Glenn ParrishJavier PerezAún no hay calificaciones
- El Ultimo Vuelo Del FlamencoDocumento118 páginasEl Ultimo Vuelo Del FlamencoSusi ZoñumAún no hay calificaciones
- Resumen de AcuérdateDocumento3 páginasResumen de AcuérdateJossi Neyra50% (2)
- Poblacion Colombiana 8 Guia 2 SocialesDocumento3 páginasPoblacion Colombiana 8 Guia 2 Socialesdevanis cinchillaAún no hay calificaciones
- La Informática y La Educación InicialDocumento5 páginasLa Informática y La Educación InicialKirsy Johanna Pérez MejíaAún no hay calificaciones
- Postítulo de Mención en Necesidades Educativas EspecialesDocumento22 páginasPostítulo de Mención en Necesidades Educativas EspecialesanaAún no hay calificaciones
- Jamonada 1Documento8 páginasJamonada 1Reynaldo Carlos MendozaAún no hay calificaciones
- Informe de Practica de CafeDocumento15 páginasInforme de Practica de CafeSERGIO ALBERTO CAMPOS VELASCOAún no hay calificaciones
- Causa y Sinrazón de Los CelosDocumento1 páginaCausa y Sinrazón de Los CelosFrederic KovacsAún no hay calificaciones
- Actividad Religion 2ºDocumento3 páginasActividad Religion 2ºMar CumaAún no hay calificaciones
- BIOLAC S.R.L Caceres - Cadillo - Ventura-MartinezDocumento33 páginasBIOLAC S.R.L Caceres - Cadillo - Ventura-MartinezGuardamino KilinAún no hay calificaciones
- 1trabajo Final SafDocumento295 páginas1trabajo Final SafYesicaOrdóñezAún no hay calificaciones
- GPS TopográficosDocumento3 páginasGPS TopográficosDarwins CortesAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Sistema de Ecuaciones Lineales, Rectas y PlanosDocumento16 páginasTarea 3 Sistema de Ecuaciones Lineales, Rectas y Planosvaleria50% (8)
- Presentación Billete 100Documento24 páginasPresentación Billete 100JuvasplaymanytAún no hay calificaciones
- Sesion de Aprendizaje #13Documento4 páginasSesion de Aprendizaje #13SoledadAún no hay calificaciones
- Doctrinas IiDocumento68 páginasDoctrinas Iiodir diazAún no hay calificaciones
- Guía 6Documento9 páginasGuía 6Brigette AvilaAún no hay calificaciones
- Pronunciacion ELEDocumento18 páginasPronunciacion ELEOscar ArevaloAún no hay calificaciones
- Historia de Las IdeasDocumento7 páginasHistoria de Las Ideasrenata luza portillaAún no hay calificaciones
- Plano AlturasDocumento1 páginaPlano AlturasJeyson Duván López Castillo100% (1)
- Trimiño Velásquez, Celina de Jesús - Aportaciones Feminismo Liberal A Derechos Políticos de Las Mujeres-Páginas-326-383Documento58 páginasTrimiño Velásquez, Celina de Jesús - Aportaciones Feminismo Liberal A Derechos Políticos de Las Mujeres-Páginas-326-383Ángeles DenisAún no hay calificaciones
- Entrega 3 RSEDocumento11 páginasEntrega 3 RSEcieris gomez cortesAún no hay calificaciones
- Reseña A "Las Migajas de Nuestra Mesa"... Elba Raquel de Los SantosDocumento1 páginaReseña A "Las Migajas de Nuestra Mesa"... Elba Raquel de Los Santosdoctorseisdedos33% (3)
- Decreto 91/2022Documento7 páginasDecreto 91/2022El LitoralAún no hay calificaciones
- Examen de Distribucion PDFDocumento2 páginasExamen de Distribucion PDFAnthony Gastañadui GutierrezAún no hay calificaciones
- Guerra Civil ChinaDocumento12 páginasGuerra Civil Chinanahuel bonfiglioAún no hay calificaciones
- Cuestionario 2 Proceso Industrial I ETASDocumento2 páginasCuestionario 2 Proceso Industrial I ETASPablo NavarroAún no hay calificaciones
- Capitulo 15 BioquimicaDocumento8 páginasCapitulo 15 BioquimicaElianeAún no hay calificaciones
- La Última HojaDocumento8 páginasLa Última HojaKemberli gualdronAún no hay calificaciones
- 1 Componentes Del Paradigma de La SimplicidadDocumento3 páginas1 Componentes Del Paradigma de La SimplicidadTorres Ed67% (3)
- Guía Catalinasss Plan Lector 5°básico PDFDocumento11 páginasGuía Catalinasss Plan Lector 5°básico PDFPaulina JimenezAún no hay calificaciones