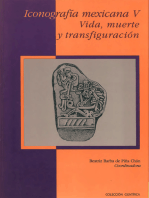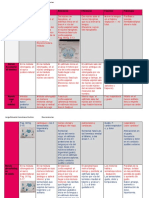Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mundo Muerte Ayoreo
Mundo Muerte Ayoreo
Cargado por
mundoblake8997Descripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mundo Muerte Ayoreo
Mundo Muerte Ayoreo
Cargado por
mundoblake8997Copyright:
Formatos disponibles
El etnopsiquiatra F.
Pagés Larraya, (1973: 256) definió la cultura de la muerte y la
estructura del temor ayoreo: “El análisis del hombre moro-ayoreo nos enfrenta así
ante una primera paradoja que resolver: es evidente entre ellos la posibilidad de
matar y de morir sin angustia; se practican, por ejemplo, el infanticidio y el regicidio
como parte de sistemas culturales diversos. Sin embargo no hemos recibido jamás
entre aborígenes americanos más desgarradores testimonios de terror individual y
colectivo ante sentimientos de fin de mundo, enraizados en ellos míticamente, ante
el cambio total y brusco de ese sistema cosmológico en el cual se comprende su
conducto: 1. La segregación de sujetos gui:dai go:so' de su habitat natural para la
constitución de la Misión de María Auxiliadora del Alto Paraguay determinó una
peregrinación de aborígenes hacia un horizonte existencial desconocido. La doctora
Branislava Susnik recogió los testimonios de ese agrupamiento misional y las
reacciones que ello ocasionó entre los moro-ayoreos: separaciones, fugas, éxodos
grupales y un escalofriante delirio colectivo de fin de mundo a través de matanzas
grupales por parte de seres desconocidos. 2. Una epidemia de sarampión que
ocurrió en la Misión de María Auxiliadora recién organizada y cuyo resultado fue la
muerte masiva de sujetostuvo como clima psicológico de fondo una aplastante
desesperación y la entrega a un destino míticamente inexorable que determinaba la
inminente desaparición del grupo étnico. La enfermedad adquirió el sentido de fin de
mundo como castigo por faltas incomprensibles. En esa oportunidad legiones de
suplicantes pidieron ‘pozo’ (sepultura), símbolo de la muerte individual, para conjurar
el terror escatológico. 3. La creación de la Misión de Tobité en las proximidades de
las serranías de Santiago en Bolivia costó la vida de numerosos misioneros de la
New Tribes Mission, en quienes percibían a los señalados para determinar la
extinción étnica. El clima de pánico es perceptible aún en las agrupaciones
misionales estables a las que el hombre ayoreo aparentemente se integra”. En p.
260 añade “La doctora Branislava Susnik en su estudio sobre la lengua de los moro-
ayoreos expresa que en la banda de aborígenes de este grupo étnico con la que se
constituyó la primera aglomeración misional realizada por los salesianos de
Paraguay no había niños lactantes ni embarazos, situación que atribuye a la muerte
de cuarenta personas por una epidemia de varicela y “a algunos casos de presosos
de fiebre como los ayoweos describen a los maniáticos (üüsö) que retornan
solitarios al monte”. Las circunstancias que destaca en ese tiempo definían
conducta y predicados ayoreo, aspecto que nos ayuda no sólo a conocer
observaciones realizadas in situ por el psiquiatra, sino además a captar la génesis
de una caracterización, banalizada décadas después. Al respecto cfr. Otaegui 2011.
UN RELATO ÓRFICO AYOREO
Dra. María Cristina Dasso
La muerte y sus tipos han constituido un tema central de la reflexión mítica Ayoreo,
sea por la originaria matanza de antepasados (Wilbert J y K Simoneau, 1984), sea
por el destacado papel que cumplía Asojná -temida deidad pájaro del tiempo seco,
esói- que sabía reaparecer en oportunidad de las primeras lluvias de agosto como
anuncio del tiempo húmedo (gebátigai)-, sea por la definición central del coraje
(susmaningai) como “no tener miedo de morir” y su contraparte desvalorizada de
morir de viejo (Dasso 2009), lo cierto es que las narrativas del pasado y las
conductas del presente dejan ver un rico panorama en relación con las ideas del
submundo de los muertos y su representación
También podría gustarte
- Iconografía mexicana V: Vida, muerte y transfiguraciónDe EverandIconografía mexicana V: Vida, muerte y transfiguraciónAún no hay calificaciones
- Muerte a filo de obsidiana: Los nahuas frente a la muerteDe EverandMuerte a filo de obsidiana: Los nahuas frente a la muerteCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Muerte y DueloDocumento148 páginasMuerte y Duelokira50% (4)
- La Muerte ViolentaDocumento18 páginasLa Muerte ViolentaCinthya De AndaAún no hay calificaciones
- Nagualismo PDFDocumento14 páginasNagualismo PDFNavila ZayerAún no hay calificaciones
- Perasso - Cronicas de Cacerias HumanasDocumento71 páginasPerasso - Cronicas de Cacerias HumanasLeif Grünewald100% (1)
- Ramiro de Granada 10 P.Documento10 páginasRamiro de Granada 10 P.Carlos Carlos AgueroAún no hay calificaciones
- 935-Texto Del Artículo (Necesario) - 1823-1-10-20220920Documento3 páginas935-Texto Del Artículo (Necesario) - 1823-1-10-20220920Gabriel RochaAún no hay calificaciones
- Antropologia Pelicula MISIONDocumento3 páginasAntropologia Pelicula MISIONjulian sanabriaAún no hay calificaciones
- 2012 - 1!44!57 Trasnformacion MayaDocumento14 páginas2012 - 1!44!57 Trasnformacion MayaJ Manuel Chávez GómezAún no hay calificaciones
- Magia, Brujería y Violencia en ColombiaDocumento16 páginasMagia, Brujería y Violencia en ColombiaJohann Leonardo Nieto GarciaAún no hay calificaciones
- Magia y Brujeria en ColombiaDocumento16 páginasMagia y Brujeria en ColombiaJohn RebellonAún no hay calificaciones
- La Muerte y El Mas Alla Ok PDFDocumento231 páginasLa Muerte y El Mas Alla Ok PDFSimon TannerAún no hay calificaciones
- Óscar Calavia - La Extraña VisitaDocumento18 páginasÓscar Calavia - La Extraña VisitaAna LuAún no hay calificaciones
- El Entenado I. AbelarDocumento17 páginasEl Entenado I. AbelarCristina MansillaAún no hay calificaciones
- Magia, Brujería y Violencia en ColombiaDocumento15 páginasMagia, Brujería y Violencia en ColombiaAlfredoRodriguezAún no hay calificaciones
- Lectura Expo Grupo 8 - Avila - Benekua Curacion Loquera Entre Los Indígenas Embera Chamí de Colombia PDFDocumento15 páginasLectura Expo Grupo 8 - Avila - Benekua Curacion Loquera Entre Los Indígenas Embera Chamí de Colombia PDFDaniel Agudelo SotoAún no hay calificaciones
- 10 Muertos Magicos Defixiones en ContextDocumento10 páginas10 Muertos Magicos Defixiones en ContextDomina FunestAún no hay calificaciones
- El Concepto de La Muerte Desde Cosmovisión Ancestral de Latinoamérica.Documento5 páginasEl Concepto de La Muerte Desde Cosmovisión Ancestral de Latinoamérica.Mauricio TapiasAún no hay calificaciones
- El Enigma de Los ResucitadosDocumento5 páginasEl Enigma de Los ResucitadospelaocuAún no hay calificaciones
- Sobre Molloy PDFDocumento12 páginasSobre Molloy PDFJessyChSAún no hay calificaciones
- La Vida y La MuerteDocumento6 páginasLa Vida y La MuerteLaura BensassonAún no hay calificaciones
- Art - Antropología Forense y Derechos HumanosDocumento0 páginasArt - Antropología Forense y Derechos HumanosGarcia IrvingAún no hay calificaciones
- El Mito en Los Pueblos Indios de America PDFDocumento239 páginasEl Mito en Los Pueblos Indios de America PDFDó Irizarry CruzAún no hay calificaciones
- 2006 Hombre Ante La MuerteDocumento15 páginas2006 Hombre Ante La MuerteKatherine Correa Ulloa100% (1)
- TanatologíaDocumento28 páginasTanatologíaKarinna Pérez BorghiniAún no hay calificaciones
- 2020 La Creatividad Ceremonial de KalweDocumento28 páginas2020 La Creatividad Ceremonial de KalweChikahualiztli FuerzaAún no hay calificaciones
- Dormivit Beatus Isidorus (Ariel Guiance) PDFDocumento27 páginasDormivit Beatus Isidorus (Ariel Guiance) PDFAdsoAún no hay calificaciones
- Desde El Rincon de Los Muertos PDFDocumento16 páginasDesde El Rincon de Los Muertos PDFOlor A CardamomoAún no hay calificaciones
- Actividades de Lectura 8-9Documento5 páginasActividades de Lectura 8-9Isell Angulo MoscoteAún no hay calificaciones
- Jacques Galinier El Depredador CelesteDocumento17 páginasJacques Galinier El Depredador CelesteIván Pérez Téllez100% (1)
- Reaccion Ante La Muerte de Los MexicanosDocumento11 páginasReaccion Ante La Muerte de Los MexicanosMarkozcrimeAún no hay calificaciones
- Chaima Apuntes Hist Cosmog-FOLLETODocumento18 páginasChaima Apuntes Hist Cosmog-FOLLETOArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Perspectivismo Cosmológico Amerindio PDFDocumento3 páginasPerspectivismo Cosmológico Amerindio PDFMatias SwarAún no hay calificaciones
- Barreto. Diccionario de Mitos, Leyendas, Etc PDFDocumento26 páginasBarreto. Diccionario de Mitos, Leyendas, Etc PDFAnonymous qTZS0u8b0% (1)
- Muerte y DueloDocumento9 páginasMuerte y DueloCarolina PedrazaAún no hay calificaciones
- Perez Bugallo, 2010. Mitos Chiriguanos PDFDocumento3 páginasPerez Bugallo, 2010. Mitos Chiriguanos PDFnahuelAún no hay calificaciones
- Las Hijas de NantuDocumento338 páginasLas Hijas de NantuWYLLYGUEVARA100% (2)
- Ensayo. CuczukDocumento22 páginasEnsayo. CuczukCarlosjoaquin19Aún no hay calificaciones
- Acedia y Depresión.Documento20 páginasAcedia y Depresión.tomasXtiAún no hay calificaciones
- Cosmovisión de Las EtniasDocumento26 páginasCosmovisión de Las EtniasDiego Cardona83% (6)
- MiquixtliDocumento14 páginasMiquixtliFersh Mora AzúlAún no hay calificaciones
- Chango y Yemaya PDFDocumento168 páginasChango y Yemaya PDFandres vAún no hay calificaciones
- Mito de La Difunta Correa, San Juan-ArgentinaDocumento10 páginasMito de La Difunta Correa, San Juan-ArgentinaMeri Gil100% (1)
- Mitos de Creación ColombiaDocumento12 páginasMitos de Creación ColombiaCarlosgusta50% (2)
- Martha BUSTOS, La Muerte en La Cultura OccidentalDocumento9 páginasMartha BUSTOS, La Muerte en La Cultura OccidentalAnarquia SoledadAún no hay calificaciones
- Concepciones de La MuerteDocumento15 páginasConcepciones de La MuerteLaura MartinezAún no hay calificaciones
- Muerte - JESÚS PÉREZ CABALLERODocumento10 páginasMuerte - JESÚS PÉREZ CABALLEROoscar cabreraAún no hay calificaciones
- Culturas, Espiritualidad y Creencias Religiosas en Cuidados PaliativosDocumento19 páginasCulturas, Espiritualidad y Creencias Religiosas en Cuidados PaliativosCentro Médico Emmet100% (1)
- Sociedades de La SelvaDocumento6 páginasSociedades de La SelvaDiana Bugueño GuerreroAún no hay calificaciones
- Suzana Cipolleti Fernando Payaguaje La Fascinación Del MalDocumento265 páginasSuzana Cipolleti Fernando Payaguaje La Fascinación Del MalbaltazharAún no hay calificaciones
- Earth Beings-Story 6 (Español)Documento19 páginasEarth Beings-Story 6 (Español)Aitana Sofía Piedra SotoAún no hay calificaciones
- Los Scouts Argentinos Contemplan La Muerte. Actitudes Adultas e Infantiles Frente Al Fallecimiento de Dirigentes y MiembrosDocumento17 páginasLos Scouts Argentinos Contemplan La Muerte. Actitudes Adultas e Infantiles Frente Al Fallecimiento de Dirigentes y MiembrosDaniel DgAún no hay calificaciones
- Tesis Planteamiento Del ProblemaDocumento16 páginasTesis Planteamiento Del ProblemaRene CubasAún no hay calificaciones
- Sacrificios Humanos en Europa AntiguaDocumento5 páginasSacrificios Humanos en Europa AntiguaMichel SánchezAún no hay calificaciones
- Bailando sobre la tumbaDe EverandBailando sobre la tumbaFederico Corriente BasúsCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (23)
- Rubial La Muerte Como Discurso Retorico en Algunos Textos Religiosos Novohispanos PDFDocumento18 páginasRubial La Muerte Como Discurso Retorico en Algunos Textos Religiosos Novohispanos PDFMonAún no hay calificaciones
- Cadogan - La Encarnación y La ConcepciónDocumento8 páginasCadogan - La Encarnación y La ConcepciónVictor E PaulaAún no hay calificaciones
- Tanatos-Antropologia CNte (Curso) 2021Documento33 páginasTanatos-Antropologia CNte (Curso) 2021TERRAMAR MARIANA CRUZAún no hay calificaciones
- Las_sentencias_lapidarias_en_Pedro_ParamDocumento19 páginasLas_sentencias_lapidarias_en_Pedro_Parammundoblake8997Aún no hay calificaciones
- Poesía y Eros. La Obra Poética de Luz María UmpierreDocumento7 páginasPoesía y Eros. La Obra Poética de Luz María Umpierremundoblake8997Aún no hay calificaciones
- A Un Siglo de Trilce - LópezDocumento24 páginasA Un Siglo de Trilce - Lópezmundoblake8997Aún no hay calificaciones
- La Casa de Irene - FelisbertoDocumento6 páginasLa Casa de Irene - Felisbertomundoblake8997Aún no hay calificaciones
- Fantasi y CienciaDocumento14 páginasFantasi y Cienciamundoblake8997Aún no hay calificaciones
- Sobre Cerro BayoDocumento3 páginasSobre Cerro Bayomundoblake89970% (1)
- Infografia Fascitis Plantar 2Documento1 páginaInfografia Fascitis Plantar 2Julio Alejandro Vel�squez OlivaAún no hay calificaciones
- Plan de Gestión de RiesgosDocumento13 páginasPlan de Gestión de RiesgosCarlos RobayoAún no hay calificaciones
- Fundamentos Basicos de La Seguridad SocialDocumento11 páginasFundamentos Basicos de La Seguridad SocialAnayely CruzAún no hay calificaciones
- Tarea 1. Entornos de EscolarizaciónDocumento3 páginasTarea 1. Entornos de EscolarizaciónDaneris Mercedes100% (1)
- Ejercicios Terapia Cognitiva FocalDocumento8 páginasEjercicios Terapia Cognitiva FocalLiaj266Aún no hay calificaciones
- 1695 6141 Eg 16 47 00679Documento14 páginas1695 6141 Eg 16 47 00679Moisés Israel Llera CuevasAún no hay calificaciones
- Consensoanticoncepcinhormonal2013 PDFDocumento123 páginasConsensoanticoncepcinhormonal2013 PDFGaby VillasmilAún no hay calificaciones
- Grupo 3Documento47 páginasGrupo 3Gabriela Prado GumielAún no hay calificaciones
- Alimentacion y Emociones Presentacion 2020 FebreroDocumento17 páginasAlimentacion y Emociones Presentacion 2020 FebrerojackelinneAún no hay calificaciones
- Teoria - KimberlyDocumento9 páginasTeoria - KimberlyGuamán SaraAún no hay calificaciones
- Hemorragia Digestiva AltaDocumento18 páginasHemorragia Digestiva AltaNayadeMarchant0% (1)
- Cap. Higiene de Manos - Prevención de CaídasDocumento8 páginasCap. Higiene de Manos - Prevención de CaídasAlejandraAún no hay calificaciones
- Resumen EndodonciaDocumento5 páginasResumen EndodonciaJuan IncaAún no hay calificaciones
- Ed - Fisica 6Documento4 páginasEd - Fisica 6KAREN DANIELA SANCHEZ AVILAAún no hay calificaciones
- Ubieto-Byung-Chul, Han. La Sociedad Del Cansancio - FreudianaDocumento5 páginasUbieto-Byung-Chul, Han. La Sociedad Del Cansancio - FreudianaMarcoBalzariniAún no hay calificaciones
- Practica No1Documento3 páginasPractica No1Sebastián Basilio Ortega LópezAún no hay calificaciones
- Centro Odontologico El Carmen. Toñi GarciaDocumento173 páginasCentro Odontologico El Carmen. Toñi GarciajorgeespejellAún no hay calificaciones
- Entrevista Violencia de Género PDFDocumento4 páginasEntrevista Violencia de Género PDFJulissaAún no hay calificaciones
- Proyecto Flor Del PlatanoDocumento18 páginasProyecto Flor Del PlatanoRicarte Tapia Viton67% (3)
- Enfermeria en Urgencias y Emergencias Hospitalarias Mery LunaDocumento2 páginasEnfermeria en Urgencias y Emergencias Hospitalarias Mery LunaDavid Gonzalo Ramirez EstelaAún no hay calificaciones
- 1 Iperc - Succión de Ptar 2017Documento5 páginas1 Iperc - Succión de Ptar 2017GERMAN MIRANDAAún no hay calificaciones
- Solicitud Reembolso Gastos MedicosDocumento1 páginaSolicitud Reembolso Gastos MedicosDaniela PachecoAún no hay calificaciones
- Medicina PIADocumento6 páginasMedicina PIAEmily MendezAún no hay calificaciones
- TFM M124Documento53 páginasTFM M124Judith angelica Ticona chambiAún no hay calificaciones
- Reglamento Interno de Trabajo - Ministerio de Trabajo y Promoción Social Sistemgroup (Modificado)Documento39 páginasReglamento Interno de Trabajo - Ministerio de Trabajo y Promoción Social Sistemgroup (Modificado)Marco FrancoAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Uso y Manejo de Plaguicidas (Segunda Prueba)Documento5 páginasCuestionario de Uso y Manejo de Plaguicidas (Segunda Prueba)Debora DuarteAún no hay calificaciones
- ReportDocumento2 páginasReport4719072Aún no hay calificaciones
- El Ahogamiento ExpocicionDocumento8 páginasEl Ahogamiento ExpocicionCruz Maria Chumacero CordovaAún no hay calificaciones
- Pares CranealesDocumento2 páginasPares CranealesJorge SomohanoAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD N°1 Infografia Riesgos Locativos y Tareas de Alto RiesgoDocumento11 páginasACTIVIDAD N°1 Infografia Riesgos Locativos y Tareas de Alto RiesgoAngie Melissa GUTIERREZ GONZALEZAún no hay calificaciones