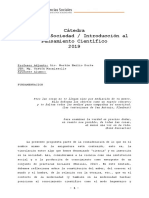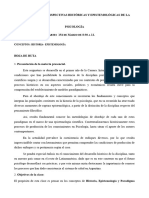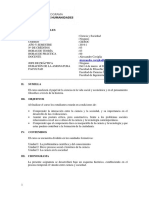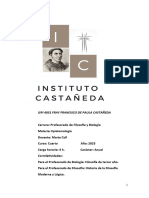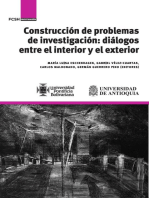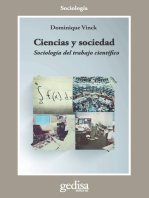Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Introduccion A Las Cs Sociales
Introduccion A Las Cs Sociales
Cargado por
FRANCO NICOLAS SENIATítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Introduccion A Las Cs Sociales
Introduccion A Las Cs Sociales
Cargado por
FRANCO NICOLAS SENIACopyright:
Formatos disponibles
Introducción a las Ciencias Sociales
Índice
UNIDAD 1
Modernidad, Ciencias Sociales y la institucionalización de las PÁG. 15
Ciencias Económicas
Introducción PÁG. 17
1. La visión estándar de la modernidad PÁG. 18
2. Periodizando la modernidad PÁG. 18
2.1 El Renacimiento: siglos XV y XVI PÁG. 18
2.2 La revolución científica y las nuevas miradas filosóficas: el PÁG. 19
siglo XVII
2.3 El XVIII: siglo de las Luces PÁG. 20
2.4 El siglo XIX: el nacimiento de las Ciencias Sociales PÁG. 21
3. Las Ciencias Económicas PÁG. 23
3. 1. La Economía PÁG. 23
3.1.1 Los clásicos y la teoría del valor trabajo: Smith, Ricardo, PÁG. 24
Marx
3.2 La Contabilidad PÁG. 26
3.3 La Administración PÁG. 27
4. Las críticas a la visión estándar PÁG. 31
5. La institucionalización de las Ciencias Sociales PÁG. 34
5.1 Surgimiento de las Ciencias Sociales PÁG. 34
5.2 Los temas objeto de estudio PÁG. 35
5.3 Disciplina e interdisciplina: Los nuevos paradigmas. PÁG. 38
6. Las Ciencias Sociales en América Latina
Modernidad, Posmodernidad y pensamiento crítico PÁG. 41
6.1 El pensamiento social latinoamericano PÁG. 41
6.2 Crisis de la Modernidad. Posmodernidad PÁG. 44
UNIDAD 2
Problemas epistemológicos de las Ciencias Sociales PÁG. 47
Introducción PÁG. 49
1. La Epistemología PÁG. 49
2. Tres problemas para la Epistemología de las Ciencias Sociales PÁG. 51
3. El debate sobre comprensión y explicación en las Ciencias PÁG. 52
Sociales
3.1 La explicación científica en las Ciencias Naturales PÁG. 53
3.2 El problema de las Ciencias Sociales PÁG. 54
Ciclo Básico a Distancia
3.3 El enfoque naturalista y el enfoque interpretativista en las PÁG. 54
Ciencias Sociales del Siglo XIX
3.4 El enfoque naturalista en el siglo XX PÁG. 56
3.5 Algunas consideraciones sobre el interpretativismo durante PÁG. 60
el siglo XX
3.6 Los enfoques naturalista e interpretativista y las técnicas de PÁG. 62
investigación
3.7 Comparación sintética entre ambas tradiciones PÁG. 62
3.8 Los puentes PÁG. 63
4. Las teorías científicas y las condiciones de producción PÁG. 65
4.1 Las teorías científicas son autónomas con respecto a sus PÁG. 66
condiciones de producción
4.2 Las teorías científicas son sólo relativamente autónoma de PÁG. 67
sus “condiciones de producción”
4.3 Las teorías científicas no son autónomas con respecto a sus PÁG. 69
condiciones de producción
5. Individualismo y holismo: la discusión sobre racionalidad PÁG. 72
5.1 La teoría de la acción racional PÁG. 72
5.2 La racionalidad estratégica PÁG. 74
5.3 El holismo en la teoría crítica PÁG. 77
UNIDAD 3
Ciencias Sociales y ética PÁG. 81
Introducción PÁG. 83
1. Las prácticas económicas como prácticas sociales. Comuni- PÁG. 84
dad y mercados
1.1 Partha Dasgupta: la economía como una Ciencia Social PÁG. 84
1.2 Karl Polanyi: el hombre como ser social PÁG. 86
2. Ciencias Sociales y medio ambiente PÁG. 90
2.1 Herman Daly. Economía, Ecología, Ética PÁG. 91
2.2 La Economía como un medio PÁG. 92
2.3 La Economía en estado estacionario: Una ética explícita en PÁG. 95
el pensamiento económico
3. El problema de la neutralidad valorativa - Ciencias Sociales y PÁG. 96
Ética
3.1 La ideología en las Ciencias Sociales PÁG. 96
3.2 Consecuencias metodológicas PÁG. 103
Trabajos Prácticos Unidades 1, 2 y 3 PÁG. 106
Bibliografía PÁG. 112
Ciclo Básico a Distancia
Unidad 1
Modernidad, Ciencias Sociales
y la institucionalización de las
Ciencias Económicas
Unidad 1
UNIDAD 1
Modernidad, Ciencias Sociales y la institución de las Cien-
cias Económicas
Introducción
Esta unidad aborda la relación entre Modernidad y Ciencias Sociales. Se procura esta-
blecer la conexión entre el fenómeno histórico llamado Modernidad y el nacimiento
de las Ciencias Sociales como disciplinas con un objeto, un cuerpo teórico, una me-
todología y unas instituciones de aprendizaje e investigación consolidadas. En este
marco se presta especial atención a la constitución de las disciplinas de las Ciencias
Económicas: Economía, Contabilidad y Administración dentro de la constelación de
las Ciencias Sociales.
En primer lugar estudiaremos una visión, a la que llamaremos estándar, sobre la Mo-
dernidad y las Ciencias Sociales. En esta perspectiva las Ciencias Sociales emergen
como resultado natural del progreso de la razón. En efecto, a partir del siglo XVI en
Europa, la razón se va liberando gradualmente de las ataduras del dogma religioso y
de los autores clásicos y medievales, para emprender un camino de grandes logros.
En ese trayecto, la filosofía se pregunta cómo distinguir la verdad del error, cómo
construir métodos adecuados para acceder al conocimiento cierto y útil. Con esta
nueva preocupación de rigor y verdad, durante los siglos XVII y XVIII se conforman las
Ciencias Naturales como disciplinas autónomas, separadas de la filosofía.
Tales disciplinas tratan de abordar el conocimiento de la naturaleza de manera rigu-
rosa, con herramientas empíricas y matemáticas, procurando encontrar relaciones
cuantitativas entre fenómenos expresados en forma de leyes como las de Newton. En
el siglo XVIII, la filosofía nutrida de los grandes descubrimientos científicos, profundi-
za la pregunta por los límites y las posibilidades del conocimiento.
Paralelamente a la evolución de los conocimientos, se suceden grandes cambios so-
ciales, políticos y económicos que se expresan en la Revolución Francesa y la Revolu-
ción Industrial. El nuevo contexto, a principios del siglo XIX, es un terreno fértil para
que las preguntas por el hombre en tanto ser social y sus producciones, configuren
una constelación de disciplinas que procuran construir un cuerpo teórico y metodoló-
gico de manera similar al que un siglo antes habían constituido las Ciencias Naturales.
Nos hallamos frente al nacimiento de las Ciencias Sociales. La Sociología, la Antropo-
logía, la Economía, las Ciencias Jurídicas se constituyen así en disciplinas autónomas.
También lo hará la contabilidad, que oscila entre su carácter de ciencia y de técnica. En
tanto, la administración se incorpora al abanico de disciplinas científicas a principios
del siglo XX, cuando Taylor propone la “Administración Científica”.
En segundo lugar, desde el texto de Wallerstein, se sugieren diversas críticas a la visión
estándar sobre el nacimiento de las Ciencias Sociales. Se plantea básicamente que las 17
Ciencias Sociales nacen como consecuencia de la lógica del sistema mundo capitalis-
ta que llegado al siglo XIX, requiere planificar y organizar el cambio social, evitando los
desbordes que amenazan desde los movimientos antisistémicos. En ese sentido, la se-
paración entre pasado/presente, mundo civilizado/mundo bárbaro, Estado/Mercado/
Sociedad Civil, fueron distinciones que se institucionalizaron en diversas disciplinas
de las Ciencias Sociales y que sirvieron para sostener la ideología liberal.
Ciclo Básico a Distancia
La unidad concluye con un breve recorrido por los principales aportes realizados a las
Ciencias Sociales desde América Latina.
1. La visión estándar de la Modernidad
Hacia fines del siglo XV comienza un proceso de ruptura con la tradición medieval
que afecta todos los planos de la vida humana: económicos, políticos, culturales, cien-
tíficos, tecnológicos y sociales. Al liberarse de los dogmas y de la visión de mundo
impuesta por el peso de la autoridad, la razón humana comienza un avance inconte-
nible, un progreso en las realizaciones materiales y espirituales que permite imaginar
un futuro emancipado de las coacciones naturales y sociales. Este proceso se conoce
como Modernidad y es descripta por Nicolás Casullo1 como:
“Progreso, emancipación, sujeto generador de los significados: lo histórico deja de ser un pa-
réntesis irracional, leído desde la insondable racionalidad divina. Por el contrario la historia,
el hacerla, es el único camino posible para la realización de la razón” (Casullo, 1989:26).
Aunque los libros de historia marcan a la Revolución Francesa (1789) como el fin de
la Edad Moderna y comienzo de la Edad Contemporánea, algunos pensadores coin-
ciden en que la visión de mundo moderna adquiere su plenitud en los siglos XVIII y
XIX. Los ecos de este espíritu se extienden hasta el siglo XX y llegan a nuestros días.
Actualmente, es motivo de controversia si asistimos a un cambio cultural que permita
hablar de “fin de la Modernidad”. Para algunos autores, nos encontramos inmersos
en la cultura posmoderna, aunque no existan demasiados acuerdos acerca en qué
consiste tal cultura.
2. Periodizando la Modernidad
La Modernidad puede perioridizarse en diversas etapas, caracterizadas por movi-
mientos culturales y sociales genuinos. Estas etapas son:
1- El Renacimiento siglo XV/XVI
2- El Barroco siglo XVII
3- El Iluminismo siglo XVIII
4- La era de la Revolución Industrial siglo XIX
2.1 El Renacimiento: siglos XV y XVI
Para la mayoría de los historiadores la condición moderna se inicia con el Renacimien-
to en los siglos XV y XVI. Al respecto dice Casullo:
18 “Ideologías de libertad, de individualidad creadora, incursiones neoplatónicas, cabalísticas y
alquímicas hacia los saberes prohibidos por el poder teocrático preanuncian y promueven las
representaciones de la cultura burguesa: un sujeto camino a su autonomía de conciencia”
(Casullo, 1994:28).
a) Contexto
- Durante el siglo XV y XVI, el sistema de intercambio mediado por el dinero se ex-
tiende a todos los ámbitos, dando lugar a una nueva matriz económica orientada a la
acumulación de capital: el capitalismo.
1 Nicolás Casullo es un reconocido filósofo y escritor argentino.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
- Como consecuencia, emerge una clase social diferente a las tradicionales, la burgue-
sía, que, en pugna con las viejas clases dominantes provenientes del sistema feudal
–la nobleza–, va a imponer lentamente su hegemonía, en lo económico primero, en lo
político después.
- Ligados a estos fenómenos aparecen los Estados modernos es decir, un territorio
delimitado, con una administración única, un derecho que tiende a unificarse, un siste-
ma de autoridad único, y un solo ejército; lo que permite hablar de unidades estatales
soberanas. Nacen así Francia, Inglaterra y España.
- Se suceden cambios tecnológicos en la navegación y en la guerra que permiten am-
pliar los territorios y los horizontes de la pequeña Europa.
- Tiene lugar la invención de la imprenta que posibilita la transmisión rápida y econó-
mica de las producciones intelectuales, posibilitando extender el círculo de las élites
ilustradas y la calidad de los debates.
b) Universo cultural
- Durante estos siglos el clima cultural de efervescencia permite la explosión de la
creatividad artística –en la plástica, en la escritura, en el teatro– y en él se exploran
temas y técnicas desconocidos –como la perspectiva– o vedados hasta el momen-
to –como el desnudo. Se escriben lenguas profanas y se exploran las emociones, los
dilemas éticos, las relaciones sociales, hasta llegar a afirmar: “nada de lo humano me
es ajeno”.
- La Iglesia se ve conmocionada y ésta resulta finalmente dividida por el debate que
plantean los teólogos Martín Lutero, Juan Calvino y sus seguidores, promoviendo una
nueva ética: la ética protestante. Esta moral promueve la valoración del trabajo y del
sacrificio en desmedro de otros valores tradicionales como la caridad. Para Max We-
ber, la ética protestante está ligada íntimamente a la perspectiva utilitarista de la na-
ciente burguesía y del capitalismo.
- En este marco surge una nueva forma de preguntarse por la naturaleza del cosmos,
de los animales, del cuerpo humano. La obra de Copérnico –De revolutionibus en 1543–
es pionera en este ámbito y refuerza el nuevo clima cultural. Por un lado se pone en
cuestión la centralidad de la tierra en el universo y, por lo tanto, del hombre como cria-
tura privilegiada; por otra parte, se cuestiona la autoridad de la Iglesia como autoridad
única para dar cuenta del “orden de las cosas”. Esta doble operación, aunque “desa-
craliza” al hombre, le da elementos para emprender una búsqueda libre y autónoma
de respuestas posibles a las múltiples preguntas abiertas. Se inicia así la revolución
científica
- Francis Bacon propone una “nueva filosofía” con base en la experiencia, que permita
abrir paso a un conocimiento más riguroso.
- Nicolás Maquiavelo plantea por primera vez una filosofía política desligada de la éti-
ca y capaz de explicitar las relaciones de poder y los antagonismos del mundo social.
2.2 La Revolución científica y las nuevas miradas filosóficas: el siglo XVII
Durante el siglo XVII se radicalizan los cambios iniciados en el Renacimiento. 19
“Es el siglo XVII, en la crónica de las ideas y del filosofar, el que planteará las problemáticas
de las crisis propias de la Modernidad: discernimiento entre certeza y error, metodologías
analíticas,….. y sobre todo ese nuevo punto de partida cartesiano que hace del sujeto pen-
sante el territorio único, donde habitan los significados del mundo: la Razón frente a las
ilusiones y trampas de los otros caminos” (Casullo, 1994:15)
Ciclo Básico a Distancia
a) Contexto
La Reforma pierde su aire renovador y se torna severa y autoritaria mientras la Con-
trarreforma endurece el dogma. Las guerras civiles sacuden a Francia e Inglaterra y
desangran a Alemania. La monarquía se enfrenta con la Iglesia cuya estrategia, para
conservar el poder del mundo terrenal, incluye la severa persecución ideológica.
En tierras de América española la conquista europea y el sometimiento de los nativos
termina de afianzarse y a finales del siglo las colonias ya están establecidas y regula-
das administrativamente. Los indígenas son sometidos a trabajos que los exterminan
por el esfuerzo y las enfermedades y la trata de esclavos para las plantaciones adquie-
re pleno auge.
b) Universo cultural
- Continúa la expansión capitalista, la conformación de los estados –bajo la forma de
monarquías absolutas– y la explotación del mundo colonial. En Inglaterra, la burguesía
exige poner límites a los poderes reales y nace el liberalismo exigiendo el otorgamien-
to de derechos, civiles primero y políticos después, a los “propietarios” –burguesía.
- El filósofo René Descartes desplaza el problema filosófico del ser al conocer con su
postulación de la primacía de la res cogitans –el conocimiento– sobre la res extensa –la
materialidad– para garantizar la verdad.
- La filosofía política contractualista, con el filósofo Thomas Hobbes primero y con
John Locke después, retoma con más precisión los asuntos ya planteados por Maquia-
velo, esto es, la necesidad de separar la política de la moral cristiana, reconocer el ori-
gen temporal del poder y los intereses individuales en juego en todo acuerdo político.
El liberalismo de Locke coloca al Estado como garante de la propiedad y de las liber-
tades, poniendo límite al despotismo y construyendo una visión de la ciudadanía que
se fue ampliando progresivamente de los derechos civiles a los derechos políticos.
Bibliografía obligatoria - El astrónomo y filósofo Galileo Galilei –pese a los severos cuestionamientos de la
Para la profundización de
estos temas, lo remitimos Iglesia– propone al mismo tiempo la unificación de las miradas sobre los cuerpos de la
aquí a la lectura del Texto: Los tierra y del cielo, la necesidad de constatación empírica de las afirmaciones científicas
Comienzos de la Modernidad y la extensión del uso las matemáticas como lenguaje universal para expresar las
del Prof. Horacio Faas. relaciones entre los fenómenos del universo.
- Isaac Newton, hacia la segunda mitad del siglo, avanza en la unificación de la com-
prensión del cosmos mediante enunciados de carácter universal –leyes naturales–,
que permiten articular un sistema único de explicación del mundo físico y que aban-
donan gradualmente las consideraciones metafísicas. Mientras surgen organizacio-
nes como las universidades las cuales se dedican tan sólo a la Teología, la Filosofía
o el Derecho; las Sociedades Reales financian los avances en las Ciencias Naturales,
instituyendo un sistema de premios e incentivos para los descubrimientos científicos.
- Tenemos así ya constituida la Física, una disciplina autónoma, de carácter matemá-
tico y experimental, que se propone explicar mediante relaciones causales un aspecto
de la realidad. El universo de lo “físico” se presenta como gran mecanismo de relojería.
2.3 El XVIII: Siglo de las Luces
20 Las palabras de Cassullo caracterizan así esta época.
“Este itinerario del saber crítico corona en el siglo XVIII, período donde empiezan a fundarse
de manera definitiva los relatos y representaciones que estructuran el mundo moderno. El
siglo de la Ilustración, el de la filosofía de las Luces, el siglo que reúne experiencias, búsque-
das solitarias y secuelas de una historia convulsionada, patentizadora de ocasos y prólogos y
que intentará conscientemente transformar tales rupturas del lenguaje seminal del proyecto
moderno en narraciones utópicas de los nuevo. La razón es otro idioma reinstitucionalizando
el mundo” (Casullo, 1994:15).
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
a) Contexto
La Economía europea se encuentra en expansión. El capital comercial penetra en la
esfera de la producción, lo que abre la vía hacia la industrialización. Es también el siglo
colonial por excelencia.
A fines del siglo XVIII tres grandes revoluciones tienen el poder de un terremoto y
dejan huellas contundentes:
-La Revolución Industrial, proceso complejo y de múltiples facetas que comienza alre-
dedor del año 1750 se limita al principio a un solo país – Inglaterra – y trastorna todo
el sistema productivo europeo.
-La Revolución Francesa, en el año 1789, inaugura la supremacía política de la burgue-
sía y la pérdida definitiva de los privilegios de los estamentos tradicionales del clero y
la nobleza, cuya lenta declinación había comenzado dos o tres siglos antes.
-La Revolución Americana, en el año 1776, con la cual comienza el derrumbe del sis-
tema colonial Aparece en escena la potencia de los Estados Unidos de América y se
consolida un nuevo tipo de Estado liberal, cuyo poder político se sustenta en los far-
mers –pequeños o medianos propietarios agrícolas.
b) Universo cultural
En el plano intelectual, estos acontecimientos se desarrollan de la mano de un grupo
diverso y heterogéneo de pensadores, científicos y artistas que constituyeron el Ilu- Bibliografía obligatoria
minismo o la Ilustración. Aunque provienen de diversas nacionalidades, idiosincrasias A través del texto: ¿Qué es
la ilustración? de Immanuel
y propuestas, los iluministas comparten la idea que la razón humana es la llave de Kant, podrá profundizar en el
acceso al progreso ilimitado y la felicidad, porque permite controlar a la naturaleza y estudio de este movimiento
a las relaciones entre los hombres, dando a estos últimos la libertad que posibilita el intelectual.
conocimiento.
El filósofo alemán Immanuel Kant define este movimiento como la emancipación de
la conciencia humana del “estado de tutela” gracias al conocimiento. La apertura del
hombre a la cultura y el conocimiento intentará ser llevada a la generalidad del pueblo
siguiendo la premisa de que la felicidad puede conseguirse mediante el saber y la ins-
trucción generalizados. La Enciclopedia –obra que se propone compilar todo el saber
existente– es la muestra cabal del esfuerzo educador y divulgador de los ilustrados.
2.4 Siglo XIX: el nacimiento de las Ciencias Sociales
Dos testigos privilegiados, Marx y Engels describen así el siglo en el que les tocó vivir:
“la antigua organización feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer la demanda
que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura…
El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial. La gran industria
moderna sustituyó a la manufactura y el lugar de la clase media industrial vinieron a ocu-
parlo los industriales millonarios -jefes de verdaderos ejércitos industriales – los burgueses
modernos” (Marx-Engels en Manifiesto Comunista)
a) Contexto
La Revolución Industrial dio lugar a la emergencia de una estructura social conforma- 21
da por una burguesía y un proletariado industrial. Hasta ahora, la burguesía era una
clase social conformada por pequeños comerciantes, profesionales y banqueros. Con
el crecimiento industrial se consolida una gran burguesía de capitalistas industriales y
grandes banqueros, cuya intención es participar de importantes negocios que traigan
aparejados beneficios inmediatos y estrategias de más largo plazo a los fines de pro-
piciar la acumulación capitalista. Los historiadores coinciden en que la movilización
del campo a la ciudad de miles de personas fue decisiva en la conformación de las
masas trabajadoras que alimentaron a las industrias. El mundo que les esperaba en
Ciclo Básico a Distancia
las ciudades, sin embargo, era un espacio despiadado en donde miles de hombres li-
berados de las cadenas de la sociedad feudal, pero también huérfanos de sus sistemas
de protección e integración comunitaria, estaban obligados a conseguir su sustento
vendiendo su fuerza de trabajo. Estos trabajadores, jornalizados progresivamente, se
fueron organizando bajo un sentimiento común de solidaridad y conformando sindi-
catos y partidos políticos revolucionarios.
b) Universo cultural
Según Weber, es en este siglo en donde se concreta la separación de las esferas del
mundo cultural, un proceso progresivo durante toda la Modernidad. Lo bueno, lo ver-
dadero y lo bello corresponden a tres esferas distintas: la ética, la ciencia y la estética.
Cada uno de estos ámbitos construye sus reglas, sus expertos, sus instituciones. Este
proceso de progresiva separación es lo que Weber llama la “modernización”.
Como corolario de este proceso, en la esfera de la ciencia se percibe que la problemá-
tica social requiere de ciencias específicas con contenido empírico, separadas de la
especulación filosófica.
Es así que la propuesta positivista de Auguste Comte de conformar Ciencias Sociales
positivas, con fuerte contenido empírico, tan confiables como las Ciencias Natura-
les, gana un terreno que paralelamente pierde la especulación filosófica. La propuesta
positivista prescribe un modo de abordaje sistemático, con base empírica, que consi-
ga formular leyes de la vida social tan rigurosas como las de las Ciencias Naturales.
El “positivismo” filosófico dará el fundamento epistemológico para que las Ciencias
Sociales emprendan su camino autónomo de la filosofía política e instauren una pro-
ducción “libre de valores”, rigurosa, neutral sobre lo social. La denominación de “Física
Social” a la ciencia de lo social (luego rebautizada como Sociología) habla de la inten-
ción positivista de constituir una ciencia social con el mismo canon metodológico que
las Ciencias Naturales.
El historicismo –de la mano de Wilheim Dilthey y otros – cuestiona, sin embargo, que
haya un método único para tratar a los objetos sociales y a los naturales. El argumen-
to señala la imposibilidad de la unidad metodológica, debida a la posición del sujeto
respecto al mundo descripto: esto es, mientras que el sujeto que observa la naturaleza
es exterior a la misma, el que describe la realidad social lo hace desde su interior. Apa-
rece así la “controversia por el método” –explicación o comprensión – que se inscribe
en las Ciencias Sociales desde entonces (este tema será abordaremos con más detalle
en la unidad 2).
En síntesis: la Modernidad ha sido un proceso en el que se generó un clima favorable,
un contexto imprescindible, una ruptura con el dogma, que procuró un tipo de cono-
cimiento riguroso, objetivo, preciso y certero sobre el aspecto de la realidad que se
quiere analizar.
La filosofía se desprende primero de la especulación acerca del orden natural del cos-
mos y luego se constituyen las Ciencias Naturales con la Física a la cabeza.
Aunque la forma especulativa propia de la Filosofía fuera aún en los siglos XVII y XVIII
la manera de encarar los asuntos de la vida social, el siglo XIX va a romper también
22 esa dependencia. Se constituirán disciplinas que estudien los objetos del mundo so-
cial de manera metódica, aunque esté en discusión cuál es el método apropiado para
su estudio.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
3. Las Ciencias Económicas
Es en el siglo XVII, donde ubicamos los primeros estudios que se ocupan del análi-
sis sistemático de cuestiones económicas, siendo los primeros aquellos orientados
a analizar problemas de la Economía Política. En este sentido, y si bien se reconocen
antecedentes de estudios económicos – como los realizados por los fisiócratas-, existe
consenso bastante generalizado en reconocer a Adam Smith como el “padre funda-
dor” de la disciplina Economía. Asimismo, Smith junto a David Ricardo y Karl Marx
conforman el núcleo de la corriente de pensamiento conocida como la “Escuela Clási-
ca”. A posteriori se van a desarrollar otras escuelas, las que genéricamente podemos
identificar como: 1) de continuidad del paradigma dominante o 2) críticas al mismo.
También la contabilidad hace su aparición en la Modernidad. Si bien técnicas conta-
bles o de registro de pertenencias e intercambios comerciales se encuentran ya en
la época egipcia, romana o incaica, y la Letra de Cambio –que puede ser reconocida
como uno de los primeros documentos para el registro de deudas– se remonta a la
Venecia o la Marsella de los años 1150 y 1300; la primera referencia a un tratado de
contabilidad por partida doble se la encuentra en la segunda mitad del siglo XIV –li-
bros de Francisco Datini de 1366 a 1400. Esto muestra que la contabilidad surge en el
Renacimiento, marcando el cambio de mentalidad medieval hacia la vida económica
moderna.
La Administración registra un nacimiento más tardío, pues sus estudios específicos
se encuentran vinculados a la problemática de la industria, la cual se desarrolla luego
de la Revolución Industrial, al igual que los estudios de la Administración Pública –en-
tre cuyos iniciadores están Max Weber (1864–1920) en Europa y Woodrow Wilson
(1856–1924) en Estados Unidos– los cuales comienzan en la segunda mitad del siglo
XIX. Todos ellos son observadores de los problemas originados en las organizaciones
de grandes dimensiones.
3.1 La Economía
Según señaláramos más arriba, la Economía en cuanto campo específico, como recor-
te y construcción de la realidad y como disciplina científica que supone esa construc-
ción particular, data de la Modernidad. Durante el siglo XVIII se realiza la elaboración
específica de los problemas generales de la disciplina: los objetos de estudio prima-
rios, los instrumentos de análisis principales, las herramientas teóricas y prácticas
fundamentales, los actores privilegiados supuestos y los espacios y tiempos oportu-
nos de intervención.
En tanto “ciencia”, es un gran dispositivo de producción de verdades sobre su campo
de intervención. Siguiendo a López Corral y Fernández Maíz (2009), diremos que la
ciencia económica se concibe como “consejera vital de gobierno”, proporciona los ins-
trumentos a la hora de la intervención política y también “opera como telón clave en
las perspectivas de negocios”. Así, podemos decir que se trata de una disciplina intrín-
secamente política por dos motivos: a) por las particularidades de su objeto de estu-
23
dio –Estado y población, como veremos más adelante–, lo que determina su injerencia
en estos ámbitos de decisión; b) porque como toda ciencia, supone una perspectiva
(liberal, crítica, etc.), un cuerpo de categorías (equilibrio, dominación, acumulación,
etc.), nociones, metodologías que recortan, abstraen, construyen lo real en cuanto tal.
Ciclo Básico a Distancia
Respecto a los objetos de estudio primarios, se advierte que “la Economía asume los
problemas del Estado como propios. O, mejor aún, los problemas del gobernante. Especí-
ficamente el gobernante2 de una población. Así, necesitará disponer de elementos que le
permitan hacer crecer las fuerzas del Estado; necesitará datos exhaustivos de los recursos de
que dispone en materia de hombres, de riquezas, de capacidad productiva (especialmente
en ciertas áreas estratégicas, como alimentación y milicia), etc.”
Para ello “necesitará de investigaciones que acompañen la gestión de su gobierno, reque-
rirá contabilizar los propietarios, inspeccionar los productores, etc. para ajustar las cuentas
fiscales”. Aparece así entre los instrumentos de análisis principales, algo que hasta
entonces no existía, la Estadística. Este instrumento se vincula estrechamente con la
aparición, también en este momento, de una noción novedosa: la población. Esta es
“una noción biológica y económica a la vez. A partir de esa noción, ese saber de gobierno y
las intervenciones políticas que ese saber supone, ya no han de ser pensados bajo el tradicio-
nal modelo doméstico, familiar, sino que adoptan una cualidad propia, con su perspectiva, su
objeto, sus problemas y sus intervenciones específicas”. “La Economía aparece así marcada
por ese problema: el de las relaciones de las riquezas con la población” (López Corral et
al, 2009).
3.1.1 Los clásicos y la teoría del valor trabajo: Smith, Ricardo, Marx
Es habitual considerar que la obra de Adam Smith Investigación sobre la naturaleza y
causas de la riqueza de las naciones (1776), sea el primer tratado sistemático de Econo-
mía Política, porque en él se recopilan una gran cantidad de elementos hasta entonces
diseminados. Para Smith, el valor de la mercancía proviene de la cantidad de trabajo
invertido y no del oro o de la plata que tuvieran las naciones, tal como se sostenía
desde las perspectivas mercantilistas. Se opone a la intervención del Estado en la re-
gulación económica porque considera que las relaciones económicas se autorregulan
en el mercado, al que caracteriza como dotado de una “mano invisible”. De allí que
se lo considere un continuador del liberalismo que propugnaba Locke en el plano po-
lítico. Este postulado, asociado al supuesto antropológico según el cual el hombre es
egoísta por naturaleza, del que deriva el principio del interés individual, constituyen
dos supuestos centrales que recoge el paradigma dominante en la Economía y que se
mantiene hasta nuestros días. A su vez, esta concepción es la que induce a la idea de
que los capitalistas colaboran con el bienestar general de una nación sin proponérselo,
interpretando que la suma de los intereses particulares conduce al interés general.
A principios del siglo XIX, desde una mirada centrada en la agricultura, David Ricardo
analiza cómo se produce la acumulación de capital en ese sector económico. En su
trabajo Principios de Economía Política y Tributación (1817), utiliza conceptos como el
de productividad marginal decreciente de la tierra, o de división internacional del
trabajo, que se constituyeron en patrones de interpretación de la teoría económica.
En cuanto a la distribución del producto entre las distintas clases sociales, Ricardo,
al igual que Adam Smith, se encuentra dentro del universo de la teoría del valor del
24 trabajo. Según esta teoría, el trabajo humano debe ser considerado una mercancía y
establece un “precio en trigo (que) es el valor de reproducción de los asalariados”. Por
ello suscribe a la idea del salario de subsistencia, es decir, aquel que garantice sola-
mente la sobrevivencia de los trabajadores, aunque Ricardo señala que no es necesa-
riamente el salario mínimo para que no se muera de hambre el trabajador y su familia,
sino que depende de necesidades sociales e históricas.
2 “La constitución de la Economía como ciencia moderna, es indisociable desde un principio a la constitución
de un cierto saber de gobierno que, a partir del siglo XVII, comenzó a transformarse drásticamente: el gobernante, que
hasta entonces se contentaba más que nada con saber las leyes del derecho positivo y natural vigentes en su territorio,
empezará a interesarse más bien por los elementos constituyentes del mismo Estado” (López Corral et al., 2009).
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
Su interpretación acerca de cómo debe producirse la división internacional del tra-
bajo también tuvo vigencia por más de medio siglo. Según su concepción, tal división
debe efectuarse en función de las ventajas comparativas que detente cada nación. De
este modo, la figura tan difundida de “Argentina granero del mundo” o “Inglaterra ta-
ller del mundo” obedece a esta concepción. Esta perspectiva, rebatida desde la teoría
del desarrollo del subdesarrollo CEPAL, así como desde el análisis de las ventajas compe-
titivas de la segunda mitad del siglo XX, aún se sigue presentando como verdadera por
la mayoría de los adherentes al paradigma liberal.
Un aporte interesante de Ricardo fue el estudio de la oposición de intereses entre
industriales y terratenientes. En el mismo, se plantea que como el trigo es el que
regula los precios de todas las demás mercancías –incluido el de la mano de obra –,
un aumento en éste llevaría a un aumento de salarios de los empleados industriales,
beneficiando a los terratenientes y perjudicando a los capitalistas.
El análisis que hace Ricardo respecto a la relación capital-trabajo, fue tomado luego
por Marx para acuñar la categoría de plusvalía.
Karl Marx (1818-1883) es la figura más prominente de las corrientes críticas en rela-
ción con los avances del capitalismo que existían por ese entonces y cuya proyección
se extiende hasta nuestros días. Si bien es oriundo de Alemania, sus visitas a Man-
chester y sus estudios en Londres le permitieron analizar en profundidad el fenómeno
de la producción fabril y las consecuencias en los trabajadores. Heredero del pensa-
miento filosófico de Hegel, Marx concebía al trabajo humano como la actividad en la
que el hombre se realiza como tal, sin embargo esto contrastaba fuertemente con lo
que ocurría con los trabajadores de fines del siglo XIX. Éstos, en lugar de realizarse
en sus trabajos se sentían extraños a él, se enajenaban. Marx denuncia que el hom-
bre “obrero” sólo se siente libremente activo en sus funciones animales: comer, beber
y procrear, y cuando mucho en su aseo personal; mientras que en sus funciones de
hombre, como trabajador, sólo se siente animal. “Lo bestial lo convierte en humano y
lo humano lo convierte en bestial”. Al igual que otros pensadores pertenecientes a la
corriente del socialismo, incluidos los de la corriente llamada del socialismo utópico,
Marx critica la desigual distribución de los beneficios derivados del avance del capi-
talismo, así como de los esfuerzos necesarios para llevar adelante la producción. Es
a partir de la observación de estos fenómenos, así como de minuciosas lecturas de
pensadores de diversas disciplinas y de una intensa actividad política, que cuestiona
al capitalismo y critica los postulados de la Economía Política. A través de un estudio
minucioso del valor generado por el trabajo de los asalariados, desarrolló el concepto
de plusvalía. Este estudio permite apreciar cómo se producía un excedente dentro de
la teoría del valor, donde aparentemente se intercambian equivalentes: el trabajador
recibe, bajo la forma de salario, el valor necesario para reproducirse y asistir a trabajar,
mientras que, produce un valor superior durante su jornada laboral en la fábrica. Esa
diferencia es la que percibe el capitalista en forma de beneficios.
En su obra clásica El Capital, realiza así un estudio sobre la desigual apropiación del
producto por parte de las distintas clases sociales y muestra cómo detrás de las apa- 25
riencias del mercado subyace una trama institucional y relacional que permite a una
clase social ejercer el poder sobre otra apropiándose del trabajo ajeno. También ana-
liza el progreso técnico desde sus posibilidades de aplicarse al trabajo humano, inter-
preta que los avances técnicos en la producción son el resultado que tienen los capita-
listas de competir y que la lógica de la competencia lleva a que descienda la cantidad
de horas de trabajo necesarias para la producción en conjunto de bienes. Sin embargo
este descenso en la cantidad de trabajo necesario para producir no se transforma en
un beneficio para toda la sociedad, sino que es apropiado por los capitalistas.
Ciclo Básico a Distancia
3.2 La Contabilidad
También durante la Modernidad y desde la matriz positivista la Contabilidad desarro-
lla sus esfuerzos de sistematización cuando el monje Lucas Pacciolo, a fines del siglo
XV, propusiera el registro de la “partida doble”. Sin embargo, la definición de su objeto
de estudio resulta polémica, ya que se trataba de otorgar un status de cientificidad a
prácticas de gestión y control de las transacciones que venían ejecutándose desde el
Renacimiento.
A fines del siglo XIX, dos escuelas intentan definir el objeto de estudio de la Contabi-
lidad y su método: la escuela toscana o jurídica personalista, con Giuseppe Cerboni
como principal representante y la escuela del controlismo de Fabio Besta.
Giuseppe Cerboni, principal representante de la escuela toscana o jurídica personalis-
ta –en su Primi Saggi de Logismografía (1873)–, define la contabilidad como:
“La doctrina de las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las personas que
participan en la administración del patrimonio de las empresas” (Tua Pereda, 1995:128).
Esta postura considera las responsabilidades jurídicas como objeto de conocimiento,
en donde los universos de representación y las formas de simbolizar la realidad tran-
saccional están reservadas con exclusividad a la estructura lógico-matemática objeti-
vada en la partida doble.
“La escuela jurídica o personalista de Cerboni, estructura su carácter legalista sobre la base
de la contabilidad como medio de prueba. Este espíritu reduccionista de la disciplina, hacia
una especie de dogmática jurídico-contable, imposibilita introducir variaciones o correccio-
nes en la esfera de las aplicaciones prácticas y de la investigación contable. El desarrollo
disciplinar, queda así, subsumido en la “pureza” descriptiva de la información patrimonial
del comerciante, a cuyo tenor, un determinado hecho es imputable a la norma, en virtud de
la cual adquiere la estricta significación contable” (Martínez Pino, 2002).
La segunda escuela, la de Besta, se centra, en cambio, en el control de la empresa o de
la hacienda. Según Tua Pereda son tres las tareas que se requieren en la Economía de
una empresa: la gestión, la dirección y el control. La escuela de Besta vinculó la conta-
bilidad al control de la Economía de la empresa.
Tua Pereda sintetiza así la perspectiva sobre la contabilidad de la Escuela de Fabio
Besta:
“La contabilidad desde el punto de vista teórico, estudia y enuncia las leyes del control eco-
nómico en las haciendas de cualquier clase, y deduce las oportunas normas a seguir para
que dicho control sea verdaderamente eficaz, convincente y completo; desde el punto de
vista práctico, es la aplicación ordenada de estas normas a las distintas haciendas” (Tua,
1995:134).
Pero en verdad, queda abierto el debate sobre si el ejercicio de la práctica contable
constituye una práctica científica o una práctica técnica, un “saber sobre un saber
26
hacer” o un “saber hacer”.
Así lo expresa Aguilar (1987)
“La raíz histórica del desarrollo de la contabilidad a partir de la escuela positivista y prag-
mática fundada en la doctrina anglosajona, incidió notoriamente en el pensamiento conta-
ble, que se asumió fundamentalmente – como un ‘saber hacer’ (Know-how), es decir, como
una técnica. Primero ‘técnica registral’, luego ‘técnica de medición del valor¨ y por último
¨técnica de la información’ (…) “Esta circunstancia dificultó el proceso de investigación,
dado que, en general, se acepta que la eficiencia de las técnicas – en el caso la contable – se
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
constate en el uso (una técnica es lícita, es válida en función de ser utilizada) y la contabili-
dad se encuentra perfectamente divulgada y justificada” (Aguilar y ot.,1987:9).
3.3 La Administración
Si bien siempre han existido variados tipos de organización, ya que forman parte de la
humanidad, volviéndose en elementos “transhistóricos” –es decir, fenómenos especí-
ficos de la condición humana, entre los cuales encontramos la manera de trabajar, el
modo de obtener el beneficio de la naturaleza, la creación de herramientas de trabajo,
etc. la administración es una disciplina relativamente reciente.
En tanto teoría(s), discurso o especulación, la administración tiene su origen en el
marco de la gran empresa resultado del advenimiento de la Revolución Industrial y del
capitalismo, en las postrimerías del siglo XIX. Por lo tanto, si admitimos que una dis-
ciplina científica es un hecho social (lo que los investigadores hacen, piensan, aceptan
como verdadero en un momento histórico dado) también podemos reconocer estos
esfuerzos de sistematización dentro de la matriz positivista.
La definición del objeto de estudio de esta disciplina plantea diferencias y si bien se
puede considerar el discurso administrativo como el conjunto de actividades y tec-
nologías que han sido empleadas por el hombre a lo largo de la historia en distintos
modos de producción para la realización de actividades diversas, “es posible observar
que, más que un discurso administrativo propiamente dicho, a lo que se hace referencia
con tales elementos, actividades y tecnologías es a una serie de ‘prácticas administrativas’
aplicables a distintos objetos y contextos” (Hernández Martínez, et al., 2007:94). Así, los
investigadores pueden orientar sus estudios sobre el management, la administración
o las organizaciones, lo que contribuye a la confusión y al conflicto. Existe también
una división conceptual entre quienes se orientan a la práctica y aplicación gerencial
y priorizan el análisis como actividad empresarial, subestimando la influencia de las
disciplinas sociales, y aquellos orientados a la teoría, y como ciencia social aplicada.
Por otra parte, existe consenso en reconocer que el discurso administrativo propia-
mente dicho tiene un desarrollo importante con el surgimiento del “capitalismo indus-
trial”, donde inversionistas transfieren sus activos desde las actividades comerciales
a procesos industriales. Este proceso –asociado a lo que se conoce como la Segun-
da Revolución Industrial, 1870-1880, genera el desarrollo del capital financiero y “se
conforman grandes empresas industriales de tipo monopólico bajo la forma de sociedades
anónimas (…) evidenciándose más profundamente la separación entre los propietarios y
los asalariados, entre el capital o la propiedad y la administración (…) y es allí donde surge
realmente una nueva profesión: el administrador de negocios” (Hernández Martínez, et al,
2007:95).
Si se advierte que en 1881 es fundada en Gran Bretaña la Escuela Wharton de finanzas
y comercio, la primera institución universitaria de estudios sobre administración, y en
1908 la Escuela de Administración en la Universidad de Harvard, se aprecia la íntima 27
relación entre los estudios referidos y el sistema capitalista.
El interés por los discursos y la teoría administrativa en Estados Unidos es de comien-
zos del siglo XX –cuando la dinámica del capitalismo industrial se trasladó a aquel
país– y se profundiza luego de la segunda posguerra. Aquí encontramos los plantea-
mientos “clásicos” de la teoría administrativa, en cuanto aparece la primera tentativa
de fundar una ciencia para estudiar los problemas humanos de la gran industria: el
taylorismo o lo que se conoce con el nombre más genérico de administración cientí-
fica.
Ciclo Básico a Distancia
Esta “se presentaba como una ciencia del trabajo industrial y en Estados Unidos se desig-
naba corrientemente a su fundador (Taylor) como al ‘padre de la organización científica’.
El mismo, rechazando la denominación de ‘Taylor system’, aceptaba para su doctrina la de
‘Scientific Management’, título que desde entonces se le atribuyó y del cual se beneficiaron
indirectamente los sistemas derivados de la racionalización” (Friedman, 1973:16).
Entre sus formalizaciones, algunas de rigurosa actualidad en nuestro país a pesar de
su antigüedad, se encuentran los aportes al trabajo mecánico –calidad de los aceros,
forma de las herramientas, rapidez y profundidad del golpe, etc.– pero ello no agota las
ambiciones científicas. Al decir de sus referentes, buscan desarrollar una
“ciencia aplicable a todas las formas de actividad humana […] El Scientific Management
no sólo nos ofrece una ciencia de las operaciones industriales sino también de las relaciones
entre el obrero y las técnicas modernas de producción: no sólo se preocupa por las cuestio-
nes de metalurgia y mecánica aplicada sino que también pretende aportar datos científicos
respecto de la selección de los obrero, sus móviles y estímulos psicológicos, su iniciativa,
su fatiga, los tiempos ‘verdaderos’ necesarios para efectuar una operación. Es decir, toca
problemas que corresponden a la fisiología y psicología del trabajo” (Friedman, 1973:17).
Tal vez la temprana advertencia sobre la necesidad de controlar la masiva protesta de
los trabajadores inmersos en esas organizaciones y/o el reconocimiento de la lógica
de la gran empresa, la maximización de la renta del capitalista, en lugar del máximo
aporte al progreso, llevó a estos investigadores a buscar los mejores medios de trabajo
aceptados y practicados por los obreros.
Para los sostenedores de la Administración Científica, se trata de una “auténtica cien-
cia” (tratando de emular a los pioneros del conocimiento racional) por sus codifica-
ciones o sistematizaciones de las reglas o procedimientos más importantes, con el fin
de ser transmitidos a los demás hombres por medio de la enseñanza. Sin embargo,
“fuera o no ‘ciencia’ el taylorismo, sin duda las reacciones que provocó desde su primera
ola de difusión en la industria americana y europea fueron diversas y a veces violentas. Y si
se proponían llevar ‘la armonía en lugar de la discordia’ […] como era el afán del fundador,
éste debió darse cuenta en los últimos años de su vida que la realidad era más compleja que
lo que habían previsto sus cálculos metódicos”. Por ello “sería un error llamar ciencia a lo
que no es más que un sistema perfeccionado de los medios para aumentar el rendimiento
inmediato del utilaje y de la mano de obra. […] Sin embargo no hay que equivocarse, pues el
taylorismo penetró de hecho en muchas fábricas” (Friedman, 1973:60,61).
“Pero no sólo eran los obreros quienes aportaban utilidades en el proceso de trabajo. Es jus-
tamente en la primera mitad del siglo XX, cuando se acelera la separación entre la propiedad
y la administración de los negocios, que se produce un amplio crecimiento de la clase admi-
nistrativa, la cual se separa de la fuerza de trabajo. Es en esta etapa que la administración
comienza a prestar especial atención al “factor humano” en la industria y las nuevas ciencias
–fisiología, psicología- comienzan a orientar investigaciones hacia la actividad corporal y
mental del hombre. Esto es consecuencia de una multiplicidad de factores que llevan a las
primeras tentativas de organización del trabajo –ante el boom de las fuerzas productivas
28 de fines del siglo XIX, nuevas estructuraciones por uniones de empresas, nuevos vínculos
derivados de fusiones entre industrias y bancos, mayor concentración del capital.” (Fried-
man,1973:28,29).
Es en estos momentos cuando comienzan a publicarse sistemáticamente los cono-
cimientos desarrollados en estas organizaciones. En 1956 aparece la Administrative
Science Quarterly, una de las más prestigiosas revistas académicas de administración.
También en la misma época (1962) se realiza el primer seminario sobre la Ciencia So-
cial de la Organización en la Universi¬dad de Pittsburgh, patrocinado por la Fundación
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
Ford.
Los estudios de administración fueron enfocando su atención básica en diversos ob-
jetos de análisis. Siguiendo a Hernández Martínez (2007) “es posible realizar una lec-
tura transversal de los principales planteamientos presentes en el discurso administrativo”,
pudiéndose distinguir “tres ejes temáticos” según el acuerdo con el “objeto de atención”, los
cuales “no obedecen necesariamente a una secuencia histórica lineal”. Estos tres ejes son:
“1) La preocupación por los elementos internos de la organización, 2) la preocupación por el
entorno de la organización, 3) La preocupación por la proyección y el desarrollo integral de
la organización” (Hernández Martinez, 2007:95).
Este brevísimo recorrido permite decir que el interés por los estudios de las orga-
nizaciones, su manejo y control de quienes se desempeñan en ellas, así como de su
entorno, obedeció a los variados y complejos problemas que enfrentaban las gran-
des unidades productivas. Una característica común entre los autores que abordan
esta problemática es que presentan los estudios como progresos del pensamiento
humano, como incorporaciones de la razón, se explican en el marco de un devenir de
la razón. Asimismo, las distintas aproximaciones realizan un abordaje fragmentado de
problemáticas específicas, se trata de visiones “reduccionistas en la medida que su aten-
ción se centra en un aspecto particular cada vez, asumiéndolo como variable privilegiada de
análisis e intervención, y relegando los demás a un segundo plano y pretendiendo dar cuenta
del fenómeno organizacional a partir de esta única variable” (Hernández Martínez, et al,
2007:98,99).
Algunos estudios (Etkin 1989, Etkin y Schvarstein 1997) señalan que el discurso ad-
ministrativo “ha sido construido desde el paradigma3 de la simplicidad”, tributario
de una mirada mecanicista, lineal y de búsqueda del orden; en contraste con un “pa-
radigma de la complejidad” también mencionada como teoría del caos (Morin 2001,
Lyotard 1998, Schnitman 1998) que parte de reconocer lo inaprehensible, inacabado
o ambiguo de la realidad; donde es posible concebir la “multiplicidad en la unidad”, la
“coexistencia de lógicas diferentes” en una relación, la “policausalidad” de los fenó-
menos naturales, el “desorden” como factor de desarrollo y no solamente como una
fuente de perturbaciones.
Desde esta perspectiva Obeide (2008), analizando la obra de Burell y Morgan de 1979
señala:
“En los inicios de los 80, la obra de Burell y Morgan produjo un muy relevante impacto en la
comprensión y sistematización de este debate epistemológico, al trasladar el análisis desde
el nivel de las teorías, al de las metáforas y paradigmas que las sustentan. Ya no se trataba
solamente de comparar teorías, sino de contrastar diferentes concepciones de la realidad y
la ciencia”.
Estos autores dejan planteada una cuestión para quienes se aventuren en el campo de
la disciplina: ¿qué es la realidad social? ¿cómo debiera ser investigada?
Desde esta mirada se pone de manifiesto que, a diferencia de lo que se observa en el
estudio de la administración en el sentido de presentar la disciplina como una secuen-
cia evolutiva con diversas contribuciones respecto de determinado objeto de estudio, 29
no hay una cronología que vaya desde la ignorancia hacia la verdad absoluta, es decir,
no hay evolucionismo.
3 El concepto de paradigma ha sido acuñado por Kuhn y se entiende como un conjunto de realizaciones
científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de soluciones a una comu-
nidad científica. Un paradigma define los rasgos esenciales de una determinada noción de la realidad y a partir de él
se formulan las preguntas respecto al estado del mundo.
Ciclo Básico a Distancia
Por el contrario, existen producciones que guardan cierta congruencia con el marco
de un momento histórico determinado –la consolidación y auge del capitalismo– y
de intereses concretos –de la gran industria, las organizaciones multinacionales, el
capital concentrado– y que estos estudios observan discontinuidad con otras produc-
ciones enmarcadas en otros contextos e intereses.
Estas diferencias “no son en más o en menos en cuanto al saber del momento, sino en lo
referido a la lógica empleada, el contexto de las producciones, el sistema de valores [y es
posible] reconocer los enunciados de los enfoques y las acciones que ellos están legitimando
o bien encubriendo” (Etkin,1989:14).
Es decir que, como tecnología, la administración es portadora de teorías, razonamien-
tos y valores que no son “universales” sino que se trata de producciones específicas
de un país –o grupo de países y de una forma organizativa o de un momento histórico
determinado.
Cuando los desarrollos del pensamiento en administración son presentados como
“hitos en el devenir de la razón” y no como “episodios de reflexión”, impiden ver su
imbricación con las relaciones de dominación que se instauran a través de estas orga-
nizaciones. Su constitución en centros de dominación a partir de su actividad de en-
trenamiento aparecen como “un producto universal que los países dependientes deberían
aceptar sin hesitar, rindiendo culto al avance del progreso y agradeciendo la oportunidad
que les brindan los ‘precursores’ de usufructuar sus beneficios” (Klikgsberg, 1985:11).
Asimismo, respecto de los procedimientos empleados, existen interrogantes acerca
de si “estas técnicas serían el único camino posible para cualquier sociedad –al margen de
su estructura económico-social– para resolver los diversos problemas analizados. Así la “bu-
rocracia” entendida en sentido weberiano sería el medio más útil para resolver los problemas
de gran escala de las organizaciones; o el marketing como fabricación de consumidores,
sería “el objetivo central de su quehacer, un avance racional” (Klikgsberg, 1985:12).
Existe otra discusión en el plano del conocimiento, referida a la posibilidad de “cons-
truir una ciencia social de la organización unificada” partiendo de “los problemas de
definición de su objeto de estudio”. En tal sentido Klikgsberg advierte que “La adminis-
tración sigue cumpliendo el rol de disciplina dependiente de las necesidades de la empresa
monopólica, condicionada a su objetivos y urgencias”, y señala que “… la disciplina necesita
para prosperar que la administración disponga de una independencia científica que hasta
ahora no tuvo” (Kligsberg, 1985:428).
Resumen
En síntesis: Podemos decir que en la Modernidad, en particular en el siglo XVIII, ubi-
camos los primeros estudios que se ocupan del análisis sistemático de cuestiones
económicas. Es la Economía la que primero comienza a perfilarse como disciplina,
constituyéndose el núcleo conocido como “Escuela Clásica” con Adam Smith junto a
David Ricardo y Karl Marx. Allí se establecen los problemas generales de la discipli-
30 na: los objetos de estudio primarios –las políticas del Estado atendiendo finalidades
prederminadas–, los instrumentos de análisis principales, las herramientas teóricas y
prácticas fundamentales –donde destacamos el rol de la Estadística y la aparición del
concepto de población–, los actores privilegiados supuestos y los espacios y tiempos
oportunos de intervención.
A posteriori se van desarrollando otras escuelas, las que genéricamente podemos
identificar como de continuidad del paradigma dominante o críticas al mismo.
También la contabilidad surge en la Modernidad desde una matriz positivista en el
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
siglo XV, con la instauración de la partida doble propuesta por el monje Lucas Pacciolo.
La definición de su objeto de estudio resulta polémica. A fines del siglo XIX dos es-
cuelas intentan definir el objeto de estudio de la contabilidad y su método: la “escuela
toscana o jurídica personalista”, con Cerboni como principal representante y la del
“controlismo” de Fabio Besta.
En cuanto a la administración, ésta tiene su origen en el marco de la gran empresa
que surgiera al calor de la Revolución Industrial y del capitalismo, a fines del siglo XIX;
también podemos reconocer sus esfuerzos de sistematización dentro de la matriz po-
sitivista. Hay diferencias acerca de la definición de su objeto de estudio y si bien, se
puede considerar el discurso administrativo como el conjunto de actividades y tecno-
logías empleadas por el hombre para la realización de actividades diversas, a lo que se
hace referencia con tales elementos, actividades y tecnologías es a una serie de ‘prác-
ticas administrativas’ aplicables a distintos objetos y contextos. Entre los principales
estudios de los investigadores están los referidos al management, la administración
y las organizaciones, lo que contribuye a la indefinición del objeto de estudio. Tam-
bién existe una división conceptual entre quienes se orientan a la práctica y aplicación
gerencial –priorizando el análisis como actividad empresarial y subestimando la in-
fluencia de las disciplinas sociales– de aquellos otros orientados a la teoría, es decir,
al estudio epistemológico como disciplina del saber y como ciencia social aplicada.
Actividades
Vimos que la Modernidad procura un tipo de conocimiento riguroso, objetivo, preciso
y certero sobre el aspecto de la realidad que se quiere analizar.
En los textos que proponemos a continuación pueden advertirse algunas de estas “in-
tenciones” en disciplinas de nuestro campo. Identifique algunas de ellas y coméntelas
de acuerdo a lo que pueda observar.
“El entorno como tal, puede clasificarse teniendo en cuenta su influencia; cada organiza-
ción posee su propio contexto mediato e inmediato que deberá ser tenido en cuenta y que
dependerá del ramo donde desarrolla su actividad, del sector en que se desenvuelve, del tipo
de organización de que se trate, de las reglamentaciones legales que la rigen etc.” (Principios
de Administración, CBD, 2006:55).
“…Como primer paso, debemos distinguir entre hipótesis deterministas y estadísticas. Las
hipótesis deterministas no admiten excepción. Un ejemplo de ellas sería la afirmación:’si
torturo a un persona durante este periodo de tiempo, con estos métodos, siempre acabará
cediendo’. Las hipótesis estadísticas admiten excepciones y pretenden predecir la probabili-
dad de un cierto acontecimiento. Un ejemplo de ellas sería: ‘si torturo a un individuo durante
este periodo de tiempo, con estos métodos, muy probablemente cederá –de hecho, si torturo
a un gran número de personas en las circunstancias especificadas, el 95% acabará cedien-
do’. En tal hipótesis no pretendemos predecir lo que un individuo con toda seguridad, hará,
sino lo que probablemente realizará. Esto, sin embargo, nos permite predecir dentro de un
determinado margen de error lo que hará un grupo de individuos” (Lipsey,R., 1980:10). 31
4. Las críticas a la visión estándar
La visión estándar nos ha mostrado a la Modernidad como una aproximación progre-
siva de la razón hacia la verdad. La filosofía rompe primero con el dogma medieval y
luego produce preguntas y respuestas más sofisticadas en torno a las condiciones y
Ciclo Básico a Distancia
los límites del acceso a esa verdad. La filosofía se desprende primero de la especula-
ción acerca del orden natural del cosmos, y se constituyen las Ciencias Naturales con
la física a la cabeza. Aunque la forma especulativa propia de la filosofía fuera, durante
los siglos XVII y XVIII, todavía la manera de encarar los asuntos de la vida social, el
siglo XIX va a romper también esa dependencia.
Se constituirán así, disciplinas que estudien los objetos del mundo social con rigor y
precisión.
El positivismo, enfoque predominante, proclama el mismo modo de abordaje para
las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.
Pero hay varias preguntas para plantearse a partir de este abordaje de las ciencias
a) En relación a la verdad y al progreso: ¿Podemos describir mediante los enunciados
científicos la “realidad” tal cual es? Y además ¿podemos considerar que el conoci-
miento avanza de manera lineal hacia esa verdad? Se trata de preguntas de carácter
epistemológico porque están ligadas a los problemas del conocer, del saber, de sus
límites, de sus posibilidades. Algunos de estos problemas son los que abordaremos
en la unidad 2.
b) Y sea cual fuere la respuesta a estas preguntas ¿el incremento de nuestras capa-
cidades cognitivas posibilita la mejora de la vida humana?, ¿produce mejores opor-
tunidades para la felicidad colectiva? Se trata de preguntas de carácter ético, ya que
interrogan sobre valores, sobre la relación entre lo que conocemos y una vida justa y
buena. Estos temas serán abordados en la unidad 3.
c) Pero también hay otro supuesto en este relato estándar que se puede problemati-
zar: “La ciencia describe objetos que están previamente constituidos, que preceden
a la conformación de la ciencia”.
De esta manera, de la gran matriz filosófica se van separando disciplinas específicas
que se dedican a objetos de estudio precisos y que ontológicamente (en su ser) están
separados de otros objetos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar la física y
la biología como ciencias que estudian objetos cuya “esencia” es diversa. Pero ¿esa
separación es “esencial” a los objetos, pertenecen a su ser o fue construida en la pro-
pia conformación del conocimiento humano? Otra forma de preguntarlo sería si son
distinciones ontológicas (del ser) o epistemológicas (del conocer).
Esto se hace particularmente problemático en relación a las Ciencias Sociales: los ob-
jetos de la sociología, de la antropología, de la Economía o de la ciencia política – la
sociedad civil, las culturas de las diversas sociedades, la producción y circulación de
bienes, el estado– ¿son “realmente” distintos?
Y además ¿está claramente delimitado el objeto de cada disciplina?
Actividades
32 Presentamos a continuación un breve texto correspondiente a la novela Tiempos Di-
fíciles de Charles Dickens (Inglaterra 1853) donde es posible apreciar las caracteriza-
ciones que hace el autor de un profesor eminentemente positivista.
A partir de lo visto en las críticas a la visión estándar, analice la perspectiva de realidad
del protagonista y a dónde conduciría sostener tal mirada.
“Pues bien; lo que yo quiero son realidades. No les enseñéis a estos muchachos y muchachas
otra cosa que realidades. En la vida sólo son necesarias las realidades. No planteéis otra cosa
y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
únicamente a base de realidades; todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. De
acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo con esta norma hago educar a
estos muchachos. ¡Ateneos a las realidades, caballero!.......
Tomás Gradgrind, sí, señor. Un hombre de realidades. Un hombre de hechos y de números.
Un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro, y nada más que cuatro, y al
que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más. Tomás Gradgrind,
sí, señor; un Tomás de arriba abajo este Tomás Gradgrind. Un señor con la regla, la balanza
y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento
cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale.
Un hombre reducido a números, un caso de pura aritmética. Podríais quizá abrigar la es-
peranza de introducir una idea fantástica cualquiera en la cabeza de Jorge Gradgrind, de
Augusto Gradgrind, de Juan Gradgrind o de José Gradgrind (personas imaginarias e irreales
todas ellas) ; pero en la cabeza de Tomás Gradgrind, ¡jamás!...”
Ejemplos
Para profundizar este cuestionamiento, tomemos el interrogante referido al “objeto de
estudio” analizando el ejemplo de la Economía:
Según Robbins, “la ciencia económica analiza el comportamiento humano como una rela-
ción entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos”.
Samuelson dice que la Economía es: “El estudio de la manera en que las sociedades utili-
zan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes
individuos”.
Para Marx, en cambio, la Economía política es “la ciencia que estudia las relaciones so-
ciales de producción”.
La dispersión de definiciones nos sugiere que el objeto, aquello que la disciplina estu-
dia, no se define del mismo modo para estos autores.
¿Por qué hay tales diferencias?
La respuesta podría ser porque “depende del cristal con que se mira” esto es, el objeto
está ahí y lo abordamos desde distintas posiciones, lo miramos desde distintos ángu-
los, por ello resulta que se nos presenta de diversas maneras. Así, el énfasis en las “re-
laciones de producción” de Marx contrasta con el énfasis en “las conductas humanas
en búsqueda de las mejores alternativas cuando los medios son escasos” de Robbins.
Estaríamos aquí frente a una disputa teórica que define el objeto de distintas maneras.
Sería un problema epistemológico.
Pero en verdad, lo que las “relaciones de producción” son para Marx, está bastante
alejado de lo que para Robbins son los “comportamientos que relaciona fines y me- 33
dios”. Es decir que no sólo no hay identidad epistemológica sino tampoco ontológica.
El objeto “existe” sólo en la medida en que se lo “inventa”, se lo construye.
Esto significa que el objeto estudiado no preexiste, no está ahí esperando que un eru-
dito, un investigador venga a medirlo, analizarlo, a construir teorías sobre él, sino que
el proceso intelectual histórico va recortando de maneras diferentes la complejidad
de la vida social a los fines de su estudio. Son los investigadores, las comunidades de
estudiosos los que imponen un objeto.
Y ¿cómo y por qué se recorta determinado aspecto de la vida social, de modo tal
Ciclo Básico a Distancia
que constituya un “objeto” de estudio, algo que merezca ser estudiado, que amerite
la constitución de instituciones específicas –cátedras, publicaciones, asociaciones de
especialistas, congresos, etc.– con sus reglas, sus padres fundadores, etc?
Hay, por supuesto, varias respuestas a esta pregunta, las cuales abordaremos a con-
tinuación.
5. La institucionalización de las Ciencias Sociales
Entre las respuestas posibles tomaremos una que nos permite pensar como impres-
cindibles la historia económica-social y política articulada a la historia de las ideas.
Se trata de la perspectiva de Immanuel Wallerstein.
Para este autor el nacimiento de las Ciencias Sociales implica la conformación de un
grupo de personas dentro de estructuras específicas. El proceso de institucionaliza-
ción significa una invención social con intenciones capaces de influir en la dirección
del cambio social.
5.1 La institucionalización de las Ciencias Sociales
El nacimiento de las Ciencias Sociales como disciplinas que se ocupan del quehacer
del hombre, no es un fenómeno aditivo a los marcos de organización política definidos
por el Estado-Nación, sino constitutivo de los mismos. Esto porque era necesario ge-
nerar una plataforma de observación científica sobre el mundo social que se quería
gobernar.
En este sentido, el homo economicus –categoría que construye la Ciencia Económica–
no sería una postulación que intenta describir la naturaleza humana sino una cons-
trucción, una “invención” que se va conformando en el hacer de la conjunción de las
políticas estatales, de las técnicas de disciplinamiento y de las propias formulaciones
de las Ciencias Sociales que lo ponen como base de su análisis.
Immanuel Wallerstein (2007) encuentra que cuando la burguesía mundial advirtió
la inevitabilidad del cambio constante –lo que habría ocurrido entre 1789 y 1815–, se
produce una
“extendida aceptación de la normalidad del cambio”, lo cual “representó una transformación
cultural fundamental de la Economía-mundo capitalista. Significó que se reconocían públi-
camente –es decir, de manera expresiva- las realidades estructurales que de hecho habían
prevalecido ya por varios siglos: que el sistema mundo era un sistema capitalista, que la
división laboral de la Economía estaba limitada por un sistema interestatal compuesto de
estados hipotéticamente soberanos” (Wallerstein, 2007:18).
Con la extensión de esta aceptación y como respuesta a esta “normalidad del cam-
bio”, surgieron tres nuevas instituciones. “Estas tres instituciones fueron las ideologías,
las Ciencias Sociales y los movimientos sociales, los cuales comprenden la gran síntesis in-
34
telectual/ cultural del ‘largo’ siglo XIX, los fundamentos institucionales de lo que a veces se
denomina en forma inadecuada ‘Modernidad’” (Wallerstein, 2007:18).
Desde la perspectiva de este autor, las ideologías son algo más que una manera de
interpretar nuestro mundo, se trata de una determinada visión del mismo “formulada
de manera consciente y colectiva con objetivos políticos formales”. La necesidad de
formular a conciencia una ideología deviene de interpretar que el cambio es normal.
Así señala que en el siglo XIX se gestaron tres ideologías: el conservadurismo, el libe-
ralismo y el marxismo y “todas fueron sistémicas mundiales”.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
Al conservadurismo, primero en surgir en el nivel institucional, la nueva aceptación
de la normalidad del cambio “le planteaba dilemas urgentes” y así los conservadores
“vieron que era necesario justificar, desde el punto de vista intelectual, el ritmo más
lento posible para el cambio, pero lo más importante fue que se dieron cuenta de que al-
gunos tipos de cambio eran más graves que otros. Por lo tanto dieron prioridad a preservar
las estructuras que a su vez servirían para frenar a todos los reformistas y revolucionarios
precipitados. Las estructuras cuyos méritos elogiaban conservar fueron: la familia, la ‘comu-
nidad’, la iglesia y por supuesto la monarquía. El motivo central de la ideología conservadora
siempre ha sido la ‘tradición’” (Wallerstein, 2007:19).
El liberalismo “como una ideología de reforma aprobada en forma consciente” aparece
en el siglo XIX ‘sólo después que surgiera el conservadurismo’, incluyéndose aquí tanto al
liberalismo de ‘estado mínimo’ de principios de siglo, como al de ‘estado social’ de finales
del mismo siglo. En cuanto ‘ideología natural del cambio normal’, es decir que consideraba
al cambio como algo intrínseco a la sociedad, tenía una ‘agenda política consciente’ de una
reforma legislativa que indujera, canalizara y facilitara tal cambio” (Wallerstein, 2007:19).
La tercera ideología enunciada para enfrentar políticamente el “cambio normal” fue el
marxismo. “Lo que hizo el marxismo fue aceptar la premisa elemental de la ideología liberal
(la teoría del progreso) y añadirle dos características específicas cruciales”. La primera de
estas características refiere a que “el progreso se consideraba como algo realizado no de
manera continua sino discontinua, es decir, mediante revoluciones”. La segunda a que “en
la búsqueda ascendente de la sociedad perfecta, el mundo había alcanzado no su estado de-
finitivo sino poco menos que eso. Estas dos modificaciones fueron suficientes para producir
una agenda política totalmente diferente” (Wallerstein, 2007:20).
5.2 Los temas objeto de estudio
El desarrollo de las ideologías estableció las “agendas políticas”, las cuales represen-
taban propuestas concretas para la sociedad, por lo que “requirieron un conocimiento
concreto de las realidades del momento”. Esto es lo que demanda el surgimiento de las Cien-
cias Sociales, “ya que si no se sabía cómo funcionaba el mundo, era difícil recomendar qué
podía hacerse para lograr que funcionara mejor” (Wallerstein p. 20, 21). Su instituciona-
lización4 comienza a darse mediante la diferenciación en la estructura universitaria
tradicional europea –de cuatro facultades: teología, filosofía, derecho y medicina – a
través de la creación de nuevas cátedras y en algunos casos de departamentos, en
gran medida en la Facultad de Filosofía y en menor medida en la de Derecho.
“En primera instancia no fue claro cuáles ‘nombres’ de supuestas ‘disciplinas’ prevalecerían,
pero conocemos el resultado. Hacia finales del siglo XIX, seis ‘nombres’ principales habían
sobrevivido y de alguna manera se habían estabilizado como ‘disciplinas’. Se instituciona-
lizaron no sólo dentro del sistema universitario, ahora renovado y de nuevo en proceso de
expansión, sino también como asociaciones nacionales de eruditos y, en el siglo XX como
asociaciones internacionales de eruditos.
La ‘denominación’ de las disciplinas […] reflejaba en gran medida el triunfo de la ideología
liberal. Esto por supuesto debido a que dicha ideología liberal fue (y es) la ideología reinante 35
en la Economía-mundo capitalista (…)
La ideología liberal implicaba el argumento de que la pieza central del proceso social era la
delimitación cuidadosa de tres esferas de actividad: la relacionada con el mercado, con el
Estado y la ‘personal’. La última categoría era más bien residual y abarcaba todas las activi-
dades que no se relacionaban de forma directa con el Estado o con el mercado […]. El estudio
de estas esferas […] independientes llegó a denominarse Ciencias Políticas, Economía y So-
4 Es decir, su “aparición” como disciplina que se ocupa de ciertos problemas, que cuenta con un grupo de
estudiosos –eruditos o científicos- de tales problemas, que se enseña de manera sistemática, cuyos contenidos se
difunden a través de textos de estudio, etc.
Ciclo Básico a Distancia
ciología. Estas tres ‘disciplinas’ se desarrollaron como ciencias universalizantes basadas en
investigaciones empíricas, con un fuerte elemento adjunto de ‘ciencias aplicadas’” (p.22).
Paralelamente a estas tres disciplinas, Ciencias Políticas, Economía y Sociología, se
redefinió el “nombre Historia”, indicando que para escribir historia había que contar
la historia que en verdad había ocurrido, dando a conocer “las fuentes” y “leyéndolas
con sentido crítico”. Asimismo, hubo otras disciplinas para mirar el “resto del mundo”
por supuesto, desde la perspectiva europea; así el estudio de los llamados pueblos
“primitivos” quedó en el campo de la Antropología; y el estudio de los pueblos “petri-
ficados” con escritura (China, India, el mundo árabe) pasó al campo del Orientalismo.
Actividades
Si consideramos que la institucionalización del conocimiento científico es un proceso
de carácter social que supone redes de compromisos y convenciones –conceptuales,
teóricas, instrumentales y metodológicas- sobre las que se sostienen las comunida-
des científicas para la producción del conocimiento, en un proceso autosostenido y
autorreferencial; trate de identificar algunas instituciones en el campo de las Ciencias
Económicas, que trabajen en la elaboración de presupuestos y proposiciones que sus-
tentan la construcción del conocimiento en este tiempo histórico.
- En el campo de las finanzas, públicas y privadas.
- En torno a la problemática de la población y la pobreza.
- En lo concerniente a la gestión de grandes empresas.
- Referido al comercio internacional.
Para colocar a las Ciencias Sociales en su justo lugar dentro de la Modernidad, es
necesario destacar que el “proyecto de la Modernidad” es un intento por someter la
vida entera al control del hombre bajo la guía segura del conocimiento. En este “pro-
yecto” nos referimos también a la existencia de una instancia central responsable de
dispensar y coordinar los mecanismos de control sobre el mundo natural y social, esa
instancia central es el Estado. Las Ciencias Sociales, por su lado se convirtieron en
una pieza fundamental para ese proyecto de organización y control de la vida humana.
Santiago Gómez Castro (2000) siguiendo a Wallerstein, señala:
“El nacimiento de las Ciencias Sociales no es un fenómeno aditivo a los marcos de organiza-
ción política definidos por el Estado-nación, sino constitutivo de los mismos. Era necesario
generar una plataforma de observación científica sobre el mundo social que se quería gober-
nar. Sin el concurso de las Ciencias Sociales, el Estado moderno no se hallaría en capacidad
de ejercer control sobre la vida de las personas, definir metas colectivas a largo y corto plazo,
ni de construir y asignar a los ciudadanos una ‘identidad’ cultural.
Las taxonomías elaboradas por las Ciencias Sociales no se limitaban, entonces, a la elabora-
ción de un sistema abstracto de reglas llamado ‘ciencia’ –como ideológicamente pensaban
los padres fundadores de la Sociología-, sino que tenían consecuencias prácticas en la me-
36 dida que eran capaces de legitimar las políticas regulativas del Estado. La matriz práctica
que dará origen al surgimiento de las Ciencias Sociales es la necesidad de ‘ajustar’ la vida
de los hombres al aparato de producción. Todas las políticas y las instituciones estatales (la
escuela, las constituciones, las cárceles, etc.) vendrán definidas por el operativo jurídico de
la ‘modernización’, es decir, por la necesidad de disciplinar las pasiones y orientarlas hacia
el beneficio de la colectividad a través del trabajo […]. Las Ciencias Sociales enseñan cuáles
son las ‘leyes’ que gobiernan la Economía, la sociedad, la política y la historia. El Estado, por
su parte, define sus políticas gubernamentales a partir de esta normatividad científicamente
legitimada” (Gómez Castro, 2000:147, 148).
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
Resumen
En síntesis, podemos decir que en la Modernidad quedan constituidas las disciplinas,
entendidas no sólo como áreas cognitivas, sino también entendidas en su acepción de
disciplinamiento, pues constituirse en una disciplina implica poner un orden, orga-
nizar un discurso respecto de su “objeto”, el recorte de un área de pertenencia y sus
herramientas de abordaje. Por otra parte, las disciplinas no existen en abstracto, sino
en el seno de una cultura y en un espacio de tiempo determinado y tienen lugar en el
seno de instituciones conocidas como “comunidades científicas”.
Actividades
En el texto de Najmanovich (1995) que proponemos seguidamente es posible advertir
diversos intentos de ajustar la vida de las personas al aparato de producción por parte
de las Ciencias Económicas. Realice alguna asociación entre las expresiones destaca-
das en negrita con: disposiciones, procedimientos, explicaciones, supuestos, acciones,
etc. de las disciplinas que integran el campo de estas ciencias.
“El sujeto cartesiano construyó un mundo estable de sustancias eternas y relaciones ma-
temáticas expresadas en leyes universales. Un mundo de líneas causales e independien-
tes y absolutamente predecibles en su curso. Un mundo donde el sujeto estaba dividido
en compartimentos estancos: cuerpo, conocimiento, emoción, acción. Un universo donde el
hombre estaba solo en un mundo extraño sordo a su ruido y a su música. Este sujeto mo-
derno se pensaba capaz de reflejar la naturaleza a la que miraba desde afuera. El universo
era un gran mecanismo y la racionalidad humana era maquinal. Esta perspectiva tuvo un
gra éxito al lograr producir contextos estandarizados, patrones socialmente compartidos
de evaluación y producción, sociedades altamente disciplinadas por un rígido sistema de
mecanización del trabajo y por el establecimiento de sistemas de educación generalizados
que garantizaran la transmisión de estas concepciones. La vida siguió el ritmo del reloj que
indicaba cuando debían hacerse las cosas. Los ‘ritmos de la naturaleza’ fueron arrancados de
cuajo del ámbito de lo legítimo. El hombre debía seguir a la aguja de la hora o al silbato de la
fábrica. Sin embargo, el estómago no siguió siempre con docilidad los dictados de las leyes
modernas ni a los encargados de hacerlas cumplir” (Najmanovich, 1995: 25, 26).
Esta manera de producir conocimiento sobre nuestro mundo, originada en Europa
en el siglo XIX, y los resultados asociados a ella, se constituyeron en el discurso hege-
mónico de un modelo civilizatorio que se presenta como un hecho natural. Es decir, la
cosmovisión liberal, con sus valores en torno al ser humano, la riqueza, el progreso, la
naturaleza, el conocimiento, la historia, el hombre económico, etc. no aparece como un
modelo o teoría de las relaciones sociales y de la sociedad misma con una ideología
que lo sustenta, sino que se ofrece como el modelo único y universal, consiguiendo
una altísima eficacia en ello. Tal vez la etapa más acabada de esta perspectiva hege-
mónica sea la que se consolida en las últimas décadas del siglo XX con las corrientes
que hablan del fin de las ideologías, tratando de indicar que nos encaminamos a una 37
sociedad donde la política es innecesaria y que nos encontramos ante el fin de la his-
toria, dando a entender que no habría alternativas al modelo capitalista.
Ciclo Básico a Distancia
5.3 Disciplina e interdisciplina: Los nuevos paradigmas.
A medida que las principales disciplinas se van consolidando con sus “descubrimien-
tos” y se les va exigiendo respuestas precisas a los grandes problemas puestos bajo
Bibliografía obligatoria
Para completar el estudio su lupa, se van presentando situaciones que no reciben respuestas satisfactorias.
de estos temas, remitimos a “Anomalías cada vez más llamativas […], paradojas persistentes y dificultades cada
la lectura del Capítulo 1: La vez mayores inquietaron los sueños modernos de felicidad eterna y progreso per-
Revolución Francesa como manente”. A la par, “se asiste al surgimiento de distintas perspectivas y alternativas
suceso histórico de Immanuel
Wallerstein.
(que) llevan a la necesidad de pensar sobre los pretendidos equilibrios, los cambios,
evoluciones y crisis que se expresan en la historia de las ideas (paradigamas), en la
historia de las sociedades ( culturas) y de los individuos que las co-forman (sujetos).
(Najmanovich, 1999).
El debate sobre el modelo adoptado de producción del conocimiento, los resultados
fruto de estos conocimientos, la capacidad explicativa de los modelosutilizados por
las disciplinas, etc. cobra auge a mediados del Siglo XX, introduciendo nuevas cate-
gorías, como la de interdisciplina, para abordar la actividad científica. Se entiende
que “el arte, la ciencia, la filosofía son sólo formas en que los hombres abordan la
multiplicidad de planos y posibilidades de ser...humanos” y por tanto se promueve
una perspectiva que integre múltiples abordajes”, esto se conseguiría a través de un
trabajo interdisciplinario.
Algunas de las razones de esta interpretación se ubicarían en dos hechos, al menos:
por un lado, la aceptación que alcanzara en el campo científico el concepto de para-
digma expuesto por Kuhn en los años ’60 del siglo pasado, junto a su crítica al es-
quema de desarrollo continuo y progresivo de la ciencia elaborado por los positivistas
lógicos. Por otro, la consolidación, desde mediados del Siglo XX, del modelo sistémi-
co, tanto en la biología, las ciencias sociales y también en la física, necesitadas, todas
ellas, de explicar el cambio, la transformación y la complejidad.
Las diferentes disciplinas, así como distintas líneas de investigación han enfatizado
diversos aspectos de la teoría de sistemas, pero todas ellas aceptan el dictum aristo-
télico: el todo es más que la suma de las partes.
Veamos primeramente lo referido al concepto de paradigma. En una caracterización
acerca de lo significativo que resultó la publicación del libro de Kuhn, La Estructura de
las Revoluciones Científicas, Denise Najmanovich señala en una nota periodística de
1999 que “este texto revolucionó primero el ámbito restringido de historiadores y filó-
sofos de la ciencia” a partir de su caracterización de los paradigmas. Convirtiéndose
luego “en un material de amplia consulta que desde hace 3 décadas está ubicado en
las estanterías de las bibliotecas y librerías más importantes del mundo, casi como un
clásico:
“El concepto de paradigma, que Kuhn desarrolla en él, y que algún crítico dijera que
tiene más de 20 significados distintos, ha alcanzado hoy una difusión fenomenal en
todos los ámbitos de la cultura, pese a la férrea oposición del Positivismo Lógico que
prácticamente hasta los años sesenta era considerado como la filosofía oficial de la
ciencia
En este texto Kuhn expone una nueva concepción del desarrollo científico, explica el
38
rol protagónico que le cabe a la historia en el establecimiento de una nueva filosofía
de la ciencia, […] critica la postura tradicional de la filosofía de la ciencia que conside-
ra a la investigación científica como una larga marcha hacia la verdad a través de un
método que garantiza la objetividad y la neutralidad de la producción científica. Frente
a este esquema de desarrollo continuo y progresivo, que elaboraron los positivistas
lógicos, Kuhn propone su concepción de los Paradigmas, como modelos ejemplares
que guían la investigación en un área determinada del conocimiento y que son susti-
tuidos por otros nuevos mediante verdaderas revoluciones científicas. Un paradigma
establece el marco conceptual dentro del cual se desarrollará la investigación en un
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
área determinada, plantea cuáles serán la entidades fundamentales del universo, qué
clase de interacción tendrán entre ellas, qué clase de preguntas serán consideradas
legítimas y qué técnicas serán las adecuadas para buscar las soluciones”.
Asimismo, Najmanovich encuentra que “desde el nacimiento de la ciencia moderna
hasta casi nuestro siglo reinó el paradigma de la simplicidad”, el cual eclosionaría en
el Siglo XX. Luego del desarrollo de la Teoría de la Evolución de Darwin (S XIX) y con
el desarrollo del concepto de entropía y de caos, por parte de Prigogine, se inauguran
los grandes problemas conceptuales:
“El exponente máximo (del paradigma de la simplicidad) fue la dinámica de Newton,
siguiendo su ejemplo todas las explicaciones debían ser económicas, expresadas en
leyes deterministas, basadas en modelos ideales. La mecánica newtoniana fundamen-
taba su poder en el método analítico, en la búsqueda de unidades fundamentales y el
estudio de su comportamiento, para luego por ensamblaje de partes explicar el com-
portamiento del conjunto…. “
Actividades
En la caracterización del “modelo de equilibrio” que se realiza seguidamente es posi-
ble distinguir algunas explicaciones que responden al paradigma de la simplicidad.
Identifíquelas y señale su correspondencia con el modelo newtoniano.
“Entre 1874 y 1877, Walrras desarrolló la idea de una situación ‘optima’ para el conjunto
de todo el sistema económico, basado en la idea de un ‘equilibrio general’ que surge de la
interdependencia de todos los mercados de bienes y servicios………… Una de las principales
limitaciones de esta teoría del equilibrio general consistió en que quedó abierto el problema
del criterio con el cual pudiera determinarse un ‘optimo’ general (y no solo individual). Es de-
cir, el paso de un nivel microeconómico al nivel macroeconómico. Sin embargo, el modelo de
equilibrio general poseía dificultades de manejo. Fue así que surgió el más práctico modelo
de ‘equilibiro parcial’, cuya función debemos casi totalmente a Alfred Marshall (en 1890)”
(Díaz Cafferata et al, 1999).
Sin embargo, cuando se trata de entender objetos complejos como los procesos co-
municacionales, los organismos vivos, los comportamientos familiares o sociales, por
ejemplo, es necesario recurrir a otras estructuras explicativas; los cuales se hacen po-
sibles a través de la interdisciplina o la transdisciplina:
“Esto ocurre con Ludwig von Bertalanffy, un biólogo que a partir de esta búsqueda elabora
la Teoría General de los Sistemas, en 1945 […]. Con Wiener (quien presenta su trabajo)
sobre cibernética en 1948, (con) los trabajos sobre teoría de la comunicación de Shannon y
Weaver (1949) y sobre la teoría del Juego de von Neumann y Morgenstern (1949)”. (Naj-
manovich, 1999).
Lo que caracteriza estas teorías es su “interés por estudiar objetos complejos con me- 39
todologías no reduccionistas”, entendiendo que las problemáticas son de naturaleza
interdisciplinaria, o mejor aún transdisciplinaria.
La Teoría General de los Sistemas no constituye una disciplina en sí, nació como una
perspectiva transdisciplinaria que permite abordar sistemas complejos de cualquier
clase, por ello se la considera una metadisciplina: pues más que una teoría sobre el
mundo, es una teoría para desarrollar teorías.
Ciclo Básico a Distancia
Resumen
En síntesis, observamos que, desde una visión estándar, la Modernidad se presenta
como una aproximación progresiva de la razón hacia la verdad. La filosofía se despren-
de primero de la especulación acerca del orden natural del cosmos, y se constituyen
las Ciencias Naturales siendo la física la más representativa. En el siglo XIX los asun-
tos de la vida social rompen también esa dependencia de corte especulativo y se cons-
tituyen en disciplinas que estudian los objetos del mundo social con rigor y precisión.
El positivismo, enfoque predominante, proclama el mismo modo de abordaje para las
Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Sin embargo, ese método, que sostiene el
relato estándar, no alcanza a resolver algunas cuestiones: a) No es posible hablar de
una única realidad social y por lo tanto no hay una verdad. Tampoco es posible afirmar
que el conocimiento avanza de manera lineal hacia la verdad. b) Si relacionamos el
incremento de las capacidades cognitivas con la vida humana, no surge una vincu-
lación directa con la felicidad colectiva, es decir, el aumento de conocimiento no ha
posibilitado un mejoramiento de la vida humana. c) Los objetos que estudian las Cien-
cias Sociales son construidos por ellas, es decir, no se trata de objetos previamente
constituidos a la conformación de la ciencia, como ocurre en las Ciencias Naturales.
Desde otra mirada en la que se cruza la historia económica-social y política, con la
historia de las ideas, Immanuel Wallerstein muestra el proceso de institucionaliza-
ción de las Ciencias Sociales, esto se da por la conformación de un grupo de personas
dentro de estructuras específicas. Ello significa una inversión social cuyas intenciones
son las capaces de influir en la dirección del cambio social, es decir en su orientación,
los grupos de presión o de interés social a través de las ideologías establecen los
temas objeto de estudio, que surgen de las “agendas políticas”. Esta necesidad es la
que demanda el surgimiento de las Ciencias Sociales, a fin de producir explicaciones
sobre el funcionamiento del mundo social y recomendaciones para lograr un funcio-
namiento mejor. Su institucionalización comienza a producir una diferenciación en la
estructura universitaria tradicional europea –de cuatro facultades: teología, filosofía,
derecho y medicina – a través de la creación de nuevas cátedras y en algunos casos de
departamentos. A través de un proceso de marchas y contramarchas quedan configu-
rados tres campos de estudio: el Estado, el mercado y la “personal”, con sus discipli-
nas: Ciencias Políticas, Economía y Sociología. Paralelamente se redefine la “Historia”,
la cual debía contar la historia de los hechos, dando a conocer las fuentes y leyéndolas
con sentido crítico. Asimismo, hubo otras disciplinas para mirar el “resto del mundo”
por supuesto, desde la perspectiva europea; así, el estudio de los llamados pueblos
“primitivos” quedó en el campo de la Antropología; y el estudio de los pueblos “petri-
ficados” con escritura (China, India, el mundo árabe) pasó al campo del Orientalismo.
De este modo, en la Modernidad quedan constituidas las disciplinas, entendidas
como áreas cognitivas y también en su acepción de disciplinamiento (constituirse en
una disciplina implica poner un orden, organizar un discurso respecto de su objeto de
estudio y ciertas herramientas de abordaje). Estas disciplinas no existen en abstracto,
40 sino en una cultura precisa y en un espacio de tiempo determinado y se desarrollan
en el seno de instituciones conocidas como “comunidades científicas”, como lo señala
Kuhn.
A fines del Siglo XX se abre otro debate, sobre la producción del conocimiento, sus
resultados, la capacidad explicativa de los modelos, etc., se introducen entonces nue-
vas categorías para encarar la actividad científica, como la de interdisciplina. Así, se
entiende que “el arte, la ciencia, la filosofía son apenas formas para abordan la mul-
tiplicidad de planos se los seres humanos y por ello se promueve una perspectiva de
abordaje múltiples.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
Algunas de las razones de esta nueva interpretación se ubicarían en dos hechos al
menos: la aceptación que alcanzara en el campo científico del concepto de paradigma
expuesto por Kuhn, junto a su crítica al esquema de desarrollo continuo y progresivo
de la ciencia elaborado por los positivistas lógicos, por un lado y, por el otro, la con-
solidación del modelo sistémico desde mediados del SXX, en la Biología, las Ciencias
Sociales, la Física, las cuales deberán explicar cómo y cuándo se produce el cambio,
las diversas transformaciones que se observan en esos capos de estudio y la comple-
jidad de los procesos observados.
6. Las Ciencias Sociales en América Latina Modernidad, Posmo-
dernidad y pensamiento crítico
Si bien la concepción estándar fue dominante también en América Latina, ya desde los
inicios de la colonización y en diferentes momentos históricos, se ha ido desarrollado
al mismo tiempo un pensamiento social crítico en disputa con el de la Modernidad,
como veremos más adelante. Esta perspectiva no debe confundirse con la posmo-
dernidad, que comienza a expresarse en la segunda mitad del siglo XX y que también
pone en cuestión algunas “certezas” del pensamiento moderno.
6.1 El pensamiento social latinoamericano
En América Latina el conocer no eurocéntrico, que confronta los mitos del pensamien-
to moderno, tiene una larga y valiosa tradición, desde José Martí o Carlos Mariátegui.
Tiene además otras contribuciones de políticos destacados tales como Manuel Muri-
llo Toro en Colombia o Ponciano Arriaga en México; de los teóricos de la teología de la
liberación; como Paulo Freire y otras más recientes, entre las que están las de Arturo
Escobar, Aníbal Quijano, Edgardo Lander o Enrique Dussel.
Las principales críticas al pensamiento de la Modernidad, expuestas desde el pensa-
miento latinoamericano (Lander, 2000. p 14 y 15) señalan problemas conceptuales
como el evolucionismo unilineal y unidireccional –interpreta que las sociedades evo-
lucionan en el tiempo, siendo el modelo de evolución el seguido por las europeas. Un
dualismo, que produce una primera separación entre Dios (lo sagrado), el hombre (lo
humano) y la naturaleza; entre cuerpo y mente, entre población en general y mundo
de los expertos, etc. Una negación de la totalidad (como ocurre con el viejo empiris-
mo o el nuevo posmodernismo) o que la entiende de un modo organicista o sistémico
convirtiéndola en una perspectiva distorsionante. También se cuestionan construc-
ciones como la que establece la primacía total del mercado como organizador de las
relaciones sociales; la del homo economicus que establece mecanismos disciplinarios
que crean un perfil de comportamiento o la presentación de la historia europea como
“la” Historia Universal. También se señala “la invención del Otro”, por cuanto la Mo-
dernidad es una máquina generadora de alteridades que, en nombre de la razón y el
humanismo, excluye de su imaginario la hibrides, la multiplicidad, la ambigüedad y la
41
contingencia de las formas de vida concreta.
Así, respecto del evolucionismo, Enrique Dussel (2000:49) destaca que existe un
“mito de la Modernidad” que se representa como un “mito civilizatorio” el cual des-
cribe –desde el eurocentrismo– la ‘falacia desarrollista’ del proceso de modernización
hegemónico”.
Ciclo Básico a Distancia
Según Dussel este mito se describe sobre la base de los siguientes caracteres:
“1) La civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, superior […]
(posición ideológicamente eurocéntrica).
2) La superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos bárbaros, como
exigencia moral.
3) El camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa
[…] (desarrollo unilineal y a la europea, lo que determina nuevamente, sin conciencia
alguna, la ‘falacia desarrollista’).
4) Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe ejercer en
último caso la violencia si fuera necesario […] (la guerra justa colonial).
5) Esta dominación produce víctimas […], violencia que es interpretada como un acto
inevitable, y con el sentido cuasi-ritual de sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus
mismas víctimas del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (el indio co-
lonizado, el esclavo africano, la mujer, la destrucción ecológica de la tierra, etcétera).
6) Para el moderno, el bárbaro tiene la ‘culpa’ (el oponerse al proceso civilizador) que
permite a la ‘Modernidad’ presentarse no sólo como inocente sino como ‘emancipa-
dora’ de esa ‘culpa’ de sus propias víctimas.
7) Por último, y por el carácter ‘civilizatorio’ de la ‘Modernidad’ se interpretan como
inevitables los sufrimientos o sacrificios (los costos) de la ‘modernización’ de los otros
pueblos ‘atrasados’ (inmaduros), de las otras razas esclavizables, del otro sexo por
débil, etcétera”(p.49).
En esta descripción de la “evolución” está el supuesto de que la sociedad industrial li-
beral, la sociedad moderna, es la expresión más avanzada de ese proceso histórico, por
tanto todos los pueblos, las culturas “primitivas”, “tradicionales”, deben evolucionar a
lo moderno y aquellos pueblos que no logren incorporarse a esa marcha inexorable de
la historia están destinados a desaparecer.
Reconocer el “mito de la Modernidad” es, según este autor, el punto de partida para su-
perar la Modernidad. Al descubrir la “otra-cara negada” y victimada de la Modernidad,
al poder juzgarla como “culpable de la violencia sacrificadora, conquistadora origina-
ria […] y al afirmar la alteridad de ‘el Otro’, negado antes como víctima culpable […]
(es posible) ‘des-cubrir’ […] el mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro
esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura popular alienadas, etcétera” (p.49).
Sólo cuando se descubre el “eurocentrismo” de la “razón ilustrada”, cuando se “define
la falacia desarrollista del proceso de modernización hegemónico”, cuando se descu-
bre “la dignidad del Otro”, solamente en esas circunstancias, “la razón moderna es
trascendida”.
Actividades
En el campo de las Ciencias Económicas, la perspectiva eurocentrista fue puesta en
evidencia, a fines de los sesenta del siglo pasado, desde la Teoría de la Dependencia;
42 la cual cuestiona las ideas hegemónicas sobre el desarrollo de los países latinoame-
ricanos. En particular la idea que describe el subdesarrollo como una etapa previa al
desarrollo, al que se accedería imitando el camino de los países europeos.
Según esta teoría nuestro subdesarrollo es la contracara del desarrollo de los países
centrales, por lo cual es necesario romper con los lazos de dependencia, que instala
relaciones desiguales de intercambio y una desigual distribución internacional del tra-
bajo, esto es, sistemáticamente se asigna a nuestros países la producción de aquello
de menor valor agregado.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
En un primer momento, el pensamiento dependentista mantenía muchos elementos
centrales del pensamiento occidental sobre el desarrollo y el progreso: es necesario
romper los lazos de la dependencia para avanzar hacia un desarrollo semejante al de
los países centrales. En las últimas décadas se asiste a un nuevo debate que pone en
cuestión la idea de la existencia de un único modelo de desarrollo adecuado para to-
dos y en todo lugar.
A partir de estas caracterizaciones (y de otras que podrá encontrar en el sitio web
referido) se solicita reconocer las particularidades que toma el “mito de la Moderni-
dad” sobre el desarrollo expuesto por Teoría de la Dependencia.
Resumen
A modo de síntesis, podemos señalar que el pensamiento latinoamericano realiza un
fuerte cuestionamiento al pensamiento eurocéntrico de la Modernidad. Como vimos
al analizar el nacimiento de las Ciencias Sociales en el siglo XIX, a partir de la Ilustra-
ción y con el desarrollo posterior de las ciencias modernas, se sistematizan múltiples
separaciones del mundo. A la primera separación de la tradición occidental de origen
religioso, la separación judeo-cristiana entre Dios (lo sagrado), el hombre (lo humano)
y la naturaleza; se le agregan otras separaciones, cuerpo y mente; población en gene-
ral, mundo de los expertos; mundo occidental o europeo (lo moderno, lo avanzado) y
los Otros (resto de los pueblos y culturas).
Esta negación de la totalidad tiene sus implicancias en el presente, como vimos en
el punto anterior al hablar de interdisciplina. La idea de separación entre cuerpo y
mente, entre la razón y el mundo (como la formula Descartes), convierte al “mundo
moderno” en “un mecanismo desespiritualizado que puede ser captado por los con-
ceptos y representaciones construidos por la razón” y sirve de base para lo que se da
en llamar el conocimiento objetivo: ese tipo de “conocimiento descorporeizado y des-
contextualizado, […] que pretende ser des-subjetivado […] y universal” (Lander, 2000:15).
Esta separación, que no está presente en otras culturas –como las americanas–, crea
una “fisura ontológica entre la razón y el mundo” a partir de la cual se desarrolla una
idea instrumental que no contiene inhibiciones al control de la naturaleza por el hom-
bre (Lander, 2000, p.15).
Tal como señaláramos previamente, la Modernidad se encuentra dialécticamente arti-
culada con la organización colonial del mundo, se establece la separación del mundo
occidental o europeo y el “resto” del mundo, los Otros pueblos.
“Con el inicio del colonialismo en América comienza no sólo la organización colonial
del mundo sino –simultáneamente– la constitución colonial de los saberes, de los len-
guajes, de la memoria y del imaginario. Una gran narrativa universal: “Europa es –o ha
sido siempre simultáneamente el centro geográfico y la culminación del movimiento tempo-
ral” (Lander, 2000:16).
Esta organización del mundo según el pensamiento moderno, se asienta en dos
construcciones que son presentadas como hechos naturales: la primacía del merca-
do como organizador de las relaciones sociales y la figura del homo económicus cuyo 43
comportamiento imaginado se presenta como el comportamiento de los individuos
actuando en sociedad. Estas construcciones dan lugar a una tercera construcción, el
desarrollo, siendo Europa el ejemplo a seguir.
Ciclo Básico a Distancia
6.2 Crisis de la Modernidad. PosModernidad
Las promesas de la Modernidad, que partían de la confianza en un futuro transparen-
te asentado en la utopía del progreso infinito resultaron vanas. En el siglo XX, en los
países del norte estalla el desencanto frente a la impotencia ante un sistema cada vez
más amenazante, más complejo e inmodificable. En el sur, los fracasos políticos con
sus dictaduras militares, las crisis económicas, los sujetos enajenados o la fragmenta-
ción de los lazos sociales, dan motivos para la desesperanza. Caen los grandes relatos
de los Estados-Nación, del gran sujeto, los relatos religiosos.
En el terreno económico “se comienza a debatir públicamente la crisis y agotamiento del
modelo de desarrollo industrial”, se advierte “el fracaso de las políticas neokeynesianas del
Estado Social de Bienestar (recesión, inflación, caída de la inversión). Con la caída de la
Unión Soviética, Yugoslavia, etc. se asiste a ‘la pérdida de la esperanza en los ‘socialismos
reales’, el cuestionamiento del crecimiento: sus límites políticos, económicos, ecológicos y
culturales”. En el plano político “todo o casi todo se torna ingobernable: el desarrollo, las
expectativas, la violencia. Hasta la misma democracia –fundamento mismo del sistema–
demuestra su ingobernabilidad” (Reigadas, 1989).
Mientras el sujeto “universal y absoluto del racionalismo moderno” entra en descré-
dito, empiezan a cobrar sentido los fragmentos, las discontinuidades, las rupturas. La
posModernidad hace su aparición a través de expresiones de pesimismo, desencan-
to e incertidumbre que señalan el fin de la historia. No hay criterios para juzgar ni
criticar, menos aún para construir. La intuición, lo sensible, lo afectivo, lo emotivo, lo
placentero son recuperados como otro modo de comprender. “Hay un fuerte sesgo
conservador en el pensamiento de la posModernidad: sin criterios para juzgar ni criti-
car todo se torna indiferente. No hay prioridades ni jerarquías…”
“Si en el mundo moderno el desencanto estaba referido, inmediatamente, al proceso de se-
cularización, que implicaba, entre otras cosas, la pérdida de fundamentos trascendentes y la
afirmación de que la razón podía y debía gobernar el mundo, el desencanto posmoderno se
vincula con la hipersecularización: la pérdida de fe en la razón y en las certezas absolutas, el
vaciamiento de contenido de la noción de progreso, privado del “hacia dónde” en este mismo
proceso.
En el plano político hay una restricción y limitación de lo político cuya autonomía respecto
de lo económico y de lo social se declara […] el objeto de la política no consiste en organizar
una unidad a partir de un principio de racionalidad prefigurado […]. Se plantea no como la
construcción política de una mayoría sino como la ordenación de muchas minorías”. (Rei-
gadas, 1989).
Es así que el “fin de la historia” parece ser el “triunfo de la Economía sobre la política” o
el “triunfo del liberalismo político”. Los Estados se encuentran cada vez más influidos
por estructuras internacionales y las fronteras territoriales pierden importancia a los
fines económicos. No así las instituciones identitarias y democráticas que continúan
teniendo un carácter fundamentalmente nacional – territorial”.
44
“En el plano social no hay sujeto preconstituido que pueda unificar o totalizar lo social (...) En
las teorías modernizadoras, pensadas para los países en desarrollo, se le concebía al Estado
un rol central, debía no sólo administrar, sino también procurar el consenso.(…) Las nuevas
teorías por el contrario parten del cuestionamiento de ese mito. Atilio Borón observa que
estas teorías aluden al ‘sistema político’ que es un concepto formal y vacío de todo contenido
teórico y práctico, referido a las relaciones entre actores en lugar de hablar de Estado (…) y
al hablar de ‘Economía’ en lugar de ‘capitalismo’ quedan afuera cuestiones conflictivas como
la explotación, la dependencia y el imperialismo”. (Reigadas, 1989)
La caída del Estado-padre/ protector (proveedor de recursos, garante del bienestar),
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 1
trae en sí misma la ausencia o el deterioro de las fuentes laborarles lo cual, al decir
de Kligsberg, repercute en la esfera familiar, la cual ve “complejizada y modificada la
estructura interna, erigida siempre sobre la base material del trabajo”. Este quiebre
de certezas repercute también a nivel simbólico, “un padre que no se constituye en Bibliografía obligatoria
proveedor material, es un padre desdibujado en su función paterna”. Para completar el estudio
de este tema, remitimos
Estas situaciones llevan a una visión de un sujeto precario, acrítico, sumergido en un a la lectura del texto de
mundo capitalista sin alternativas. Najmanovich “El lengua-
je de los vínculos, de la
independencia absoluta a
la autonomía relativa”, en
particular el punto “Nue-
vas lentes para un nuevo
mundo”.
45
Ciclo Básico a Distancia
Ciclo Básico a Distancia
Unidad 2
Problemas epistemológicos
de las Ciencias Sociales
Unidad 2
UNIDAD 2
Problemas epistemológicos de las Ciencias Sociales
Introducción
Después de haberlo acompañado en el recorrido a través del nacimiento de las Cien-
cias Sociales y en particular el de las Ciencias Económicas en la Unidad 1, trabajare-
mos ahora los problemas epistemológicos de las Ciencias Sociales.
Ahora bien, ¿a qué nos referimos con “epistemología”? La palabra parece encerrar
algún misterio. El sufijo logía, proveniente de logos nos resulta familiar, es el estudio
de algún objeto. Cuando hablamos de mineralogía o sociología realizamos una aso-
ciación inmediata: se trata de estudiar minerales o sociedades. Pero ¿a qué clase de
objeto remite episteme? La respuesta no es sencilla. Para los griegos episteme aludía
a un conocimiento riguroso y verdadero, a la esencia inmutable de las cosas. A este
término se le oponía el de doxa como un saber de sentido común, cambiante, que no
lograba indagar en el “meollo” del asunto, porque no apuntaba a descubrir lo esencial.
La preocupación por caracterizar el conocimiento riguroso y verdadero y distinguirlo
del que no lo es tiene una larga tradición en la Filosofía. Aristóteles, Platón, Santo To-
más, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzche, Foucault son algunos de los pensadores
que se ocupan del tema. Cada uno de estos autores tiene ideas muy diferentes sobre
el asunto. Por cierto, la discusión sobre la verdad y el conocimiento es uno de los
hilos conductores que permite hilvanar la historia del pensamiento humano.
1. La Epistemología
A principios del siglo XX, con las ciencias ya conformadas e institucionalizadas según
vimos en la Unidad 1, Betrand Russell, un destacado matemático y filósofo inglés, su-
girió que la Filosofía debería centrarse en el conocimiento científico y su validez con
enfoques diferentes a los de la gran tradición filosófica. Propuso el nombre de episte-
mología para esta rama de la Filosofía.
Las preguntas que procura responder la epistemología son entre otras ¿qué caracte-
rísticas debe tener un conocimiento para ser considerado ciencia y cómo distinguirlo
de un conocimiento no científico? ¿Cómo validan y justifican las ciencias sus teorías?
¿Cuándo consideramos que una teoría científica es verdadera o verosímil?
O más en general ¿cuáles son los supuestos epistemológicos de las teorías científi-
cas?. Entendiendo por supuestos epistemológicos los puntos de partida que sub-
yacen a la investigación científica casi siempre sin explicitar: cómo se entiende la re-
lación entre el investigador y su objeto, cuál es el grado de correspondencia entre la
teoría y la realidad, la objetividad del conocimiento producido, si la ciencia progresa
y de qué modo, cómo se relaciona el contexto con los contenidos de las teorías cien-
tíficas entre otros. Estas preguntas no tienen respuestas únicas y tampoco pueden
49
ser “resueltas” mediante la comprobación empírica. Para aclarar esta idea veamos un
ejemplo: el psicoanálisis. Se trata de una teoría de gran desarrollo, institucionalizada
en las universidades y con eminentes intelectuales que la representan en la historia
del pensamiento como Freud y Lacan. Al mismo tiempo, hay otro núcleo importante
de intelectuales, igualmente eminentes, como Karl Popper y Mario Bunge, que con-
sideran que el psicoanálisis no es una ciencia porque según ellos no cumple con los
requisitos necesarios para ser considerado ciencia. Unos y otros esgrimen argumen-
tos convincentes. Los defensores de la cientificidad del psicoanálisis recurren a la ca-
pacidad interpretativa de la teoría, a la coherencia de su cuerpo teórico o los éxitos
Ciclo Básico a Distancia
terapéuticos de su aplicación. Los adversarios argumentan que cuando se confronta a
la contrastación empírica, la teoría psicoanalítica muestra una ambigüedad tal que no
nos permite decidir sobre su verdad o falsedad5 .
Vemos pues que frente a la pregunta ¿es el psicoanálisis una ciencia? la respuesta
no es única. Depende de lo que entendamos por ciencia y sobre sus “criterios de de-
marcación”, esto es, la manera de trazar una frontera entre teorías científicas y no
científicas. ¿Podemos diseñar un experimento para decidir sobre la cientificidad de
una teoría? Si lo intentamos debemos indicar previamente cuáles son los criterios de
evaluación de los resultados, cuáles serían los indicadores que nos permitirán rotular
a una teoría de ciencia y a otra de “pseudociencia” o “no ciencia”. Pero estaríamos
ante la situación del perro que se muerde la cola. Esto es, tendríamos que diseñar un
nuevo experimento para definir la pertinencia de esos criterios. No es difícil ver que
esta serie de experimentos no tiene fin. En algún punto tendremos que tomar una
posición argumentada, reflexiva sobre el asunto; esto es, la frontera entre ciencia y no
ciencia, el criterio de demarcación, no es arbitraria pero tampoco indiscutible. No es
arbitraria porque para definirla se requiere una argumentación sólida. No es indiscuti-
ble porque tales argumentaciones confrontan con otras, también sólidas, acerca de lo
que es ciencia y lo que no lo es. Como resultado de las divergencias, el debate se enri-
quece pero no se cierra. Los argumentos se tornan más exigentes y más sutiles, pero
nunca se consagra un “ganador” definitivo. De manera similar podemos problematizar
el tema de la verdad, de la validez o de la de la justificación de las teorías científicas.
Repasemos. Este tipo de debates que no puede dirimirse en el ámbito empírico, cu-
yos argumentos se renuevan una y otra vez en la historia del pensamiento, siempre
enriquecidos pero nunca cerrados, son argumentos filosóficos. Por lo que, cuando las
argumentaciones filosóficas versan sobre teorías científicas hablamos de epistemolo-
gía. Una definición standard se encontrará en el texto de Klimovsky e Hidalgo quie-
nes definen la epistemología como “el estudio de las condiciones de producción y de
validación del conocimiento científico, y, en especial, de las teorías científicas” (1998:16).
Siguiendo a Nagel, los autores entienden también que la ciencia es “conocimiento
sistemático y controlado”. Ambas definiciones -la de ciencia y la de epistemología-
ofrecen no pocas aristas para el debate. Como el lector puede imaginar, la diversidad
de posiciones sobre lo que la ciencia es y sobre cuáles son sus límites y sus clasifica-
ciones, multiplica también las definiciones sobre lo que debe entenderse por episte-
mología y cuáles son sus ramas.
Acerca de la pluralidad de posiciones en relación a la teorización epistemológica nos
ilustra esta cita:
Un ejemplo concreto de la diversidad teórica existente en la idea de epistemología en la
actualidad lo constituyen las concepciones de Popper y Piaget. Para Popper el estatuto de
la epistemología viene definido por tres notas: por el interés acerca de la validez del cono-
cimiento (el estudio de la forma cómo el sujeto adquiere dicho conocimiento es irrelevante
para su validez); por su desinterés hacia el sujeto del conocimiento (la ciencia es conside-
rada sólo en cuanto lenguaje lógico estudiado desde un punto de vista objetivo), es decir,
la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas (jus-
tificación); y, por último, por poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y
50 filosófico. Sin embargo, para Piaget la epistemología se caracteriza por principios opuestos
a los de Popper, ya que a la epistemología le interesa la validez del conocimiento, pero tam-
bién las condiciones de acceso al conocimiento válido; de ahí que el sujeto que adquiere el
conocimiento no sea irrelevante para la epistemología, sino que ésta debe ocuparse también
de la génesis de los enunciados científicos y de los múltiples aspectos de la ciencia que tras-
cienden la dimensión estrictamente lingüística y lógico-formal….
En http://presencias.net/indpdm.html?http://presencias.net/educar/ht1040a.html
5 El psicoanalista cuando interpreta los sueños de un paciente es muy probable que difiera de la interpre-
tación de otro psicoanalista frente a una situación igual. Para Popper esto es inaceptable en una ciencia.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
Analicemos un poco la cita: mientras Popper considera que la epistemología debe
ocuparse sólo del estudio de las teorías científicas en sí mismas, de su validez, de
su lenguaje; Piaget resalta también el papel de las “condiciones de producción” del
conocimiento científico. En este texto introductorio asumiremos con Klimovsky que
tanto las “condiciones de producción” como la “validez” del conocimiento son objetos
epistemológicos; entendiendo por condiciones de producción a los contextos mate-
riales y simbólicos en donde se insertan las prácticas investigativas.
En cuanto a la distinción entre las ciencias tradicionalmente se ha dividido las discipli-
nas científicas en dos grandes grupos: las ciencias formales y las ciencias empíricas.
En las primeras el objeto es una construcción exclusiva del pensamiento humano, tal
como la Lógica y la Matemática. En las segundas los objetos son fenómenos empíri-
cos, es decir aquellos que se aprehenden por medio de la experiencia. Son fenómenos
empíricos los planetas que giran alrededor del sol, la evolución de las especies, la for-
mación de los precios o las luchas de los trabajadores por salarios. Entre las ciencias
empíricas se distingue entre naturales y sociales. Las Ciencias Naturales son teoriza-
ciones sobre fenómenos cuya existencia es independiente de las prácticas sociales: la
Física, la Química o la Biología. Las Ciencias Sociales, en cambio, analizan fenómenos
que la vida social instituye: la Sociología, las Ciencias Económicas o las Ciencias Jurí-
dicas son ejemplos de Ciencias Sociales.
Esta situación podríamos sintetizarla en este esquema:
Formales Ejemplo: Matemática, Lógica.
Clasificación de
las Ciencias
Empíricas
{ Naturales
Sociales
Ej: Física, Biología.
Ej: Economía, Sociología.
Las ciencias formales presentan una problemática muy diferente a la de las ciencias
empíricas, por lo que dejaremos de lado su análisis en esta ocasión.6
Consecuentemente con esta división de las ciencias empíricas se distingue entre epis-
temología de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales. Existe un amplio te-
rreno común para una epistemología general en donde no es importante la distinción
entre los objetos sociales y naturales y también hay problemas muy específicos de
cada disciplina que permiten hablar de “epistemología de la Administración” o “epis-
temología de la Física”. En el desarrollo de esta unidad nos mantendremos en el ámbi-
to de los aspectos epistemológicos de las Ciencias Sociales, aunque serán inevitables
a veces referencias de carácter general.
2. Tres problemas para la epistemología de las Ciencias 51
Sociales
Existe un amplio abanico de problemas epistemológicos controversiales en la reflexión
sobre las Ciencias Sociales. Por ejemplo ¿la sociedad debe entenderse desde el or-
den o desde el conflicto? Las Ciencias Sociales ¿son objetivas o dependen del “cristal
6 Ya hemos visto en la Unidad 1 que la división disciplinar se encuentra cuestionada y que la propuesta con-
temporánea es el conocimiento transdisciplinar. Se cuestiona que existan fronteras tan claras entre la Sociología, la
Economía o las Ciencias Políticas. Sin embargo, se mantiene la división de las dos grandes áreas: Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales.
Ciclo Básico a Distancia
con que se mire”, o más precisamente de la perspectiva teórica con que se analicen?
¿Cómo inciden la ética y la política en la formulación del conocimiento de las Ciencias
Sociales?
En esta Unidad veremos tres de preguntas o problemas que dividen aguas en las pers-
pectivas epistemológicas de las Ciencias Sociales:
a) sobre la unidad epistémica de la ciencia, que equivale a preguntarse ¿el conoci-
miento de las Ciencias Sociales es en términos epistemológicos y metodológicos de la
misma naturaleza que el de las Ciencias Sociales?
b) sobre la relación entre condiciones de producción y teorías científicas que implica
interrogarse si en la trama de las teorías científicas incide el contexto de suproducción.
c) el debate entre individualismo y holismo metodológicos en donde se indaga cuál
es el punto de partida de las Ciencias Sociales. Para los individualistas metodológicos
se trata de la acción individual que por composición o agregación permite comprender
las estructuras. Los holistas, en cambio, señalan que la sociedad se debe entender
desde el todo a las partes.
La selección del primer eje obedece a que se trata de una discusión con una trayec-
toria larga, que comienza con la institucionalización de las Ciencias Sociales, como
vimos en la Unidad 1. El segundo eje nos introduce en la relación entre Ciencias Socia-
les, Ética y Política que trabajaremos en detalle en la Unidad 3 y nos permite discutir
la relación ciencia- sociedad.
El tercero de los problemas planteados permite introducir la cuestión de la racionali-
dad de la acción, un tema clave para las Ciencias Económicas.
Conviene aclarar que la distinción que Ud. encontrará en Klimovsky entre los enfoque
naturalista, interpretativista y crítico es un modo de establecer distinciones no de-
masiado alejadas de la que estamos proponiendo, es decir desde los tres problemas
que hemos propuesto. En particular el enfoque naturalista y el interpretativista son
emergentes de la pregunta sobre la unidad epistémica de la ciencia, mientras que el
enfoque crítico se liga tanto al problema de la relación entre condiciones de produc-
ción y teorías científicas como al debate individualismo-holismo.
Actividades
Lea atentamente el texto de Klimovsky sobre los tres enfoques en la epistemología de
las Ciencias Sociales. Aunque es otro modo de organizar la lectura de las perspectivas
epistemológicas, guarda estrecha relación con la propuesta que subrayamos aquí.
Mientras que Klimovsky apela a una distinción tradicional, aquí hemos utilizado una
grilla ligada a “problemas”.
Según su criterio, cuáles son las ideas/conceptos que diferencian estas perspectivas.
Explique el por qué de las mismas.
52
3. El debate sobre comprensión y explicación
en las Ciencias Sociales
Señalamos en la introducción que las ciencias empíricas se dividen tradicionalmente
en naturales y sociales y que se aplica a la epistemología la misma distinción. Ahora
bien, ¿hasta que punto la diferencia entre objetos naturales y sociales implica diferen-
cias sustanciales en el modo de abordar su conocimiento? O dicho de otra manera: los
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
problemas sobre la validez del conocimiento científico, la cientificidad de las teorías
¿requerirá un tratamiento diferencial según se trate de fenómenos naturales o socia-
les? O podemos verlo así ¿las cuestiones epistemológicas dependen o no del objeto
del que trate la ciencia? Este problema se conoce como el de la “unidad epistémica
de la ciencia”.
Una importante tradición epistemológica ha respondido la pregunta sobre la unidad
epistémica de la ciencia de manera positiva, considerando que el modelo de cien-
tificidad es el de las Ciencias Naturales y que las Ciencias Sociales deben madurar
hasta alcanzar tal modelo. Es el llamado el enfoque naturalista o positivista. Para ellos el
objetivo de toda ciencia empírica es explicar o predecir los fenómenos independiente-
mente del carácter de ellos.
Por otra parte, el enfoque interpretativista, argumenta que hay distinciones fundamen-
tales entre el conocimiento de las Ciencias Naturales y el de las Ciencias Sociales. Para
ellos las Ciencias Naturales explican los fenómenos que son su objeto, en cambio las
Ciencias Sociales interpretan el devenir de lo social. Esto es, no hay unidad epistémica
entre las ciencias sino pluralidad.
Este debate se conoce como “explicación o comprensión” y atañe a las Ciencias So-
ciales ya que casi todos coinciden en que las Ciencias Naturales son explicativas. De
este modo la controversia surge en torno a las Ciencias Sociales: ellas ¿explican o
comprenden?
3.1 La explicación científica en las Ciencias Naturales
Hemos visto en la Unidad 1 que el surgimiento de las Ciencias Naturales implicó su
separación de la filosofía y un cambio de actitud: desde la especulación hacia la preo-
cupación por la observación y la experimentación como fuentes primarias del conoci-
miento empírico sistematizado mediante el uso de la matemática.
Tal separación produjo además un paulatino cambio del lenguaje de la ciencia. Lenta
pero incesantemente se abandona el uso de conceptos tales como “voluntad”, “plan
divino”, “armonía universal”, habituales en los textos de la antigüedad y de la edad
media, con los que se describía el orden del cosmos. La “voluntad”, el “plan” o el
logro de la “armonía” provenían de una entidad divina, suprahumana, cualesquiera
que fueran sus características. En la ciencia que emerge en el siglo XVII se comienza
a prescindir de tales nociones, lo que no significa abandonar la religión sino delimitar
sus ámbitos de actuación. La ciencia no debe ocuparse de develar el plan divino. Su
aspiración se torna más modesta. En efecto, si se quiere progresar en el conocimiento
de áreas específicas de la realidad es necesario resignar la ambición de dar cuenta
sobre la totalidad cósmica. La tarea de descifrar el sentido del orden del universo no
corresponde a las ciencias sino a las humanidades: Teología, Filosofía, Arte. Por ejem-
plo, interesa explicar por qué los planetas giran alrededor del sol, con determinada ve-
locidad y órbita pero no cuál es el propósito de estos mecanismos en el orden cósmico
(Bauman: 2002).
Ahora bien, si ya no pretende discernir el sentido general de todo lo que existe, el ob-
servador científico, se coloca en una situación de exterioridad en relación a la parcela 53
que observa o sobre la cual experimenta. El objeto se recorta “positivamente” como
algo que es observable y medible por un sujeto que no está involucrado en ese orden
parcial.
A este desplazamiento en el lenguaje científico de la voluntad y de la totalidad hacia
la explicación del orden en recortes de la realidad delimitados, el filósofo y sociólogo
Auguste Comte7 , lo denomina el paso del pensamiento “metafísico” al pensamiento
“positivo”.
7 Filósofo francés iniciador del positivismo. Publicó en 1837 su famoso “Curso de filosofía posi-
tiva” con gran incidencia en el pensamiento social de la época, incluyendo a América latina.
Ciclo Básico a Distancia
Las Ciencias Naturales, especialmente la Física, expresan sus hallazgos por medio de
enunciados de tipo general que llaman leyes. La idea es que en la naturaleza hay ge-
neralidades de carácter universal que pueden ser descriptas con expresiones del tipo
“Todo p entonces q”. Por ejemplo la ley de gravedad enuncia que dos cuerpos cuales-
quiera se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamen-
te proporcional al cuadrado de la distancia.
Con esta ley puedo explicar por qué la manzana de Newton cayó desde el árbol a la
cabeza del científico, en lugar de salir volando, o por qué los planetas giran en la órbita
que lo hacen.
Además, estas leyes no sólo permiten explicar sino también predecir. Se puede saber
con exactitud el momento del próximo eclipse solar gracias a que se conocen las leyes
naturales que regulan tal evento. La física moderna que comienza su camino con Ga-
lileo y culmina con Newton en el siglo XVIII tiene ya en el siglo XIX un cuerpo teórico
vasto y coherente con capacidad explicativa y predictiva.
3.2 El problema de las Ciencias Sociales
La situación es bien distinta en el mundo de los fenómenos sociales. La voluntad, las
intenciones, los propósitos constituyen, por así decirlo, la materia de la que está hecha
la vida social, materia que da sentido y orientación a las acciones humanas.
Es en el siglo XIX cuando las Ciencias Sociales se desgajan de la filosofía y procuran
erigirse como ciencias autónomas según vimos en la Unidad 1. Se trata de una época
convulsionada en la cual resulta difícil interpretar los sucesos de la vida social –gue-
rras, revoluciones, huelgas, conformación de nuevas instituciones– sin tomar en cuen-
ta lo que se proponen los hombres y mujeres que actúan en cada situación. Intuitiva-
mente se presenta la idea de que estas intenciones, estos propósitos, no pueden ser
aclarados o comprendidos de manera similar a las explicaciones con que se da cuenta
de los hechos del mundo de la naturaleza.
Se presenta además una dificultad adicional. El trabajo del investigador, sus objetivos,
su argumentación, tienen la misma urdimbre de aquello que se investiga: el mundo de
significaciones. Esta “familiaridad” de la labor del científico con las prácticas sociales
que se estudian caracteriza tanto la interpretación histórica como el estudio de otras
comunidades o las prácticas sociales del presente. La investigación es “interior” a un
universo cultural desde donde se emprende la tarea de clarificar el mundo social. Tras-
cender los límites culturales para situarse en la calidad de un “ojo” observador externo
al fenómeno observado, colocarse en la misma situación de exterioridad que de ma-
nera aproblemática asumen los científicos naturales, resulta, por lo menos dificultoso.
3.3 El enfoque naturalista y el enfoque interpretativista en las Ciencias
Sociales del siglo XIX
Hemos visto también en la Unidad 1, que las Ciencias Sociales nacen “a caballo” de las
dos culturas: la de las Ciencias Naturales y la de las humanidades. En consecuencia, si
54
las nuevas disciplinas pretenden adquirir el “status de cientificidad”, tan apreciado de
las Ciencias Naturales, no pueden eludir la reflexión sobre sí mismas.
Nos encontramos pues en el siglo XIX con una pléyade de economistas, antrópologos,
sociólogos, historiadores y por supuesto también filósofos, debatiendo cómo proce-
den o deben proceder las Ciencias Sociales frente a los dos problemas que plantea-
mos en el apartado anterior que sintetizamos así:
- la especificidad del mundo social conformado por intenciones y significaciones,
- la interioridad del investigador en la materia investigada y la dificultad de tomar
distancia con ella.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
A los fines expositivos y aclarando que dejamos de lado un cúmulo de matices y zonas
grises, señalemos dos conjuntos de estrategias que dan lugar a dos tradiciones epis-
temológicas diferentes para abordar esos problemas: la naturalista o positivista y la
interpretativista o hermenéutica, que se asocian respectivamente a la explicación y
la comprensión.
a) El naturalismo o positivismo afirma que las Ciencias Sociales deben adoptar el
punto de vista de los investigadores de las Ciencias Naturales y orientarse por su mo-
delo de cientificidad. Esto implica considerar que la vida social presenta regularidades
susceptibles de ser expresadas como leyes. En otras palabras, los fenómenos sociales
han de ser explicados.
También supone no problematizar la “interioridad” de la práctica investigativa en el
conglomerado de prácticas sociales.
Frente a la cuestión de las intenciones, los propósitos, los significados que orientan
acciones hay dos enfoques posibles:
- considerar que puesto que no son observables, no deben ser considerados como
problemas científicos ya que el campo de la ciencia se restringe a fenómenos obser-
vables.
- considerar que las intenciones, los significados que orientan las acciones, son fenó-
menos enteramente externos y pasibles de observación, aunque sea de manera indi-
recta a través de las acciones que se realizan por ellos.
Pero eludir la cuestión de los significados o reducirlos a “cosas” resulta problemático
dada su centralidad en la vida social, que hace que el mundo humano sea distinto del
mundo natural. Asimismo, considerar la exterioridad del investigador con respecto a
lo investigado, presenta el problema de considerar a la razón científica como ajena a la
realidad social, fuera de la historia. Bibliografía obligatoria
Por lo tanto, pueden ser expli-
b) El interpretativismo o hermenéutica: Pone el acento en la especificidad de las sig- cados como todo fenómeno
natural, aunque la explicación
nificaciones en la vida social y considera que “su comprensión debe contener un elemento
adquiera matices diferentes
ajeno a la explicación de los fenómenos naturales: el rescate del propósito, de la intención, a la de las Ciencias Natura-
de la singular configuración del pensamiento y los sentimientos que preceden al fenómeno les, como se puede leer en
social y sólo alcanzan su manifestación, imperfecta e incompleta, en la evidencia de las con- el texto de Klimovsky en el
secuencias de la acción. Por lo tanto, la comprensión de un acto humano debe ser buscado en apartado sobre explicación
por comprensión (2002:
el sentido que le confiere la intención del actor; una tarea, como puede observarse a simple 94-99).
vista, esencialmente diferente de la de las Ciencias Naturales”. (Bauman, 2002:11).
La comprensión se amplía en un procedimiento circular de ida y vuelta entre horizon-
tes culturales diferentes –el de investigador y el de lo investigado que constituye la
interpretación. En cada ir y venir, se enriquece la experiencia de modo que las nuevas
interpretaciones resultan más plausibles, más sutiles. Este procedimiento es lo que se
conoce como “círculo hermenéutico”. Como no es posible la comprensión sin inter-
pretación y viceversa, ambos términos se convirtieron prácticamente en sinónimos y
en un sentido amplio remiten a la hermenéutica8 .
55
8 La palabra hermenéutica tiene su raíz en el griego y su sentido original es aclarar, hacer ordenado lo con-
fuso Durante la Edad Media la hermenéutica se constituyó en una técnica para determinar la autenticidad de un texto,
dada la proliferación de copias apócrifas de un mismo manuscrito. En el siglo XVI, la hermenéutica pasó a jugar un
papel preponderante en el debate católico-protestante sobre la intepretación de la biblia, y sus practicantes enriqueci-
eron su técnica con la capacidad de interpretar el texto, de develar sus significados. Pronto la historiografía y la la obra
jurídica reclamarían el servicio de la hermenéutica, de modo que en el siglo XIX y frente a la cuestión del significado,
la hermenéutica adquiere nuevo vuelo.
Ciclo Básico a Distancia
Resumen
En síntesis, la hermenéutica considera que las Ciencias Sociales tienen un modo de
abordaje específico y diferente de las Ciencias Naturales. Si estas últimas tienen por
objetivo explicar y predecir, las primeras deben comprender, interpretar. Si en las
Ciencias Naturales la relación del sujeto que investiga con su objeto es de exteriori-
dad, en las sociales, la distancia, el afuera, no es posible. Las prácticas de investiga-
ción social modifican la vida social y estas, a su vez, las prácticas de investigación.
Wilhem Dilthey (1833:1911), un filósofo e historiador desarrolla una de las primeras
reflexiones sistemáticas sobre las diferencias entre ambos tipos de ciencias. Para
él “el significado es la categoría peculiar a la vida y al mundo histórico”. (citado en
Hollis:1998, 20). Los hechos que se registran en el mundo social tienen una cierta
relación con el significado que le atribuyen a sus actos los agentes sociales. Puesto
que en el mundo natural la significación no tiene lugar, la explicación debería circuns-
cribirse al orden natural y la comprensión interpretativa a los significados, como modo
de conocer el mundo social y su orden.
Los problemas que se le presentan al enfoque interpretativista son también impor-
tantes. y podríamos resumirlos, siguiendo a Bauman (2002), como los desafíos del
consenso y la verdad.
- El consenso se presenta como una condición indispensable en la actividad cien-
tífica. Las Ciencias Naturales, aún en tiempos de polémicas, como por ejemplo la
propuesta darwiniana, apuesta a hallar pruebas definitorias, reglas generales que
inclinen la balanza para uno u otro lado, capaces de persuadir a la comunidad cien-
tífica. Pero lograr consenso cuando ponemos en juego la interpretación de signifi-
cados sociales, presenta obstáculos importantes. Si la interpretación se hace desde
una diversidad de horizontes culturales, el disenso es el resultado más probable. Es
cierto que el diálogo que está implicado en el proceso de interpretación permitiría
acercar posiciones, pero difícilmente se cierren filas en torno a una interpretación
consensuada unánimemente.
- La verdad. El problema de la hermenéutica excede al del consenso. En efecto, el
prestigio del que gozaban las Ciencias Naturales estaba basado, al menos en el siglo
XIX, en la imagen de que sus formulaciones tenían fundamentos sólidos y durade-
ros ya que eran o bien verdaderos o se aproximaban en forma continuada hacia la
verdad. Esta creencia se basaba en la impersonalidad de las reglas universales para
validar el conocimiento. Las observaciones y experimentos que debían ser realizados
para contrastar empíricamente las afirmaciones científicas, según exigía el modelo
de la física, podían ser repetidos por cualquiera bajo las mismas condiciones.
Pero es evidente que la situación es radicalmente distinta para las ciencias que per-
siguen la interpretación de los significados. Aunque los intérpretes lograran neutra-
lizar sus diferencias personales, seguirían encerrados en su tradición. La interpre-
tación no era repetible por investigadores situados en otros horizontes culturales.
56 Buena parte de la hermenéutica del siglo XIX entendía la comprensión como una
operación empática, un “ponerse en el lugar del otro”, lo cual le daba tintes psicolo-
gistas y acentuaba aún más la dificultad de someterla a reglas universales, repetibles
en todo tiempo y lugar.
3.4 El enfoque naturalista en el siglo XX
Las dos tradiciones epistemológicas afinan sus herramientas y sus argumentos du-
rante el siglo XX.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
- El enfoque naturalista o positivista encara la tarea de precisar el análisis de las
teorías científicas sin abandonar la premisa de la unidad epistémica de las ciencias y
sostener que el modelo de cientificidad lo constituyen las Ciencias Naturales.
- En el año 1920, en la ciudad de Viena un grupo de científicos y filósofos se propone
como cometido abordar el análisis de las teorías científicas con la ayuda de la lógica
formal. De este modo el positivismo muta en positivismo lógico, cuando centra su
atención en el lenguaje de la ciencia, su coherencia y su correspondencia con el mun-
do empírico. Se conoce a ese grupo como el “Círculo de Viena”. Para ellos una tarea
central de la epistemología es discernir lo que es ciencia de lo que no lo es y el ámbito
apropiado para esa tarea son los enunciados científicos. Los criterios para delimitar
los enunciados científicos de los no científicos se conocen como criterios de de-
marcación. Para los filósofos del Círculo de Viena un enunciado es científico si pasa
dos pruebas: la formal y fáctica. El primero exige que el enunciado esté bien formado
gramatical o lógicamente, el segundo que lo que se afirma corresponda con la realidad
empírica. Así, un enunciado metafísico como “La esencia de la verdad es la verdad de
la esencia.” (Heidegger: 2000), si bien tiene una correcta forma gramatical no es un
enunciado científico ya que no puede ser verificado empíricamente. En cambio “Este
cuervo es negro” cumple tanto con el criterio formal como con el fáctico. El criterio
fáctico tiene que estar respaldado por la observación directa. El Círculo de Viena está
apuntando sus dardos contra la metafísica, la argumentación sin anclaje en la expe-
riencia que impregnaba aún a la ciencia de principios del siglo XX.
Ahora bien, hay dos cuestiones de interés epistemológico: la primera es cómo produ-
cir enunciados generales que integren, incluyan o subsuman todos los fenómenos de
un mismo tipo. Estos es, cómo producir leyes. La segunda parte del problema es cómo
explicar fenómenos particulares a partir de estas leyes.
Veamos la primera parte, es decir cómo se logra producir enunciados generales verda-
deros, que tengan el carácter de ley científica. Para el positivismo lógico la fuente del
conocimiento es la observación y la experimentación. Cada observación se expresa
en un enunciado llamado observacional que la describe. Por ejemplo “Hay un cuervo
negro”. A partir de múltiples enunciados observacionales se construyen enunciados
de tipo general que tienen un carácter de ley, como por ejemplo “todos los cuervos
son negros”. A la operación de construir enunciados generales a partir de enunciados
observacionales, se la conoce como inducción. Puesto que los enunciados observa-
cionales cumplen con los criterios de facticidad y formalidad, también lo cumplen los
enunciados generales o leyes.
Una vez que tenemos leyes verificadas, seguras, podemos explicar o predecir fenó-
menos particulares. Por ejemplo sabremos por qué el cuervo que aparece volando es
negro o que el próximo cuervo que veamos será negro. Explicar será entonces subsu-
mir, incluir una situación particular dentro de un conjunto de propiedades correlativas
que se expresa por una ley. En nuestro ejemplo, la negritud es una propiedad universal
del ser cuervo. El enunciado “hay un cuervo negro” es un caso particular del general
“Todos los cuervos son negros”. En el caso de que el enunciado sea universal como el
de los cuervos de nuestro ejemplo la operación de explicar es deductiva. Quiere decir
que va de lo general a lo particular. “Todos los cuervos son negros” es general y de aquí 57
se deduce que “El cuervo que pasó volando es negro”.
Alan Chalmers (1986:17) grafica así la doble vía: la de producir leyes a partir de enun-
ciados observacionales y la de explicar fenómenos particulares que se pueden expre-
sar como enunciados particulares a partir de estas leyes (o enunciados generales).
Ciclo Básico a Distancia
Leyes y Teorías
n De
i ó du
c cc
d uc ión
In
Hechos adquiridos Predicciones y
a través de la observación explicaciones
(extraído de Chalmers, Alan: 1990,17)
La parte izquierda del triángulo corresponde a la formulación de leyes mientras que la
derecha a la explicación de fenómenos particulares.
En las Ciencias Sociales son poco frecuentes los casos de leyes universales. En cambio
se trabaja con leyes probabilísticas que indican que “si sucede m hay una probabilidad p
de que también suceda n”. Por ejemplo “un modelo económico no puede predecir con exacti-
tud cuál será el consumo de un individuo determinado, pero puede prever el comportamiento
de grandes agregados de consumidores estableciendo los márgenes entre los que estará
comprendido y estimando la probabilidad de que esa predicción se cumpla”.
(extraído de http://www.eumed.net/cursecon/1c/teorias-leyes-modelos.htm).
El modelo que se basa en leyes universales se conoce como “nomológico deductivo”,
mientras que el basado en leyes probabilísticas se conoce como “modelo estadístico
de explicación”. En los capítulos 2 y 3 del texto de Klimovsky e Hidalgo el lector encon-
trará detalles sobre estos modelos y submodelos.
o Las propuestas del Círculo de Viena producen objeciones dentro de la propia tra-
dición positivista. Señalemos tres de estas objeciones: la fuente del conocimiento, el
problema de la inducción y los criterios de demarcación.
• Sobre la fuente del conocimiento: para el positivismo lógico se trata observacio-
nes directas pero ¿la ciencia opera efectivamente así? Los críticos argumentan
que difícilmente pueda pensarse que un físico, sociólogo, economista comiencen
sus trabajos a partir de observaciones desprejuiciadas. El comienzo del conoci-
miento científico comienza con la teoría. Los experimentos, las mediciones se pla-
nean contando con un cuerpo teórico previo que les da sustento. Los científicos
comienzan su tarea estudiando, empapándose de los conocimientos que existen
hasta el momento antes que observando. Es de este conocimiento teórico de don-
de aparecen los problemas y las hipótesis de investigación.
• Con respecto a la inducción, ¿cómo saber cuál es el número de observaciones que
debemos hacer para asegurarnos la verdad del enunciado general? Siempre queda
la posibilidad que, después de haber visto un millón de cuervos, el cuervo número
millón uno no sea negro. O, dicho de otra manera, la verdad de los enunciados
particulares no garantiza la verdad de un enunciado general. Y peor aún ¿cómo
podemos estar seguros que la inducción siempre opera de manera correcta si no
es aceptando un principio de inducción que se obtiene por la inducción misma!?
• Sobre los criterios de demarcación: el criterio de demarcación fáctico tiene mu-
58 chas dificultades en su aplicación. Pensemos en teorías complejas como las del
origen del universo o los modelos económicos complejos. ¿Es posible la observa-
ción directa de los enunciados particulares? Toda observación está mediada por
la teoría. Las observaciones requieren “confiar” en un sinnúmero de constructos
teóricos que le dan sustento. Pensemos tan sólo en la observación a través de un
telescopio. Requiere que aceptemos como verdadera una serie de afirmaciones
sobre el comportamiento de la luz y de los espejos.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
o Frente a estos problemas Popper (1902:1994) propone lo que llamó el “falsacionis-
mo”, que desarrolló a mediados del siglo XX. La idea es que el conocimiento nace de
problemas, de preguntas que pueden tener su base en la realidad social o natural pero
que no escapan al cuerpo teórico acumulado. Una vez formulado el problema, la res-
puesta según Popper tiene un carácter hipotético, provisional. Son respuestas llama-
das hipótesis. De estas hipótesis se deducen otras hipótesis hasta llegar a una base
empírica que se pueden contrastar. Es decir, las observaciones corroboran o no los
enunciados generales a los que ahora no se les dan un carácter de verdad indudable,
sino de conjetura, de verdad provisional. De allí que el método de Popper se conoce
como “hipotético deductivo”.
La tarea del científico es poner a prueba severamente las hipótesis. Por ejemplo, la
hipótesis de que “cada vez que aparezca un cuervo éste será de color negro” implica
al investigador buscar en qué condiciones un cuervo podría no ser negro. Si en esas
condiciones el cuervo aún es negro entonces la hipótesis quedará corroborada, será
más fuerte, aunque nunca se pueda decir que es verdadera. En cambio si en condicio-
nes exigentes aparece un cuervo no negro la hipótesis quedará falsada. De allí que la
propuesta de Popper se conozca como falsacionismo. No se trata entonces de buscar
muchísimos ejemplos positivos sino diseñar un “experimento crucial”, de cuyo resul-
tado dependerá que la hipótesis se sostenga o no.
La demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es, ya no debe buscarse en ciertos
criterios que deben cumplir los enunciados científicos sino en la posibilidad de una
hipótesis de ser falsada. Por ejemplo “Todos los cuervos son negros” es una hipótesis
que puede ser falsada mediante un contraejemplo, la aparición de un cuervo no negro,
como vimos. En cambio una hipótesis que diga “Todos los cuervos son o bien negros
o bien de otro color”, no tiene posibilidad alguna de ser falsada. Si aparece un cuervo
rojo también sería un caso, un ejemplo de la hipótesis. Pero, ¿qué aporte se hace al
conocimiento científico? La respuesta es, ninguno. Este ejemplo es muy trivial, pero
Popper toma muy en serio la falsabilidad como criterio de demarcación entre lo que es
ciencia y lo que no es. Así, el conjunto de hipótesis que constituyen la teoría de la re-
latividad puede ser falsado mediante un experimento crucial, diseñado especialmente
para ponerlo a prueba.
En cambio la teoría psicoanalítica o la teoría marxista no son científicas en la medida
que no pueden ser falsadas. ¿Por qué? Porque no podemos diseñar un experimento o
realizar una observación que nos permitan falsarlas. Por ejemplo, cualquier situación
social puede explicarse con las teorías sobre la sociedad de Marx: una guerra, una
situación estable, las crisis económicas, etc. Siempre habrá argumentaciones para
interpretar los sucesos desde una teoría que no admite falsación. Otro tanto puede
decirse del psicoanálisis. Toda conducta es pasible de explicación psicoanalítica, no
cabe la falsación. Para Popper se trata entonces de pseudociencias.
Pero la falsación no sólo permite discernir entre lo que es ciencia y lo que no es sino
explicar el progreso científico. Así, la hipótesis de la caída de los cuerpos de Galileo era
de aplicación local, terrestre. Si se quería transpolar al mundo exterior resultaba falsa-
da. Newton formula hipótesis más generales que incluyen y explican la ley de Galileo,
pero también las órbitas de los planetas, las mareas, etc. Es una teoría más falsable 59
aún porque es más amplia, más abarcativa. Pero la teoría de Newton no pudo resol-
ver problemas relacionados con la órbita de Mercurio y también fue falsada. Como
resultado se obtuvo la teoría de la relatividad. Es decir, falsabilidad implica mayor
generalidad, implica entender los límites de la teoría falsada y definir sus ámbitos de
aplicación. De esta manera la ciencia progresa, acumula más y más conocimientos. Si
bien nunca se arriba a la verdad siempre nos aproximamos un poco más a ella.
Ciclo Básico a Distancia
La postura de Popper levanta polémicas hasta el día de hoy, no obstante que con algu-
nas modificaciones, resulta ser el marco de lo que se conoce como “método científico
de investigación”.
Actividades
1) Completar el siguiente cuadro comparativo entre el positivismo lógico y el falsacio-
nismo
Positivismo lógico Falsacionismo
Momento histórico en que
surgen
La ciencia comienza con…
Papel de la observación
Criterios de demarcación
Método para la produc-
ción de conocimiento
3.5 Algunas consideraciones sobre el interpretativismo durante el
siglo XX
El enfoque interpretativista intenta superar el psicologismo del siglo XIX y resolver
los problemas del consenso y de la verdad. En algunos casos se hila más fino en el
problema de la diversidad cultural para justificar teóricamente la diversidad y el rela-
tivismo (Taylor). Para otros, los objetos existen en tanto son enunciados como tales
por una comunidad lingüística (Berger y Luckman) . Hay quienes sostienen que la
tarea de las Ciencias Sociales es describir las “reglas” que organizan las culturas, las
“formas de vida” que moldean las identidades y asignan los roles (Winch).
No es necesario que conozcamos las distintas corrientes interpretativistas que emer-
gen en el siglo XX: la fenomenología, la sociosemiótica, el pragmatismo, son algunas
de ellas, pero trazar un mapa orientador sobre sus convergencias y divergencias es
una tarea que escapa al objetivo de este capítulo.
Hay algo que es importante destacar: cualquiera sea la posición adoptada, el ámbito
de exploración que en el siglo XIX se ceñía a la conciencia pasa al lenguaje. Es en el
lenguaje donde se encuentran los “insumos” para la investigación social. Los signos
lingüísticos no sólo se encuentran en los textos o en las conversaciones sino también
en la moda, en la organización de las ciudades, en la circulación del dinero, en la corpo-
ralidad. El mundo social puede ser leído en clave de lingüisticidad. El paso de la análisis
de la conciencia al lenguaje se conoce como el “giro lingüístico”.
60
Actividades
Si bien la diversidad de perspectivas teóricas que podemos considerar interpretativis-
tas es muy amplia para intentar aquí una sistematización, en este punto intentaremos
comprender cómo el enfoque interpretativista se refleja en la investigación social. Para
ello a continuación analizaremos dos textos de reconocidos teóricos. En el primer
caso abordaremos un texto sobre problemas de comunicación del reconocido semió-
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
logo italiano Umberto Eco. El segundo es del antropólogo Cliford Geertz que expone
qué entiende por cultura. Luego de leerlos comprensivamente:
1. Comente y extraiga fragmentos de los textos planteados para ejemplificar cuál es el
rol del lenguaje en cada una de los dos artículos.
2. Analice teniendo en cuenta el punto 3.5, los aspectos epistemológicos comunes en
ambos enfoques. Extraiga fragmentos de los textos para graficar su posición.
Fragmentos de
Para una guerrilla semiológica
de Umberto Eco
En cambio la cuestión que deben plantearse los estudiosos de la comunicación es ésta: ¿Es
idéntica la composición química de todo acto comunicativo?
Naturalmente, están los educadores que manifiestan un optimismo más simple, de tipo ilu-
minista: tienen una fe ciega en el poder del contenido del mensaje. Confían en poder operar
una transformación de las conciencias transformando las transmisiones televisivas, la cuota
de verdad en el anuncio publicitario, la exactitud de la noticia en la columna periodística.
A éstos, o a quienes sostienen que the medium is the message, quisiera recordarles una
imagen que hemos visto en tantos cartoons y en tantos comic strips, una imagen un poco
obsoleta, vagamente racista, pero que sirve de maravilla para ejemplificar esta situación.
Se trata de la imagen del jefe caníbal que se ha colgado del cuello, como pendentif, un reloj
despertador.
No creo que todavía existan jefes caníbales que vayan ataviados de tal modo, pero cada
uno de nosotros puede trasladar este modelo a otras varias experiencias de la propia vida
cotidiana. El mundo de las comunicaciones está lleno de caníbales que transforman un ins-
trumento para medir el tiempo en una joya «op».
Si esto sucede, entonces no es cierto que the medium is the message: puede ser que la inven-
ción del reloj, al habituarnos a pensar el tiempo en forma de un espacio dividido en partes
uniformes, haya cambiado para algunos hombres el modo de percibir, pero existe indudable-
mente alguien para quien el «mensaje-reloj» significa otra cosa.
Pero si esto es así, tampoco es cierto que la acción sobre la forma y sobre el contenido del
mensaje pueda modificar a quien lo recibe; desde el momento en que quien recibe el mensaje
parece tener una libertad residual: la de leerlo de modo diferente.
“Descripción densa:
hacia una teoría interpretativa de la cultura”
en La Interpretación de las culturas
de Clifford Geertz,
1992 Editorial Gedisa,
Barcelona, España. (pag. 12 y 13)
“El concepto de cultura que propugno y cuya utilida pretendo mostrar es esencialmente un
concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas
de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el 61
análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes,
sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación,
interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Pero semejante
pronunciamiento, que contiene toda una doctrina en una cláusula, exige en sí mismo alguna
explicación”
Ciclo Básico a Distancia
Consideremos, el caso de dos muchachos que contraen rápidamente el párpado del ojo de-
recho. En uno de ellos el movimiento es un tic involuntario; en el otro, una guiñada de cons-
piración dirigida a un amigo. Los dos movimientos, como movimientos, son idénticos; vistos
desde una cámara fotográfica, observados “fenoménicamente” no se podría decir cuáles el
tic y cuál es la señal ni si ambos son una cosa o la otra. Sin embargo, a pesar de que la dife-
rencia no puede ser fotografiada, la diferencia entre un tic y un guiño es enorme, como sabe
quien haya tenido la desgracia de haber tomado el primero por el segundo. El que guiña el
ojo está comunicando algo y comunicándolo de una manera bien precisa y especial:
1) deliberadamente,
2) a alguien en particular
3) para transmitir un mensaje particular,
4) de conformidad con un código socialmente establecido y
5) sin conocimiento del resto de los circunstantes.
Como lo hace notar Ryle, el guiñador hizo dos cosas (contraer su ojo y hacer una señal)
mientras que el que exhibió el tic hizo sólo una, contrajo el párpado. Contraer el ojo con una
finalidad cuando existe un código público según el cual hacer esto equivale a una señal de
conspiración es hacer una guiñada. Consiste, ni más ni menos, en esto: una pizca de conduc-
ta, una pizca de cultura y - un gesto.
3.6 Los enfoques naturalista e interpretativista y las técnicas de investigación
La tradición naturalista en Ciencias Sociales se asocia a los procedimientos cuantita-
tivos de investigación mientras que la interpretativista a los cualitativos. Esto tiene su
correlato con los supuestos epistemológicos que hemos señalado. Si consideramos
que hay exterioridad del objeto respecto al sujeto y que los fenómenos sociales pre-
sentan regularidades descriptibles a la manera de los fenómenos sociales intentamos
formular leyes sobre ellos que posibiliten la explicación de hechos particulares.
La construcción de indicadores como la tasa de natalidad, índices de desocupación,
índices de inflación, tasas de actividad industrial son ejemplos de metodologías cuan-
titativas que se asocian a modelos de explicación probabilístico. Asimismo las en-
cuestas de opinión que evalúan la “imagen” de políticos o de empresas se fundan en
presupuestos predominantemente positivistas.
En cambio, si el cometido es comprender, el entramado de las relaciones sociales debe
abordarse con otras técnicas: las entrevistas en profundidad, la observación partici-
pante, las historias de vida, el análisis de documentos. Esto no invalida el imperativo
de generalidad o de fundamento empírico que comparte toda empresa científica. Al
respecto dice Geertz: “Si como creo, construimos descripciones sobre el modo en que unos
y otros –poetas marroquíes, campesinos balineses, abogados norteamericanos, o políticos
isabelinos– glosan sus experiencias para luego construir a partir de estas glosas algunas
conclusiones acerca de la expresión, del poder, de la identidad o la justicia, nos hemos de
62 sentir cada vez más lejos de los estilos standarizados de demostración” (1994:15)
3.7 Comparación sintética entre ambas tradiciones
Sistematicemos ahora algunos de los puntos analizados en el siguiente cuadro que
permite comparar ambas tradiciones.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
Naturalismo Interpretativismo
Sobre la unidad epistémi- Hay unidad. No hay unidad.
ca de las ciencias
Sobre el método Monismo metodológico: Pluralismo metodológico:
La investigación científica Los objetos del mundo so-
presenta una homogenei- cial no pueden ser aborda-
dad doctrinal y una unidad dos del mismo modo que los
de método para confrontar objetos del mundo natural.
con la diversidad de objetos En el primer caso se trata
existentes. Es decir, sólo básicamente de significa-
se puede entender de una dos, en el segundo de cosas.
única forma aquello que se En el primer caso el sujeto
considere como una autén- que conoce es interior al
tica explicación científica. mundo conocido, en el seg-
undo caso, exterior.
La cientificidad La física como modelo de No hay modelo de cientifici-
cientificidad: Dado el éxito dad: Puesto que las Ciencias
alcanzado por las Ciencias Sociales son irreductibles
Naturales, en particular la a las naturales, no hay un
física, las otras disciplinas canon único de cientificidad.
deben orientarse por ese
modelo.
Las Ciencias Sociales Explicar los hechos del Comprender las singu-
deben mundo social, para lo cual laridades del mundo social,
deben ser considerados irrepetibles y contingentes.
como casos particulares de
relaciones generales entre
fenómenos que se expresan
mediante una ley.
Las técnicas de investi- Son preferentemente cuan- Son preferentemente cuali-
gación titativas. tativas.
3.8 Los puentes
¿Es posible tender puentes entre ambas tradiciones? Desde Weber se ha pensado que
sí. Este sociólogo pensaba que para poder explicar las regularidades del mundo social
era preciso interpretar las acciones sociales, esto es, comprender su sentido. Bour-
dieu también propone una mirada de corte naturalista para describir las “condiciones
objetivas” en que se desenvuelve la vida social y una lectura comprensivista de las
representaciones y de las prácticas concretas de los agentes sociales.
Desde el punto de vista metodológico, es interesante el planteo de Álvaro Pires. El
científico social brasileño propone un “zoom” metodológico. Hay regularidades en el
mundo social que pueden ser “explicadas” si tomamos cierta distancia. Así podemos
abordar relaciones tales como las de situación socioeconómica y la deserción escolar.
63
Pero si queremos “acercar la lente” y entender la red de conexiones simbólicas en un
ámbito más pequeño: un barrio, una ciudad, una comunidad, requerimos de metodo-
logías cualitativas, asociadas a la interpretación.
Así, propone una metodología general no constreñida por las técnicas de recolección
de datos, cuya “forma empírica y el grado de precisión, corresponde a los fenómenos que
interesa observar” (Pires, año: 81). El investigador debe resolver las formas de medida,
entendidas éstas en un sentido amplio. Alejar el objeto por medio de números o acer-
Ciclo Básico a Distancia
carlo por medio de letras son dos estrategias válidas que abren puertas al esfuerzo de
deslocalización del investigador. Ambas son al mismo tiempo resultado y apertura de
la reflexión teórica o de la reflexión específica sobre el objeto. En síntesis, señala Pires,
“Bajo este ángulo, los investigadores cualitativos y cuantitativos, trabajan de un modo en-
teramente análogo, las dos formas de medida tienen las mismas funciones epistemológicas
centrales, a despecho de sus diferencias. En ese sentido, la medida tiene la doble función de
explorar reflexionando y de reflexionar explorando. No hay solución de continuidad entre
esos términos”(81).
Y señala también que se trata de “Una concepción de metodología que no sea ni dogmá-
tica ni reduccionista (cuantitativa, cualitativa) y tampoco enteramente relativista. Tanto en
el plano epistemológico como metodológico es posible abordar y buscar una cierta “norma-
tividad” un cierto “cúmulo de conocimientos”, así como emprender una cierta revalorización
de algunos aspectos del sentido común, o sea, crear un nuevo espacio para el pensamiento
teórico-empírico”.
En la actualidad la discusión parece no estar agotada. Subsisten aún varios interrogan-
tes: ¿Explicamos para comprender? ¿Comprendemos para explicar? ¿Está la explica-
ción subsumida en la comprensión? ¿O se trata de un continuo que va del conocer,
pasa por el comprender y llega al explicar? ¿Es cada uno de ellos un proceso en sí que
se opone al otro? ¿Los fenómenos de los que se ocupan las Ciencias Naturales requie-
ren sólo ser explicados? ¿Los fenómenos de los que se ocupan las Ciencias Sociales
requieren sólo ser comprendidos?
La polémica sigue abierta.
Actividades
1) Busque en artículos publicados en Internet dos interpretaciones opuestas sobre la
crisis económica mundial desatada en el año 2008.
a) Señale para cada caso el problema, la hipótesis, los enunciados observacionales
que se desprenden de la hipótesis y si hay algún tipo de contrastación empírica sobre
ellos.
b) ¿Por qué considera usted que existe diversidad de interpretaciones sobre la crisis?
Argumente a partir de la discusión sobre la unidad epistémica de las ciencias.
2) Identifique en los siguientes textos seleccionados la orientación epistemológica.
¿Se trata de enfoques naturalistas o interpretativistas? Fundamente.
“Identidades astilladas”
en el libro desde Abajo
de Svampa Maristella
El trabajador industrial se hallaba en el corazón de esta representación progresista del desa-
64 rrollo histórico, identificado con una Argentina industrial y moderna. Es esta representación
del progreso social la que todavía tiene una enorme resonancia en Carlos, cristalizada en un
estilo de vida muy asimilado al de las clases medias. Como resume él mismo, “el trabajador
metalúrgico era sinónimo de la casita, un autito, los chicos al colegío, una vez por mes salir
a comer afuera, nada del otro mundo, algo completamente elemental…”. En su expresión
mínima y mas “universalizable”, el orgullo de trabajador metalúrgico se vincula aquí con el
estilo de vida y una aspiración al consumo, asociado tanto con el trabajo del obrero califica-
do como con las conquistas económicas logradas por el sector, en la época de esplendor del
gremio.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
“Curva de Phillips”
En
http://www.zonaeconomica.com/inflacion/curvadephillips
Alrededor de los años 60, Phillips, Solow y Samuelson, estudiaron la relación entre el desem-
pleo y la inflación. Para datos de Estados Unidos y el Reino Unido, encontraron una relación
negativa entre el desempleo y la inflación. Dicha relación podría representarse por medio de:
Una reducción en el desempleo, sólo se puede
conseguir a costa de un aumento en los sa-
larios que se trasladará a un aumento en los
precios. La ecuación anterior describe esta
relación, dado los precios esperados (que son
los del período anterior), una reducción en el
desempleo implica un aumento en la tasa de
inflación. El segundo término del lado derecho
de la ecuación, intenta captar otros factores
que para un nivel de inflación dado, afectan
la determinación de la tasa de empleo. Dentro
de este término se podría incluir, la influencia
de los efectos del margen de precios que fijan
las empresas, también se puede contener aquí
el efecto de los factores que determinan los
salarios. Así por ejemplo, manteniendo todo
lo demás constante, un aumento en el mar-
gen que cargan los empresarios mayor será
la inflación, lo mismo ocurre si los sindicatos
tienen más poder para negociar un aumento
en los salarios.
4. Las teorías científicas y las condiciones de producción
Nadie pondría en duda que la “sociedad” entendida en un sentido amplio – como la red
de relaciones sociales e instituciones que se desarrollan históricamente - incide sobre
las teorías científicas. En sentido inverso, el quehacer científico tiene una influencia
decisiva sobre todas las esferas de la vida social. Pero ¿en que consiste esa influen-
cia mutua? No hay duda que las fuentes de financiamiento orientan decisivamente la
elección de los problemas a investigar o que la demanda social incentiva determina-
das líneas de trabajo en detrimento de otras o que la presión de determinados grupos
sociales estimula o limita temáticas. Es conocido, por ejemplo, que los desarrollos
científicos en salud a nivel global se orientan más por una lógica económica que social.
Encontramos también que la movilización de grupos ambientalistas impulsa el análisis 65
de factores contaminantes y sus efectos y que la crisis energética demanda la in-
vestigación teórica de energías alternativas. La pobreza creciente estimula las teorías
sobre sus condiciones de posibilidad. Del mismo modo la crisis económica agudiza la
reflexión y las controversias sobre el asunto.
Desde la ciencia a la sociedad también se multiplican los ejemplos de condiciona-
miento. Hay descubrimientos científicos cuyos desarrollos tecnológicos sacuden la
vida cotidiana. El lector puede mirar a su alrededor e imaginar unos cuantos ejemplos
sin salir de su cuarto: computadoras, nuevas fibras textiles, telefonía móvil, los pro-
gramas de educación a distancia… Pero ¿hay en las teorías científicas “huellas” de las
Ciclo Básico a Distancia
condiciones de producción? ¿o ellas se borran al plasmarse como teorías? O dicho de
otro modo: las teorías científicas, una vez elaboradas ¿ son independientes del mundo
social en el que se originaron y al cual se dirigen sus aplicaciones? El análisis epis-
temológico ¿debe limitarse a reconocer la arquitectura teórica, la consistencia entre
enunciados, la contrastabilidad empírica? O por el contrario ¿es imposible eludir la
incidencia del contexto social y político, los condicionantes económicos, las orienta-
ciones valorativas, la dimensión de poder en el análisis de las teorías?
Nos estamos preguntando si las “condiciones de producción” de la ciencia inciden
en los contenidos de las teorías científicas, su formulación y su validez además de la
selección de los problemas o las modalidades de aplicación.
En la Unidad 3 veremos un ejemplo muy ilustrativo sobre la relación entre posiciona-
miento social y político y teoría en el análisis de la población de Malthus, Ricardo y
Marx.
En esta Unidad se realiza una breve aproximación epistemológica al tema distinguien-
do tres posiciones:
a) los que consideran que las teorías científicas son autónomas con respeto a sus con-
diciones de producción; b) aquellos que sostienen que las teorías científicas son sólo
relativamente autónomas de sus condiciones de producción; c) quienes entienden
que el entramado social y las relaciones de poder están en el corazón de las teorías
científicas.
4.1 Las teorías científicas son autónomas con respecto a sus condiciones
de producción
Retomemos a Karl Popper. Para el autor las “condiciones de producción” son un pro-
blema de la sociología, de la psicología o de la historia de la ciencia. Solo la validación
de las teorías es un problema epistemológico. Por eso, dice Popper debe distinguirse
claramente entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Kli-
movsky explica en que consisten tales contextos e incorpora el contexto de aplicación
(pag. 17).
El contexto de descubrimiento incluye lo que llamamos las “condiciones de produc-
ción”, esto es, todo aquello que impulsa a elegir un problema e incluso formular una
teoría. El contexto de justificación en cambio son aquellos procedimientos con los
que se corrobora la hipótesis, se decide si cumple con los requerimientos necesarios
para ser científica9 . Por último el contexto de aplicación es el ámbito donde la teoría
se plasma en un artefacto, una política pública, una decisión económica. Podemos
aclararlo con un ejemplo. Supongamos que la UNESCO está preocupada por la cali-
dad de la educación en el mundo para lo cual organiza una investigación comparada
procurando evaluar la incidencia de distintos factores sobre la calidad educativa en
diferentes países. Para llevar adelante este trabajo convoca a destacados científicos
dedicados a la educación de países con distinto grado de desarrollo. El grupo de in-
vestigadores luego de intensos intercambios y encuentros propone una hipótesis que
66 señala que la pobreza, los medios de comunicación masivos y el desprestigio de la
institución escolar son las tres variables principales que inciden de manera correlativa
y con distinta ponderación sobre la calidad educativa. Elaboran un complejo diseño
de investigación para probar la hipótesis y precisar las ponderaciones. Durante un año
se realizan las mediciones, observaciones y análisis estadísticos previstos encontran-
do algunos datos que obligan a revisar la hipótesis y contrastarlas nuevamente. Con
los resultados obtenidos se elaboran propuestas de políticas destinadas a mejorar la
calidad educativa.
9 Hemos visto en el apartado anterior que para Popper una exigencia central para la cientificidad de una
hipótesis o de una teoría es su falsabilidad.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
La preocupación por la calidad educativa que se expresa en la decisión de la UNESCO
a planificar una investigación, la convocatoria a los científicos, los entretelones de las
reuniones corresponden al “contexto de descubrimiento”. El diseño de los instrumen-
tos de recolección de datos, la aplicación y el procesamiento de datos son elementos
del contexto de justificación. La elaboración de la propuesta corresponde al contexto
de aplicación. La tarea epistemológica se limita al contexto de justificación.
Para Popper separar el contexto de descubrimiento y el de justificación es importante
en vistas a la objetividad del conocimiento. Si bien en el contexto de descubrimiento
se ponen en juego valores, emociones, presiones, juegos de poder, la correcta aplica-
ción del método en el contexto de justificación, permite un “control intersubjetivo” de
lo producido. En congresos y publicaciones la comunidad científica evaluará si se trata
de un trabajo serio y si sus aportes se consideran científicos.
4.2 Las teorías científicas son sólo relativamente autónoma de sus
“condiciones de producción”
Thomas Kuhn (1922 – 1996) fue un historiador de la ciencia y epistemólogo que en su
juventud se dedicó a la Física. En 1962 escribió un libro llamado “La estructura de las
revoluciones científicas”, que tuvo un fuerte impacto en la epistemología. Habitual-
mente los pensadores que provenían del campo de las Ciencias Naturales y que em-
prendían trabajos epistemológicos se inclinaban por la tradición positivista. El aporte
de Kuhn significó incorporar al estudio de las Ciencias Naturales elementos interpre-
tativos, provenientes de la historia de la ciencia.
Kuhn afirma que en las ciencias maduras, lo frecuente y habitual es el trabajo con
ciertas reglas, ciertas ideas marco, ciertos procedimientos standard. Por ejemplo los
físicos del siglo XIX producían un conocimiento fructífero a partir de los aportes new-
tonianos. Completaban un cuadro del mundo que había comenzado a dibujarse en el
siglo XVI con la ruptura que significó la llamada “revolución copernicana”. Este marco
general se denomina paradigma y la forma habitual de hacer ciencia es la ciencia
normal.
Pero hay situaciones históricas donde aparecen ciertos detalles, ciertos indicios de
que hay algún problema con el paradigma. Son las llamadas “anomalías”: observacio-
nes que no encajan con la teoría, descubrimientos que no se ajustan a lo previsto. Son
momentos en que se desencadenan las “revoluciones científicas” donde emerge un
nuevo paradigma, inconmensurable con el anterior. Tal lo que sucedió en el siglo XX
con la teoría relativista de Einstein.
Escuchemos las palabras de Kuhn para aclarar las ideas:
“[….] “Ciencia normal” significa investigación basada firmemente en una o más realizacio-
nes pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante
cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior. En la actualidad estas realiza-
ciones son relatadas, aunque raramente en su forma original, por los libros de texto científi-
cos, tanto elementales como avanzados. Estos libros de texto exponen el cuerpo de la teoría 67
aceptada, ilustran muchas o todas sus aplicaciones apropiadas y comparan estas con expe-
rimentos y observaciones. Antes de que esos libros se popularizaran, a comienzos del siglo
XX, muchos de los libros clásicos famosos de ciencia, desempeñaban una función similar…
Sirviendo durante cierto tiempo para definir los problemas y los métodos legítimos de un
campo de la investigación para generaciones sucesivas de científicos. Estaban en condicio-
nes de hacerlo así, debido a que compartían dos características esenciales. Su logro carecía
suficientemente de precedentes como para atraer a un grupo duradero de partidarios, ale-
jándolos de los aspectos de competencia de la actividad científica. Simultáneamente eran lo
Ciclo Básico a Distancia
bastante incompletos para dejar muchos problemas para ser resueltos por el redelimitado
grupo de científicos. Voy a llamar a las realizaciones que comparten esas dos característi-
cas “paradigmas”, término que se relaciona estrechamente con el de “ciencia normal” [..]
la adquisición de un paradigma y del tipo de investigación que dicho paradigma permite es
un signo de madurez en el desarrollo de cualquier campo científico dado” (1970 :34-35)
Y con relación a la distinción entre períodos de ciencia normal y períodos de revolu-
ciones científicas nos dice:
[Distinguí hace muchos años…] dos tipos de desarrollo científico: normal y revolucionario.
La mayor parte de la investigación científica, que tiene éxito produce como resultado un
cambio del primer tipo, y su naturaleza queda bien descrita por una imagen muy común: la
ciencia normal es la que produce los ladrillos que la investigación científica está continua-
mente añadiendo al creciente edificio del conocimiento científico. Esta concepción acumu-
lativa del desarrollo científico es familiar y ha guiado la elaboración de una considerable
literatura metodológica. Tanto esta concepción como sus subproductos metodológicos se
aplican a una gran cantidad de trabajo científico importante. Pero el desarrollo científico
manifiesta también una modalidad no acumulativa, y los episodios que la exhiben propor-
cionan claves únicas de un aspecto central del conocimiento científico.
[…] Los cambios revolucionarios son diferentes y bastante más problemáticos. Ponen en
juego descubrimientos que no pueden acomodarse dentro de los que eran habituales antes
de que se hicieran dichos descubrimientos. Para hacer, o asimilar, un descubrimiento tal
debe alterarse el modo en que se piensa y describe, un rango de fenómenos naturales”
(1989:59)
Algunas cuestiones emergen de la lectura atenta de estas citas que vale la pena
señalar:
- La ciencia habitualmente progresa, acumula pero en momentos excepcionales – el
de las revoluciones científicas – la acumulación cesa, se produce un desplazamiento
en el que hay que “comenzar de nuevo”.
- La ciencia normal tiene sus normas internas, sus métodos, sus procedimientos.
Pero en el momento de las “revoluciones científicas” estos se derrumban. La situa-
ción socioeconómica, el “clima cultural”, el acontecer político ¿modelan el nuevo
paradigma? Kuhn parece dudar al respecto y se inclina más bien a otorgar peso a las
disputas de poder en la comunidad científica. Sin embargo, se abre la puerta para
lecturas que enfatizan otros componentes del contexto en la construcción del nuevo
paradigma.
La multiplicidad de paradigmas que coexisten en las Ciencias Sociales es un signo
de inmadurez en la perspectiva kuhniana. Pero también se puede leer sin que resulte
forzado desde otro lugar: las Ciencias Sociales tienen más puntos de conexión con el
entramado sociohistórico, de allí que contextos conflictivos, de disputas ideológicas
son propicios para impulsar diversos paradigmas.
68
En síntesis, con Kuhn, se abren posibilidades para incorporar las “condiciones de
producción” en la definición de los problemas, las teorías, los problemas y los pro-
cedimientos.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
4.3 Las teorías científicas no son autónomas con respecto a sus condicio-
nes de producción
El estímulo de Kuhn despertó la curiosidad de los sociólogos a partir de los años 60
del siglo pasado. La idea de que los científicos se limitan a aplicar métodos adecuados
para obtener conocimiento verdadero, fue puesta bajo la lupa. “Abrir la caja negra”
de la ciencia y ligar los procedimientos y métodos que operaban al interior de tal caja
negra con los aspectos sociales se convirtió en una tarea de varias corrientes que
emergieron entonces en la sociología de la ciencia y que comparten la idea de que la
ciencia es una construcción social, por lo que se las conoce con el nombre de construc-
tivismo10 . Desde las perspectivas constructivistas ciencia y sociedad son inseparables.
Por ejemplo, para uno de los más reconocidos constructivistas, Bruno Latour (1947),
es posible seguir las huellas de negociaciones y conflictos en investigaciones tan abs-
tractas como del neutrino o el ADN tanto como reconocer la dimensión científica en
toda práctica social (Latour: 1991).
La discusión sobre la incidencia de las condiciones de producción en el contenido, los
procedimientos y los métodos de las ciencias tiene larga data para las Ciencias Socia-
les. Por ejemplo para las corrientes marxistas no es posible separar la comprensión
de la sociedad de las condiciones de producción de las teorías, incluyendo la posición
estructural desde la cual se enuncia tal teoría. En este sentido, el llamado “enfoque
crítico” que veremos con más detalle en el próximo punto cuestiona la posibilidad de
un “conocimiento neutral” de la sociedad. La teoría crítica considera que tanto la cien-
cia como los hechos estudiados por ésta, están subordinados a la praxis social, son
producidos socialmente. Max Horkheimer (1895- 1973), un destacado teórico del en-
foque crítico, lo plantea diciendo que “el mismo mundo que, para el individuo, es algo en
sí presente, que él debe aceptar y considerar, es también, en la forma en que existe y persiste,
producto de la praxis social general” [1974: 233]. A diferencia de las teorías sociales
tradicionales, la teoría crítica no acepta el estado de cosas injusto como “dado”, como
“naturalizado”, sino que debe emprender una lucha contra lo establecido a través de
teoría y praxis. Así los señala Horkheimer “para pasar de la forma de sociedad actual a
una futura la humanidad debe constituirse, primero, como sujeto consciente, y determinar
de manera activa sus propias formas de vida” (1974: 262).
Por otra parte, la ciencia de la sociedad debe acudir a la dialéctica, un pensamiento
que admite la contradicción, para captar la sociedad que es ella misma contradictoria.
En efecto, dice Theodor Adorno(1903-1969), otro eminente referente de la Teoría
Crítica “Lo primero que convendría investigar es si realmente se da una disyuntiva necesaria
entre el conocimiento y el proceso real de la vida; si no existirá más bien una mediación del
primero respecto del segundo, es más, si lo cierto no será, en realidad, que esa autonomía del
conocimiento, en virtud de la cual, éste se ha independizado y objetivado productivamente
respecto de su génesis, hunde sus raíces en la propia función social…..[..]. claro que por esta
doble vertiente del conocimiento, por muy plausible que pueda parecer, no dejaría ir contra el
principio de no contradicción: la ciencia es, por un lado autónoma, y por otro, no”. (Adorno,
1973: 14).
69
Más allá de la complejidad de la temática de la dialéctica, conviene señalar que la Teoría
Crítica es contrapuesta al pensamiento epistemológico de Popper. Esta contraposición fue
expuesta públicamente en el llamado “debate Popper Adorno” que comentaremos en el
último punto.
10 Debido a que le término constructivismo es ambiguo y se ha utilizado para denominar perspectivas teóricas
diferentes que no guardan relación entre sí, reservaremos ese nombre para las que entienden que la ciencia es una
construcción social, aunque advertimos que hay otra corrientes que se suelen denominar “constructivistas” y que
aluden a otras dimensiones de lo social.
Ciclo Básico a Distancia
Actividades
A continuación se transcriben algunos párrafos de una entrevista realizada al inves-
tigador Mariano Levin, que dirige uno de los pocos equipos argentinos orientados a
estudiar el Mal de Chagas.
a) Transcriba algunos párrafos que se correspondan con los contextos de descubri-
miento, justificación y aplicación.
b) Señale fundadamente si es posible una distinción precisa de estos contextos.
c) Sintetice algunos problemas que señala Levin para hacer ciencia en Argentina.
d) Imagine un debate entre Popper, Kuhn y un constructivista sobre la relación en-
tre condiciones de producción y conocimiento científico que tome como base esta
investigación.
e) ¿Qué aportes podría hacer el “enfoque crítico” al problema planteado en el artí-
culo?
Entrevista a Mariano Levin,
Jefe del Laboratorio de Biología Molecular
de la Enfermedad de Chagas
en el Instituto de Investigaciones
en Ingeniería Genética y Biología Molecular
INGEBI–CONICET-UBA
En
www.mercuriodelasalud.com.ar/notas.asp?IdNot
¿Cuándo comenzó la investigación?
Esta investigación comenzó en la Argentina, el 27 de noviembre de 1993, en la Academia
Nacional de Medicina. A nivel sudamericano el Proyecto Genoma del Trypanosoma cruzi
se lanzó con el apoyo del Premio Nobel de Medicina, el Doctor Jean Dausset y sus colabo-
radores, en ese momento representado por el Doctor Daniel Cohen y otros científicos de
renombre que nos visitaron. Junto con ellos, en jornadas que comenzaron en la Academia
de Medicina y continuaron en el INGEBI, se abrieron las puertas del Proyecto Genoma. Esta
reunión, que fue auspiciada por la Embajada de Francia en Argentina, preparó el terreno
del lanzamiento de los proyectos genomas de estos parásitos que ocurrieron en el Institu-
to Osvaldo Cruz de Río de Janeiro (Brasil), en 1994. Esta reunión fue patrocinada por la
Organización Mundial de la Salud y constituyó la base de la iniciativa a escala mundial.
Es importante subrayar entonces que el Proyecto Genoma del Trypanosoma cruzi nace en
la Argentina y que durante todos estos años (1993-2005) varios equipos argentinos y lati-
noamericanos fuimos aportando datos muy importantes para este proyecto. Desgraciada-
mente, no conseguimos la atención de las autoridades de ciencia y técnica para que este
proyecto fuera finalizado en América Latina. Así, el proyecto fue concluido por el aporte de
los institutos nacionales de salud (NIH) de Estados Unidos que permitieron, de una forma
rápida, a partir del año 2001, que el proyecto se pudiera finalizar.
70 ¿Cuántos países participaron de este proyecto?
El artículo que describe el genoma del Trypanosoma Cruzi lo firman 20 instituciones, entre
las cuales se encuentran varias de nuestro país: son ellas la Universidad de Buenos Aires,
el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto Nacional de Chagas que
promovieron desde un principio este proyecto. Después hay instituciones de Brasil, y Vene-
zuela. Luego participaron instituciones de Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y Francia.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
¿Fue complicado o sencillo el proceso de acoplamiento de trabajo entre los distintos
países?
No fue un proceso fácil: fue complejo y tuvo diferentes niveles de coordinación. Por ejem-
plo, a mi me tocó dirigir un equipo latinoamericano-español auspiciado por un organismo
iberoamericano, el CYTED, un programa que comenzó con los festejos por los 500 años del
descubrimiento de América. Y este programa, financiando trabajos a nivel latinoamericano,
permitió una serie de avances importantísimos, como la descripción de los cromosomas del
parásito, los extremos de los cromosomas, el descubrimiento de marcadores muy novedosos:
todo eso fue trabajado de la red iberoamericana.
Después hubo trabajos de grupos alemanes que coordinaron con la Universidad de San Mar-
tín; y, básicamente, un equipo sueco que participó muy activamente. Con el tiempo, el equi-
po sueco adquirió vuelo propio y constituyó, junto con los grandes laboratorios de secuen-
ciamiento de Estados Unidos y Gran Bretaña, el eje de lo que llamamos el Secuenciamiento
Masivo. Es decir, hubo tres niveles diferentes de trabajo y las coordinaciones se establecían
en reuniones anuales organizadas por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto hacía
posible un intercambio de información y una lenta marcha en lo que llamamos la anotación
del genoma del parásito.
Finalmente, la última anotación la realizó nuestro equipo alrededor del 20 de octubre del
2004.
Con respecto al genoma del Trypanosoma Cruzi, en relación al estudio del Mal de Cha-
gas, ¿cómo contribuiría al saneamiento de la enfermedad?
El conocimiento abre nuevos caminos. Simplemente, leyendo la información que hay, uno
puede ya plantear la existencia de nuevos blancos para combatir puntos débiles del parásito
que no conocíamos (y que ahora conocemos). Ahora tenemos nuevas posibilidades para
desarrollar medicamentos. Si uno llega a tocar esos mecanismos del parásito o dañarlo allí,
uno sabe que lo va a matar (y eso es lo que queremos). Por otro lado, creo que vamos a poder
empezar a pensar de otra forma en una vacuna contra el parásito.
En definitiva, ¿se lo puede llegar a utilizar contra la enfermedad?
Toda esta información va a servir para que en los próximos diez años haya nuevos remedios
(drogas) contra la enfermedad y para que estemos más avanzados que ahora en la posibili-
dad de una vacuna contra el Trypanosoma cruzi.
¿Cuál es la estadística mundial del Mal de Chagas?
Hay una sub-evaluación que ubica el número de infectados por el Trypanosoma cruzi, es
decir, pacientes de la enfermedad de Chagas, en alrededor de 20 millones, en América La-
tina, América Central, México y la zona sur de Estados Unidos, debido a la inmigración de
América Central a Estados Unidos.
Mi apreciación es que esta información es una sub-estimación y tiene explicación en el he-
cho de que en muchos lugares no se conoce con exactitud la prevalencia de la enfermedad.
Hacen falta nuevos reactivos de campo que nos permita llegar a zonas inexploradas en este
sentido y determinar la prevalencia de la infección. Hace muy poco, hemos creado un reac- 71
tivo diagnóstico junto con una empresa estadounidense que es de altísima sensibilidad y es-
pecificidad y que permite una detección en campo en 10 segundos de la enfermedad, y esto
con sólo una gota de sangre. Este hecho permitirá establecer los números de prevalencia real
de la enfermedad de Chagas, bien pueden ser más de 20 millones.
Con respecto al patentamiento del proyecto, ¿cómo se maneja el equipo?
No tenemos una actitud de patentar esta información. Nunca la habido. Esta información ha
Ciclo Básico a Distancia
contribuido al desarrollo del conocimiento sobre el Trypanosoma Cruzi en particular en
los últimos cuatro años. Esta información circula libremente y es de libre acceso para
todo aquel investigador que simplemente acceda a los bancos de datos. Es decir, que
se ha operado como con el proyecto genoma humano donde, a medida que la informa-
ción se obtenía, inmediatamente se depositaba en bancos de datos de acceso público.
No hay patentamiento de estos genomas sino que lo que se propone es una intensiva
utilización de esta información para obtener drogas contra el parásito (esto sí es pa-
tentable), y esto debe ser patentado porque, sobre todo cuando hay esfuerzo de orga-
nizaciones estatales y privadas deben recoger un mínimo reconocimiento económico.
Básicamente, para las grandes empresas curar estas enfermedades no constituye nin-
gún negocio, por esta razón la intervención de los Estados del sur del continente es
esencial.
5. Individualismo y holismo: la discusión sobre racionalidad
El tercer problema epistemológico que encaramos se refiere a la pregunta sobre
cuál es el punto de partida para el análisis de lo social: las partes o el todo, la ac-
ción individual o las estructuras sociales.
Si pensamos que el punto de partida es la acción individual nos encuadramos
dentro del llamado “individualismo metodológico”, por el contrario si sostenemos
que son las estructuras sociales, el sistema, la cultura o algún otro género de to-
talidad, nos inclinamos por el llamado holismo.
En este capítulo trabajaremos las dos perspectivas a partir de un tema que es es-
pecialmente relevante para la economía y la administración: la Teoría de la Acción
Racional (TAR). En estas disciplinas, las perspectivas teóricas más difundidas es-
tán basadas en el supuesto que se pueden explicar los mercados o la gestión
administrativa a partir de suponer que resultan de agregados de un tipo particular
de acción individual: la acción racional.
Desde el enfoque crítico, cuyo punto de partida es holista, ya que entiende la
sociedad como “totalidad estructurada, contradictoria e histórica”, el predominio
de la acción racional tal como la entiende la TAR, una racionalidad instrumental,
de medios y no de fines, tiene un encuadre histórico, está ligado a la modernidad
y a la expansión del capitalismo. Según este enfoque, el avance de la razón ins-
trumental a todos los ámbitos de la vida obtura las posibilidades emancipatorias
de la humanidad.
5.1 La teoría de la acción racional
Ludolfo Paramio, un sociólogo italiano, sostiene con ironía que mientras los eco-
nomistas se ocupan de cómo la gente hace lo que quiere hacer, los sociólogos tra-
tan de demostrar por qué no pueden hacer otra cosa que lo que hacen. Propone el
siguiente ejemplo: una persona quiere comprar una computadora. El economista
72 muestra cómo el individuo después de estudiar todos los catálogos disponibles,
los precios, las financiaciones elige la opción que mejor satisface sus expectativas
teniendo en cuenta sus recursos. El sociólogo en cambio se preguntará cómo esa
persona se vio inducida por la publicidad a comprar una computadora, por qué
sus recursos son escasos o por qué, quien no tiene computadora, queda “fuera”
de la sociedad. Esto es una manera de ejemplificar que en la economía predomina
el punto de partida del individualismo metodológico –individuos que tienen unos
recursos con los cuales procuran maximizar su utilidad- mientras que en la socio-
logía está extendida una visión de corte holista: estructuras que condicionan la
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
acción de los individuos. Por supuesto que esta es una caricatura, pero es indudable
que en las Ciencias Económicas el paradigma del individualismo metodológico está
ampliamente difundido por medio de una teoría sobre la racionalidad que se conoce
como Teoría de la Acción Racional (TAR). De acuerdo a esta teoría los procesos eco-
nómicos se comprenden como el agregado o la composición de multitud de acciones
individuales de carácter racional.
Pero, ¿en qué consiste la acción racional?
La estructura básica es la siguiente: un individuo X tiene un deseo D y un conjunto de
creencias C que permiten sostener que la acción A permite alcanzar D, entonces D y C
actúan como razones de A, que permiten tomar la decisión de actuar efectivamente.
El siguiente gráfico muestra estas relaciones:
Gráfico 1 Acción Intencional
{
Deseo “X”
Decisión
Creencia: Razones para hacer A: Acción A:
“A” produce “X” causa efecto
Fuente: Abitbol y Botero (2005)
Pero ¿cómo se llevó a cabo el proceso de decisión? El agente tiene un conjunto de
cursos de acción disponibles que se llama conjunto de oportunidades y que tienen que
ver con sus recursos. También tiene una evaluación subjetiva de las posibilidades de
alcanzar los distintos resultados, ya que las acciones no son “apuestas seguras”, por
así decirlo. “La racionalidad en la acción consiste en elegir la acción que de un conjunto de
acciones permitidas produzca la mayor utilidad esperada” (Abitbol y Botero:2005).
Con lo cual tiene que combinar las posibilidades subjetivas de alcanzar el resultado
con los cursos de acción posible definidos por las oportunidades y obtener la solución
que maximice la utilidad.
Aunque la definición es muy técnica, intuitivamente nos acercamos a la idea que ac-
tuar racionalmente es elegir la acción que nos aproxime al mayor beneficio con el
menor costo. Tenemos que tener en cuenta que el “deseo” no constituye un solo bien
sino una “canasta” de bienes de todo tipo, un “conjunto de preferencias” que tienen
un ordenamiento, por lo tanto las acciones racionales serán aquellas que optimicen el
logro de las preferencias como han sido priorizadas.
La estructura básica de la acción racional, es entonces, que dado un conjunto ordena-
do de preferencias (deseos) y ciertas restricciones y suponiendo que cada individuo
tenga información completa (creencias), el modo de actuar racional permite maximi-
zar la utilidad.
73
Objeciones
Se ha argumentado que la TAR en su versión clásica no contempla la consistencia de
los deseos o preferencias y tampoco la de las creencias que orientan las elecciones.
También se objeta que hay un supuesto de información completa que casi nunca se
produce en la práctica. Otros autores señalan que la TAR no contempla las normas
que organizan la vida social.
Jon Elster, un individualista metodológico reconocido, ha procurado considerar seria-
mente estas objeciones, construyendo un modelo de acción racional que en primer lu-
gar considera indispensable la consistencia de las creencias y de los deseos. También
Ciclo Básico a Distancia
propone cómo evaluar la racionalidad cuando no se dispone de información completa
y por último introduce las “normas sociales” y las “emociones” en su descripción del
mundo social. Para él la apelación a la acción racional es lo central, pero es insuficiente
si se quiere elaborar una teoría social completa (1991).
Otra de las discusiones acerca del fundamento de la acción racional es: ¿está en la
“naturaleza humana” actuar conforme a la racionalidad de medios o se trata de un
artificio metodológico? No es una discusión que podamos analizar aquí, donde queda
tan solo planteada y que se relaciona con el grado de correspondencia de los modelos
derivados de la TAR con la realidad. Por supuesto que nadie pasa la vida realizando
complicados cálculos acerca de que curso de acción seguir. Los defensores de la teoría
de la acción racional sostienen que las observaciones sobre “acciones racionales agre-
gadas”, por ejemplo las curvas que representan las funciones de oferta y demanda
tienen sorprendente correspondencia con un mundo en el que efectivamente todos
realizaran permanentes cálculos para actuar racionalmente.
Pero también hay muchos señalamientos sobre la no correspondencia de los modelos
propuestos con el mundo existente a partir de la TAR. Por ejemplo, el epistemólogo
Ricardo Gómez (1995) sostiene que el planteamiento neoliberal tiene ese fundamento
epistémico y que sus logros han estado muy lejos de las expectativas optimistas con
que se implementaron.
“Los datos que desmienten las expectativas “optimistas” de los ideólogos de la política eco-
nómica neoliberal implementada en las sociedades contemporáneas, encarnizamiento que
se consolidó y concentró aceleradamente en el último lustro, son relativizados con una es-
trategia para justificar el fracaso y renovar las expectativas para el futuro éxito del modelo”–
señala Gómez en Neoliberalismo y pseudociencia (1995: 81).
En la formulación de los modelos matemáticos fundados en la TAR es común incluir
una cláusula “ceteris paribus” que significa que dicho modelo será consistente con la
realidad si todos los otros factores que no intervienen en la construcción modelística
se mantienen sin cambios. Con lo cual se abre paso a que se justifique la falta de pre-
cisión en las predicciones con la aparición de situaciones que modifican el “ceteris
paribus”.
Una buena parte de los defensores de la TAR han observado que se trata de una teoría
normativa y no descriptiva, esto es, indica cuál debe ser el curso de acción más ra-
cional, lo que no significa que ese sea el curso de acción que efectivamente se sigue.
Con ello queda salvado el problema de la falta de contrastación empírica pero la teoría
pierde su peso explicativo y predictivo.
Los argumentos favorables o críticos a la TAR son innumerables. Lo cierto es que bue-
na parte de las Ciencias Económicas, pero también de las Ciencias Políticas y en parte
la Sociología, descansa sobre su base.
Actividades
1) Considere lo postulado por la teoría del consumidor y la teoría de la oferta y de-
manda y analice cómo en ambas está implicada la Teoría de la Acción Racional(TAR).
74 Grafique con ejemplos su posición. Puede considerar las definiciones publicadas en el
sitio de Wikipedia.
2) Realice una lista de argumentos a favor y en contra de la TAR y realice su propia
conclusión al respecto.
5.2 La racionalidad estratégica
Hasta ahora hemos visto un individuo que actúa para maximizar la utilidad, sin ocu-
parse de cómo actúan los otros. En este caso los otros individuos son una constante
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
más a tener en cuenta en su evaluación y la racionalidad asociada se denomina racio-
nalidad paramétrica (Elster:1991)
Pero cuando el individuo debe prever cómo actuarán los otros agentes para elegir su
curso de acción hablamos de racionalidad estratégica. Aquí los otros individuos tam-
bién actúan racionalmente, es decir, son variables que complejizan la toma de decisio-
nes. La teoría que tiene como objeto el estudio de esta racionalidad se conoce como
teoría de los juegos. Dicha teoría se desarrolló modelizando los juegos humanos, de
allí proviene su nombre. En el ajedrez, el jugador tiene información completa sobre las
jugadas que realiza su contrincante. En los juegos de cartas en cambio la información
es incompleta. También hay juegos donde todos confrontan y otros donde algunos
colaboran en un equipo que disputa el triunfo con otro. Éstas son algunas de las varia-
ciones que tiene en cuenta la teoría de los juegos para describir las posibilidades de
la interacción.
Así describe Paramio (2000) la diferencia entre racionalidad paramétrica y estraté-
gica:
“No tenemos ahora un individuo frente a un mercado, sino un conjunto de individuos dentro
de unas reglas de juego. Cada uno de los individuos debe valorar no sólo los parámetros de
coste y beneficio, sino también anticipar las decisiones de los demás individuos que entran
en el juego y que afectan a la posibilidad de alcanzar el resultado que busca. Lo que sería
óptimo para un individuo según la racionalidad paramétrica puede ser un pésimo objetivo
si los otros jugadores pretenden alcanzarlo también. Un ejemplo muy frecuente es el de los
bienes posicionales: el óptimo para la calidad de vida de un individuo puede ser comprar una
casa en las afueras y un coche que le permita ir rápidamente a su trabajo en el centro de la
ciudad. Pero si muchos individuos toman la misma decisión todos perderán mucho tiempo
en atascos y el barrio de las afueras se masificará”
Para ilustrar cómo procede la teoría de los juegos tomemos un ejemplo clásico y muy
sencillo que se conoce como “dilema del prisionero”. Veamos el caso:
La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos
y, tras haberlos separado e incomunicado, los visita a cada uno y les ofrece el mismo
trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a diez años, mien-
tras que el confesor será liberado. Si ambos permanecen callados, ambos serán con-
denados a seis meses. Si ambos confiesan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos
durante dos años por un cargo menor.
Lo que puede resumirse como:
X CONFIESA X CALLA
Y CONFIESA Ambos son condenados a 2 Y sale libre; X es condenado a 10
años años
Y CALLA X sale libre, Y es condenado a Ambos son condenados a 6 meses
10 años
Lo racional en este caso para cada uno es confesar, ya que si alguno permanece calla- 75
do corre el riesgo de que el otro confiese y quedar en prisión por 10 años. ¡si hubiesen
podido comunicarse obviamente ambos negarían! En este caso no falta información si
no posibilidad de coordinar.
Ahora bien, ¿cómo explicar desde la teoría de los juegos las acciones colectivas? Es
por todos conocidos que las protestas, las movilizaciones, los petitorios, las colectas
para mejorar el barrio abundan en la sociedad. Un autor llamado Olson se preguntaba
si la teoría de los juegos sería suficiente para explicar tal tipo de acciones. Su respues-
ta era negativa. ¿Por qué?
Ciclo Básico a Distancia
Supongamos el caso de un barrio cuyos vecinos quieren costear una plaza. ¿Qué pien-
sa conforme a la racionalidad estratégica cada vecino?
- “Si casi todos los vecinos aceptan pagar una suma, a cada uno de los individuos no
le conviene pagarla, porque se trata de un bien público por lo cual igual podrá usarla”
- “Si muy pocos aceptan costear la plaza a cada uno tampoco le convendrá aportar
porque sería muy grande la suma”
Conclusión: Nadie aportaría.
Pero esto no se da en realidad. Las acciones colectivas son extremadamente frecuen-
tes en la sociedad. Olson supone que junto a la consecución de un fin común hay
incentivos selectivos que deciden a la acción colectiva. Estos incentivos selectivos son
privados, convienen a cada individuo, no al conjunto. Por ejemplo, en el caso de la
plaza se tornaría factible el aporte común si para una buena parte de los vecinos tal
espacio público representa ventajas significativas para la vida personal: para el que
tiene niños y no patio, para el que tiene perro que necesita un ámbito seguro para re-
tozar, para el jubilado etc. Esto es, la decisión de cada cual de financiar la plaza no se
vincula a la consideración estratégica sino paramétrica. Así para Olson, la afiliación
a un sindicato tendrá más probabilidades de éxito si éste ofrece también ventajas en
términos de préstamos, seguros, hoteles, etc. Será difícil según el autor que la acción
colectiva tenga lugar sin incentivos para los individuos en tanto particulares.
Paramio, en cambio, considera que una vez logrado un piso de adherentes, que de-
nomina “masa crítica”, la racionalidad estratégica permite comprender por qué es
conveniente sumarse a la acción colectiva: por ejemplo un paro. Si estamos seguros
de que un número considerable de los que comparten nuestros intereses se sumarán
a la acción colectiva el cálculo racional indica que no corremos mayores riesgos si
Bibliografía obligatoria adherimos a la protesta y que a mayor participación, mayor posibilidad de éxito. Sin
Para completar el estudio embargo ¿cómo lograr la “masa crítica”? ¿cómo conseguir que la acción colectiva
de este tema, remitimos “arranque” aunque sea con un pequeño número de adherentes? Cuando se trata de un
en el texto “Racionalidad y puñado los costos de la participación son mucho mayores. Se corren riesgos de perder
Racionalización: dos concep-
el trabajo, por ejemplo. Aquí es donde entran en juego valores diferentes al interés
tos claves para la crítica de
la vida moderna”, de Dolores individual: por ejemplo la solidaridad, el sentido de justicia, etc. Pero no sólo lograr la
Santamarina, ubicado en el “masa crítica” requiere de algo más que la acción racional. Las movilizaciones colec-
aula virtual. tivas que marcan hitos significativos - la Toma de la Bastilla en París, el 17 de octubre
del 45 en Argentina, la caída del Muro de Berlín – no son explicables en términos de
Acción Racional, con lo que según Paramio una teoría social fundada sólo en la acción
racional no puede ser completa.
Actividades
El dilema del prisionero es usado frecuentemente en las Ciencias de la Administración.
Suponga la siguiente situación y aplique la matriz del dilema del prisionero.
76 Las ventas de artículos de limpieza en una ciudad X están centralizadas en dos empre-
sas distribuidoras A y B.
Como las campañas de publicidad son tan costosas que hacen perder buena parte
de los beneficios, se ponen de acuerdo para no realizar propaganda este año. A pien-
sa que si traiciona el acuerdo y B no, podrá obtener grandes beneficios y ocasionará
pérdidas a B; pero también imagina que B puede hacer el mismo razonamiento. B por
su parte reflexiona en forma idéntica a A. Complete las casillas vacías en el siguiente
cuadro e indique cuál es el “punto de equilibrio” la solución que resulta de un razona-
miento estratégico por parte de ambos. ¿Es la mejor solución? Argumente.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
A COOPERA A TRAICIONA
B COOPERA A gana y B gana
B TRAICIONA B gana y A pierde
5.3 El holismo en la teoría crítica
Una perspectiva holista, como adelantáramos, parte de la estructura, del todo para
explicar las partes, por ejemplo las acciones individuales.
No queremos marear al lector con un mapa de perspectivas holistas, por otra parte
dispares entre sí. Pero a propósito de la racionalidad, conviene retomar el enfoque
crítico. Hay un famoso debate entre Popper y Adorno, este último perteneciente a la
Escuela Crítica. Tal debate tiene lugar en 1961 en un Congreso de Sociología, realizado
en la ciudad de Tübinger en Alemania. La discusión versaba sobre la unidad epistémi-
ca de las ciencias. Mientras Popper insiste en tal unidad con sus clásicos argumentos,
Adorno disiente pero no a la manera de los interpretativistas, sino desde la posición
crítica. Para él la sociedad debe captarse como una totalidad, contradictoria en sí mis-
ma, al mismo tiempo racional e irracional, que contiene lo dado y lo que se está ha-
ciendo al mismo tiempo. La sociedad, sigue diciendo Adorno, sólo es un “problema”
para aquel que piensa en su transformación, para los que piensan una sociedad dis-
tinta de la que existe.
La Escuela Crítica entiende la acción racional en tanto búsqueda de los medios más
eficientes para llegar a metas “dadas”, que no pueden ser discutidas racionalmente,
como una “racionalidad instrumental”. Reconoce también que es el tipo de racionali-
dad que no ha cesado de extenderse desde la modernidad, pero esto no implica, que
esté en la naturaleza del género humano, ni que pueda ser el punto de partida de una
investigación social. Para ellos, la “colonización” de todas las esferas de la vida huma-
na por la racionalidad instrumental ha bloqueado las posibilidades para la transforma-
ción emancipatoria. Por lo tanto la tarea de la crítica consiste en comprender cuál ha
sido la dinámica histórica que ha posibilitado tal situación y cuál es la salida11 . Y esta
tarea sólo puede emprenderse desde la comprensión de la totalidad contradictoria e
histórica.
Pero veamos esta crítica con mayor detalle en el artículo Racionalidad y racionaliza-
ción dos conceptos claves para la crítica de la vida moderna, de Dolores Santamarina
(2010).
Actividades
Después de leer el texto de Eduardo Galeano que encontrará a continuación realice
las siguientes tareas
1) Relacione la “crítica a la razón instrumental” con el texto de Galeano
2) Imagine una cigarra como la de la fábula La cigarra y la hormiga. ¿Cuál sería un 77
accionar racional de su parte? ¿y cuál el de las hormigas reinas? ¿y el de las hormigas
obreras?
¿Queremos ser como ellos?
de Eduardo Galeano
(1992)
En un hormiguero bien organizado, las hormigas reinas son pocas y las hormigas obreras,
11 En los años 70 los teóricos de la Escuela Crítica descreyeron de que hubiera posibilidades para transfor-
mar la sociedad y se inclinaron por el arte o por una nueva religiosidad.
Ciclo Básico a Distancia
muchísimas. Las reinas nacen con alas y pueden hacer el amor. Las obreras, que no vuelan ni
aman, trabajan para las reinas. Las hormigas policías vigilan a las obreras y también vigilan
a las reinas.
La vida es algo que ocurre mientras uno está ocupado haciendo otras cosas, decía John
Lennon. En nuestra época, signada por la confusión de los medios y los fines, no se trabaja
para vivir: se vive para trabajar. Unos trabajan cada vez más porque necesitan más que lo
que consumen; y otros trabajan cada vez más para seguir consumiendo más que lo que
necesitan.
Parece normal que la jornada de trabajo de ocho horas pertenezca, en América Latina, a
los dominios del arte abstracto. El doble empleo, que las estadísticas oficiales rara vez con-
fiesan, es la realidad de muchísima gente que no tiene otra manera de esquivar el hambre.
Pero, ¿parece normal que el hombre trabaje como hormiga en las cumbres del desarrollo?
¿La riqueza conduce a la libertad, o multiplica el miedo a la libertad?
Ser es tener, dice el sistema. Y la trampa consiste en que quien más tiene, más quiere, y
en resumidas cuentas las personas terminan perteneciendo a las cosas y trabajando a sus
órdenes. El modelo de vida de la sociedad de consumo, que hoy día se impone como modelo
único en escala universal, convierte al tiempo en un recurso económico, cada vez más escaso
y más caro: el tiempo se vende, se alquila, se invierte. Pero, ¿quién es el dueño del tiempo?
El automóvil, el televisor, el video, la computadora personal, el teléfono celular y demás con-
traseñas de la felicidad, máquinas nacidas para ganar tiempo o para pasar el tiempo, se
apoderan del tiempo. El automóvil, pongamos por caso, no sólo dispone del espacio urbano:
también dispone del tiempo humano. En teoría, el automóvil sirve para economizar tiempo,
pero en la práctica lo devora. Buena parte del tiempo de trabajo se destina al pago del trans-
porte al trabajo, que por lo demás resulta cada vez más tragón de tiempo a causa de los
embotellamientos del tránsito en las babilonias modernas.
No se necesita ser sabio en economía. Basta el sentido común para suponer que el progreso
tecnológico, al multiplicar la productividad, disminuye el tiempo de trabajo. El sentido co-
mún no ha previsto, sin embargo, el pánico al tiempo libre, ni las trampas del consumo, ni el
poder manipulador de la publicidad. En las ciudades del Japón se trabaja 47 horas semana-
les desde hace veinte años. Mientras tanto, en Europa, el tiempo de trabajo se ha reducido,
pero muy lentamente, a un ritmo que nada tiene que ver con el acelerado desarrollo de la
productividad. En las fábricas automatizadas hay diez obreros donde antes había mil; pero
el progreso tecnológico genera desocupación en vez de ampliar los espacios de libertad. La
libertad de perder el tiempo: la sociedad de consumo no autoriza semejante desperdicio.
Hasta las vacaciones, organizadas por las grandes empresas que industrializan el turismo
de masas, se han convertido en una ocupación agotadora. Matar el tiempo: los balnearios
modernos reproducen el vértigo de la vida cotidiana en los hormigueros urbanos.
Resumen
En síntesis:
En este recorrido hemos visto:
1)La epistemología en tanto reflexión filosófica sobre la ciencia que indaga sobre la
78 “validez” y las “condiciones de producción” del conocimiento científico.
2) Señalamos tres de los múltiples problemas para el análisis de las Ciencias Sociales
que podríamos resumir con estas preguntas:
- ¿Hay unidad epistémica entre las ciencias? En particular ¿las Ciencias Sociales co-
nocen de la misma manera que las Naturales?
- ¿cuáles son las relaciones entre condiciones de producción y teoría científica?
- Por dónde debe comenzar el estudio de lo social ¿por la acción individual o por las
estructuras o la totalidad de lo social?
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 2
3) Abordamos la primera pregunta distinguiendo entre el enfoque naturalista y el en-
foque interpretativista.
Para el primero hay unidad epistémica entre las ciencias y el modelo de cientificidad lo
constituyen las Ciencias Naturales. Toda la ciencia empírica tiene como objetivo expli-
car los fenómenos apoyándose en leyes universales o probabilísticas. En la sociedad
existen regularidades que permiten la explicación de fenómenos particulares como
casos de leyes generales.
Para el segundo, no hay unidad epistémica y las Ciencias Sociales no pueden operar
del mismo modo que las naturales porque las relaciones sociales están inmersas en
significaciones, sentidos que no admiten el mismo tratamiento que los fenómenos
empíricos. La tarea de las Ciencias Sociales para este enfoque es comprender.
Hemos descripto brevemente el positivismo lógico y el falsacionismo popperiano para
el enfoque naturalista en el siglo XX. Con el texto de Klimovsky nos adentramos en los
modelos de explicación. Para el interpretativismo en el siglo XX, en cambio, hemos
optado por mostrar algunos ejemplos sin pretender su caracterización.
Discutimos por último la posibilidad de complementar ambos enfoques.
4) Seguidamente desarrollamos la relación entre “condiciones reproducción” y teoría
científica” mostrando tres posiciones:
a. la popperiana que considera a la teoría desde el punto de vista epistemológico
b. el enfoque de Kuhn que acepta la incidencia de las condiciones reproducción en la
teoría en tiempos de Revolución científica.
c. La interdependencia entre ciencia y sociedad según el enfoque constructivista y el
de la Escuela Crítica.
5) Por último abordamos el tercero de los problemas epistemológicos: individualismo
y holismo.
Si el punto de partida es la acción individual nos encontramos frente a posiciones in-
dividualista, si por el contrario el análisis comienza desde la “totalidad” o la estructura
las perspectivas son holistas. Se propone el problema de la racionalidad para ilustrar
ambas perspectivas.
- Se analiza la teoría de la acción racional (TAR), la cual supone que la sociedad se ex-
plica por agregación de infinidad de acciones racionales. La acción racional es aquella
que, dadas ciertas metas, ciertas creencias y ciertos cursos de acción posible limita-
dos por los recursos, elegirá la mejor alternativa, esto es, la que optimice la utilidad:
maximice beneficios y minimice costos.
o La racionalidad paramétrica es aquella en donde el individuo no tiene en cuenta las
acciones posibles de los otros individuos. Se aplica para explicar las curvas de oferta y
demanda, la función de utilidad, etc.
o La racionalidad estratégica tiene en cuenta al otro como jugador, como variable. La
teoría de los juegos le permite modelizar las distintas situaciones.
79
- Desde el punto de vista del holismo se retoma el enfoque crítico para el análisis de
la razón instrumental, esto es el tipo de racionalidad que la TAR considera el punto de
partida. Para el enfoque crítico se trata de entender a partir de la comprensión de la
sociedad como una totalidad contradictoria e histórica, por qué la racionalidad instru-
mental se extiende más y más a todos los ámbitos de la vida desde que se instaura la
Modernidad.
Ciclo Básico a Distancia
Ciclo Básico a Distancia
Unidad 3
Ciencias Sociales y ética
Unidad 3
UNIDAD 3
Ciencias Sociales y ética
Introducción
Esta unidad se propone trabajar el entrecruzamiento entre las Ciencias Sociales y la
ética. El rol del investigador, del científico, del profesional, debería basarse en un pen-
samiento crítico, fundado y honesto, siendo el camino para dar respuestas a las pro-
blemáticas que nos atraviesan como sociedad. En este sentido, nos interesa analizar
las implicancias políticas de las Ciencias Sociales, dimensión muchas veces ausente
y no reconocida, en la tarea del investigador o del profesional, con el fin de dotar de
“cientificidad” a su producción.
En estas líneas abordaremos y reflexionaremos, en primer lugar, sobre las prácticas
económicas como prácticas sociales, para “impensar” (Wallerstein, 2007) la Econo-
mía como ciencia social y dar un salto por sobre la línea divisoria que suele marcarse
entre ambas. En esta tarea nos ayudaremos de dos autores con diferentes perspecti-
vas: Partha Dasgupta y Karl Polanyi, quienes contribuirán al desarrollo de una mirada
crítica. Ambos pensadores definen la Economía como ciencia social y considerar su
relación con el resto de las Ciencias Sociales (Sociología, Política, Antropología, entre
otras) para romper con la separación y, en algunos casos, aislamiento particular de la
Economía.
Dasgupta introduce a la Economía como ciencia social desde el análisis de diversas
problemáticas sociales y categorías o conceptos habitualmente ausentes en los desa-
rrollos de teoría económica. Así, de la mano del autor, analizaremos las problemáticas
actuales donde se entrecruza lo económico, lo social, lo político y lo cultural; dando
relevancia a las dimensiones epistemológicas y metodológicas, lo que nos permitirá
repasar la unidad II y reconocer su aplicabilidad.
Luego nos acercaremos a Polanyi, quien, desde una perspectiva crítica, propone un
análisis de las prácticas sociales desde arreglos institucionales que se dan en las dis-
tintas sociedades o comunidades. El autor nos mostrará cómo miles de años de his-
toria del hombre demuestran que la Economía era un accesorio en la sociedad, un
instrumento “para”. Así, abordaremos la separación de la Economía del resto de las
Ciencias Sociales a partir de la subordinación que ejerce, en la modernidad, la Econo-
mía de mercado sobre las prácticas sociales.
En una segunda parte de la unidad nos introduciremos en los contenidos éticos de
las prácticas económicas. Éstos nos remiten a las problemáticas emergentes, como
por ejemplo la cuestión ecológica, las cuales debemos discutir a la luz de elementos
sustanciales como la racionalidad económica, el crecimiento y el papel de la naturale-
za, entre otros. En este tema nos ayudaremos de los planteos realizados por Herman
Daly, quien rescata la importancia del reconocimiento de la naturaleza en relación a la 83
vida del hombre. Este reconocimiento se presenta en tensión con el pensamiento eco-
nómico neoclásico, el cual sostiene una idea de crecimiento continuo y sin límites del
producto, lo que colisiona con la naturaleza y con el hombre, es decir, con un mundo
físicamente finito.
Por último, cuestionaremos los supuestos de objetividad y neutralidad valorativa en la
explicación en las Ciencias Sociales. De esta supuesta neutralidad valorativa se derivan
políticas económicas que expresan contenidos éticos referidos a recursos económicos
y al lugar de los seres humanos. Por lo tanto, es necesario explicitar los supuestos éti-
Ciclo Básico a Distancia
cos con los que se trabaja en los programas de investigación en las Ciencias Sociales.
Para esta tarea utilizaremos un texto del geógrafo David Harvey, quien analiza la di-
mensión política y la ideología en las Ciencias Sociales, en particular en la Economía,
desde los planteos teóricos de tres economistas clásicos (con clásicos no nos referi-
mos a la corriente de pensamiento económico). Así considerando las producciones de
Ricardo, Malthus y Marx respecto de la relación población-recursos abordará la cues-
tión de la neutralidad ética y la metodología de análisis para abordar dicha relación.
Como podrá observar, en esta unidad nos proponemos una reflexión crítica sobre la
Economía como ciencia social, intentando dar respuesta a las problemáticas que nos
atraviesan.
Con este recorrido nos proponemos:
• Comprender las prácticas económicas como prácticas sociales en una aproximación
al resto de las Ciencias Sociales.
• Reconocer la importancia de la ética en el desarrollo de las Ciencias Sociales y en el
papel del investigador, del científico y del profesional, para abordar desde una mirada
crítica las problemáticas actuales de la sociedad.
• Reflexionar sobre diferentes problemas sociales reconociendo la importancia de los
contenidos éticos en su abordaje.
1. Las prácticas económicas como prácticas sociales Comunidad y
mercados
Para abordar esta unidad, consideramos interesante tomar las discusiones planteadas
por Partha Dasgupta y Karl Polanyi, autores considerados en la bibliografía obligatoria
de la cátedra. Ambos textos nos permitirán introducirnos en el debate sobre la Ciencia
Económica como ciencia social.
En el caso de Dasgupta, en su texto Economía: Una brevísima introducción incorpora,
en el análisis, diversas temáticas habitualmente ausentes en los abordajes de las
disciplinas –pobreza, desigualdad social, instituciones, entre otras–, insistiendo en la
Economía como ciencia social. Por su parte, Polanyi, en su clásico La gran transfor-
mación, y desde una visión crítica, va más allá, poniendo en cuestión la subordinación
de las prácticas sociales a las prácticas económicas.
Es importante recuperar, para una mejor comprensión de los autores, los contenidos
de la unidad II sobre los debates epistemológicos, dado que cada uno de ellos presen-
ta perspectivas diferentes en el análisis. En la lectura de los textos iremos dilucidando
estas perspectivas.
1.1 Partha Dasgupta: la Economía como una ciencia social
Comencemos con Partha Dasgupta. En el texto mencionado anteriormente, el autor
84
presenta una muy breve introducción a la Economía de una manera distinta a los libros
de texto usuales. A los efectos curriculares de esta materia, resultan de interés los
aspectos epistemológicos y metodológicos implícitos y explícitos que se enuncian,
y aunque aparecen en todo el libro, están delineados particularmente en el Prefacio y
el Prólogo.
Lo que distingue a este texto del resto es la insistencia de ubicar a la Economía como
ciencia social, sosteniendo que desde la perspectiva económica es posible dar una
explicación y una prescripción frente a los problemas actuales y urgentes del mun-
do de hoy. Desde esta óptica pretende incorporar los “…hallazgos empíricos, de la An-
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
tropología, la Demografía, la Ecología, la Geografía, la Ciencia Política, la Sociología, y por
supuesto la Economía misma. Pero los lentes a través de los cuales estudiaremos el mundo
social es el de la Economía” (Dasgupta, 2007:12).
Consecuente con lo anterior, el autor incorpora al análisis una serie de temas que
están ausentes en la gran mayoría de los libros introductorios actuales de Economía:
las desigualdades sociales, la pobreza, la confianza, las instituciones, los contratos,
los acuerdos interpersonales, las comunidades, la naturaleza, los bienes comunes, los
derechos de propiedad, la cultura y su internalización, entre otros.
Una primera cuestión que deja en claro este autor es que “…los más frecuentes de-
sacuerdos que las personas tienen acerca de los asuntos económicos son, en defini-
tiva, acerca de la lectura de los “hechos”, no acerca de los “valores” que esas personas
tienen”. Este es un punto de vista cercano al enfoque objetivo o la objetividad en el
abordaje de los problemas económicos. Luego, agrega que su perspectiva ética es
derivada de su pensamiento económico y que esta ética guía su política, expresada
como prescripciones de política económica.
Entre sus objetivos se encuentra presentar una óptica alternativa al enfoque existente
en la teoría económica o Economía moderna que se enseña en las universidades lí-
deres del mundo desarrollado. Considera que si bien el punto de partida son las expli-
caciones de los fenómenos económicos, para lo cual se recurre a los datos estadísti-
cos con su carácter generalizador e indiferenciador de las condiciones de vida de las
personas, para avanzar en la prescripción de políticas que buscan modificar y mejorar
las situaciones existentes se debe recurrir a la comprensión de los fenómenos.
La comprensión de la vida de las personas pertenecientes a distintas culturas y las
condiciones de existencia, en palabras de Dasgupta, implica:
“Comprender sus vidas involucra mucho más; requiere análisis, que habitualmente llama a
una nueva descripción. Para conducir un análisis, necesitamos primeramente identificar las
prospectivas materiales que los hogares de las niñas enfrentan -ahora y en el futuro- bajo
contingencias inciertas. Segundo, necesitamos descubrir el carácter de sus elecciones y los
caminos por los cuales las elecciones hechas por millones de hogares como el de Becky y el
de Desta van a alcanzar las metas a la que se dirigen. Tercero, y vinculado con ello, necesita-
mos descubrir los caminos por los cuales las familias han llegado a heredar sus circunstan-
cias actuales” (Dasgupta, 2007:8).
En cuanto a la metodología que el autor emplea y propone, se basa en la construcción
de modelos económicos que, partiendo de un pequeño número de factores causales,
buscan comprender un gran número de situaciones.
Dasgupta expresa sus críticas a los modelos que buscan dar explicaciones a los
sucesos que ya ocurrieron, presentando la alternativa que permitiría hacer predic-
ciones a partir de lo que revelan los datos de la realidad actual. Para llevar adelante
esta tarea, el autor propone que, ante la unicidad en las explicaciones de la Historia
económica, se deben utilizar las narrativas históricas. Es decir que, frente a las gen-
eralizaciones de las estadísticas económicas expresadas en los modelos economé-
tricos, que al recuperar solamente los rasgos comunes disuelven las características
de los países, de las distintas sociedades, sus idiosincrasias; presenta su propuesta 85
de conjugar metodológicamente “La construcción de modelos, la disponibilidad de datos,
las narrativas históricas, y los avances en las técnicas econométricas […]”, ya que éstas, en
palabras de Dasgupta, “se refuerzan entre sí” (Dasgupta, 2007:12).
El enfoque económico planteado se inicia con una Historia macroeconómica en la que
diferencia, en el análisis, las condiciones de vida entre personas de países ricos y país-
es pobres en la perspectiva del crecimiento y el desarrollo. Éste es el hilo conductor
que emplea a lo largo de todo el texto. A este modelo de análisis le incorpora variables
Ciclo Básico a Distancia
culturales, la Historia económica de los países, la relación hombre-naturaleza en la
producción, la tecnología, la educación, la salud, el crecimiento demográfico y en par-
ticular las instituciones, entre muchas otras. Respecto a la importancia de las institu-
ciones, destaca las reglas y la estructura de la autoridad: la efectividad de las institu-
ciones depende de las reglas de gobierno, del acatamiento por parte de sus miembros,
y de las interacciones personales donde subyace el compromiso y la confianza.
El capítulo 2 del libro de Dasgupta se inicia con el concepto de confianza, expresado
como acuerdos (contratos) dentro del entorno de análisis de costo beneficio que las
decisiones de las personas pueden generar. El análisis costo beneficio12 puede estar
basado en un comportamiento individualista, oportunista de los actores económicos
o de tipo cooperativo, basado en la creencia del respeto a los compromisos asumidos
en la confianza. El comportamiento individual (oportunista o cooperativo) afecta y
es afectado por las decisiones de cada uno de los actores sociales. De esto deriva
un planteo de juegos cooperativos, enfatizando la importancia que las instituciones
tienen para generar y mantener los compromisos mutuamente adquiridos, en gen-
erar y mantener las cooperaciones entre sus miembros. A partir del enfoque coop-
erativo, reforzado por el papel de las instituciones, avanza en el entendimiento de los
comportamientos sociales incorporando temáticas que van más allá del campo de la
Economía pero desde la óptica del desarrollo.
1.2 Karl Polanyi: el hombre como ser social
Ahora nos ocuparemos de Karl Polanyi. Antes de comenzar con la lectura de los capí-
tulos seleccionados, es necesario hacer una pequeña mención sobre el autor y la obra
considerada para esta unidad. La gran transformación ha sido escrita hace más de 60
años y sin embargo los problemas y perspectivas abordados no han perdido vigencia.
Como lo dice Fred Block13 en la Introducción de la edición del año 2001, esta obra
de Polanyi “es indispensable para comprender los dilemas que enfrenta la sociedad
global a principios del siglo XXI”.
Karl Polanyi (1886-1964), cientista social, nació en Budapest, Hungría. Durante su vida
transitó por diversos lugares como Viena (Austria), Inglaterra y Estados Unidos. En la
elaboración de este libro, el autor recurre a la Historia, a la Antropología y a la Teoría
Social; lo cual se percibe claramente en los capítulos que trabajaremos en esta unidad.
El autor intenta recuperar la idea del hombre como ser social, para analizar las prác-
ticas económicas como prácticas sociales y, de esta forma, desnaturalizar la perspec-
tiva de la Economía como un sistema de mercados autorregulados, es decir, que de
manera automática, entrelazadamente, se ajusten o equilibren a partir del mecanismo
de los precios. Así, nos mostrará cómo “las motivaciones económicas surgen del con-
texto de la vida social”, es decir, la motivación de la ganancia o el beneficio no es
“natural” en el hombre, así como tampoco su caracterización como un ser egoísta e
individualista –esta caracterización se acompaña de una racionalidad instrumental-.
La visión de Polanyi nos permite desnaturalizar conceptos que, desde una de las per-
86 spectivas de la teoría económica14 , se definen como de la naturaleza del hombre. En
sus notas complementarias, en La gran transformación, explicita alguna de estas cues-
tiones:
12 Es importante recuperar de la unidad II de la materia el concepto de racionalidad instrumental o subjetiva
(teoría de la elección racional), diferenciando entre la racionalidad paramétrica y estratégica, dado que el autor está
trabajando desde dicha perspectiva. Contribuye a una mayor distinción el texto sugerido “Decisión racional y acción
colectiva” de Ludolfo Paramio (2000).
13 Fred Block, reconocido sociólogo de la corriente neoinstitucionalista de la Universidad de California,
Estados Unidos. Pertenece a la Junta Directiva del Instituto Karl Polanyi de Economía Política de la Universidad de
Concordia en Montreal, Canadá, –fundado en 1987 en reconocimiento a la relevancia de la obra de Karl Polanyi en la
sociedad contemporánea.
14 Nos referimos particularmente a la teoría clásica y neoclásica.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
“El siglo XIX trató de establecer un sistema económico autorregulado sobre la motivación
de la ganancia individual. Sostenemos que tal empresa resultaba imposible en sí misma.
Aquí nos ocuparemos exclusivamente de la visión distorsionada de la vida y la sociedad que
implicaba tal enfoque. Los pensadores del siglo XIX suponían, por ejemplo, que era “natural”
el hecho de comportarse como un negociante de mercado, que cualquier otro modo de com-
portamiento era una conducta económica artificial: el resultado de la interferencia de los
instintos humanos; que los mercados surgirían espontáneamente si los hombres quedaran
en libertad de hacer lo que quisieran; que independientemente de la conveniencia de tal
sociedad por razones morales, por lo menos su viabilidad se fundaba en las características
inmutables de la humanidad, etc. Casi exactamente lo opuesto de estas aseveraciones está
implicado en el testimonio de la investigación moderna en diversos campos de las Ciencias
Sociales tales como la Antropología social, la Economía primitiva, la Historia de las primeras
civilizaciones, y la Historia económica general. En efecto, casi no hay un sólo supuesto an-
tropológico o sociológico –ya sea explícito o implícito- entre los contenidos en la filosofía del
liberalismo económico, que no haya sido refutado” (Polanyi, [1944] 2007:334).
Para ayudarnos en la reflexión sobre la crítica que realiza Polanyi al sistema económi-
co como autorregulado y la caracterización del hombre como egoísta e individualista,
proponemos el ejemplo de una red de comercio que surge de una organización camp-
esina de la provincia de Córdoba -Movimiento Campesino de Córdoba-, la cual se
construye desde otra racionalidad y otras motivaciones económicas, distintas a
las planteadas por el liberalismo económico.
Ejemplos
Red Comercio Justo del
Movimiento Campesino de Córdoba
Extraído de:
http://redcomerciojustocordoba.blogspot.com/
La Red es una propuesta organizativa para construir en-
tre todos una relación más justa entre trabajo, produc-
ción y comercialización, que permite:
- al productor la subsistencia, el desarrollo de su fa-
milia y su organización;
- al consumidor beneficiarse con un producto artesanal y sano;
- al vendedor una alternativa laboral.
87
A través de la Red defendemos el comercio justo y la soberanía alimentaria.
“La soberanía alimentaria es el derecho que tenemos los pueblos de decidir sobre nuestra
alimentación. Tenemos el derecho de decidir qué y cómo producir, por eso utilizamos los
frutos del monte, la cocción a leña y las recetas familiares transmitidas por generaciones.
No consideramos nuestros productos como una mercancía según lo establecen las leyes del
mercado, lo cual implica no producir en serie porque algo “venda” más, sino tener en cuenta
Ciclo Básico a Distancia
la biodiversidad y el modo de producción propia de las tradiciones campesinas. También
tenemos el derecho de elegir qué consumir. Para esto necesitamos conocer y ser conscientes
de lo que comemos, cómo, en qué condiciones y quiénes lo elaboran.”
Por otra parte, el autor expone las características del patrón de mercado y cómo el
sistema económico se impone sobre la sociedad con el fin de funcionar a partir de sus
propias leyes. Sus argumentaciones nos llevarán a reflexionar sobre la economía como
incrustada (arraigada) en la sociedad, como prácticas que forman parte de las prác-
ticas del hombre en tanto ser social. Su crítica se dirige a la economía definida desde
los mercados, la cual intenta naturalizar la visión de una sociedad incrustada en los
sistemas económicos, es decir, dirigida, en funcionamiento, a partir de las leyes de la
Economía de mercado.
El hecho de considerar a la Economía como arraigada en la sociedad nos permite pen-
sar en comunidades o sociedades donde las motivaciones económicas surgen, como
dice Polanyi, del contexto social y no son reducidas a la obtención de ganancias y
a comportamientos egoístas e individualistas. El extracto de las manifestaciones del
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) nos permite pensar en este sentido.
Reflexionemos juntos:
¿Cómo podrían describirse las prácticas económicas de la Red de Comercio Justo
(MCC)?
“una relación más justa entre trabajo, producción y comercialización”.
¿Qué entendemos por “relación justa”? ¿Una relación definida por un mercado au-
torregulado que determina un precio para la mercancía producida por el trabajador
campesino y que bajo ese precio se comercialice?
Si funcionara un mercado autorregulado, ¿cuáles serían las decisiones que tomaría
la comunidad si los precios definieran la medida de la práctica económica? ¿Aquí la
economía estaría incrustada en la sociedad o la sociedad estaría incrustada en la eco-
nomía?
En el caso del MCC, ¿cuáles son las decisiones que la organización toma que dan
forma a sus prácticas económicas? ¿Estas prácticas pueden considerarse también
prácticas sociales?
Para una mejor comprensión del capítulo, citamos algunas líneas de Fred Block en la
Introducción a La gran transformación (2007):
“…el punto de partida lógico para analizar el pensamiento de Polanyi es su concepto de
arraigo [incrustación]. […] Polanyi comienza por destacar que la tradición entera del pen-
samiento económico moderno, hasta nuestros días, descansa en el concepto de Economía
como un sistema de mercados entrelazados que de manera automática ajusta la oferta y la
demanda mediante el mecanismo de los precios. Aunque los economistas reconocen que el
sistema de mercado en ocasiones necesita ayuda del gobierno para superar sus imperfeccio-
88 nes, aún confían en este concepto de la Economía como un sistema equilibrado de mercados
integrados. Polanyi intenta mostrar la manera tan clara en que este concepto difiere de la
realidad de las sociedades humanas a lo largo de la Historia registrada. Antes del siglo XIX,
insiste, la Economía humana se arraigaba [incrustaba] siempre a la sociedad.
El término ‘arraigo’ expresa la idea de que la Economía no es autónoma, como debe serlo
en la teoría económica, sino que está subordinada a la política, la religión y las relaciones
sociales. El uso que Polanyi da al término sugiere más que la ahora conocida idea de que las
transacciones mercantiles dependen de la confianza, el entendimiento mutuo y la aplicación
legal de los contratos. Emplea el concepto para destacar la radicalidad del rompimiento de
los economistas clásicos, en especial Malthus y Ricardo, respecto de pensadores anterio-
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
res. En lugar del patrón históricamente normal de subordinar la Economía a la sociedad, su
sistema de mercados autorregulados requiere que la sociedad se subordine a la lógica de
mercado”.
Es así como Polanyi (2007) nos dice: “En última instancia, ésa es la razón por la que
el control del sistema económico por parte del mercado tiene consecuencias abru-
madoras para la organización completa de la sociedad: significa nada menos que la
sociedad opere como un accesorio del mercado. En lugar de que la Economía se arrai-
gue en las relaciones sociales, éstas son las que se arraigan en el sistema económico”.
Retomando lo presentado en la unidad II, nuestro autor expresa que “el liberalismo
económico trabajó bajo la ilusión de que sus prácticas y métodos eran el resultado
natural de una ley general”.
Para ejemplificar los problemas derivados del control de la Economía sobre la socie-
dad, donde la sociedad funciona como un accesorio del mercado, recurrimos a un he-
cho particular: la crisis financiera desatada a nivel mundial desde fines del año 2008.
Nos ayudamos de un artículo:
Ejemplos
La banca en la sombra
PÁGINA/12 - 1 de marzo de 2009
Alfredo Zaiat
“El estallido de la burbuja global de las hipotecas denominadas subprime está hacien-
do visible el oscuro entramado del negocio financiero y bancario que se difundió a
escala planetaria en las últimas tres décadas. Fuera del alcance de la regulación de los
organismos de control que, a la vez, han sido funcionales al desarrollo de un mercado
sin límites ni reglas, ese sistema se ha empezado a desmoronar con un final incierto.
La debacle gatillada por la caída de las subprime provocó la evaporación de billones de
dólares de capital ficticio y quebrantos en cadena:
- Al principio, los bancos comerciales contabilizaron pérdidas que buscaron compen-
sar con aportes de capital privado. A mediados del año pasado, el príncipe saudita Al
Walid Bin Talal incrementó su participación accionaria en el Citi, desembolsando una
suma millonaria, decisión que probablemente hoy lamenta.
- Luego desaparecieron del mercado los bancos de inversión, símbolo del poderío y
soberbia de Wall Street […].
- Frente a la descapitalización de los bancos comerciales, el Estado empezó a auxiliar-
los por diferentes vías mediante paquetes financieros extraordinarios […].
- La corrida de inversores desesperados por recuperar su capital provocó el colapso de
los fondos de inversión y de los denominados “hedge funds” manejados por bancos y
compañías financieras. Para frenar ese drenaje se establecieron “corralitos” para evi- 89
tar la quiebra, siendo el más reciente el dispuesto por el Banco Santander.
- El derrumbe de las cotizaciones de los activos bursátiles dejó al descubierto fraudes
gigantescos de financistas modelo de Wall Street, como Madoff (50 mil millones de
dólares) y Stanford (8 mil millones de dólares).
- La extensión de los desfalcos, la desconfianza entre las entidades sobre sus respecti-
vos estados patrimoniales, la ruptura del circuito de crédito hacia las empresas y par-
ticulares y la profundidad de los quebrantos está derivando, finalmente, en el proceso
de nacionalización de bancos comerciales, en Estados Unidos y en Europa […].
Ciclo Básico a Distancia
Este ciclo de destrucción de instituciones y de activos financieros sigue su curso
debido a que, aunque parezca increíble, las bancas centrales desconocen la in-
mensa red de instrumentos especulativos dispersos en el marco de un mercado
desregulado, que se estima de un monto trillonario en dólares. Ha emergido así
a la superficie un sistema financiero global en crisis, apoyado en la opacidad de la
banca en la sombra.
La clave, el nervio motor de esa estructura sin control de voracidad especulativa y
bordeando la ilegalidad, se encuentra en los paraísos fiscales, que se cuentan por
decenas […].”
El artículo caracteriza brevemente cómo se fueron sucediendo los problemas en el
sistema financiero que desencadenaron la crisis. La cuestión central destacada es
la desregulación de los mercados, la ausencia de límites y reglas. Luego, nos resta
indagar sobre el impacto de esta crisis en la sociedad.
Frente a esta situación nos preguntamos:
¿La sociedad se encuentra al resguardo de esta crisis al darse ésta en el ámbito de
lo económico-financiero? ¿El funcionamiento de la Economía es autónomo?
La economía de mercado, como lo plantea Polanyi, ha llevado a considerar a una
Bibliografía obligatoria sociedad subordinada a lo económico. Encontrarnos frente a un mercado autorre-
Polanyi, Karl (1944)
gulado implica que el mercado sea quien define las reglas de funcionamiento de
La gran transformación.
Los orígenes políticos y él mismo y de la sociedad.
económicos de nuestros Es así como Polanyi nos invita a una argumentación desde un plano ético. La auto-
tiempos. Capítulo IV y rregulación va en contra de la sustancia del hombre y la naturaleza, pone a ambos
IV. Fondo de Cultura –hombre y naturaleza- como objetos sometidos al mercado.
Económica. México
Dasgupta, Partha
(2007) Economía: Una
brevísima introducción.
Versión en español de Resumen
“Economy: A very short
introduction” realiza-
da por Horacio Faas. En síntesis: la economía es una ciencia social y sobre eso tratamos de re-
Oxford University Press. flexionar. Lo que nos interesa en esta unidad, es reconocer distintas perspectivas
Oxford (UK). Prefacio, en esta afirmación:
Prólogo, cap. I y II. Dasgupta, partiendo de una perspectiva explicativa, y con el uso de modelos eco-
nómicos, introdujo nuevas categorías, proponiendo una instancia de articulación
con la perspectiva comprensivista (la confianza, las instituciones, la historia, la
cultura, etc.). Estas nuevas categorías enriquecen los estudios de economía y per-
miten el abordaje de una complejidad de temas ausentes en esta ciencia, dada la
distancia tomada respecto del resto de las Ciencias Sociales.
Polanyi, por su parte, desde una perspectiva crítica se ocupó de los sistemas eco-
nómicos y del hombre. Miles de años de historia nos muestran cómo el hombre
se relacionó de diferentes formas conformando distintos sistemas económicos,
90 los cuales complementan las relaciones sociales, siendo el mercado uno de los
patrones existentes. A partir de ello, plantea su crítica a la economía de mercado
y al liberalismo económico.
El abordaje de esta primera parte de la unidad ha sido desde una mirada amplia
sobre los problemas sociales. A continuación nos centraremos en una de las pro-
blemáticas actuales de mayor debate: la relación entre el hombre y la naturaleza.
2. Ciencias Sociales y medio ambiente
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
Una de las maneras de abordar las cuestiones del medio ambiente y su relación con
las Ciencias Sociales es a partir del avance en el análisis de las prácticas económicas
que los actores sociales llevan adelante. Nos referimos a actores sociales que están
inmersos en determinadas estructuras, en el sentido en que los actores constituyen
las estructuras y, a su vez, sus actividades no son enteramente independientes de las
“reglas de juego” existentes. Se trata de una perspectiva comprensivista de la proble-
mática del medio ambiente, ubicada en las fronteras entre Individualismo (acción) y
holismo (estructura).
Así, el análisis de las prácticas económicas, en la medida que afectan al ambiente y a
los seres humanos, está impregnado de contenidos éticos, de valores. Por ejemplo,
teniendo en cuenta que las razones que guían al actual sistema económico de mer-
cado –la acumulación y el crecimiento sin límites– se plantean como los fines últi-
mos que debe perseguir la sociedad toda (Polanyi, 1944); que para lograrlo se utilizan
fuentes de energía no renovables sin limitaciones y con fuertes efectos contaminantes
sobre amplias poblaciones, si lo medimos en términos de ganadores y perdedores,
observamos que resultan pocos los beneficiarios y muchos los perjudicados de estas
prácticas económicas. Enfatizamos en la contradicción entre, los valores que están
contenidos en los fines últimos perseguidos y los limitados fines económicos que pro-
pone el sistema de mercado existente.
Si abordamos el punto de vista de E. Dussel15 (2001), el autor expresa que “Los prin-
cipios éticos no se yuxtaponen desde afuera a la economía, sino que la constituyen
por dentro y en tanto economía”. Desde esta perspectiva comprensivista, el fin de
la acción económica que busca el ahorro de recursos escasos (eficacia) para la repro-
ducción de la vida en el largo plazo y la exigencia ética como deber (normativa) de
reproducir la vida humana en general se yuxtaponen, persiguiendo la satisfacción de
necesidades mediante el consumo para el desarrollo de la vida.
Para una mejor comprensión del tema recomendamos realizar un repaso sobre la ra-
cionalidad, tema abordado en la unidad II. Le sugerimos, en este repaso, reconocer las
diferencias entre la racionalidad instrumental o subjetiva (teoría de la elección racio-
nal) y la racionalidad valorativa u objetiva.
2.1 Herman Daly. economía, ecología, ética
En su Introducción a la Economía en Estado Estacionario, H. Daly (1989) señala que en
las Ciencias Sociales los valores constituyen una parte significativa de las mismas y
que éstos influyen en el mantenimiento y en el cambio de los paradigmas16 , según
los conceptos desarrollados por Thomas Kuhn. En su interpretación, los cambios de
paradigma constituyen verdaderas revoluciones científicas, porque implican cambiar
por completo los cimientos de una disciplina de acuerdo a la comunidad científica.
Además Daly expresa que las revoluciones científicas son características de todas
las ciencias, incluso de la Economía. Así, en la Historia del pensamiento económico
se observan múltiples cambios de este tipo: mercantilistas, fisiócratas, economistas
clásicos, neoclásicos, keynesianos y la actual síntesis neoclásico-keynesiana.
En referencia al pensamiento económico predominante, el paradigma neoclásico, el 91
autor señala que la racionalidad (instrumental o subjetiva), componente esencial de
ese paradigma, refiere a la idea de perseguir el crecimiento continuo del producto y de
la capacidad productiva. El supuesto implícito o explícito en esta teoría, que también
está presente en la síntesis neoclásica-keynesiana, es que el crecimiento no encuentra
15 E. Dussel (2001),”Principios éticos y Economía (En torno a la posición de Amartya Sen)”, en Signos filosó-
ficos, núm. 6, julio-diciembre, 2001, pág. 133-152.
16 Un paradigma supone que una comunidad científica de una disciplina, comparte una cosmovisión -visión
del mundo-, una ontología común sobre la porción de realidad que investiga. El paradigma está constituido por
supuestos teóricos, leyes y técnicas de aplicación, por lo que se plantea un horizonte que delimita problemas de
investigación, recorta objetos posibles de investigación, técnicas permitidas, etc.
Ciclo Básico a Distancia
límites y entonces, ante un mundo físicamente finito, esto se convierte en un problema
central actual: buscar una producción total infinita, con la supuesta ayuda de la tecno-
logía, la cual resolvería cualquier obstáculo que se oponga al crecimiento, en base a un
acervo físico-natural limitado (que depende de la evolución de la naturaleza).
En base a lo anterior, podemos decir que emerge una contradicción entre los fines
económicos, expresados en las teorías predominantes –crecimiento continuo e ilimi-
tado-, y la consideración ecológica, contradicción que intentaremos entender a con-
tinuación.
La tensión planteada anteriormente entre Economía y ecología -síntesis de naturaleza
y cultura- puede observarse también en una percepción distinta de los cambios que
se dan en la realidad: para los físicos, el mundo es un sistema finito, abierto17 como los
organismos naturales, en equilibrio y casi en estado estacionario. Los economistas, por
su parte, están inmersos en las teorías y políticas del crecimiento continuo y perpetuo.
Bibliografía complementaria
En este sentido, la propuesta de una Economía en Estado Estacionario (EEE)18 es mejor
Para introducirnos en el aceptada entre los biólogos y físicos que entre los economistas. La concreción de una
debate sobre la tensión EEE sería, para el autor, una manera de resolver la tensión entre las prácticas econó-
mencionada le recomenda- micas predominantes y la consideración ecológica.
mos ver la entrevista a Serge
Latouche, economista fran-
cés que ha trabajado el tema Una EEE se correspondería con el paradigma de la Física y la Biología; el problema es
que nos convoca desde una que los economistas han centrado su atención en el flujo cuantitativo de la produc-
teoría de decrecimiento. ción, en su valor y en la eficiencia en la asignación de los recursos, éste es el objeti-
vo final que proponen. Desde esta óptica, los economistas, al proponer maximizar el
La entrevista está disponible
en: http://www.decrecimien-
valor de la producción, no toman en cuenta las dimensiones físicas que imponen una
to.info/2008/05/el-decre- severa restricción al crecimiento y a las condiciones de vida de las personas: “Y todo lo
cimiento-una-utopia-serge. que el hombre ha hecho en los últimos 200 años lo coloca en la posición de un fantástico de-
html rrochador. No hay duda alguna al respecto: todo uso de los recursos naturales para satisfacer
necesidades no vitales significa una menor cantidad de vida en el futuro” (Georgescu-Roe-
gen, 1971; citado en Daly, 1989, 18)
2.2 La Economía como un medio
El planteo de la EEE supone un cambio de paradigma respecto a la actual Economía
del crecimiento; en el cambio de paradigma de las Ciencias Sociales, los valores y la
crítica ética desempeñan un papel importante: nuestra comprensión de la sociedad
no está “libre de valores”. Este cambio de orientación respecto de la actual economía
de crecimiento lleva a una reconsideración de los fines y de los medios: “…el problema
económico último de la humanidad es usar los medios últimos de manera racional al servicio
del fin último” (Daly, 1989:20); esto es lo que el autor llama economía política última
o administración. El pensamiento dominante, en Economía, se ha concentrado de ma-
nera excesiva en la cuestión del crecimiento, lo que constituye para el autor una visión
incompleta sobre los medios y los fines.
Para ayudarnos a comprender la dimensión del problema y la tensión mencionada
92 entre Economía y ecología, transcribimos un extracto de un artículo del economista
egipcio Samir Amin.
17 Abierto: se entiende que puede interactuar con otros medios.
18 Es sinónimo de Economía estable o de crecimiento cero. Estado Estacionario (steady state) consiste en
un acervo constante de riqueza física (capital) y un acervo constante de población. Acervo o stock es una cantidad
medida en un momento determinado (ej. censo de población de 2001), por oposición a flujo que es una cantidad
medida a lo largo del tiempo, entre dos momentos determinados (ej. el PBI del año 2008). Para la EEE los acervos se
deben mantener constantes con un índice de entradas (nacimientos, producción) igual que el índice de salidas (de-
funciones, consumo); un índice bajo para la población significaría una elevada esperanza de vida (tasa de natalidad y
de mortalidad baja).
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
Ejemplos
¿Debacle financiera, crisis sistémica?
Respuestas ilusorias y respuestas necesarias
Publicado en Herramienta: debate y crítica marxista
Foro Capitalismo en trance – diciembre 2008
“[…] detrás de esta crisis se perfila a su vez la verdadera crisis estructural sistémica del capi-
talismo. La continuación del modelo de desarrollo de la Economía real tal y como lo venimos
conociendo así como el del consumo que le va emparejado, se ha vuelto, por primera vez en
la Historia, una verdadera amenaza para el porvenir de la humanidad y el del planeta.
La dimensión mayor de esta crisis sistémica concierne el acceso a los recursos naturales del
planeta que se han vuelto muchísimo más escasos que hace medio siglo. El conflicto Norte/
Sur constituye por lo tanto el eje central de las luchas y conflictos por venir.
El sistema de producción y de consumo/despilfarro existente hace imposible el acceso a los
recursos naturales del globo para la mayoría de los habitantes del planeta, para los pueblos
de los países del Sur. Antaño, un país emergente podía retener su parte de esos recursos sin
amenazar los privilegios de los países ricos. Pero hoy día ya no es el caso. La población de los
países opulentos ¬ el 15% de la población del planeta ¬ acapara para su propio consumo y
despilfarro el 85 % de los recursos del globo y no puede consentir que unos recién llegados
accedan a estos recursos ya que provocarían graves penurias que pondrían en peligro los
niveles de vida de los ricos.
Si los Estados unidos se han fijado como objetivo el control militar del planeta es porque
saben que sin ese control no pueden cerciorarse del acceso exclusivo a esos recursos. Como
bien se sabe, China, la India y el Sur en su conjunto también necesitan esos recursos para
su desarrollo. Para los Estados Unidos se trata imperativamente de limitar ese acceso y, en
último recurso, sólo existe un medio: la guerra.
Por otra parte, para ahorrar las fuentes de energía de origen fósil, los Estados Unidos, Europa
y otras naciones desarrollan proyectos de producción de agro-carburantes en gran escala, en
detrimento de la producción de víveres cuyos precios en alza los azotan”.
Artículo completo disponible en:
http://www.herramienta.com.ar/foro-capitalismo-en-trance/debacle-financiera-cri-
sis-sistemica
En la lectura del artículo encontramos elementos que contribuyen a entender la rela-
ción economía/ecología y que toman visibilidad a partir de la crisis financiera que se
desató en el año 2007 en los países centrales o denominados “desarrollados”. Estos 93
elementos nos permiten responder a las siguientes preguntas y avanzar en el tema
que nos ocupa:
¿Cómo funciona el sistema de producción y consumo a nivel mundial?
¿Cuáles son los problemas que comienzan a observarse?
Trataremos de avanzar en el tema siguiendo con la consideración sobre medios y fines.
Para ello presentamos la Figura nº 1 (Daly, 1989:20) donde se observa un lado de-
Ciclo Básico a Distancia
recho y uno izquierdo. En el derecho, el avance desde los medios últimos hacia el fin
último nos presenta los problemas y los fines/medios de los que tratan (ej. energía,
fuerza de trabajo, salud, la vida humana y la humanidad).
En el lado izquierdo se proponen las disciplinas o materias que se ocupan de las co-
rrespondientes problemáticas (ej. Física, Economía Política, Ética, creencias).
MATERIAS / DISCIPLINAS MEDIOS / FINES
Religión Fin último
Ética
Fines intermedios
(Salud, educación, bienestar, etc.)
Economía Política
Medios intermedios
(Bienes de capital, fuerza de trabajo, conocimientos,
etc.)
Técnica
Medios últimos
Física (materia-energía no renovable)
Figura Nº 1
En esta figura, los fines intermedios están ordenados en función del fin último, están al
servicio del fin último, que es el principio ordenador. No resulta sencillo identificar el o
los fines últimos que el autor nombra como religión, o aquello intrínsecamente bueno
y que no es derivación de otro fin/es, como por ejemplo la vida humana. Un aspecto
significativo de la figura lo constituye el lugar de la Economía, que ocupa una posición
intermedia. Esto muestra que la perspectiva de la economía ortodoxa (de raíz neoclá-
sica) dominante es errónea, al tratar el estudio de la asignación entre medios escasos
y fines múltiples y rivales, como si ese fuera todo el espectro de los fines/medios.
Sigamos con las preguntas:
¿Cómo es tratado el problema de la escasez de recursos naturales por la economía
ortodoxa dominante? ¿Cuáles son las consecuencias de dicho tratamiento?
94 En la perspectiva dominante actual del pensamiento económico de la síntesis neoclá-
sica (neoclásica y keynesiana), los fines últimos y los medios últimos no entran en su
consideración, así como el papel de la ética, que es tratada de manera marginal en el
mejor de los casos. Los límites absolutos, tanto los medios últimos que nos provee la
naturaleza como los fines últimos que constituyen el sentido de la vida de los seres
humanos, no son tomados en cuenta por las ideas económicas ortodoxas vigentes.
Es importante hacer énfasis en la falta de consideración, por parte del pensamiento
económico, de los fines últimos y de sus implicancias. Los mismos constituyen el prin-
cipio ordenador de la actividad humana en relación a los otros seres humanos y a la
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
naturaleza, de la cual todos formamos parte y que nos permite reconocer su existencia
irremplazable como medio último del que todos nos servimos.
En este sentido, Daly llama la atención sobre la importancia ineludible de la naturaleza
en relación a la vida humana y la tensión con el pensamiento económico actual: es
clarificador lo que expresaba Robert Solow19 (1974; citado en Daly, 1989: 18) de que
es concebible y probable que “…el mundo, en efecto, se las pueda arreglar sin recursos
naturales”. Esto es congruente con la confianza de que la tecnología puede sustituir a
la naturaleza en todos sus aspectos. Así, los medios últimos no se consideran escasos
y sí los medios intermedios, en la medida en que su capacidad para transformar la
materia-energía no renovable no ha llegado al límite para satisfacer las necesidades
humanas.
La concepción del crecimiento económico sostiene que los fines intermedios no tienen
límites, no dejan de crecer de manera insaciable, infinita, con el surgimiento de nuevas
y crecientes necesidades, sin considerar que los medios últimos son finitos: pareciera
que la Economía del crecimiento es la Economía de las necesidades crecientes.
2.3 La Economía en Estado Estacionario:
Una ética explícita en el pensamiento económico
Desde una posición distinta y alternativa a la economía del crecimiento, Daly plantea
que los medios últimos tienen un límite que la tecnología no puede superar y que la
acumulación de medios intermedios (stock de bienes de capital y fuerza de trabajo), a
partir de cierto nivel, se vuelven en contra de los fines últimos, lo que resulta perjudi-
cial. Ejemplos de esto son los casos de contaminación del ambiente, de desempleo y
de inequidad económica. La limitación de los medios últimos se expresa en escasez y
restricción al crecimiento y la consideración de los fines últimos le pone un corte a la
deseabilidad de un crecimiento sin límites. Debemos tener en cuenta que la escasez se
expresa en un aumento del costo privado, mientras que la contaminación se manifies-
ta como un aumento del costo social.
La inclusión de ambos extremos en un pensamiento alternativo, medios últimos junto
con los fines últimos y la perspectiva ética, permite reconocer cuál es el papel de la
economía y el límite económico al crecimiento, y a la vez proponer una construcción
de otra economía, la EEE. El autor reconoce en el economista clásico John Stuart Mill
al generador de este concepto:
“Sobra decir que una situación estacionaria del capital y la población no implica una si-
tuación estacionaria del adelanto humano. Sería más amplio que nunca el campo para la
cultura del entendimiento y para el progreso moral y social; habría las mismas posibilidades
de perfeccionar el arte de vivir, y habría muchas más probabilidades de que se perfeccionara 95
cuando los espíritus dejaran de estar absorbidos por la preocupación constante del arte de
trepar. Incluso las artes industriales se cultivarían con más seriedad y con más éxito, con
la única diferencia de que, en vez de no servir sino para aumentar la riqueza, el adelanto
industrial produciría su legítimo efecto: abreviar el trabajo humano” (Mill, 1857; citado en
Daly, 1989:28).
19 Robert Solow, economista norteamericano referente de la Síntesis Macroeconómica Neo- Keynesiana.
Desarrolló el modelo clásico sobre teoría económica de crecimiento a largo plazo en la década de 1950 en el MIT
(Massachusetts Institute of Technology). En 1987 recibió el Premio Nobel de Economía por las contribuciones men-
cionadas.
Ciclo Básico a Distancia
Si observamos la figura nº 1 en sentido descendente, podemos interpretar que la ra-
cionalidad implícita en la visión de la EEE se plantea de acuerdo a valores. Así, los fines
últimos con contenido ético actúan como un principio ordenador hacia abajo de los
medios y de los fines intermedios como la economía: la racionalidad económica no
sólo tomaría en cuenta los fines últimos sino que se sujetaría a éstos, en el sentido en
Bibliografía complementaria que la persecución de la acumulación y las ganancias sin límites deberían subordinar-
Bibliografía sugerida de se a la ética y a la preservación de la vida actual y futura de todos los seres humanos.
profundización
Daly, Herman (compilador) La racionalidad basada en valores se opone a la racionalidad implícita en la Teoría
(1989) Economía, ecología,
ética. Ensayos hacia una
Económica ortodoxa de la síntesis neoclásica –neoclásica y keynesiana–, que es una
Economía en estado estacio- racionalidad instrumental. Esta racionalidad instrumental nos plantea producir más
nario. Introducción. Fondo de medios intermedios para obtener más fines intermedios: el problema central es la
Cultura Económica. México. maximización del producto y de los consumidores, al ubicar la economía como un
P. 11-26
fin último, un fin en sí mismo. A su vez la EEE, al colocar a la economía como un fin
intermedio y presentarnos los dos extremos del espectro, nos proporciona una visión
holística de la relación hombre-naturaleza, en la cual resultaría deseable y posible al-
canzar una equidad económico-social y una sostenibilidad biofísica actual y transge-
neracional; contribuiría a reducir y eliminar la brecha entre naciones ricas y pobres y
las inequidades dentro de cada uno de los países.
3. El problema de la neutralidad valorativa
Ciencias Sociales y ética
En el presente apartado nos proponemos cuestionar los supuestos de objetividad y
neutralidad valorativa en la explicación en las Ciencias Sociales. Siguiendo el capítulo
3 del texto Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, de David Harvey, debatire-
mos sobre la importancia del reconocimiento de los supuestos éticos con lo que se
trabaja en los programas de investigación en las Ciencias Sociales, lo que nos lleva,
como verá en el desarrollo de este tema, a la inclusión de la dimensión política en el
trabajo del investigador.
3.1 La ideología en las Ciencias Sociales
En el texto de David Harvey, la preocupación está centrada en dos cuestiones inheren-
tes a la investigación científica y a los resultados que se derivan de ella: la neutralidad
ética y la metodología de análisis.
Para abordar el tema, el autor indaga sobre el tratamiento científico que tiene lugar
en la relación población-recursos, es decir, la relación entre los recursos económicos
y el crecimiento poblacional, dado que ha sido y es un debate intenso en el seno de
la Economía Política. Así, considera para el análisis los puntos de vista de tres pen-
96
sadores destacados, Thomas Malthus, David Ricardo y Carl Marx. Entre los dos pri-
meros, Malthus (1766-1834) y Ricardo (1772-1823), las discusiones en torno al eje
población-recursos tuvieron lugar de manera contemporánea. Marx (1818-1883), por
su parte, retoma posteriormente el debate y aporta su perspectiva en varios de sus
escritos. A partir de estos planteos teóricos, David Harvey intentará demostrar que la
hipótesis de la neutralidad ética no es tal en el estudio de la relación población-recur-
sos, y además que la perspectiva metodológica que se adopta tiene importancia en las
conclusiones a las que se arriba, con implicaciones políticas.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
La afirmación de que el método científico garantiza la neutralidad ética, hace referen-
cia a que en las conclusiones científicas la perspectiva ideológica20 debería estar
ausente. Esta afirmación significa que el empleo del método científico –cuestión so-
bre la que no hay acuerdo en la comunidad científica– conduciría a conclusiones ob-
jetivas y sin valoraciones éticas y políticas. Aquí encontramos la primera observación
a lo expresado en los párrafos anteriores: que los principios en los que se basan los
métodos científicos son principios normativos, por lo tanto, contienen una perspec-
tiva ideológica. Esto no significa que los hechos y las conclusiones a las que se arriba
como resultado del empleo de métodos científicos sean falsas, injustificables, total-
mente subjetivas, inútiles, etc.-, sino que “el uso de un método científico particular
está necesariamente basado en la ideología, y que cualquier afirmación de que está
libre de ideología es necesariamente una afirmación ideológica. Los resultados de cual-
quier investigación basada en una versión particular del método científico no pueden
en consecuencia ser inmunes al asalto ideológico, y tampoco pueden considerarse de
manera automática inherentemente distintos o superiores a los resultados a los que
se llega con otros métodos” (Harvey, 2007:52). Este es el núcleo central referido a
la hipótesis de la neutralidad ética, que involucra a distintas áreas del conocimiento
como las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, como la Economía y la Sociología.
La hipótesis de la neutralidad ética se usa con frecuencia para expresar que determi-
nadas cuestiones son abordadas por algunos autores de manera científica y que otros
lo hacen de manera puramente ideológica. En el mismo sentido se usa para sugerir
que las opiniones de los autores dependen de si son optimistas o pesimistas, socialis-
tas o conservadores, etc. Expresar que no existe neutralidad ética no significa que la
metodología y los resultados de la investigación dependen solamente de las opiniones
personales de los investigadores. En la unidad 2 trabajamos ampliamente este tema
y lo que se quiere expresar con la inexistencia de neutralidad ética es que el méto-
do científico contiene elementos éticos o ideológicos y que es ilusorio pensar que la
ciencia y la ideología van por carriles independientes. Esto se basa en la consideración
de que el conocimiento se genera en un ámbito social, que expresa y transmite signi-
ficados sociales y que estos significados sociales tienen que ver con puntos de vista
ideológicos.
Es así como encontraremos fundamentos en las relaciones entre el conocimiento, la
metodología y la ideología desde el análisis del pensamiento de Malthus, Ricardo y
Marx.
Thomas Malthus
Las ideas de Malthus se analizan a partir de dos de sus obras: Un Ensayo sobre el Prin-
cipio de la Población (1798) y Los Principios de Economía Política (1820). En el primero
de los textos adopta la metodología de análisis denominada empirismo lógico o hipo- 97
tético deductivo, la cual establece que hay dos tipos de verdades, las verdades lógicas
y las verdades empíricas. Las verdades lógicas son deducciones a partir de enunciados
iniciales considerados seguros. Las verdades empíricas son enunciados objetivos, co-
rrectos y verificables, a partir de la observación y el experimento. Las verdades lógicas
20 El término ideología se emplea con diversos significados. En ocasiones se lo emplea como “falsa concien-
cia o ver el mundo invertido” que se manifiesta por ejemplo en las explicaciones religiosas, pseudocientíficas, o del
pensamiento dominante, las que alimentan la alineación de las personas, al separar sus condiciones de vida de la
conciencia. Otros la entienden como una preferencia personal y es sinónimo del conjunto de ideas o concepción del
mundo que expresan ciertas corrientes de pensamiento o individuos. En este texto el término ideología se asociará a
este último significado.
Ciclo Básico a Distancia
y las empíricas se unen y conforman un sistema denominado hipotético deductivo. El
conjunto de los enunciados se considera cierto cuando, mediante la observación em-
pírica algunas enunciaciones derivadas del conjunto, son ciertas.
Dentro de determinadas condiciones establecidas, Malthus parte de dos postulados:
• La comida es necesaria para la existencia del hombre
• La pasión entre los sexos es necesaria y constante.
A partir de los postulados y de las condiciones acordadas, el autor deduce conse-
cuencias particulares como la ley natural de que la población ejerce presión sobre los
medios de producción y de subsistencia (alimentos, abrigos, etc.); luego estas deduc-
ciones deberán ser observadas empíricamente para demostrar su certeza.
El uso del empirismo en la construcción de la teoría sobre la población-recursos fue
posible por la disponibilidad de información sobre crecimiento y situación de la po-
blación mundial. Este método supone que la “verdad” reside en un ámbito externo al
observador, quien se limita a registrar lo más fielmente posible los objetos que se le
presentan. Así los objetos que se observan se consideran independientes, separados
de las ideas del sujeto que los investiga. Esto constituye el fundamento del conoci-
miento objetivo.
Por otra parte, podemos deducir en Malthus un particular posicionamiento político,
fundado en la “ley natural” presentada. Dirige su atención a analizar los controles po-
sitivos y preventivos que serán necesarios para mantener el equilibrio entre el creci-
miento poblacional y la disponibilidad de medios de subsistencia. Alegando que la
miseria de las clases bajas no puede ser solucionada por la acción de los hombres, el
autor concluye que lo mejor que se puede hacer “es no hacer nada, porque todo lo que
se haga sólo servirá para exacerbar el problema” de la pobreza (Harvey, 2007:57). Así,
recomienda un “abandono benévolo” de las clases bajas y de la oposición a las leyes
para pobres. La protección de este segmento de la población dará como resultado un
crecimiento en su número y un aumento en el precio de las mercancías de subsisten-
cia, una caída en el salario real de los trabajadores y una caída en los incentivos para
trabajar, es decir, afectará al sistema capitalista. Cabe preguntarse, ¿estos argumen-
tos son cosas del pasado o es posible encontrarlos actualmente en las opiniones de
algunos economistas, filósofos, sociólogos, periodistas o políticos?
Siguiendo con el análisis de la ley natural, Malthus sostiene una diferenciación en el
comportamiento de las clases pobres respecto de las clases ricas. Estas últimas no
aumentan numéricamente según el principio de la población, ya que tienen un com-
portamiento prudente en su reproducción y en el consumo para no perder su posición
social. Pero en el proceso de acumulación de capital21 el logro de las ganancias re-
quiere que las mercancías producidas se vendan, que exista una demanda efectiva22.
Si las mercancías no encuentran quien las compre, las ganancias no se alcanzan. La
pregunta que surge es ¿de dónde provendrá esa demanda efectiva? El autor descarta
el consumo de los trabajadores –siguiéndose de la teoría de la población-, por lo cual
será la demanda efectiva de las clases improductivas, los terratenientes, funcionarios
98 políticos y religiosos entre otros, quienes cerrarán la brecha entre producción y con-
21 La acumulación de capital puede ser entendida como un proceso de enorme importancia en el funcion-
amiento del sistema capitalista de producción. Si partimos de las ganancias o beneficios no distribuidos por las em-
presas, éstas se transforman en ahorro y posterior inversión para reposición o ampliación de la capacidad productiva,
con el objetivo de aumentar sus ventas y los beneficios, iniciando nuevamente el ciclo, dentro de una estructura de
competencia en el mercado. Así este proceso o ciclo reviste un carácter individual (para cada empresa) y a la vez
social (competencia en el mercado), que se repite de manera incesante y con relativo dominio por parte de cada
empresa particular.
22 En términos sencillos sería la demanda global que se iguala a la oferta global en una Economía, la que
siempre encontrará su equilibrio a cualquier valor, en una escala infinita, de empleo de los factores de producción. El
concepto de demanda efectiva será posteriormente retomado por J.M. Keynes en la década de 1930, con diferencias;
expresando que el valor de equilibrio es único.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
sumo.
La explicación de la demanda efectiva no es totalmente coherente con la teoría de la
población. De acuerdo a la ley natural de la población se requiere que las clases bajas
reduzcan el consumo, pero para que la teoría de la demanda efectiva funcione es ne-
cesario que las clases improductivas aumenten su consumo todo lo que puedan. Ante la
incoherencia señalada, el autor propone un argumento adicional, a partir del papel de
la propiedad privada. En una sociedad regida por la competencia y la propiedad privada,
ésta, por una parte, ejerce el control del crecimiento poblacional y evita la generaliza-
ción de la miseria, y a su vez permite a las clases propietarias e improductivas, es decir,
las clases ricas, consumir todo lo que deseen. Este es el papel “benéfico” que ejerce
la propiedad privada, el cual expresa una desigualdad en los ingresos de la sociedad.
Esto nos permite afirmar que Malthus era un defensor de la propiedad privada “y es
esta ideología la que subyace a su formulación del principio de la población y a la teoría de
la demanda efectiva” (Harvey, 2007:60). La relación con la hipótesis de la neutralidad
ética encuentra aquí un ejemplo en el pensamiento económico.
David Ricardo
La otra referencia al tratamiento teórico de la relación población-recursos se refiere
al análisis de las ideas de Ricardo en su obra Principios de Economía Política y Tribu-
tación (1817). Un elemento importante a señalar es que la metodología empleada en
el análisis está basada en la idea de los modelos económicos. Este método consiste
en hacer abstracción de la realidad y seleccionar una serie de variables consideradas
relevantes: es una simplificación de la realidad donde a partir de determinados su-
puestos, se trabaja con aquellas variables consideradas básicas buscando encontrar
las explicaciones de una realidad compleja. La clave del éxito está en la razonabilidad
de las abstracciones realizadas. El conjunto de modelos explicativos constituyen la
base de la construcción teórica.
Un supuesto básico del pensamiento ricardiano es la racionalidad económica, encar-
nada en el “hombre económico”, que es un modelo de comportamiento racional que
deberían seguir todas las personas. Este comportamiento de los agentes económicos
en el mercado conduce a la armonía social del sistema a través de la competencia y el
sistema de precios. Respecto al tratamiento de la relación población-recursos, Ricardo
acepta la ley de la población enunciada por Malthus, pero por razones muy distintas
a como fue enunciada.
El papel del aumento de la población es un factor central en la determinación de los
salarios y del equilibrio del sistema económico. Este economista inglés, en relación a
los ingresos de los trabajadores, sostiene que:
“…los salarios (el precio del trabajo) están sujetos a alzas o bajas debido a dos causas: 99
1º Oferta y demanda de mano de obra.
2º El precio de los bienes en que el obrero gasta su salario.”
(Ricardo, 1973:74)
En este sistema, el trabajo asalariado se considera una mercancía, al igual que los bie-
nes y servicios, cuyos precios se determinan por la oferta y la demanda. El nivel de los
salarios determinados por estos dos factores tiende, en el tiempo, hacia un “salario
natural”, que les permitiría a los trabajadores cubrir los gastos necesarios para la sub-
Ciclo Básico a Distancia
sistencia.
Con respecto a la primera causa, la oferta y demanda de mano de obra, Ricardo
expresa que ante una suba de los salarios por encima del nivel de subsistencia, se
generaría un aumento de la población y, consiguientemente, la oferta de mano de
obra. Al crecer la oferta, suponiendo una competencia entre los trabajadores por
conseguir los escasos empleos (demanda de los empresarios), los salarios caerían.
A su vez, la demanda de trabajadores que hacen los empresarios depende de la acu-
mulación de capital. Así el autor resalta el carácter automático del mercado de tra-
bajo, y lo expresa como una autorregulación del sistema que podría operar en todo
momento, más allá de las circunstancias concretas y de una Historia concreta, lo
cual permite entender al sistema en una tendencia permanente al equilibrio y a una
armonía social idealizada.
La tendencia hacia la armonía y el equilibrio en el que se desenvuelve el sistema
capitalista, según Ricardo, no precisa de los datos empíricos y responde a la meto-
dología de la construcción de los modelos económicos, bajo los supuestos de la ra-
cionalidad económica, la cual se encuentra encarnada en los empresarios industriales.
El autor no oculta su simpatía por el sector industrial inglés, como lo expresa en su
defensa del librecambio. Del mismo modo no oculta su oposición por los aranceles
al trigo que proponían los terratenientes, a los que consideraba como un obstáculo
al progreso por su impacto en el salario de subsistencia y, por consiguiente, en la
ganancia de quienes emplean trabajadores.
El carácter normativo de su obra también se expresa en la búsqueda de un cambio y
mejoramiento de la realidad. En este contexto, el papel progresista de los industria-
les ingleses es vital para su perspectiva. Este progreso en un mundo de equilibrio y
armonía conduciría a una fase o estado estacionario. Esta fase final de la civilización
se manifestaría en una igualación entre la oferta y la demanda de trabajo y se agota-
rían los incentivos para seguir acumulando capital, ya que las tasas de ganancias se
estancarían o aun descenderían. Esta perspectiva va a ser retomada posteriormente
por otro economista clásico inglés, John Stuart Mill. Hoy cobra enorme importancia
en las obras de los autores que incorporan las variables ambientales en el análisis del
proceso de acumulación de capital.
Karl Marx
La perspectiva de Marx como tercero en discordia, puede ser rastreada en varias
de sus obras respecto a la cuestión de la relación población-recursos. Como señala
Harvey, las diferencias más importantes entre Malthus, Ricardo y Marx se manifies-
tan en los métodos de análisis. Este último utiliza el método denominado materia-
lismo dialéctico que se diferencia del empirismo y de la modelística ricardiana. Se
trata de una visión relacional del mundo, opuesta a una visión absoluta, en la cual para
entender una cosa se la debe considerar de acuerdo a las relaciones que tiene con
otras; las cosas no existen como cosa en sí misma, no contienen una esencia propia
100 de tipo aristotélica. Los recursos y la población son entendidos en relación al modo
de producción que los genera y utiliza, no existen como recursos o población en sí
mismos, en términos absolutos.
Desde una perspectiva ontológica, Marx “…concibe la realidad como una totalidad de
partes internamente relacionadas, y concibe estas partes como relaciones expandibles ta-
les que cada una en su plenitud puede representar la totalidad” (Ollman, 1973, citado en
Harvey, 2007:65). En esta concepción, la totalidad no es la suma de las partes, pres-
cindiendo de las relaciones entre los componentes; sino que lo fundamental son las
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
relaciones dentro de la totalidad. La referencia es a la totalidad de la sociedad humana,
dentro de la cual distingue varias estructuras. Agrega que, para conocer las estructu-
ras, en tanto relaciones entre las personas, la observación resulta insuficiente y por
ello es necesario descubrir las relaciones de los hechos o cosas, con la/s estructura/s
más amplia. Por ejemplo, un conjunto de personas que interrumpe el tránsito con su
marcha por el centro de la ciudad contra la minería contaminante, sólo podría ser
comprendido si entendemos que hay una tensión entre quienes buscan preservar una
vida sana y quienes buscan aumentar sus ganancias, y que esta tensión se puede des-
equilibrar si la “opinión pública” se involucra en la cuestión. Este conflicto particular no
se alcanza a comprender sólo observando a un conjunto de personas interrumpiendo
el tránsito, sino que para comprenderlo tendríamos que inscribirlo en el conflicto más
amplio, como un conflicto social entre quienes buscan aumentar sus beneficios por
medio de la explotación minera contaminante del agua, la tierra y el aire, frente a los
que quieren conservar su vida sana para ellos y hacia el futuro.
Así, el capitalismo como totalidad modifica, a su modo, los elementos que lo compo-
nen; y estos elementos también ejercen influencia en la totalidad, en el sistema, al que
contribuyen a fortalecerlo y transformarlo. En la medida que resuelve los conflictos y
contradicciones que se le presentan, el sistema capitalista se fortalece y se afianza. Por
ejemplo, la expansión de las inversiones de grandes corporaciones de EEUU hacia Chi-
na desde los años ’70 impulsadas por los altos beneficios, permitió resolver los pro-
blemas de estancamiento económico y la baja rentabilidad dentro de EEUU, aunque
posteriormente generó una fuerte competencia de precios por los productos prove-
nientes del país asiático. Pero si los conflictos no se resuelven se abre la posibilidad de
que el sistema entre en situación de crisis, que no pueda seguir funcionando como lo
venía haciendo, buscándose entonces salidas alternativas. De esto deriva su carácter
histórico. Esta relación entre la totalidad y las partes se presenta de manera continua y
a su vez tiene una fuerte dinámica, expresada en los cambios y adaptaciones del siste-
ma ante distintas situaciones (por ejemplo el uso de tecnologías intensivas en capital
para enfrentar el conflicto con los trabajadores dentro del ámbito de las empresas).
En el capitalismo como totalidad, Marx atribuye una enorme importancia a la base
económica entendida de la siguiente manera:
“El conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad,
la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que correspon-
den determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material
condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia
del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia” (1980:517,518).
Entre las distintas estructuras que expresa su pensamiento, el autor destaca la im-
portancia y primacía de la base económica, la cual comprende a dos estructuras: las
fuerzas productivas (la disponibilidad de trabajadores, de recursos naturales, de tec-
nologías, de instrumentos y maquinarias, etc.) y las relaciones sociales de producción
(la relación entre las actividades intelectuales y el trabajo físico, entre las actividades 101
reservadas a los varones y a las mujeres, las referidas a la división internacional de la
producción, etc.). A su vez, la base económica necesita para su desarrollo de otros
elementos que la regulan, que la dinamizan, que la fortalecen como los derechos de
propiedad, las instituciones estatales y no estatales, la ideología, el conocimiento y
otros elementos, agrupados dentro del concepto de superestructura.
Para este autor las distintas estructuras tienen algunos grados de autonomía en su
desempeño y a su vez se encuentran en estrecha interrelación entre sí, con lo cual se
Ciclo Básico a Distancia
pueden generar conflictos y contradicciones de manera permanente. Estos conflictos
son inherentes al propio sistema, surgen desde “dentro” y adquieren un carácter conti-
nuo y muy dinámico. Esto se manifiesta en un conflicto permanente entre el carácter
social de la producción, que involucra de manera directa e indirecta a la inmensa ma-
yoría de las personas en los procesos productivos, y la apropiación privada y desigual
de los resultados.
También es posible encontrar una fuerte contradicción entre la producción entendida
como transformación de la naturaleza por el hombre, que en el modo capitalista de
producción ha convertido a la naturaleza en un objeto para maximizar las ganancias,
frente a la necesidad de preservar la naturaleza como aspecto central para cuidar la
vida actual y futura de los seres humanos. Los resultados tangibles de agotamiento,
desaparición de seres vivos y fuerte contaminación ambiental de bienes de consumo y
medios provistos por la naturaleza nos amenazan como especie y es una expresión de
esta contradicción. La resolución de estos conflictos y contradicciones entre la natura-
leza y el sistema social de producción sólo sería posible creando una práctica humana
completamente nueva en la que nos reconozcamos en unidad con la naturaleza.
Otra cuestión importante de la metodología empleada por Marx en sus análisis, es
que las ideas, los conceptos y las categorías se producen en condiciones históricas con-
cretas, reflejan el mundo en que se produce el conocimiento: nuevas realidades crean
nuevos conceptos y categorías que nos permiten entender la situación. El sujeto que
genera el conocimiento no estaría separado del objeto, del mundo en que se produce.
Por ejemplo, la enorme expansión del comercio, las inversiones y los movimientos
financieros a casi todos los rincones del mundo desde principio de los ’80 dio lugar al
concepto y contenido de la globalización. A su vez estas nuevas categorías y concep-
tos modificaron las conductas de los distintos actores económicos (corporaciones,
gobiernos, organismos internacionales, etc.) buscando adaptarse y beneficiarse de la
nueva realidad, con lo cual Marx deduce que las ideas, los conceptos y categorías tam-
bién ayudarían a estructurar la sociedad. Aun más, si el pensamiento como reflejo de la
realidad es sometido a un análisis crítico, entonces es posible crear nuevos conceptos
y categorías en la perspectiva de cambiar la sociedad. El objeto es estructurado por el
sujeto. En síntesis, se trata de interrogarse acerca de qué es lo que produce las ideas y
qué es lo que las ideas ayudan a producir.
En vista de lo anterior, Marx abordará de manera crítica la ley natural de la población
de Malthus y el pensamiento de Ricardo. El autor encuentra una relación estrecha en-
tre la acumulación de capital y la expansión de la fuerza de trabajo; entre la llamada
ley natural de la población y la ley de la producción capitalista.
Una categoría central que genera e incorpora en su pensamiento y que permite enten-
der esta relación es la plusvalía23 o plusvalor que se expresa en los beneficios, los in-
tereses, las rentas. Como este es un proceso continuo y permanente en el sistema, en
la búsqueda de mantener y aumentar las ganancias, rentas e intereses; entonces para
lograrlo se necesita expandir la acumulación y por lo tanto el número de trabajadores,
suponiendo que no varían ni los salarios ni la tecnología.
Siguiendo con este planteo, si se da una nueva tecnología de producción aplicada au-
102 mentaría la productividad de los trabajadores y, por consiguiente, las ganancias y la
acumulación. En el caso de una suba de salarios es probable que los beneficios y la
acumulación disminuyan, lo que impactaría en una menor contratación de trabaja-
dores. En tanto, se da una competencia entre los trabajadores que forman parte de la
oferta de trabajo desocupada, por conseguir empleo. Dicha competencia impactaría
como una baja en los salarios y, por tanto, un aumento de la acumulación. De este
modo, el excedente de población relativo y el ejército industrial de reserva24 dispo-
23 Plusvalor puede entenderse como trabajo “no pagado”. Suponiendo que a los trabajadores se les paga un
salario que sólo alcanza para su subsistencia ampliada, y que este monto es equivalente a una fracción (3 horas) del
total de horas que trabaja (8 horas); entonces hay una parte (5 horas) que trabaja de manera gratuita.
24 Ejercito industrial de reserva se entiende como la población trabajadora fluctuante –que varía en función
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
nible ejerce presión en el mercado de trabajo, impidiendo el aumento de los salarios
y la caída de los beneficios -el excedente de población regula la oferta y demanda de
trabajadores-. Entonces es probable que una alta tasa de acumulación estimule el au-
mento de la población frente al mecanismo descripto, pero este proceso no se plantea
como automático.
A diferencia de Malthus, quien centra su atención en el concepto de superpoblación,
Marx sustituye este concepto por el de excedente de población relativo y se enfoca
en la pobreza y la explotación que es inherente al sistema capitalista, por la cual se
genera por la acumulación de capital, al margen de que la población aumente. Consi-
dera que es una cuestión inherente e históricamente especifica, como la plusvalía y el
ejército industrial de reserva, por tanto es posible eliminar la pobreza y explotación al
cambiar el sistema.
3.2 Consecuencias metodológicas
De los párrafos anteriores podemos observar que cada autor utiliza un método parti-
cular que considera adecuado para el análisis de su objeto de estudio: el empirismo en
Malthus, los modelos económicos basados en análisis abstractos en Ricardo, y el ma-
terialismo dialéctico en Marx. Cada uno de estos métodos empleados ha dado como
resultado perspectivas y conclusiones distintas en relación al problema planteado: la
relación entre la población y los recursos.
La primera observación es que ninguno de los métodos empleados puede ser catalo-
gado como erróneo, ilegítimo, subjetivo o no científico. Con Malthus nos informamos
de lo existente, lo que es, partiendo de las categorías disponibles y sin apartarnos
del statu quo. De Ricardo se obtienen prescripciones acerca de lo que “debería ser”, a
partir de categorías abstractas que se aplican a una realidad cambiante. En Marx se
explica el cambio como una necesidad generada internamente, que afecta las catego-
rías existentes así como la realidad material.
Como mencionamos anteriormente estos métodos no se excluyen entre sí, ya que
son adecuados para los objetos y perspectivas de cada uno de los autores; cada uno
expresa una posición ideológica, lo que nos permite llegar a una segunda observación
en la cual el método utilizado y el resultado al que se llega, están estrechamente rela-
cionados.
Como tercera observación decimos que, si las cuestiones ideológicas pueden ser en-
contradas en cada autor, entonces la hipótesis de la neutralidad ideológica o neutrali-
dad ética para juzgar la validez, la pertinencia y la legitimidad de la investigación cien-
tífica es, en sí misma, una afirmación ideológica y puede convertirse en un obstáculo
para el avance del conocimiento: “Estamos, sin embargo, obligados a admitir que la in-
vestigación científica se produce en un ámbito social, expresa ideas sociales y transmite
significados sociales” (Harvey, 2007:53).
Afirmar que todas las perspectivas que nos informan de un problema son ideológicas
no significa que los resultados de las investigaciones dependen de la opinión subjetiva
del autor y que, por tanto, nos alejarían de esa búsqueda de la verdad que tanto esfuer-
zo cuesta a los seres humanos: ésta constituye la cuarta observación. 103
Como resultado de las distintas perspectivas, en relación a la cuestión población-re-
cursos, se producen las diferentes medidas de política de los gobiernos, que guardan
coherencia con las teorías elaboradas. Los conceptos de necesidades, recursos y esca-
sez adquieren importancia para abordar la cuestión antes planteada. Sus definiciones
tienen un carácter histórico-cultural y también aluden a la naturaleza como referencia:
de las crisis o etapas de crecimiento de la Economía- entrando y saliendo a los puestos de trabajo. En términos
estadísticos se aproximaría a lo medido actualmente por las encuestas como desocupados y subocupados (Encuesta
Permanente de Hogares, INDEC).
Ciclo Básico a Distancia
naturaleza y cultura componen el concepto de ecología.
Las necesidades, entendidas como carencias, y sus satisfactores tienen especificidad:
surgen en contextos sociales y momentos determinados. En los recursos disponibles
también es posible encontrar un puente entre la naturaleza como proveedora y la ac-
tividad específica de los hombres que la transforma en cosa útil, valiéndose de los
conocimientos, medios y preferencias del contexto social y cultural.
Sobre la escasez, la perspectiva es su carácter relativo en función de los fines a alcan-
zar; ésta surge en parte de la naturaleza de las personas y muchas otras son creadas
y administradas por el sistema de producción e intercambio en que vivimos, y por lo
tanto se vincula con el contexto social y cultural en que se presentan. Así, de acuerdo
a la manera en que se conceptualicen los recursos, la población y la naturaleza, se
seguirán políticas diferenciadas con beneficiarios y perjudicados. Por ejemplo, si se
acepta que hay superpoblación mundial, entonces nos preguntamos: ¿dónde sobran
las personas, quiénes son las prescindibles?
De lo anterior señalamos que podemos entender que las ideas, los argumentos, los
conceptos y las categorías son parte de las relaciones sociales, en tanto tienen impac-
to en individuos, grupos, sociedades y en la supervivencia de la humanidad a través
de las medidas adoptadas frente a problemas concretos. Esto también abona el argu-
mento de la no neutralidad ética o ideológica.
Traemos al debate la propuesta de construir una Economía como ciencia social crí-
tica, alternativa a la Economía ortodoxa de raíz neoclásica. Esta propuesta respon-
de al planteo de Ricardo J. Gómez, quien plantea un marco teórico para el análisis,
compuesto por un marco normativo que contenga “… presupuestos ontológicos, epis-
temológicos y, especialmente, éticos, lo que establece una diferencia abismal entre nuestra
propuesta y la usualmente aceptada por la ortodoxia” (2003: 185). El contenido ético, en
palabras del autor, es el aspecto más importante en la construcción de una Economía
como ciencia social crítica, señalando que este contenido, al formar parte del marco
teórico; orientará el objeto de estudio y los componentes (ecuaciones y leyes) del
modelo formal o teoría. Gómez agrega que los supuestos éticos del neoliberalismo no
consideran a la pobreza y a la desocupación como problemas reales a resolver y que
plantearlos como objeto de estudio económico constituye una postura valorativa y
“…requiere de un marco normativo con supuestos éticos diametralmente distintos, aunque
usualmente ello implique la necesidad de cambiar también los supuestos ontológicos y epis-
temológicos” (Gomez, 2003: 185).
Una ciencia social crítica es especialmente positiva en su construcción: “propone una
concepción nueva de la Economía como ciencia y en ella adopta supuestos normativos que
son consistentes con una fuerte actitud crítica respecto de la sociedad y las políticas vigentes
en ella y que son los propios de una ética crítica”. De lo anterior deriva una importante con-
secuencia epistemológica: “… la Economía, en tanto ciencia, no es valorativamente neutra,
pues está conformada desde el vamos por un conjunto de supuestos normativos (que asu-
104 men valores y que en tanto supuestos son adoptados como valorativamente prioritarios) con
fuerte rol constitutivo” (Gomez, 2003: 186).
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
Actividades
Comprendiendo el texto de Harvey
La siguiente actividad propone la sistematización de la guía de estudio y el texto obli-
gatorio de David Harvey. A partir del ejercicio, logrará una mayor comprensión del
tema haciendo énfasis en las cuestiones centrales del tema desarrollado.
Realice una sistematización de cada autor en el siguiente cuadro, considerando los
puntos indicados:
Malthus Ricardo Marx
Perspectiva me-
todológica adaptada
Referencia a la neutrali-
dad ética/valorativa
Problema central en el
planteo del autor
Conceptos presentados
por el autor para abor-
dar el problema
Elementos que definen
su ideología
Implicancias políticas
Bibliografía obligatoria
Harvey, David (2007)
Espacios del capital. Hacia
una geografía crítica. Primera
Resumen parte, ítem 3: La población,
los recursos y la ideología de
la ciencia, Ed. Akal, Madrid
En síntesis: citamos un texto del filósofo alemán Theodor Adorno:
“...en tanto que, por un lado, los pretendidos intereses científicos no son sino canalizaciones
y en cierto modo neutralizaciones de intereses extracientíficos que penetran en la ciencia
en versión atenuada, el instrumental científico que proporciona el canon de lo que debe
considerarse como científico no deja de ser instrumental de un modo inimaginable para la
propia razón instrumental: un medio para responder a preguntas cuyo origen queda fuera
del alcance de la ciencia y que, en realidad, van más allá de ella. En la medida en que la
racionalidad medio-fin de la ciencia ignora el telos implicado en el concepto de instrumenta-
lismo y se convierte en fin único y exclusivo, contradice su propia instrumentalidad. Esto es, 105
precisamente, lo que la sociedad exige de la ciencia” (Adorno et. al., 1973: 28-29).
Ciclo Básico a Distancia
Trabajo Práctico Nª1
El consumo como práctica social
En la siguiente actividad tratamos de reflexionar sobre la separación –trabajada en el
módulo de estudio- que habitualmente se realiza entre la economía y el resto de las
Ciencias Sociales. En este sentido, tratamos de movernos en la línea divisoria para
resaltar la importancia de una mirada antropológica en categorías centrales en los
modelos de economía neoclásica: el consumo y los bienes o mercancías. La propuesta
nos lleva a pensar las prácticas económicas como prácticas sociales.
El consumo como práctica social
Douglas e Isherwood, en el texto El mundo de los bienes, realizan un análisis del con-
sumismo desde una perspectiva antropológica. Hemos extraído los párrafos más sig-
nificativos con el fin de reflexionar respecto de las prácticas sociales y de una de las
variables destacadas en la ley de la oferta y la demanda de la teoría neoclásica, los
consumidos.
A partir de la lectura de los siguientes párrafos, responda a las consignas:
pp 17-18
“… El consumismo es un asunto más complicado que la gordura individual, y la indignación
moral no basta para comprenderlo.
En la bibliografía profesional contemporánea sobre el consumo hay una marcada tendencia
a suponer que la gente compra bienes por dos o tres particulares motivos: bienestar social,
bienestar psíquico y exhibicionismo. Los dos primeros responden a necesidades personales
(…) El tercero es un término muy amplio que pretende contener todas las demandas socia-
les, burdamente sintetizadas en una simple ostentación competitiva. (…)
En primer lugar, la idea misma de consumo debe ser colocada en la base del proceso social, y
no considerarla simplemente un resultado o un objetivo del trabajo. El consumo tiene que ser
reconocido como parte integral del mismo sistema social que explica el impulso a trabajar,
el cual forma parte de la necesidad social de relacionarse con otras personas y de disponer
de objetos de mediación para conseguirlo. (…) Las mercancías, el trabajo y el consumo han
sido artificialmente abstraídos del conjunto del esquema social. Esta extirpación no ha hecho
más que obstruir la posibilidad de que entendamos tales aspectos de nuestra vida”.
pp 19
“Es totalmente absurdo llegar a sumar millones de individuos que compran y utilizan mer-
cancías sin tener en cuenta las transformaciones de que son objeto por el hecho de compartir
el acto de consumo.
(…) Un conjunto de mercancías en propiedad de alguien constituyen un informe físico y
visible de la jerarquía de valores que suscribe quien lo ha elegido. Las mercancías podrán ser
106 estimadas o tenidas por inadecuadas, desechables o reemplazables, pero sólo si apreciamos
el modo en que son utilizadas para conformar un universo inteligible, podremos saber cómo
solucionar las contradicciones de nuestra vida económica.”
pp 26
“Las mercancías son neutrales pero su uso es social; pueden ser utilizadas como murallas o
como puentes.”
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
Consignas:
1. Desarrolle una definición de consumo a partir de lo expresado por los autores.
2. ¿Por qué podemos considerar al consumo una práctica social? Bibliografía complementaria
3. Reflexione sobre la frase “las mercancías son neutrales pero su uso….” Douglas e Isherwood [1979]
(1990) El mundo de los
bienes. Hacia una antropo-
logía del consumo. Editorial
Grijalbo. México
Actividad de integración
Puntos n°1 y n°2
Los siguientes trabajos prácticos nos permitirán integrar las ideas de los autores tra-
bajados hasta el momento en la Unidad 3. A partir de un material audiovisual, en el
primer práctico, y un discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales, en segundo lugar, nos acercaremos a la discusión sobre la relación economía
/ ecología. Aquí podremos reflexionar sobre las implicancias políticas y ecológicas
ante el funcionamiento de una economía de mercado, como lo expresa Karl Polanyi,
guiada desde una racionalidad instrumental (relación medios/fines eficiente).
Trabajo Práctico Nª2
Documental “La historia de las cosas”
En la siguiente actividad tratamos de reflexionar sobre la separación –trabajada en el Material multimedia
complementario
módulo de estudio- que habitualmente se realiza entre la economía y el resto de las Para realizar la siguien-
Ciencias Sociales. En este sentido, tratamos de movernos en la línea divisoria para te actividad sugerida, le
resaltar la importancia de una mirada antropológica en categorías centrales en los proponemos el visionado
modelos de economía neoclásica: el consumo y los bienes o mercancías. La propuesta del documental: “La historia
de las cosas” (duración: 21
nos lleva a pensar las prácticas económicas como prácticas sociales. minutos).
Además del documental, recomendamos retomar los elementos teóricos desarrolla- El mismo está disponible en:
dos en la unidad. http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=68474
1. Como podrán observar, el documental muestra cómo funciona el sistema produc-
tivo y distributivo mundial y cuáles son las relaciones que se dan con la sociedad. En
base a esto, recomendamos que:
a) Identifique cada uno de los sectores que forman parte del sistema y describa su
funcionamiento.
b) Identifique los sujetos e instituciones que lo integran y las relaciones que se esta-
blecen en cada uno de ellos.
c) ¿Cuáles son los problemas que encontramos en su funcionamiento?
2. Polanyi expresa que una economía de mercado puede funcionar solamente en una 107
sociedad de mercado
a) ¿Qué nos dice al respecto el documental?
b) ¿Cuáles son las relaciones que se establecen en el sistema explicado por el docu-
mental que nos permiten deducir una sociedad de mercado?
c) ¿Qué papel cumplen los consumidores en este circuito? ¿Qué relación encontra-
mos entre ello y la sociedad de mercado analizada por Polanyi?
d) El mercado autorregulado ¿permite explicar el funcionamiento del sistema?
Ciclo Básico a Distancia
3. Cuando el documental habla de “externalizar los costos”, es decir que el “costo real
no se refleja en los precios”:
a) ¿A qué se refiere con ello?
b) ¿De qué forma se pueden reducir los costos de producción de modo que los precios
no lo reflejen?
c) ¿Cuáles son las consecuencias de la externalización de costos? ¿Cómo afecta a la
sociedad o a algunos sectores de la sociedad?
4. A partir análisis propuesto en la guía de estudio de “Introducción a la Economía en
Estado Estacionario” de Hernan Daly, ¿qué aportes teóricos complementan la lectura
realizada al funcionamiento del sistema?
5. Reflexione sobre la propuesta de un sistema basado en la sustentabilidad y la igual-
dad. ¿Qué papel cumplen las Ciencias Sociales en una transformación en este sentido
y qué función cumple la ética?
Trabajo Práctico Nª3
Evo Morales y el medio ambiente
Analice el siguiente discurso del presidente boliviano Evo Morales, considerando
como referencia a Karl Polanyi y Hernan Daly, particularizando los temas:
1. Economía de mercado y sociedad de mercado.
2. Necesidad de mercados regulados.
3. Medios últimos y fines últimos en la EEE.
En el análisis del discurso se procura que encontremos las categorías teóricas mencio-
nadas y observamos cómo son tratadas las mismas, haciendo una comparación con lo
trabajado en este módulo.
Palabras del presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la 62º
Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), sobre el Medio Am-
biente.
Septiembre 24, 2007.
“Primero saludar a la mesa, segundo a nombre del pueblo boliviano, felicitar y reconocer la
gran convocatoria para debatir sobre el calentamiento global, sobre este cambio climatoló-
gico.
Hoy en este debate debemos ser más sinceros, más realistas sobre los problemas que viven
nuestros pueblos, que vive la humanidad y que vive el planeta tierra.
[…]Yo quiero decirles con mucha sinceridad, disculpen si algunos países, si a algunos grupos
108 les afecta la vivencia de mi país, la vivencia de los pueblos indígenas, estoy convencido que
el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
[…]Ese capitalismo tiene un gemelo que es el mercado y la guerra, el mercado que convierte
a la vida en la mercancía, el mercado que convierte a la tierra en la mercancía, y cuando no
pueden sostener un modelo económico de saqueo o de explotación, de marginación, de ex-
clusión y sobre todo de acumulación al capital apelan a la guerra, la carrera armamentista.
[…]Y por eso yo siento que es importante cambiar modelos económicos, modelos de desa-
rrollo, sistemas económicos vigentes especialmente en el occidente, y si no entendemos y
debatimos con profundidad la vivencia de nuestros pueblos con seguridad no estamos resol-
viendo un problema climatológico, un problema de la vida, un problema de la humanidad.
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
Es importante recoger algunas vivencias de algunos sectores, algunas regiones, y
quiero aprovechar esta oportunidad, yo vengo de la cultura de la paz, de una vivencia
en igualdad, de la vivencia no solamente en solidaridad con el ser humano sino en vivencia
con armonía con la madre tierra, para el movimiento indígena la tierra no puede ser una
mercancía, es una madre que nos da vida, y cómo podemos convertir un modelo occidental
en una mercancía.
Un tema de fondo, por tanto cómo recoger estas vivencias para resolver un problema de la
humanidad que estamos debatiendo ahora, el calentamiento climatológico, las contami-
naciones, ¿de dónde se genera esas contaminaciones?, viene y se generan de un desarrollo
insostenible, de un sistema destructor del planeta tierra que es el capitalismo.
Quiero aprovechar esta oportunidad de convocar a sectores, a grupos o a naciones que
abandonen el lujo, que abandonen el exceso consumo, que no solamente piensen en la plata
que piensen en la vida, que no solamente piensen en acumular el capital para grupos o para
regiones, sino pensemos en la humanidad y así empezaremos a resolver un problema de
fondo que es la humanidad.
[…]Si no pensamos cómo compensar, cómo pagar esta deuda ecológica seguramente no
vamos a poder resolver los problemas de la vida y de la humanidad.”
Trabajo Práctico Nª4
Una mirada sobre la libertad
Analice el siguiente discurso del presidente boliviano Evo Morales, considerando
como referencia a Karl Polanyi y Hernan Daly, particularizando los temas:
Bibliografía obligatoria
“Los fundadores del pensamiento neoliberal tomaron el ideal político de la dignidad y de A continuación, le propone-
la libertad individual como pilar fundamental, que consideraron «los valores centrales de mos la lectura y posterior
la civilización». Realizaron una sensata elección, ya que efectivamente se trata de ideales reflexión del siguiente texto:
convincentes y sugestivos. En su opinión, estos valores se veían amenazados no sólo por el Harvey, “La libertad no es
más que una palabra…” del
fascismo, las dictaduras y el comunismo, sino por todas las formas de intervención estatal libro Breve historia del neo-
que sustituían con valoraciones colectivas la libertad de elección de los individuos. liberalismo. Editorial Akal,
[…] En términos más generales, estos ideales atraen a cualquier persona que aprecie la fa- Madrid. Año 2007.
cultad de tomar decisiones por sí misma” (pp. 11).
“… Esta historia de la neoliberalización y de la formación de la clase, así como la creciente
aceptación de las ideas de la Mont Pelerin Society como las ideas dominantes de la época
resultan especialmente interesantes cuando se colocan al trasluz de los contra argumentos
expuestos por Karl Polanyi en 1944 (poco antes de la fundación de la Mont Pelerin Society).
En una sociedad compleja, observó, el significado de la libertad se convierte en algo tan con-
tradictorio y tan tenso como irresistible son sus incitaciones a la acción. En su opinión, hay
dos tipos de libertad, una buena y otra mala. En este segundo grupo se incluían «la libertad
para explotar a los iguales, la libertad para obtener ganancias desmesuradas sin prestar un
servicio conmensurable a la comunidad, la libertad de impedir que las innovaciones tecno-
lógicas sean utilizadas con una finalidad pública, o la libertad para beneficiarse de calami-
dades públicas tramadas secretamente para obtener una ventaja privada». Sin embargo, 109
proseguía Polanyi, «la economía de mercado, bajo la que crecen estas libertades, también
produce libertades de las que nos enorgullecemos ampliamente. La libertad de conciencia, la
libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad para elegir
el propio trabajo». Aunque puede que «apreciemos el valor de estas libertades por sí mis-
mas» […], eran en buena medida «subproductos del mismo sistema económico que también
era responsable de las libertades perversas».
[…] La idea de libertad «degenera, pues, en una mera defensa de la libertad de empresa»
que significa «la plena libertad para aquellos cuya renta, ocio y seguridad no necesitan au-
Ciclo Básico a Distancia
mentarse y apenas una miseria de libertad para el pueblo, que en vano puede intentar hacer
uso de sus derechos democráticos para resguardarse del poder de los dueños de la propie-
dad». Pero si, tal y como siempre es el caso, «no es posible sociedad alguna en la que el po-
der y la compulsión estén ausentes, ni un mundo en el que la fuerza no desempeñe ninguna
función», entonces, la única forma de que esta visión liberal utópica pueda sostenerse es
mediante la fuerza, la violencia y el autoritarismo. El utopismo liberal o neoliberal esta avo-
cado, en opinión de Polanyi, a verse frustrado por el autoritarismo, o incluso por el fascismo
absoluto. Las buenas libertades desaparecen, las malas toman el poder.
El diagnóstico de Polanyi parece peculiarmente apropiado para nuestra condición contem-
poránea. Nos ayuda a avanzar un buen trecho en la comprensión de lo que el presidente
Bush quiere decir cuando afirma que «en tanto que somos la mayor potencia sobre la tierra
nosotros [Estados Unidos] tenemos la obligación de contribuir a expandir la libertad». Sirve
para explicar por qué el neoliberalismo se ha tornado tan autoritario, enérgico y antidemo-
crático en el preciso momento en que «la humanidad sostiene en sus manos la oportunidad
de ofrecer el triunfo de la libertad sobre todos sus enemigos seculares».Nos hace concentra-
mos en el hecho de que tantas corporaciones se hayan beneficiado de retener los beneficios
que brindan sus tecnologías a la esfera pública (como en el caso de los medicamentos del
SIDA), así como también de las calamidades de la guerra (como en el caso de HaIliburton),
del hambre y del desastre medioambiental. Hace aflorar la preocupación acerca de si mu-
chas de estas calamidades o casi calamidades (la carrera armamentística y la necesidad de
enfrentarse a enemigos tanto reales como imaginarios) no han sido secretamente urdidas
con la finalidad de obtener ventajas empresariales. Y se torna extremadamente claro por
qué los ricos y los poderosos apoyan tan ávidamente ciertas concepciones de los derechos y
de las libertades mientras tratan de persuadimos de su universalidad y de su bondad. Des-
pués de todo, treinta años de libertades neoliberales no sólo han servido para restaurar el
poder a una clase capitalista definida en términos reducidos. También han generado inmen-
sas concentraciones de poder corporativo en el campo de la energía, los medios de comuni-
cación, la industria farmacéutica, el transporte e incluso la venta al pormenor (por ejemplo,
Wal-Mart). La libertad de mercado que Bush proclama como el clímax de la aspiración
humana resulta que no es más que un medio conveniente para extender el poder monopo-
lista corporativo y la Coca Cola por todo el mundo sin restricciones. Esta clase, que cuenta
con una desorbitada influencia sobre los medios de comunicación y sobre el proceso político,
tiene poder e incentivos suficientes para convencemos de que todos estamos mejor bajo el
régimen de libertades neoliberal. Efectivamente, a la elite que vive confortablemente en sus
guetos dorados, el mundo le debe parecer un lugar mejor. Tal y como Polanyi podría haber
observado, el neoliberalismo confiere derechos y libertades a aquellos «cuya renta, ocio y
seguridad no necesitan aumentarse», dejando una miseria para el resto de nosotros. ¿Cómo
es, entonces, que «el resto de nosotros» hemos aceptado con tanta facilidad este estado de
cosas?” (pp. 43-45).
Luego de la lectura del texto, podemos afirmar que, la libertad individual y la dignidad
son consideradas como valores centrales para la civilización por el pensamiento neo-
liberal. Ahora bien, cabe preguntarnos:
a) ¿Se proponen para toda la civilización desde esta corriente del pensamiento políti-
110 co económico?
b) ¿Qué papel cumple la propiedad privada en esta perspectiva?
c) ¿Se pueden deducir los fines de este tipo de afirmación?
En la primer parte de la unidad estudiamos a Polanyi. Nuevamente el autor nos ayuda
en el análisis:
d) ¿Qué tipo de libertad y de quienes, observa Polanyi, se promueve desde el neolibe-
ralismo?
e) ¿Cómo se articulan estas ideas con la economía de mercado?
Introducción a la Ciencias Sociales
Unidad 3
f) Entonces, la propuesta neoliberal ¿qué tipo de libertad proclama?
Como para concluir: en los planteos del pensamiento neoliberal:
g) ¿Encontramos condicionantes éticos y políticos que configuran su ideología? ¿O,
esta perspectiva es neutral?
h) ¿Cómo podemos fundamentar estas preguntas?
111
Ciclo Básico a Distancia
También podría gustarte
- Inodoro PereyraDocumento24 páginasInodoro PereyraAna Oztryzniuk100% (1)
- Ciencia y Sociedad - Introduccion Al Pensamiento Cientifico PublicadoDocumento12 páginasCiencia y Sociedad - Introduccion Al Pensamiento Cientifico PublicadoEnzo FiglioliAún no hay calificaciones
- Cuestiones Éticas en Ciencia y Tecnología en El Siglo XXIDocumento308 páginasCuestiones Éticas en Ciencia y Tecnología en El Siglo XXIJIMMY ALEXANDER GONZALEZ MALAGON80% (5)
- Programa Problemas Epistemológico 2013Documento5 páginasPrograma Problemas Epistemológico 2013mastershackers11Aún no hay calificaciones
- Codigo ASME Seccion V Articulo 7 - 2010 en EspañolDocumento41 páginasCodigo ASME Seccion V Articulo 7 - 2010 en EspañolAsdrúbal Delgado80% (5)
- Introducción A La Ciencias Sociales Unidad 1Documento46 páginasIntroducción A La Ciencias Sociales Unidad 1FRANCO NICOLAS SENIAAún no hay calificaciones
- Introducción A La Ciencias Sociales Unidad 1Documento48 páginasIntroducción A La Ciencias Sociales Unidad 1Verónica BerteroAún no hay calificaciones
- Introducción A La Ciencias Sociales Unidad 3Documento47 páginasIntroducción A La Ciencias Sociales Unidad 3Policía de la Provincia de CórdobaAún no hay calificaciones
- Amparo Gómez Rodríguez - Filosofía y Metodología de Las Ciencias Sociales PDFDocumento174 páginasAmparo Gómez Rodríguez - Filosofía y Metodología de Las Ciencias Sociales PDFRafael SanchezAún no hay calificaciones
- Ab Syllabus MaestríaDocumento6 páginasAb Syllabus MaestríaLAZARO42100% (1)
- Programa 1c2ba y 2c2ba 2009 Ipc Heler1Documento4 páginasPrograma 1c2ba y 2c2ba 2009 Ipc Heler1Veronica Inés AlvarezAún no hay calificaciones
- Programaciencias 2022Documento4 páginasProgramaciencias 2022Joao VicenteAún no hay calificaciones
- YA YA Epistemologia de Las Ciencias SocialesDocumento8 páginasYA YA Epistemologia de Las Ciencias Socialescp1510.01Aún no hay calificaciones
- Programa IPC 1C23Documento5 páginasPrograma IPC 1C23Grisel AliagaAún no hay calificaciones
- 1soc01 2018 2Documento7 páginas1soc01 2018 2Ever SavedraAún no hay calificaciones
- SILABO Filosofía ContemporáneaDocumento6 páginasSILABO Filosofía ContemporáneaFer JáureguiAún no hay calificaciones
- Programa Fundamentos Teóricos Ccee 2020Documento4 páginasPrograma Fundamentos Teóricos Ccee 2020Milthon Osciel Escobar PelicoAún no hay calificaciones
- Introducción A La Filosofía de La Ciencia y La Tecnología - Nociones Básicas, Enfoques Clásicos y Nuevos AportesDocumento4 páginasIntroducción A La Filosofía de La Ciencia y La Tecnología - Nociones Básicas, Enfoques Clásicos y Nuevos Aportesdpapalia3744Aún no hay calificaciones
- 2003 Solo Sociologia GeneralDocumento442 páginas2003 Solo Sociologia GeneralDaveAún no hay calificaciones
- Prontuario Ciso 3121-Online Agosto 2023Documento19 páginasProntuario Ciso 3121-Online Agosto 2023Maria RiveraAún no hay calificaciones
- VER Otro Programa Pero Muy Bueno No Utilizado. Ver para Posibles Modificaciones Del Contenido. Unidad Introductoria - PresentaciónDocumento10 páginasVER Otro Programa Pero Muy Bueno No Utilizado. Ver para Posibles Modificaciones Del Contenido. Unidad Introductoria - PresentaciónNico Balero RecheAún no hay calificaciones
- Epistemología de Las Ciencias Sociales Sociologia - 2017Documento9 páginasEpistemología de Las Ciencias Sociales Sociologia - 2017Francisco MonteverdeAún no hay calificaciones
- (Doc) Burgos - Curso de Filosofía PDFDocumento160 páginas(Doc) Burgos - Curso de Filosofía PDFAlvaro IvesAún no hay calificaciones
- La Soc en Mex Rev I eDocumento120 páginasLa Soc en Mex Rev I eCuguar KokoAún no hay calificaciones
- Modulo Epistemologia de Las Ciencias SocialesDocumento115 páginasModulo Epistemologia de Las Ciencias Socialesmaryori092100% (1)
- Prontuario Ciso 3121-Online Verano 2023Documento19 páginasProntuario Ciso 3121-Online Verano 2023Maria RiveraAún no hay calificaciones
- Prog Met Analitico 2022Documento2 páginasProg Met Analitico 2022Lara PiancaAún no hay calificaciones
- 0096 Filosofia de La Ciencia IQDocumento2 páginas0096 Filosofia de La Ciencia IQMónica Fabiola Teran EnriquezAún no hay calificaciones
- Contenidos Mínimos, Objetivos y Programa MCSDocumento3 páginasContenidos Mínimos, Objetivos y Programa MCSJuanPabloAún no hay calificaciones
- SÍLABO Epistemologìa UACDocumento5 páginasSÍLABO Epistemologìa UACRichard SuarezAún no hay calificaciones
- Examen 2203 - 1117-Ek42Documento5 páginasExamen 2203 - 1117-Ek42Elías GómezAún no hay calificaciones
- SOCIOLOGIA - 2003 Solo Sociologia GeneralDocumento506 páginasSOCIOLOGIA - 2003 Solo Sociologia GeneralNorma PerezAún no hay calificaciones
- Plan 76 Quinto Biologico FilosofiaDocumento12 páginasPlan 76 Quinto Biologico FilosofiadepanocAún no hay calificaciones
- Intr. Al Conoc. de Las Cs Soc. Cat ADocumento421 páginasIntr. Al Conoc. de Las Cs Soc. Cat AEsteban CruzAún no hay calificaciones
- Intro Ciencias SocialesDocumento32 páginasIntro Ciencias Socialesantonio.bernardoAún no hay calificaciones
- Programa - FCII - 2023-2024 - GradoDocumento5 páginasPrograma - FCII - 2023-2024 - GradoAna RubioAún no hay calificaciones
- Ciencia Tecnologia y Desarrollo Socioeconomico-Jorge Roberto FerrariDocumento80 páginasCiencia Tecnologia y Desarrollo Socioeconomico-Jorge Roberto FerrariEduardo GUILLERMOAún no hay calificaciones
- Cuestionario Fundamentos Cap 2Documento6 páginasCuestionario Fundamentos Cap 2Christian MarquezAún no hay calificaciones
- Introducción Al Conocimiento en Las Ciencias Sociales A - 1 PDFDocumento8 páginasIntroducción Al Conocimiento en Las Ciencias Sociales A - 1 PDFAbel PedrozoAún no hay calificaciones
- Corrientes de PensamientoDocumento4 páginasCorrientes de PensamientoAndresMorViAún no hay calificaciones
- La Cienciometría, Su Método y Su Filosofía ReflexionesDocumento12 páginasLa Cienciometría, Su Método y Su Filosofía ReflexionesGiovana Iris Hurtado MaganAún no hay calificaciones
- Sepúlveda, R. (Comp) - Estudios Filosoficos en Ciencia Tecnologia y SociedadDocumento433 páginasSepúlveda, R. (Comp) - Estudios Filosoficos en Ciencia Tecnologia y SociedadKaren Canchila Barrios100% (1)
- M 2010 Edgar Acatitla RomeroDocumento10 páginasM 2010 Edgar Acatitla RomerolatinoamericanosAún no hay calificaciones
- Tremas Del Examen, Área 5Documento6 páginasTremas Del Examen, Área 5ricardoAún no hay calificaciones
- Formato Programa Ciclo 2023Documento5 páginasFormato Programa Ciclo 2023Witny Yajaira Guzmán MoralesAún no hay calificaciones
- Hoja de Ruta Curso Introdocturio 2023 - Sede CentroDocumento3 páginasHoja de Ruta Curso Introdocturio 2023 - Sede CentroCamila BidartAún no hay calificaciones
- Silabo de Ciencia y Sociedad, ModificadoDocumento4 páginasSilabo de Ciencia y Sociedad, Modificadoangel untiverosAún no hay calificaciones
- Ciencias SocialesDocumento6 páginasCiencias SocialesDiego BravoAún no hay calificaciones
- Programa Eticia y CienciaDocumento4 páginasPrograma Eticia y CienciaHugo Francisco VelázquezAún no hay calificaciones
- Entrega Final EpistemologiaDocumento4 páginasEntrega Final Epistemologiadiego amarisAún no hay calificaciones
- Epistemología de Las Ciencias SocialesDocumento5 páginasEpistemología de Las Ciencias SocialesMaria Alejandra JacoboAún no hay calificaciones
- Ciencias SocialesDocumento6 páginasCiencias SocialesDaniel David ReyesAún no hay calificaciones
- 40 Pensamiento Científico - Asti Vera Boch 2016Documento7 páginas40 Pensamiento Científico - Asti Vera Boch 2016Julieta PrestiaAún no hay calificaciones
- Planif 2023 EpistemologíaDocumento10 páginasPlanif 2023 EpistemologíaGuadalupe MettiniAún no hay calificaciones
- Alcantud (2012) MetodoCientificoenCCSSDocumento51 páginasAlcantud (2012) MetodoCientificoenCCSSAugusto Escarcena MarzanoAún no hay calificaciones
- Trabajo de EpistemologiaDocumento16 páginasTrabajo de Epistemologiagloria castanoAún no hay calificaciones
- Ciencia y acción: Una filosofía práctica de la cienciaDe EverandCiencia y acción: Una filosofía práctica de la cienciaAún no hay calificaciones
- Hacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticasDe EverandHacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticasAún no hay calificaciones
- Construcción de problemas de investigación: Diálogos entre el interior y el exteriorDe EverandConstrucción de problemas de investigación: Diálogos entre el interior y el exteriorAún no hay calificaciones
- Ciencias y sociedad: Sociología del trabajo científicoDe EverandCiencias y sociedad: Sociología del trabajo científicoAún no hay calificaciones
- Filosofía de las neurociencias: Cerebro, mente, personaDe EverandFilosofía de las neurociencias: Cerebro, mente, personaAún no hay calificaciones
- Metas de Inflación - BernakeDocumento21 páginasMetas de Inflación - BernakeTomas DiazAún no hay calificaciones
- Calculo de Funciones Vectoriales - WilliamsonDocumento306 páginasCalculo de Funciones Vectoriales - WilliamsonTomas DiazAún no hay calificaciones
- Rebelion en La Granja - George OrwellDocumento87 páginasRebelion en La Granja - George OrwellTomas DiazAún no hay calificaciones
- Clasificación de Juegos PDFDocumento1 páginaClasificación de Juegos PDFTomas DiazAún no hay calificaciones
- Programa 2020 PDFDocumento6 páginasPrograma 2020 PDFTomas DiazAún no hay calificaciones
- Modulo Renta Variable PDFDocumento60 páginasModulo Renta Variable PDFTomas DiazAún no hay calificaciones
- Material Bilbiográfico Extra - Distancia2022Documento98 páginasMaterial Bilbiográfico Extra - Distancia2022Tomas DiazAún no hay calificaciones
- MATERIAL DE CATEDRA Visión CríticaDocumento11 páginasMATERIAL DE CATEDRA Visión CríticaTomas DiazAún no hay calificaciones
- Ciencias SocialesDocumento16 páginasCiencias SocialesTomas DiazAún no hay calificaciones
- Teorico Ecuaciones DiferencialesDocumento7 páginasTeorico Ecuaciones DiferencialesTomas DiazAún no hay calificaciones
- Resumen 1 ParcialDocumento11 páginasResumen 1 ParcialTomas DiazAún no hay calificaciones
- Informe de LaboratorioDocumento16 páginasInforme de LaboratoriojuanAún no hay calificaciones
- J Morillo PambazoDocumento8 páginasJ Morillo Pambazocamilo derfaAún no hay calificaciones
- E Cristo en Los Evangelios Del Ano LiturgicoDocumento2 páginasE Cristo en Los Evangelios Del Ano LiturgicoParroquiaSanJuanBautistaTudelaAún no hay calificaciones
- Democracia y Derechos HumanosDocumento132 páginasDemocracia y Derechos HumanosRoberto TarifeñoAún no hay calificaciones
- ArtemiaDocumento11 páginasArtemiaKarina Lizbeth100% (1)
- Factorización LUDocumento3 páginasFactorización LUSherine Menco PedrazaAún no hay calificaciones
- CAP 10 Sistemas de EcuacionesDocumento17 páginasCAP 10 Sistemas de EcuacionesValentina Paz Belen Cortes SierraAún no hay calificaciones
- LiofilizacionDocumento38 páginasLiofilizacionmilajis50% (2)
- Refracción SismicaDocumento96 páginasRefracción SismicaJorge OviedoAún no hay calificaciones
- Forma PrincipalDocumento6 páginasForma PrincipalJohan LopezAún no hay calificaciones
- Badell & Grau Sala de Casacion Civil Modifica El Procedimiento CivilDocumento4 páginasBadell & Grau Sala de Casacion Civil Modifica El Procedimiento CivilRichard Alexander Rubio ValeraAún no hay calificaciones
- CONCLUSIÓNDocumento24 páginasCONCLUSIÓNjairAún no hay calificaciones
- Circuito Resistivo-ParaleloDocumento5 páginasCircuito Resistivo-ParaleloAngel OrtizAún no hay calificaciones
- 4 Modulo 9º Grados - Beisbol y Bola SuaveDocumento7 páginas4 Modulo 9º Grados - Beisbol y Bola Suavevelki camañoAún no hay calificaciones
- AGUA BorradorDocumento9 páginasAGUA BorradorAcis TrujilloAún no hay calificaciones
- Guía Estudio Practica 5 SQLDocumento111 páginasGuía Estudio Practica 5 SQLMatilde Inés CésaiAún no hay calificaciones
- Tarea Unidad 1Documento2 páginasTarea Unidad 1Dídîër TenenuelaAún no hay calificaciones
- Mapa de Empatia Steven AndresDocumento7 páginasMapa de Empatia Steven Andressteven andresAún no hay calificaciones
- Silabo de Innovacion TecnologicaDocumento9 páginasSilabo de Innovacion Tecnologicajosé luis leon inf anteAún no hay calificaciones
- Conceptos de SoldaduraDocumento3 páginasConceptos de SoldaduraEdgar GonzálezAún no hay calificaciones
- Aranceles Mínimos para Traductores Públicos: Traducciones Con Carácter PúblicoDocumento1 páginaAranceles Mínimos para Traductores Públicos: Traducciones Con Carácter PúblicoKaren Ayelen CespedesAún no hay calificaciones
- Marco Teorico Referencial Adultez TardiaDocumento3 páginasMarco Teorico Referencial Adultez TardiaHugo FigueroaAún no hay calificaciones
- Curriculum Vitae 2017Documento10 páginasCurriculum Vitae 2017Dennys PancaAún no hay calificaciones
- Planeacion Geografia Bloque 1Documento9 páginasPlaneacion Geografia Bloque 1Salvador Robles ValenciaAún no hay calificaciones
- La Novia Del Frasco AzulDocumento29 páginasLa Novia Del Frasco AzulMiguel Angel De BernardiAún no hay calificaciones
- Plano CartesianoDocumento3 páginasPlano CartesianoJavier Martín Muñoz CastilloAún no hay calificaciones
- Indicadoresdegestin 130514085915 Phpapp01Documento31 páginasIndicadoresdegestin 130514085915 Phpapp01Sintia Liz Rojas SuarezAún no hay calificaciones
- Pauta Mantencion Equipos GeneralesDocumento2 páginasPauta Mantencion Equipos GeneralesMiguel CabezasAún no hay calificaciones