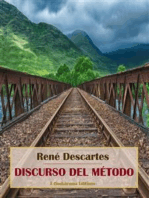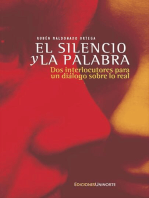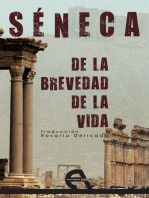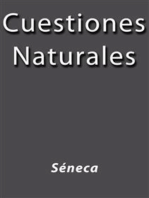Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Ensayos
Cargado por
wejoj616270 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas9 páginasTítulo original
LOS ENSAYOS
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas9 páginasLos Ensayos
Cargado por
wejoj61627Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
LOS ENSAYOS
Michel de Montaigne Fragmento del Capítulo XIII “De la Experiencia”
Ningún deseo más natural que el deseo de conocer. Todos los medios que a él pueden conducirnos
los ensayamos, y, cuando la razón nos falta, echamos mano de la experiencia, que es un medio
mucho más débil y más vil; pero la verdad es cosa tan grande que no debemos desdeñar ninguna
senda que a ella nos conduzca. Tantas formas adopta la razón que no sabemos a cual atenernos: no
muestra menos la experiencia; la consecuencia que pretendemos sacar con la comparación de los
acontecimientos es insegura, puesto que son siempre de semejantes. Ninguna cualidad hay tan
universal en esta imagen de las cosas como la diversidad y variedad. Y los griegos, los latinos y
también nosotros, para emplear el más expreso ejemplo de semejanza nos servimos del de los
huevos: sin embargo, hombres hubo, señaladamente uno en Delfos, que reconocía marcas
diferenciales entre ellos, de tal suerte que jamás tomaba uno por otro; y, como tuviera unas cuantas
gallinas sabía discurrir de cuál era el huevo de que se tratara. La disimilitud se ingiere por sí misma
en nuestras obras; ningún arte puede llegar a la semejanza; ni Perrozet ni ningún otro pueden tan
cuidadosamente pulimentar y blanquear el anverso de sus cartas que algunos jugadores no las
distingan tan sólo al verlas escurrirse en las manos ajenas. La semejanza es siempre menos
perfecta que la diferencia. Diríase que la naturaleza se impuso al crear el no repetir sus obras,
haciéndolas siempre distintas. Apenas me place, sin embargo, la opinión de aquel que pensaba por
medio de la multiplicidad de las leyes sujetar la autoridad de los jueces cortándoles en trozos la
tarea; no echan de ver los que tal suponen que hay tanta libertad y amplitud en la interpretación de
aquéllas como en su hechura; y están muy lejos de la seriedad los que creen calmar y detener
nuestros debates llevándonos a la expresa palabra de la Biblia; tanto más cuanto que nuestro
espíritu no encuentra el campo menos espacioso al fiscalizar el sentido ajeno que al representar el
suyo propio; y cual si no hubiera menos animosidad y rudeza al glosar que al inventar. Quien aquello
sentaba vemos nosotros claramente cuánto se equivocaba, pues en Francia tenemos más leyes que
en todo el resto del universo mundo, y más de las que serían necesarias para gobernar todos los
mundos que ideó Epicuro; ut olim flagitiis, sic nunc legibus laboramus. Y sin embargo, dejamos tanto
que opinar y decidir al albedrío de nuestros jueces, que jamás se vio libertad tan poderosa ni tan
licenciosa. ¿Qué salieron ganando nuestros legisladores con elegir cien mil cosas particulares y
acomodar a ellas otras tantas leyes? Este número no guarda proporción ninguna con la infinita
diversidad de las acciones humanas, y la multiplicación de nuestras invenciones no alcanzará nunca
la variación de los ejemplos; añádase a éstos cien mil más distintos, y sin embargo no sucederá que
en los acontecimientos venideros se encuentre ninguno (con todo ese gran número de millares de
sucesos escogidos y registrados) con el cual se puede juntar y aparejar tan exactamente que no
quede alguna circunstancia y diversidad, la cual requiera distinta interpretación de juicio. Escasa es
la relación que guardan nuestras acciones, las cuales se mantienen en mutación perpetua con las
leyes, fijas y móviles: las más deseables son las más raras, sencillas y generales: y aún me atrevería
a decir que sería preferible no tener ninguna que poseerlas en número tan abundante como las
tenemos. Naturaleza, las procura siempre más dichosas que las que nosotros elaboramos, como
acreditan la pintura de 1a edad dorada de los poetas y el estado en que vemos vivir a los pueblos
que no disponen si no es de las naturales. Gentes son éstas que en punto a juicio emplean en sus
causas al primer pasajero que viaja a lo largo de sus montañas, y que eligen, el día del mercado, uno
de entre ellos que en el acto decide todas sus querellas. ¿Qué daño habría en que los más
prudentes resolvieran así las nuestras conforme a las ocurrencias y a la simple vista, sin necesidad
de ejemplos ni consecuencias? Cada pie quiere su zapato. El rey Fernando, al enviar colonos a las
Indias, ordenó sagazmente que entre ellos no se encontrara ningún escolar de jurisprudencia,
temiendo que los procesos infestaran el nuevo mundo, como cosa por su naturaleza generadora de
altercados y divisiones, y juzgando con Platón «que es para un país provisión detestable la de
jurisconsultos y médicos». ¿Por qué nuestro común lenguaje, tan fácil para cualquiera otro uso, se
convierte en obscuro o ininteligible en contratos y testamentos? ¿Por qué quien tan claramente se
expresa, sea cual fuere lo que diga o escriba, no encuentra en términos jurídicos ninguna manera de
exteriorizarse que no esté sujeta a duda y a contradicción? Es la causa que los maestros de este
arte, aplicándose con particular atención a escoger palabras solemnes y a formar cláusulas
artísticamente hilvanadas, pesaron tanto cada sílaba, desmenuzaron tan hondamente todas las
junturas, que se enredaron y embrollaron en la infinidad de figuras y particiones, hasta el extremo de
no poder dar con ninguna prescripción ni reglamento que sean de fácil inteligencia: confusum est,
quidquid usque in pulverem sectum est. Quien vio a los muchachos intentando dividir en cierto
número de porciones una masa de mercurio, habrá advertido que cuanto más la oprimen y amasan,
ingeniándose en sujetarla a su voluntad, más irritan la libertad de ese generoso metal, que va
huyendo ante sus dedos, menudeándose y desparramándose más allá de todo cálculo posible: lo
propio ocurre con las cosas, pues subdividiendo sus sutilezas, enséñase a los hombres a que las
dudas crezcan; se nos coloca en vías de extender y diversificar las dificultades, se las alarga y
dispersa. Sembrando las cuestiones y recortándolas, hácense fructificar y cundir en el mundo la
incertidumbre y las querellas, como la tierra se fertiliza cuanto más se desmenuza y profundamente
se remueve. Difficultatem facit doctrina. Dudamos, con el testimonio de Ulpiano, y todavía más con
Bartolo y Baldo. Era preciso borrar la huella de esta diversidad innumerable de opiniones y no
adornarse con ellas para quebrar la cabeza a la posteridad. No sé yo qué decir de todo esto, mas por
experiencia se toca que tantas interpretaciones disipan la verdad y la despedazan. Aristóteles
escribió para ser comprendido: si no pudo serlo, menos hará que penetren su doctrina otro hombre
menos hábil, y un tercero menos que quien sus propias fantasías trata. Nosotros manipulamos la
materia y la esparcimos desleyéndola; de un solo asunto hacemos mil, y recaemos, multiplicando y
subdividiendo, en la infinidad de los átomos de Epicuro. Nunca hubo dos hombres que juzgaran de
igual modo de la misma cosa; y es imposible ver dos opiniones exactamente iguales, no solamente
en distintos hombres, sino en uno mismo a distintas horas. Ordinariamente encuentro qué dudar allí
donde el comentario nada señaló; con facilidad mayor me caigo en terreno llano, como ciertos
caballos que conozco, los cuales tropiezan más comúnmente en camino unido. ¿Quién no dirá que
las glosas aumentan las dudas y la ignorancia, puesto que no se ve ningún libro humano ni divino,
con el que el mundo se ataree, cuya interpretación acabe con la dificultad? El centésimo comentario
se remite al que le sigue, que luego es más espinoso y escabroso que el primero. Cuando
convenimos que un libro tiene bastantes, ¿nada hay ya que decir sobre él? Esto de que voy
hablando se ve más patente en el pleiteo: otórgase autoridad legal a innumerables doctores y
decretos, así como a otras tantas interpretaciones; ¿reconocemos, sin embargo, algún fin o
necesidad de interpretar? ¿Se echa de ver con ello algún progreso y adelantamiento hacia la
tranquilidad? ¿Nos precisan menos abogados y jueces que cuando este promontorio jurídico
permanecía todavía en su primera infancia? Muy por el contrario, obscurecemos y enterramos la
inteligencia del mismo; ya no lo descubrimos sino a merced de tantos muros y barreras. Desconocen
los hombres la enfermedad natural de su espíritu, el cual sólo se ocupa en bromear y mendigar; va
constantemente dando vueltas, edificando y atascándose en su tarea, como los gusanos de seda,
para ahogarse; mus in pice: figúrase advertir de lejos no sé qué apariencia de claridad y de verdad
imaginarias, pero mientras a ellas corro, son tantas las dificultades que se atraviesan en su camino,
tantos los obstáculos y nuevas requisiciones, que éstos acaban por extraviarle y trastornarle. No de
otro modo aconteció a los perros de Esopo, los cuales descubriendo en el mar algo que flotaba
semejante a un cuerpo muerto, y no pudiendo acercarse a él, decidieron beber el agua para secar el
paraje, y se ahogaron. Con lo cual concuerda lo que Crates decía de los escritos de Heráclito, o sea
«que habrían menester un lector que fuera buen nadador», a fin de que la profundidad y el peso de
su doctrina no lo tragaran y sofocaran. Sólo la debilidad individual es lo que hace que nos
contentemos con lo que otros o nosotros mismos encontramos en este perseguimiento de la verdad;
uno más diestro no se conformará, quedando siempre lugar para un tercero, igualmente que, para
nosotros mismos, y camino por donde quiera. Ningún fin hay en nuestros inquirimientos; el nuestro
está en el otro mundo. El que un espíritu se satisfaga, es signo de cortedad o de cansancio. Ninguno
que sea generoso se detiene en cuanto emplea su propio esfuerzo; pretendo siempre ir más allá,
transponiendo sus fuerzas; posee vuelos que exceden, que sobrepujan los efectos: cuando no
adelanta, ni se atormenta ni da en tierra, o no choca ni da vueltas, no es vivo sino a medias; sus
perseguimientos carecen de término y de forma; su alimento se llama admiración, erradumbre,
ambigüedad. Lo cual acreditaba de sobra Apolo hablándonos siempre con doble sentido, obscura y
oblicuamente; no saciándonos, sino distrayéndonos y atareándonos. Es nuestro espíritu un
movimiento irregular, perpetuo, sin modelo ni mira: sus invenciones se exaltan, se siguen y se
engendran las unas a las otras. (Montaigne, 1580).
LA SOCIOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
Ágnes Heller Fragmento del capítulo III “la consciencia del nosotros”
Como hemos visto, la «consciencia del nosotros» se desarrolla en el particular paralelamente a la
consciencia del yo. Solamente el egoísta-individualista consciente no tiene una «consciencia del
nosotros», pero esto no constituye en él el punto de partida, sino más bien un efecto: el efecto de la
reflexión y del modo de vida. Cuando decimos que las dos consciencias se desarrollan
paralelamente, no pretendemos negar que la afectividad de la particularidad emerge con más fuerza
en la consciencia del yo. Pero también el nosotros aparece investido de la afectividad más elemental
cuando el yo se identifica con él. Lo que, evidentemente, no es sólo válido para las comunidades,
sino para cualquier integración, incluidas las integraciones de grupo absolutamente casuales.
Después del ocaso de las comunidades naturales. los particulares (fuesen conscientes o no) han
intentado a menudo pertenecer a un grupo precisamente para «prolongar» de este modo su
particularidad. Hasta la persona más débil e inhábil puede transformarse en un vencedor cuando,
identificándose con un equipo de fútbol, dice: «¡hemos vencido!».
Hemos visto, examinando el hombre particular, que la misma particularidad es una categoría
homogénea. Sin embargo, los diversos afectos particulares no siempre se desarrollan el uno junto al
otro sin suscitar problemas. Nos hemos detenido ya sobre un punto: hemos recordado que hasta el
hombre más particular tiene necesidad de dominarse para poder «existir en el mundo». ¿Pero qué
significa dominarse si no frenar la particularidad un determinado sentido? Es decir, incluso entre los
afectos particulares surge una jerarquía: la fuerza o debilidad de las características «innatas» v el
«mundo», en que éstas deben hacerse valer, deciden cuál de sus afectos deberá sacrificar el
particular en aras de otro (o de otros). Estos «sacrificio»:» — siempre, aunque no se trate de la
elevación del particular a la individualidad, sino sólo del enfriamiento de ciertos afectos particulares—
conducen a menudo a los denominados «complejos». Estamos de acuerdo con Bloch cuando afirma
que el «complejo» deriva siempre de la ofensa de la particularidad; el individuo consciente de sí
conoce sus motivaciones e intenta plasmar su propia personalidad de acuerdo con las exigencias
externas siempre de tal modo que pueda afirmar: «yo soy yo». Por consiguiente, podrá tener
conflictos (incluso consigo mismo), pero no complejos. La simple represión de los afectos (y
eventualmente de las características) particulares, su «inhibición», sirve a un doble fin. En parte y
ante todo es un interés del desarrollo genérico. En el mundo de la propiedad, de la sociedad de
clases, de la alienación, la cual, como hemos visto, produce prevalen temen te hombres organizados
sobre la particularidad, las exigencias genéricas — así como el resto de las exigencias sociales—
sólo pueden afirmarse a través de la represión o de la «desviación» de los afectos y características
particulares del particular. Han sido necesarios medios draconianos para conseguir que no se
matase, violentase, depredase, lo que naturalmente ha comportado la violación de la particularidad
respectiva. Contemporáneamente la «inhibición» se ha convertido en un interés fundamental de la
particularidad misma; ésta no habría estado a la altura de su objetivo prioritario — conservarse en el
mundo— si no hubiese «colaborado» con las exigencias sociales reprimiendo algunos de sus afectos
particulares. (Hay que precisar que, cuando hablamos de afectos particulares, no nos referimos sólo
o principalmente a los instintos originarios, sino también a las motivaciones particulares cultivadas en
la sociedad clasista, como la envidia, el impulso a la posesión, etcétera.)
Pero son necesarias dos precisiones. En primer lugar, la necesidad de regular determinados
sentimientos particulares no desaparece conjuntamente con la sociedad clasista; se trata en efecto
de la condición fundamental de toda convivencia humana. Al mismo tiempo el contenido y el objetivo
del sistema de normas sociales y la valoración de los afectos se encuentran en una correlación
recíproca. En el caso de las normas draconianas, la sociedad —y el particular que interioriza las
exigencias de la sociedad— puede juzgar como particulares algunas motivaciones que tienen, por el
contrario, un contenido genérico, pero cuyos valores genéricos son olvidados por el sistema de
normas predominante. En la ciudad del sol de Campanella, por ejemplo, no es admitido el derecho
de elegir libremente un compañero amoroso; quien escoge libremente su compañero es condenado,
sobre la base del sistema de normas sociales vigentes, como «prisionero de sus pasiones». Sin
embargo, es indudable que la libre elección del compañero —no sólo a los ojos de la posteridad, sino
también de una parte de los contemporáneos de Campanera— representa en sí un valor genérico;
por consiguiente, tal aspiración, en sí no particular, es degradada al nivel de la particularidad
solamente en aquel sistema de normas determinado. La «represión» de los sentimientos
particulares, la estructuración de su jerarquía y su canalización según las expectativas son tarea en
primer lugar de la moral, de la religión y del derecho. Y no es casual que las dos primeras se basen
siempre en la consciencia del nosotros. ¿Por qué? El nosotros —bien se trate de una comunidad
natural o de elección, o bien de un grupo— es considerado por el particular como una
«prolongación» de sí mismo. El particular puede tener ab ovo intereses, objetivos, sistemas de
costumbres comunes con el nosotros, o bien esta unidad surge sobre la base de la elección; pero
esto es ahora indiferente para los fines de nuestro discurso. Por lo tanto, la base de la consciencia
del nosotros no está en las regiones de las ideas, sino sobre un suelo completamente terrestre. El
particular es parte de una integración; las victorias de la integración son realmente victorias del
particular: en cuanto aquélla realiza los intereses de éste es posible que le «llene» la particularidad.
Cuando el pueblo al que pertenezco entra en guerra con el pueblo lindante y vence, yo me convierto
en más rico; si es derrotado soy hecho prisionero. Por consiguiente, en este sentido mi comunidad
es efectivamente yo.
Sin embargo —y también en esto se equivocan los defensores del egoísmo razonable— el yo no se
identifica con el nosotros calculando las posibles ventajas y desventajas; la consciencia del nosotros
— al menos en las sociedades comunitarias (y también hoy cuando se trata de la nación)— es
interiorizada espontáneamente. El particular es capaz de llevar a cabo incluso los máximos
sacrificios —v recordemos la mencionada contradicción de la particularidad— por él nosotros, por la
comunidad. Puede orientar sus afectos hacia este nosotros, renunciar a su patrimonio, sacrificar su
propia familia. La comunidad de intereses toma parte en la formación y en la consolidación de la
consciencia del nosotros, vero no participa necesariamente en\ cada acción orientada hacia la
comunidad. Como va hemos indicado, la moral y la religión se basan fundamentalmente en esta
potencia de arrastre del nosotros que trasciende los intereses. Por lo tanto, la motivación o el afecto
particulares pueden en casos extremos sacrificarse completamente en beneficio del nosotros. Sin
embargo, no se puede afirmar que la consciencia del nosotros y la acción correspondiente basten
para superar el comportamiento particular. Ante todo, porque en la identificación con el nosotros la
superación de la particularidad vale exclusivamente para la propia integración. Si mi pueblo está en
peligro, voy a la guerra, soy herido, soporto hambre y fatigas; pero si después torturo hasta la muerte
a mi enemigo derrotado, violo a sus mujeres, mato a sus hijos. todo ello no perjudica en lo más
mínimo mi completa identificación con la consciencia del nosotros. Y al contrario, porque la completa
identificación con la consciencia del nosotros, con las acciones de mi comunidad, deriva siempre de
la ofensa de la particularidad; el individuo consciente de sí conoce sus motivaciones e intenta
plasmar su propia personalidad de acuerdo con las exigencias externas siempre de tal modo que
pueda afirmar: «yo soy yo». Por consiguiente, podrá tener conflictos (incluso consigo mismo), pero
no complejos. La simple represión de los afectos (y eventualmente de las características)
particulares, su «inhibición», sirve a un doble fin. En parte y ante todo es un interés del desarrollo
genérico. En el mundo de la propiedad, de la sociedad de clases, de la alienación, la cual, como
hemos visto, produce prevalentemente hombres organizados sobre la particularidad, las exigencias
genéricas — así como el resto de las exigencias sociales— sólo pueden afirmarse a través de la
represión o de la «desviación» de los afectos y características particulares del particular. Han sido
necesarios medios draconianos para conseguir que no se matase, violentase, depredase, lo que
naturalmente ha comportado la violación de la particularidad respectiva. Contemporáneamente la
«inhibición» se ha convertido en un interés fundamental de la particularidad misma; ésta no habría
estado a la altura de su objetivo prioritario —conservarse en el mundo— si no hubiese «colaborado»
con las exigencias sociales reprimiendo algunos de sus afectos particulares. (Hay que precisar que,
cuando hablamos de afectos particulares, no nos referimos sólo o principalmente a los instintos
originarios, sino también a las motivaciones particulares cultivadas en la sociedad clasista, como la
envidia, el impulso a la posesión, etcétera.)
Pero son necesarias dos precisiones. En primer lugar, la necesidad de regular determinados
sentimientos particulares no desaparece conjuntamente con la sociedad clasista; se trata en efecto
de la condición fundamental de toda convivencia humana. Al mismo tiempo el contenido y el objetivo
del sistema de normas sociales y la valoración de los afectos se encuentran en una correlación
recíproca. En el caso de las normas draconianas, la sociedad —y el particular que interioriza las
exigencias de la sociedad— puede juzgar como particulares algunas motivaciones que tienen, por el
contrario, un contenido genérico, pero cuyos valores genéricos son olvidados por el sistema de
normas predominante. En la ciudad del sol de Campanella, por ejemplo, no es admitido el derecho
de elegir libremente un compañero amoroso; quien escoge libremente su compañero es condenado,
sobre la base del sistema de normas sociales vigentes, como «prisionero de sus pasiones». Sin
embargo, es indudable que la libre elección del compañero —no sólo a los ojos de la posteridad, sino
también de una Darte de los contemporáneos de Campanella— representa en sí un valor genérico;
por consiguiente, tal aspiración, en sí no particular, es degradada al nivel de la particularidad
solamente en aquel sistema de normas determinado. La «represión» de los sentimientos
particulares, la estructuración de su jerarquía y su canalización según las expectativas son tarea en
primer lugar de la moral, de la religión y del derecho. Y no es casual que las dos primeras se basen
siempre en la consciencia del nosotros. ¿Por qué?
El nosotros—bien se trate de una comunidad natural o de elección, o bien de un grupo— es
considerado por el particular como una «prolongación» de sí mismo. El particular puede tener ab ovo
intereses, objetivos, sistemas de costumbres comunes con el nosotros, o bien esta unidad surge
sobre la base de la elección; pero esto es ahora indiferente para los fines de nuestro discurso. Por lo
tanto, la base de la consciencia del nosotros no está en las regiones de las ideas, sino sobre un
suelo completamente terrestre. El particular es parte de una integración: las victorias de la
integración son realmente victorias del particular: en cuanto aquélla realiza los intereses de éste es
posible que le «llene» la particularidad. Cuando el pueblo al que pertenezco entra en guerra con el
pueblo lindante y vence, yo me convierto en más rico; si es derrotado soy hecho prisionero. Por
consiguiente, en este sentido mi comunidad es efectivamente yo. Sin embargo — y también en esto
se equivocan los defensores del egoísmo razonable— el yo no se identifica con el nosotros
calculando las posibles ventajas y desventajas; la consciencia del nosotros — al menos en las
sociedades comunitarias (y también hoy cuando se trata de la nación)— es interiorizada
espontáneamente. El particular es capaz de llevar a cabo incluso los máximos sacrificios —y
recordemos la mencionada contradicción de la particularidad— por el nosotros, por la comunidad.
Puede orientar sus afectos hacia este nosotros, renunciar a su patrimonio, sacrificar su propia
familia. La comunidad de intereses toma parte en la formación y en la consolidación de la
consciencia del nosotros, ñero no participa necesariamente en cada acción orientada hacia la
comunidad. Como va hemos indicado, la moral y la religión se basan fundamentalmente en esta
potencia de arrastre del nosotros que trasciende los intereses. Por lo tanto, la motivación o el afecto
particulares pueden en casos extremos sacrificarse completamente en beneficio del nosotros. Sin
embargo, no se puede afirmar que la consciencia del nosotros y la acción correspondiente basten
para superar el comportamiento particular. Ante todo porque en la identificación con el nosotros la
superación de la particularidad vale exclusivamente para la propia integración. Si mi pueblo está en
peligro, voy a la guerra, soy herido, soporto hambre y fatigas; pero si después torturo hasta la muerte
a mi enemigo derrotado, violo a sus mujeres, mato a sus hijos, todo ello no perjudica en lo más
mínimo mi completa identificación con la consciencia del nosotros. Y al contrario, porque la completa
identificación con la consciencia del nosotros, con las acciones de mi comunidad, incluso puede
desencadenar totalmente mis sentimientos particulares. Puedo, por ejemplo, perder mi comprensión
moral y mi prudencia de juicio frente a quien no haya realizado esta identificación. En nombre de mi
comunidad doy entonces libre curso a mis instintos más bajos, sintiéndome por añadidura
perfectamente noble. Mi venganza asume la forma del cumplimiento de la ley. Los fenómenos más
terribles de este tipo se dan cuando la integración no exige de mí ningún sacrificio, pero no sólo en
este caso.
Hasta ahora hemos dejado aparte el contenido de valor de la integración con que se identifica el
particular. Pero es evidente que la particularidad es tanto más cumplida por la «consciencia del
nosotros», cuanto más la comunidad dada se encuentra en contraste con el desarrollo genérico,
cuanto más ésta le elimina los contenidos de valor. En este caso nuestro juicio ni siquiera toma en
consideración el sacrificio personal del particular (por ejemplo, cuando el particular se identifica con
la «comunidad nacional» del nazismo). Por el contrario, en el caso de contenidos iguales de valor,
nuestro juicio también espontáneamente considera mejor el comportamiento de quien se ha
identificado con una causa perdida (porque el sacrificio de la particularidad es aquí máximo y la
posibilidad de gozar de las alegrías de la vida, mínima); victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.
Por lo tanto, la consciencia del nosotros y la identificación o la colaboración con el nosotros pueden
reprimir (incluso por propia iniciativa) el punto de vista, las características y los afectos particulares o
también darles libre curso. En cada caso hacen fácil y simple (de nuevo una motivación de la
particularidad) la orientación en el mundo. A un italiano le parecen buenos los pueblos a los que les
gusta Italia y malos los anti-italianos; es bueno lo que va en favor de Italia; los italianos son los
hombres más capaces de la tierra, etc. Se trata de esquemas extremadamente simples, que pueden
ser asimilados, aunque no se posea una particular sabiduría moral y con los cuales en el ambiente
dado — en este caso en el ambiente italiano— se puede operar con éxito, encontrar consenso, evitar
conflictos, etcétera.
Esta identificación, como precisamente hemos indicado, puede también constituir un sucedáneo del
éxito del yo. En la vida no he conseguido nada, pero por lo menos mi pueblo ha tenido éxito. O al
contrario: no he conseguido nada porque el grupo al que pertenezco está oprimido. (Aunque las dos
afirmaciones fuesen exactas, no obstante, es característico de la particularidad poner en relación el
éxito y el fracaso de toda la vida personal con el éxito o el fracaso de la integración.) El denominado
orgullo nacional a menudo no es otra cosa que un modo de manifestarse de la motivación particular,
pero no siempre: si una nación se eleva a vanguardia del género humano como consecuencia de
alguna de sus gestas (por ejemplo, por haber hecho una revolución), y si yo he tomado parte en ella
personalmente, puedo estar orgulloso de ella con pleno derecho y sentirla como orgullo personal. En
este caso no opera mi particularidad; de hecho, yo refiero las gestas de mi nación (y las mías) a
valores genéricos. Pero si mi nación no ha cumplido ninguna acción genérica especial, el orgullo
nacional no es más que una prolongación de la particularidad. Estoy orgulloso de ser italiano, es una
afirmación que vale tanto como decir que estoy orgulloso de haber nacido macho. Algo que no
depende de mí (un casual modo de nacer) lo sitúo como valor y como rango, mientras que no posee
ningún contenido de valor en sí. Es función del orgullo nacional, a través de la consciencia del
nosotros, hinchar mi particularidad, su significado (no es cierto que no sea nadie, soy un italiano o un
macho); de este modo yo sustituyo las acciones y las formas de comportamiento portadoras de un
verdadero contenido de valor, que requerirían esfuerzo, que exigirían un desarrollo efectivo y tal vez
de superación de la particularidad, y de las cuales yo justamente podría estar orgulloso.
Pero la motivación particular entra también en la consciencia del nosotros de un modo más
complicado e indirecto (un fenómeno frecuente en las comunidades y grupos de elección). A saber,
si yo me he entregado ya a una comunidad o grupo, «mantener firme» la identificación con él
significa defender mi vida, defender mi comportamiento hasta ese punto; en suma, defenderme a mí
mismo. Si se pusiese de relieve que aquella comunidad no merecía que yo me identificase con ella,
que sus contenidos de valor eran dudosos, etcétera, entonces — en el caso de que yo sea un
hombre particular— mi vida ha sido inútil. Por consiguiente, estoy obligado a atarme a la
identificación, debo resistir todas las «tentaciones» de desligarme de ella (aun a costa de destruir al
«tentador»). La precisión «en el caso de que yo sea un hombre particular» es necesaria, porque el
hombre que se ha elevado a la individualidad no pierde su propia vida ni siquiera en tales
circunstancias. Sabe sacar las consecuencias, sabe aprender también del error y sabe modificar su
personalidad y sus elecciones a la luz de lo que ha aprendido.
Llegados a este punto queremos observar que no pretendemos agotar aquí las posibilidades de
reacción de la particularidad. La estamos examinando simplemente en una perspectiva restringida,
desde el ángulo de la consciencia del nosotros. Por ello decimos entre paréntesis que es igualmente
frecuente la reacción particularista del particular que de improviso se rebela contra la integración
elegida por él, pasando del amor al odio; en este caso «defiende» su vida volcando sobre la
integración precedentemente elegida la responsabilidad de todos sus equívocos y errores. En este
caso también se identifica con ella, pero con un signo negativo. (Pasar del amor al odio cuando la
cosa amada no responde a las esperanzas que se habían depositado en ella, cuando «sale a la luz»
algo, es a todas luces la reacción más universal de la particularidad y es típica también cuando no se
trata de las integraciones.
Hemos intentado clarificar hasta ahora la complejidad de la relación de identificación entre
particularidad e integración. Añadamos —como se desprende de cuanto se ha dicho— que la
•ascensión» a la integración, la identificación con la integración, la consciencia del nosotros, por si
solas no producen nunca la individualidad. Así como el individualista burgués, que niega toda
comunidad, hincha sus exigencias particulares considerándolas como las únicas genéricas, así el
particular que se identifica incondicionadamente con su comunidad abandona todos sus afectos
particulares que la comunidad dada le promueve a abandonar y desarrolla aquellos que pueden
prosperar libremente a pesar de la identificación con la comunidad o, quizá, precisamente a través
suyo. Es especialmente evidente la simbiosis entre la identificación y la particularidad en la sociedad
burguesa, donde la escisión antes latente se convierte en un abismo en la contradicción. ya
examinada, entre bourgeois y citoyen. El individuo, por el contrario, no se escinde en un particular
sometido ciegamente a las exigencias externas y en un particular que, de un modo igualmente
irreflexivo, da libre curso a sus instintos según las posibilidades. El individuo tiene las reacciones
unitarias de una personalidad unitaria tanto con respecto al mundo, como con respecto de sí mismo.
Pero este modo de vivir del individuo solamente será típico de las sociedades después que se haya
eliminado la alienación.
«Sólo cuando el hombre real, individual, asume en sí al ciudadano abstracto, y como hombre
individual en su vida empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones sociales ha llegado a ser
ente genérico, sólo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus “propias fuerzas” como
fuerzas sociales, y por ello ya no separa de sí la fuerza social en la figura de la fuerza política,
solamente entonces se habrá cumplido la emancipación humana.»(Heller, 1977).
ÉTICA O CONOCETE A TI MISMO
Pedro Abelardo Fragmento “Del vicio del alma que afecta a las costumbres”
Se ha de notar también que existen vicios o cualidades en el alma que no afectan para nada a las
costumbres. Ni tampoco hacen que por ello la vida humana sea objeto de menosprecio o de
alabanza. Tal sería, por ejemplo, la estupidez del alma o la prontitud de ingenio, ser olvidadizo o
tener pronta memoria, la ignorancia o la ciencia. Todo esto se da igual entre los malvados y en los
buenos. No influye directa mente en el ordenamiento de la conducta o costumbres, ni hace que la
vida sea torpe u honesta. Con toda razón, pues, a la definición que adelantamos arriba de «vicios del
alma», añadimos ahora: «que nos disponen a obrar m al», excluyendo así a los que acabamos de
menciona. De modo que los vicios del alma son aquellos que empujan a la voluntad hacia algo que
de ningún modo debe hacerse o dejar de hacerse.
Fragmento “El acto es bueno por la buena intención”
Llamamos buena, esto es, recta, a la intención por sí misma. A la obra, en cambio, la llamamos
buena no porque contenga en sí bien alguno, sino que nace de una intención buena a acción de un
hombre, por ejemplo, que hace lo mismo en distintos momentos, unas veces se califica de buena y
otras de mala, según la diversidad de intenciones. De esta manera parece que se cambia en lo
tocante al bien y al mal. La proposición «Sócrates está sentado» — o, si se prefiere, su interpretación
— varía en cuanto a su verdad o falsedad según que Sócrates esté sentado o de pie. Esta variación
en la verdad o falsedad de las proposiciones —-dice Aristóteles 1—- se da no porque lo verdadero y
lo falso sufran cambio alguno. Es el objeto, esto es, Sócrates, el que cambia en sí mismo, dejando
de estar sentado para estar de pie, o viceversa.
Fragmento “¿Por qué hemos de llamar buena a una intención?”
Hay quienes piensan que se da una buena y recta intención siempre que uno cree que obra bien y
que lo que hace agrada a Dios. Sirvan de ejemplo los que perseguían a los mártires. De ellos dice la
Verdad en el Evangelio: «E incluso llegará la hora en que todo el que os m ate piense que da culto a
Dios» Y el m ismo Apóstol se compadece de su ignorancia diciendo: «Testifico en su favor que
tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento». Tienen ciertamente en gran fervor y
un deseo de hacer aquello que creen del agrado de Dios. Pero, como están engañados por su celo o
por su voluntad, su intención es errónea. N i el ojo de su corazón es tan simple que pueda ver con
claridad, es decir, que pueda librarse del error. Con todo cui dado, pues, distinguió el Señor las obras
de acuerdo con la intención recta o no recta. Y llamó simple al ojo de la mente — esto es, a la
intención sim ple y casi libre de mancha— cuando puede ver con clariad. Y «tenebrosa» en el caso
contrario. Dice así: «Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso». Esto es, si tu intención es
recta, toda la suma de obras que de ella proceden — y que pueden verse como se ven las cosas
corporales— será digna de la luz, es decir, buena. Y viceversa. No se ha de llamar, pues, buena a
una intención porque parezca buena, sino porque además de parecer lo es realmente. Tal sucede,
por ejemplo, cuando el hombre cree agradar a Dios en aquello que pretende y, además, no se
engaña en su estimación. De lo contrario, hasta los mismos infieles — lo mismo que nosotros—
harían obras buenas. También ellos, al igual que nosotros, creen que se salvan y agradan a Dios por
sus obras (Abelardo, 1990.
También podría gustarte
- Montaigne - Ensayos y Cartas - 3-12 - de ExperienciaDocumento40 páginasMontaigne - Ensayos y Cartas - 3-12 - de ExperienciaJimmy TorresAún no hay calificaciones
- DescartesDocumento4 páginasDescartesJoan Serrano GualAún no hay calificaciones
- Confessio Fraternitatis - RosacrucesDocumento5 páginasConfessio Fraternitatis - RosacrucesJosé Eduardo MéndezAún no hay calificaciones
- Filosofia ClasicaDocumento6 páginasFilosofia ClasicaKarlita ErazoAún no hay calificaciones
- Porras Huidobro Disertación de ArchivosDocumento148 páginasPorras Huidobro Disertación de ArchivosperezjoaquinAún no hay calificaciones
- WL ElMundoNoESAbsurdoDocumento125 páginasWL ElMundoNoESAbsurdoMartín Churi RodríguezAún no hay calificaciones
- Agora 1Documento10 páginasAgora 1Juan VillarragaAún no hay calificaciones
- Bacon (1620) Novum Organum, FragmentosDocumento12 páginasBacon (1620) Novum Organum, FragmentosFrancisco Romero0% (1)
- Con Respecto A La InterpretaciónDocumento6 páginasCon Respecto A La InterpretaciónNicolas BreuerAún no hay calificaciones
- Quintiliano Inst Oratorias PDFDocumento329 páginasQuintiliano Inst Oratorias PDFdidacbrAún no hay calificaciones
- Nietzsche Friedrich de Schopenhauer Como EducadorDocumento26 páginasNietzsche Friedrich de Schopenhauer Como EducadorAlexs UlloaAún no hay calificaciones
- Antología de Poética y Retórica LatinasDocumento35 páginasAntología de Poética y Retórica LatinasElihuth GarcíaAún no hay calificaciones
- Balmes Jaime - La Religión Demostrada Al Alcance de Los Niños (1847)Documento281 páginasBalmes Jaime - La Religión Demostrada Al Alcance de Los Niños (1847)jab2009Aún no hay calificaciones
- Discurso Del Método, Renato DescartesDocumento26 páginasDiscurso Del Método, Renato DescartesAngela LebronAún no hay calificaciones
- 1.1 Descartes Meditaciones MetafìsicasDocumento19 páginas1.1 Descartes Meditaciones MetafìsicasDair NiltonAún no hay calificaciones
- El Testimonio de La Fraternidad de La RosacruzDocumento37 páginasEl Testimonio de La Fraternidad de La Rosacruzkabballerodelagruta100% (2)
- Anselmo Lorenzo-El Criterio LibertarioDocumento26 páginasAnselmo Lorenzo-El Criterio LibertarioJosé ManteroAún no hay calificaciones
- FRAGMENTOS DESCARTES Discurso Del MétodoDocumento10 páginasFRAGMENTOS DESCARTES Discurso Del MétodoFilosofía Antigua Gnoseología UnsAún no hay calificaciones
- Apps IcfesDocumento2 páginasApps Icfesmartha florez100% (1)
- Discurso Del Metodo-Rene DescartesDocumento56 páginasDiscurso Del Metodo-Rene DescartesALEX VALENAún no hay calificaciones
- Confessio FraternitatisDocumento9 páginasConfessio FraternitatisJeremi De La Cruz100% (1)
- Rene Descartes - Discurso Del MetodoDocumento52 páginasRene Descartes - Discurso Del MetodoLorenzo CalderónAún no hay calificaciones
- El Renacimiento Italiano, Eugenio GarinDocumento2 páginasEl Renacimiento Italiano, Eugenio GarinAdrian Caro MarquezAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Leviatán de HobbesDocumento26 páginasFragmentos de Leviatán de Hobbesjuan sierraAún no hay calificaciones
- Discurso Del Método Autor Rene DescartesDocumento51 páginasDiscurso Del Método Autor Rene Descartesmauriciotopo13martinezAún no hay calificaciones
- NIETZSCHE, Friedrich, de Shopenhauer Como Educador PDFDocumento24 páginasNIETZSCHE, Friedrich, de Shopenhauer Como Educador PDFGuillermo MorenoAún no hay calificaciones
- El silencio y la palabra: Dos interlocutores para un diálogo sobre lo realDe EverandEl silencio y la palabra: Dos interlocutores para un diálogo sobre lo realAún no hay calificaciones
- Selección Roger BaconDocumento5 páginasSelección Roger BaconEsteban TocAún no hay calificaciones
- TRANSCRIPCION DE LIBRO 23-29Documento7 páginasTRANSCRIPCION DE LIBRO 23-29charlesinnovaAún no hay calificaciones
- Nietzsche Schopenhauer - Como - EducadorDocumento2 páginasNietzsche Schopenhauer - Como - EducadorIvanna RubioAún no hay calificaciones
- Clase Dia 15 FiloDocumento6 páginasClase Dia 15 FiloTodo GolesAún no hay calificaciones
- Ofc TextosDocumento21 páginasOfc Textosdamian666esAún no hay calificaciones
- 19 Dee - Bacon - Fludd - Selección de EnsayosDocumento54 páginas19 Dee - Bacon - Fludd - Selección de EnsayosNoelia MirindaperonAún no hay calificaciones
- La Religion Demostrada Al Alcanse de Todos-Jaime-Balmes - ApologeticaDocumento87 páginasLa Religion Demostrada Al Alcanse de Todos-Jaime-Balmes - ApologeticaCAMILO ANDRES GALVEZ LOPERAAún no hay calificaciones
- Conectores y marcadores del discursoDocumento9 páginasConectores y marcadores del discursoAmy RamirezAún no hay calificaciones
- Francis Bacon Novum OrganumDocumento132 páginasFrancis Bacon Novum OrganumGabriel Riascos FonrodonaAún no hay calificaciones
- Descartes. Reglas para La Dirección Del EspírituDocumento17 páginasDescartes. Reglas para La Dirección Del EspírituViviana CastañedaAún no hay calificaciones
- A Propósito de La VerdadDocumento7 páginasA Propósito de La VerdadphilipbatesAún no hay calificaciones
- Rousseau - Armiño - Edición en EspañolDocumento49 páginasRousseau - Armiño - Edición en EspañolMonsieur Pichon100% (2)
- Verdad y Vida de Miguel de Unamuno Segunda GuíaDocumento4 páginasVerdad y Vida de Miguel de Unamuno Segunda GuíadragblackAún no hay calificaciones
- Rousseau, Discurso Sobre El Origen y Los Fundamentos de La Desigualdad Entre Los HombresDocumento49 páginasRousseau, Discurso Sobre El Origen y Los Fundamentos de La Desigualdad Entre Los HombresClari ProiettiAún no hay calificaciones
- Pedantismo - Capítulo XXIVDocumento10 páginasPedantismo - Capítulo XXIVP S Ana MaríaAún no hay calificaciones
- Feijoo - Teatro Crítico Universal (Prólogo Al Lector) PDFDocumento4 páginasFeijoo - Teatro Crítico Universal (Prólogo Al Lector) PDFpe2pe3Aún no hay calificaciones
- Existencia Del Otro MundoDocumento157 páginasExistencia Del Otro MundoUnasolafeAún no hay calificaciones
- La PalabraDocumento4 páginasLa PalabraHernán MartínezAún no hay calificaciones
- NIETZSCHE Sobre Verdad y MentiraDocumento3 páginasNIETZSCHE Sobre Verdad y MentiraMilagros MolesAún no hay calificaciones
- 5 Cuestiones Naturales Autor SenacaDocumento110 páginas5 Cuestiones Naturales Autor SenacaJoaco CardosoAún no hay calificaciones
- Tres EnsayosDocumento11 páginasTres EnsayosAngélica Martínez CoronelAún no hay calificaciones
- De La Brevedad de La Vida-SenecaDocumento38 páginasDe La Brevedad de La Vida-SenecaCristhian Alejandro Moreira MuentesAún no hay calificaciones
- Francis BaconDocumento133 páginasFrancis Baconwww.iestudiospenales.com.ar100% (11)
- El Amanecer de la Espiritualidad: A Orillas del EufratesDe EverandEl Amanecer de la Espiritualidad: A Orillas del EufratesAún no hay calificaciones
- El Discurso Como Fuerza Simbólica para DominarDocumento3 páginasEl Discurso Como Fuerza Simbólica para DominarCarlosAún no hay calificaciones
- Test de personalidadDocumento11 páginasTest de personalidadAmy Berger100% (1)
- Miguel Giusi Términos Ética y MoralDocumento3 páginasMiguel Giusi Términos Ética y MoralEliane HidalgoAún no hay calificaciones
- La Llamada de La SelvaDocumento58 páginasLa Llamada de La SelvaDavidRuizAún no hay calificaciones
- Arte de Echar Las Cartas - Curso A Abreviado para Inter El Tarot. (Spanish Edition), El - Martha Elva MarreroDocumento146 páginasArte de Echar Las Cartas - Curso A Abreviado para Inter El Tarot. (Spanish Edition), El - Martha Elva MarreroMorocha Natx50% (2)
- Penal Ínter CriminisDocumento14 páginasPenal Ínter CriminisAlondra Medina PereiraAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial Filosofia y Logica JuridicaDocumento8 páginasSegundo Parcial Filosofia y Logica JuridicaMarianaAlgarbe100% (1)
- La Fabrica de Hombres y Otros Relatos - Oskar Panizza PDFDocumento50 páginasLa Fabrica de Hombres y Otros Relatos - Oskar Panizza PDFJoel Asto VasquezAún no hay calificaciones
- Que Es La Moral y CívicaDocumento7 páginasQue Es La Moral y CívicaNimref Leugim OñacseAún no hay calificaciones
- Mitología, Deuda y Retribución. Una Genealogía Del Egoísmo BiológicoDocumento6 páginasMitología, Deuda y Retribución. Una Genealogía Del Egoísmo BiológicoZaragozaPiensaAún no hay calificaciones
- Lecciones de Filosofia Del Dere - Bruno LeoniDocumento229 páginasLecciones de Filosofia Del Dere - Bruno LeoniJosue Arriagada50% (2)
- Guía 7 Etica y Valores 7°Documento4 páginasGuía 7 Etica y Valores 7°Angie Catherin Garcia HernandezAún no hay calificaciones
- Semana 02 Actividad DD 02Documento2 páginasSemana 02 Actividad DD 02John Cabrera EspinozaAún no hay calificaciones
- Las Puertas de La PercepciónDocumento17 páginasLas Puertas de La PercepciónBarbara Ines Gonzalez JorgeAún no hay calificaciones
- Esa U1 A2 SHHDDocumento5 páginasEsa U1 A2 SHHDShawny HidalgoAún no hay calificaciones
- David Hume, Sobre La Norma Del GustoDocumento2 páginasDavid Hume, Sobre La Norma Del GustoPaulina DrFrankenstein0% (1)
- Conócete A Ti Mismo Luis MiguelDocumento284 páginasConócete A Ti Mismo Luis MiguelLuis Miguel Perez100% (1)
- Sentencia Constitucional 1406-14Documento11 páginasSentencia Constitucional 1406-14Jesus Noe Siñani YujraAún no hay calificaciones
- Teoria Del DelitoDocumento14 páginasTeoria Del DelitoNoel AmbrocioAún no hay calificaciones
- Revista Sudafricana de Ciencias Econmicas y de Gestin - En.esDocumento9 páginasRevista Sudafricana de Ciencias Econmicas y de Gestin - En.esMaria Jose Fernandez MirandaAún no hay calificaciones
- Actividad Reglamento EstudiantilDocumento8 páginasActividad Reglamento EstudiantiljuanpoopyAún no hay calificaciones
- Los Valores y La Formación Del EstudianteDocumento21 páginasLos Valores y La Formación Del Estudiantedocumentoseducacionenvalores100% (1)
- Carpio Capítulo 4Documento18 páginasCarpio Capítulo 4pablocrodriguezAún no hay calificaciones
- Técnicas de Cocina AsiáticaDocumento194 páginasTécnicas de Cocina AsiáticaEmeli DimasAún no hay calificaciones
- Principio de ResocializacionDocumento6 páginasPrincipio de ResocializacionJosue pisco delgadoAún no hay calificaciones
- ANTROPOLOGIADocumento36 páginasANTROPOLOGIAWILFREDO JEANPIERS BOZA SICOSAún no hay calificaciones
- Acta de Lectura de SentenciaDocumento5 páginasActa de Lectura de SentenciaWilber EspinozaAún no hay calificaciones
- Fallo Albarracini (2) (Bases Constitucionales Del Derecho Privado)Documento18 páginasFallo Albarracini (2) (Bases Constitucionales Del Derecho Privado)Camila BarbatoAún no hay calificaciones
- Criterios de moralidad y principios éticosDocumento11 páginasCriterios de moralidad y principios éticoslourdes apazaAún no hay calificaciones
- Vaz Ferreira y el problema de los grados en el lenguaje y el pensamientoDocumento7 páginasVaz Ferreira y el problema de los grados en el lenguaje y el pensamientoJefferTrujilloAún no hay calificaciones