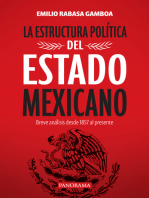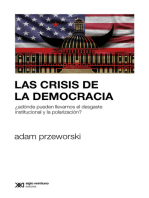Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Una Mirada A La Dominación Neoliberal
Cargado por
ronaldo.gutierrezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Una Mirada A La Dominación Neoliberal
Cargado por
ronaldo.gutierrezCopyright:
Formatos disponibles
Una mirada a la dominación neoliberal
Omar Cavero
Cuando los ganadores y perdedores en una sociedad, en relación a la disputa de
sus recursos fundamentales, son, en términos generales, los mismos durante un
tiempo largo y ganan o pierden en formas y niveles más o menos constantes,
podemos decir que estamos frente a una estructura de poder con cierta
estabilidad. Cuando eso es así, la configuración del poder se ha institucionalizado
de forma relativa: tiene mecanismos de reproducción en el tiempo. Eso es lo que
podemos llamar dominación social. Como lo sugiero en un trabajo anterior,
podemos definir a la dominación social, de forma resumida, como poder
institucionalizado*.
En el Perú, tras el colapso de la dominación oligárquica, hacia finales de los años
sesenta del siglo XX, con el gobierno reformista de Velasco Alvarado, se abrió un
proceso de transformaciones que no llegó a tener una forma institucional estable
nueva. Las reformas velasquistas democratizaron la sociedad, alteraron de
manera sustancial la estructura de poder, pero no dieron lugar a una configuración
del poder nueva con la estabilidad suficiente para perdurar en una forma
institucionalizada. Tras una caótica década de grandes cambios y de crisis
múltiples, la nueva estabilidad la encontramos recién en los años noventa, con el
ascenso al gobierno de Alberto Fujimori.
No hay el espacio suficiente aquí para evaluar con detalle los procesos sociales en
curso a finales de la década de 1980, en los que se situó la aparición de Fujimori,
ni cómo pasamos de un movimiento popular vigoroso y con capacidad de forzar la
salida de la dictadura de Morales Bermúdez, hacia los años 1977 y 1978, con
fuertes medidas de lucha, a un escenario de rechazo a la política y de gran
debilidad del movimiento social, el año 1990. Sin embargo, sí es preciso destacar
que Fujimori se ubicó con inteligencia en la correlación de fuerzas del momento y
apostó por los sectores dominantes, con un pragmatismo que sería felicitado por
aquellos analistas liberales que se fascinan con quien “sabe hacer política”.
Fujimori se alía con la banca internacional y los países del “Grupo de los 7”, con la
derecha empresarial peruana -que se agrupaba alrededor de las ideas y la agenda
de cambios del Instituto Libertad y Democracia (ILD) y la prédica de Hernando De
Soto, en el marco de las mismas ideas neoliberales del G7-, con las fuerzas
armadas, que tenían bajo su administración directa cerca de la mitad del territorio
nacional, y con los sectores más conservadores de la sociedad, que veían con
buenos ojos a quien podía ofrecer mano dura: sectores de la iglesia católica y de
la iglesia cristiana.
Esta alianza fue la que sustentó la decisión de implementar el shock económico y
aprovechar la debilidad de los sectores dominados y el contexto de terror, para
cerrar el Congreso en 1992 e instalar una dictadura que radicalice la
implementación de las reformas neoliberales. Tiene razón Jaime De Althaus
(2007) cuando dice que en el Perú se dio “una revolución capitalista” durante los
años noventa. El cambio del ordenamiento jurídico e institucional fue radical.
Muestra de ello es el cambio de Constitución, pero no solo ello: el entramado
institucional general fue reconstruido a la medida de los intereses del gran capital.
Desde las privatizaciones hasta la reforma laboral, el gobierno, como buen sastre,
elaboró un Estado a la medida de sus clientes. Ese acto de fuerza logró
estabilidad al articular alrededor suyo i) prácticas populistas que centraban
legitimidad en el carisma presidencial, ii) una extensa red de corrupción, que
permitió asegurar alianzas y el ejercicio real del poder por debajo de la farsa de la
división institucional de poderes y iii) mecanismos de ejercicio de la violencia de
forma represiva, bajo el pretexto de la lucha contra-subversiva, en alianza directa
con las Fuerzas Armadas y la inteligencia del Departamento de Estado de EEUU.
En la nueva estructura de poder, entonces, la concentración de fuerza de la gran
empresa es extraordinaria. Tienen una institucionalidad hecha a la medida de sus
intereses. Copan la burocracia pública. Su agenda y su lectura de la realidad,
predominan en las fuerzas políticas y en la dirección del Estado, tras la liquidación
de la izquierda y el propio alejamiento de la militancia izquierdista de las ideas
revolucionarias que marcaron su identidad desde su nacimiento en los años veinte
del siglo pasado.
Como no lo logró jamás la oligarquía, la gran empresa cuenta desde entonces con
un sentido común favorable a sus intereses: la política es rechazada, no se espera
nada del Estado en un sentido universal (como lo predica el neoliberalismo, que
condena toda participación del Estado en la economía) y se ha instalado
eficientemente la idea de que la crisis quedó atrás, que las reformas fujimoristas
fueron efectivas (y necesarias) y que solo se puede salir adelante trabajando duro
y sin quejas. Incluso, han logrado, con el apoyo de los medios de comunicación y
de la producción de opinión de un sector de analistas y académicos, que los
trabajadores excluidos del mercado laboral y que recurren al autoempleo precario,
se vean a sí mismos como empresarios, como emprendedores.
El empresario, entonces, pasó de ser visto como alguien que vivía
parasitariamente a costa de los peruanos, en los años ochenta, a ser visto con
admiración. Junto a ello, tenemos un movimiento social desarticulado y una
izquierda sin arraigo popular, estigmatizada, dividida y que solo se define
ideológicamente por dos negaciones: rechazo al neoliberalismo y rechazo al
fujimorismo. Más Estado y más democracia institucional. En otros términos: una
izquierda sin norte y que asume una mirada liberal, formal, de la política, sin
capacidad de comprensión del poder. Ese tránsito es más que evidente con la
caída de la dictadura de Fuijimori.
En los años noventa, en síntesis, se inaugura un momento nuevo en el país, algo
que podemos denominar dominación neoliberal y que consiste en más que solo la
política económica. Se trata de una estructura de poder que se reproduce en el
tiempo y que trasciende largamente a la dictadura de Fujimori. Cuando Alejandro
Toledo decía, el año 2011, que Fujimori había puesto “el primer piso” del
desarrollo económico peruano y que su gobierno, del 2001 al 2006, había puesto
el “segundo piso”, sinceraba de forma pública esta continuidad*.
Lo que abrió la caída de la dictadura fue un pequeño espacio para el juego
democrático donde la gran empresa nunca perdió el poder real y su capacidad de
veto. Como antaño Basadre bautizó al Perú de los años 1895 al 1919, con una
ejemplar estabilidad política democrática formal y con crecimiento económico,
como la “República Aristocrática”, pues bajo el manto de República se ocultaba el
manejo ininterrumpido del país por parte de una pseudo-aristocracia terrateniente
y criolla, podemos decir que desde el año 2000 tenemos, tras caer la dictadura
formal, una República Empresarial.
Solo para dar una muestra de ello, analicemos los gobiernos que se instalaron
desde entonces. Fueron elegidos con voto popular, tras ofrecer cambios en
materia económica, pero mantuvieron la continuidad neoliberal, perfeccionándola y
profundizándola –traicionando a sus electores primigenios, especialmente aquellos
que los llevaron a pasar a segunda vuelta electoral. Incluso, Ollanta Humala, en
quien la población depositó sus esperanzas de cambio, tras una permanente
oposición a Alan García desde el año 2006†, al entrar al gobierno, el 2011,
mantuvo la misma “senda del crecimiento y del desarrollo”. Su apuesta por la
“inclusión social” se redujo a una lista de programas sociales.
Es por lo anteriormente dicho que la apelación a la defensa institucional y a apoyar
a cualquier fuerza política que se encuentre en oposición al fujimorismo, es una
posición no solo equivocada sino conservadora. Por decirlo en términos sencillos,
Fujimori hizo el trabajo sucio que la gran empresa peruana necesitaba (y necesita)
para mantener sus intereses. Elegir entre ambos sectores significa, primero,
construir una división artificial de intereses y darle una profundidad injustificada a
las diferencias existentes entre operadores de redes personales de poder que no
escapan del campo común de los intereses de clase a los que responden. En la
práctica, se trata de convertir en una diferencia política de fondo la distinción que
haríamos entre el sicario que asesina a sueldo y el cliente que lo contrató. No
puede ser más claro el carácter perverso de la opción por el “mal menor”.
También podría gustarte
- La estructura política del Estado mexicano: Breve análisis desde 1857 al presenteDe EverandLa estructura política del Estado mexicano: Breve análisis desde 1857 al presenteAún no hay calificaciones
- Resumen de Autoritarismo y Democracia: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Autoritarismo y Democracia: RESÚMENES UNIVERSITARIOSCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Formación poder MéxicoDocumento5 páginasFormación poder MéxicoErick Blanco MaldonadoAún no hay calificaciones
- La Autocracia Fujimorista - Henry PeaseDocumento174 páginasLa Autocracia Fujimorista - Henry PeaseMundo Hoyuelesco100% (4)
- POLITICADocumento11 páginasPOLITICARaul VertizAún no hay calificaciones
- Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y el poder popularDocumento37 páginasMovimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y el poder popularOscar Avello Pino100% (1)
- MC 3 WordDocumento3 páginasMC 3 WordAmi LAún no hay calificaciones
- Sin Título 1Documento12 páginasSin Título 1Andy MahoneAún no hay calificaciones
- Sinesio López Jiménez - El Perú Del 2000Documento6 páginasSinesio López Jiménez - El Perú Del 2000Gary GoachAún no hay calificaciones
- Gobierno, Gobernabilidad, GobernanzaDocumento6 páginasGobierno, Gobernabilidad, GobernanzaRicardo Diaz CordovaAún no hay calificaciones
- Continuidades populistas en Perú: García y FujimoriDocumento13 páginasContinuidades populistas en Perú: García y FujimoriKatha Ospino100% (1)
- Modelos de Estado en ArgentinaDocumento2 páginasModelos de Estado en ArgentinaYohanna AllesAún no hay calificaciones
- Ana Elena Gonzalez Alvarado - Jornada DiurnaDocumento4 páginasAna Elena Gonzalez Alvarado - Jornada DiurnaAnita Elena Gonzalez AlvaradoAún no hay calificaciones
- La transición de la democracia tutelada al régimen autoritario fujimoristaDocumento128 páginasLa transición de la democracia tutelada al régimen autoritario fujimoristaJuan Polanco-LópezAún no hay calificaciones
- ¿En El Umbral Del Posneoliberalismo - Izquierda y Gobierno en América LatDocumento181 páginas¿En El Umbral Del Posneoliberalismo - Izquierda y Gobierno en América LatLuky AyalaAún no hay calificaciones
- Democracia interna y financiamiento de partidos políticos en el PerúDocumento14 páginasDemocracia interna y financiamiento de partidos políticos en el PerúadizonAún no hay calificaciones
- Década Infame con guía de estudio_124442Documento23 páginasDécada Infame con guía de estudio_124442salernonicole2007Aún no hay calificaciones
- Regímenes Políticos. Herramientas para Reducir El Grado de AbstracciónDocumento5 páginasRegímenes Políticos. Herramientas para Reducir El Grado de AbstracciónGuadalupe PerezAún no hay calificaciones
- El FujimorismoDocumento37 páginasEl FujimorismoAnd100% (1)
- Neopopulismo y El Fenómeno Fujimori-John CrabtreeDocumento23 páginasNeopopulismo y El Fenómeno Fujimori-John CrabtreeCarlos Rodriguez PerezAún no hay calificaciones
- DemocraciaPeruana20AñosDocumento5 páginasDemocraciaPeruana20AñosManuel Antonio Ledesma JacintoAún no hay calificaciones
- Garcia Delgado. Estado y SociedadDocumento3 páginasGarcia Delgado. Estado y SociedadYamila NoeliAún no hay calificaciones
- Pocas Horas Después de Su JuramentaciónDocumento29 páginasPocas Horas Después de Su JuramentaciónURPI BELEN MOLERO CANAZASAún no hay calificaciones
- Análisis de La Situación Política ActualDocumento7 páginasAnálisis de La Situación Política ActualSandra LeonAún no hay calificaciones
- GA6 CCSS 5 UD5 Neoliberalismo PeruDocumento7 páginasGA6 CCSS 5 UD5 Neoliberalismo PeruLeonel Magro NeyraAún no hay calificaciones
- Influencia de La Constituyente de Chile en PerúDocumento16 páginasInfluencia de La Constituyente de Chile en Perújaime castilloAún no hay calificaciones
- Resumen para El Primer Parcial de ICSEDocumento12 páginasResumen para El Primer Parcial de ICSEmatias mariscalAún no hay calificaciones
- Lectura 3Documento7 páginasLectura 3Roxell VerdeAún no hay calificaciones
- BALLONDocumento4 páginasBALLONDaniela VélezAún no hay calificaciones
- Clase12 Alfonsin Doc VFDocumento7 páginasClase12 Alfonsin Doc VFlaura ortizAún no hay calificaciones
- Fujimori Un Independiente en El Poder 1Documento4 páginasFujimori Un Independiente en El Poder 1Vanessa LopezAún no hay calificaciones
- Diagnóstico de Arnaldo CórdovaDocumento3 páginasDiagnóstico de Arnaldo CórdovaLuisa Martinez0% (1)
- Camino Al Estado de Bienestar en ArgentinaDocumento12 páginasCamino Al Estado de Bienestar en ArgentinaMacarena AlgarbeAún no hay calificaciones
- Grupo 2 - S13.s1 Entrega de Redacción Reflexiva 3Documento4 páginasGrupo 2 - S13.s1 Entrega de Redacción Reflexiva 3Gressia Nikole Calle UribeAún no hay calificaciones
- Gobierno Autocratico y AutoditarioDocumento12 páginasGobierno Autocratico y AutoditarioDAn IELAún no hay calificaciones
- El Positivismo en AmericaDocumento4 páginasEl Positivismo en AmericaO Vera Ramos100% (1)
- Juan Velasco AlvaradoDocumento8 páginasJuan Velasco Alvaradoaaronbrehaut25Aún no hay calificaciones
- Leguía y FujimoriDocumento2 páginasLeguía y FujimoriXAVI GAMERAún no hay calificaciones
- Análisis de La Sociedad Argentina ContemporáneaDocumento14 páginasAnálisis de La Sociedad Argentina ContemporáneaguillerminaAún no hay calificaciones
- Relación entre movimientos sociales y partidos políticos en América LatinaDocumento7 páginasRelación entre movimientos sociales y partidos políticos en América LatinaMaloka Teko-Porâ-RendaAún no hay calificaciones
- Crisis de Gobernabilidad o IngobernabilidadDocumento11 páginasCrisis de Gobernabilidad o IngobernabilidadNicolás FerrariAún no hay calificaciones
- Implantación y desarrollo del Estado oligárquico en América LatinaDocumento8 páginasImplantación y desarrollo del Estado oligárquico en América LatinaDafne LeyvaAún no hay calificaciones
- 1 Neopopulismo y El Fenomeno Fujimori Crabtree PDFDocumento24 páginas1 Neopopulismo y El Fenomeno Fujimori Crabtree PDFLuis EduardoAún no hay calificaciones
- El Fujimorismo Ascenso y Caida de Un Regimen AutoritarioDocumento92 páginasEl Fujimorismo Ascenso y Caida de Un Regimen AutoritarioFreddy PérezAún no hay calificaciones
- Populismo y Dictaduras en América LatinaDocumento10 páginasPopulismo y Dictaduras en América LatinaSebastián :3Aún no hay calificaciones
- WeffortDocumento4 páginasWeffortantoargoteAún no hay calificaciones
- Guia 8 de Sociedad y EstadoDocumento6 páginasGuia 8 de Sociedad y EstadoGian GiuglianiAún no hay calificaciones
- Peronismo 1943-1955 análisisDocumento20 páginasPeronismo 1943-1955 análisisMarianela Lujan Bartolacci60% (5)
- El Gob Peronista Autoritarismo y Democracia (Cavarozzi Marcelo)Documento5 páginasEl Gob Peronista Autoritarismo y Democracia (Cavarozzi Marcelo)Maitena De PaulAún no hay calificaciones
- Historia ARG. Siglo XX. AÑO 2022Documento3 páginasHistoria ARG. Siglo XX. AÑO 2022francisco coronelAún no hay calificaciones
- Redaccion Reflexiva N°3 GRUPO 8Documento4 páginasRedaccion Reflexiva N°3 GRUPO 8Bryan Pool Valenzuela GòmezAún no hay calificaciones
- Resumen ICSEDocumento14 páginasResumen ICSEcamilaAún no hay calificaciones
- Democracia, participación y partidosDe EverandDemocracia, participación y partidosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Lawfare, o la continuación de la política por otros mediosDe EverandLawfare, o la continuación de la política por otros mediosAún no hay calificaciones
- La raíz del mal: La consolidación de la burocracia sindical en PemexDe EverandLa raíz del mal: La consolidación de la burocracia sindical en PemexAún no hay calificaciones
- El poder de los afectos en la política: Hacia una revolución democrática y verdeDe EverandEl poder de los afectos en la política: Hacia una revolución democrática y verdeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Los grandes problemas de México. Instituciones y procesos políticos. T-XIVDe EverandLos grandes problemas de México. Instituciones y procesos políticos. T-XIVCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ecuador: una nueva izquierda en busca de una vida en plenitudDe EverandEcuador: una nueva izquierda en busca de una vida en plenitudAún no hay calificaciones
- Las crisis de la democracia: ¿Adónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización?De EverandLas crisis de la democracia: ¿Adónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización?Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Derecho ComercialDocumento312 páginasDerecho ComercialSandra PonceAún no hay calificaciones
- Ejercicios Unidad 3 EconomíaDocumento4 páginasEjercicios Unidad 3 EconomíaDaniel RequenaAún no hay calificaciones
- Electroquimica Ejercicios 19Documento6 páginasElectroquimica Ejercicios 19Miguel Angel Calzada BialovoAún no hay calificaciones
- M-A-02 Manual de Inducción Gestión de Talento Humano V2Documento7 páginasM-A-02 Manual de Inducción Gestión de Talento Humano V2LIZET TELLEZAún no hay calificaciones
- Curso Propedeutico EDUCOMERDocumento11 páginasCurso Propedeutico EDUCOMERGladys MontesAún no hay calificaciones
- Cuentas ContablesDocumento1 páginaCuentas ContablesVEROAún no hay calificaciones
- Revista Tecnologia VerdeDocumento27 páginasRevista Tecnologia VerdeNazarioVillafuertePrudencioAún no hay calificaciones
- Maria Margarita Veras Capitulos 6 TalleresDocumento3 páginasMaria Margarita Veras Capitulos 6 TalleresJanire Veras100% (1)
- Informe Practica 1Documento15 páginasInforme Practica 1DA NIAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Las TIC en EducacionDocumento6 páginasEnsayo Sobre Las TIC en EducacionErick NehringAún no hay calificaciones
- Manual Aprix TabletDocumento9 páginasManual Aprix TabletRodrigo Molina ArevaloAún no hay calificaciones
- PIA. Informe de Propuesta de Mejora. Reyes Mendez Jordy M.Documento3 páginasPIA. Informe de Propuesta de Mejora. Reyes Mendez Jordy M.JordyAún no hay calificaciones
- Libertad SindicalDocumento2 páginasLibertad SindicalEcr CrAún no hay calificaciones
- Copia de Gestión de Los Costos - Fase 3 - La Estimación de Los Costos y Determinación Del Presupuesto Del ProyectoDocumento3 páginasCopia de Gestión de Los Costos - Fase 3 - La Estimación de Los Costos y Determinación Del Presupuesto Del ProyectoJulieth Andrea Cantor GutierrezAún no hay calificaciones
- Prueba de MercadoDocumento2 páginasPrueba de MercadoLuis Alfonso SantamariaAún no hay calificaciones
- Expocison Clasificacion de AlgoritmosDocumento6 páginasExpocison Clasificacion de AlgoritmosOswaldo OjedaAún no hay calificaciones
- Sesion 1 - Introduccion A BDDocumento38 páginasSesion 1 - Introduccion A BDBryan Zuñiga SalasAún no hay calificaciones
- Ejercicios Precios FOB - UNQ 2015 PDFDocumento41 páginasEjercicios Precios FOB - UNQ 2015 PDFd100% (4)
- 2020 - E-Learning Training Catalog - ES - Ver 1.00Documento10 páginas2020 - E-Learning Training Catalog - ES - Ver 1.00ISMAEL ENRIQUE VALENCIA JURADOAún no hay calificaciones
- Lectura Posicionamiento y NotoriedadDocumento5 páginasLectura Posicionamiento y NotoriedadJaremyAún no hay calificaciones
- Ensayo Relaciones ColectivasDocumento5 páginasEnsayo Relaciones ColectivasJUAN JESUS SANCHEZ CANCHOLAAún no hay calificaciones
- Tesis Antonio MarcanoDocumento151 páginasTesis Antonio Marcanojoseblan47Aún no hay calificaciones
- TDR de Chofer ProfesionalDocumento2 páginasTDR de Chofer ProfesionalJuan Aguilar QuispeAún no hay calificaciones
- Industrias Culturales y Creativas Del EcuadorDocumento4 páginasIndustrias Culturales y Creativas Del EcuadorNoemi GuevaraAún no hay calificaciones
- Metodos y Mejoras en El Trabajo Entrega-Final.Documento33 páginasMetodos y Mejoras en El Trabajo Entrega-Final.Roshini ramirez olayaAún no hay calificaciones
- Universidad Católica de Trujillo Benedicto Xvi Facultad de Ingeniería Carrera Profesional de Ingeniería de MinasDocumento12 páginasUniversidad Católica de Trujillo Benedicto Xvi Facultad de Ingeniería Carrera Profesional de Ingeniería de MinasKennedy Oliva MendozaAún no hay calificaciones
- ANTOLOGÍADocumento68 páginasANTOLOGÍAANGEL DE JESUS NURICUMBO FLORESAún no hay calificaciones
- Analisis Foda PDFDocumento2 páginasAnalisis Foda PDFDeslin Mera HernandezAún no hay calificaciones
- Planificación en La Comunicación IntegralDocumento18 páginasPlanificación en La Comunicación IntegralKatherine Paredes ZaportaAún no hay calificaciones
- Informe de Area Degradada (N.) OkDocumento7 páginasInforme de Area Degradada (N.) OkMario Danny Hizo CadilloAún no hay calificaciones