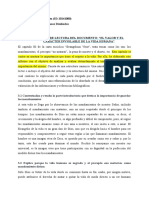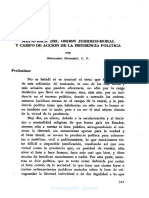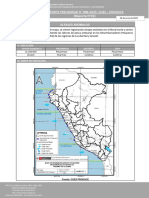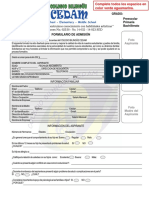Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo Práctico Teologia 2
Cargado por
jpcelada20000 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas5 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas5 páginasTrabajo Práctico Teologia 2
Cargado por
jpcelada2000Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Trabajo Práctico
Materia: Teología.
Nombre Profesor: Juan Pablo Cravero.
Nombre Alumno: Juan Pablo Celada.
DNI: 43.132.301.
Curso: 3er Año.
1) La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta "la acción creadora de
Dios" y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo
Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna
circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano
inocente. En efecto, la Sagrada Escritura impone al hombre el precepto «no matarás»
como mandamiento divino. Dios se proclama Señor absoluto de la vida del hombre,
creado a su imagen y semejanza. Por tanto, la vida humana tiene un carácter sagrado
e inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente por
esto, Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento «no matarás », que
está en la base de la convivencia social. Dios es el defensor del inocente. También de
este modo, Dios demuestra que « no se recrea en la destrucción de los vivientes ».
Sólo Satanás puede gozar con ella: por su envidia la muerte entró en el mundo
Satanás, que es « homicida desde el principio », y también « mentiroso y padre de la
mentira », engañando al hombre, lo conduce a los confines del pecado y de la muerte,
presentados como logros o frutos de vida. Explícitamente, el precepto « no matarás »
tiene un fuerte contenido negativo: indica el límite que nunca puede ser transgredido.
El precepto « no matarás », asumido y llevado a plenitud en la Nueva Ley, es condición
irrenunciable para poder « entrar en la vida ». En esta misma perspectiva, son
apremiantes también las palabras del apóstol Juan: « Todo el que aborrece a su
hermano es un asesino; y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en
él». Hay situaciones en las que aparecen como una verdadera paradoja los valores
propuestos por la Ley de Dios. Es el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, en que
el derecho a proteger la propia vida y el deber de no dañar la del otro resultan, en
concreto, difícilmente conciliables. Sin duda alguna, el valor intrínseco de la vida y el
deber de amarse a sí mismo no menos que a los demás son la base de un verdadero
derecho a la propia defensa. El mismo precepto exigente del amor al prójimo,
formulado en el Antiguo Testamento y confirmado por Jesús, supone el amor por uno
mismo como uno de los términos de la comparación: « Amarás a tu prójimo como a ti
mismo » (Mc 12, 31). Por tanto, nadie podría renunciar al derecho a defenderse por
amar poco la vida o a sí mismo, sino sólo movido por un amor heroico, que profundiza
y transforma el amor por uno mismo, según el espíritu de las bienaventuranzas
evangélicas (cf. Mt 5, 38-48) en la radicalidad oblativa cuyo ejemplo sublime es el
mismo Señor Jesús.
La decisión deliberada de privar a un ser humano inocente de su vida es siempre mala
desde el punto de vista moral y nunca puede ser lícita ni como fin, ni como medio para
un fin bueno. En efecto, es una desobediencia grave a la ley moral, más aún, a Dios
mismo, su autor y garante; y contradice las virtudes fundamentales de la justicia y de la
caridad. « Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea
feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además
puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su
responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad
puede legítimamente imponerlo ni permitirlo.
Cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos los demás en el derecho a
la vida. Esta igualdad es la base de toda auténtica relación social que, para ser
verdadera, debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia, reconociendo y tutelando
a cada hombre y a cada mujer como persona y no como una cosa de la que se puede
disponer. Ante la norma moral que prohíbe la eliminación directa de un ser humano
inocente « no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia
entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra: ante las
exigencias morales somos todos absolutamente iguales ».
2) Entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto
procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso.
El Concilio Vaticano II lo define, junto con el infanticidio, como «crímenes nefandos».
La gravedad moral del aborto procurado se manifiesta cuando se reconoce que se trata
de un homicidio y, en particular, si se consideran las circunstancias específicas que lo
cualifican. Es un delito abominable porque quien se elimina es un ser humano que
comienza a vivir, es decir, lo más inocente en absoluto que se pueda imaginar: ¡jamás
podrá ser considerado un agresor, y menos aún un agresor injusto! Es débil, inerme,
hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que
constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido. En la
decisión sobre la muerte del niño aún no nacido, además de la madre, intervienen con
frecuencia otras personas. Por lo que además de la madre, pueden haber otros
culpables. puede ser culpable el padre del niño, no sólo cuando induce expresamente a
la mujer al aborto, sino también cuando favorece de modo indirecto esta decisión suya
al dejarla sola ante los problemas del embarazo. No se pueden olvidar las presiones
que a veces provienen de un contexto más amplio de familiares y amigos. No
raramente la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente
psicológicamente obligada a ceder al aborto: no hay duda de que en este caso la
responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han
forzado a abortar. También son responsables los médicos y el personal sanitario
cuando ponen al servicio de la muerte la competencia adquirida para promover la vida.
Pero la responsabilidad implica también a los legisladores que han promovido y
aprobado leyes que amparan el aborto y, en la medida en que haya dependido de ellos,
los administradores de las estructuras sanitarias utilizadas para practicar abortos. Una
responsabilidad general no menos grave afecta tanto a los que han favorecido la
difusión de una mentalidad de permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad,
como a quienes debieron haber asegurado -y no lo han hecho- políticas familiares y
sociales válidas en apoyo de las familias, especialmente de las numerosas o con
particulares dificultades económicas y educativas. Finalmente, no se puede minimizar
el entramado de complicidades que llega a abarcar incluso a instituciones
internacionales, fundaciones y asociaciones que luchan sistemáticamente por la
legalización y la difusión del aborto en el mundo. En este sentido, el aborto va más allá
de la responsabilidad de las personas concretas y del daño que se les provoca,
asumiendo una dimensión fuertemente social: es una herida gravísima causada a la
sociedad y a su cultura por quienes deberían ser sus constructores y defensores.
Además, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida
que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se
desarrolla por sí mismo. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona
desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le
deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de
todo ser humano inocente a la vida. La vida humana es sagrada e inviolable en cada
momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento. El hombre,
desde el seno materno, pertenece a Dios que lo escruta y conoce todo, que lo forma y
lo plasma con sus manos, que lo ve mientras es todavía un pequeño embrión informe y
que en él entrevé el adulto de mañana, cuyos días están contados y cuya vocación
está ya escrita en el «libro de la vida». La vida humana es sagrada, porque «desde que
aflora, ella implica directamente la acción creadora de Dios. Ninguna ley del mundo
podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la
Ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón, y
proclamada por la Iglesia.
3) Por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o una
omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar
cualquier dolor. Hoy en día prevalece la tendencia a apreciar la vida sólo en la
medida en que da placer y bienestar, el sufrimiento aparece como una amenaza
insoportable, de la que es preciso librarse a toda costa. La muerte, se convierte en una
«liberación reivindicada» cuando se considera que la existencia carece ya de sentido
por estar sumergida en el dolor e inexorablemente condenada a un sufrimiento
posterior más agudo. El hombre desde una postura totalmente egoísta y olvidando su
relación con Dios y el regalo más hermoso y precioso que él nos regaló que es la vida
piensa tener el derecho de desprenderse de ella cuando el considere que ya vivió lo
suficiente o que está sufriendo demasiado. La eutanasia es una grave violación de la
Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una
persona humana. Conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del
homicidio. No hay que olvidar que el suicidio el rechazo del amor a sí mismo y la
renuncia a los deberes de justicia y de caridad para con el prójimo, para con las
distintas comunidades de las que se forma parte y para la sociedad en general. En su
realidad más profunda, constituye un rechazo de la soberanía absoluta de Dios sobre la
vida y sobre la muerte. Además, el que presta ayuda al suicidio se hace colaborador, y
algunas veces autor en primera persona, de una injusticia que nunca tiene justificación,
ni siquiera cuando es solicitada. La eutanasia a medida que va siendo analizada se
hace más perturbadora todavía, ya que, en la mayoría de los casos, los familiares
están a favor, cuando en realidad ellos deberían ser los que más tendrían que brindar
su amor y ayuda, para que la persona quiera seguir disfrutando del tesoro más
precioso que es la vida. También es un acto que contradice la profesión de los
médicos, que deberían cuidar al enfermo incluso en las condiciones terminales más
penosas. Si vivimos, para él Señor vivimos; y si morimos, para él Señor morimos,
morir para el Señor significa vivir la propia muerte como acto supremo de obediencia al
Padre aceptando encontrarla en la «hora» querida y escogida por El, que es el único
que puede decir cuándo el camino terreno se ha concluido.
También podría gustarte
- La ley natural y los derechos fundamentales en la moral de la personaDocumento4 páginasLa ley natural y los derechos fundamentales en la moral de la personaAldair AlvarinoAún no hay calificaciones
- Los argumentos de Juan Pablo II contra la eutanasia y el abortoDocumento19 páginasLos argumentos de Juan Pablo II contra la eutanasia y el abortofonsynickAún no hay calificaciones
- Sintesis Evangelium VitaeDocumento5 páginasSintesis Evangelium Vitaeakre_07Aún no hay calificaciones
- Articulo El Derecho A La Vida No. 10Documento2 páginasArticulo El Derecho A La Vida No. 10Honorio Rafael Santistevan MarzoAún no hay calificaciones
- CatesismoDocumento10 páginasCatesismoSergio VasquezAún no hay calificaciones
- Para Lucía (2)Documento26 páginasPara Lucía (2)LuMe MoranAún no hay calificaciones
- Evangelium Vitae NN 58 - 63Documento5 páginasEvangelium Vitae NN 58 - 63Ma. Julia NietoAún no hay calificaciones
- De Aborto ProcuratoDocumento7 páginasDe Aborto ProcuratoCarlos Alberto Periche CuroAún no hay calificaciones
- Encíclica Evangelium VitaeDocumento5 páginasEncíclica Evangelium VitaeFadia Mamo GilAún no hay calificaciones
- Plan de Charla Valor de La Vida Humana... MujerDocumento5 páginasPlan de Charla Valor de La Vida Humana... MujerPeña Campos KoechlinAún no hay calificaciones
- F_LaCulturadelaMuerte_OpiniondelaIglesiaCatolicaDocumento7 páginasF_LaCulturadelaMuerte_OpiniondelaIglesiaCatolicaEsmeralda uribe solanoAún no hay calificaciones
- Capitulo III No MatarasDocumento13 páginasCapitulo III No MatarasJose BarretoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Unidad Tres BioéticaDocumento2 páginasCuadro Comparativo Unidad Tres BioéticaPbro Antonio TolentinoAún no hay calificaciones
- 5° 7ma - Eda-Hoja Informativa-2023Documento8 páginas5° 7ma - Eda-Hoja Informativa-2023gary andrey munguia canoAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura Del Documento El Valor y El Carácter Inviolable de La Vida HumanaDocumento5 páginasInforme de Lectura Del Documento El Valor y El Carácter Inviolable de La Vida HumanaAshlie LorenzoAún no hay calificaciones
- Defendiendo la dignidad y valor de toda vida humanaDocumento1 páginaDefendiendo la dignidad y valor de toda vida humanaGöshu Sos GarAún no hay calificaciones
- Evangelium Vitae 58-63Documento13 páginasEvangelium Vitae 58-63JonnathanMauricioGarciaSanabriaAún no hay calificaciones
- Quinto MandamientoDocumento51 páginasQuinto MandamientoYulissa Cayetano sandovalAún no hay calificaciones
- La Eutanasia en La Doctrina Social de La IglesiaDocumento8 páginasLa Eutanasia en La Doctrina Social de La IglesiaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Aborto. Bioética.-2022.2Documento6 páginasAborto. Bioética.-2022.2Kiara Britez VillasantiAún no hay calificaciones
- Ensayo PastoralDocumento7 páginasEnsayo PastoralSANTIAGO MANUEL PALLARES VILLARROELAún no hay calificaciones
- Problemas Éticos en La ActualidadDocumento14 páginasProblemas Éticos en La ActualidadGabriel De GraciaAún no hay calificaciones
- Enciclica de Juan Pablo IiDocumento7 páginasEnciclica de Juan Pablo IiyereAún no hay calificaciones
- Ensayo Del AbortoDocumento10 páginasEnsayo Del AbortoAnthony95JG57% (7)
- Evangelium VitaeDocumento4 páginasEvangelium VitaeChris HernándezAún no hay calificaciones
- El Quinto Mandamiento-1600305423734-645444830Documento7 páginasEl Quinto Mandamiento-1600305423734-645444830GinaAún no hay calificaciones
- Mandamientos de Relacion en SociedadDocumento5 páginasMandamientos de Relacion en SociedadErnesto PradoAún no hay calificaciones
- La metafísica del orden jurídico-moral según Santo Tomás de AquinoDocumento39 páginasLa metafísica del orden jurídico-moral según Santo Tomás de AquinoRant BocAún no hay calificaciones
- Quinto Mandamiento No MatarasDocumento7 páginasQuinto Mandamiento No MatarasChristian Toral MatosAún no hay calificaciones
- Tesis Sobre El SuicidioDocumento3 páginasTesis Sobre El SuicidioFabio Andres Mendez LeonAún no hay calificaciones
- RODRÍGUEZ RUIZ, DANIELA DEL CARMEN. Evangelium VitaeDocumento4 páginasRODRÍGUEZ RUIZ, DANIELA DEL CARMEN. Evangelium VitaeLariana NúñezAún no hay calificaciones
- La Vida Don de Dios Que Hay Que Cuidar y RespetarDocumento6 páginasLa Vida Don de Dios Que Hay Que Cuidar y RespetarIsabel Cristina Huayac VillafaneAún no hay calificaciones
- Inform Elect UraDocumento3 páginasInform Elect UraAdrián Alberto Cruz LópezAún no hay calificaciones
- Defensa de la vida humana desde la concepciónDocumento4 páginasDefensa de la vida humana desde la concepciónOdel SanzAún no hay calificaciones
- El Cuidado de La Vida HumanaDocumento8 páginasEl Cuidado de La Vida HumanaGerardo Jimenez LanderosAún no hay calificaciones
- Declaracion Iura Et Bona Sobre La Eutanasia 01Documento6 páginasDeclaracion Iura Et Bona Sobre La Eutanasia 01José María Madrona MorenoAún no hay calificaciones
- Quinto MandamientoDocumento5 páginasQuinto MandamientoJulian Valdez ValdezAún no hay calificaciones
- Evangelii VitaeDocumento7 páginasEvangelii VitaeFlorecita De JesusAún no hay calificaciones
- Act. 8.1 8.2 8.3 8.4 Quinto GradoDocumento12 páginasAct. 8.1 8.2 8.3 8.4 Quinto Gradojhonny javier taipeAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Derecho PenalDocumento11 páginasTrabajo Final de Derecho PenalAgustin Cruz ConsepcionAún no hay calificaciones
- La Defensa de La Vida 5°Documento11 páginasLa Defensa de La Vida 5°karen abadAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El AbortoDocumento4 páginasEnsayo Sobre El Abortoamy kaitoAún no hay calificaciones
- Evangelium VitaeDocumento4 páginasEvangelium VitaeChristian McLeanAún no hay calificaciones
- Borrador Sobre Mi Ensayo Armentativo.Documento4 páginasBorrador Sobre Mi Ensayo Armentativo.Ambar Patricia Abel RodriguezAún no hay calificaciones
- Resumen de La Encíclica Evangelium VitaeDocumento5 páginasResumen de La Encíclica Evangelium VitaeAndreaAún no hay calificaciones
- Qué Es La Libertad Material Pagina de La ObraDocumento6 páginasQué Es La Libertad Material Pagina de La ObraAdriana PinedaAún no hay calificaciones
- Notas Varias Sobre El AbortoDocumento10 páginasNotas Varias Sobre El AbortoFulanitoAún no hay calificaciones
- TBM039 La Conciencia en Algunos Documentos de Moral de La VidaDocumento8 páginasTBM039 La Conciencia en Algunos Documentos de Moral de La VidaAldair AlvarinoAún no hay calificaciones
- Elementos para La Reflexión y El Debate Sobre El AbortoDocumento7 páginasElementos para La Reflexión y El Debate Sobre El Abortojose calpioAún no hay calificaciones
- Tesis Sobre El SuicidioDocumento2 páginasTesis Sobre El SuicidioFabio Andres Mendez LeonAún no hay calificaciones
- Cuestionario de La Doctrina SocialDocumento20 páginasCuestionario de La Doctrina SocialYober HRAún no hay calificaciones
- Información Sobre Aborto y Métodos AnticonceptivosDocumento14 páginasInformación Sobre Aborto y Métodos AnticonceptivosMagdalena HerreraAún no hay calificaciones
- Defensa y promoción de la VidaDocumento1 páginaDefensa y promoción de la VidaJimmy Aderly Cuayla CordovaAún no hay calificaciones
- Tema 8 LA VIDA HUMANADocumento6 páginasTema 8 LA VIDA HUMANAmlopezcorreaAún no hay calificaciones
- El Pecado OriginalDocumento3 páginasEl Pecado OriginalGuillermo CanoAún no hay calificaciones
- Quinto Mandamiento: No MatarásDocumento7 páginasQuinto Mandamiento: No MatarásLicenciatura en Ciencias Religosas100% (1)
- La sacralidad de la vida humana según el Cardenal RatzingerDocumento19 páginasLa sacralidad de la vida humana según el Cardenal RatzingerEnrique MiquelAún no hay calificaciones
- Posturas de La Iglesia Ante El Aborto Eutanasia y Homosexualidad (Sintesis)Documento7 páginasPosturas de La Iglesia Ante El Aborto Eutanasia y Homosexualidad (Sintesis)kid_latigo100% (5)
- La delincuencia, su causa y tratamiento (traducido)De EverandLa delincuencia, su causa y tratamiento (traducido)Aún no hay calificaciones
- Unidad 10 SocietarioDocumento7 páginasUnidad 10 Societariojpcelada2000Aún no hay calificaciones
- Actividad 2 Metodologia de La InvestigacionDocumento1 páginaActividad 2 Metodologia de La Investigacionjpcelada2000Aún no hay calificaciones
- Trabajo Practico N°3Documento3 páginasTrabajo Practico N°3jpcelada2000Aún no hay calificaciones
- Trabajo Practico DeclaratoriaDocumento7 páginasTrabajo Practico Declaratoriajpcelada2000Aún no hay calificaciones
- Comadira, Julio - Curso de Derecho Administrativo PDFDocumento819 páginasComadira, Julio - Curso de Derecho Administrativo PDFFer Zarate95% (19)
- Anatomía CompletoDocumento21 páginasAnatomía CompletoDAIANA MELINA RUIZ HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Silgo Nuevo #241 - Del Silencio Al Ruido. El Resurgir Ciudadano en El Centro de Torreón PDFDocumento84 páginasSilgo Nuevo #241 - Del Silencio Al Ruido. El Resurgir Ciudadano en El Centro de Torreón PDFJorgeArturoBacaVelazquezAún no hay calificaciones
- Cual Es La Importancia Del Presupuesto PúblicoDocumento4 páginasCual Es La Importancia Del Presupuesto PúblicoFlavis TB100% (1)
- Diapositivas Del Crecimiento de La Cavidad Bucal)Documento17 páginasDiapositivas Del Crecimiento de La Cavidad Bucal)monaralbanAún no hay calificaciones
- Trip TicoDocumento2 páginasTrip Ticoranluis1386Aún no hay calificaciones
- Separata de HidrostáticaDocumento8 páginasSeparata de HidrostáticaEduardo Pepe Melgarejo DiazAún no hay calificaciones
- RevMOf+Volumen+2 2Documento46 páginasRevMOf+Volumen+2 2Beatriz Ruiz Luna LogopedaAún no hay calificaciones
- Reporte Preliminar #8-2023-COES - PRODUCEDocumento4 páginasReporte Preliminar #8-2023-COES - PRODUCEelpapitocarlos42Aún no hay calificaciones
- 4.5 Deteccion de Incidentes Relacionados A La Calidad de AtencionDocumento3 páginas4.5 Deteccion de Incidentes Relacionados A La Calidad de AtencionSofi PaleariAún no hay calificaciones
- Interpretación Básica de Biometría HemáticaDocumento84 páginasInterpretación Básica de Biometría HemáticaANDREAAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion Genetica OfiDocumento60 páginasTrabajo de Investigacion Genetica OfiDennis GarcíaAún no hay calificaciones
- Realizar Mapa ConceptualDocumento1 páginaRealizar Mapa ConceptualharoldcfAún no hay calificaciones
- 2021-03-31 Cifras SectorialesDocumento30 páginas2021-03-31 Cifras SectorialesfreddyAún no hay calificaciones
- Inglés - Global WarmingDocumento2 páginasInglés - Global WarmingGabriela CentenoAún no hay calificaciones
- Toxicos LibroDocumento252 páginasToxicos Librosociedad de servicios farmaceuticos a la comunidadAún no hay calificaciones
- Sacks para AdolescentesDocumento5 páginasSacks para AdolescentesFabián Sierra Golombievski100% (1)
- Informe Final - Grupo 07 - EaDocumento39 páginasInforme Final - Grupo 07 - EaJAVIER JUAN BASTIDAS VASQUEZAún no hay calificaciones
- Trabajo de ParquesDocumento20 páginasTrabajo de ParquesZurita MarlenAún no hay calificaciones
- Formulario Admsión Cedam 2021Documento2 páginasFormulario Admsión Cedam 2021Oscar David SoToAún no hay calificaciones
- Ross-Lineamientos Inclusiva Sep 2023Documento25 páginasRoss-Lineamientos Inclusiva Sep 2023elio girAún no hay calificaciones
- Torniquetes Como Clasificarlos Propuesta de ClasifDocumento10 páginasTorniquetes Como Clasificarlos Propuesta de ClasifElizabeth EspinozaAún no hay calificaciones
- Prueba Ciencias Naturales Sistema Nervioso PDFDocumento3 páginasPrueba Ciencias Naturales Sistema Nervioso PDFCarola Moraga AguilarAún no hay calificaciones
- Metodologia Del Genoma HumanoDocumento5 páginasMetodologia Del Genoma Humanoubi_rAún no hay calificaciones
- Bioseguridad en Laboratorio - TeoriaDocumento15 páginasBioseguridad en Laboratorio - TeoriaangelaAún no hay calificaciones
- Ciclo de La Urea1Documento21 páginasCiclo de La Urea1Priscilla RomeroAún no hay calificaciones
- ExtintoresDocumento10 páginasExtintoresekantutaAún no hay calificaciones
- Seguridad Minera - Edición 98Documento78 páginasSeguridad Minera - Edición 98Revista Seguridad Minera100% (3)
- ARGUMENTATIVODocumento11 páginasARGUMENTATIVOPriscilla BarrazaAún no hay calificaciones
- Area Clinica - El Tratamiento Del Padecimiento Subjetivo en La Experiencia AnalíticaDocumento9 páginasArea Clinica - El Tratamiento Del Padecimiento Subjetivo en La Experiencia Analíticamblanco15Aún no hay calificaciones
- La Ictiofauna Marina de Venezuela - Una Aproximación Ecológica (Cervigón) PDFDocumento25 páginasLa Ictiofauna Marina de Venezuela - Una Aproximación Ecológica (Cervigón) PDFAlfredo Alejandro Ascanio MorenoAún no hay calificaciones