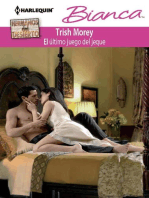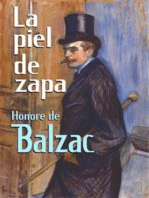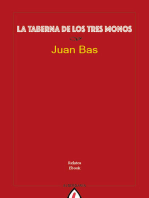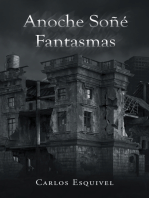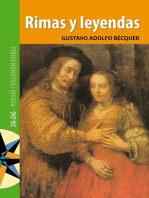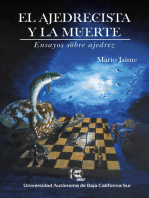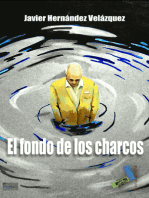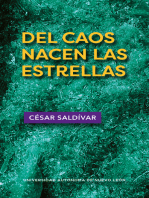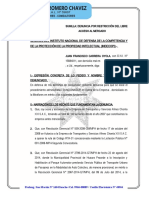Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Jugador Artículo en EL PAIS de 2003 Buenísimo de La Época en Que Empieza El Psicoanálisis
El Jugador Artículo en EL PAIS de 2003 Buenísimo de La Época en Que Empieza El Psicoanálisis
Cargado por
antonio yelo huertasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Jugador Artículo en EL PAIS de 2003 Buenísimo de La Época en Que Empieza El Psicoanálisis
El Jugador Artículo en EL PAIS de 2003 Buenísimo de La Época en Que Empieza El Psicoanálisis
Cargado por
antonio yelo huertasCopyright:
Formatos disponibles
El jugador
MANUEL VICENT
16 NOV 2003 - 00:00 CET
La ruleta giraba creando el mundo. Atrapado por la hipnosis de la bola el jugador se enfrentó al
destino: quería ganar, pero sabía que iba a perder y realmente sólo en la derrota se reconocía
a sí mismo. Cuando la racha le fue favorable, no le excitaba tanto el deseo de hacer saltar la
banca como la pulsión de volverse a despeñar hasta el fondo del abismo habiendo estado en la
cima de la gloria. La dulzura de la autocompasión se mezcló una vez más con el sabor de ceniza
en la lengua a altas horas de la madrugada después de haber perdido toda su fortuna. El
jugador se percató de que aún le quedaba una moneda ignorada en el bolsillo: con ella desafió
a la máquina tragaperras. A veces sucede que esa última moneda desata un nudo y el azar
comienza a crear de nuevo un árbol de oro a los pies del héroe derrotado. No sucedió así en
este caso. Se dice que los muertos experimentan todavía un pasmo de placer en los huesos al
contactar con el mármol de la tumba. Una sensación parecida sintió este jugador arruinado
cuando abandonó el casino y la niebla helada del amanecer generó en su cuerpo un escalofrío.
De regreso a la realidad anodina, recordó que hubo un momento en la noche en que fue
arrebatado por una espiral muy fuerte, muy dulce, y entonces creyó que eran unos dioses
ebrios quienes acarreaban el dinero hasta su regazo, pero él sabía que esa ganancia sólo servía
para seguir apostando hasta que los mismos dioses se la arrebataran. Pese a todo, cuando
abrió la puerta de casa, encontró que el perro le recibía moviendo el rabo. En la vida ordinaria,
fuera del casino, este hombre también era un perdedor. Siempre había apostado contra sí
mismo apuntándose a causas perdidas. Votaba a un partido político que nunca ganó. En el
trabajo nadie le requería su opinión para nada. Con las manos en los bolsillos, desde el
anonimato, veía desfilar a los triunfadores que habían tenido la habilidad de cambiar de
ideología para acomodarse a las nuevas circunstancias. Las mujeres también le habían
desairado y había llegado a la vejez sin conocer otra pasión que el vicio de la ruleta. En ella
había ido quemando todo el dinero como una forma de expiar una extraña culpa y ahora
cohabitaba solo con su perro, que le recibía moviendo la cola cuando llegaba del casino de
madrugada: con eso le hacía saber que no todo estaba perdido. El movimiento de esa cola era
el único amor puro que hacía girar todo el universo, y si este jugador aún estaba vivo se debía
a que nunca había apostado contra el rabo de su perro.
También podría gustarte
- Variante Lunenburg Cap Traducido A EspañolDocumento5 páginasVariante Lunenburg Cap Traducido A EspañolSara GonzálezAún no hay calificaciones
- ENSAYO El JugadorDocumento5 páginasENSAYO El Jugadorjessica hurtadoAún no hay calificaciones
- La Locura Juega Al AjedrezDocumento5 páginasLa Locura Juega Al Ajedrezbryan0% (1)
- Las Infantas - Lina MeruaneDocumento91 páginasLas Infantas - Lina Meruanebruno100% (1)
- Alejandro Dolina - Pactos Diabólicos en FloresDocumento4 páginasAlejandro Dolina - Pactos Diabólicos en FloresJesus MedranoAún no hay calificaciones
- Observación de Óvulos y Espermatozoides de PecesDocumento11 páginasObservación de Óvulos y Espermatozoides de PecesJorge Luis Vergaray Capristano0% (1)
- ZafarranchoDocumento91 páginasZafarranchoMalacrestaAún no hay calificaciones
- El último juego del jeque: Hermanos del desierto (2)De EverandEl último juego del jeque: Hermanos del desierto (2)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Balzarino, Ángel - Mariel Entre NosotrosDocumento46 páginasBalzarino, Ángel - Mariel Entre NosotrosRadikal RagdeAún no hay calificaciones
- Ensayo de La RuletaDocumento5 páginasEnsayo de La RuletaJacob Tapia JimenezAún no hay calificaciones
- Meruane Lina - Las InfantasDocumento116 páginasMeruane Lina - Las InfantasSelma CohenAún no hay calificaciones
- Trapisonda. 1ºs CapítulosDocumento32 páginasTrapisonda. 1ºs CapítulosRonald Mateo Vides Argandoña100% (1)
- La Piel de Zapa - CITASDocumento8 páginasLa Piel de Zapa - CITASJes SicaAún no hay calificaciones
- La Amapola No Tiene La Culpa (S - Fernando Betancourt SarmientoDocumento125 páginasLa Amapola No Tiene La Culpa (S - Fernando Betancourt SarmientoDiego Pereyra100% (1)
- Wilkie Collins - Una Cama Terriblemente ExtrañaDocumento11 páginasWilkie Collins - Una Cama Terriblemente ExtrañaEduardo Id' BarillasAún no hay calificaciones
- Paredes, Daniel - Tierra de TrampasDocumento94 páginasParedes, Daniel - Tierra de TrampasJonathan MelendezAún no hay calificaciones
- Carlos MarzalDocumento28 páginasCarlos MarzalMPGAún no hay calificaciones
- César Hazaki - Que Parezca Un AccidenteDocumento144 páginasCésar Hazaki - Que Parezca Un AccidenteRaulAún no hay calificaciones
- La taberna de los tres monos: Y otros cuentos alrededor del póquerDe EverandLa taberna de los tres monos: Y otros cuentos alrededor del póquerCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 1 Casino de Sangre (Serie Vampiros & Vicios) - Nina WalkerDocumento304 páginas1 Casino de Sangre (Serie Vampiros & Vicios) - Nina WalkerVD MimiAún no hay calificaciones
- Cadete Del Espacio - Angel Torres Quesada - Alex TowersDocumento85 páginasCadete Del Espacio - Angel Torres Quesada - Alex TowersAndy MAún no hay calificaciones
- La Loteria de BabiloniaDocumento5 páginasLa Loteria de BabiloniaEstefano MoriAún no hay calificaciones
- Honoré de Balzac - La Piel de ZapaDocumento196 páginasHonoré de Balzac - La Piel de ZapaDavid Osorio100% (1)
- Leonardo Delgado Vastago EbrioDocumento47 páginasLeonardo Delgado Vastago EbrioAna RondónAún no hay calificaciones
- Mario Bahamón Dussán - La Bonita PDFDocumento45 páginasMario Bahamón Dussán - La Bonita PDFmomoluAún no hay calificaciones
- Honore de Balzac - La Piel de ChagrenDocumento234 páginasHonore de Balzac - La Piel de ChagrenJo Lu Va PaAún no hay calificaciones
- El ajedrecista y la muerte: Ensayos sobre ajedrezDe EverandEl ajedrecista y la muerte: Ensayos sobre ajedrezAún no hay calificaciones
- Yo Simon Homo Sapiens - Becky AlbertallyDocumento292 páginasYo Simon Homo Sapiens - Becky Albertallyelena_martin_42Aún no hay calificaciones
- Puntadas y Doble Hilo - Ida Valencia OrtizDocumento71 páginasPuntadas y Doble Hilo - Ida Valencia OrtizTrumbul DaysAún no hay calificaciones
- 50 Poemas GuatemaltecosDocumento14 páginas50 Poemas GuatemaltecosLuy Gonzalez67% (3)
- Humberto AkDocumento13 páginasHumberto AkPerla RomeroAún no hay calificaciones
- BLUES DE AMOR Y ODIO PARA CANTAR ALGÚN DÍA (Juan Carlos Castrillón, 2008)Documento50 páginasBLUES DE AMOR Y ODIO PARA CANTAR ALGÚN DÍA (Juan Carlos Castrillón, 2008)quetzal_cr3924Aún no hay calificaciones
- El Libro Inconcluso - Ángeles RodríguezDocumento25 páginasEl Libro Inconcluso - Ángeles RodríguezLiteratura en LíneaAún no hay calificaciones
- Jory Strong - La Lectura de Sarael - Carnaval Tarot I - Las Ex 122 PDFDocumento136 páginasJory Strong - La Lectura de Sarael - Carnaval Tarot I - Las Ex 122 PDFGwen DávilaAún no hay calificaciones
- Cartas A TelemacoDocumento7 páginasCartas A TelemacoSTEVEN CADAVIDAún no hay calificaciones
- Weinberg Robert - La Mascarada de LaDocumento142 páginasWeinberg Robert - La Mascarada de LaWill Heredia GarcíaAún no hay calificaciones
- Honorato de Balzac - La Piel de ZapaDocumento214 páginasHonorato de Balzac - La Piel de ZapagustavoAún no hay calificaciones
- La Piel de Zapa-Honoré de BalzacDocumento302 páginasLa Piel de Zapa-Honoré de BalzacnellyAún no hay calificaciones
- Fragmentos para Ejercicio de Corrección de OrtografíaDocumento2 páginasFragmentos para Ejercicio de Corrección de OrtografíaMabel PatiñoAún no hay calificaciones
- Pedro García Olivo - DESESPERAR PDFDocumento119 páginasPedro García Olivo - DESESPERAR PDFarantxa_menos100% (1)
- Revista Hojalata No. 4Documento77 páginasRevista Hojalata No. 4Moncho ViñasAún no hay calificaciones
- La Mascarada de La Muerte Roja - Libro 3 - Los LiberadosDocumento228 páginasLa Mascarada de La Muerte Roja - Libro 3 - Los LiberadosAgustin ChagnierAún no hay calificaciones
- PoemasDocumento6 páginasPoemasAlba Rico QuerAún no hay calificaciones
- S&S - PWDocumento370 páginasS&S - PWKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- Oi Muchas Cosas en El Infierno - PinchoDocumento146 páginasOi Muchas Cosas en El Infierno - PinchopenarojaAún no hay calificaciones
- Reflejos Malditos Diego CroupierDocumento18 páginasReflejos Malditos Diego CroupierLópez Sampaoli MaríaAún no hay calificaciones
- Anatemas PDFDocumento40 páginasAnatemas PDFJorge HolguinAún no hay calificaciones
- NOTIFICACIONESDocumento7 páginasNOTIFICACIONESValentina Soto AllendeAún no hay calificaciones
- Denuncia IndeocpiDocumento3 páginasDenuncia IndeocpiJose Antonio Chinga RamosAún no hay calificaciones
- Concepto de Procedimiento PenalDocumento2 páginasConcepto de Procedimiento PenalFelipe MartinezAún no hay calificaciones
- 1089-2011 - FiliacionDocumento4 páginas1089-2011 - FiliacionVancity HorrorAún no hay calificaciones
- Autorizacion Acantonamiento 16 y 17 - 07Documento1 páginaAutorizacion Acantonamiento 16 y 17 - 07FlorAún no hay calificaciones
- EXPOSICION EQUIPO 3 DE DERECHO PENAL - Ámbitos de Validez de La Ley PenalDocumento7 páginasEXPOSICION EQUIPO 3 DE DERECHO PENAL - Ámbitos de Validez de La Ley Penalfer300semAún no hay calificaciones
- Manual Sobre Trata de PersonasDocumento382 páginasManual Sobre Trata de PersonasOlimpienseAún no hay calificaciones
- Subdivision Milagros Rodriguez PalominoDocumento3 páginasSubdivision Milagros Rodriguez PalominoCleninZapataCordova100% (2)
- Cronograma 2016 Efofac Amgnb - NotilogíaDocumento4 páginasCronograma 2016 Efofac Amgnb - NotilogíaNotilogía.comAún no hay calificaciones
- El Sanedrin en Epoca de YeshuaDocumento3 páginasEl Sanedrin en Epoca de Yeshuaovidio613Aún no hay calificaciones
- MINISTERIO DE EDm,,UCACIÓNDocumento3 páginasMINISTERIO DE EDm,,UCACIÓNPatrick FernandezAún no hay calificaciones
- Recorrido IiDocumento14 páginasRecorrido IiGabriel DorreyAún no hay calificaciones
- Un Modelo de Contrato de Servicio EscolarDocumento2 páginasUn Modelo de Contrato de Servicio EscolarEdwin Araca Chura50% (2)
- Denuncia A ContadorDocumento2 páginasDenuncia A ContadorAnthony AltaAún no hay calificaciones
- Aviso Estancias Posdoctorales 2022Documento2 páginasAviso Estancias Posdoctorales 2022sesiones polisónicasAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje 1. Grado UndécimoDocumento7 páginasGuía de Aprendizaje 1. Grado UndécimoAlexander GallegoAún no hay calificaciones
- Desconexion MoralDocumento2 páginasDesconexion Moralfernando perezAún no hay calificaciones
- 04 NeofascismoDocumento18 páginas04 Neofascismoadanvillarsa1Aún no hay calificaciones
- Formato Entrevista de Seleccion Confi.Documento3 páginasFormato Entrevista de Seleccion Confi.Claro Movil EmpresarialAún no hay calificaciones
- Sermon Segunda V Enida de CristoDocumento4 páginasSermon Segunda V Enida de CristoRonald AjanelAún no hay calificaciones
- Matricula PDFDocumento1 páginaMatricula PDFcaremiAún no hay calificaciones
- Acta Notarial Declaracion Jurada Trabjo El EstadoDocumento2 páginasActa Notarial Declaracion Jurada Trabjo El EstadoRigoberto LopezAún no hay calificaciones
- Cómo Declarar Un Trabajador Subsidiado en El PDT PlameDocumento4 páginasCómo Declarar Un Trabajador Subsidiado en El PDT PlameJUAN DREXLERAún no hay calificaciones
- Procedimiento Reparación de CanalesDocumento5 páginasProcedimiento Reparación de Canalesleidy sierraAún no hay calificaciones
- 2017-10-02Documento104 páginas2017-10-02Libertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Valor GanadoDocumento6 páginasEjercicios de Valor GanadoJesús PachecoAún no hay calificaciones
- No Te Soltare Hasta Que Me BendigasDocumento6 páginasNo Te Soltare Hasta Que Me BendigasClaudio Alvarado MaldonadoAún no hay calificaciones
- Influencia de La Revolucion Norteamaricana en El Constitucionalismo PeruanoDocumento6 páginasInfluencia de La Revolucion Norteamaricana en El Constitucionalismo PeruanoFernando Omar Rugel ZapataAún no hay calificaciones
- Guerra Híbrida en Suramérica - Carlos Pereyra MeleDocumento9 páginasGuerra Híbrida en Suramérica - Carlos Pereyra MeleRamón Rodolfo CopaAún no hay calificaciones