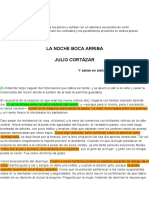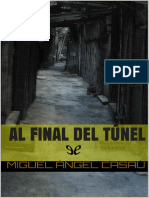Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Et in Sempiternum Pereant
Et in Sempiternum Pereant
Cargado por
oscar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas16 páginasLord Arglay visita una casa de campo inglesa para investigar unas opiniones jurídicas inéditas. Sin embargo, al llegar a la casa encuentra el lugar vacío y extrañamente cambiante. Desciende al sótano y se encuentra con un hombre demacrado de ojos vacíos. Arglay intenta detenerlo pero el hombre le arranca el brazo de un mordisco. Aterrorizado, Arglay huye de la casa plagada de humo y recuerdos olvidados.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLord Arglay visita una casa de campo inglesa para investigar unas opiniones jurídicas inéditas. Sin embargo, al llegar a la casa encuentra el lugar vacío y extrañamente cambiante. Desciende al sótano y se encuentra con un hombre demacrado de ojos vacíos. Arglay intenta detenerlo pero el hombre le arranca el brazo de un mordisco. Aterrorizado, Arglay huye de la casa plagada de humo y recuerdos olvidados.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas16 páginasEt in Sempiternum Pereant
Et in Sempiternum Pereant
Cargado por
oscarLord Arglay visita una casa de campo inglesa para investigar unas opiniones jurídicas inéditas. Sin embargo, al llegar a la casa encuentra el lugar vacío y extrañamente cambiante. Desciende al sótano y se encuentra con un hombre demacrado de ojos vacíos. Arglay intenta detenerlo pero el hombre le arranca el brazo de un mordisco. Aterrorizado, Arglay huye de la casa plagada de humo y recuerdos olvidados.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
Et in Sempiternum Pereant.
Y tal vez sean condenados eternamente.
Charles Williams (1886-1945)
Lord Arglay llegó fácilmente. La primavera
era tan bella como la geografía inglesa. Un
par de millas hasta el último pueblo, detrás y
frente a él. Andaba por una carretera
buscando un autobús que lo llevase cerca de
su destino. Una conversación ocasional en el
club, unos meses antes, le había revelado
que en una casa de campo de Inglaterra
encontraría las opiniones jurídicas aún
inéditas del Canciller Bacon. Lord Arglay,
presidente del tribunal, y habiendo
publicado su Historia del Derecho, había
concebido la idea de editar estas opiniones y
proporcionar una variante al estudio de los
pasajes más complejos de Christian
Schoolmen. Había aprovechado el fin de
semana para visitar el lugar, y tal vez pasar
allí unos días, aprovechando los problemas
financieros del propietario.
Esta era una de las regiones más desiertas
del país. Había procurado seguir
diligentemente las direcciones recibidas. De
hecho, sólo había dos sitios donde podría
haber errado el camino, y en ambos Lord
Arglay estaba seguro de que no haberse
equivocado. Pero el tiempo transcurrió, aún
más del que había esperado. Miró su reloj.
Se reprochó en silencio. Lo había mirado
hacía apenas seis minutos. Frunció el ceño.
Por lo general era un buen caminante, y
durante aquella mañana no sintió ningún
tipo de cansancio. Su anfitrión había ofrecido
enviarle un coche, pero él se rehusó. Ahora
lo lamentaba. Un coche habría recorrido el
trecho en apenas un rato. "Ganar tiempo es
ganar oro", murmuró. Luego razonó que
cada camino en el espacio tenía una
correspondencia en el tiempo; y que esto
tiende a apresurar o retrasar los destinos
según el espíritu del peregrino. La naturaleza
de algunos caminos, dejando de lado su
trazado, puede apresurar a algunos hombres
y a retrasar a otros. Cuestión de velocidades,
pensó, y de intenciones. Bien podrían los
tribunales utilizar este método para acelerar
sus procesos.
Lord Arglay volvió a mirar su reloj. Era
imposible que hayan pasado sólo cinco
minutos desde que lo miró por última vez.
Atisbó el camino recorrido y sintió algo
inconcebible. El camino se había torcido.
Justo detrás de él se alzaba una nube de
árboles inmensos, pero sabía que los había
atravesado hacía media hora. Pensó que
estaba envejeciendo de un modo más
rápido, e imperceptible, del que había
calculado. No le importaba la rapidez, por el
contrario. Los cambios, hasta entonces, le
provocaban placer, y la vejez había derribado
ese placer, primera derrota en la escaramuza
con la muerte. Siempre observó con interés
las curiosidades de la creación. Envejecer era
una fantasía, al igual que crecer, dulzor
inefable, y hórrido, de la existencia humana.
Soportó como pudo el mirar hacia atrás a
través de las ondulaciones del camino. En un
espasmo inesperado de irritación volvió a
mirar su reloj. Hubiese jurado que, por lo
menos, habían pasado quince minutos,
aunque sospechaba que las manecillas
revelarían menos.
Revelaron apenas dos.
Lord Arglay hizo un pequeño esfuerzo
mental, y casi inmediatamente reconoció
que el esfuerzo era excesivo. Se dijo: 'El final
está cerca. He perdido el sentido del tiempo.'
En medio de secretos reproches, avanzó. El
tiempo es un ladrón, pensaba, de modo que
lo único que se puede esperar es devolverle
la cortesía, y robarle lo único que puede
darnos. Esto reflexionaba en los campos
abiertos. Había en él una especie de vacío,
una opresión y distorsión de las cosas que lo
rodeaban. En su juventud había protestado
contra la rapidez del mundo, pero ahora
sentía que, incluso un paseo tan rutinario
como aquel, podía convertirse en algo
eterno. La única medida en la que confiaba
era su respiración.
Entre exhalaciones advirtió una sencilla y
perfecta desesperación.
En aquel momento vio la casa. El camino se
curvó bruscamente, un semicírculo amplio
que volvía sobre el camino que había
transitado. Cruzó un seto estrecho, el paso
se achicó notablemente, como si hubiese
sido recorrido por innumerables pies, lentos
y pesados. Ningún coche o carro hubiese
podido pasar. Ahora su atención estaba
sobre la puerta. Arriba humeaba una
chimenea con eficiencia rural. Por las
ventanas se reflejaba el sol, destellando
como si un elfo enloquecido enviase señales
a sus camaradas. En sí mismo el edificio era
apenas otra casa de campo. Una sólida
puerta, un par de ventanas, el ojo de un
ático. No había signos de estar habitada,
salvo por el humo. Al acercarse, su entorno
se ensombreció bajo la presencia de dos
enormes árboles.
Lord Arglay miró fijamente el camino, la
puerta cerrada, el fumar de la chimenea, y
echó un vistazo por una ventana. La suciedad
le impidió ver. Por un momento, creyó que
una cara le devolvía el gesto, como una
máscara cerúlea del otro lado del cristal.
Juzgó a la aparición como el producto de una
ilusión óptica, un capricho del sol contra los
cristales.
Golpeó la puerta con los nudillos. No hubo
respuesta. Volvió a golpear. Pronto se sintió
irritado, incluso furioso, tanto como cuando
se enfrentaba a cierta clase de familiares.
Pensó en su cuñado, por el que había sentido
la más viva repulsión. No pudo explicarse
porqué ahora hubiese deseado tenerlo cerca
con el único propósito de odiarle aún más.
Golpeó de nuevo. Recordó momentos de
cólera, avaricia, pereza y, por que no, de
perversidad. Escuchó atentamente. Nadie
respodió. Lord Arglay estiró la mano hacia el
picaporte y abrió la puerta, al tiempo que,
con la otra mano, se sacaba el sombrero.
Examinó el cuarto. Su volumen y aspecto
eran los típicos de las casas de campo. Había
efectivamente una chimenea, o un lugar
para el fuego, cuya estructura descendía.
Hizo quejar el piso de madera al avanzar
hacia la derecha. Un gozne se quejó al
abrirse. Era la puerta que daba al sótano.
Nunca habría supuesto que una casa tan
pequeña tuviese sótano, y menos uno tan
profundo, como se desprendía de la espesa
oscuridad que se hundía allí.
Descendió, desovillando una escalera de
tinieblas. Abajo no había muebles, de hecho,
no había signos de vida, ni lámparas, ni
papeles, ni cajas. Estaba completamente
vacío.
La chimenea seguía fumando, pero sin
atisbos de fuego. "No hay humo sin fuego" -
dijo en voz alta. El humo se arremolinaba en
el techo. El aire, húmedo y opresivo, parecía
haberse congelado. La frase reberveró en el
cuarto. Un eco, un cambio en la atmósfera.
El frío se retrajo. Apareció un calor, húmedo
y mortal, que rasgaba sus fosas nasales. Algo
hostil habitaba aquel aire, alguna vida ignota
y sin sentimientos, algo corrupto, pútrido,
una cáscara de existencia.
El calor lo había hecho retroceder, pero no
para evitarlo. Ya tenía un par de pasos sobre
la escalera cuando notó un suave
acercamiento. Pies ligeros subían el camino
de la casa. Otro viajero, pensó Arglay. Lo
esperó ansiosamente.
Era, o pareció ser, un hombre de altura
ordinaria, llevando una especie de sobretodo
oscuro. Llevaba la cabeza descubierta. Sus
piernas era asombrosamente largas. Arglay
vaciló en hablar. Entonces el forastero
levantó su cara y Arglay ahogó un grito. Las
facciones estaban demacradas más allá de la
imaginación. Arglay descendió
enloquecidamente por la escalera; tal era el
horror que ese rostro le provocó. Cuando
llegó abajo se encontró con los mismos ojos
profundos y ardientes, incrustados en un
rostro óseo. No lo vieron, y si lo vieron, lo
ignoraron. Una sola vez había visto ojos
como aquellos, cuando había logrado la pena
de muerte de un desgraciado que tuvo la
mala suerte de caer bajo sus talentos legales.
Aquellos ojos eran análogos a éstos: vacíos,
extraviados, de muerte inminente. Pero
aquel desgraciado lo había mirado, estos
ojos no lo hicieron. El forastero no se movió,
caminaba alrededor de la habitación como
un animal enjaulado, loco de hambre y
encierro.
Arglay vio una muñeca marcada de
cicatrices. Eran mordeduras. Una boca había
rohído la piel y las articulaciones. Gritó y
saltó hacia adelante, cogiendo el brazo
implacable, tratando de hacer presión con la
otra mano. Nada consiguió. Imposible
controlarlo. El otro clavaba sus dientes sobre
el brazo, descarrando carne y músculos. El
calor se intensificó. El brazo había sido
arrancado de cuajo, y voló hacia la esquina
del cuarto. Los ojos, pozos negros e
insondables, se clavaron en él.
Arglay lo vio, como un soñador puede
advertir el ladrido de los perros o el crujir del
fuego. La cosa que había cruzado el umbral,
unos segundos o algunos años antes, émitía
abyectas oleadas de odio. El humo quemó
sus ojos y ahogó su boca. Se agarró a sus
recuerdos, a sus amores ávidos y furias
intensas. El humo lo cegaba, lo sofocaba,
pero sin arrancar las voluptuosas imágenes
de lujuria que lo acechaban. Él era la
privación de comida en el humo, y toda la
choza estaba anegada de humo, el mundo
era humo, fluyendo encima y alrededor. Se
balanceó. Sus miembros se quejaron por la
lucha.
La enfermedad y el tiempo, sobre todo el
tiempo, se prologaron infinitamente.
Antes de que su voz yazga definitivamente la
prisión de humo cedió. Un gris pálido abría
una bifurcación. Dos caminos, pendiente y
subida. Dos puertas se alzaban en sus
extremos. Supo entonces que cada entrada
al infierno posee un acceso al cielo.
Aún así, vaciló. El otro desapareció de su
vista. Deploró los estímulos de la vida, el
aplazamiento y las ironías, las
personalidades eternas que nacen y mueren
como las hojas en el viento. No vio nada. No
sintió nada. Sus ojos vibraban sobre la
puerta imaginada. Recordó el camino. Estuvo
a punto de retomarlo, cuando el calor lo
golpeó con renovada furia ciega. Un
oscurecimiento se hizo hueco en los muros.
Se sintió como un insecto escalando una flor.
Oyó el gemido débil de las multitudes
olvidadas, el murmullo de esa casa que había
recibido incontables pisadas.
Pensó en otra cara mirando desde afuera,
similar a la suya.
Huyó con alguna paz en el corazón. Entró en
el camino que se tuerce. Los árboles lo
rodeaban. Corrió, vio más allá de ellos.
Intuyó una primavera. A poco de andar
escuchó el rugido de un motor. El conductor
lo vio, se detuvo, y lo dejó subir. Lord Arglay,
instintivamente, trazó un signo en el aire. Se
sentó en el fondo del autobus, sin aliento y
estremecido.
También podría gustarte
- El Séptimo Hombre (Translated): The Seventh Man, Spanish editionDe EverandEl Séptimo Hombre (Translated): The Seventh Man, Spanish editionAún no hay calificaciones
- Algernon Blackwood John Silence Investigador de Lo OcultoDocumento272 páginasAlgernon Blackwood John Silence Investigador de Lo OcultooscarAún no hay calificaciones
- El Proceso de VentaDocumento10 páginasEl Proceso de VentaJhoseph SamuelAún no hay calificaciones
- David Zurdo - El Sotano PDFDocumento141 páginasDavid Zurdo - El Sotano PDFAngie Bordoli33% (3)
- Adam, Auguste Villiers de L'isle - La Tortura de La EsperanzaDocumento2 páginasAdam, Auguste Villiers de L'isle - La Tortura de La EsperanzajimmAún no hay calificaciones
- La Ventana Tapiada Cuento FantásticoDocumento2 páginasLa Ventana Tapiada Cuento Fantásticoyaki sieras0% (1)
- Memento MoriDocumento188 páginasMemento MoriCarlos HernándezAún no hay calificaciones
- La Ventana Tapiada-Ambrose BierceDocumento4 páginasLa Ventana Tapiada-Ambrose BiercePoeta Juan Pablo Riveros0% (1)
- ARREDONDO, Inés La SeñalDocumento3 páginasARREDONDO, Inés La SeñalFausto VelázquezAún no hay calificaciones
- Apocalipsis Berlin - Ramón PeñacobaDocumento458 páginasApocalipsis Berlin - Ramón PeñacobaMiguel Fernandez SangradorAún no hay calificaciones
- Adam, Auguste Villiers de L'Isle - La Tortura de La EsperanzaDocumento4 páginasAdam, Auguste Villiers de L'Isle - La Tortura de La EsperanzamariaofeAún no hay calificaciones
- Barcelo Elia - El Contrincante - para Jugar Dios Necesita Un AdversarioDocumento362 páginasBarcelo Elia - El Contrincante - para Jugar Dios Necesita Un AdversarioVero MArAún no hay calificaciones
- Carlos FuentesDocumento23 páginasCarlos FuentesLUIS ANGEL GAMEZ - ARANGUREAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento9 páginasCuento SclaudiaAún no hay calificaciones
- La cucarachaDe EverandLa cucarachaAntonio-Prometeo Moya ValleCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (4)
- Bajo Las Bóvedas Del Tribunal de Zaragoza - CuentoDocumento4 páginasBajo Las Bóvedas Del Tribunal de Zaragoza - CuentoSaraí Reina MillaAún no hay calificaciones
- La Ventana Tapiada - Ambrose Bierce - AlbaLearning Audiolibros y LibrosDocumento3 páginasLa Ventana Tapiada - Ambrose Bierce - AlbaLearning Audiolibros y LibrosNorompo UnplatoAún no hay calificaciones
- Adam Villiers - La Tortura Por La EsperanzaDocumento3 páginasAdam Villiers - La Tortura Por La EsperanzaLuis Miguel CaballeroAún no hay calificaciones
- Guia Se Actividades Quinto BasicoDocumento3 páginasGuia Se Actividades Quinto BasicoAlex Villagra VillagraAún no hay calificaciones
- El Tormento de La EsperanzaDocumento5 páginasEl Tormento de La EsperanzaTelvacf100% (1)
- La Tortura de La EsperanzaDocumento4 páginasLa Tortura de La EsperanzaSara Jimenez MonsalveAún no hay calificaciones
- El SótanoDocumento211 páginasEl SótanoJorge DoradoAún no hay calificaciones
- Julio Cortázar La Noche Boca ArribaDocumento6 páginasJulio Cortázar La Noche Boca ArribaAlirio MoralesAún no hay calificaciones
- El Pozo de Los DeseosDocumento3 páginasEl Pozo de Los DeseosAbel Leon100% (1)
- Fabricio Nastique - Trabajo Práctico Nº2 (Tercera Parte)Documento6 páginasFabricio Nastique - Trabajo Práctico Nº2 (Tercera Parte)Fabricio NastiqueAún no hay calificaciones
- La Ventana TapiadaDocumento4 páginasLa Ventana TapiadaLista PrismaAún no hay calificaciones
- La Ciudad Del Grabado de K.J. BishopDocumento271 páginasLa Ciudad Del Grabado de K.J. Bishopbutupu100% (1)
- Cuentos LargosDocumento9 páginasCuentos LargosWilmer Alexander Kahn100% (1)
- Algernon Blackwood - ConfesionDocumento9 páginasAlgernon Blackwood - ConfesionJuan Antonio Moreno GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuentos de Froylan Turcios Jorge Luis BorgesDocumento8 páginasCuentos de Froylan Turcios Jorge Luis BorgesolvinariasrAún no hay calificaciones
- El Cuerpo de Giulia No Jorge Eduardo EielsonDocumento80 páginasEl Cuerpo de Giulia No Jorge Eduardo EielsonGiss Jakelin IllatopaAún no hay calificaciones
- Al Final Del TunelDocumento110 páginasAl Final Del Tunelbarbara.dl.garzaAún no hay calificaciones
- Antología de Textos Literatura y AlteridadDocumento56 páginasAntología de Textos Literatura y AlteridadsajorelgatAún no hay calificaciones
- Pileta de Asfalto.Documento2 páginasPileta de Asfalto.JuanEstebanFernandezAún no hay calificaciones
- La Noche Boca ArribaDocumento6 páginasLa Noche Boca Arribanicolás vareñaAún no hay calificaciones
- Faulkner, William - NinfolepsiaDocumento5 páginasFaulkner, William - NinfolepsiaAntonela NioiAún no hay calificaciones
- De Los Cuates Pa La Raza UnoDocumento206 páginasDe Los Cuates Pa La Raza UnoDanilavsky Oropezovich VaäzksAún no hay calificaciones
- Guía Noche Boca ArribaDocumento3 páginasGuía Noche Boca ArribaRoberto Flores Salgado100% (2)
- Cohen, Marcelo - El Testamento de O'Jaral - FragmentoDocumento7 páginasCohen, Marcelo - El Testamento de O'Jaral - Fragmentoignoto1810Aún no hay calificaciones
- Onetti, Juan Carlos - Tiempo de AbrazarDocumento58 páginasOnetti, Juan Carlos - Tiempo de AbrazaraminchalaAún no hay calificaciones
- Nosferatu de Griselda GambaroDocumento6 páginasNosferatu de Griselda GambaroFernandaCelisDíazAún no hay calificaciones
- William Wilson: Los Misterios De Poe Edgar Allan 10De EverandWilliam Wilson: Los Misterios De Poe Edgar Allan 10Aún no hay calificaciones
- El Color Que Vino Del Espacio, de H. P. LovecraftDocumento58 páginasEl Color Que Vino Del Espacio, de H. P. LovecraftJesus LaraAún no hay calificaciones
- El Tormento de CadeneroDocumento223 páginasEl Tormento de CadeneroJaime Alata OrtizAún no hay calificaciones
- Resumen de Maze RunnerDocumento5 páginasResumen de Maze RunnerDiegoGlez 2007Aún no hay calificaciones
- La Variante Del Unicornio - ZelaznyDocumento18 páginasLa Variante Del Unicornio - ZelaznyCarla CaglianiAún no hay calificaciones
- Auguste Villiers de L'Isle-Adam - La Tortura de La EsperanzaDocumento4 páginasAuguste Villiers de L'Isle-Adam - La Tortura de La Esperanzalorena_garcía_31Aún no hay calificaciones
- UntitledDocumento18 páginasUntitledPeliculas EducativasAún no hay calificaciones
- Isaac de Vega - Fetasa - 80724Documento181 páginasIsaac de Vega - Fetasa - 80724ManoloAún no hay calificaciones
- Conan El RebeldeDocumento172 páginasConan El RebeldeoscarAún no hay calificaciones
- Conan El TriunfadorDocumento153 páginasConan El TriunfadoroscarAún no hay calificaciones
- Conan - El Pueblo de La OscuridadDocumento17 páginasConan - El Pueblo de La OscuridadoscarAún no hay calificaciones
- El EspectroDocumento28 páginasEl EspectrooscarAún no hay calificaciones
- El HomúnculoDocumento61 páginasEl HomúnculooscarAún no hay calificaciones
- El Diablo de CeraDocumento15 páginasEl Diablo de CeraoscarAún no hay calificaciones
- El Murciélago Es Mi HermanoDocumento67 páginasEl Murciélago Es Mi HermanooscarAún no hay calificaciones
- Hablame de Horror - Robert BlochDocumento215 páginasHablame de Horror - Robert BlochoscarAún no hay calificaciones
- Los Devoradores Del EspacioDocumento81 páginasLos Devoradores Del EspaciooscarAún no hay calificaciones
- La Cosa MalditaDocumento32 páginasLa Cosa Malditaoscar100% (1)
- Reseña El Rastro de CthulhuDocumento10 páginasReseña El Rastro de CthulhuoscarAún no hay calificaciones
- El Cerebro RojoDocumento8 páginasEl Cerebro RojooscarAún no hay calificaciones
- Caverna Reglas PDFDocumento24 páginasCaverna Reglas PDFoscarAún no hay calificaciones
- Aion Guia de EncantamientosDocumento15 páginasAion Guia de EncantamientososcarAún no hay calificaciones
- 2.2 Serna, H, Indices de Gestión Cap 2 PDFDocumento26 páginas2.2 Serna, H, Indices de Gestión Cap 2 PDFdanabermudez100% (2)
- Teoría de Terzaghi de La Capacidad Última de CargaDocumento2 páginasTeoría de Terzaghi de La Capacidad Última de CargaYener Rios RomeroAún no hay calificaciones
- 3.2 Ejercicio Estilos de Aprendizaje (Hoja de Respuestas)Documento9 páginas3.2 Ejercicio Estilos de Aprendizaje (Hoja de Respuestas)Mariela MéndezAún no hay calificaciones
- Guía de Análisis de Película InterestelarDocumento3 páginasGuía de Análisis de Película InterestelarValentinaAún no hay calificaciones
- CanchaSintetica CapasDocumento6 páginasCanchaSintetica CapasAnonymous HeY0CFHpSZAún no hay calificaciones
- Mecanismos de ReacciónDocumento4 páginasMecanismos de ReacciónFaustoAún no hay calificaciones
- Modo de Control Proporcional y Proporcional Con ReajusteDocumento8 páginasModo de Control Proporcional y Proporcional Con ReajusteBrandon Perez BacaAún no hay calificaciones
- LECTURA EticaDocumento3 páginasLECTURA EticaBolivia es ArteAún no hay calificaciones
- La Construcción Del Otro Asimétrico: Mitos Científicos Entre Los Siglos XIX y XXDocumento21 páginasLa Construcción Del Otro Asimétrico: Mitos Científicos Entre Los Siglos XIX y XXAnonymous mc3FrIYcszAún no hay calificaciones
- BallesterosDocumento14 páginasBallesterosfernandoAún no hay calificaciones
- Sikadur Combiflex SG-SistemaDocumento6 páginasSikadur Combiflex SG-Sistemafrancisca ferrerAún no hay calificaciones
- Matriz de Consistencia Investigaciòn CientìficaDocumento1 páginaMatriz de Consistencia Investigaciòn CientìficaBruno BernaolaAún no hay calificaciones
- Webquest. Entrevista Con Las Pioneras Del FeminismoDocumento9 páginasWebquest. Entrevista Con Las Pioneras Del Feminismoalhakenmusica9751Aún no hay calificaciones
- II220 Gerencia de Compras y Abastecimiento 202202.cleanedDocumento7 páginasII220 Gerencia de Compras y Abastecimiento 202202.cleanedLuis Unocc HuinchoAún no hay calificaciones
- Ejercicios Word Basico Completo PDFDocumento24 páginasEjercicios Word Basico Completo PDFserpentesauroAún no hay calificaciones
- inspecciуn de cablesDocumento8 páginasinspecciуn de cableshernando gelvesAún no hay calificaciones
- Curso de Precursores de La LectoescrituraDocumento3 páginasCurso de Precursores de La LectoescrituraIngrid Cabello BravoAún no hay calificaciones
- Procedimiento para CubicarDocumento11 páginasProcedimiento para CubicarKenny CasillaAún no hay calificaciones
- HIPOTESISDocumento9 páginasHIPOTESISBianca CEAún no hay calificaciones
- Tarea 2 - 2 BimestreDocumento5 páginasTarea 2 - 2 BimestreRuben MendezAún no hay calificaciones
- Informe Final de La Cientibeca. Juan D. García.Documento11 páginasInforme Final de La Cientibeca. Juan D. García.JuandiegarcíaAún no hay calificaciones
- Cdi U2 A3 UlmhDocumento7 páginasCdi U2 A3 UlmhKralisessManzAún no hay calificaciones
- Estudio Previo Biblioteca MovilDocumento23 páginasEstudio Previo Biblioteca MovilMichael DuranAún no hay calificaciones
- PolinomioDocumento3 páginasPolinomioJesús David Mendoza SuárezAún no hay calificaciones
- Prevencion de Fallas Carga de Variable p2Documento10 páginasPrevencion de Fallas Carga de Variable p2Carlos Correa FloreAún no hay calificaciones
- Tema - Tesis II ActualDocumento24 páginasTema - Tesis II ActualMick Engels OrtizAún no hay calificaciones
- Guia 1 Estadistica 11 InicioDocumento12 páginasGuia 1 Estadistica 11 InicioArlen ContrerasAún no hay calificaciones
- Programa Tipo de Seguridad y Salud Ocupacional SIGO-2016 Inti AnkaDocumento30 páginasPrograma Tipo de Seguridad y Salud Ocupacional SIGO-2016 Inti AnkaLUISA MAKARENA CORTES VALENZUELAún no hay calificaciones
- Semi AnilloDocumento3 páginasSemi Anilloti89titaniumAún no hay calificaciones