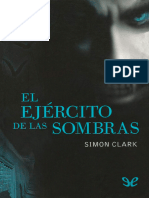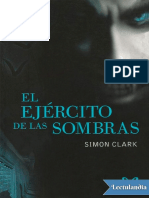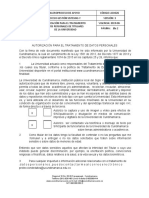Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Diablo de Cera
Cargado por
oscar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas15 páginasTítulo original
El diablo de cera
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas15 páginasEl Diablo de Cera
Cargado por
oscarCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
El diablo de cera.
Jean Ray (1887-1964)
La multitud se había agolpado en torno a una
cosa horrible, recubierta por un trozo de tela
grasienta. Las miradas se quedaron fijas por
un instante sobre la forma humana que
podía adivinarse bajo su grosera cubierta y
luego se dirigieron hacia el piso superior de
una casa triste cuya vieja fachada dejaba ver
un letrero carcomido que decía: «Se alquila».
—¡Miren la ventana! Está abierta. ¡Es de allí
de donde ha caído!
—De donde ha caído... o de donde ha
saltado.
Era un amanecer gris y algunos faroles
brillaban aún, aquí y allá. El grupo de
mirones estaba compuesto principalmente
por personas que tenían que levantarse muy
temprano para acudir al despacho o a la
fábrica. Aunque iba a desembocar a Cornhill,
la calle estaba casi desierta. Pasó aún algún
tiempo antes de que los policías
descubrieran el cuerpo, que dejaron allí en
su ridícula posición de muñeco desarticulado
hasta que llegó el comisario. Este apareció
pronto caminando por la acera opuesta, en
compañía de un joven de rostro inteligente.
El comisario era pequeño y regordete y daba
la sensación de estar aún medio dormido.
—¿Accidente, asesinato, suicidio? ¿Qué
opina usted, inspector White?
—Puede que se trate de un asesinato. De un
suicidio tal vez, pero la causa no está todavía
muy clara.
—Es un asunto sin importancia —afirmó
lacónicamente el jefe de policía—. ¿Conocía
usted al muerto?
—Sí, es Bascrop. Soltero y bastante rico.
Vivía como un ermitaño —respondió White.
—¿Vivía en esta casa?
—No, claro que no, puesto que está para
alquilar.
—¿Qué estaba haciendo aquí entonces?
—Esta casa le pertenecía.
—¡Ah, bueno! No será más que una encuesta
breve, inspector White. No va a llevarle
mucho tiempo.
El jurado había desechado la posibilidad de
asesinato y el inspector White continuó la
investigación por su propia cuenta, pues no
estaba de acuerdo con esto. El joven
detective se había sorprendido de la
expresión de angustia que había conservado
después de la muerte el rostro del poco
sociable Bascrop.
Entró en la casa vacía, subió la escalera hasta
el tercer piso y llegó por fin a la habitación
misteriosa: cuya ventana había quedado
abierta. Al pasar había notado que todas las
habitaciones estaban por completo
desprovistas de mobiliario. En ésta, sin
embargo, había varios objetos de aspecto
miserable: una silla de caña y una mesa de
madera blanca; sobre esta última se veía una
gran vela que sin duda había apagado alguna
ráfaga de aire poco después del drama.
Una fina capa de polvo cubría la mesa, cuya
madera no parecía limpia más que en tres
sitios. El polvo mostraba en efecto las huellas
de dos círculos vagos y de un rectángulo
perfecto. White no tuvo que reflexionar
mucho para descubrir la causa.
—Bascrop —se dijo— ha debido sentarse
aquí para leer, a la luz de esta vela. La marca
rectangular debe ser la del libro. En cuanto a
estos dos redondeles sin duda son los codos
del pobre hombre. ¿Pero dónde está el
libro? Nadie más que yo ha entrado en esta
casa desde la muerte del propietario. Por lo
tanto, el desgraciado debía tenerlo en la
mano en el momento de su caída.
White continuó su razonamiento. Por un
lado, la calle desembocaba sobre Cornhill,
pero por el otro lado daba sobre un barrio
sucio, de mala fama y callejuelas infectas.
Sobre la mayoría de las puertas podía leerse
esta inscripción escrita con tiza: Llámeme a
las cuatro.
En los alrededores vivía probablemente
algún guardián de noche, o vigilante, y este
hombre tal vez supiera algo. Resultó ser
viejo, sucio, y repugnante, y apestaba a
alcohol. Recibió a WhIte sin ninguna
cortesía.
—Yo no sé nada, absolutamente nada. Lo
único que me han contado es que un
hombre que estaba harto de la vida ha
saltado de un tercer piso. Son cosas que
pasan.
—¡Vamos! —dijo secamente White—. Deme
el libro que ha encontrado cerca del cadáver
o presento una denuncia contra usted.
—Encontrar no es robar —dijo aquel triste
individuo con una risita—. Además, yo no he
estado por allí.
—¡Tenga cuidado! —le amenazó White—.
Podría muy bien tratarse de un asesinato.
El vigilante vaciló aún un momento y luego
acabó murmurando con aire mezquino:
—Sabe usted, este libro bien vale un chelín.
—¡Tenga su chelín!
Es así como White vino a entrar en posesión
del libro que buscaba.
—Un libro de magia —murmuró el
inspector— que data nada menos que del
siglo XVI. En aquel tiempo los verdugos
solían quemar esta clase de libros y no
andaban equivocados.
Se puso a hojearlo lentamente. Una página
que tenía la esquina doblada le llamó la
atención. Comenzó a leerla lentamente.
Cuando hubo terminado, su rostro tenía una
expresión muy grave.
—¿Por qué no he de ensayar yo también? —
murmuró para sí.
Poco antes de la medianoche regresó a la
calle desierta, empujó la puerta medio
desencajada de la casa siniestra y subió las
escaleras en la obscuridad. Esta, sin
embargo, no era completa, ya que la luna
llena iluminaba el cielo con su luz helada y
dejaba pasar bastante claridad a través de
los cristales empolvados de las ventanas
como para que pudiera verse dentro. Una
vez que llegó a la habitación del drama,
encendió la vela, se sentó donde Bascrop
debía haber estado y abrió el libro por la
página que ya había visto antes. En ella
estaba escrito:
Encended la vela un cuarto de hora antes de
la medianoche y leed la fórmula en voz alta...
Se trataba de un texto en prosa bastante
confusa que el Inspector no comprendía en
absoluto. Pero cuando hubo terminado la
lectura carraspeó un poco para aclararse la
garganta y entonces oyó como un reloj
vecino daba las doce campanadas fatídicas.
Levantó la cabeza y lanzó un espantoso grito
de horror. White no ha podido nunca
describir con precisión qué es lo que vio en
aquel momento. Incluso hoy en día duda de
que viese realmente algo. Tuvo, sin
embargo, la impresión clara de que un ser
obscuro y amenazador avanzaba hacia él,
obligándole a retroceder andando hacia
atrás, hacia la ventana. Un pánico terrible le
oprimió el corazón. Supo que tenía que abrir
aquella ventana, que tenía que continuar
retrocediendo y que finalmente acabaría por
caer sobre la barandilla para ir a estrellarse
contra el pavimento tres pisos más abajo.
Una fuerza invisible y poderosa le empujaba.
Su voluntad estaba apunto de abandonarle y
él se daba perfecta cuenta de ello, pero una
especie de instinto, el del policía
acostumbrado a luchar por su vida, aún
estaba despierto en él. Con un esfuerzo
sobrehumano consiguió echar mano a su
revólver y concentrando en su brazo toda la
energía de que podía disponer apuntó a la
sombra misteriosa y apretó el gatillo. Una
detonación seca rasgó el silencio de la noche
y la vela saltó hecha pedazos.
White entonces perdió el conocimiento. El
médico que estaba a la cabecera de su cama
cuando se despertó movió la cabeza
sonriendo.
—Bueno, amigo mío —dijo el doctor—, no
había oído contar nunca que nadie pudiese
abatir al diablo con la ayuda de un simple
revólver. Y, sin embargo, es lo que usted ha
hecho.
—¡El diablo! —balbuceó el inspector.
—Amigo mío, si hubiera fallado usted la vela
hubiese corrido sin duda la misma suerte
que el desgraciado Bascrop. Porque, sabe, la
clave del misterio era precisamente la vela.
Debía tener por lo menos cuatro siglos y
estaba fabricada con una cera llena de
alguna materia terriblemente volátil, de la
que los brujos de aquella época conocían la
fórmula. La extensión del texto mágico que
había que leer fue calculado de tal forma que
la vela tenía que arder durante un cuarto de
hora entero, que es tiempo más que
suficiente para que una habitación se llene
por completo de un gas peligroso, capaz de
envenenar el cerebro humano y de despertar
en la víctima la idea obsesiva del suicidio.
Confieso que esto no es más que una
suposición, pero creo, sin embargo, no andar
lejos de la verdad.
White no tenía deseo alguno de entablar una
discusión sobre este tema. Además, ¿qué
otra hipótesis podría él arriesgar? A menos
que...
No, lo mejor era no pensar más en este
asunto.
También podría gustarte
- Gènero Policial - El Marinero de AmsterdamDocumento9 páginasGènero Policial - El Marinero de AmsterdamVerónica Díaz Pereyro0% (4)
- La Lista de Los Siete PDFDocumento287 páginasLa Lista de Los Siete PDFArcangel MystiqueAún no hay calificaciones
- Algernon Blackwood John Silence Investigador de Lo OcultoDocumento272 páginasAlgernon Blackwood John Silence Investigador de Lo OcultooscarAún no hay calificaciones
- Reporte - Propiedades Intensivas y Extensivas de La MateriaDocumento7 páginasReporte - Propiedades Intensivas y Extensivas de La MateriaKevinAlbanMéndezLeitónAún no hay calificaciones
- Dramatizacion Firma de La IndependenciaDocumento5 páginasDramatizacion Firma de La IndependenciaDj Blaster González100% (3)
- Libro Arthur MachenDocumento5 páginasLibro Arthur MachenAndrés Pérez PérezAún no hay calificaciones
- Rainer Maria Rilke - El FantasmaDocumento4 páginasRainer Maria Rilke - El FantasmaOlaf Demian TryggvasonAún no hay calificaciones
- Crimen en El Siglo XXI Curtis Garland - 4Documento91 páginasCrimen en El Siglo XXI Curtis Garland - 4Jerry AlejosAún no hay calificaciones
- 186a4d31-f11c-4717-a3d4-f1225294456bDocumento12 páginas186a4d31-f11c-4717-a3d4-f1225294456bMarco ChiaboAún no hay calificaciones
- Lovecraft, H.P. - Clerigo MalvadoDocumento7 páginasLovecraft, H.P. - Clerigo MalvadoMatias DuhourqAún no hay calificaciones
- Lumley-El Roble de BillDocumento5 páginasLumley-El Roble de Billaleperez1Aún no hay calificaciones
- Historia de Un Muerto Contada Por El Mismo PDFDocumento24 páginasHistoria de Un Muerto Contada Por El Mismo PDFAndrea Castro ParraAún no hay calificaciones
- El Clerigo MalvadoDocumento8 páginasEl Clerigo MalvadoAaron NomadaOzAún no hay calificaciones
- Cabellos Del Diablo, Los PDFDocumento10 páginasCabellos Del Diablo, Los PDFelapestoso0% (1)
- Santuario - Raymond KhouryDocumento1631 páginasSantuario - Raymond KhouryTashúnka UitkoAún no hay calificaciones
- El Clerigo MalvadoDocumento7 páginasEl Clerigo MalvadosedesuAún no hay calificaciones
- Un Vigilante Junto Al MuertoDocumento68 páginasUn Vigilante Junto Al MuertoIsabella MorochoAún no hay calificaciones
- Clérigo MalvadoDocumento7 páginasClérigo MalvadoHachis Ch CAún no hay calificaciones
- Tertulia NovelaDocumento37 páginasTertulia NovelaIvan Alejandro Bello CeronAún no hay calificaciones
- Guía Nº2 Comprensión Tipo PTU SÉPTIMOSDocumento9 páginasGuía Nº2 Comprensión Tipo PTU SÉPTIMOSMaria Teresa Loyola OyarceAún no hay calificaciones
- El Marinero de Ámsterdam - ApollinaireDocumento5 páginasEl Marinero de Ámsterdam - ApollinaireRebeca BoimvaiserAún no hay calificaciones
- Una Noche de VeranoDocumento11 páginasUna Noche de VeranoVicente Garcia AguilarAún no hay calificaciones
- Misterios, Knut HamsunDocumento25 páginasMisterios, Knut Hamsunpatricio fernandez muñozAún no hay calificaciones
- Relatos FantásticosDocumento8 páginasRelatos FantásticosNoelia Ines GaribottoAún no hay calificaciones
- Jean Ray - Harry Dickson - La Gran ConfabulaciónDocumento75 páginasJean Ray - Harry Dickson - La Gran ConfabulaciónLuisAún no hay calificaciones
- Clandestina - Marie Jalowicz SimonDocumento372 páginasClandestina - Marie Jalowicz SimonguiocarioAún no hay calificaciones
- 1-Relato de Suspenso''una Noche de Espanto'' SeDocumento5 páginas1-Relato de Suspenso''una Noche de Espanto'' SeSeba LopezAún no hay calificaciones
- El Ejercito de Las Sombras SIMON CLARKDocumento382 páginasEl Ejercito de Las Sombras SIMON CLARKMELISSA NAVA HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Robert Bloch: PsicosisDocumento89 páginasRobert Bloch: PsicosissuiiurisAún no hay calificaciones
- Pobre PayasoDocumento154 páginasPobre PayasoAntonio Jose Mendez BurguillosAún no hay calificaciones
- Petrucha, Stefan - Destripador - 15133 - (r1.1 Rocy1991) PDFDocumento254 páginasPetrucha, Stefan - Destripador - 15133 - (r1.1 Rocy1991) PDFJesús BarrónAún no hay calificaciones
- Lo Fantástico. Antología para Quintos A y BDocumento12 páginasLo Fantástico. Antología para Quintos A y BValentinaAún no hay calificaciones
- 3 Relatos de Rafael DiesteDocumento4 páginas3 Relatos de Rafael DiesteDiego VillaAún no hay calificaciones
- Un Vigilante Junto Al Muerto y Otros Relatos de TerrorDocumento54 páginasUn Vigilante Junto Al Muerto y Otros Relatos de TerrorEunice GuerreroAún no hay calificaciones
- El Lecho Del Diablo - Jean RayDocumento67 páginasEl Lecho Del Diablo - Jean RaycarinacreddoAún no hay calificaciones
- De Los Cuates Pa La Raza UnoDocumento206 páginasDe Los Cuates Pa La Raza UnoDanilavsky Oropezovich VaäzksAún no hay calificaciones
- El Horror Que Nos AcechaDocumento156 páginasEl Horror Que Nos AcechaImoxAún no hay calificaciones
- El Marinero de ÁmsterdamDocumento3 páginasEl Marinero de ÁmsterdamPiola PiolitaAún no hay calificaciones
- Teoría Del Hombre Anónimo.Documento160 páginasTeoría Del Hombre Anónimo.Franklin BrionesAún no hay calificaciones
- 019 La Gente Muere Despacio - Anthony GilbertDocumento168 páginas019 La Gente Muere Despacio - Anthony GilbertFrancisco SalazarAún no hay calificaciones
- El Ejercito de Las Sombras - Simon ClarkDocumento445 páginasEl Ejercito de Las Sombras - Simon ClarkStrelokAún no hay calificaciones
- Grimorio de La MUERTE PDFDocumento159 páginasGrimorio de La MUERTE PDFmauricioAún no hay calificaciones
- La Novia Del AhorcadoDocumento11 páginasLa Novia Del AhorcadoDvdMoviesAún no hay calificaciones
- El Clérigo MalvadoDocumento4 páginasEl Clérigo Malvadogregorio1160Aún no hay calificaciones
- El Libro de ArenaDocumento5 páginasEl Libro de ArenaKEYCOLETH RUTH DIAZ VALLADARESAún no hay calificaciones
- Ana de Gómez Mayorga - Entreabriendo La PuertaDocumento99 páginasAna de Gómez Mayorga - Entreabriendo La PuertaKIDS AGAINSTAún no hay calificaciones
- La PastoraDocumento15 páginasLa PastoraMarialina RodriguezAún no hay calificaciones
- Borges Jorge - La EsperaDocumento3 páginasBorges Jorge - La EsperaCarlos BaízaAún no hay calificaciones
- Yale Forklift Erc Erp16 20aaf A814 Parts Catalog02 2014Documento22 páginasYale Forklift Erc Erp16 20aaf A814 Parts Catalog02 2014alexandermoore021288orn100% (126)
- Adele Clee - Novela 02 - A Curse of The Heart (Trad)Documento231 páginasAdele Clee - Novela 02 - A Curse of The Heart (Trad)Juliette MillaisAún no hay calificaciones
- Ronda nocturnaDe EverandRonda nocturnaJaime ZulaikaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (1290)
- El Murciélago Es Mi HermanoDocumento67 páginasEl Murciélago Es Mi HermanooscarAún no hay calificaciones
- Conan - El Pueblo de La OscuridadDocumento17 páginasConan - El Pueblo de La OscuridadoscarAún no hay calificaciones
- Hablame de Horror - Robert BlochDocumento215 páginasHablame de Horror - Robert BlochoscarAún no hay calificaciones
- Los Devoradores Del EspacioDocumento81 páginasLos Devoradores Del EspaciooscarAún no hay calificaciones
- Battistini Matilde - Diccionarios Del Arte - Astrologia Magia Y AlquimiaDocumento192 páginasBattistini Matilde - Diccionarios Del Arte - Astrologia Magia Y AlquimiaKyno100% (7)
- El HomúnculoDocumento61 páginasEl HomúnculooscarAún no hay calificaciones
- La Cosa MalditaDocumento32 páginasLa Cosa Malditaoscar100% (1)
- La Casita de Porcelana PDFDocumento47 páginasLa Casita de Porcelana PDFoscarAún no hay calificaciones
- Reseña El Rastro de CthulhuDocumento10 páginasReseña El Rastro de CthulhuoscarAún no hay calificaciones
- La Cosa MalditaDocumento32 páginasLa Cosa Malditaoscar100% (1)
- BF TremereDocumento2 páginasBF TremereoscarAún no hay calificaciones
- Aion Guia de EncantamientosDocumento15 páginasAion Guia de EncantamientososcarAún no hay calificaciones
- El Cerebro RojoDocumento8 páginasEl Cerebro RojooscarAún no hay calificaciones
- Bora Bora - ESDocumento12 páginasBora Bora - ESoscarAún no hay calificaciones
- Bora Bora - ESDocumento12 páginasBora Bora - ESoscarAún no hay calificaciones
- Imperialsettlers Rules Es WebDocumento16 páginasImperialsettlers Rules Es WeboscarAún no hay calificaciones
- Caverna Reglas PDFDocumento24 páginasCaverna Reglas PDFoscarAún no hay calificaciones
- ReglasDocumento4 páginasReglasdibernAún no hay calificaciones
- Material Docente - Baltazar - Nombramiento Clase 2 Ordenamiento Circular (R)Documento4 páginasMaterial Docente - Baltazar - Nombramiento Clase 2 Ordenamiento Circular (R)Jhon Nelson Gonzales CentenoAún no hay calificaciones
- MULTICULTURALIDADDocumento3 páginasMULTICULTURALIDADMa. Isabel GuerreroAún no hay calificaciones
- Productividad Neta Y Bruta: Parametros TroficosDocumento4 páginasProductividad Neta Y Bruta: Parametros TroficosBenjamin Peña DiazAún no hay calificaciones
- Entrevista A Deportistas de RD YesDocumento11 páginasEntrevista A Deportistas de RD YesYeison G StrangeAún no hay calificaciones
- Mensaje A Un Amigo Anthony Robbins PDFDocumento30 páginasMensaje A Un Amigo Anthony Robbins PDFMario Del ValleAún no hay calificaciones
- Plan Nacional de Acción Ambiental y Amazonía PeruanaDocumento5 páginasPlan Nacional de Acción Ambiental y Amazonía PeruanaSol Espinoza GallegosAún no hay calificaciones
- Informacion General Del Cuento y Su EstructuraDocumento4 páginasInformacion General Del Cuento y Su EstructuraLorena VillegasAún no hay calificaciones
- Revista Espirita 1862 1865 IneditosDocumento197 páginasRevista Espirita 1862 1865 IneditosmanukenseAún no hay calificaciones
- Cartita Al Niño DiosDocumento2 páginasCartita Al Niño DiosborregolionAún no hay calificaciones
- Resolución 7 de Abril de 2005Documento6 páginasResolución 7 de Abril de 2005Lucía Matellán FernándezAún no hay calificaciones
- Fase 2 - 215005 - 2Documento42 páginasFase 2 - 215005 - 2lgmartinezgAún no hay calificaciones
- Trabajo de Etica - Sesion 4Documento12 páginasTrabajo de Etica - Sesion 4marisolAún no hay calificaciones
- AutorizacionDocumento3 páginasAutorizacionLuis Cordova BurgaAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales Clase Practica OctavosDocumento2 páginasCiencias Naturales Clase Practica OctavosAngie NarvaezAún no hay calificaciones
- Probabilidad Compuesta. Probabilidad CondicionadaDocumento8 páginasProbabilidad Compuesta. Probabilidad CondicionadaMay CamposAún no hay calificaciones
- Costo de ImportacionesDocumento3 páginasCosto de ImportacionesDAANTALE100% (1)
- S. 09.20 COM Escribimos Infografías Medio AmbienteDocumento4 páginasS. 09.20 COM Escribimos Infografías Medio AmbientetaniaAún no hay calificaciones
- Sesion 4 de Mayo (Primera Semana) 2023Documento10 páginasSesion 4 de Mayo (Primera Semana) 2023SANTOS USHIÑAHUA GARCIAAún no hay calificaciones
- Barrios de Verdad Kupini IIDocumento49 páginasBarrios de Verdad Kupini IIGobierno Autónomo Municipal de La Paz100% (2)
- Guía de Estudio Examen Extraordinario Educación Física 2° 17-18.Documento4 páginasGuía de Estudio Examen Extraordinario Educación Física 2° 17-18.Ricardo Flores Magon TVAún no hay calificaciones
- Motores de Corriente AlternaDocumento27 páginasMotores de Corriente AlternaHelvin Loren Campos Castillo100% (1)
- RESISTENCIA DE MATERIALES Semana 4 NocDocumento31 páginasRESISTENCIA DE MATERIALES Semana 4 NocFrancisco OsorioAún no hay calificaciones
- Trabajo en ClaseDocumento9 páginasTrabajo en ClaseAndrea Sofia Vel�squez ZanunziniAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa ConceptualLuiz MarquezineAún no hay calificaciones
- Alimentación de Centrales TermoeléctricasDocumento3 páginasAlimentación de Centrales TermoeléctricasIvan SilvaAún no hay calificaciones
- Trading de Finanzas Desde CeroDocumento2 páginasTrading de Finanzas Desde CeroRoberto Luis Hernandez BuelvasAún no hay calificaciones
- Programa Stgo v2Documento9 páginasPrograma Stgo v2Nikko Giovanni Sagredo MorenoAún no hay calificaciones
- Paraguari FinalDocumento13 páginasParaguari FinalAgroAún no hay calificaciones