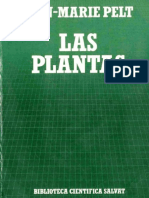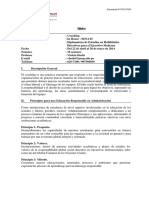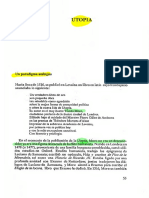Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apuntes o
Apuntes o
Cargado por
cucuta lbi cucutaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Apuntes o
Apuntes o
Cargado por
cucuta lbi cucutaCopyright:
Formatos disponibles
Más de una vez me han preguntado por qué no completaba el tríptico de los insectos sociales,
cuyas dos primeras hojas, La vida de las abejas y La vida de los termes, fueron favorablemente
acogidas. He titubeado mucho. Creía que la hormiga era antipática, desagradable y demasiado
conocida. Me parecía innecesario repetir acerca de su inteligencia, de su habilidad, de su actividad,
de su avaricia, de su previsión y de su política las nociones que constituyen parte del patrimonio
común que adquirimos en la escuela de primeras letras, y que flotan en todas las memorias entre
los residuos de la batalla de las Termópilas o de la toma de Jericó. Como siempre viví en el campo
más tiempo que en la ciudad, me interesó, lógicamente, este inevitable insecto. Algunas veces
encerré algunos en cajas de vidrio, sin propósito previo y sin método estudié sus afanosas idas y
venidas, que no me enseñaban casi nada. Luego, recapacitando, me di cuenta de que acerca de
ellos, como acerca de cualquier cosa de este mundo, creemos saberlo todo y no sabemos casi
nada; de que lo poco que aprendemos nos revela desde el primer instante cuanto nos falta por
aprender. Advertimos así, principalmente, las dificultades del empeño. La colmena, o el termitero,
forman un conjunto al cual se puede dar la vuelta. Existen una colmena, un termitero, una abeja,
un termes tipo y, en cambio, hay tantos hormigueros como especies de hormigas y tantas
costumbres diferentes como especies. Nunca se tiene un objetivo, no se sabe por dónde empezar.
El asunto es demasiado rico, demasiado vasto, se ramifica constantemente y se dispersa en todos
los sentidos. No hay unidad posible. No se escribe la historia de una familia o de un pueblo, sino
los anales o, mejor dicho, las efemérides de muchos pueblos diferentes. Añádase a esto que desde
los primeros pasos corre uno el riesgo de perder pie en la literatura mirmecófila. Es ésta tan
abundante como la literatura agrícola, que tiene en la oficina entomológica de Washington más de
veinte mil papeletas. El índice bibliográfico que publica Wheeler al final de su libro titulado Ants
ocuparía ciento treinta páginas del presente volumen. Aun así, le falta mucho para estar completo,
y sólo menciona lo publicado en estos últimos veinte años. II Es preciso, por tanto, dejarse guiar
por los maestros. Sin pararnos en los precursores, Aristóteles, Plinio, Aldrovandi, Swammerdam,
Linneo, William Gould, De Geer y algunos más, detengámonos un instante ante el verdadero padre
de la formicología: René Antoine Ferchault de Réaumur. Es su padre, pero un padre a quien sus
hijos no han conocido. El borrador de su Historia de las hormigas, sepultado entre sus últimos
manuscritos, fue mencionado por Flourens en 1860 y después olvidado por completo. El notable
mirmecólogo americano W. M. Wheeler volvió a descubrirle en 1925, y al año siguiente publicó en
Nueva York el texto francés, acompañado de unas notas y de su traducción. Esta historia no ha
influido en los entomólogos del siglo pasado, pero merece ser mencionada porque puede ser leída
con provecho y no sin agrado, pues Réaumur, que tenía treinta y dos años cuando murió Luis XIV,
aún escribía en el francés de la época buena. Encuéntranse en tal libro, en germen, y algo más que
en germen a veces —quiero decir en estado perfecto—, muchas observaciones que se tenían por
recientes. Dicho tratadito, que está sin concluir, y que apenas tiene 100 páginas, renueva o, mejor
dicho, instaura la mirmecología tal como se entiende hoy. Empieza destruyendo multitud de
leyendas y prejuicios que desde Salomón, San Jerónimo y la Edad Media llenaban de maleza los
alrededores del hormiguero. Antes que a nadie, se le ocurrió observar las hormigas, en lo que él
llama salvaderas, que eran, seg
También podría gustarte
- Aberraciones Psiquicas Del Sexo - Mario Roso de LunaDocumento219 páginasAberraciones Psiquicas Del Sexo - Mario Roso de LunaRickey100% (1)
- Walt WhitmanDocumento136 páginasWalt Whitmanyuriñop100% (1)
- (GOT-028) Joseph Sheridan Le Fanu - La Habitacion Del Dragon VoladorDocumento188 páginas(GOT-028) Joseph Sheridan Le Fanu - La Habitacion Del Dragon VoladorJon KrugerAún no hay calificaciones
- Alberto Rivas Bonilla - Andanzas y MalandanzasDocumento111 páginasAlberto Rivas Bonilla - Andanzas y Malandanzasacudespt492957% (7)
- Las Plantas Jean Marie PeltDocumento170 páginasLas Plantas Jean Marie PeltIleana CopoiuAún no hay calificaciones
- La Habitacion Del Dragon VoladorDocumento188 páginasLa Habitacion Del Dragon VoladorPatylu Suárez100% (2)
- Vuelos vespertinosDe EverandVuelos vespertinosCecilia CerianiCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Sílabo Coaching - Violeta HoshiDocumento5 páginasSílabo Coaching - Violeta HoshiRicardo GomezAún no hay calificaciones
- Eslava Galán, Juan - Ciudades en La BéticaDocumento214 páginasEslava Galán, Juan - Ciudades en La Béticajesus arroyo martinezAún no hay calificaciones
- Anestesia en UrologiaDocumento40 páginasAnestesia en Urologiajoehuaman100% (2)
- Michael Grinder - Estrategias No Verbales para La EnseñanzaDocumento322 páginasMichael Grinder - Estrategias No Verbales para La EnseñanzaOctavio RorAún no hay calificaciones
- Diseño y Analisis de Sistemas Con UML - Randall PDFDocumento272 páginasDiseño y Analisis de Sistemas Con UML - Randall PDFWill HerediaAún no hay calificaciones
- Animales célebres: Del caballo de Troya a la oveja DollyDe EverandAnimales célebres: Del caballo de Troya a la oveja DollyAún no hay calificaciones
- Practica EEFF - GRACE S.A. - SolucionDocumento95 páginasPractica EEFF - GRACE S.A. - SolucionAngela Rojas100% (1)
- Ursula K. LeGuin - Semillas de AcaciaDocumento8 páginasUrsula K. LeGuin - Semillas de AcaciaMeteorito de SaturnoAún no hay calificaciones
- Caillois-Mitología Del Pulpo (Sel, 4 Pág)Documento6 páginasCaillois-Mitología Del Pulpo (Sel, 4 Pág)Martín MoureuAún no hay calificaciones
- Voltaire HomilíasDocumento86 páginasVoltaire HomilíasWalterAún no hay calificaciones
- El Niño Salvaje de AveyronDocumento7 páginasEl Niño Salvaje de Aveyrondomenika100% (1)
- Cervantes y Don QuijoteDocumento54 páginasCervantes y Don QuijoteMaria Eugenia VelisAún no hay calificaciones
- Historias de Cronopios y de FamasDocumento4 páginasHistorias de Cronopios y de FamasNicolas LozanoAún no hay calificaciones
- Voltaire: La vida del filósofo que nos enseñó el camino de la libertadDe EverandVoltaire: La vida del filósofo que nos enseñó el camino de la libertadAún no hay calificaciones
- FANTASMAGORIANA o Antología de historias sobre apariciones de espectros, espíritus, fantasmas, etc.De EverandFANTASMAGORIANA o Antología de historias sobre apariciones de espectros, espíritus, fantasmas, etc.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- A.S. Byatt - PosesiónDocumento438 páginasA.S. Byatt - PosesiónRosario Geeber100% (12)
- Maeterlinck, Maurice - La Vida de Los TermesDocumento49 páginasMaeterlinck, Maurice - La Vida de Los TermesAna Rodríguez RamírezAún no hay calificaciones
- Maeterlinck, Maurice - La Vida de Las TermitasDocumento50 páginasMaeterlinck, Maurice - La Vida de Las TermitasJucere5Aún no hay calificaciones
- Maeterlinck, Maurice - La Vida de Los TermesDocumento55 páginasMaeterlinck, Maurice - La Vida de Los TermesWilly CifAún no hay calificaciones
- Candido y El OptimismoDocumento11 páginasCandido y El OptimismoCami BekiAún no hay calificaciones
- Voltaire GredosDocumento1 páginaVoltaire GredosjpvartAún no hay calificaciones
- Humboldt (Biografia)Documento33 páginasHumboldt (Biografia)DavidmartemenaAún no hay calificaciones
- Frazer y Pitt-Rivers - DEL TOTEMISMO Y LA MAGIA A LA TECNOLOGIA Y LOS MUSEOSDocumento27 páginasFrazer y Pitt-Rivers - DEL TOTEMISMO Y LA MAGIA A LA TECNOLOGIA Y LOS MUSEOSMariana Garcia GraciaAún no hay calificaciones
- Eoye Uts en Construccion-Isis Anahi Barrios Hernandez 1unidad 1°A-Redacción de TextosDocumento17 páginasEoye Uts en Construccion-Isis Anahi Barrios Hernandez 1unidad 1°A-Redacción de TextosJul RoseAún no hay calificaciones
- 1 DP - Historias Del Mundo de Las HormigasDocumento16 páginas1 DP - Historias Del Mundo de Las HormigasVICENTE BERRIOSAún no hay calificaciones
- ACFrOgB8xfbK2JzpDENKETMGxalQ-4aQG7bTggeI3SiXctejWPfr7s7dcbbg3R2Vo37tadCekWkypqMmHimR2xp0L LLORPc-1hKj1qGG66CAujixEI MF FTy1C2UmO44jOmuMK2X4oQfgEqFHNDocumento124 páginasACFrOgB8xfbK2JzpDENKETMGxalQ-4aQG7bTggeI3SiXctejWPfr7s7dcbbg3R2Vo37tadCekWkypqMmHimR2xp0L LLORPc-1hKj1qGG66CAujixEI MF FTy1C2UmO44jOmuMK2X4oQfgEqFHNIvana JaramilloAún no hay calificaciones
- Balzac Honore de Prologo A La Comedia HumanaDocumento9 páginasBalzac Honore de Prologo A La Comedia HumanapaulitaletrasAún no hay calificaciones
- 4 SZYMBORSKA Lecturas No ObligatoriasDocumento3 páginas4 SZYMBORSKA Lecturas No ObligatoriasAna GonzalezAún no hay calificaciones
- Más crudo que cocido: Otredad e imaginario social en la 'Enciclopedia' de Diderot y d'AlembertDe EverandMás crudo que cocido: Otredad e imaginario social en la 'Enciclopedia' de Diderot y d'AlembertAún no hay calificaciones
- Estar Aquí - Geertz CliffordDocumento11 páginasEstar Aquí - Geertz CliffordBetsaida Yuly Quiquin CongaAún no hay calificaciones
- DESCOLA. Las Lanzas Del CrepúsculoDocumento8 páginasDESCOLA. Las Lanzas Del CrepúsculoPaola ColleoniAún no hay calificaciones
- GUEVARA Libro Auro de Marco Aurelio I PDFDocumento0 páginasGUEVARA Libro Auro de Marco Aurelio I PDFVingtras SanzAún no hay calificaciones
- Emeterio VillamilDocumento6 páginasEmeterio VillamilLa Cofradía Henry GalvisAún no hay calificaciones
- Recuerdos Raul Vaz FerreiraDocumento8 páginasRecuerdos Raul Vaz FerreiraCecilia De CuadroAún no hay calificaciones
- Baczko Utopía-1Documento34 páginasBaczko Utopía-1Macarena MaidanaAún no hay calificaciones
- Una Carta de Amor A La LecturaDocumento7 páginasUna Carta de Amor A La LecturaM Camila Baena Velez100% (1)
- Ursula K. LeGuin Semillas de AcaciaDocumento6 páginasUrsula K. LeGuin Semillas de AcaciaCeleste DuránAún no hay calificaciones
- El Corazón de VoltaireDocumento7 páginasEl Corazón de VoltaireCaleb MoralesAún no hay calificaciones
- Apuntes Literatura Infantil y JuvenilDocumento19 páginasApuntes Literatura Infantil y JuvenilMariela CerioniAún no hay calificaciones
- Erótica, Historia Del ErotismoDocumento43 páginasErótica, Historia Del Erotismodducati_1Aún no hay calificaciones
- HernandezDocumento6 páginasHernandezJoseArturoJAún no hay calificaciones
- Ge 0025Documento2 páginasGe 0025Maria JoseAún no hay calificaciones
- El Hermano Apolinar Maria y Los PajarosDocumento13 páginasEl Hermano Apolinar Maria y Los Pajarossteven AAún no hay calificaciones
- La Tentacion de Lo ImposibleDocumento237 páginasLa Tentacion de Lo ImposibleAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- La JangadaDocumento221 páginasLa JangadapablopcenterAún no hay calificaciones
- Sobre TerramarDocumento5 páginasSobre TerramarMacarena ReyAún no hay calificaciones
- Zoolinguistica - Ursula K LeguinDocumento7 páginasZoolinguistica - Ursula K LeguinLambertoArvaloAún no hay calificaciones
- 'Palabras Aladas' PDFDocumento10 páginas'Palabras Aladas' PDFHugo CapetoAún no hay calificaciones
- Bloque 3 - Lectura Complementaria 1Documento10 páginasBloque 3 - Lectura Complementaria 1Jorge MorteoAún no hay calificaciones
- La Gran Matanza de GatosDocumento10 páginasLa Gran Matanza de GatosMariano ModernellAún no hay calificaciones
- Guìa de Lectura La Casa de Los EspìritusDocumento12 páginasGuìa de Lectura La Casa de Los EspìritusLorena Almonacid Ojeda67% (3)
- BestiarosDocumento271 páginasBestiarossolange_pappe100% (1)
- Especificaciones Tecnicas Del DELPHIN EXPRESS BIM 10.8.0Documento2 páginasEspecificaciones Tecnicas Del DELPHIN EXPRESS BIM 10.8.0Cesar Rojas PintoAún no hay calificaciones
- Laboratorio 02-Mvi-2Documento19 páginasLaboratorio 02-Mvi-2Empresa de Transporte VALTURSA S.A.CAún no hay calificaciones
- 001-Ficha Técnica Ebanistería 7° - 2018Documento8 páginas001-Ficha Técnica Ebanistería 7° - 2018oso gruñosoAún no hay calificaciones
- Informe 4Documento15 páginasInforme 4franckAún no hay calificaciones
- Nte Inen 5Documento6 páginasNte Inen 5Pilozo SolisAún no hay calificaciones
- Bateria de ContadoresDocumento2 páginasBateria de ContadoresTony AlonsoAún no hay calificaciones
- En El Santuario Del AnticristoDocumento13 páginasEn El Santuario Del AnticristoAlberto Ivan GuardiaAún no hay calificaciones
- Actividad 07 2023215 2018202516 2018202516-2023215-07615-2Documento5 páginasActividad 07 2023215 2018202516 2018202516-2023215-07615-2DavidAún no hay calificaciones
- Examen 2T - Rúbrica 10mo Hector DelgadoDocumento2 páginasExamen 2T - Rúbrica 10mo Hector DelgadoJeremy CseAún no hay calificaciones
- Guion IeeeDocumento3 páginasGuion Ieeemateo CAún no hay calificaciones
- ANEXO 8-GUÍA HABLA SERIO, SEXUALIDAD SIN MISTERIO - Formularios de GoogleDocumento5 páginasANEXO 8-GUÍA HABLA SERIO, SEXUALIDAD SIN MISTERIO - Formularios de GoogleKeelly LagunaAún no hay calificaciones
- Mindset 2024Documento6 páginasMindset 2024Andrea Vargas AAún no hay calificaciones
- Ugma Derecho Administrativo OriginalDocumento18 páginasUgma Derecho Administrativo Originalyoniel fariasAún no hay calificaciones
- Las PlantasDocumento22 páginasLas PlantasCarmen PerezAún no hay calificaciones
- Concepto de Economia ComunalDocumento58 páginasConcepto de Economia ComunalfranciscoAún no hay calificaciones
- Onboarding Test Automation - 261020-0936-342Documento6 páginasOnboarding Test Automation - 261020-0936-342PAULA ANDREA RAMIREZ MORENOAún no hay calificaciones
- Proceso de Matriculación V.4Documento1 páginaProceso de Matriculación V.4Byamnynn Z GícragAún no hay calificaciones
- Sobre Arte Por Tolstoi PDFDocumento26 páginasSobre Arte Por Tolstoi PDFGonzaloReinhardtAún no hay calificaciones
- 5° Cuadernillo de ActividadesDocumento24 páginas5° Cuadernillo de ActividadesEmmy QuinAún no hay calificaciones
- Guia Taller No 16 Naturales 5° PDFDocumento2 páginasGuia Taller No 16 Naturales 5° PDFDumar Noscue100% (1)
- 1 PARASITOS CQF Agosto 2019Documento60 páginas1 PARASITOS CQF Agosto 2019Huamán Diaz CuperAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo 2-SEMANA 9. PENSAMIENTO CRÍTICODocumento2 páginasFicha de Trabajo 2-SEMANA 9. PENSAMIENTO CRÍTICOLisa ElfAún no hay calificaciones
- APUNTES Patología CervicalDocumento72 páginasAPUNTES Patología CervicalpaulaAún no hay calificaciones
- Bloque IV Era Del Capitalismo VigilanciaDocumento13 páginasBloque IV Era Del Capitalismo VigilanciaJoan Andres OsorioAún no hay calificaciones
- Tarea 2Documento6 páginasTarea 2genezzight corpAún no hay calificaciones