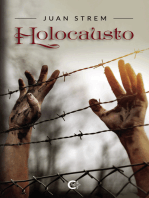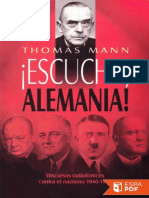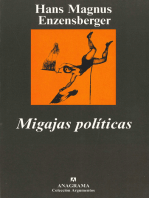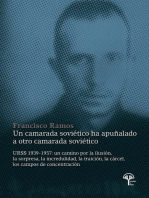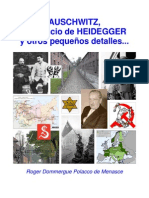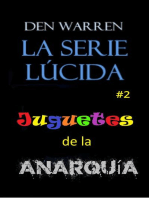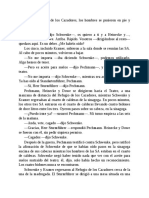Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Plan de Proyecto Desarrollo de Aplicación Móvil - Septiembre 2023
Cargado por
Brayan Romero0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas6 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas6 páginasPlan de Proyecto Desarrollo de Aplicación Móvil - Septiembre 2023
Cargado por
Brayan RomeroCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
no judío?
Tal vez no fuese la más noble de las alegrías, pero la guardaste
para ti y redoblaste las precauciones, más prudente que nunca.
Quienes regresaron de Buchenwald en los primeros años habían
prometido —igual que todos los internos de cualquier cárcel alemana
debían hacer siempre al ser puestos en libertad— no hablar de sus
experiencias en prisión. Deberías haber roto tu promesa. Deberías habérselo
explicado a tus compatriotas; de haberlo hecho, a pesar de que todas las
probabilidades estaban en tu contra, tal vez podrías haber salvado a tu país.
Pero no lo hiciste. Se lo contaste a tu padre, o a tu mujer, y les hiciste
prometer que guardarían silencio. Y de este modo, aunque millones de
personas sospecharan, solo algunos miles sabían. ¿Acaso querías volver a
Buchenwald y que te tratasen aún peor esta vez? ¿No lo sentías por los que
seguían allí dentro? ¿Y no te alegrabas de estar fuera?
«So war die Sache, Así eran las cosas.» Cuando casi toda la comunidad
siente y piensa —o como mínimo se expresa y actúa— de forma parecida,
decir o hacer algo distinto supone una especie de exilio interior que a la
mayoría de la gente le parece poco atractivo emprender, incluso si no
supone ningún castigo legal. Oh, no es tan malo si toda la vida has sido un
opositor o un radical, o un criminal notorio; ya estás acostumbrado a ello.
Pero tú —igual que yo— estás habituado a saludar a todo el mundo y a que
todos te saluden. Miras a los ojos a todo el mundo y, aunque quizá tus ojos
estén vacíos, tu mirada es clara. Eres alguien respetado en la comunidad.
¿Por qué? Porque tus actitudes son las mismas que las de la comunidad.
¿Pero son respetables las actitudes de la comunidad? Ese no es el asunto.
Nosotros —usted y yo— deseamos la aprobación de la comunidad en
los términos establecidos por esta. No queremos la aprobación de los
criminales, aunque es la comunidad quien decide lo que es criminal y lo que
no. Esa es la trampa. Usted y yo —y mis diez amigos nazis— estamos
atrapados en esa trampa. No tiene que ver directamente con el temor por la
propia seguridad o la de la familia de uno, o por su trabajo o por sus
propiedades. Uno podría tener todo eso, no perderlo nunca, y sin embargo
estar exiliado. Alguien en algún lugar de la comunidad (no importa quién ni
por qué) le está diciendo a otro que soy un mentiroso o un tramposo, o un
rojo. Mañana, alguien con quien nunca he tenido interés en relacionarme —
nunca me ha gustado, no siento el menor respeto por él— pasará de largo
ante mí sin saludarme. Me están exiliando en mi propio país, me están
aislando. A menos que esté habituado a ser un disidente, o un recluso, un
esnob, mi seguridad se encuentra dentro de la colectividad; este hombre,
que mañana me hará el vacío y quien, aunque siempre me saludase, nunca
hubiese movido un dedo por mí, hará peligrar mañana mi seguridad dentro
del grupo.
Por lo que respecta a lo que solemos llamar las bendiciones de la vida
—que incluye ser aceptado sin reparos por la comunidad en su conjunto—,
cada uno de mis diez amigos, exceptuando al sastre Schwenke, que había
sido propietario de una tienda y ahora era conserje de escuela, estaba mejor
situado que antes; y no solo ellos y sus familias, sino todos sus amigos, la
comunidad «en su conjunto», las viudas, los huérfanos, los ancianos, los
enfermos y los pobres. Desde que Bismarck, el Junker reaccionario,
introdujese una legislación social para evitar el ascenso de la
socialdemocracia, Alemania había sido lo que muchos estadounidenses
llamarían un estado del bienestar. Durante la crisis posterior a la Primera
Guerra Mundial y, de nuevo, durante la de finales de los años veinte, la
República de Weimar fue incapaz de mantener los servicios sociales. El
nazismo no solo los restauró, sino que los amplió; eran mucho más
completos de lo que lo habían sido antes y, desde luego, de lo que han
llegado a ser después. Y no estaban reservados a los miembros del Partido;
únicamente los «enemigos» del régimen se encontraban excluidos de ellos.
La guerra fue dura, aunque, hasta que los bombardeos se hicieron
generalizados, ni de lejos tan dura como la Primera Guerra Mundial,
durante la cual el gobierno alemán no había previsto el bloqueo y la
población civil tuvo que comer bellotas; esta vez eran los países
conquistados los que pasaban hambre y los alemanes los que tenían
alimentos. Pero, cuando hablan de la «época nazi», mis amigos no se
refieren a los años de 1939 a 1945. Hablan de los que van de 1933 a 1939.
Y la mejor época de la vida de uno parece, en retrospectiva, aún mejor
cuando, como ocurría en Alemania después de 1945, uno suponía que
nunca volvería a ver algo así.
La mejor época de sus vidas.
—Sí —decía Herr Klingelhöfer, el ebanista—, fueron los mejores
tiempos. Después de la Primera Guerra Mundial, las familias comenzaron a
tener solo dos hijos. Eso era malo, malo para la familia, para el matrimonio,
para el hogar y para la nación. Por allí moría Alemania y creíamos que este
era el tipo de fuerza del que hablaba Hitler. Y era de lo que hablaba.
Después de 1933 tuvimos más niños. Los hombres veían un futuro. La
diferencia entre ricos y pobres menguó, podía verse en todos lados. Había
oportunidades. En 1935 me hice cargo del taller de mi padre y recibí un
préstamo gubernamental de dos mil dólares. Ungeheuer! ¡Lo nunca visto!
»El desarrollo no tenía nada que ver con que tuviésemos una
democracia, una dictadura o lo que fuese. No dependía en absoluto de la
forma de gobierno. Los hombres tenían dinero, oportunidades, y no les
importaba cuál fuese el sistema. Imagino que, dentro del sistema, ves sus
ventajas. Fuera de él, cuando no te beneficia, ves sus defectos. Supongo que
es lo que está pasando en Rusia ahora. Es lo que sucede en todas partes,
siempre, nicht wahr? (¿no es así?). “Das danken wir unserm Führer,
Gracias a nuestro Führer por todo esto”, decían los niños en la escuela.
Ahora dicen: “Das danken wir den Amerikanern”. Si viene el comunismo,
dirán “Das danken wir dem Stalin”. Así es la gente. Yo no podría hacerlo.
Pero lo hizo.
Herr Klingelhöfer daba gracias por lo que tenía. ¿Quién no lo hace?
Podría considerarse, supongo, propaganda pronazi. Pero también es un
hecho, en la medida en que las actitudes de la gente son hechos, y hechos
decisivos. La Ocupación no había convertido —como ninguna otra
Ocupación podría haberlo hecho— a mis amigos en antinazis. Las pruebas
que tenían ante sus ojos eran por completo inadecuadas para hacerles
abominar del periodo de sus vidas que pasaron bajo el nacionalsocialismo.
Y no resultaba fácil imaginar que una «recuperación» del tipo que fuese
bajo un gobierno alemán del tipo que fuese en un futuro previsible (y aún
menos bajo una Ocupación) pudiera hacerlas adecuadas. En el mejor de los
casos, hasta que los hombres (o al menos estos hombres) no cambiasen las
bases más profundas de sus valores, como mucho las «cosas» llegarían a ser
algún día tan «buenas» como lo fueron bajo Hitler. En opinión de mis
amigos, lo que nosotros llamamos libertad no es, incluso si dispusiesen de
toda la libertad de la que nosotros disfrutamos, un sustituto adecuado de
todo lo que tuvieron y perdieron. Unos hombres que ignoraban que eran
esclavos ignoran ahora que han sido liberados.
3. HITLER Y YO
Ninguno de estos nueve alemanes corrientes (y el décimo, Herr
Hildebrandt, tampoco es muy firme sobre este punto) creyó entonces o cree
ahora que, en su caso, sus derechos humanos fuesen violados, o siquiera
levemente reprimidos, como consecuencia de lo que entonces aceptaron (y
aún aceptan ahora) que era una emergencia nacional proclamada cuatro
semanas después de que Hitler tomara posesión de su cargo como canciller.
Entre los diez, solo dos —Hildebrandt, por supuesto, y Simon, el cobrador
— consideraban que el sistema era represivo en algún aspecto. Herr Simon
cree que su tendencia «democrática» a discutir fue el motivo de que solo
ascendiese hasta el grado más bajo del escalafón del Partido, líder de célula,
a pesar de ser uno de los miembros más antiguos del Partido en Alemania.
Pero esto, que aún hoy considera como una perversión local de los
principios del Partido por parte de los «pequeños Hitler», nunca logró
distanciarle del Partido ni de su líder.
Los «pequeños Hitler» salían a relucir una y otra vez durante las
conversaciones con mis amigos. No le restaban mérito a Hitler, más bien al
contrario. «Los pequeños Hitler» eran pequeños funcionarios locales o
provinciales, tipos a los que uno conocía personalmente, o acerca de
quienes había oído hablar a otros con familiaridad. Sabías (o tenías motivos
para creer) que no eran más grandes o mejores que tú; te resultaban
detestables sus imitaciones del Führer, ante todo su seguridad y el
absolutismo que se derivaba de esa seguridad. Pero, debido al viejo
principio de la cadena de mando militar que regía en todo el Partido, no
podías hacer otra cosa que soñar por las noches con que Schmidt, el
pequeño Hitler, se había caído de bruces en público y te habían elegido a ti
por aclamación para reemplazarle.
Hasta hoy, ninguno de mis diez amigos le atribuye maldad moral a
Hitler, aunque la mayoría considera (a toro pasado) que cometió errores
estratégicos fatales que hasta ellos podrían haber cometido en aquellos
momentos. Su mayor error fue la selección de consejeros: un dudoso tributo
a las virtudes de confianza y lealtad del líder, a su inocencia respecto al
conocimiento del mal, que les resultará muy familiar a quienes hayan oído
explicar a los partidarios de F. D. R. o de Ike3 cómo se estropearon las
cosas.
Una vez que hemos puesto nuestra fe en una figura paterna —o en un
padre, una madre o una esposa—, debemos mantenerla inamovible hasta
que alguna falta imperdonable (¿y qué falta de un padre, una madre o una
esposa es imperdonable?) la aplaste de golpe y por completo. Esa figura
representa nuestro mejor yo; es lo que querríamos ser y lo que, a través de
la identificación, somos. Renunciar a ella por cualquier razón que no sea
una prueba apabullante de una falta imperdonable es inculparte a ti mismo
y, a un tiempo, a tu mejor yo no realizado. Así, Hitler fue traicionado por
sus subordinados y con él los nazis de a pie. Puede que odien a Bormann y
a Goebbels: a Bormann porque ascendió al poder hacia el final, y les
avergüenza el final; a Goebbels porque era un canijo con una «mente
judía», es decir, una mente simple y astuta, no como la suya. Puede que
odien a Himmler, el Bluthund, más que a nadie, porque mataba a sangre
fría, y ellos no lo harían. Pero no odiarán a Hitler ni se odiarán a sí mismos.
—Mire —decía el sastre Schwenke, el más corriente de mis diez
hombres corrientes—, en el régimen siempre hubo una guerra secreta contra
Hitler. Emplearon métodos desleales contra él. Yo detestaba a Himmler. A
Goebbels, también. Si a Hitler le hubiesen dicho la verdad, las cosas
hubiesen sido distintas.
Donde dice «Hitler», léase «yo».
—¿La matanza de judíos? —decía el cobrador «democrático», el alter
Kämpfer Simon—. Sí, eso estuvo mal, a no ser que fuesen culpables de
traición en tiempos de guerra. Y es lo que hicieron. Si yo hubiese sido
judío, también lo hubiese hecho. De todos modos, estuvo mal, pero hay
quien dice que ocurrió, y quien dice que no. Puede mostrarme fotos de
cráneos y de zapatos, pero eso no prueba nada. Pero le diré una cosa: fue
Himmler. Hitler no tuvo nada que ver con eso.
—¿Cree usted que lo sabía?
—No lo sé. Ahora nunca lo sabremos.
Hitler murió para salvar el mejor yo de mi amigo.
Aparte del profesor parcial y secretamente antinazi, parece que solo el
empleado de banca, Kessler, el hombre corriente dotado de una elocuencia
innata que se convirtió en orador oficial del Partido en la región, tenía
alguna sombra de duda acerca de la bondad personal o pública de Hitler; y
es posible que eso fuese únicamente una proyección de su experiencia:
—Hitler era un ser carismático, un orador nato. Creo que su pasión le
arrastró lejos de la verdad. Aun así, él siempre creyó en lo que decía.
—Los intrigantes: Himmler, Goebbels, Rosenberg, Bormann, fueron
quienes le convirtieron en un hombre con un destino —decía el vendedor
Damm, el responsable de las oficinas del Partido en Kronenberg—. Lo
hicieron tan hábilmente que acabó por creérselo él mismo. A partir de
entonces, vivió en un mundo de fantasías. Y esto le sucedió, piénselo, a un
hombre que era bueno y grande.
A mí, Heinrich Damm, también podría haberme ocurrido.
No parece que estos creyentes (pues sin duda eran creyentes) hayan sido
más devotos de lo que lo somos quienes creemos en F. D. R. o Ike; si acaso,
lo eran menos. Hitler era un hombre, un hombre como nosotros, un hombre
corriente que, al hacer lo que hizo, se erigió en prueba fehaciente de la
democracia de la que tanto hablan «ustedes los americanos», la capacidad
del hombre corriente para elevarse hasta alcanzar la grandeza y gobernar el
mundo. Un hombre corriente, como nosotros. Hombres así constituyen el
patrón moderno del tirano demagogo, el «amigo del pueblo» de la
democracia de la masa de Platón. Los Hitler, Stalin, Mussolini son arribistas
salidos del pueblo llano, y el semialfabetizado Hitler es el más corriente del
grupo.
Los reyes y emperadores gobiernan por la gracia de Dios; los Hitler, por
la suya propia. La gracia divina sitúa a un padre por encima de sus hijos,
para que los gobierne por su propio bien. Está dotado, de manera visible e
incontrovertible, de una sabiduría adecuada a su función, y su bastón (o el
aro de su servilleta o su mecedora) le distingue de sus hijos, igual que la
corona del káiser. Pero estos Hitler visten gabardina. ¿Son en realidad
También podría gustarte
- Ray Confort Hitler Dios y La BibliaDocumento107 páginasRay Confort Hitler Dios y La BibliaRené Hernández Espinoza100% (2)
- El Castillo en El BosqueDocumento306 páginasEl Castillo en El BosqueArquiloco de Paros100% (1)
- Crímenes de los Nazi: Los Atentados más Atroces y Actos Antisemitas Causados por los Supremacistas BlancosDe EverandCrímenes de los Nazi: Los Atentados más Atroces y Actos Antisemitas Causados por los Supremacistas BlancosAún no hay calificaciones
- !escucha, Alemania! - Thomas Mann PDFDocumento621 páginas!escucha, Alemania! - Thomas Mann PDFVictorGarrido100% (1)
- Nos Gobiernan Los Mismos Desde Siempre - Familias Judías en ColombiaDocumento17 páginasNos Gobiernan Los Mismos Desde Siempre - Familias Judías en Colombiaeblind39Aún no hay calificaciones
- Del Deber de La Desobediencia Civil Henry David Thoreau PDFDocumento48 páginasDel Deber de La Desobediencia Civil Henry David Thoreau PDFAntony Ramos DiazAún no hay calificaciones
- Migajas políticasDe EverandMigajas políticasPedro GálvezCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Primo Levi-Si Esto Es Un Hombre-El Aleph (2005) PDFDocumento112 páginasPrimo Levi-Si Esto Es Un Hombre-El Aleph (2005) PDFAdrian Gastelum Tagle60% (5)
- 30 de EneroDocumento16 páginas30 de EneroCine De Todo TipoAún no hay calificaciones
- El Holocausto Nazi CASTDocumento93 páginasEl Holocausto Nazi CASTRodrigo MontielAún no hay calificaciones
- Hesse Hermann - Escritos Politicos 1932 1962Documento119 páginasHesse Hermann - Escritos Politicos 1932 1962Danny Styckers Ramosz LozzAún no hay calificaciones
- El Lado B de La Segunda Guerra MundialDocumento237 páginasEl Lado B de La Segunda Guerra Mundialelalex25Aún no hay calificaciones
- Lorenzo, Daniel - El Lado B de La Segunda Guerra MundialDocumento206 páginasLorenzo, Daniel - El Lado B de La Segunda Guerra MundialAlice FloydAún no hay calificaciones
- Análisis de La Película La Lista de Schindler (Autoguardado)Documento9 páginasAnálisis de La Película La Lista de Schindler (Autoguardado)Scaral3385% (27)
- Mailer, Norman - El Castillo en El BosqueDocumento658 páginasMailer, Norman - El Castillo en El BosqueClaudio CrusoeAún no hay calificaciones
- Un camarada soviético ha apuñalado a otro camarada soviéticoDe EverandUn camarada soviético ha apuñalado a otro camarada soviéticoAún no hay calificaciones
- Cisne Yo Fui Espia de FrancoDocumento410 páginasCisne Yo Fui Espia de FrancoFrank KenotekaguenAún no hay calificaciones
- Libro EspDocumento61 páginasLibro EspJavier Silva38% (8)
- Concepción de La Guerrilla Urbana (RAF)Documento17 páginasConcepción de La Guerrilla Urbana (RAF)Nestor Makhno100% (1)
- Arendt Hannah La Tradicion Oculta PDFDocumento161 páginasArendt Hannah La Tradicion Oculta PDFGonzalo Ordóñez100% (1)
- Tugendhat Ernst - Etica Y Politica PDFDocumento158 páginasTugendhat Ernst - Etica Y Politica PDFferartur100% (3)
- Anders, Günther - Carta 65 A Claude Eathery (1961)Documento3 páginasAnders, Günther - Carta 65 A Claude Eathery (1961)Que Patatín, que PatatánAún no hay calificaciones
- Estrategia de Marketing Digital - Plan Anual 2023-2024Documento4 páginasEstrategia de Marketing Digital - Plan Anual 2023-2024Brayan RomeroAún no hay calificaciones
- Investigación Científica Avances en Inteligencia Artificial - Julio 2023Documento5 páginasInvestigación Científica Avances en Inteligencia Artificial - Julio 2023Brayan RomeroAún no hay calificaciones
- Arendt Hannah - La Tradicion Oculta PDFDocumento161 páginasArendt Hannah - La Tradicion Oculta PDFellargoadiosAún no hay calificaciones
- La Gente de Bien y El Trabajo SucioDocumento14 páginasLa Gente de Bien y El Trabajo SucioSilvia MabresAún no hay calificaciones
- Hughes, Trabajo SucioDocumento14 páginasHughes, Trabajo SucioFederico Lorenc ValcarceAún no hay calificaciones
- Los Judc3ados o NosotrosDocumento8 páginasLos Judc3ados o NosotrosArthur FleckAún no hay calificaciones
- Colección Testimonios de La Discriminación. 1. 73670: Testimonio de Sobreviviente de Los Campos de Exterminio Nazis.Documento60 páginasColección Testimonios de La Discriminación. 1. 73670: Testimonio de Sobreviviente de Los Campos de Exterminio Nazis.CONAPREDAún no hay calificaciones
- Villamia Fernando - El Cuento de La VidaDocumento224 páginasVillamia Fernando - El Cuento de La VidaChriss ClementeAún no hay calificaciones
- Extracto Tres DictadoresDocumento12 páginasExtracto Tres Dictadoresyukishiro tomoe100% (1)
- Eduardo Arroyo Pardo - Que Es El RevisionismoDocumento26 páginasEduardo Arroyo Pardo - Que Es El RevisionismoMarco Aurelio Antonino AugustoAún no hay calificaciones
- La Lista de SchindlerDocumento12 páginasLa Lista de SchindlerPelayo Gacía BárcenaAún no hay calificaciones
- DiscriminaciónDocumento5 páginasDiscriminaciónIsaac SamirAún no hay calificaciones
- Editorial Streicher: John Kaminski - El Test de Hitler PDFDocumento12 páginasEditorial Streicher: John Kaminski - El Test de Hitler PDFoguerrilleirodotaoAún no hay calificaciones
- 4 El Gatillo - La Mentira Que Cambió El Mundo - David Lcke (2019)Documento1078 páginas4 El Gatillo - La Mentira Que Cambió El Mundo - David Lcke (2019)Andrés LópezAún no hay calificaciones
- Editorial Streicher: John Kaminski - ¿Teme Usted Decir La Verdad?Documento12 páginasEditorial Streicher: John Kaminski - ¿Teme Usted Decir La Verdad?oguerrilleirodotaoAún no hay calificaciones
- Jorge Ardiles Galdames, Cinco Procesos Militares Contra Un GeneralDocumento233 páginasJorge Ardiles Galdames, Cinco Procesos Militares Contra Un Generalcamilo vallejosAún no hay calificaciones
- VocesDocumento15 páginasVocesMARIA DE LOS ANGELES MENA CELEDONAún no hay calificaciones
- Escritos Politicos, 1932-1962 - Hermann HesseDocumento156 páginasEscritos Politicos, 1932-1962 - Hermann HesseDaniela FerrariAún no hay calificaciones
- De Las Cervecerías Al Búnker. Álvarez Junco El País 26 AbrilDocumento4 páginasDe Las Cervecerías Al Búnker. Álvarez Junco El País 26 AbrilJAIME RAMIREZ SANJUANAún no hay calificaciones
- Tus Vecinos No Se Conformarán Con Un YA OS LO DIJEDocumento4 páginasTus Vecinos No Se Conformarán Con Un YA OS LO DIJESantiNusAún no hay calificaciones
- Goebbels Joseph-Hacia El Tercer ReichDocumento61 páginasGoebbels Joseph-Hacia El Tercer ReichCamilo Avendaño HerreraAún no hay calificaciones
- La Reincidencia Tiene Su HoraDocumento90 páginasLa Reincidencia Tiene Su Horamytrt3Aún no hay calificaciones
- Texto de Despedida de S. Piñera / Cristian WarkenDocumento2 páginasTexto de Despedida de S. Piñera / Cristian Warkenpatricia mardonesAún no hay calificaciones
- Auschwitz-El Silencio de HeideggerDocumento28 páginasAuschwitz-El Silencio de HeideggerRoman RaccaAún no hay calificaciones
- El Proceso de Revisión Del Pasado Nazi en El Lector de Bernhard SchlinkDocumento19 páginasEl Proceso de Revisión Del Pasado Nazi en El Lector de Bernhard SchlinkmaitenAún no hay calificaciones
- Nacional SocialismoDocumento19 páginasNacional SocialismojonathanAún no hay calificaciones
- En La Doctrina Nacional SocialistaDocumento26 páginasEn La Doctrina Nacional SocialistaAnonymous qkHhMT9wUAún no hay calificaciones
- John Kaminski - Demasiado Tarde para ConfiarDocumento4 páginasJohn Kaminski - Demasiado Tarde para ConfiarPitas PayasAún no hay calificaciones
- Escucha Pequeño HombrecitoDocumento55 páginasEscucha Pequeño HombrecitoOrror VacuiAún no hay calificaciones
- Superando Las Ortodoxias: Parte Dos de Extractos de EntrevistasDocumento3 páginasSuperando Las Ortodoxias: Parte Dos de Extractos de EntrevistasJose Miguel Mendez MelenaAún no hay calificaciones
- Rosa BlancaDocumento11 páginasRosa BlancaKunal Rajesh NayyarAún no hay calificaciones
- Actividad 1º SEGUNDOCICLODocumento2 páginasActividad 1º SEGUNDOCICLOlsofiabritos18Aún no hay calificaciones
- La serie Lucid: Juguetes de la Anarquía: La serie Lucid, #2De EverandLa serie Lucid: Juguetes de la Anarquía: La serie Lucid, #2Aún no hay calificaciones
- Guía urgente para entender y curar el populismoDe EverandGuía urgente para entender y curar el populismoAún no hay calificaciones
- Informe de Ventas Resultados y Perspectivas - Julio-Septiembre 2023Documento4 páginasInforme de Ventas Resultados y Perspectivas - Julio-Septiembre 2023Brayan RomeroAún no hay calificaciones
- RegistroAsistencia Física 2023-09-20.Documento4 páginasRegistroAsistencia Física 2023-09-20.Brayan RomeroAún no hay calificaciones
- PlanificaciónClase Matemáticas 2023Documento3 páginasPlanificaciónClase Matemáticas 2023Brayan RomeroAún no hay calificaciones
- ProgramaCurso LiteraturaComparadaDocumento4 páginasProgramaCurso LiteraturaComparadaBrayan RomeroAún no hay calificaciones
- Peliculas para La Clase de OsvaldoDocumento4 páginasPeliculas para La Clase de OsvaldoBrayan RomeroAún no hay calificaciones
- AgendaSemanal - 2023 07 01Documento3 páginasAgendaSemanal - 2023 07 01Brayan RomeroAún no hay calificaciones
- Informe Final 2023Documento1 páginaInforme Final 2023Brayan RomeroAún no hay calificaciones
- Astral MeadowDocumento1 páginaAstral MeadowBrayan RomeroAún no hay calificaciones
- Cuna y Canción Medios de NarrativaDocumento5 páginasCuna y Canción Medios de NarrativaBrayan RomeroAún no hay calificaciones
- Causas y Consecuencias de La Contaminación AmbientalDocumento1 páginaCausas y Consecuencias de La Contaminación AmbientalJOSE ADOLFO MONTALVO QUINTAL.Aún no hay calificaciones
- Prueba de Mi Amigo El NegroDocumento5 páginasPrueba de Mi Amigo El NegromamalumbaAún no hay calificaciones
- Calculo de ISRDocumento6 páginasCalculo de ISREimy NavasAún no hay calificaciones
- Reglamento General de La Unesr PDFDocumento23 páginasReglamento General de La Unesr PDFDarling MichelleAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Introduccion A Los Negocios!!!!Documento44 páginasTrabajo Final de Introduccion A Los Negocios!!!!Rory JuyoAún no hay calificaciones
- Prueba de Lengua y Literatura Septimo Unidad 1Documento3 páginasPrueba de Lengua y Literatura Septimo Unidad 1marcos Durán A100% (3)
- Estatuto Ceps 2019 1Documento15 páginasEstatuto Ceps 2019 1Karen Hernández SiebaldAún no hay calificaciones
- Empresas de Éxito A Nivel Mundial y Sus EstrategiasDocumento13 páginasEmpresas de Éxito A Nivel Mundial y Sus EstrategiasMarahya0% (1)
- Taller de Estudio Leyes de NewtonDocumento5 páginasTaller de Estudio Leyes de NewtonStefania OrtegaAún no hay calificaciones
- Convenio Colectivo de Trabajo 611Documento29 páginasConvenio Colectivo de Trabajo 611Nestor AcevedoAún no hay calificaciones
- Aprender A AprenderDocumento2 páginasAprender A AprenderSayuri CarrisozaAún no hay calificaciones
- Mper - 94414 - 2 Guía - 3 Periodo - L.Castellana-Inglés - Grado 11° PDFDocumento7 páginasMper - 94414 - 2 Guía - 3 Periodo - L.Castellana-Inglés - Grado 11° PDFAndrea GvrAún no hay calificaciones
- Tarea 4 Etica Profesional Del PsiocologDocumento15 páginasTarea 4 Etica Profesional Del PsiocologjenniferAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento4 páginasUntitledMelisa KimAún no hay calificaciones
- Procedimiento Asignacion de Roles y ResponsabilidadesDocumento8 páginasProcedimiento Asignacion de Roles y ResponsabilidadesMARIA DEL PILAR BURGOSAún no hay calificaciones
- Delacruz - Ferlina.Análisis Firma de Los ContratosDocumento2 páginasDelacruz - Ferlina.Análisis Firma de Los ContratosLizbeth Mambru Hernadez100% (1)
- Introdución SostenibilidadDocumento2 páginasIntrodución SostenibilidadFernanda RodriguezAún no hay calificaciones
- Examen de Penal 6to CicloDocumento11 páginasExamen de Penal 6to CicloNayadira SanchezAún no hay calificaciones
- Servicios Moviles Por SateliteDocumento14 páginasServicios Moviles Por SateliteFreddy Jesus Garcia GarciaAún no hay calificaciones
- Evaluación BilingüismoDocumento18 páginasEvaluación BilingüismoMARCO ANTONIO VELEZ GENES EUROCENTRESAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional Privado - Volumen 2Documento20 páginasDerecho Internacional Privado - Volumen 2JHONATAN RONALD ROMO LIMASAún no hay calificaciones
- 3a Unidad Los Procedimientos EspecialesDocumento26 páginas3a Unidad Los Procedimientos EspecialesRodrigo Maximiliano Ponce-hille PizarroAún no hay calificaciones
- Huan Car UnaDocumento27 páginasHuan Car UnaJefrey Andreé Cruz VAún no hay calificaciones
- Fase 1 - 403026 - 10Documento11 páginasFase 1 - 403026 - 10BRENDA CAMILA CORAL CORALAún no hay calificaciones
- 137 Eje1 t1Documento15 páginas137 Eje1 t1Li DominguezAún no hay calificaciones
- Taller de Sensibilidad Metodo Grafico y FormulacionDocumento3 páginasTaller de Sensibilidad Metodo Grafico y FormulacionLuis UlfeAún no hay calificaciones
- Taller I 1. Mperio Romano TerminadoDocumento4 páginasTaller I 1. Mperio Romano TerminadoDana carrilloAún no hay calificaciones
- Fases de Un ProyectoDocumento2 páginasFases de Un ProyectoOsman Acosta ReyesAún no hay calificaciones
- Pipeweld Esab MachineDocumento4 páginasPipeweld Esab MachineLuis Chiara LoayzaAún no hay calificaciones