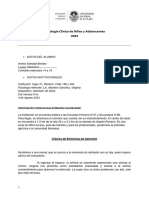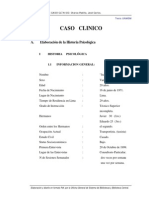Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Caso 1
Cargado por
Yisbel Perez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginascaso teorias de la personalidad
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentocaso teorias de la personalidad
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginasCaso 1
Cargado por
Yisbel Perezcaso teorias de la personalidad
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Caso 1
Con un embarazo avanzado y sintiéndose
destrozada, Sofía Jiménez estaba sentada en la
oficina del entrevistador, llorando con frustración.
Había acudido a solicitud del juez que presidía una
batalla sobre los derechos de visita a su hijo aún no
nacido. A pesar de que nunca se cuestionó la
identidad del padre, la madre había puesto una
demanda porque Diego Gómez, el padre del niño,
quería involucrarse en la crianza de su hijo. La
semana que siguió a su segundo periodo menstrual
faltante, Sofía había visitado a un ginecólogo y luego
le había llamado a Diego para darle la noticia. Él,
quien ganaba una buena cantidad de dinero
instalando alfombras y no tenía más dependientes,
ofreció una pensión mensual generosa, que
comenzó de inmediato. Pero deseaba ayudar con la
crianza del niño, lo que Sofía rechazó.
Durante la entrevista, Sofía describió a Diego como
"realmente raro" y dio ejemplos de su extraño
comportamiento, como hablar de su hermana
fallecida como si aún estuviera viva y dedicar su
"semilla" al "amor divino" durante el acto sexual.
Diego, por su parte, relató su historia en un tono
monótono que no revelaba la más mínima emoción.
Diego y su hermana gemela, Valeria, habían quedado
huérfanos cuando tenían cuatro años. Los dos niños
habían sido acogidos por tíos bautistas del sur en el
departamento de Santander, que, según Diego, eran
más sombríos que la pareja de granjeros en la obra
"La familia campesina de Rómulo Rozo". Diego habló
sobre su propósito en la vida, que según él era
ayudar a criar al bebé que crecía dentro de Sofía.
Para Diego, su propósito era una misión cristiana
que su tío solía mencionar.
Diego sólo tenía unos pocos amigos, ninguno de
ellos cercano. Él y Sofía habían pasado sólo unas
pocas horas juntos, y Sofía no quería que Diego se
involucrara en la vida de su hijo. Sin embargo, Diego
estaba decidido a estar presente en la vida del niño,
porque creía que era parte de su propósito en la
vida.
Caso 2
"¡Me estoy cortando!", gritó la voz en el teléfono con
un tono alto y tembloroso. "¡Me estoy cortando en
este momento! ¡Ay! ¡Eso es, ya comencé!", aulló con
dolor e ira.
Veinte minutos después, el profesional de la salud
tenía la dirección de Josefa y su compromiso de
acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Dos
horas más tarde, con el antebrazo izquierdo
vendado, Josefa Arboleda se encontraba sentada en
el consultorio del departamento de salud mental con
cicatrices cruzadas que cubrían su brazo derecho,
desde la muñeca hasta el codo. Tenía 33 años, un
poco de sobrepeso y mascaba chicle.
"Me siento mucho mejor", dijo con una sonrisa. "En
realidad, creo que usted salvó mi vida". El
profesional de la salud observó su brazo descubierto
y le preguntó: "No es la primera vez, ¿verdad?"
"Creo que eso debería ser evidente. ¿Va a
comportarse increíblemente denso, como mi último
terapeuta?" frunció el ceño y se giró 90° para mirar la
pared. "¡Dios!".
El terapeuta anterior había atendido a Josefa por
una tarifa baja, pero no había sido capaz de
concederle más tiempo cuando ella lo había
solicitado. En respuesta, Josefa le sacó el aire a las
cuatro llantas del BMW nuevo del terapeuta.
Su problema actual era con su novio. Una de sus
amigas estaba "muy segura" de que había visto a
Jaime con otra mujer dos noches antes. La mañana
del día anterior a su visita al consultorio, Josefa se
había reportado enferma al trabajo y había ido a la
oficina de Jaime para confrontarlo, pero no lo
encontró. Por la noche, fue a su apartamento y
golpeó la puerta hasta que los vecinos amenazaron
con llamar a la policía. Antes de irse, pateó la pared
al lado de la puerta y le hizo un hoyo. Se emborrachó
y condujo una y otra vez por la calle principal,
tratando de conocer a alguien.
"Eso suena peligroso", observó el profesional de la
salud. "Estaba buscando al Sr. Goodbar, pero no
apareció nadie. Decidí que tenía que cortarme de
nuevo. Eso siempre parece ayudar". La ira de Josefa
se había evaporado una vez más, y se había
volteado para dejar de mirar la pared. "La vida es
perra, y luego mueres".
"Cuando te cortas, ¿en realidad tratas de matarte?",
preguntó el profesional de la salud.
"Bueno, déjeme ver", masticó el chicle mientras
pensaba. "Me siento tan enojada y deprimida que
simplemente no me importa lo que ocurra. Mi último
terapeuta dijo que toda mi vida yo me había sentido
como una ostra vacía, y supongo que eso es
correcto. Se siente como si no hubiera alguien
viviendo dentro, de manera que bien puedo sacar
toda la sangre y terminar el trabajo".
Caso 3
Juanita Gómez era una de las empleadas más
destacadas en una compañía grande de Bogotá,
donde trabajaba como secretaria. Nunca se
enfermaba ni faltaba al trabajo, y podía hacer
cualquier tarea, incluso tenía cierta experiencia en
contabilidad. Su supervisor notó que ella era amable
al contestar el teléfono, escribía a máquina con
rapidez y se ofrecía voluntariamente para cualquier
cosa. Cuando el personal de mantenimiento del
edificio entró en huelga, Juanita llegó temprano
todos los días durante una semana para limpiar los
baños y los lavabos. Sin embargo, por alguna razón,
algo no estaba funcionando bien.
Su supervisor se quejaba de que Juanita necesitaba
demasiada orientación, incluso para hacer cosas
simples, como elegir el tipo de papel que debía
usarse para las cartas formales. Cuando se le
preguntaba qué pensaba ella que era la respuesta,
su juicio era bueno, pero de todas formas siempre
quería orientación. Su necesidad constante de
aprobación tomaba demasiado tiempo a su
supervisor. Fue por eso que se le recomendó que se
evaluara con el clínico de salud mental de la
compañía.
Juanita tenía 28 años, era delgada, atractiva y se
vestía con cuidado. Su cabello castaño ya mostraba
algunas canas. Apareció en la puerta del consultorio
y preguntó: "¿Dónde le gustaría que me siente?" Una
vez que comenzó a hablar, se mostró dispuesta a
hablar sobre su vida y su trabajo.
Siempre había sido tímida e insegura. Ella y sus dos
hermanas habían crecido con un padre cariñoso
pero dictatorial; su madre apocada parecía
agradecida por su tiranía amorosa. Juanita aprendió
bien la obediencia sobre la rodilla de su madre.
Cuando Juanita tenía 18 años, su padre murió
repentinamente. En cuestión de unos pocos meses,
su madre volvió a casarse y se mudó a otro
departamento. Juanita se sintió abandonada y le dio
un ataque de pánico. En lugar de ir a la universidad,
optó por trabajar como cajera en un banco y, poco
después, se casó con uno de los clientes. Él era un
soltero de 30 años con costumbres bien arraigadas
y pronto le hizo saber que prefería tomar todas las
decisiones de la pareja. Por primera vez en un año,
Juanita se relajó.
Pero incluso la seguridad traía consigo sus propias
ansiedades. "A veces me despierto por la noche
preguntándome qué haría si lo perdiera", le dijo
Juanita al entrevistador. "Hace que mi corazón lata
tan rápido que creo que podría detenerse por
agotamiento. No creo que pudiera arreglármelas
sola".
También podría gustarte
- Trabajo Grupal - 02Documento10 páginasTrabajo Grupal - 02Danny PeterAún no hay calificaciones
- Caso Personalidad DependienteDocumento2 páginasCaso Personalidad DependienteSilvia De La Cruz FuentesAún no hay calificaciones
- Caso Clínico JulioDocumento1 páginaCaso Clínico Julioll 1Aún no hay calificaciones
- Caso 7 El Paciente Es Un Hombre de 24 Años Que Vive SoloDocumento6 páginasCaso 7 El Paciente Es Un Hombre de 24 Años Que Vive SoloAaronBarriosSarmiento100% (1)
- CASOS DXDocumento11 páginasCASOS DXKatherine DíazAún no hay calificaciones
- Casos 3 PsicopaDocumento12 páginasCasos 3 PsicopaAlberto LepelAún no hay calificaciones
- CasoDocumento2 páginasCasoClaudia Emir Ariza EncisoAún no hay calificaciones
- Caso Fin de AnálisisDocumento5 páginasCaso Fin de AnálisisYael BowerAún no hay calificaciones
- Caso 25Documento6 páginasCaso 25DORA MOSQUERA ZAMBRANO67% (3)
- Casos para Entrevista DiagnosticaDocumento3 páginasCasos para Entrevista DiagnosticaElvira Perez Monteza25% (4)
- Casos Clinicos ExtrasDocumento8 páginasCasos Clinicos ExtrasKarina RiveraAún no hay calificaciones
- Caso PedroDocumento2 páginasCaso PedroEylen ElorrietaAún no hay calificaciones
- Cronica Caps 31 NIÑOSDocumento6 páginasCronica Caps 31 NIÑOSCarolina CrespoAún no hay calificaciones
- CASO CLÍNICO Clase 10Documento1 páginaCASO CLÍNICO Clase 10JorgeRaúlGonzalesRiosAún no hay calificaciones
- ACFrOgBZGV9H3MfjqpYnrInHNdrevN8bQN0XmTXXny0xF sGwrgTfcflEKfG0zIL2E3VeSvCjCYAEBhLs0o 5HrxZznPbGO9wpCmPQM7DuHUu2zO Jh2m-oUUCb6mefWAfasd14qxHktgDqud79fDocumento9 páginasACFrOgBZGV9H3MfjqpYnrInHNdrevN8bQN0XmTXXny0xF sGwrgTfcflEKfG0zIL2E3VeSvCjCYAEBhLs0o 5HrxZznPbGO9wpCmPQM7DuHUu2zO Jh2m-oUUCb6mefWAfasd14qxHktgDqud79fAlberto LepelAún no hay calificaciones
- Analisis PeliculaDocumento3 páginasAnalisis PeliculaYendry MercedesAún no hay calificaciones
- Casos TX SomatomorfosDocumento5 páginasCasos TX SomatomorfosBRYAN RENE CRUZ ALVAREZAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 5 Octavo CicloDocumento6 páginasTarea Semana 5 Octavo CicloAnabeLy L. GuzmánAún no hay calificaciones
- TP Final - EntrevistaDocumento4 páginasTP Final - EntrevistaAnne Cléo SchwengberAún no hay calificaciones
- Casos Trastornos Adictivos y Abuso de Substancias para ResolverDocumento4 páginasCasos Trastornos Adictivos y Abuso de Substancias para ResolverClaudia Choc MedinaAún no hay calificaciones
- Cortes en El Cuerpo - DartiguelongueDocumento2 páginasCortes en El Cuerpo - DartiguelongueValentina LatelaAún no hay calificaciones
- Psicopatología 2 (PSCL1412A)Documento4 páginasPsicopatología 2 (PSCL1412A)Liz ArguedasAún no hay calificaciones
- Caso 3Documento2 páginasCaso 3JesúsLeónAún no hay calificaciones
- El Infierno Segun LucasDocumento148 páginasEl Infierno Segun LucasaquilesvargasAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Interpretación - Terapia PsicodinámicaDocumento3 páginasEjercicios de Interpretación - Terapia PsicodinámicaJeferson OrtizAún no hay calificaciones
- Caso ClinicoDocumento4 páginasCaso ClinicoMarcela MaddonniAún no hay calificaciones
- Casos Clínicos JPDocumento13 páginasCasos Clínicos JPFausto PerezAún no hay calificaciones
- Casos Clinicos - Práctica 02 Transtornos de La PersonalidadDocumento3 páginasCasos Clinicos - Práctica 02 Transtornos de La PersonalidadLima Ahuero JhoeAún no hay calificaciones
- Casos Clinicos Clase R1Documento3 páginasCasos Clinicos Clase R1El Séptimo JuanAún no hay calificaciones
- Examen Parcial 1 - Psicopatología PDFDocumento4 páginasExamen Parcial 1 - Psicopatología PDFLuisFer Hound100% (2)
- Dialogos Clinicos Con André GreenDocumento21 páginasDialogos Clinicos Con André GreenManuela SalazarAún no hay calificaciones
- Casos Clinicois de Ts de Los ImpulsosDocumento8 páginasCasos Clinicois de Ts de Los ImpulsosYolo Bur100% (1)
- AgorafobiaDocumento11 páginasAgorafobiaChiaraAún no hay calificaciones
- Caso Clínico 1Documento1 páginaCaso Clínico 1Flowers AnyAún no hay calificaciones
- Casos IvDocumento3 páginasCasos IvGermán Osorio0% (1)
- Casos ClinicosDocumento8 páginasCasos ClinicosyamiAún no hay calificaciones
- CronicaDocumento8 páginasCronicajulianAún no hay calificaciones
- La Juventud en Su Plenitud y ExtDocumento12 páginasLa Juventud en Su Plenitud y ExtOswaldo Tripul OlayaAún no hay calificaciones
- Examen de Psicopatologia II UNIDAD IIDocumento6 páginasExamen de Psicopatologia II UNIDAD IILilian Veronica JimenezAún no hay calificaciones
- Casos TX PsicóticosDocumento3 páginasCasos TX PsicóticosBEATRIZ MEMBREÑO URBINAAún no hay calificaciones
- Caso 7Documento2 páginasCaso 7METRO PACAún no hay calificaciones
- Caso 7Documento2 páginasCaso 7Dewilka EncarnacionAún no hay calificaciones
- Casos de Trastorno de La PersonalidadDocumento6 páginasCasos de Trastorno de La PersonalidadYasi RicoAún no hay calificaciones
- Volver A Mí: Capítulo 20. NoticiasDocumento6 páginasVolver A Mí: Capítulo 20. NoticiasCamila BadueAún no hay calificaciones
- Casos de Práctica PDFDocumento2 páginasCasos de Práctica PDFFabian L. CelyAún no hay calificaciones
- Casos TPDocumento2 páginasCasos TPonstanza cAún no hay calificaciones
- Caso 1 2023Documento2 páginasCaso 1 202371099445Aún no hay calificaciones
- Anamnesis PsicologicaDocumento20 páginasAnamnesis PsicologicaAdrian Castro100% (1)
- Caso Psicopato I - 2Documento1 páginaCaso Psicopato I - 2Angie TrejoAún no hay calificaciones
- Estudio de CasoDocumento33 páginasEstudio de CasodanielAún no hay calificaciones
- Esquema para Anamnesis - INFORMEDocumento5 páginasEsquema para Anamnesis - INFORMEDenisse Katherine Jui TorresAún no hay calificaciones
- Casos ClinicosDocumento10 páginasCasos ClinicosAstry Yissel SanchezAún no hay calificaciones
- Práctica de EntrevistaDocumento3 páginasPráctica de EntrevistaAngel SánchezAún no hay calificaciones
- C. BASOMBRIO. P. PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA CASO CLÍMACO BASOMBRIO. Periciacia-Psicologica-N-029555-2001-Psc PDFDocumento7 páginasC. BASOMBRIO. P. PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA CASO CLÍMACO BASOMBRIO. Periciacia-Psicologica-N-029555-2001-Psc PDFJosé Soto GarcíaAún no hay calificaciones
- Repaso Parcial PsicopatoDocumento15 páginasRepaso Parcial PsicopatoFlor PeleroAún no hay calificaciones
- Casos NiñosDocumento7 páginasCasos NiñosBeatriz Salazar RestrepoAún no hay calificaciones
- Casos de Análisis-Unidad 2Documento42 páginasCasos de Análisis-Unidad 2Julieth Stefany Torres UrreaAún no hay calificaciones
- Analizando El Caos ClinicoDocumento7 páginasAnalizando El Caos ClinicoKarina AmbrizAún no hay calificaciones
- Tema de TesisDocumento5 páginasTema de TesisCentro kelmynAún no hay calificaciones
- Acción Psicosocial y Familia Fase 4Documento23 páginasAcción Psicosocial y Familia Fase 4andres felipe diazAún no hay calificaciones
- Presentación Síndrome de Burnout PDFDocumento12 páginasPresentación Síndrome de Burnout PDFRaquel RojasAún no hay calificaciones
- Rollo May..... ThaliaDocumento4 páginasRollo May..... ThaliaFredy E. Leon MartinezAún no hay calificaciones
- Taller CrucigramaDocumento2 páginasTaller CrucigramaAERORENTAL LTDAAún no hay calificaciones
- Inventario Cristian Carvajal 2022Documento3 páginasInventario Cristian Carvajal 2022Ginger AltamiranoAún no hay calificaciones
- 7 Maneras de Subir de Nivel en Tu Mentalidad Cambia Tu Mente para Cambiar Tu Mundo. Por Liz HuberDocumento2 páginas7 Maneras de Subir de Nivel en Tu Mentalidad Cambia Tu Mente para Cambiar Tu Mundo. Por Liz HuberAngello Ever Morales ArrietaAún no hay calificaciones
- Paulino MariaAngelica MapaconceptualDocumento1 páginaPaulino MariaAngelica Mapaconceptualmaria paulino100% (2)
- II BIME-1 Y 2-Competencias Del Area de Educacion FisicaDocumento9 páginasII BIME-1 Y 2-Competencias Del Area de Educacion FisicaAnyeli YanezAún no hay calificaciones
- Paso 1 Paola Contreras 403028 - 69 PDFDocumento14 páginasPaso 1 Paola Contreras 403028 - 69 PDFGiovana SalvioliAún no hay calificaciones
- Resumen: Freud - Psicología de Las Masas y Análisis Del YoDocumento3 páginasResumen: Freud - Psicología de Las Masas y Análisis Del YodanielagolubickiAún no hay calificaciones
- SPSU-868 - TRABAJOFINAL Desarrollo PersonalDocumento5 páginasSPSU-868 - TRABAJOFINAL Desarrollo Personaldiegoalvaur96Aún no hay calificaciones
- Tabla Sistematización de La Experiencia Arelis Hurtado CabezasDocumento2 páginasTabla Sistematización de La Experiencia Arelis Hurtado CabezasARELIS HURTADOAún no hay calificaciones
- Tallerdesexualidadparapadres 220725132345 A9fc0331Documento14 páginasTallerdesexualidadparapadres 220725132345 A9fc0331karenpsicologaperito094Aún no hay calificaciones
- Autoinforme - Test Baron IceDocumento6 páginasAutoinforme - Test Baron IcePAOLA VERONICA CASTRO MARTIARENAAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - Tarea 3 - GC 149Documento37 páginasUnidad 2 - Tarea 3 - GC 149Luisa Fernanda GarciaAún no hay calificaciones
- 05 Actividades Ruta 2 - Sem 2Documento40 páginas05 Actividades Ruta 2 - Sem 2Lachiquitaxd1 :DAún no hay calificaciones
- Paso 5 Individual Gloria Ceballos PDFDocumento21 páginasPaso 5 Individual Gloria Ceballos PDFyugeAún no hay calificaciones
- Sesion 2Documento23 páginasSesion 2Cristina TiradoAún no hay calificaciones
- Fasciculo 3 Inteligencia Emocional para El Aprendizaje Ccesa007Documento26 páginasFasciculo 3 Inteligencia Emocional para El Aprendizaje Ccesa007Demetrio Ccesa Rayme100% (1)
- Metodo Bert HellingerDocumento5 páginasMetodo Bert HellingerCarles Genescà SetóAún no hay calificaciones
- 3 - Teoría Del Desarrollo Psicosocial de EricksonDocumento6 páginas3 - Teoría Del Desarrollo Psicosocial de EricksonPablo UrbinaAún no hay calificaciones
- Trastorno de Espectro Autista y Su Problematica SocialDocumento13 páginasTrastorno de Espectro Autista y Su Problematica SocialAndrea MaraguirreAún no hay calificaciones
- Caso Estrés Postraumatico - JuanDocumento10 páginasCaso Estrés Postraumatico - JuanSherly Julieth CHARRY RAMIREZAún no hay calificaciones
- Cuestionario IfrpDocumento7 páginasCuestionario IfrpArmando Lopez PaniaguaAún no hay calificaciones
- La Curatela en El Derecho ComparadoDocumento6 páginasLa Curatela en El Derecho ComparadoMaria Soledad CONTRERAS LOAYZAAún no hay calificaciones
- Guía de Trabajo 02Documento3 páginasGuía de Trabajo 02YETULIO RODOLFO ROSADO CHOQUEAún no hay calificaciones
- Matriz MetodológicaDocumento6 páginasMatriz MetodológicaBarbara RebolledoAún no hay calificaciones
- RIESGO PSICOSOCIALES Y ESTRÉS LABORAL EN OBREROS DE UNA CONSTRUCTORA DE LIMA, 2022 (TESIS) Bri1Documento30 páginasRIESGO PSICOSOCIALES Y ESTRÉS LABORAL EN OBREROS DE UNA CONSTRUCTORA DE LIMA, 2022 (TESIS) Bri1NEYCI MYRIEL SIMEON YARASCA100% (1)
- Tu Tipo de Personalidad A Traves Del Eneagrama PsicologicoDocumento4 páginasTu Tipo de Personalidad A Traves Del Eneagrama PsicologicoMarina MoranAún no hay calificaciones