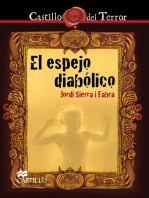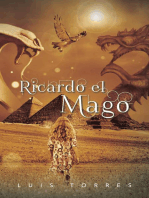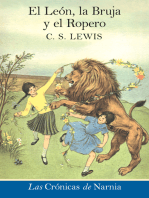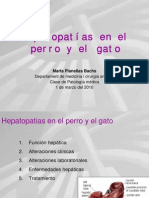Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
LaChicaVentana 11
Cargado por
Zhi Xin (FELICIA) HuTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
LaChicaVentana 11
Cargado por
Zhi Xin (FELICIA) HuCopyright:
Formatos disponibles
11
Salieron de casa y subieron por las escaleras. El desván estaba frío y el olor a humedad lo impregnaba todo.
El tibio calor de los días de primavera no bastaba para evitar aquel hedor.
Un ratón huyó asustado cuando entraron y encendieron la bombilla. Al cerrar la puerta, las tablas del suelo
rechinaron.
Lucas presentía lo que iba a ver, pero aun así se le formó un nudo en la garganta. Su padre abrió la puerta
que separaba las dos mitades del desván y entraron en un pequeño rincón atestado de cajas. Detrás de ellas,
echados sobre un colchón viejo y envueltos en unas mantas, un niño y una niña temblaban. Sus grandes ojos se
fijaron en Lucas, como si acabasen de ver un fantasma.
Lucas no dijo nada. Daba lástima verlos con aquellos pelos enmarañados y las caras pálidas… como dos
perrillos tiritando de frío.
No tenían más de seis años.
El señor E. se agachó y les ofreció el trozo de pan. Empezaron a roerlo sin dejar de mirar a aquel chico
desconocido de pelo rubio.
Lucas fue consciente de que recordaría ese instante el resto de su vida. Nunca se había sentido tan orgulloso
de su padre.
Luego, se agachó y les dio un beso a cada uno. Ninguno de los dos hizo ademán de apartarse de él;
siguieron concentrados en su trozo de pan. Sin dejar de masticar, la niña esbozó una débil sonrisa, y en ese
momento Lucas no fue capaz de contener las lágrimas.
De vuelta en casa, su padre insistió:
—Hace unos cuatro meses que están ahí. No puedes decírselo a nadie. Sería muy peligroso para todos.
Lucas asintió.
—Situaciones como esta reclaman que la gente buena sea extraordinaria.
Las palabras de su padre se grabaron en su memoria.
—Ahora conoces algunos secretos. —La señora E. le puso el desayuno en la mesa. El pan estaba duro como
una piedra.
—Mis labios están sellados como una tumba egipcia —contestó Lucas.
—No te fíes de nadie.
—No lo haré, mamá.
En el calendario que colgaba de la pared de la cocina su madre tachó un día más. Era miércoles.
Poco después, Lucas caminaba por la calle hacia la escuela. Un día más. En sus oídos resonaba el eco de
una pieza de Vivaldi. Salía por la puerta de su casa cuando la señora E. colocó la aguja sobre el disco, que
comenzaba a girar. Ese día, la madre de Lucas no tenía trabajo.
Con la melodía dibujando formas en su cabeza llegó al colegio. Un día más.
Las horas pasaron rápidas. Al salir, Lucas se dio cuenta de que no había hablado con nadie en toda la
mañana. Había escuchado la voz cadenciosa de la maestra explicando, había escrito en los cuadernos, había
leído un poco… pero no había pronunciado ni una palabra. Tampoco lo necesitaba. Sus pensamientos recorrían
caminos de los que no quería hablar.
Por la tarde, reflexionando sobre ello, se sintió mal. Había caído en la cuenta de que no podía hablar con la
persona con quien más deseaba hacerlo.
Cuatro meses después de su cumpleaños, sus movimientos se habían vuelto automáticos: mover el
telescopio hasta la ventana, quitar la tapa, enfocar la lente… Lo había repetido tantas veces que se había
convertido en un rito.
Cuatro meses después no dudaba de que la chica estaría allí. En todo aquel tiempo solo había faltado un par
de veces. Para ella aquellas citas debían de ser tan importantes como para él.
Notó un cosquilleo en el estómago.
Lucas siguió sin ponerle nombre a aquello. Le daba miedo hacerlo. Aquella tarde escribió, con cierto temor,
una pregunta. Luego la borró con la mano y se quedó mirando los borrones de tinta en el papel. Permaneció
inmóvil un instante hasta aclararse las ideas. Después se levantó, se acercó al armario y sacó una cajita
plateada con algunas pinturas de colores.
Dibujó una estrella amarilla.
La chica miró el dibujo y sintió que su corazón se paraba. Una voz en su interior gritaba advirtiéndole del
peligro que corría. Pero otra voz le recordaba que aquel chico era Lucas, su amigo. Ya sabía muchas cosas de
ella, y no quería tener secretos con aquel chico de once años en el que no dejaba de pensar todo el día.
Escribió con tiza:
Sí
Lucas no se sorprendió. Conocía la respuesta. Pero le llamó la atención que ella le confiase un secreto tan
grande. «En malas manos aquello podía significar…». Ahuyentó tal pensamiento.
Rápidamente, escribió:
Somos amigos
A pesar de la distancia, la chica sintió su abrazo.
Aún no habían pasado tres días. Pronto caería la noche. Sentados en el pequeño salón, Lucas y su madre
leían. Alguien llamó a la puerta. La señora E. abrió y retrocedió ante la sorpresa: tres hombres de la Grüne
Polizei, vestidos de paisano. Era fácil reconocerlos. El que habló primero era un chico muy joven, casi un
adolescente. Las palabras salían con dificultad de su boca.
—Buenas noches. Me temo que traigo malas noticias.
El señor E. abrazó a su mujer. Lucas se acercó sin comprender.
—Nos ha llegado información de que esconden judíos en su casa.
El señor E. intentó defenderse.
—¡Cómo se atreven!
—Tenemos que comprobarlo. —El policía más joven se encogió de hombros. Los otros dos traspasaban con
sus miradas a la familia.
—Pueden pasar y mirar en los armarios. O debajo de las camas. —El padre de Lucas los invitó a entrar con
un gesto—. No encontrarán a nadie en esta casa.
El agente lo miró de arriba abajo.
—Acompáñenos al desván.
Lucas sintió cómo se desgarraba algo en su interior. Su padre no discutió y salió escoltado. Su madre no dijo
una palabra.
Durante diez largos minutos todo se detuvo, como una pequeña pausa en la vida.
Lucas permaneció de pie ante la puerta cerrada, sin mover un músculo. Mudo.
La señora E., sentada en el sofá, lo miraba. Los nervios son viejos amigos y hay que aprender a convivir con
ellos.
Durante diez largos minutos nadie hizo un ruido. Pasado ese tiempo, la puerta se abrió y entró su padre.
Acarició el cuello del chico y fue a sentarse con su mujer. Los dos enlazaron sus manos.
Lucas no comprendía.
—¿Y los…? ¿Por qué…?
Una amplia sonrisa apareció en el rostro del señor E. Hablaba en voz muy baja:
—No han encontrado lo que buscaban. Un amigo se los llevó hace un par de noches. A estas horas ya
estarán muy lejos.
Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Admiró, una vez más, cómo hacía las cosas su padre.
«Gente extraordinaria», recordó.
Fue a sentarse con ellos, a celebrar en silencio aquel triunfo. Se sintieron bien.
En la calle, los tres policías hablaban con el vecino del tercero. «Ahí no se esconde nadie. No nos haga
perder el tiempo…».
«La desaparición de los niños envueltos en una manta: un buen truco de magia», pensaría Lucas años más
tarde.
También podría gustarte
- Balcells Jaqueline - Trece Casos MisteriososDocumento49 páginasBalcells Jaqueline - Trece Casos MisteriososEnrique Baker92% (13)
- Simiente perversa de William MarchDocumento134 páginasSimiente perversa de William MarchClaudia B. Gentile100% (1)
- Copia de NARANJO EN FLUO 220803 110202 220804 135846Documento28 páginasCopia de NARANJO EN FLUO 220803 110202 220804 135846Rocio Nalogowski100% (1)
- Solis Carlos - Razones E Intereses - La Historia de La Ciencia Despues de KuhnDocumento271 páginasSolis Carlos - Razones E Intereses - La Historia de La Ciencia Despues de KuhnCarlos Carrasco100% (2)
- Cerebro y EscrituraDocumento34 páginasCerebro y EscrituraGiio GalvánAún no hay calificaciones
- SONIA FDEZ-VIDAL La Puerta de Los Tres CerrojosDocumento11 páginasSONIA FDEZ-VIDAL La Puerta de Los Tres CerrojosJosé Fernando Redondo Menéndez0% (1)
- El Mosaiquito VerdeDocumento12 páginasEl Mosaiquito VerdeBárbara0% (1)
- El mosaico verde, una historia de amor adolescenteDocumento7 páginasEl mosaico verde, una historia de amor adolescenteValeria BarcelóAún no hay calificaciones
- Cuentos de Terror para NiñosDocumento11 páginasCuentos de Terror para NiñosEstela GutrierrezAún no hay calificaciones
- Antología TerrorDocumento3 páginasAntología TerrorjuliaAún no hay calificaciones
- El submayordomo MinorDe EverandEl submayordomo MinorMauricio BachCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- El Mosaiquito VerdeDocumento10 páginasEl Mosaiquito VerdeAlejandro CastilloAún no hay calificaciones
- La Obediencia. GambaroDocumento7 páginasLa Obediencia. GambaroAngi N.Aún no hay calificaciones
- Castigo - Anne HoltDocumento375 páginasCastigo - Anne HoltMarveloAún no hay calificaciones
- La Puerta de Los Tres CerrojosDocumento6 páginasLa Puerta de Los Tres CerrojosDemetrio VillanazulAún no hay calificaciones
- Láminas Historia - Proyectos 2Documento8 páginasLáminas Historia - Proyectos 2Paloma BravoAún no hay calificaciones
- La Puerta de Los Tres Cerrojos Sonia FerDocumento122 páginasLa Puerta de Los Tres Cerrojos Sonia Ferulagares100% (1)
- AzarDocumento6 páginasAzarSara LondoñoAún no hay calificaciones
- TWICEDocumento6 páginasTWICEEmanuel BianchiAún no hay calificaciones
- Ricardo Sumalavia biografía 40Documento3 páginasRicardo Sumalavia biografía 40Orfeo13Aún no hay calificaciones
- Cuento La Niña OlvidadaDocumento3 páginasCuento La Niña OlvidadaMaria Amparo Navarro ArevaloAún no hay calificaciones
- La Perfecta CasadaDocumento2 páginasLa Perfecta CasadamarcosAún no hay calificaciones
- Melocotones HeladosDocumento285 páginasMelocotones HeladosAlicia JiménezAún no hay calificaciones
- Corazones perdidosDe EverandCorazones perdidosLaura VidalCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Tipos de cuentos: historia, fantástico y escolarDocumento4 páginasTipos de cuentos: historia, fantástico y escolarLuna SosaAún no hay calificaciones
- Epsilon La Tierra Perdida PDFDocumento474 páginasEpsilon La Tierra Perdida PDFVíctor Manuel Amador LunaAún no hay calificaciones
- Roald Dahl - Cerdo: Huérfano LexingtonDocumento13 páginasRoald Dahl - Cerdo: Huérfano LexingtonJorge YapurAún no hay calificaciones
- La Puerta Roja-CuentoDocumento3 páginasLa Puerta Roja-CuentoLaureano MarinAún no hay calificaciones
- La Danza de Las Abejas - Eva M SolerDocumento270 páginasLa Danza de Las Abejas - Eva M SolerkiribbchikitoAún no hay calificaciones
- Leyendas Urbanas - Historias MisteriosasDocumento3 páginasLeyendas Urbanas - Historias MisteriosasRomina RolandAún no hay calificaciones
- La Proeza de La Imaginacion C.LDocumento6 páginasLa Proeza de La Imaginacion C.LMia TriskelAún no hay calificaciones
- De andenes y otras aventuras: Historias que nadie contó y nunca sucedieron. O sí.De EverandDe andenes y otras aventuras: Historias que nadie contó y nunca sucedieron. O sí.Aún no hay calificaciones
- Rosa y El Hombre Mudo - Daniela AlpargateroDocumento44 páginasRosa y El Hombre Mudo - Daniela AlpargateroAnnie Sanvicente GuevaraAún no hay calificaciones
- Hijo de SangreDocumento8 páginasHijo de SangreSilvia PiñeraAún no hay calificaciones
- Arevalo Marquez Roberto - Epsilon 01 - Epsilon La Tierra PerdidaDocumento472 páginasArevalo Marquez Roberto - Epsilon 01 - Epsilon La Tierra PerdidaCésar Giovani RodasAún no hay calificaciones
- Las Sombras de La Catedral - Emma MaldonadoDocumento250 páginasLas Sombras de La Catedral - Emma MaldonadoKarolAún no hay calificaciones
- Cuentos AntologiaDocumento2 páginasCuentos AntologiaANDREA ELENA VELASCO ORTIZAún no hay calificaciones
- El leon, la bruja y el ropero: The Lion, the Witch and the Wardrobe (Spanish edition)De EverandEl leon, la bruja y el ropero: The Lion, the Witch and the Wardrobe (Spanish edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (40)
- 16 Gorodischer La Perfecta CasadaDocumento4 páginas16 Gorodischer La Perfecta CasadaSilvio AstierAún no hay calificaciones
- Muñeca de Felpa - Iván TovarDocumento12 páginasMuñeca de Felpa - Iván TovarIván TovarAún no hay calificaciones
- TarzusDocumento4 páginasTarzusJosselyn Revilla MirallesAún no hay calificaciones
- RashiDocumento4 páginasRashidirceAún no hay calificaciones
- Comprensión de Textos Narrativos (Con Tema deDocumento9 páginasComprensión de Textos Narrativos (Con Tema degladys valderrama moraAún no hay calificaciones
- Muerte blanca: El tercer caso de la agente Marian DahleDe EverandMuerte blanca: El tercer caso de la agente Marian DahleCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (24)
- El mosaiquito verde: un confidente para el amor de Enrique y LuisaDocumento9 páginasEl mosaiquito verde: un confidente para el amor de Enrique y LuisaDeivyCaballero100% (1)
- METROLOGIA PrácticasDocumento98 páginasMETROLOGIA PrácticasAlejandro Arenillas Herran100% (1)
- Potenciacion y Radicacion de Fracciones para Sexto de PrimariaDocumento4 páginasPotenciacion y Radicacion de Fracciones para Sexto de Primariawagner sneijder valencia sullonAún no hay calificaciones
- InyectologíaDocumento5 páginasInyectologíaVivi ViviAún no hay calificaciones
- Trabajo Fósiles OviedoDocumento7 páginasTrabajo Fósiles OviedoNerea Cascon DiazAún no hay calificaciones
- Iphone X - Buscar Con GoogleDocumento1 páginaIphone X - Buscar Con GoogleAle BravoAún no hay calificaciones
- Cuidado de las manosDocumento30 páginasCuidado de las manosCaitlin ReedAún no hay calificaciones
- Coloquio 2 Interacción MagnéticaDocumento9 páginasColoquio 2 Interacción MagnéticaAndresQuispeAún no hay calificaciones
- Electricidad Del AutomóvilDocumento86 páginasElectricidad Del Automóviljonny david martinez perez100% (1)
- Es - yDocumento647 páginasEs - yChihiro NekotaAún no hay calificaciones
- Fracttal OneDocumento6 páginasFracttal OnewilliamAún no hay calificaciones
- Matematica 1Documento240 páginasMatematica 1Arturo Ríos RíosAún no hay calificaciones
- Diagramas ProcesoDocumento64 páginasDiagramas ProcesoIker RV100% (1)
- TA - Mapeo StakeholdersDocumento12 páginasTA - Mapeo StakeholdersTatiana AncajimaAún no hay calificaciones
- Informe Punta LogicaDocumento5 páginasInforme Punta LogicaJavier Macías100% (2)
- Bestias del CaosDocumento32 páginasBestias del CaosEnrique LaraAún no hay calificaciones
- 1,3,5 TriazinaDocumento2 páginas1,3,5 TriazinaMoises Valdivia Baldomero100% (1)
- Hepatopatias en El Perro y El Gato ComprDocumento50 páginasHepatopatias en El Perro y El Gato ComprMario MarineroAún no hay calificaciones
- Comportamiento de Elementos de Concreto PresforzadoDocumento32 páginasComportamiento de Elementos de Concreto PresforzadoAlbertoSalgadoRAún no hay calificaciones
- Determinacion de Cu Por VolumetriaDocumento16 páginasDeterminacion de Cu Por Volumetriajhoni100% (4)
- Geografia EconomicaDocumento19 páginasGeografia EconomicaJazmín Esperanza Orozco MonzónAún no hay calificaciones
- Autobiografias 4Documento412 páginasAutobiografias 4dagoldagolAún no hay calificaciones
- Ensayo - Memoria de Mis Putas TristesDocumento2 páginasEnsayo - Memoria de Mis Putas TristesLynjessenia100% (2)
- Silabo de Genética y Mejoramiento ForestalDocumento6 páginasSilabo de Genética y Mejoramiento ForestalRom Vargas100% (1)
- 5 formas naturales purificar aireDocumento2 páginas5 formas naturales purificar aireSaydee Tatiana Muñoz VillalbaAún no hay calificaciones
- Mat Sesion 05Documento10 páginasMat Sesion 05Victor Manuel Nieto Calderón100% (1)
- EUCO37Documento3 páginasEUCO37Jherman Bill Tello SarmientoAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Martinez Ana MariaDocumento7 páginasTarea 2 Martinez Ana MariaLeonidas Bustos AcostaAún no hay calificaciones
- TEMA 2. - FUNDAMENTOS TERMODINÁMICADocumento2 páginasTEMA 2. - FUNDAMENTOS TERMODINÁMICAAinaAún no hay calificaciones