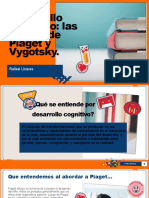Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistasSchlemenson Grunin Psicopedagogia-Clinica
Schlemenson Grunin Psicopedagogia-Clinica
Cargado por
CristianmmennilloCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
También podría gustarte
- El Juego SimbolicoDocumento4 páginasEl Juego Simbolicoyuli lopezAún no hay calificaciones
- Psicopedagogía Laboral InstroduccionDocumento2 páginasPsicopedagogía Laboral InstroduccionCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Folleto Informativo DiscalculiaDocumento2 páginasFolleto Informativo DiscalculiaCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- JuegoDocumento9 páginasJuegoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Neuropsicología de Los Trastornos Del Aprendizaje en El Contexto EscolarDocumento58 páginasNeuropsicología de Los Trastornos Del Aprendizaje en El Contexto EscolarCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Psicopedagogia LaboralDocumento18 páginasPsicopedagogia LaboralCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- SndromedeburnoutDocumento6 páginasSndromedeburnoutCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- RIVIERE (2002) Desarrollo y Educación El Papel de La Educación en El Diseño Del Desarrollo HumanoDocumento21 páginasRIVIERE (2002) Desarrollo y Educación El Papel de La Educación en El Diseño Del Desarrollo HumanoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- BAQUERO (1996) Los Procesos de Desarrollo y Las Prácticas Educativas (Pags. 97-136)Documento23 páginasBAQUERO (1996) Los Procesos de Desarrollo y Las Prácticas Educativas (Pags. 97-136)CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- CamScanner 06-20-2022 13.15-RotadoDocumento14 páginasCamScanner 06-20-2022 13.15-RotadoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- VYGOTSKY (1988) El Desarrollo de Los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 4Documento5 páginasVYGOTSKY (1988) El Desarrollo de Los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 4CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- ÍndiceDocumento77 páginasÍndiceCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Dificultades de Aprendizaje de Las Matemáticas Liliana BinDocumento4 páginasDificultades de Aprendizaje de Las Matemáticas Liliana BinCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Máster en Psicopatologia Infantojuvenil M3T1Documento13 páginasMáster en Psicopatologia Infantojuvenil M3T1CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- 1875-Texto Do Artigo-4527-416637-10-20210215Documento45 páginas1875-Texto Do Artigo-4527-416637-10-20210215CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Contratos y Certificados Psicopes - CreandoDocumento25 páginasContratos y Certificados Psicopes - CreandoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Plantilla de Usos Múltiples - Psicopes - CreandoDocumento6 páginasPlantilla de Usos Múltiples - Psicopes - CreandoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- DislexiaDocumento105 páginasDislexiaCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- La Neuropsicologia Del Desarrollo Tipico y AtipicoDocumento19 páginasLa Neuropsicologia Del Desarrollo Tipico y AtipicoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Investigacion Discalculia - En.esDocumento14 páginasInvestigacion Discalculia - En.esCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Constancia Observacion PracticasDocumento1 páginaConstancia Observacion PracticasCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Juegos de AyerDocumento5 páginasJuegos de AyerCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Resumen de Textos Sobre La Importancia Del JuegoDocumento3 páginasResumen de Textos Sobre La Importancia Del JuegoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Primeros Pasos en El DiagnosticoDocumento12 páginasPrimeros Pasos en El DiagnosticoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- 2022 - 05 - 24 11 - 09 Office LensDocumento1 página2022 - 05 - 24 11 - 09 Office LensCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- El Juego Simbolico ExtrDocumento3 páginasEl Juego Simbolico ExtrCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- 2009 RadfordAndre RELIME CerebroCognicionyMatematicasDocumento37 páginas2009 RadfordAndre RELIME CerebroCognicionyMatematicasCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento16 páginasClase 2CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- El Juego Temático de Roles SocialesDocumento28 páginasEl Juego Temático de Roles SocialesCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Apunte de Cátedra 3Documento11 páginasApunte de Cátedra 3CristianmmennilloAún no hay calificaciones
Schlemenson Grunin Psicopedagogia-Clinica
Schlemenson Grunin Psicopedagogia-Clinica
Cargado por
Cristianmmennillo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas22 páginasTítulo original
schlemenson grunin Psicopedagogia-Clinica
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas22 páginasSchlemenson Grunin Psicopedagogia-Clinica
Schlemenson Grunin Psicopedagogia-Clinica
Cargado por
CristianmmennilloCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
On cennummnonesgcneion ens | aa
y despliegues asociativos sobre las distintas conflictivas traidas
‘al grupo por cada paciente. Dicha apertura inaugural orientaré
(para un segundo momento) la intervencién de los terapeutas a
través de la construceién y formulacién de una consigna de tra-
bajo (individual, grupal y/o eolectiva), que realzara aquellas pro-
blemiticas particulares expuestas, de modo dialégico y esponté-
neo, en los intereambios iniciales de cada encuentro.
‘Los terapeutas elaboran las consignas de trabajo alrededor
de las discontinuidades que hayan podido emerger en el discurso
de los pacientes, los indicios de conflictivas que se reiteran, las
probleméticas que convocan el interés o la preocupacién de los
rismos, silencios, pausas, intervenciones, comentarios, interro-
‘gantes, puestas en escena, presentaciones ligadas a la descarga,
‘que ~entre otras resultan (todas ellas) el material clinico signi-
ficativo sobre el eual se trabaja.
El tipo de respuesta a la consigna es singular. La misma po-
ra ser escrita, grétfica o discursiva; pudiendo —incluso~ combi-
nar diversos recursos figurativos al interior de una misma pro-
duceién, la cual se concreta en el cuaderno de trabajo que cada
integrante dispone en una caja compartida que permaneee en el
servicio asistencial.
Una vez que los pacientes finalizan sus produceiones, las
intervenciones clinicas realzan ~como fercer momento~ el in-
tercambio y la confrontacién con la produccién del semejante,
intentando abrir condiciones que potencien la actividad reflexiva
e imaginativa (Castoriadis, 19930), como oportunidad de inven
cidn de resoluciones alternativas sobre los conflictos restrictivos
caracteristicos de cada paciente,
De este modo, el encuadre clinieo se presenta como un eje
alrededor del cual se generan condiciones resguardadas, diictiles,
¥y potenciales para la complejizacién simbélica de los nifios y jo-
venes consultantes,
En esta linea, el dispositivo clinico del tratamiento psicope-
dagégico grupal abre a nuevos interrogantes que, en tanto rede-
finen la praxis, plantean nuevos desafios te6ricos.
14
2. La psicopedagogia clinica
2.1. Propuestas para un modelo teérico e investigativo
La Psicopedagogia Clinica es una disciplina dedicada a la
investigacién, teorizacibn y asistencia dé los pf0e8sos psiquicos
comprometidos én la produccién simbélicat (escrita, discursiva,
srafica, lectora) de nifios y jévenes con dificultades en el aprendi-
zaje, y focalizada en el estudio dé los aSpectos subjetivos distin-
tivos del tipo de relacién de cada sujeto con los objetos sociales y
de conocimiento.
Por lo tanto, lejos de cireunscribirse a las dificutades escola-
res, la Psicopedagogia Clinica estudia las modalidades singulares,
de simbolizacién de cada sujeto, que eventualmente parcializan
sus lazos con el mundo exterior, inhibiendo la circulacién de-
seanté por el conocimiento de lo incierto y novedoso, y generan-
do un sufrimiento psiquico asociado a formas fragmentarias de
coneretar un dominio satisfactorio y atractivo del conocimiento
social existente.
Definimos al aprendizaje como un proceso complejo de
incorporacién activa de novedades, en el que sujeto y objeto
se interrelacionan reeiprocamente entre si, con mutuas mo-
dificaciones estructurantes, que inciden en la ductilidad psi-
quica y el deseo de un sujeto por el conocimiento. Desde esta
perspectiva, aprender involuera un movimiento deseante con
4, Definimos a la produccién simbélica'como una actividad psiquica in-
terpretativa del mundo tircundante, que conjuga procesos heterogéneos
de funcionamiento psfquico. Dichos procesos condensan,a su vez, formas
prevalentes de circulacién del afecto, que singularizan las condiciones de
investimiento del trabajo de representacién, que se expresan en los mo-
dos de simbolizar de cada sujeto,
8 cocti
coreoicocth ce, O7UESAS MBA UN SIODLO TORKCDE ESTA
el que cada sujeto se relaciona en forma singular y selectiva con
los objetos de un muindo a construir y conocer (Schlemenson,
1997).
‘Aprender, entonces, no compromete exclusivamente aspec-
tos cognitivos, sino que define un tipo de trabajo psfquico de
‘maxima complejidad, constitutive de la subjetividad en inter-
cambio ~e interdependencia— con los objetos sociales y de co-
nocimiento, en cuya dinamica singular cada sujeto simboliza el
mundo de acuerdo a sus experiencias afectivas y oportunidades
sociales existentes (Schlemenson, 2004).
En este sentido, compartimos conceptualizaciones que pos
tulan que:
“La institueién social oftece significaciones mediante las cua-
les intenta colmar en el sujeto la biisqueda de sentido, pero
Ja apropiacién de esas significaciones requiere de un activo
proceso de construccién que tomara caracteristicas propias y
singulares. [..] En consecuencia, el eonocimiento se concibe
como produccion y no como mera reproduccién de lo ya exis-
tente.” (Canti y Diéguez, 2008:10).
Para comprender el recorte de objeto de la psicopedagogta
clinica, se apela al modelo epistemol6gico del paradigma de la
complejidad que introduce Edgar Morin (2000).
conio Th desaffo a conquistary el cual exige ~en el abordaje mis-
mo de determinado objeto disciplinario— de un trabajo perma-
nente de reconocimiento del confflicto, la contradiceién y la
lumbre, para evitar asi el riesgo simplista de la «lisyuncién
(disgregacion de lo integrado), o bien del reduccionismo (como
unificacién de lo diverso y heterogéneo en un plano homogenei-
zante),
La complajidad, en la que inscribimos la situaci6n de apren-
dizaje, permite interrogar ~desde wna perspectiva multidimen-
sional e interdisciplinaria~ aquellos recortes de objeto totali-
16
csi sanatettsaNtS ote soe
zantes de la realidad (enfoque epistemol6gico del positivismo
‘moderno), que resultan sostenidos en relaciones (simplistas) de
causalidad lineal, determinismo u oposicién antagénica (como
dicotomia excluyente o polarizante entre, por ejemplo, sujeto/
objeto, interno/externo, soma/psique, afecto/razén) (Canté y
Diéguez, 2008).
De acuerdo con Morin (2000), realzamos los principios de su
teoria sobre la complejidad, para aplicarlos a la comprensién de
«mica de los procesos de simbolizacion y las difcultades de
sje de los nifios, considerando que:
a) El principio dialégico permite asociar nociones comple-
mentarias y,a la vez (0 a priori), antagénicas entre si. El mis-
mo nos permite fundamentar, en nuestro recorte de objeto
especifico, la coexistencia de modos diversos de funciona~
miento psiquico que, en tension dialégica, se expresan en la
_ fin product sbi den sijeto yt eterogenei
3? dad de la actividad representativa.
b) El principio de la recursividad, por el cual producto y efec-
to son al mismo tiempo causa de aquello que los produce,
nos permite circular por teorias dina
cas de constitucién
de la actividad psiquica de un nifio en momentos siner6nicos
y diacrénicos de dicha constitucién, como modo de justificar
las caracteristicas distintivas y singulares de su productivi-
dad simbética.
©) ¥el principio hologramaitico, que sostiene la inclusién, no
sélo de la parte en el todo, sino también la del todo en la parte
("lo cual no significa que la parte sea un reflejo puro y sim-
le del todo" (Morin, 1994:423)), nos permite la focalizacién
de las restricciones simbélicas de un sujeto en el analisis de
las particularidades de su produccién simbética (modo de es-
cribir, dibujar, hablar), y asociarlo a modalidades psiquicas
con significacion dinamica.
7
En esta linea, se presentan a continuacién tres vifietas clini-
ccas# que permiten ilustrar la puesta en juego de los procesos dia-
légicos, recursivos y hologramaticos (Morin, 2000), como ejes
_gpistemol6gicos centralesgn los que se fundamenta el modelo de
An‘lisis cualitativo de nuestro recorte de objeto.
El recorte de la siguiente vifieta corresponde a las sesiones
registradas en uno de los grupos de tratamiento de ptiberes y
adolescentes (de entre 11 y 13 afios) que funciona en el Servicio
Asistencial de la Cétedra:*
1a) Claudio (uno de los pacientes) manifiesta modalidades ri-
gidas de elaboracién de sentido, expresadas en su actividad
discursiva. En los inicios de cada sesién, y ante las eventuales
convocatorias de apertura asociativa, reflexiva 0 imaginativa
por parte de los terapeutas, stele prevalecer silencios, res~
puestas inaudibles o escasas verbalizaciones (por ejemplo,
niega o asiente ~casi imperceptiblemente- con la eabeza,
suele permanecer con la mirada baja, o bien ~al hablar— lleva
su mano o la birome a la boca haciendo dificultosa la com-
prensién de algumas de sus expresiones verbales).
Al mismo tiempo, cuando es convoeado a escribir en el eua-
derno, su actividad narrativa (en particular aquella de tipo auto-
rreferencial o autobiogrétfica) suele consolidarse al servicio de la
evitacién del conflicto, resultando ~frecuentemente~ descriptiva
yy fuertemente adherida a Ia recapitulaci6n de aspectos faetuales
fexternos sobre los que presenta una escasa o nula ligazén de in-
dices subjetivos.
‘Sin embargo, en uno de Tos encuentros, los terapeutas inter
vienen sefialando un dibujo que el joven venia realizando —ha-
5. Las vinetas forman parte de la Tesis Doctoral (2023) del Lic. Juin Gru-
6. Grupo a cargo del Lc, Gerardo Proly la Mag, Victoria Rego (ambos tera-
peutas de la Catedra.
bitual y esponténeamente— en los margenes de su cuaderno de
trabajo. Se habilita aqui, imprevistamente, y para Claudio, una
via de entrada particular al investimiento del trabajo claborativo
sobre el conflicto (en esta vifieta, ligado a la tramitacién de la
problemética identitaria y puberal):
Claudio apunta, en su discurso asociativo, que su dibujo es
sobre “Un hombre chiquito que tiene nariz de grande. [..] Lo
quise dibujar a un compafiero",
A continuacién, el terapeuta le propone al joven (como con-
signa de trabajo) que escriba una historia sobre dicho dibujo:
“Este personaje se llama ‘M’ y es narigon pero muy alegre
juega todo el dia a (tachadura) la pelota estudia mucho (ta~
chadura) el esta en 3° sus mejores amigos son ‘K’ y'L’(tacha-
dura) pero ellos son muy (tachadura) diferentes a el por que
a ellos no les gusta estudiar ni siquiera jugar ala pelota, pero
(tachadura) a "M” no le molesta porque a el le gusta que es-
remem ammeter me
ten siempre con el” (Escrito textual de Claudio; se reproduce
aqui con la ortografia del original).
La propuesta de escritura ficcional “reeupera” aqui aquello
‘que se encontraba al margen del encuadre tradicional y pareciera
facilitar la apertura de una distancia éptima que propulsa (para
el autor) el desarrollo de su imaginacién, a través de la invencién
de sentidos singulares que entraman aspectos indiciarins de su
posicionamiento subjetivo.
Del anilisis de la vifieta se considera el aspecto dialégico
‘que amalgama dos espacios heterogéneos entre sf: el espacio del
‘margen del cuaderno (como representante de aspectos fantasea-
dos que adquieren formas creativas de figurabilidad gratica), con
el cuerpo central del mismo (en tanto representante de las signi-
ficaciones sociales compartidas).?
La puesta en dislogo entre ambos espacios, propieié aqui
1 realee:del-conflicto Cinclusién de la diferencia y la terceridad,
afiadidura de adjetivaciones, ligazén de cualidades afectivas sin-
gulates, entre oltas), adquitiendo, entonces, pportunidades no-
vedosas de expresién en la produccién escritural.”
) En otro de los encuentros, los terapeutas convocaron a
cada joven a imaginar el comienzo (abierto) de una historia,
escribiéndolo en una hoja de sus respectivos euadernos, para
luego hacerlos circular por el grupo, y que la historia pudiera
ser continuada por los compatieros (y vieeversa).
El producto (escrito) de cada “autor”, se ofrecia entonces
como punto de partida para la configuracién de tramas alterna-
tivas, abiertas ~al mismo tiempo, y de modo recursivo~ a nuevas
7. Para un desarrollo de las caracteristicas distintivas de la produccién
simbdlica que los paberes y adolescentes realizan en los mdvgenes del
‘cuaderno, ver Capitulo § del presente libro,
20
ecient en ee
interpretaciones posibles. El eje de la recursividad se presenta
aqui, en el encuadre grupal, como oportunidad de invencién de
nuevas significaciones posibles sobre aquello “ya escrito”, que
se offece ~gracias a la consigna de trabajo~ a nuevas lecturas y
relecturas potenciales (tanto propias, como a cargo del semejan-
te... ahora devenido en “lector interpretante”).
A continuaci6n se cita (textualmente) la viiieta del escrito de
uno de los jévenes (sus fragmentos escritos se marcan aqui con
subrayado, y se reproduce con la ortografia del original):
“Habia una vez un caballero que queria ser el mejor de los
gerreros del puchlo pata asi ser el gerrero que existia.en el
mundo y asi lo recordaran por siempre, Todos estamos muy
tristes siempre va a ser el mejor gerrero, ya que mucho tiem-
po después, este fuerte y valiente caballero, fue herido gra-
vemente por un rival malvado y tramposo. Los aldeanos del.
pueblo levantaron un muro con Ja foto del caballero, yhact se
Je-cumpliria el suefio que lo recuerden por siempre, ¥ cuando
Ie bantaron el muro con la foto salio cl sol y una nube se pa-
resia a él. Los aldeanos se pusieron muy felices a ver la nube
que tenfa forma de la cara del caballero y os aldeanos se pu-
sieron muy contentos y gritaron RA RA RA por el caballero.
todos los aldeanos se pusieron a pensar si va a ver un caba-
lero como el que-tengaJa fuerza y la valentia que tenia cl.
La co-construccién de una historia ficcional, habilitada en
este caso como estrategia de intervencién clinica durante el tra-
tamiento, potencié ~mediante la inclusién de una mayor apertu-
ra imaginativa y figural de los conflictos~la pérdida de la rigidez.
en los aspectos superyoicos del paciente, que solian restringir
(por exceso de control defensive) sus producciones. Las carac-
terfsticas de la consigna de trabajo, permitieron aqui promover
Ja actividad (recursiva) de invencién de diversos entramados de
sentidos subjetivos, abiertos a reelaboraciones que, sin focalizar
24
Psteontoucocia CUM. PRCPUESS ARUN DELO EON EHS
en los “errores” ortogrsficos, posibilitaron una apertura asociati-
va tendiente a la enunciacién de pensamientos de mayor riqueza
ycomplejidad.
©) La siguiente resefia corresponde a un proceso diagnéstico*
de un nifio de 7 afios (Nahuel). En esta vitieta, el ee holo-
gramatico cobra realee por la convergencia de indicios par-
ticulares que dan cuenta, a través del andlisis de sus distin-
tas producciones (grificas, discursivas), de su modalidad de
simbolizar, caracterizada ~en este caso= por la irrupeién in-
discriminada de elementos fantasméticos que desbordan los
limites de mediacién simbética entre las fronteras psiquicas:
En su escritura, Nahuel presenta un trazo fuerte, borronea-
dos y remarcados intensos de letras. Su discurso asociativo oral
es de tipo evacuativo, pasando de un tema a otro por continuidad
temporal, con escasa incorporacién de relaciones causales y se-
‘cuenciales. A la vez, y entre otros indieios que corresponden a la
inestabilidad de los limites de intermediacién entre territorios
psiquicos, su actividad narrativa presenta, prevalentemente, for-
mas disgregadas de organizacién de sentidos propios, que redu-
‘een considerablemente los margenes de transmisibilidad hacia
el exterior, destacdndose ~con preponderancia~ la presencia de
‘tramas conflietivas con resoluciones mégicas y omnipotentes.
Por otto lado, se realzan ~en su modalidad de produecion
simbélica~ indicios de indiferenciacién entre los registros del
adentro y el afuera: en su lectura de cuentos fiecionales se des-
tacan modalidades interpretativas indiseriminadas, donde la
informacién literal del texto propuesto resulta desestimada en
beneficio de una interpretacién arbitraria ~en ocasiones ineon-
sgruente~ con eseaso anclaje en el referente externo. Asimismo,
8. Acargo del Lc. Julian Grunin,
prevalecen relatos fragmentarios ¢ indiscriminados entre esce-
nas vividas y fantaseadas. Del mismo modo, sus dibujos suelen
presentar figuras gréficas amontonadas, con pocas diferenciacio-
nes entre las mismas.
‘También en este caso, el paradigma de la complejidad nos
permitié asociar los elementos indiciarios de la produccién sim-
bolica del paciente, a un modo particular de trabajo psiquico
que distingue sus formas de relacién con los objetos sociales y
del conocimiento. El eje hologramatico ~que hace centro en los
aspectos de la subjetividad comiprometidos en las restricciones
de la produccién simbélica del nifio posibilité sostener I
vergencia de indicios particulares que denotaban quiebres en su
modalidad de acceso a proceso secundario, con un fuerte empo-
brecimiento de la calidad del vinculo con ef mundo exterior por
predominio de aspectos fantasmaticos no elaborados que fractu-
raban la transmisibilidad y riqueza de su pensamiento.
En sintesis, ninguna de estas interpretaciones son definiti-
vas, sino que resultan un anclaje metodolégico y epistemolégica
necesario para generar elaboraciones complejas acerea del com-
promiiso psfquico que incide en las restrieciones de la produceién
simbéliea de los nifios y j6venes consultantes.
2.2 Compromiso psiquico y problemas de aprendizaje
El aprendizaje puede ser considerado entonces eomo un
‘proceso complejo, en el que reconocemos una conjuncién miilti-
ple de factores diversos (subjetivos, socio-culturales, biolégicos,
institucionales) que ~articulados en didlogo y tensién permanen-
te~ intervienen singularizando las formas de acceso de un sujeto
al intereambio con los objetos sociales y del conocimiento.
Para poder capturar las modalidades de simbolizacién pro-
pias de cada paciente, se hace necesario encontrar algiin refe-
rente productivo (actividad eserita, discursiva, gréfica, lectora)
rstcortoncocta CMA ROPUESAS HEA UN EDEL EOC EDWSTICATHD
fa partir del cual poder conceptualizar las formas singulares, y
‘eventualmente recurrentes y restrictivas, que caracterizan la pro-
duceién simbélica de los nifios a quienes asistimos.
Entre las modalidades caracteristicas de la produccién sim-
bélica de los pacientes (formas de escritura, de dibujos, de dis-
curso y de lectura) se pueden distinguir (aunque no en forma
excluyente, sino de modo complementario):
+ Procesos de objetalizacién (Green, 2010), como aquellos
que motivan bisquedas sustitutivas de objetos de conoci
miento novedosos, que motorizan la simbolizaci6n en la ex-
ploracién de alternativas de ganancia de satisfaccién y com-
plejizacién simbélica.
+ Procesos de desobjetatizacién (Green, 1975 & 2010), como
Jos que testimonian el movimiento contratio, de retiro de
cargas libidinales sobre aquellos objetos que pudieran actua-
lizar situaciones ligadas al displacer.
Cuando los procesos de desobjetalizacién se consolidan ri-
gidamente, las oportunidades de simbolizacién se empobrecen
y reducen a formas primarias de produccién, pudiendo incluso
prevalecer ~al servicio de defensas radicales~ formas activas de
desligadura del afecto respecto al trabajo mismo de pensamiento.
En este sentido, consideramos que la modalidad de produc-
cién simbélica de cada sujeto expresa un doble trabajo (Canta,
2011):
+ Por un lado, el de apropiarse satisfactoriamente de la investi-
dura de las significaciones sociales compartidas que, organizs
das desde la légica del proceso secundario, viabilizan oportu-
idad de sentido hacia el exterior.
24
sta scieenon so Ra
+ ¥,al mismo tiempo, el de investir la relacién con los objetos
sociales sustitutivos en beneficio de la ligazin de cualidades
afectivas singulares que otorguen un sentido subjetivo (ob-
Jetalizante) alas formas de escribir, narrar, leer y dibujar de
‘un sujeto,
Segiin Patricia Alvarez, (2010), las condiciones de investi-
miento de la produccién simbélica discursiva conjugan procesos
de elaboracién de sentidos singulares sobre la experiencia sub-
jetiva, con las herramientas y formas de organizacién simbélica
‘que ofrece el acceso al lenguaje atravesado por las significaciones
socialmente compartidas. Desde este enfoque, el acceso a pi
ceso secundario implica un trabajo complejo de intermediacién
centre materialidades y procesos psiquicos heterogéneos, y que
tiene como finalidad la creacién de sentidos propios, articulados
~asu vez a mediaciones representacionales de mayor compleji-
dad que permitan su apertura y puesta en intercambio en el vin~
culo con los otros.
““A partir de estas condiciones, la relaci6n del nifio con la rea-
lidad se presenta mediada por la exigencia de abandono dela
primacia del prineipio de placer-displacer como realizacién
directa. Pero esto no implica su renuneia completa; por el
contrario, este rodeo lo conduce a establecer relaciones con
Jos objetos exteriores, a partir de un deseo de convertirlos en
objetos internos, apropiandoselos a través de su trabajo de
simbolizacién” (Alvarez, 2010:62).
Por todo lo anterior, consideramos que la produccién simbé-
lica no implica un proceso lineal, o exclusivamente progrediente,
sino que compromete —en su procesuatidad misma elementos
afectivos que caracterizan su heterogeneidad, necesaria para ac~
ceder a modos diictiles (no sobreadaptados) de apropiacién de
25
'
oMDACOGIA CNA. PROPLESAS REA UN MGDSLOTEORICO RWESTAATIO.
objetos secundarios, sobre los que podré ligarse algtin sentido
subjetivo que singularice la dindmica de su investimiento,
En este punto, la teorfa psicoanalitica nos permite, como
‘marco te6rico, realizar una lectura compleja de los procesos de
simbolizacién, focalizando en los aspectos dindmicos e histérico-
ibidinales que inciden en la modalidad singular de produccién
simbélica de un sujeto y relacionarlos con el campo social en el
cual dicho sujeto se encuentra inserto.
Entre el sujeto y el mundo, se consolida -entonces- un tipo
de relacién compleja, inclusiva y excluyente, entre aspectos de
1a légica intersubjetiva de origen afectivo e histérico, y algunas
caracteristicas sobresalientes de la modalidad de organizaciin de
la actividad psiquica del sujeto que se interpreta en las peculiar
dades de sus producciones,
El siguiente gréfico sintetiza aspectos que inciden en las ca-
racteristicas de la produccién simbélica de un sujeto, a partir de
una interrelacién dialdgica, recursiva y hologramética que po-
sibilita acceder a la complejidad de nuestro objeto de estudi
Ejes incidentes en la produccién simbélica
Ensintesis: experiencias signiticativasde orden intersubjetivo
pueden signar formas de organizacién de la actividad psfquica
(dinémica intraps{quica), intrineadas en las modalidades
prevalentes de circulacién del afécto alrededor del_ mundo
circundante (objetalizante o desobjetalizante), expresadas por
cada paciente— en las peculiaridades de su produecién simbélica
(niveles de complejidad y ductilidad en sus maneras de pensar,
eseribir, leer w operar con los objetos de conocimiento).
Consideramos, entonees, que las distintas producciones de
un nifio 0 adoleseente convocan y activan modalidades singu-
lares de investimiento y desinvestimiento, Las mismas podrén
adquirir un caréeter propulsivo, o bien restrictivo, para el tra-
bajo representativo, de acuerdo a las caracteristicas psiquicas de
quien Jo produce en relacién con una disponil
‘objetos sociales atractivos (Schlemenson, 2009).
De acuerdo a nuestra experiencia clinica, podemos conside-
rar que en los nifios con problemas de aprendizaje prevalecen
quiebres y formas precarias de simbolizacién presentes en di-
ferentes indicios convergentes que singularizan su produccion
simbéliea (modos prevalentes de escribir, hablar o dibujar de
manera restrictiva).
La puesta en realee de elementos indiciarios* (Bleichmar,
2006) de la produccién simbélica de cada paciente, permite
abordar sus quiebres, recurrencias y convergencias para trabajar
desde los mismos- las intervenciones clinicas tendientes a la
incorporacién de una mayor plasticidad en la resolucién de sus
conflictivas psiquicas.
Enesta linea, los investigadores de la Citedra Psicopedagogia
Clinica profundizan en el estudio de las caracteristicas distintivas
de la produccién simbéliea de nifios con problemas de aprendi-
zaje, a través del realce de aspectos indieiarios en las formas de
Gibujar, leer, escribir y narrar de los pacientes. Por ejemplo:
9." .n0 es la historia relato lo que constituye la fuente de toda informa-
ion posible sino, precisamente, sus fracturas y baches [.] todo aquello
inligable capaz de producir efectos y que debe ser volcado a una simbol
2acién.’(Bleichmar, 2006:142).
28
En las produceiones gréficas, los nifios con restricciones
simbélicas suelen presentar dibujos desprovistos de indi-
ces subjetivos (concrecién, hiperrealismo, copias caleadas
de objetos externos, figuras con poca 0 nula expresividad e
inclusion de detalles, elementos figurativos estereotipados,
escaso despliegue asociativo verbal u escrito sobre lo grafi-
cado), 0 bien ~por otro lado— producciones en las que pre~
valecen modalidades de descarga en la presencia reiterada
de tachaduras, borroneados 0 formas indiscriminadas de
organizacién del espacio en la hoja, que ~entre otros indi-
cios— limitan la capacidad de transmitir sentidos subjetivos a
través de la actividad proyectiva gréfica (Wald, 2006; 2009;
2011).
+ En el caso de las produeciones lectoras de los nifios con
problemas de aprendizaje, se pudo discemnir la prevalencia
de modalidades rigidas de simbolizacion, entradas en inten-
tos activos de repeticién sobre la informacién literal provista
por los textos lefdos, que obturan la apertura imaginativa de
perspectivas alternativas de interpretacion subjetiva sobre
Jos mismos (Cant, 2011).
+ En el discurso de los pacientes se hall6 que la produceién
narrativa y asociativa verbal suele ~en muchos casos, y al
servicio del control defensivo~ quedar reducida a la descrip-
cidn de aspectos factuales. Prevalecen aqui modalidades ri-
gidas de simbolizacién, que empobrecen las oportunidades
de creacién de formas expresivas del discurso para la trami-
tacién de las principales conflictivas psiquicas, «que ~por su
cardcter restrictivo~ obturan el investimiento de los proce-
sos de autonomia de pensamiento de los nifios y adolescentes
consultantes (Alvarez, 2010).
+ En cuanto al andlisis de la eseritura, se hall6 que la misma
suele caracterizarse en nifios y adolescentes con problemas
de aprendizaje~ por productos narrativos estereotipados,
con fuerte adherencia a la referencialidad concreta exterior,
que expresan una escasa plasticidad para la ineorporacién
de cualidades afeetivas y adjetivaciones singulares sobre lo
representado, comprendiendo ~en esta linea~ procesos res-
trictivos de simbolizacion que limitan el desarrollo de la ima-
ginacién en la escritura (distinguido como un trabajo psiqui-
co necesario que genera condiciones diictiles de apropiacién
subjetiva de las herramientas simbélieas compartidas para
la creacién y transmisibilidad de sentidos propios) (Grunin y
Schlemenson, 20110).
+ Asimismo, a través del estudio de las producciones cog-
nitivas investigadas por la Dra. Silvia Schlemenson (2001)
y la Mag. Victoria Rego (2009a), se discernié que los nifios
consultantes suelen denotar modalidades rigidas de elaborar
sentido que parciatizan la aproximacién a los objetos socia-
les y al conocimiento.
En sintesis, desde el modelo propuesto, podemos elaborar
teorizaciones acerca de los niveles de organizacién de la activi-
dad representativa de un sujeto, distinguir sus particularidades
y claborar correlaciones elinicas significativas con sus conflictos
siquicos ¢ histéricos no resueltos que se abordaran durante su
tratamiento.
2.3 Intervenciones en la clinica
El presente recorrido teérico define el area de la psicopedago-
gia clinica como una disciplina compleja, en la que se construyen
conceptos especificos que permiten intervenir activamente en el
tratamiento de nifios y adoleseentes con dificultades escolares.
Consideramos que las modalidades rigidas de simbotizacién
que presentan los nifios con dificultades en el aprendizaje, ineiden
29
rxcoMDAGOGIA CIMA. PEOPLES 2 UW MODELOTEORC ENMESNCATNO
restrictivamente en la calidad de despliegue de la produecién
simbélica de los mismos, requiriendo -por lo tanto- de una
asistencia clinica adecuada desde el momento en el cual dichas
dificultades se presentan.
Cémo interviene la psicopedagogfa elinica, cuando los pro-
cesos de simbolizacién involuerados en la produccién simbélica
carecen de la plasticidad necesaria como para afrontar toda si-
‘tuacién de aprendizaje y encuentro con lo novedoso?
Y, por otro lado, écbmo interviene cuando se presentan défi-
cits en la constitueién psfquica, que alteran las condiciones mis-
mas de instauracién de la actividad representativa?
En dicho campo de problematicas, la intervencién de la psi
copedagogia clinica intenta promover alternativas de compleji
zacién simbélica y de dinamismo en la eireulacién del afecto”
alli donde las conflictivas psiquicas (de caracter restrictivo)
comprometen las oportunidades de aproximaci6n al deseo de in-
corporacién de novedades en el campo socio-cultural.
Se trabaja, pues, en Ia biisqueda de estrategias de interven-
cin que favorezcan una mayor duetilidad representativa en los,
nifios con restrieciones en la simbolizacién, tendiendo a su trans-
formaci6n y mayor plasticidad (Schlemenson, 2009).
Para promover una mayor ductilidad en los procesos de
simbolizacién, la cliniea psicopedagégica instrumenta distintas
estrategias para su transformacién. Entre ellas, el momento de
‘én de una consigna de trabajo en el encuadre clinico
transferencial, se considera como una forma de intervencién
specifica orientada a propiciar el despliegue de la actividad
10. Se define al afecto desde un enfoque metapsicolégico (Green, 1996;
2000; 2020), coma representante que cualifica el aspecto econémico (can-
tidad) pulsional. Desde esta perspectiva, el afecto otorga figurabilidad
psiquica a aquello incognacible en el territorio inconciente. La circula~
cién mévil del afecto por los territorios psiquicos (soma // inconciente //
;preconciente-conciente // real) permite dinamizar y otorgar una cualidad
subjetiva singular a la actividad representativa,
30
fe a et RETR EIS
reflexiva e imaginativa, a través de la produccién simbélica
ica, escrita) en el cuaderno de trabajo. Por ejemplo:
+ “Tmaginen wna situacién en la que no se puedan concen-
trar y eseriban una historia: qué pasé antes, qué va pasan-
do, qué pasa después.” (Encuentro Nro. 1)
+ “Tenés la oportunidad de escribirle una carta a esta amiga
tuya que vos contds que es como tu diario intimo; contale lo
que vos quieras.” (B2)
+ “Lo que estuvieron contando hoy acd, ahora pueden con-
tarlo por escrito como si tuvieran que contérselo a otra per-
sona.”(E6)
‘Armar como una historieta donde pase algo de la sonpre-
sa.” (E10)
scriban el comienzo de una historia, luego pueden pa~
sarle la hoja al compaiiero y traten de seguir la historia
ensando qué es lo que escribirfa el otro.” (E12)
+ "Yo te voy a decir una palabra, y tenés que inventar una
historia en relacién a lo que se te ocurra con esa palabra. La
palabra es “nosotros.” (E19)
+ “Escriban cémo se imaginan en el futuro.” (E30)
““Estaria bueno que pudieran eseribir sobre qué les gusta
hacer cuando se quedan solos,” (B39, entre otras)
21. Las presentes consignas de trabajo corresponden al registro desgra
bado de los encuentros de uno de los grupos de tratamiento de puberes
y adolescentes coordinado por el Lic. Gerardo Prol y la Mag. Lic. Victoria
ego {ambos terapeutas de la Catedra Psicopedagogia Clinica)
coMDAGOCIA INCA 7OPLESAS BAUM MODELO TORO MESA
as transformaciones en la clinica psicopedagégica no son absolu-
tas, homogéneas, ni por aeumulacién lineal de niveles de complejidad
simbélica progresivs, sino que suponen tna relacion compleja y recur
iva (més que de erarquizacion exchuyente) entre aquello que permane-
‘ey que cambia (Gruninyy Schlemenson, 20110).
‘Muchas veces se tramitan, en la produecin simbyica de cada nitio,
pequefias modificaciones en el modo de circulacién del afecto, que pede
rigidez y busca nuevas maneras de expresién en el trabajo representati-
-vo. Estos movimientos psiquicos se consolidan al interior de un encuadre
‘erapéutico que posibilita la conereciOn de diferentes maneras de pro-
También podría gustarte
- El Juego SimbolicoDocumento4 páginasEl Juego Simbolicoyuli lopezAún no hay calificaciones
- Psicopedagogía Laboral InstroduccionDocumento2 páginasPsicopedagogía Laboral InstroduccionCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Folleto Informativo DiscalculiaDocumento2 páginasFolleto Informativo DiscalculiaCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- JuegoDocumento9 páginasJuegoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Neuropsicología de Los Trastornos Del Aprendizaje en El Contexto EscolarDocumento58 páginasNeuropsicología de Los Trastornos Del Aprendizaje en El Contexto EscolarCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Psicopedagogia LaboralDocumento18 páginasPsicopedagogia LaboralCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- SndromedeburnoutDocumento6 páginasSndromedeburnoutCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- RIVIERE (2002) Desarrollo y Educación El Papel de La Educación en El Diseño Del Desarrollo HumanoDocumento21 páginasRIVIERE (2002) Desarrollo y Educación El Papel de La Educación en El Diseño Del Desarrollo HumanoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- BAQUERO (1996) Los Procesos de Desarrollo y Las Prácticas Educativas (Pags. 97-136)Documento23 páginasBAQUERO (1996) Los Procesos de Desarrollo y Las Prácticas Educativas (Pags. 97-136)CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- CamScanner 06-20-2022 13.15-RotadoDocumento14 páginasCamScanner 06-20-2022 13.15-RotadoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- VYGOTSKY (1988) El Desarrollo de Los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 4Documento5 páginasVYGOTSKY (1988) El Desarrollo de Los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 4CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- ÍndiceDocumento77 páginasÍndiceCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Dificultades de Aprendizaje de Las Matemáticas Liliana BinDocumento4 páginasDificultades de Aprendizaje de Las Matemáticas Liliana BinCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Máster en Psicopatologia Infantojuvenil M3T1Documento13 páginasMáster en Psicopatologia Infantojuvenil M3T1CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- 1875-Texto Do Artigo-4527-416637-10-20210215Documento45 páginas1875-Texto Do Artigo-4527-416637-10-20210215CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Contratos y Certificados Psicopes - CreandoDocumento25 páginasContratos y Certificados Psicopes - CreandoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Plantilla de Usos Múltiples - Psicopes - CreandoDocumento6 páginasPlantilla de Usos Múltiples - Psicopes - CreandoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- DislexiaDocumento105 páginasDislexiaCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- La Neuropsicologia Del Desarrollo Tipico y AtipicoDocumento19 páginasLa Neuropsicologia Del Desarrollo Tipico y AtipicoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Investigacion Discalculia - En.esDocumento14 páginasInvestigacion Discalculia - En.esCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Constancia Observacion PracticasDocumento1 páginaConstancia Observacion PracticasCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Juegos de AyerDocumento5 páginasJuegos de AyerCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Resumen de Textos Sobre La Importancia Del JuegoDocumento3 páginasResumen de Textos Sobre La Importancia Del JuegoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Primeros Pasos en El DiagnosticoDocumento12 páginasPrimeros Pasos en El DiagnosticoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- 2022 - 05 - 24 11 - 09 Office LensDocumento1 página2022 - 05 - 24 11 - 09 Office LensCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- El Juego Simbolico ExtrDocumento3 páginasEl Juego Simbolico ExtrCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- 2009 RadfordAndre RELIME CerebroCognicionyMatematicasDocumento37 páginas2009 RadfordAndre RELIME CerebroCognicionyMatematicasCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento16 páginasClase 2CristianmmennilloAún no hay calificaciones
- El Juego Temático de Roles SocialesDocumento28 páginasEl Juego Temático de Roles SocialesCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- Apunte de Cátedra 3Documento11 páginasApunte de Cátedra 3CristianmmennilloAún no hay calificaciones