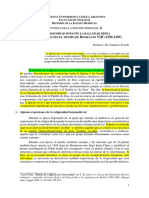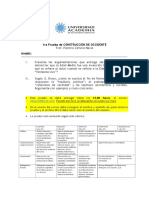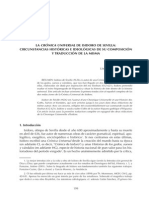0% encontró este documento útil (0 votos)
103 vistas9 páginasAgobardo de Lyon y los Tempestarii
El documento resume el tratado "De grandine et tonitruis" escrito por Agobardo de Lyon en el siglo IX para combatir la superstición extendida de que existían magos llamados "tempestarii" que podían generar tormentas. Agobardo también describe la creencia en una región llamada Magonia de donde venían barcos voladores que recogían frutos dañados por las tormentas a cambio de regalos para los tempestarii. Un día, unos aldeanos llevaron ante Agobardo a cuatro hombres acusados de caer de uno de esos barcos para
Cargado por
Patricio ZamoraDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
103 vistas9 páginasAgobardo de Lyon y los Tempestarii
El documento resume el tratado "De grandine et tonitruis" escrito por Agobardo de Lyon en el siglo IX para combatir la superstición extendida de que existían magos llamados "tempestarii" que podían generar tormentas. Agobardo también describe la creencia en una región llamada Magonia de donde venían barcos voladores que recogían frutos dañados por las tormentas a cambio de regalos para los tempestarii. Un día, unos aldeanos llevaron ante Agobardo a cuatro hombres acusados de caer de uno de esos barcos para
Cargado por
Patricio ZamoraDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd