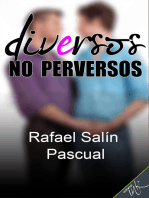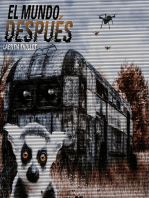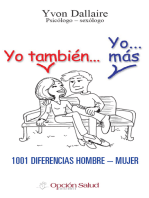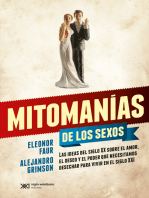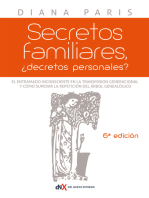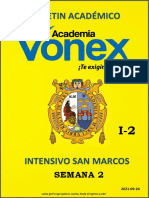Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Extracto de Las Especies de Compañía
Cargado por
maria diezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Extracto de Las Especies de Compañía
Cargado por
maria diezCopyright:
Formatos disponibles
Manifiesto de las especies de compañía (Donna Haraway)
La Srta. Pimienta de Cayenna continúa colonizando todas mis células —un claro ejemplo de lo
que la bióloga Lynn Margulis llama simbiogénesis—. Apuesto a que, si revisaras nuestro ADN,
encontrarías potentes transfecciones entre nosotras. Su saliva debe tener los vectores virales.
Seguramente, sus besos de labios humedecidos han sido irresistibles. A pesar de que
compartimos ubicación en el filo de los vertebrados, habitamos no sólo distintos géneros y
familias divergentes, sino órdenes totalmente diferentes.
¿Cómo podríamos organizar las cosas? Cánido, homínido; mascota, profesora; perra, mujer;
animal, humana; atleta, entrenadora. Una de nosotras tiene un microchip inyectado bajo la
piel de su cuello para su identificación; la otra tiene una foto en el carnet de conducir de
California. Una de nosotras tiene un registro escrito de sus antepasados de veinte
generaciones; la otra no conoce el nombre de pila de sus bisabuelos. Una de nosotras,
producto de una vasta mezcla genética, es llamada “de pura raza”. La otra, igualmente
producto de una vasta mezcla, es llamada “blanca”. Cada uno de estos nombres designa un
discurso racial y ambas heredamos sus consecuencias en nuestras carnes. Una de nosotras está
en la cúspide del éxito ardiente, juvenil y físico; la otra está saludable, pero va cuesta abajo.
Y jugamos a un juego de equipo llamado agility en las mismas tierras expropiadas a los nativos
donde los antepasados de Cayenne pastoreaban a las ovejas merinas. Estas ovejas fueron
importadas en ese momento, colonial, desde la economía pastoril de Australia para alimentar
a los participantes de la Fiebre del Oro del 49 de California. Entre estratos de historia, estratos
de biología y estratos de naturoculturas, la complejidad es el quid de la cuestión. Somos
hambre de libertad producto de la conquista y también resultado de asentamientos de colonos
blancos, saltando obstáculos y atravesando túneles en el campo de juego.
Estoy segura de que nuestros genomas son más parecidos de lo que deberían. Debe haber
algún registro molecular de nuestro contacto en los códigos de la vida, que dejarán rastros en
el mundo, sin importar que cada una de nosotras sea una hembra reproductivamente
silenciada: una por la edad, la otra por la cirugía. Su lengua veloz y ágil de pastor ovejero
australiano rojo merlé ha hecho un frotis en el tejido de mis amígdalas, con todos esos
ansiosos receptores del sistema inmunológico. Quién sabe adónde llevaron mis receptores
químicos sus mensajes o qué cogió ella de mi sistema celular para distinguirse a sí
misma de mí y conectar el exterior con el interior. Hemos tenido conversaciones prohibidas;
hemos tenido relaciones orales; estamos unidas al contar relatos tras relatos sin nada más
que los hechos. Nos estamos entrenando mutuamente en actos de comunicación que apenas
entendemos. Somos, constitutivamente, especies de compañía. Nos constituimos la una a la
otra, en carne y hueso. Significativamente distintas la una de la otra, con diferencias
específicas, representamos en carne y hueso una repugnante infección evolutiva llamada
amor. Este amor es una aberración histórica y una herencia naturocultural.
Este manifiesto explora dos cuestiones que oscilan entre esta aberración y la herencia:
1) ¿cómo podrían aprenderse una ética y una política comprometidas con la prosperidad de la
otredad significativa tomando en serio las relaciones entre perros y humanos?; y
2) ¿cómo podrían los relatos sobre los mundos de perros y humanos convencer finalmente a los
alienados estadounidenses, y quizá a otras gentes con menos dificultades para comprender la
historia, de que ésta afecta a las naturoculturas?
También podría gustarte
- Donna Haraway ImprimirDocumento4 páginasDonna Haraway Imprimirmaria diezAún no hay calificaciones
- Manifiesto-De-Las-Especies - Haraway PDFDocumento112 páginasManifiesto-De-Las-Especies - Haraway PDFyo100% (3)
- El Covid-19 Ante Los Sofocados Poderes Del HombreDe EverandEl Covid-19 Ante Los Sofocados Poderes Del HombreAún no hay calificaciones
- Mentes maravillosas: Lo que piensan y sienten los animalesDe EverandMentes maravillosas: Lo que piensan y sienten los animalesCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Mujeres: sexismo y liberaciónDe EverandMujeres: sexismo y liberaciónAún no hay calificaciones
- Breve historia del condón y de los métodos anticonceptivosDe EverandBreve historia del condón y de los métodos anticonceptivosAún no hay calificaciones
- Aprender a ser salvajes: Cómo las culturas animales crían familias, crean belleza y consiguen la pazDe EverandAprender a ser salvajes: Cómo las culturas animales crían familias, crean belleza y consiguen la pazAún no hay calificaciones
- La Dignidad Humana Entre La Naturaleza y La HistoriaDocumento6 páginasLa Dignidad Humana Entre La Naturaleza y La HistoriaIuris TantumAún no hay calificaciones
- Examen Literatura 5to Año 2020Documento2 páginasExamen Literatura 5to Año 2020Mario GimenezAún no hay calificaciones
- Escrito en la arena: Cómo el pensamiento indígena puede salvar al mundoDe EverandEscrito en la arena: Cómo el pensamiento indígena puede salvar al mundoAún no hay calificaciones
- ADN Articulo EspecialDocumento9 páginasADN Articulo EspecialmorenomodaAún no hay calificaciones
- Hiperidentidad, Cuerpos Queer y FronteraDocumento10 páginasHiperidentidad, Cuerpos Queer y Fronteramar cendónAún no hay calificaciones
- Un viaje por la prehistoriaDe EverandUn viaje por la prehistoriaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Informe de Lectura Tarea 6.1Documento8 páginasInforme de Lectura Tarea 6.1Mariam felizAún no hay calificaciones
- Análisis de La Pelicula "La Venus Noire"Documento3 páginasAnálisis de La Pelicula "La Venus Noire"Valentina KiefferAún no hay calificaciones
- Sexo, drogas y biología: (y un poco de rock and roll)De EverandSexo, drogas y biología: (y un poco de rock and roll)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- Origenes de La HumanidadDocumento7 páginasOrigenes de La HumanidadYaneli Sofia ErazoAún no hay calificaciones
- Enlace: ¿Qué Es El Especismo?Documento8 páginasEnlace: ¿Qué Es El Especismo?Agustina IbañezAún no hay calificaciones
- 14 La Raza... (J. Marks)Documento10 páginas14 La Raza... (J. Marks)luciargentinaAún no hay calificaciones
- Mitomanías de los sexos: Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXIDe EverandMitomanías de los sexos: Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXICalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- La Ciencia y El Imaginario SocialDocumento13 páginasLa Ciencia y El Imaginario SocialFlor GayáAún no hay calificaciones
- Sexualidad y Conservacion de La EspecieDocumento3 páginasSexualidad y Conservacion de La Especiepepenando9Aún no hay calificaciones
- En Defensa de La Eugenesia (Completo)Documento38 páginasEn Defensa de La Eugenesia (Completo)Sagid MolinaAún no hay calificaciones
- Palabras, Grafías y Subjetividad. Gabriel EiraDocumento14 páginasPalabras, Grafías y Subjetividad. Gabriel EiraSonia Beldi LugrisAún no hay calificaciones
- Civil 10Documento6 páginasCivil 10Greysi Caroline L-cAún no hay calificaciones
- Cinco LibertadesDocumento11 páginasCinco LibertadesPame LopezAún no hay calificaciones
- Guía de Vampiros y Hombres Lobo: Todo lo que Querías Saber pero Temías Preguntars sobre Vampiros y Licántropos. 2 Libros - Guía de Vampiros y Guía de Hombres LoboDe EverandGuía de Vampiros y Hombres Lobo: Todo lo que Querías Saber pero Temías Preguntars sobre Vampiros y Licántropos. 2 Libros - Guía de Vampiros y Guía de Hombres LoboAún no hay calificaciones
- 2 El Origen de La Familia La Propiedad Privada y El Estado PPDocumento54 páginas2 El Origen de La Familia La Propiedad Privada y El Estado PPMarco Rodriguez SalazarAún no hay calificaciones
- Tres veces te engañé. Ensayo sobre la infidelidadDe EverandTres veces te engañé. Ensayo sobre la infidelidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Acercamiento Juridico Social. Por. Elhyn Ciro Carranza de La RosaDocumento19 páginasAcercamiento Juridico Social. Por. Elhyn Ciro Carranza de La RosaEC CardrsAún no hay calificaciones
- Origenes de La Humanidad. El Amanecer Del HombreDocumento8 páginasOrigenes de La Humanidad. El Amanecer Del HombreYaneli Sofia ErazoAún no hay calificaciones
- La Muerte de Un Extraño Mauro CabralDocumento6 páginasLa Muerte de Un Extraño Mauro CabralSelva LunaAún no hay calificaciones
- Gritos primigenios: Cómo la revolución sexual creó las políticas de identidadDe EverandGritos primigenios: Cómo la revolución sexual creó las políticas de identidadAún no hay calificaciones
- EL GENIO DE DARWIN: El Quinto PrimateDocumento2 páginasEL GENIO DE DARWIN: El Quinto PrimateAbdel MessaoudiAún no hay calificaciones
- ARTÍCULODocumento9 páginasARTÍCULORENZO ALEXANDER HANCCO CUTIAún no hay calificaciones
- Genes Pueblos Lenguas Cavalli SforzaDocumento68 páginasGenes Pueblos Lenguas Cavalli SforzaSilvia Gonzalez CariasAún no hay calificaciones
- Steiner El Hombre y La BestiaDocumento12 páginasSteiner El Hombre y La BestiaJuan Camilo Lee PenagosAún no hay calificaciones
- Mitología nativa americana: Mitos fascinantes de los pueblos indígenas de América del NorteDe EverandMitología nativa americana: Mitos fascinantes de los pueblos indígenas de América del NorteCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- El Contrato Sexual - Helen FisherDocumento76 páginasEl Contrato Sexual - Helen FisherDanna Barb89% (9)
- Liberate 2Documento90 páginasLiberate 2Eva Parla ParlaAún no hay calificaciones
- Primeras Formas de Agrupación Humana - Formación Social - UNEFA - Ingeniería de Sistemas - VIII Semestre - Angel Coronado DunoDocumento5 páginasPrimeras Formas de Agrupación Humana - Formación Social - UNEFA - Ingeniería de Sistemas - VIII Semestre - Angel Coronado DunoAngel Coronado DunoAún no hay calificaciones
- Sagan Carl - Sombras de Antepasados OlvidadosDocumento416 páginasSagan Carl - Sombras de Antepasados OlvidadosSebastián EgeaAún no hay calificaciones
- Ambientico 1082Documento15 páginasAmbientico 1082Heidy VegaAún no hay calificaciones
- Guia Completa De: Breve Historia De Todos Los Que Han VividoDe EverandGuia Completa De: Breve Historia De Todos Los Que Han VividoAún no hay calificaciones
- Marossa Di GiorgioDocumento3 páginasMarossa Di GiorgioceleAún no hay calificaciones
- Giorgi Gabriel Formas Comunes Animalidad Cultura Biopoliticapdf - Compress 1 161Documento161 páginasGiorgi Gabriel Formas Comunes Animalidad Cultura Biopoliticapdf - Compress 1 161maria diezAún no hay calificaciones
- Noe VeraDocumento13 páginasNoe Veramaria diezAún no hay calificaciones
- Valeria TentoniDocumento2 páginasValeria Tentonimaria diezAún no hay calificaciones
- POEMASDocumento8 páginasPOEMASmaria diezAún no hay calificaciones
- Lirico 8408 PDFDocumento15 páginasLirico 8408 PDFLuca RaimondiAún no hay calificaciones
- Lirico 8408 PDFDocumento15 páginasLirico 8408 PDFLuca RaimondiAún no hay calificaciones
- 1996 JS Informe Sobre MoscuDocumento14 páginas1996 JS Informe Sobre MoscuJoe GuzmánAún no hay calificaciones
- Plantas, Piedras y Animales - Material de LecturaDocumento64 páginasPlantas, Piedras y Animales - Material de Lecturamaria diezAún no hay calificaciones
- Francisco MadariagaDocumento4 páginasFrancisco Madariagamaria diezAún no hay calificaciones
- Ricardo Piña Entrenadores de La SuerteDocumento4 páginasRicardo Piña Entrenadores de La Suertemaria diezAún no hay calificaciones
- Plantas Piedras y AnimalesDocumento56 páginasPlantas Piedras y Animalesmaria diezAún no hay calificaciones
- CaglieroDocumento38 páginasCaglieromaria diezAún no hay calificaciones
- Terminaron Los 90 - Fernanda LagunaDocumento5 páginasTerminaron Los 90 - Fernanda LagunaceleAún no hay calificaciones
- Texto de TrianaDocumento2 páginasTexto de Trianamaria diezAún no hay calificaciones
- Jorge SpindolaDocumento11 páginasJorge SpindolaceleAún no hay calificaciones
- Marina MariaschDocumento3 páginasMarina Mariaschmaria diezAún no hay calificaciones
- Walter LezcanoDocumento5 páginasWalter Lezcanomaria diezAún no hay calificaciones
- Poemas JOSÉ VILLADocumento2 páginasPoemas JOSÉ VILLAmaria diezAún no hay calificaciones
- María Moreno El AffaireDocumento6 páginasMaría Moreno El Affairemaria diezAún no hay calificaciones
- Cecilia PavónDocumento5 páginasCecilia Pavónmaria diezAún no hay calificaciones
- Marcelo Díaz BahíaDocumento6 páginasMarcelo Díaz Bahíamaria diezAún no hay calificaciones
- En Una Nave Comandada Por EnriqueDocumento54 páginasEn Una Nave Comandada Por Enriquemaria diezAún no hay calificaciones
- Jonás GomezDocumento9 páginasJonás Gomezmaria diezAún no hay calificaciones
- Christensen, Igner - El Valle de Las MariposasDocumento232 páginasChristensen, Igner - El Valle de Las MariposasVangelis Robles GarduñoAún no hay calificaciones
- Megan BoyleDocumento8 páginasMegan Boylemaria diezAún no hay calificaciones
- CaglieroDocumento38 páginasCaglieromaria diezAún no hay calificaciones
- Desiderio ArensDocumento60 páginasDesiderio Arensmaria diezAún no hay calificaciones
- Marcelo Díaz BahíaDocumento6 páginasMarcelo Díaz Bahíamaria diezAún no hay calificaciones
- Demuestro Lo Que Aprendí-Ciencia y TecnologiaDocumento1 páginaDemuestro Lo Que Aprendí-Ciencia y TecnologiaAimé Gil RodriguezAún no hay calificaciones
- M. Prives, N. Lisenkov, V. Bushkovich - Anatomía Humana, IIDocumento233 páginasM. Prives, N. Lisenkov, V. Bushkovich - Anatomía Humana, IIJorgeHabramAún no hay calificaciones
- Climatización en Los Edificios Parte 2.Documento40 páginasClimatización en Los Edificios Parte 2.Griselda CalderonAún no hay calificaciones
- Ejercicio Señales 2 FisiologiaDocumento3 páginasEjercicio Señales 2 FisiologiaYoali Asiain LeconaAún no hay calificaciones
- Informe Ciclo CelularDocumento9 páginasInforme Ciclo CelularAnthony Jeferson Quispe CondoriAún no hay calificaciones
- Graminieas en PeruDocumento12 páginasGraminieas en PeruEliot CarhuaAún no hay calificaciones
- 06 Diferencias InterindividualesDocumento4 páginas06 Diferencias InterindividualescekcilAún no hay calificaciones
- Triptico 8mDocumento2 páginasTriptico 8mJosé Ignacio WilliamsAún no hay calificaciones
- Dia 9 de Junio Comunicacion y MatemàticaDocumento7 páginasDia 9 de Junio Comunicacion y MatemàticaRuitor Manuel Odar GutierrezAún no hay calificaciones
- 1 Mitosis CelularDocumento11 páginas1 Mitosis CelularRosa mery Leon alarconAún no hay calificaciones
- Boletín 2 SM Intensivo 2022-IDocumento50 páginasBoletín 2 SM Intensivo 2022-Iyut56c AlcaláAún no hay calificaciones
- Informe de Psicologia Aplicada PracticoDocumento17 páginasInforme de Psicologia Aplicada Practicoィスタ バウテAún no hay calificaciones
- Adopción de Animales ExóticosDocumento1 páginaAdopción de Animales ExóticosKatalina PinoAún no hay calificaciones
- UD5 Técnicas de HibridaciónDocumento31 páginasUD5 Técnicas de HibridaciónLucía Pumar Martín100% (1)
- ANTROPOLOGIADocumento25 páginasANTROPOLOGIANicole RodriguezAún no hay calificaciones
- Actividad 5 PDFDocumento34 páginasActividad 5 PDFVale SánchezAún no hay calificaciones
- Qué Son Los CromosomasDocumento2 páginasQué Son Los CromosomasNaydelin CasteloAún no hay calificaciones
- Zooloretto ESP v2Documento6 páginasZooloretto ESP v2CarlesAún no hay calificaciones
- Resumen de Célula y TejidosDocumento29 páginasResumen de Célula y TejidosDaniela PachecoAún no hay calificaciones
- Index - PDF Fisiologia VegetalDocumento10 páginasIndex - PDF Fisiologia VegetalFrancisco ArévaloAún no hay calificaciones
- Quinto A CN 09 Al 13 de EneroDocumento2 páginasQuinto A CN 09 Al 13 de EneroElian EnríquezAún no hay calificaciones
- D-Ficha 4 La Función de Relación en Animales - Parte 1 y 2Documento11 páginasD-Ficha 4 La Función de Relación en Animales - Parte 1 y 2RocíoAún no hay calificaciones
- Temario Biologia IPN Area MatDocumento3 páginasTemario Biologia IPN Area MatJuan RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Unidades Teoricas Biologia Cuaderno de Unidades Teoricas BiologiaDocumento177 páginasCuaderno de Unidades Teoricas Biologia Cuaderno de Unidades Teoricas BiologiaMileydi Jimenez CuelloAún no hay calificaciones
- Microbiologia Practica N°2 Morfologia Bacteriana Tincion Simpe y de GramDocumento6 páginasMicrobiologia Practica N°2 Morfologia Bacteriana Tincion Simpe y de Gramorlando fuentesAún no hay calificaciones
- Principios de Anatomia y Fisiologia Humana - La Celula - Tejidos y OrganosDocumento46 páginasPrincipios de Anatomia y Fisiologia Humana - La Celula - Tejidos y OrganosLeidy Johanna Pineda ValenciaAún no hay calificaciones
- Examen de La Primera Platón y Aristóteles PLANTILLADocumento11 páginasExamen de La Primera Platón y Aristóteles PLANTILLAAdriánAún no hay calificaciones
- Compoennete EntomologiaDocumento6 páginasCompoennete Entomologialiliana margarita luna sanchesAún no hay calificaciones
- Directorio Telefonico Fesc 2014Documento108 páginasDirectorio Telefonico Fesc 2014Ale AngelAún no hay calificaciones
- Examen de Laminillas HistolgiaDocumento30 páginasExamen de Laminillas HistolgiaEdgar André Acosta RubioAún no hay calificaciones