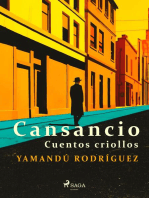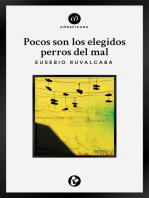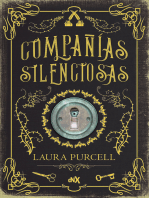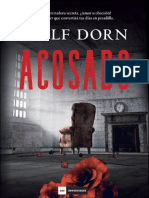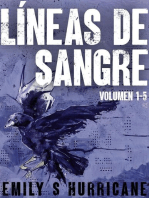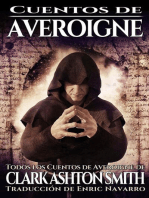Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Agua Hervida
Cargado por
Mariana RiveroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Agua Hervida
Cargado por
Mariana RiveroCopyright:
Formatos disponibles
Darwy Berty - Agua Hervida
Ella era pobre como una araña. Sólo le quedaba ese hijo de un amor también
miserable, abandonada, su rostro continuaba en el espejo las resquebraduras de los golpes
de la vida. Allí, a la orilla del río, en su rancho, solía juguetear largamente con su niño
hasta que aparecían las primeras estrellas. Pero hoy el niño no jugaba. Estaba enfermo.
"Habrá sido el pescado frito", se dijo la madre. De lo lejos venían sobre el agua voces
confusas, acaso pescadores que desde sus canoas lanzaban redes, acaso fantasmas. Salió
a la noche a juntar yuyos para el empacho. "Con un poquito de payco y de yerba del lucero
se le pasará", pronosticó mientras sus manos buscaban entre las sombras aquellas hojas
salvadoras.
Un fuerte olor a yerba hervida llenó el rancho. Dio de beber al niño en pequeños
sorbos y puso todas sus esperanzas en aquel líquido oloroso con color de miel. Pero de
nada sirvió, la noche se hizo dura con los quejidos del niño, con el aullido de los perros y
los alaridos lejanos que venían del medio del río.
Ni bien amaneció, se fue al "Centro Asistencial" que estaba del otro lado de la
Avenida, a unas diez cuadras de su rancho. Fue la primera en llegar. A los minutos
apareció la enfermera, que abrió la puerta. Le dijo que se sentara. Le preguntó por el
chico. "Debe ser un empacho no más", asintió casi doctoralmente. Habían aparecido más
gentes. El dolor se hizo más grande en la sala. Lloriqueos, miradas lastimosas, ojos
vidriosos de fiebre. "Los amaneceres del pobre", pensó el doctor al entrar y ver ese
pequeño escenario de la enfermedad. Hacía apenas unos meses que se había recibido. Su
juventud le permitía ser sentimental. Sus colegas más veteranos no le perdonaban esa
inocencia. Atendió al hijo de la mujer del río. " Hágale unos enemas con agua hervida",
le dijo pensando que esa mujer no tendría ni para comprar un "Uvasal". "una flor de
empacho, nada más", agregó, para calmarla. "Los pobres también son sentimentales", se
confesó para sus adentros al mirar tan de cerca aquel rostro de la madre.
Ya estaba por ser la una en el reloj de la pared. El doctor fumaba un cigarrillo,
esperando que la flecha alcanzara la pequeña rayita negra, para irse. La enfermera
acomodaba las jeringas, los estuches, todas las piezas de ese juego contra la muerte,
cuando de pronto entró, el rostro convulsionado, con el niño en los brazos, la mujer del
río. El niño parecía como achicharrado por adentro, con los bracitos y las piernas
encorvados y el rostro desencajado en un dolor inaudito, como cristalizado: _"¡Doctor,
doctor, se muere mi hijo!", gritó la mujer, desesperada. El doctor tomó al niño en sus
brazos y comprendió en el acto toda la terrible tragedia, más cruel cuanto irónica. "Qué
le ha hecho usted a la criatura", empezó a decir con rabia decreciente, a medida que
comprendía la gravedad de su oficio, el malentendido de vivir, y que frente a la muerte
no hay causas pequeñas. Ella respondió, entre lágrimas, que sólo había hecho lo que el
doctor le ordenó", afirmó.
_"Le puse enemas de agua hervida", afirmó.
_"No -corrigió el doctor con una tristeza que había que escuchar, no leer- no, usted no
le hizo enemas con agua hervida, sino con agua hirviendo". Afuera el sol estaba en el
cenit y parecía que la vida entera, el mundo entero se había detenido.
También podría gustarte
- AGUA HERVIDA CuentoDocumento1 páginaAGUA HERVIDA CuentoRamiro ToralesAún no hay calificaciones
- La Composición de La Sal-01Documento17 páginasLa Composición de La Sal-01Lopez Choque ShirleyAún no hay calificaciones
- Acosado - Wulf DornDocumento1135 páginasAcosado - Wulf DornSofia BonkoAún no hay calificaciones
- El celular del diablo 2. La fiesta de las almasDe EverandEl celular del diablo 2. La fiesta de las almasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Feather Jane - Almost 03 - Casi InocenteDocumento285 páginasFeather Jane - Almost 03 - Casi InocenteMauricio LosaAún no hay calificaciones
- Los Eternos - Avendaño, RafaelDocumento207 páginasLos Eternos - Avendaño, Rafaelcsarpm100% (1)
- La Composición de La Sal (Cuento) PDFDocumento5 páginasLa Composición de La Sal (Cuento) PDFNoelia AntonAún no hay calificaciones
- De Nuevo Tú Sam LeónDocumento268 páginasDe Nuevo Tú Sam LeónDanny RivasAún no hay calificaciones
- Casi Inocente Jane FeatherDocumento384 páginasCasi Inocente Jane FeatherElizabeth CandelaAún no hay calificaciones
- La Niña Que No Podía Decir Por Favor Ni GraciasDocumento2 páginasLa Niña Que No Podía Decir Por Favor Ni GraciasRichardMosqueiraHurtado82% (22)
- Golpes y Miel - Naobi CDocumento158 páginasGolpes y Miel - Naobi CTattis Navarro100% (2)
- Acosado - Wulf DornDocumento720 páginasAcosado - Wulf DornAngel Garcia100% (1)
- Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañasDe EverandCuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañasAún no hay calificaciones
- El Farol Del Diablo - Adriana HartwigDocumento377 páginasEl Farol Del Diablo - Adriana HartwigailoureyroAún no hay calificaciones
- Y La Sombra Se Hizo Luz...Documento97 páginasY La Sombra Se Hizo Luz...Miguel Angel AyastaAún no hay calificaciones
- Rose Karen - No HableDocumento352 páginasRose Karen - No HableSarita Ramirez100% (1)
- Capítulo 8 Y 9 LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELODocumento6 páginasCapítulo 8 Y 9 LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELOLuisa ArredondoAún no hay calificaciones
- El Farol Del Diablo - Adriana HartwigDocumento813 páginasEl Farol Del Diablo - Adriana HartwigJeronimo BAún no hay calificaciones
- Taller de Lectura La Noche Boca Arriba 5° Sec. I Bim. 2024Documento9 páginasTaller de Lectura La Noche Boca Arriba 5° Sec. I Bim. 2024aquinovaldivia.02Aún no hay calificaciones
- Los+guantes+de+gomaDocumento3 páginasLos+guantes+de+gomaSofia PazAún no hay calificaciones
- Marin Isabella - Una Eternidad JuntosDocumento300 páginasMarin Isabella - Una Eternidad Juntoscraiovan_alinaalexandraAún no hay calificaciones
- Kelly, Sahara - Licencia para ExcitarDocumento28 páginasKelly, Sahara - Licencia para ExcitarHilda Castillo100% (1)
- La trampa de miel: El primer caso de la agente Marian DahleDe EverandLa trampa de miel: El primer caso de la agente Marian DahleCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (43)
- Daughter of No Worlds by Carissa Broadbent (009-020) (1) .En - EsDocumento12 páginasDaughter of No Worlds by Carissa Broadbent (009-020) (1) .En - EsJemerling RondónAún no hay calificaciones
- Dama de Corazones - Mills BellendenDocumento758 páginasDama de Corazones - Mills BellendenCésar Giovani Rodas100% (1)
- Antología Multiautor - A La CazaDocumento349 páginasAntología Multiautor - A La CazaRosaura Figueroa100% (1)
- Rebecca Paisley - en Un Abrir y Cerrar de OjosDocumento96 páginasRebecca Paisley - en Un Abrir y Cerrar de OjosMariela CarranzaAún no hay calificaciones
- Mauricio HormazábalDocumento17 páginasMauricio HormazábalMauricio Alejandro Hormazábal AhumadaAún no hay calificaciones
- Ira EdaDocumento33 páginasIra EdaPuccaRositaAún no hay calificaciones
- Eritrodermia UptodateDocumento20 páginasEritrodermia UptodateMiguel Angel Tipiani MallmaAún no hay calificaciones
- Cuestionario CDocumento2 páginasCuestionario CFreddy GuzmanAún no hay calificaciones
- Propiedades y Usos de La CebadaDocumento6 páginasPropiedades y Usos de La CebadaMonicaMariaPintoHernandezAún no hay calificaciones
- Patologias de La Pared VesicularDocumento44 páginasPatologias de La Pared VesicularJordan Gallardo NuñezAún no hay calificaciones
- 2 Ucsur Gastro Diarrea Guda y Cronica2Documento62 páginas2 Ucsur Gastro Diarrea Guda y Cronica2Nat egoavilAún no hay calificaciones
- Victor Sieteiglesias MansillaDocumento1 páginaVictor Sieteiglesias MansillaAlbert BagurAún no hay calificaciones
- Las Enfermedades de Los EstilistasDocumento5 páginasLas Enfermedades de Los EstilistasGustavo HernándezAún no hay calificaciones
- Plan Operativo Local en Comité Local de Administración de Salud de AndrésDocumento10 páginasPlan Operativo Local en Comité Local de Administración de Salud de AndrésAndres EDAún no hay calificaciones
- MAIS ObstetriciaDocumento25 páginasMAIS ObstetriciaRuth KispeAún no hay calificaciones
- Guia 4 - FisiologiaDocumento6 páginasGuia 4 - FisiologiaLuis Irigoin RivasAún no hay calificaciones
- Bulimia WordDocumento32 páginasBulimia WordAnnemarie CruzAún no hay calificaciones
- 7ma. CLASE TEORICA DE PATOLOGIA GENERALDocumento61 páginas7ma. CLASE TEORICA DE PATOLOGIA GENERALΝτιέγκοAún no hay calificaciones
- Micosis PowersDocumento9 páginasMicosis PowersBrisa FrancisconiAún no hay calificaciones
- Historia Clínica CompletaDocumento10 páginasHistoria Clínica CompletaH. LomeliAún no hay calificaciones
- Histeria MasculinaDocumento6 páginasHisteria MasculinaBenito García PedrazaAún no hay calificaciones
- PATO ACTUAL PasarDocumento16 páginasPATO ACTUAL PasarCristhel Joseline Luna HAún no hay calificaciones
- Laminario Digital 2Documento21 páginasLaminario Digital 2Carolina Medina100% (1)
- Prevención y Control de Enfermedades Endémicas en La Región y El Estado Plurinacional de BoliviaDocumento5 páginasPrevención y Control de Enfermedades Endémicas en La Región y El Estado Plurinacional de BoliviaAlison Ajno Chambilla100% (1)
- Manejo Comunitario de Las Enfermedades de Transmision SexualDocumento78 páginasManejo Comunitario de Las Enfermedades de Transmision Sexualjose tamaraAún no hay calificaciones
- Historia de La PsiquiatríaDocumento30 páginasHistoria de La PsiquiatríaLuciano Dusso100% (1)
- Como Superar Una Ruptura AmorosaDocumento3 páginasComo Superar Una Ruptura Amorosajose alvaradoAún no hay calificaciones
- ELA y ACV IsquemicoDocumento9 páginasELA y ACV IsquemicoAna Karen Mesa de la RosaAún no hay calificaciones
- 420-2016-06-20-4patologia Quirurgica TO 2015-16Documento200 páginas420-2016-06-20-4patologia Quirurgica TO 2015-16Jose GomezAún no hay calificaciones
- Proyecto de InvestigaciónDocumento7 páginasProyecto de InvestigaciónCharlton Joseph Peralta MedinaAún no hay calificaciones
- Tuberculosis TBCDocumento8 páginasTuberculosis TBCAurea Puma aristaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Estadistica Grupoo 10Documento26 páginasTrabajo Final de Estadistica Grupoo 10Rosalina CadilloAún no hay calificaciones
- Jengibre y La Enfermedad Del Hígado GrasoDocumento4 páginasJengibre y La Enfermedad Del Hígado GrasoAngela CorteganaAún no hay calificaciones
- Dengue y MalariaDocumento5 páginasDengue y MalariaChelseá MontesAún no hay calificaciones