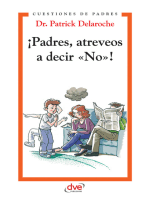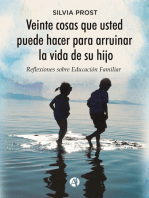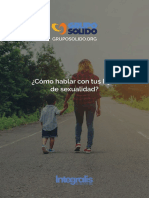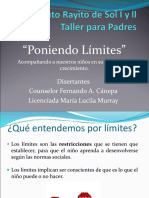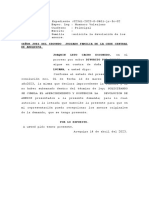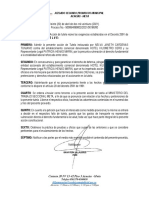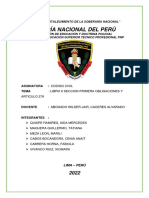Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Eso No Se Hace
Eso No Se Hace
Cargado por
Marina Paichil0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas3 páginasLa psicóloga Claudia Dawidowicz discute la importancia de establecer límites en la crianza de los hijos. Señala que una educación sin límites puede derivar en "tiranos" ya que los niños necesitan aprender desde temprana edad qué comportamientos son aceptables y cuáles no a través de la imposición de la autoridad paterna. También destaca que tanto padres como hijos deben desarrollar tolerancia a la frustración, ya que los límites generan en los niños llanto y enojo pero son neces
Descripción original:
Título original
Eso no se hace
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa psicóloga Claudia Dawidowicz discute la importancia de establecer límites en la crianza de los hijos. Señala que una educación sin límites puede derivar en "tiranos" ya que los niños necesitan aprender desde temprana edad qué comportamientos son aceptables y cuáles no a través de la imposición de la autoridad paterna. También destaca que tanto padres como hijos deben desarrollar tolerancia a la frustración, ya que los límites generan en los niños llanto y enojo pero son neces
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas3 páginasEso No Se Hace
Eso No Se Hace
Cargado por
Marina PaichilLa psicóloga Claudia Dawidowicz discute la importancia de establecer límites en la crianza de los hijos. Señala que una educación sin límites puede derivar en "tiranos" ya que los niños necesitan aprender desde temprana edad qué comportamientos son aceptables y cuáles no a través de la imposición de la autoridad paterna. También destaca que tanto padres como hijos deben desarrollar tolerancia a la frustración, ya que los límites generan en los niños llanto y enojo pero son neces
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Eso no se hace
Sáb, 07/06/2014 - 19:33 | lacar
“Si eludimos la responsabilidad de marcar un límite a nuestros hijos, criaremos
tiranos”. Conversamos con la psicóloga Claudia Dawidowicz.
(Por Jorge Gorostiza)
¿Qué pasa con los límites? ¿Es necesario volver a hablar de ellos, después de una
etapa de muchas prohibiciones y mucha violencia?
CD: ¿Qué etapa? ¿La dictadura? Yo tenía 10 años cuando llegó la democracia. Ya ha
pasado mucho tiempo. Desde entonces hemos escuchado siempre hablar de la
educación autoritaria versus la educación “laissez faire”. Los niños, niñas y adolescentes
de hoy han sido formados más en esta última línea: laissez faire, dejar hacer, todo está
bien, el error no se corrige, es el propio niño quien lo irá a descubrir, etcétera.
Posiblemente haya sido una buena idea para contrarrestar tanto autoritarismo. El punto
es, por ejemplo, si terminó el año y nunca descubrió el error, o terminó el año y no
aprendió a escribir. Creo que no es casual que encontremos hoy tantas faltas de
ortografía, tanta dificultad para expresarse, tan poca fluidez en el vocabulario.
¿Antes había temor a los padres y ahora temor a los hijos?
CD: Lo que observo, más que temor a los padres, es ausencia de los padres: “mi viejo no
estaba, no tenía tiempo para mí, nunca me transmitió afecto”. Ahora bien, quien ha vivido
eso como hijo, no necesariamente lo repite como padre. Al contrario, tiende a
diferenciarse, de ahí surge esta otra educación laissez faire.
Pero el dejar hacer, el todo está bien, ¿No es también una forma de ausencia?
CD: Sin dudas. Yo creo que hoy estamos ante jóvenes que han sufrido otro tipo de
ausencia de parte de sus padres. Padres a los que les resulta complicado poner un límite
o imponer algo, porque eso supone un esfuerzo. Entonces es más cómodo dejar hacer.
De otro modo, hay discusiones, hay peleas, y esos padres no están dispuestos a
confrontar, no pueden hacerlo, les resulta violento. Sin embargo, la realidad es que la
función paterna tiene que ver con el orden y la autoridad, porque el niño sólo, por si
mismo, no se desarrolla plenamente. Si eludimos la responsabilidad de marcar un límite a
nuestros hijos, criaremos tiranos.
Y a los tiranos se los teme.
CD: Sí, se les teme. Creo que por rechazo al autoritarismo hemos derivado, quizás, en
una ausencia de autoridad. Por un lado, hay padres que encuentran muchas dificultades a
la hora de poner un límite y, por otro lado, hay chicos menos dóciles.
Y hay etapas diferentes.
CD: Claro, hay etapas más complicadas. En la primera infancia, uno se encuentra con un
bebé hermoso, simpático, que descubre todo y quiere todo porque, para él, todo es suyo.
Bueno, el padre debe empezar a poner límites, ya desde la primera infancia (un año, un
año y medio).
Decís “el padre”.
CD: Sí, el padre, principalmente. La madre, en esa etapa, cumple otras funciones, le
cuesta mucho “despegarse” del bebé, y tiene que dar lugar al padre, aunque no lo haya
realmente. Quien le pueda decir “no, no toques eso porque te vas a electrocutar”, ese es
el que ocupa el lugar del padre. Esa palabra representa la misma ley paterna que tiene
incorporada la madre.
¿Es el patriarcado?
CD: No, no necesariamente. Hablo de la constitución psíquica del niño, que necesita un
imperativo paterno. Ese imperativo va diferenciando al niño dentro de la tríada madre-
padre-hijo. Hoy, la sociedad le reclama a la escuela que cumpla esa función ordenadora.
Sin embargo, no pocas veces la escuela es desautorizada por los propios padres
cuando lo intenta.
CD: Sí, porque esos padres no toleran que el niño sufra un poco frente a la ley y el
orden (risas). La realidad es que ha ido cambiando la sociedad, el modelo de familia, y los
roles dentro de ella. Hoy convivimos con otros tipos de familias, además de la de papá y
mamá “tradicional”: tenemos hogares mono parentales (mamá o papá sólo) y hogares con
parejas del mismo sexo, por ejemplo. Estas diferentes constituciones familiares suponen
diferentes desempeños, nuevas formas de organización. La cuestión es cómo se las
arreglan los niños y niñas para identificar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no
hay que hacer. Por ejemplo, saber que no tiene que rayar un auto que está en la calle,
porque no es suyo. Descubrir que no puede hacer tal cosa, genera en el niño frustración,
llanto y pataleo, sin embargo, no por eso los padres van a permitir lo que no se debe
permitir.
En cierto modo, padres e hijos enfrentan un mismo desafío: tolerancia frente a la
frustración.
CD: Sí, totalmente, porque mucho de lo que le pasa a este bebé, a este niño que llora y
grita, le provoca al padre decir: “no lo tolero”. No tolera que llore, que grite, entonces le
deja hacer lo que quiera. No importa que anteriormente le haya dicho diez veces que no,
finalmente cede al capricho y así la palabra “no” se relativiza, pierde valor, pierde peso,
pierde sentido. El problema es que, para constituirnos como personas, necesitamos
aprender lo que significa “eso no se hace”.
Consultas con la Lic. Claudia Dawidowicz: CEDIT, Clínica Chapelco, teléfono
429132.
También podría gustarte
- Los Abuelos No Me QuierenDocumento3 páginasLos Abuelos No Me QuierenPsiquerik GLAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulos Del Libro La Nueva Historia Economica ColombianaDocumento2 páginasResumen Capitulos Del Libro La Nueva Historia Economica ColombianaDiego Rodriguez100% (2)
- Limites TallerDocumento2 páginasLimites TallerCristinapisculichiAún no hay calificaciones
- La Familia, Los Limites y El AprendizajeDocumento6 páginasLa Familia, Los Limites y El AprendizajeLorena Arias GuerreroAún no hay calificaciones
- El Aprendizaje en Nuestros Hijos - Maite Rodriguez EstevezDocumento4 páginasEl Aprendizaje en Nuestros Hijos - Maite Rodriguez EstevezSally Morales de SayanAún no hay calificaciones
- Veinte cosas que usted puede hacer para arruinar la vida de su hijo: Reflexiones sobre educación familiarDe EverandVeinte cosas que usted puede hacer para arruinar la vida de su hijo: Reflexiones sobre educación familiarAún no hay calificaciones
- Obedecer A Los PadresDocumento113 páginasObedecer A Los PadresMynor May Rodrigues CortezAún no hay calificaciones
- Taller Como Resolver Los Conflictos FamiliaresDocumento5 páginasTaller Como Resolver Los Conflictos FamiliaresYanina BrizueñaAún no hay calificaciones
- Alianza Efectiva Familia-EscuelaDocumento67 páginasAlianza Efectiva Familia-EscuelaClaudia Del Rosario Aravena SotoAún no hay calificaciones
- Cómo Criar Hijos Cristianos en Un Mundo No CristianoDocumento3 páginasCómo Criar Hijos Cristianos en Un Mundo No CristianolacostenitaacapulcoAún no hay calificaciones
- Integralis - Cómo Hablar Con Tus Hijos de Sexualidad PDFDocumento4 páginasIntegralis - Cómo Hablar Con Tus Hijos de Sexualidad PDFNatividad Irala100% (1)
- Consejos para Padres Con Hijos AdolescentesDocumento9 páginasConsejos para Padres Con Hijos AdolescentesSTPM Consejo100% (1)
- Claves para criar un hijo delincuente: Porque criar a nuestros hijos no es un juegoDe EverandClaves para criar un hijo delincuente: Porque criar a nuestros hijos no es un juegoAún no hay calificaciones
- Límites Libertad Amorosa en La Educación Angelica OlveraDocumento5 páginasLímites Libertad Amorosa en La Educación Angelica OlveraDiosinantzin García BucioAún no hay calificaciones
- Taller para Padres de LímitesDocumento22 páginasTaller para Padres de LímitesFERNANDO CONSULTORIA100% (1)
- 02-Mi Hijo No PreguntaDocumento2 páginas02-Mi Hijo No PreguntaJCAún no hay calificaciones
- Los Peligros de Ser Padre Amigo-Educacion de Los Hijos PDFDocumento2 páginasLos Peligros de Ser Padre Amigo-Educacion de Los Hijos PDFMiguel NievaAún no hay calificaciones
- SOBREPROTECCIÓNDocumento9 páginasSOBREPROTECCIÓNcindyserranog22Aún no hay calificaciones
- Disciplina Efectiva y AfectivaDocumento3 páginasDisciplina Efectiva y Afectivaalen joseAún no hay calificaciones
- Dobson, James C - DisciplinaDocumento3 páginasDobson, James C - DisciplinaPedro Ramirez RomeroAún no hay calificaciones
- AAVV - Los Peligros de Ser Papá Amigo (Autoridad en El Hogar)Documento4 páginasAAVV - Los Peligros de Ser Papá Amigo (Autoridad en El Hogar)Juan Hoyos GonzalezAún no hay calificaciones
- Lectura Padres TeensDocumento21 páginasLectura Padres Teensmaria isabelAún no hay calificaciones
- Cómo Criar Hijos Cristianos en Un Mundo No CristianoDocumento7 páginasCómo Criar Hijos Cristianos en Un Mundo No CristianoAntonio Gilberto Enriquez100% (1)
- Filosofo Gregorio Luri MedranoDocumento3 páginasFilosofo Gregorio Luri Medranojazmin_star_1991Aún no hay calificaciones
- Los Peligros de Ser Papá-AmigoDocumento11 páginasLos Peligros de Ser Papá-AmigoYanet100% (4)
- La Autoridad Del Padre o La Madre en El HogarDocumento4 páginasLa Autoridad Del Padre o La Madre en El HogarRosalba Muñoz RodriguezAún no hay calificaciones
- Cómo Lograr Una Autoridad PositivaDocumento7 páginasCómo Lograr Una Autoridad PositivaKatherinne Briones RAún no hay calificaciones
- La Familia y Educación de Los HijosDocumento15 páginasLa Familia y Educación de Los HijosBeatriz PeralesAún no hay calificaciones
- 2.-La Estructura Del Hogar Cristiano - Hebreos 12 7-11Documento5 páginas2.-La Estructura Del Hogar Cristiano - Hebreos 12 7-11gustavo aceAún no hay calificaciones
- No Hay Padres PerfectosDocumento9 páginasNo Hay Padres PerfectosJavi EsAún no hay calificaciones
- Comprension Lectora Sexto El BurroDocumento6 páginasComprension Lectora Sexto El BurroOmaira Castellanos HernandezAún no hay calificaciones
- Marco TeoricoDocumento5 páginasMarco TeoricoLeidy Massiel Muñoz LirianoAún no hay calificaciones
- Autoridad Paterna (Articulo) PDFDocumento8 páginasAutoridad Paterna (Articulo) PDFRashid ArceoAún no hay calificaciones
- PADRES y LimitesDocumento15 páginasPADRES y Limitesanon_608459500100% (1)
- Doce Consejos para Criar Con Sentido Común Armando Bastida 1Documento4 páginasDoce Consejos para Criar Con Sentido Común Armando Bastida 1pmg1974bisAún no hay calificaciones
- Salvar A Mi FamiliaDocumento9 páginasSalvar A Mi FamiliaINNIRIDAAún no hay calificaciones
- Guia para Padres de Adolescentes PDFDocumento4 páginasGuia para Padres de Adolescentes PDFTareixa TrigoAún no hay calificaciones
- Ambito FamiliarDocumento2 páginasAmbito FamiliarVania ValenciaAún no hay calificaciones
- COMO PONER LIMITES A LOS HIJOS (Revisado) PDFDocumento2 páginasCOMO PONER LIMITES A LOS HIJOS (Revisado) PDFEdgar Nestor Salazar PastranaAún no hay calificaciones
- Taller Pautas de Crianza para Padres Con Hijos AdolescentesDocumento4 páginasTaller Pautas de Crianza para Padres Con Hijos AdolescentesFARLEY TRONCOSO LOPEZAún no hay calificaciones
- El Niño Rotulado Beatriz JaninDocumento4 páginasEl Niño Rotulado Beatriz JaninHéctor Sergio Anaya Ortiz100% (1)
- Parenting Crianza ¿Cuál Es Tu Est Ilo de CrianzaDocumento5 páginasParenting Crianza ¿Cuál Es Tu Est Ilo de CrianzaOshin Milagros Rozas SotaAún no hay calificaciones
- AdolescenteZ, de La A A La Z. Aprende A Vivir y A Disfrutar La Adolescencia PositivaDocumento195 páginasAdolescenteZ, de La A A La Z. Aprende A Vivir y A Disfrutar La Adolescencia PositivaFelipe Alejandro Mora Veloz100% (1)
- Iv Qué Influencia Tiene Usted en Sus HijosDocumento3 páginasIv Qué Influencia Tiene Usted en Sus HijosHoracio AlcarazAún no hay calificaciones
- Sugerencias para Niños Que Vivieron Experiencia AlateenDocumento2 páginasSugerencias para Niños Que Vivieron Experiencia AlateenJuan Carlos RamirezAún no hay calificaciones
- Vinculos, Acreedordeudor, Equilibrio Fliar, Ciclo Vital Segovia Momentos Criticos VirulenciaDocumento11 páginasVinculos, Acreedordeudor, Equilibrio Fliar, Ciclo Vital Segovia Momentos Criticos VirulenciaNatalia RocchiAún no hay calificaciones
- Tu Hijo Tu EspejoDocumento4 páginasTu Hijo Tu EspejoLuis Daniel PonceAún no hay calificaciones
- Educar Sin Violencia PBDocumento106 páginasEducar Sin Violencia PBmakeilyn chaviano100% (1)
- Criar Campeones PDFDocumento6 páginasCriar Campeones PDFadara17Aún no hay calificaciones
- INTRODUCCIÓN - Material ComplementarioDocumento16 páginasINTRODUCCIÓN - Material ComplementarioBren NqnAún no hay calificaciones
- El Lugar de Los Aprendizajes en Los Niños Con Problemas Graves en La Constitución SubjetivaDocumento6 páginasEl Lugar de Los Aprendizajes en Los Niños Con Problemas Graves en La Constitución SubjetivaFlorencia DelsartAún no hay calificaciones
- Observaciones para PadresDocumento3 páginasObservaciones para PadresAlbany PérezAún no hay calificaciones
- El Valor de La AutoridadDocumento5 páginasEl Valor de La AutoridadJorge Mario Del CidAún no hay calificaciones
- Almaas. CrecerDocumento8 páginasAlmaas. CrecerLain LayAún no hay calificaciones
- Por Qué A Veces Mi Familia No Me Entiende o Yo No Los ComprendoDocumento13 páginasPor Qué A Veces Mi Familia No Me Entiende o Yo No Los Comprendoesteban100% (1)
- Adolescentes y Sus NecesidadesDocumento14 páginasAdolescentes y Sus Necesidadesedmundo230468100% (1)
- FGFGFGFFDocumento21 páginasFGFGFGFFLuisa Niño100% (2)
- Trabajo EmocionesDocumento8 páginasTrabajo EmocionesMarina PaichilAún no hay calificaciones
- Secuencia de Actividades para Naturales Las EstacionesDocumento4 páginasSecuencia de Actividades para Naturales Las EstacionesMarina PaichilAún no hay calificaciones
- El Baño - PoesiasDocumento2 páginasEl Baño - PoesiasMarina PaichilAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento1 páginaUntitledMarina PaichilAún no hay calificaciones
- Como Trabajar El Día y La NocheDocumento1 páginaComo Trabajar El Día y La NocheMarina Paichil100% (1)
- Acto Del Día de La Independencia 9 de JulioDocumento2 páginasActo Del Día de La Independencia 9 de JulioMarina PaichilAún no hay calificaciones
- Prueba Octavo DiagDocumento3 páginasPrueba Octavo DiagcristobalsanteAún no hay calificaciones
- Pasajes Bíblicos Del Nuevo Testamento 1Documento60 páginasPasajes Bíblicos Del Nuevo Testamento 1Francisco Martinez100% (2)
- Contestar Demanda Repetición de Lo PagadoDocumento2 páginasContestar Demanda Repetición de Lo PagadoMario GuillenAún no hay calificaciones
- Excepcion de Cosa JuzgadaDocumento2 páginasExcepcion de Cosa JuzgadaHans SiqueroAún no hay calificaciones
- El Dictamen Del Caso HotesurDocumento430 páginasEl Dictamen Del Caso HotesurClarin.comAún no hay calificaciones
- Facundo Cabral Ferrocabral LyricsDocumento10 páginasFacundo Cabral Ferrocabral Lyricsmacalva0919100% (1)
- Principales Líderes de La Independencia Americana.Documento4 páginasPrincipales Líderes de La Independencia Americana.Santiago Quintana Pizarro0% (1)
- Csi 4Documento1 páginaCsi 4felipe arevaloAún no hay calificaciones
- Si Te Agarran Te Van A Matar Heberto CastilloDocumento176 páginasSi Te Agarran Te Van A Matar Heberto Castilloalfilrojo12Aún no hay calificaciones
- Joaquin CachoDocumento10 páginasJoaquin CachoPrins Rivals AlesanaAún no hay calificaciones
- Tesina Licenciatura PolicialDocumento54 páginasTesina Licenciatura PolicialMaria Manuela Obando MagañaAún no hay calificaciones
- 4469 La Granja de Faisanes para Carne o CazaDocumento5 páginas4469 La Granja de Faisanes para Carne o CazaAnonymous pNK9qfAún no hay calificaciones
- ACTA No. 001 CONSTITUCION ESCUELADocumento6 páginasACTA No. 001 CONSTITUCION ESCUELADiana AmarantoAún no hay calificaciones
- C-385-15 Corte Constitucional de ColombiaDocumento111 páginasC-385-15 Corte Constitucional de ColombiaJuan Camilo PulidoAún no hay calificaciones
- ClemenciaDocumento3 páginasClemenciaSalvador López Portillo100% (1)
- Princesa Guisante PDFDocumento3 páginasPrincesa Guisante PDFLeonor Erika Cava ReyesAún no hay calificaciones
- Contrato de Arrendamiento EjmpDocumento1 páginaContrato de Arrendamiento EjmpGIANELA PORTOCARREROAún no hay calificaciones
- M17 U1 S3 MoqaDocumento18 páginasM17 U1 S3 MoqaAckerman Mont100% (1)
- QJQDocumento2 páginasQJQCamila BelenAún no hay calificaciones
- Calculo de Indemnización Por Despido Arbitrario - Derecho Laboral IDocumento3 páginasCalculo de Indemnización Por Despido Arbitrario - Derecho Laboral IHernán Cahuana OrdoñoAún no hay calificaciones
- Circular DP #50 PDFDocumento3 páginasCircular DP #50 PDFGustavo ParettiAún no hay calificaciones
- 2020-180 LaboralDocumento2 páginas2020-180 Laboraljose arturo caballewro toroAún no hay calificaciones
- Contrato de Asociación en Participación Eduardo MontoyaDocumento5 páginasContrato de Asociación en Participación Eduardo MontoyaJose Manuel Quiroz MarinAún no hay calificaciones
- Breve Resumen Sobre Acción de TutelaDocumento8 páginasBreve Resumen Sobre Acción de TutelaDídac KaviAún no hay calificaciones
- Subsanacion de Demanda Contenciosa Administrativa Eusa - OsinergminDocumento2 páginasSubsanacion de Demanda Contenciosa Administrativa Eusa - OsinergminDA VINCI COLLEGEAún no hay calificaciones
- Codigo Civil 2Documento20 páginasCodigo Civil 2Marili Meza LeónAún no hay calificaciones
- Tributacion Casos PracticosDocumento1 páginaTributacion Casos PracticososcarAún no hay calificaciones
- Y La Fe Entró Por El RíoDocumento4 páginasY La Fe Entró Por El RíoYurledinson Hernandez CabariqueAún no hay calificaciones
- Helios GomezDocumento3 páginasHelios GomezAntónio Vecino GallegoAún no hay calificaciones