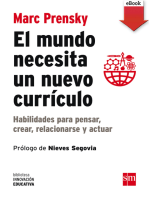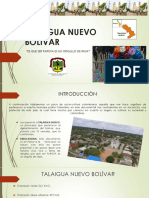Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CUARTA REFLEXION de Soler
CUARTA REFLEXION de Soler
Cargado por
AndreaDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
CUARTA REFLEXION de Soler
CUARTA REFLEXION de Soler
Cargado por
AndreaCopyright:
Formatos disponibles
CUARTA REFLEXIÓN
La historicidad del hecho educativo
Todo trabajo educativo es un trabajo situado. Debe atender las necesidades
del desarrollo de seres concretos, miembros de un grupo humano determinado, en un
lugar geográfico y ecológico sin igual, en un momento histórico preciso, en un ámbito
político, social, cultural, lingüístico con características que le son propias. Lo resumo
diciendo que la educación está caracterizada por su historicidad. Así ha sido siempre;
así seguirá siendo.
Suele suceder que los educadores desconozcamos este principio. Puede
ocurrimos que no nos adecuemos suficientemente a las características locales, a los
cambios sociales que tienen lugar fuera de la escuela, a la evolución de los rasgos
culturales del medio, a la composición de nuestro alumnado, cada vez más
enriquecida por fenómenos migratorios. Hemos aprendido a enseñar de conformidad
con ciertas pautas, que pronto se revelan efímeras. Reinventarlas en función de
procesos históricos puede resultamos difícil. La rutina es uno de los mayores y más
frecuentes obstáculos a una educación de calidad.
Si esto ocurre en las aulas, ocurre también en los sistemas educativos, sobre
todo ahora que predominan las corrientes globalizadoras: ministros que siguen las
consignas de los tecnócratas del Banco Mundial, leyes nacionales copiadas de un país
a otro, monopolios lingüísticos empobrecedores, libros de texto para la enseñanza
básica importados, currículos que se perpetúan veinte o treinta años, o redactados por
llamados expertos, encerrados en su despacho, al margen de la realidad. Seguir la
línea del menor esfuerzo puede ser, por períodos, una tendencia en las cúpulas que
permea negativamente todo el sistema educativo. Insensiblemente, la educación
puede perder su historicidad si de la participación generalizada pasamos a la
concentración tecnocrática, de ésta a la burocracia y de ésta a la ignorancia de qué
está ocurriendo en las aulas, que es donde se interpreta la historia pasada, se vive la
presente y se fragua la futura.
La historicidad del hecho educativo supone que la educación general ha de
permitir a todos el conocimiento y la interpretación correcta, por elemental que sea, del
mundo local (tan frecuentemente omitido en los currículos), del mundo nacional y del
mundo internacional (este último también sacrificado o tratado arbitrariamente). Un
conocimiento no limitado al presente, sino que indague las raíces que más influyen en
este presente. Todo lo cual supone la capacidad de organizar los contenidos conforme
a su relevancia justificada, lo que no siempre resulta fácil, pues puede comportar la
confrontación entre lo que hoy se viene llamando sociedad del conocimiento y lo que
yo preferiría poder llamar sociedad del saber.
Historicidad del hecho educativo no quiere decir visión etnocéntrica del mundo.
Importa proteger la multiculturalidad, cada día más presente en los centros educativos,
y resolver con tolerancia y amplitud las tensiones que con frecuencia genera,
descubriendo en las diferencias culturales motivos de enriquecimiento y no de
enquistamiento. El otro es parte de nuestra historia común.
Historicidad tampoco ha de significar visión a corto plazo. Los sistemas
educativos han de poder anticiparse tanto como sea posible a las características y
necesidades de un futuro que no conocemos. Los conocimientos de hoy pueden
resultar inadecuados mañana. De ahí que se venga destacando con toda razón la
conveniencia de aprender a aprender, es decir, de lograr que el educando disponga de
las herramientas que puedan servirle a lo largo de su vida para responder a las
solicitaciones de una existencia cambiante. Pero estas herramientas no se adquieren
en abstracto. La gran maestra es la realidad. Recorrer los caminos que nos llevan a la
correcta interpretación de nuestra realidad y a contribuir a introducir en ésta los
cambios requeridos es el aprendizaje más importante, que no puede hacerse fuera de
la historia concreta. Por esto insisto en la historicidad de la educación, una educación
en la realidad, sin ruptura con el medio ni con la experiencia vital del educando, lo que
no quiere decir desinteresarlo por el ancho mundo ni desatender su derecho al
desarrollo de la imaginación, la afectividad, el placer estético, el goce de la expresión
personal y de la música, propia o ajena, el disfrute de transitar por irrealidades
complementarias de la realidad.
La tendencia que actualmente se viene imponiendo es preocupante. La
educación general tiende a alejarse más y más de la realidad, a seguir patrones
preestablecidos para situaciones promediales, habituando al educador a la comodidad
de ceñirse al reflejo de un mundo que sólo existe en los propósitos del poder, cada vez
más influenciado, éste, por corrientes supra- nacionales amalgamantes, interesadas
en satisfacer su voracidad financiera y cultural globalizadora. Me parece que quienes
hablan y escriben de estándares educativos han cedido a esta nefasta tendencia.
Los grandes avances tecnológicos, el uso cada vez más amplio de la
informática, la comunicación en tiempo real, la mecanización y robotización progresiva
de muchas tareas favorecen la homogeneización del mundo, con consecuencias
prácticas positivas pero que pueden incidir negativamente en los rasgos culturales de
los pueblos. Los maestros lo perciben cotidianamente en el carácter compulsivo que
adquiere para sus alumnos y alumnas la posesión de cuanto artilugio se inventa a su
intención. Si la educación tiene lugar en un contexto histórico real, es preciso que su
historicidad sea crítica, que educadores y educandos puedan tender más a interpretar
y crear su verdadera historia que a someterse a una historia calcada, uniforme y ajena,
que cuenta cada día con más medios de imposición.
Miguel Soler Roca, 2004, Reflexiones generales sobre la educación y sus tensiones.
También podría gustarte
- Aprendo porque quiero: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a paso: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a pasoDe EverandAprendo porque quiero: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a paso: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a pasoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Triptico - El Virreinato Del PeruDocumento3 páginasTriptico - El Virreinato Del PeruPaola Gonzales Gonzales85% (20)
- ¡La educación está desnuda!: Lo que deberíamos aprender de la escuela confinadaDe Everand¡La educación está desnuda!: Lo que deberíamos aprender de la escuela confinadaAún no hay calificaciones
- Ámbitos para el aprendizaje: Una propuesta interdisciplinarDe EverandÁmbitos para el aprendizaje: Una propuesta interdisciplinarCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Retos de La Educación en El Siglo XXIDocumento8 páginasRetos de La Educación en El Siglo XXIisauraAún no hay calificaciones
- (Resumen) La Educación en El Marco de Una Sociedad GlobalDocumento4 páginas(Resumen) La Educación en El Marco de Una Sociedad GlobalMariel Herrera Lozano75% (4)
- CHAVARRIA Megatendencias en La Educacion Frente Al Tercer MilenioDocumento9 páginasCHAVARRIA Megatendencias en La Educacion Frente Al Tercer MilenioJavier AlexAún no hay calificaciones
- Medida Cautelar Frenó La Actividad Forestal en ChacoDocumento23 páginasMedida Cautelar Frenó La Actividad Forestal en ChacoLa Izquierda DiarioAún no hay calificaciones
- Soler - Cuarta ReflexiónDocumento2 páginasSoler - Cuarta ReflexiónSebastian MarquezAún no hay calificaciones
- TP Pedagogia HBMDocumento4 páginasTP Pedagogia HBMHugo MitetieroAún no hay calificaciones
- Globalización e InterdisciplinariedadDocumento5 páginasGlobalización e Interdisciplinariedadluis miguelAún no hay calificaciones
- Proyecto Multimedia EducativoDocumento9 páginasProyecto Multimedia EducativoJosue Ivan Méndez SandovalAún no hay calificaciones
- Dialnet ElEducadorAgenteNecesarioDeLaConstruccionSocial 5056864Documento18 páginasDialnet ElEducadorAgenteNecesarioDeLaConstruccionSocial 5056864Carlos C. RamosAún no hay calificaciones
- TP Educación Cultura y Medios de Comunicación ADocumento5 páginasTP Educación Cultura y Medios de Comunicación Anoel garavagliaAún no hay calificaciones
- Los Cuatro Pilares de La EducacionDocumento4 páginasLos Cuatro Pilares de La Educaciongrecia4eAún no hay calificaciones
- Trabajo Final UpavDocumento6 páginasTrabajo Final UpavIsbel Leon PortugalAún no hay calificaciones
- Estado Del Docente Ante La GlobalizaciónDocumento11 páginasEstado Del Docente Ante La GlobalizaciónFrancesca Di LibertoAún no hay calificaciones
- Trabajo No Terminado de Introducion A Ala EducacionDocumento13 páginasTrabajo No Terminado de Introducion A Ala EducacionDaniela Ramos de la CruzAún no hay calificaciones
- Docente-Estudiante Vrs Proceso de Aprendizaje Apoyado Por TicDocumento3 páginasDocente-Estudiante Vrs Proceso de Aprendizaje Apoyado Por Ticanon_651190472Aún no hay calificaciones
- El Contexto Histórico PDFDocumento11 páginasEl Contexto Histórico PDFAlexander RosarioAún no hay calificaciones
- La Función Mediadora de La EducaciónDocumento21 páginasLa Función Mediadora de La EducaciónAlejandro Gomez ContrerasAún no hay calificaciones
- La Juventud y La Educación en La PostmodernidadDocumento12 páginasLa Juventud y La Educación en La PostmodernidadAura Rosa DávilaAún no hay calificaciones
- Nuevas Formas de Trabajar en La ClaseDocumento25 páginasNuevas Formas de Trabajar en La ClaseDireccion de PedagogiaAún no hay calificaciones
- ¿SI SER PROFESI-WPS OfficeDocumento16 páginas¿SI SER PROFESI-WPS OfficeJorge Luis Rodríguez FloresAún no hay calificaciones
- Articulo de Victoria PeraltaDocumento32 páginasArticulo de Victoria PeraltaLara Talmón Gonnet50% (2)
- Globalización en La Educación (Ensayo)Documento7 páginasGlobalización en La Educación (Ensayo)Katya RoaAún no hay calificaciones
- Enrique FlorescanoDocumento2 páginasEnrique FlorescanoRocío NuñezAún no hay calificaciones
- Ensayo Los 4 Pilares de La EducaciónDocumento2 páginasEnsayo Los 4 Pilares de La EducaciónMariela LeonAún no hay calificaciones
- Cómo Pensar Una Escuela MejorDocumento9 páginasCómo Pensar Una Escuela MejorCandela CaputtoAún no hay calificaciones
- TAREA DE MERCEDES de La UNIDAD 1 Practica 4Documento4 páginasTAREA DE MERCEDES de La UNIDAD 1 Practica 4Mercedes Peña MatosAún no hay calificaciones
- Didáctica para Profesorado en Formación - ¿Por Qué Hay Que Aprender A Enseñar Ciencias SocialesDocumento5 páginasDidáctica para Profesorado en Formación - ¿Por Qué Hay Que Aprender A Enseñar Ciencias SocialesMatias MorresiAún no hay calificaciones
- Los Cuatro Pilares de La Educación. DelorsDocumento8 páginasLos Cuatro Pilares de La Educación. DelorsFrançoiseAún no hay calificaciones
- Lectura 1 - La Didáctica en El Siglo 21Documento46 páginasLectura 1 - La Didáctica en El Siglo 21Carlos Daniel LarcherAún no hay calificaciones
- ENSAYO - La Educación y La Cultura en El Contexto de La GlobalizaciónDocumento6 páginasENSAYO - La Educación y La Cultura en El Contexto de La GlobalizaciónSunny BrownAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Los Siete Saberes de MorinDocumento9 páginasEnsayo Sobre Los Siete Saberes de MorinPablo LedezmaAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento6 páginasEnsayoLuz PenagosAún no hay calificaciones
- SEMANA 3 - TEXTO ARGUMENTATIVO - El Currículo Como Elemento de Emancipación. Edilberto PérezDocumento1 páginaSEMANA 3 - TEXTO ARGUMENTATIVO - El Currículo Como Elemento de Emancipación. Edilberto PérezEdilberto PerezAún no hay calificaciones
- Follari, Roberto - Ocaso de La EscuelaDocumento10 páginasFollari, Roberto - Ocaso de La EscuelaMara SocolovskiAún no hay calificaciones
- Qué Es Aprendizaje ExpansivoDocumento26 páginasQué Es Aprendizaje ExpansivogsepulveAún no hay calificaciones
- Ciudadanía Global 4Documento8 páginasCiudadanía Global 4Rosana DiazAún no hay calificaciones
- Reinventando La Educacion Sin AnexosDocumento5 páginasReinventando La Educacion Sin AnexosVitty ZappaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Ciencia HistoricaDocumento2 páginasEnsayo de Ciencia HistoricaJulio Panca NarreaAún no hay calificaciones
- Myriam Southwell, ArticuloDocumento5 páginasMyriam Southwell, ArticulonachoAún no hay calificaciones
- Ensayo CriticoDocumento9 páginasEnsayo Criticohazzer perezAún no hay calificaciones
- PilaresDocumento5 páginasPilaresJosele Fabián Alvarez Del Castillo FuentesAún no hay calificaciones
- Aldea Global y Transdisciplinariedad en Las Universidades de VenezuelaDocumento4 páginasAldea Global y Transdisciplinariedad en Las Universidades de VenezuelaBeatriz LópezAún no hay calificaciones
- La Escuela y Los Cambios SocialesDocumento3 páginasLa Escuela y Los Cambios SocialesMina Muriel DarcoAún no hay calificaciones
- Problemática de La Educ. SuperiorDocumento15 páginasProblemática de La Educ. SuperiorevelynAún no hay calificaciones
- Problemática de La Educ. SuperiorDocumento15 páginasProblemática de La Educ. SuperiorevelynAún no hay calificaciones
- El Impacto de La Tecnologia en La EducacionDocumento6 páginasEl Impacto de La Tecnologia en La EducacionKarla Vazquez MartinezAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Fase 4 Analisís de ResultadosDocumento6 páginasUnidad 3 Fase 4 Analisís de ResultadosJuliana Andrea RodriguezAún no hay calificaciones
- Ensayo 1 Modelos EducativosDocumento11 páginasEnsayo 1 Modelos EducativosIsabel DELGADO NARVAEZAún no hay calificaciones
- Ensayo FinalDocumento10 páginasEnsayo FinalJesús Magaña100% (1)
- La Organización de Los Contenidos y La Relevancia Cultural - J - Torres - 2014Documento5 páginasLa Organización de Los Contenidos y La Relevancia Cultural - J - Torres - 2014MariaClaudiaUribeRuizAún no hay calificaciones
- El Rol Del Docente en La Sociedad Del ConocimientoDocumento7 páginasEl Rol Del Docente en La Sociedad Del Conocimientoleoncitademiguel100% (1)
- Maldonado, H. (2020) - APRENDER Y ENSEÑAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA PDFDocumento3 páginasMaldonado, H. (2020) - APRENDER Y ENSEÑAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA PDFGabriela GerardoAún no hay calificaciones
- El Juego y La Interaccion SocialDocumento5 páginasEl Juego y La Interaccion SocialNorma NormisAún no hay calificaciones
- Pedagogía 3 TrabDocumento9 páginasPedagogía 3 TrabCarina FernandezAún no hay calificaciones
- La Cultura Académica y La Cultura Experiencial Dentro Del AulaDocumento14 páginasLa Cultura Académica y La Cultura Experiencial Dentro Del AulaAnonymous HduLRc0GAKAún no hay calificaciones
- Aprender a participar: Desde la escuelaDe EverandAprender a participar: Desde la escuelaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Inv - Preparatoria y Etapa Intermedia-Palacios ValverdeDocumento3 páginasInv - Preparatoria y Etapa Intermedia-Palacios ValverdeMario D Palacios ValverdeAún no hay calificaciones
- Pavimentos - EsalDocumento29 páginasPavimentos - EsalJose Domingues Lopes100% (1)
- Panamá Prehispánico Por Richard Cooke y Luis SánchezDocumento5 páginasPanamá Prehispánico Por Richard Cooke y Luis SánchezIrina M100% (2)
- Plan - General - Campo Disciplinar Ciencias Sociales PDFDocumento102 páginasPlan - General - Campo Disciplinar Ciencias Sociales PDFDaniel Sánchez CidAún no hay calificaciones
- Finiquitos 2022Documento2 páginasFiniquitos 2022Luis Fer GutierrezAún no hay calificaciones
- Unidos Por El Amor... El Sacramento Del MatrimonioDocumento2 páginasUnidos Por El Amor... El Sacramento Del MatrimonioMariana Bautista ArdilaAún no hay calificaciones
- Ejercicios-Teorías Del Comercio Internacional 01 ResoluciónDocumento16 páginasEjercicios-Teorías Del Comercio Internacional 01 ResoluciónMayra Beatriz Santos MartínezAún no hay calificaciones
- CC SS 1° - LECCIÓN 18 - Tiahuanaco Los Dueños Del AltiplanoDocumento7 páginasCC SS 1° - LECCIÓN 18 - Tiahuanaco Los Dueños Del Altiplanohugo_barahona_1Aún no hay calificaciones
- Amparo AdministrativoDocumento3 páginasAmparo AdministrativolilibethAún no hay calificaciones
- Curriculum VitaeDocumento26 páginasCurriculum VitaeErika LopezAún no hay calificaciones
- Jove, JDocumento9 páginasJove, JEduardo Torres PalaciosAún no hay calificaciones
- Teoría de Los Vidrios RotosDocumento7 páginasTeoría de Los Vidrios Rotosmatoto21Aún no hay calificaciones
- El Fotógrafo Ross HalfinDocumento6 páginasEl Fotógrafo Ross HalfinSamuel GomezEspeletaAún no hay calificaciones
- Convocatoria Coordiandor Componente GIRH-ONGAWADocumento2 páginasConvocatoria Coordiandor Componente GIRH-ONGAWAAlejandra Martínez PinedaAún no hay calificaciones
- Dios, Soberanía De: 66 Versículos de La Biblia SobreDocumento6 páginasDios, Soberanía De: 66 Versículos de La Biblia SobreManuel Enrique Chávez RodríguezAún no hay calificaciones
- Evangelios SinopticosDocumento99 páginasEvangelios SinopticosDavid Lisintuña100% (3)
- Talaigua NuevoDocumento52 páginasTalaigua NuevoAlba Marina100% (1)
- Características Del Arte MestizoDocumento5 páginasCaracterísticas Del Arte MestizoDaniel Quintero100% (1)
- Proyecto EmprendedorDocumento5 páginasProyecto EmprendedorClaudia SantanaAún no hay calificaciones
- FacturaDocumento1 páginaFacturaAngel PortillaAún no hay calificaciones
- Sistema Manejo Quejas Restaurante Norma Iso 2014Documento33 páginasSistema Manejo Quejas Restaurante Norma Iso 2014Miguel Angel Prieto AlvarezAún no hay calificaciones
- Practico 2 Sistemas de EcuacionesDocumento5 páginasPractico 2 Sistemas de EcuacionesElrouroni KenshinAún no hay calificaciones
- Taller Sena 2Documento5 páginasTaller Sena 2Manuel Fernando ROMERO CORTESAún no hay calificaciones
- Valdivieso. Propuestas Feministas en Procesos ConstituyentesDocumento17 páginasValdivieso. Propuestas Feministas en Procesos ConstituyentesMatías Suárez GodoyAún no hay calificaciones
- Monografia Turismo (4) .DocxmodificadoDocumento59 páginasMonografia Turismo (4) .DocxmodificadoewkhjnjhAún no hay calificaciones
- Deber Fundamentos Segunda ParteDocumento15 páginasDeber Fundamentos Segunda ParteJohana BurgosAún no hay calificaciones
- Informe de Niveles Jerarquicos y Nomenclaturas AdministrativasDocumento7 páginasInforme de Niveles Jerarquicos y Nomenclaturas AdministrativasgiomarAún no hay calificaciones
- 32-Perez Celis CatDocumento24 páginas32-Perez Celis CatViviana JozamiAún no hay calificaciones