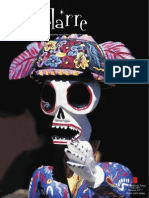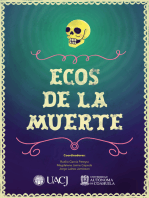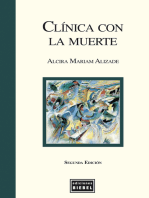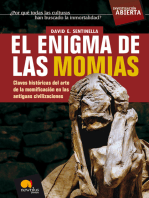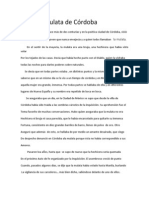Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Documento
Cargado por
Giovanni freefireDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Documento
Cargado por
Giovanni freefireCopyright:
Formatos disponibles
La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida.
El
mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras
canciones, refranes, fiestas, y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca
que la muerte no nos asusta porque «la vida nos ha curado de espantos». Morir es natural y
hasta deseable; cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara
de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de
valor. Y es natural que así ocurra: vida y muerte son inseparables y cada vez la primera pierde
significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida
de los mexicanos. Ante ambas el mexicano se cierra, las ignora.
El desprecio a la muerte no está reñido con el culto que le profesemos. Ella está presente en
nuestras fiestas, en nuestros juegos, en nuestros amores y en nuestros pensamientos. Morir y
matar son ideas que pocas veces nos abandonan. La muerte nos seduce. La fascinación que
ejerce sobre nosotros quizá brote de nuestro hermetismo y de la furia con que lo rompemos.
La presión de nuestra vitalidad, constreñida a expresarse en formas que las traicionan, explica
el carácter mortal, agresivo o suicida, de nuestras explosiones. Cuando estallamos, además,
tocamos el punto más alto de la tensión, rozamos el vértice vibrante de la vida. Y allí, en la
altura de ese frenesí, sentimos el vértigo: la muerte nos atrae.
Por otra parte, la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y
pretensiones y la convierte en lo que es: unos huesos mundos y una mueca espantable. En un
mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte. Pero
afirmamos algo negativo. Calaveras de azúcar o de papel de china, esqueletos coloridos de
fuegos de artificio, nuestras representaciones populares son siempre burla de la vida,
afirmación de la nadería e insignificancia de la humana existencia. Adornamos nuestras cacas
con cráneos, comemos el día de los Difuntos panes que fingen huesos y nos divierten
canciones y chascarrillos en los que ríe la muerte pelona, pero toda esa fanfarrona familiaridad
no nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos; ¿qué es la muerte? No hemos
inventado una nueva respuestas. Y cada vez que nos ls preguntamos, nos encogemos de
hombros: ¿qué me importa la muerte, si no me importa la vida?
El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, ¿se abre ante la
muerte? La adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella, definitivamente y para siempre, pero
no se entrega. Todo está lejos del mexicano, todo le es extraño y, en primer término, la
muerte, la extraña por excelencia. El mexicano no se entrega a la muerte, porque la entrega
entraña sacrificio. Y el sacrificio, a su vez, exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que
alguien se se abra y se encare a una realidad que lo trasciende. En un mundo intrascendente,
cerrado sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe; se consume en sí misma y a sí
misma se satisface. Así pues, nuestras relaciones con la muerte son íntimas – más íntimas,
acaso, que las de cualquier otro pueblo – pero desnudas de significación y desprovista de
erotismo. La muerte mexicana es estéril, no engendra como la de aztecas y cristianos.
También podría gustarte
- Twisted LoyaltiesDocumento310 páginasTwisted LoyaltiesSARA ISABEL FLORES, GARCIA83% (24)
- Significado Teologico de La MuerteDocumento32 páginasSignificado Teologico de La MuerteJuan Carlos Espinosa RamirezAún no hay calificaciones
- Aquelarre MuerteDocumento101 páginasAquelarre MuerteHeidy LorenaAún no hay calificaciones
- La Meditacion Transpersonal en El Arte de Morir PDFDocumento27 páginasLa Meditacion Transpersonal en El Arte de Morir PDFLemu5555100% (1)
- Jomain, Christiane - Morir en La TernuraDocumento92 páginasJomain, Christiane - Morir en La TernuraYary Sandoval100% (1)
- Anise Koltz - Antología PoemasDocumento8 páginasAnise Koltz - Antología PoemasjosepmarianoguerasAún no hay calificaciones
- Alienta Montse Esquerda Hablar de La Muerte para Vivir y Morir MejorDocumento282 páginasAlienta Montse Esquerda Hablar de La Muerte para Vivir y Morir MejorEmilio ChairezAún no hay calificaciones
- Ficha - Refuerzo Lenguaje 6° BásicoDocumento52 páginasFicha - Refuerzo Lenguaje 6° BásicoYoya Ramírez Moore100% (2)
- Los Hijos de La MalincheDocumento7 páginasLos Hijos de La MalincheDaniella Olguín Ramírez100% (1)
- Sentido Del Morir Humano en La Cultura Contemporánea y La Asistencia Al MoribundoDocumento204 páginasSentido Del Morir Humano en La Cultura Contemporánea y La Asistencia Al MoribundoMilton Marin100% (1)
- El Ultimo DeseoDocumento48 páginasEl Ultimo DeseobaquicaAún no hay calificaciones
- Psicodrama RitosDocumento32 páginasPsicodrama Ritosmerry101013Aún no hay calificaciones
- Breve Elogio de La MuerteDocumento3 páginasBreve Elogio de La Muertedagoace100% (1)
- Ensayo Hijos de La MalincheDocumento3 páginasEnsayo Hijos de La MalincheMario GcAún no hay calificaciones
- Historia 3 BonaoDocumento35 páginasHistoria 3 Bonaodanielkachu15Aún no hay calificaciones
- Dia de MuertosDocumento34 páginasDia de MuertosBetânia MuellerAún no hay calificaciones
- GargantúaDocumento3 páginasGargantúamon_sagas1948Aún no hay calificaciones
- La Muerte y El Duelo en La HipermodernidadDocumento6 páginasLa Muerte y El Duelo en La Hipermodernidadhistoriadelperrodinamita100% (1)
- Escribir Acerca de La Muerte en La Literatura Trata de Responder A Una de Las Preguntas QueDocumento35 páginasEscribir Acerca de La Muerte en La Literatura Trata de Responder A Una de Las Preguntas QueAlejandra ZoppiAún no hay calificaciones
- Calendario de Carl SaganDocumento3 páginasCalendario de Carl SaganLesliieYasmiinGariinRizzo100% (1)
- Informe de SexualidadDocumento11 páginasInforme de SexualidadvaniaAún no hay calificaciones
- 1995 02.ante El Horizonte de La Muerte - Elementos de AntropotanatologiaDocumento15 páginas1995 02.ante El Horizonte de La Muerte - Elementos de AntropotanatologiaMónica Giraldo100% (1)
- Todos Santos Dia de Muertos Octavio PazDocumento2 páginasTodos Santos Dia de Muertos Octavio Pazapi-313990013Aún no hay calificaciones
- La Muerte en El México ActualDocumento3 páginasLa Muerte en El México ActualMinami CorleoneAún no hay calificaciones
- Actitud Ante La Muerte. Philippe AriesDocumento6 páginasActitud Ante La Muerte. Philippe AriesIsmael SerdánAún no hay calificaciones
- 79 MuerteprevenidaDocumento5 páginas79 MuerteprevenidaYenny UrreaAún no hay calificaciones
- La Muerte y El Arte AbyectoDocumento12 páginasLa Muerte y El Arte AbyectoMary Paz CerveraAún no hay calificaciones
- Historia de La Muerte en Occidente Desde La Edad Media Hasta Nuestros Días PDFDocumento303 páginasHistoria de La Muerte en Occidente Desde La Edad Media Hasta Nuestros Días PDFCHRISTIAN PAUL RUMIPULLA MOROCHO100% (1)
- Dialnet EstudioAntropologicoDelComportamientoAnteLaMuerte 3082591 PDFDocumento36 páginasDialnet EstudioAntropologicoDelComportamientoAnteLaMuerte 3082591 PDFKarla Monroy CamachoAún no hay calificaciones
- La Muerte y El Más AlláDocumento6 páginasLa Muerte y El Más AlláANTONIO srAún no hay calificaciones
- APÉNDICE, Octavio Paz, ResumenDocumento3 páginasAPÉNDICE, Octavio Paz, ResumenPaula GalarzaAún no hay calificaciones
- Sobre La Muerte...Documento3 páginasSobre La Muerte...Angela EscobarAún no hay calificaciones
- Una Mirada A La MuerteDocumento14 páginasUna Mirada A La MuerteAriadny RomanAún no hay calificaciones
- Estudio Antropologico Del Comportamiento Ante La MuerteDocumento36 páginasEstudio Antropologico Del Comportamiento Ante La MuertegdlievanogAún no hay calificaciones
- El Duelo en La Época Del Empuje A La Felicidad .CazenaveDocumento5 páginasEl Duelo en La Época Del Empuje A La Felicidad .CazenaveMerche López BrouchyAún no hay calificaciones
- La Amante Fiel y La Antropología de La MuerteDocumento6 páginasLa Amante Fiel y La Antropología de La MuerteSantiagoAún no hay calificaciones
- Hijos de La ChingadaDocumento2 páginasHijos de La ChingadaGuillermo RomeroAún no hay calificaciones
- Clínica de Adultos II - Resumen Unidad VDocumento4 páginasClínica de Adultos II - Resumen Unidad VNazarena BarriosAún no hay calificaciones
- Tanato Resumen LibroDocumento26 páginasTanato Resumen LibroBeatriz SilvaAún no hay calificaciones
- Origen Del Dia de Los Muertos en MexicoDocumento7 páginasOrigen Del Dia de Los Muertos en Mexicoapi-371170650% (2)
- Resumen Blanco y Rojo, B. CoutoDocumento5 páginasResumen Blanco y Rojo, B. CoutoChrisCorominasAún no hay calificaciones
- El Amor y La Pulsion de MuerteDocumento13 páginasEl Amor y La Pulsion de Muertelor77Aún no hay calificaciones
- Morir Con Propiedad en El Siglo XxiDocumento7 páginasMorir Con Propiedad en El Siglo XxiJuan SalvadorAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La MuerteDocumento2 páginasEnsayo Sobre La MuertevictorgabrielaguirrecapdepontAún no hay calificaciones
- Nietzsche Y El AmorDocumento9 páginasNietzsche Y El AmorElías OlvAún no hay calificaciones
- La Desgracia de Eros Versión FinalDocumento5 páginasLa Desgracia de Eros Versión FinalBrenda Pichardo HernándezAún no hay calificaciones
- El Genero ExiliadoDocumento21 páginasEl Genero ExiliadoAlex Di LorenzoAún no hay calificaciones
- Lecturas Sobre La MuerteDocumento21 páginasLecturas Sobre La MuerteneudyszuraAún no hay calificaciones
- Viscera 3Documento58 páginasViscera 3godoirafaAún no hay calificaciones
- SISIFODocumento4 páginasSISIFOBrigitte GutierrezAún no hay calificaciones
- MUERTE - Carlos FuentesDocumento3 páginasMUERTE - Carlos FuentesJESUSAún no hay calificaciones
- El Panfleto de Un SuicidaDocumento3 páginasEl Panfleto de Un SuicidaDaniel a secasAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Laberinto de La SoledadDocumento2 páginasEnsayo Sobre El Laberinto de La SoledadMisael Adan Abrajan GanteAún no hay calificaciones
- Muerte y Vida CotidianaDocumento7 páginasMuerte y Vida Cotidianaagusponce0811206Aún no hay calificaciones
- Tesina-Marta Cappelletti Con ObservacionesDocumento43 páginasTesina-Marta Cappelletti Con ObservacionesVirginia PiterAún no hay calificaciones
- Duelo y CovidDocumento5 páginasDuelo y CovidC. A. R. G.Aún no hay calificaciones
- Cabodevilla - Sobre La Vida y La MuerteDocumento10 páginasCabodevilla - Sobre La Vida y La MuerteMarcos SánchezAún no hay calificaciones
- El enigma de las momias: Claves históricas del arte de la momificación en las antiguas civilizacionesDe EverandEl enigma de las momias: Claves históricas del arte de la momificación en las antiguas civilizacionesAún no hay calificaciones
- 026 La Muerte y Las Actitudes Ante La MuerteDocumento19 páginas026 La Muerte y Las Actitudes Ante La MuertejoseAún no hay calificaciones
- Con La Muerte en Las ManosDocumento5 páginasCon La Muerte en Las ManosHugotroloco Lejos0% (1)
- Reflexiones Sobre El SuicidioDocumento8 páginasReflexiones Sobre El SuicidiojhondillingerAún no hay calificaciones
- 10 Sustancias Químicas de Uso DomesticoDocumento5 páginas10 Sustancias Químicas de Uso DomesticoDanny SicarioAún no hay calificaciones
- Seminario EtniasDocumento5 páginasSeminario EtniasAlan AzahelAún no hay calificaciones
- Guion Radio NáhuatlDocumento12 páginasGuion Radio Náhuatlx56742551Aún no hay calificaciones
- Paises de CentroamericaDocumento3 páginasPaises de CentroamericaestuardodelacruzAún no hay calificaciones
- 00005884Documento48 páginas00005884John Alejandro Quiceno GómezAún no hay calificaciones
- Trimestral de Lengua 5º 2.010Documento5 páginasTrimestral de Lengua 5º 2.010060875Aún no hay calificaciones
- Educación AztecaDocumento2 páginasEducación Aztecaramses sevillanoAún no hay calificaciones
- Análisis Textual de El EclipseDocumento4 páginasAnálisis Textual de El EclipseAlejandro VincesAún no hay calificaciones
- La Noche Más Sagrada Del Islam (Caza Tesoro)Documento2 páginasLa Noche Más Sagrada Del Islam (Caza Tesoro)manusoci100% (1)
- Camino CalderónDocumento11 páginasCamino CalderónAlmendraSaldañaAún no hay calificaciones
- El Fagot (II), Por Joaquim Vicent Vidal MartínezDocumento1 páginaEl Fagot (II), Por Joaquim Vicent Vidal MartínezrevistadiapasonAún no hay calificaciones
- Atenciones A Marzo 2022Documento1530 páginasAtenciones A Marzo 2022William Alexander Santisteban GonzalesAún no hay calificaciones
- LA NATURALEZA DE LA DANZA (Teoría de La Danza)Documento12 páginasLA NATURALEZA DE LA DANZA (Teoría de La Danza)MichaelVelardeHurtado50% (2)
- Leyendas de MontseDocumento13 páginasLeyendas de MontseRuben SalgadoAún no hay calificaciones
- Alfredo Bar Esquivel - Excavaciones en El Ushnu de Huánuco Pampa PDFDocumento28 páginasAlfredo Bar Esquivel - Excavaciones en El Ushnu de Huánuco Pampa PDFBrenda Lizeth ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Instructivo de Llenado Solicitud Op-6 Pasaporte Diplomatico-OficialDocumento2 páginasInstructivo de Llenado Solicitud Op-6 Pasaporte Diplomatico-OficialKaren SalgadoAún no hay calificaciones
- Pichincha XIV CompletoDocumento465 páginasPichincha XIV CompletoJosé YépezAún no hay calificaciones
- Libro 7º PDFDocumento290 páginasLibro 7º PDFhuevitobassAún no hay calificaciones
- Demasiado ValiosoDocumento368 páginasDemasiado ValiosoFernanda GomezzAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - Temprana Edad Media (Materiales de Enseñanza)Documento6 páginasUnidad 2 - Temprana Edad Media (Materiales de Enseñanza)Jose Enrique MaycaAún no hay calificaciones
- Ensayo Cultura IrtraDocumento5 páginasEnsayo Cultura IrtraHenry Abim0% (1)
- Sociedad EgiptoDocumento60 páginasSociedad Egiptoliss rodriguezAún no hay calificaciones
- Micaela y CoralDocumento22 páginasMicaela y CoralmiescuelaanibalAún no hay calificaciones
- El Sistema de Cargos o Mayordomías en La Festividad de La Virgen Inmaculada Concepción Del CuscoDocumento232 páginasEl Sistema de Cargos o Mayordomías en La Festividad de La Virgen Inmaculada Concepción Del CuscoDonaldo PinedoAún no hay calificaciones