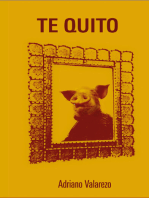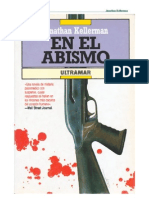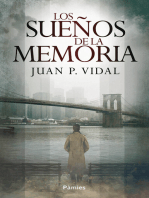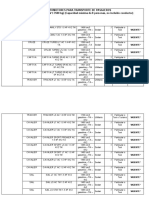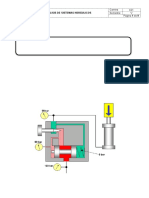Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Roman
Cargado por
Roxana Angheluta0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas25 páginasEste documento narra la historia de Alex Delaware, un psicólogo que recibe una llamada de emergencia en mitad de la noche de Jamey Cadmus, un antiguo paciente suyo. Jamey habla de forma incoherente y paranoica, por lo que Alex intenta calmarlo y averiguar dónde se encuentra. Jamey revela que está ingresado en un hospital privado llamado Canyón Oaks. Cuando Alex intenta contactar con el centro, le cuelgan el teléfono.
Descripción original:
Título original
roman
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento narra la historia de Alex Delaware, un psicólogo que recibe una llamada de emergencia en mitad de la noche de Jamey Cadmus, un antiguo paciente suyo. Jamey habla de forma incoherente y paranoica, por lo que Alex intenta calmarlo y averiguar dónde se encuentra. Jamey revela que está ingresado en un hospital privado llamado Canyón Oaks. Cuando Alex intenta contactar con el centro, le cuelgan el teléfono.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas25 páginasRoman
Cargado por
Roxana AnghelutaEste documento narra la historia de Alex Delaware, un psicólogo que recibe una llamada de emergencia en mitad de la noche de Jamey Cadmus, un antiguo paciente suyo. Jamey habla de forma incoherente y paranoica, por lo que Alex intenta calmarlo y averiguar dónde se encuentra. Jamey revela que está ingresado en un hospital privado llamado Canyón Oaks. Cuando Alex intenta contactar con el centro, le cuelgan el teléfono.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 25
Era mi primera llamada de crisis, en plena noche, en tres añ os.
Un millar de días sin practicar y allí estaba y o, tieso de un salto en la
oscuridad, agarrando el teléfono con dedos torpes por el sueñ o, desasosegado y
adormilado, pero dispuesto para la acció n…, con mi voz reconfortantemente
profesional mientras mi cerebro luchaba aú n por lograr un apoy o en su subida
hacia la conciencia.
Regresando a mi viejo papel con facilidad autó noma.
Hubo un agitarse en el otro lado de la cama. El teléfono también había
arrancado a Robin del sueñ o. Una lanzada de luz de estrellas tamizada por las
cortinas de encajes hería su rostro, cuy as perfectas facciones estaban
adormecidas en blanco.
—¿Quién es, Alex?
—Trabajo.
—¿Qué es lo que sucede?
—No estoy seguro. Vuelve a dormirte, cariñ o. Contestaré desde la biblioteca.
Me miró inquisitivamente, luego se dio la vuelta en un remover de sá banas.
Me puse una bata y salí de la alcoba. Tras encender las luces y entrecerrar los
ojos por el brillo, hallé papel y lá piz y tomé el auricular.
—Ya estoy aquí.
—Esto suena a verdadera emergencia, doctor. Está jadeando muy fuerte y lo
que dice no tiene demasiado sentido. Le tuve que preguntar varias veces su
nombre antes de que me comprendiese, y luego se puso a gritarme. No estoy
segura, pero sonaba algo así como Jimmy Catmus o Cadmus.
—Jamey Cadmus —el pronunciar el nombre acabó de despertarme del todo,
como si hubiera sido un conjuro. Los recuerdos, que habían estado enterrados
durante media década, surgieron con la claridad del día antes. Jamey era alguien
al que uno no olvidaba. Y dije—: Pá semelo.
La línea telefó nica chasqueó .
—¿Aló ? ¿Jamey ?
Silencio.
—¿Jamey ? Soy el doctor Delaware.
Me pregunté si no se habría cortado la conexió n.
—¿Jamey ?
Nada, luego un gemido débil y una torturada y jadeante respiració n.
—Jamey, ¿dó nde está s?
La respuesta fue un susurro estrangulado:
—¡Ay ú deme!
—Naturalmente, Jamey. Estoy aquí para ay udarte. ¿Qué es lo que te pasa?
—Ay ú deme a mantenerlo todo unido. Unido. Unido. Todo…, se está
desmoronando. Y el hedor que hay. Carne hedionda de todas las estaciones…,
lesiones hediondas…, sajadas por la hoja hedionda…
Hasta entonces había conjurado una imagen de él tal como le había visto en
la ú ltima ocasió n: solemnemente prepubescente, de ojos azules, piel lechosa, el
cabello negro y brillante cual si fuera un casco. Un niñ o de doce añ os. Pero la
voz al teléfono era de un barítono torturado, indudablemente masculina. La
y uxtaposició n de lo visual y lo auditivo resultaba extrañ a, inquietante…, con el
chico siguiendo con los labios las palabras de un ventrílocuo adulto.
—Tranquilo, Jamey. Todo está bien —tomando buen cuidado en ser muy
amable—: ¿Dó nde está s?
Má s silencio, luego atropellados chorros de palabras, tan imprevisibles y
repetitivos como las rá fagas de unas armas automá ticas:
—¡Deje y a de decirme eso! ¡Siempre diciéndome ese hedor! ¡Le oigo
mentir contá ndome el repentino borbotó n de la vá lvula arterial…, plumas del
pá jaro nocturno…, estoy tan… ¡Cá llese! ¡Ya he oído bastante hedor! La
oscuridad se ha tornado hedor…, el maestro de las masturbaciones…
Ensalada de palabras.
Un jadeo y su voz se fue apagando.
—Estoy aquí, Jamey. Sigo aquí contigo —cuando no hubo contestació n,
proseguí—: ¿Has tomado algo?
—¿Doctor Delaware? —de pronto pareció en calma, sorprendido por mi
presencia.
—Sí. ¿Dó nde está s…?
—Ha pasado mucho tiempo, doctor D. —dijo quejumbrosamente.
—Sí lo ha pasado, Jamey. Me alegra saber de ti.
Sin respuesta.
—Jamey, quiero ay udarte, pero tengo que saber qué es lo que está pasando.
Por favor, dime dó nde está s.
El silencio se extendió durante un tiempo muy molesto.
—¿Has tomado algo? ¿Has hecho algo que te hay a hecho dañ o?
—Estoy en el hedor del infierno, doctor D. Las campanas del infierno, un
cañ ó n de cristal.
—Cuéntame má s. ¿Dó nde está ese cañ ó n?
—¡Usted y a lo sabe! —resopló —. ¡Ellos se lo dijeron! ¡Ellos me lo dicen
continuamente! ¡Un abismo…, priapismo! ¡Cristal y hedor de acero!
—¿Dó nde, Jamey ? —le pregunté con suavidad—. Dímelo, exactamente.
Su respiració n se aceleró y se tornó má s sonora.
—Jamey…
El gemido fue repentino, dolorido, un susurro lleno de dolor:
—¡Oh! La tierra hediendo, empapada de escarlata…, labios abriéndose…
Las plumas son hediondopegajosas… ¡Así me lo dijeron ellos, los muy hediondos
mentirosos!
Traté de abrirme paso, pero se había retirado por completo a una pesadilla
propia. Manteniendo el extrañ o susurro, inició un disperso diá logo con las voces
de su cabeza, debatiendo, suplicando, maldiciendo a los demonios que
amenazaban tragá rselo, hasta que los epítetos dieron paso a un aby ecto terror e
inerme sollozar. Impotente para encauzar el flujo alucinatorio, esperé; ahora y a
con mi propio latir del corazó n acelerado, sintiendo escalofríos, a pesar del calor
de la habitació n.
Al fin, su voz se disipó en un torbellino de sorbentes inspiraciones.
Aprovechá ndome del silencio, traté de volver a llevarle a donde y o quería:
—¿Dó nde está el cañ ó n de cristal? Dímelo exactamente, Jamey.
—Cristal y acero y kiló metros de cañ erías. Serpentinas… Serpentinas de
goma y paredes de goma… —má s respiració n jadeante—. Malditos zombis
blancos rebotando cuerpos contra las paredes…, juegos con agujas…
Me llevó un momento el procesar aquello.
—¿Está s en un hospital?
Rio huecamente. El sonido resultaba aterrador.
—Así lo llaman.
—¿En cuá l?
—En Cany on Oaks.
Conocía el lugar por su reputació n: pequeñ o, muy privado, y tremendamente
caro. Noté de repente una gran tranquilidad. Al menos no se había tomado una
sobredosis en algú n callejó n oscuro.
—¿Cuá nto tiempo llevas ahí?
Ignoró mi pregunta y comenzó a gemir de nuevo.
—¡Me está n matando con mentiras, doctor D.! ¡Programando lá sers de dolor
a través de la tierna carne! ¡Seccionando el có rtex…, sorbiendo los jugos…,
violando la tierna carne genital…, pieza hedionda tras pieza hedionda!
—¿Quién?
—¡Ellos!… Comedores de carne…, zombis blancos…, los muertos surgen del
torrente de mierda, alto como una torre…, plumas de mierda…, pá jaros de
mierda…, salen de la carne hú meda… ¡Ayúdeme, doctor D.!… Vuele hasta aquí
para ay udarme a mantenerlo todo unido…, ¡teletranspó rtese! ¡Succió neme hacia
otra esfera, hacia limpios…!
—Jamey, quiero ay udarte…
Antes de que y o pudiera concluir, y a estaba otra vez en lo mismo, con sus
susurros tan agó nicos como si lo estuvieran cociendo vivo. Me arrebujé en mi
bata y traté de pensar en lo má s correcto que decirle, cuando volviese a poner los
pies en tierra. Suprimiendo mi sensació n de inutilidad, me concentré en lo poco
que podía hacer: seguirle en las alucinaciones, aceptarlas, y tratar de trabajar
desde su interior, para calmarlo. Lo má s importante era retenerlo en la línea, no
perder su confianza. Seguir con aquello durante tanto tiempo como fuera
necesario.
Era un buen plan, el ú nico que tenía sentido bajo aquellas circunstancias, pero
no tuve oportunidad de llevarlo a cabo.
Su susurrar fue creciendo de tono, como si respondiese al girar de un mando
invisible, subiendo en espiral hasta ser tan alto e implacable como una sirena de
alarma aérea. En lo má s alto de la espiral había un balido plañ idero, que luego
fue un alarido amputado por un apagado clic cuando se cortó la conexió n.
2
La telefonista nocturna del Hospital Cany on Oaks me informó que no aceptaban
llamadas del exterior hasta las ocho de la mañ ana…, casi cinco horas má s tarde.
Yo usé mi título académico, le dije que era una emergencia, y me pasaron a
alguien de á tona voz de contralto que se identificó como la jefa de enfermeras
del turno nocturno. Escuchó lo que y o tenía que decirle y, cuando me contestó ,
algo de lo plano de su voz estaba sazonado por el escepticismo.
—¿Có mo dijo que se llamaba usted, señ or?
—Doctor Delaware. Y usted es la señ orita…
—La señora Vann. ¿Es usted miembro de nuestro cuadro médico, doctor?
—No. Pero lo traté hace varios añ os.
—Ya veo. ¿Y dice usted que él le ha llamado?
—Sí. Hace tan solo unos minutos.
—Eso es altamente improbable, doctor —dijo con satisfacció n—. El señ or
Cadmus está encerra…, no tiene acceso a un teléfono.
—Era él, señ ora Vann, y estaba en un auténtico problema. ¿Ha estado usted
recientemente en su habitació n?
—No, estoy en el ala opuesta del hospital —una pausa—. Supongo que podría
llamar allí.
—Creo que debería usted hacerlo.
—Muy bien. Gracias por darnos esa informació n, doctor. Y buenas noches.
—Una cosa má s…, ¿cuá nto tiempo lleva hospitalizado?
—Me temo que no estoy autorizada a facilitar informació n confidencial
acerca de los pacientes.
—Comprendo. ¿Quién es el doctor que le atiende?
—Nuestro director. El doctor Mainwaring. Pero… —añ adió , protectora—, no
está disponible a esta hora.
Unos sonidos apagados se oy eron en un segundo plano. Ella me puso en línea
muerta durante largo rato y luego volvió a hablarme, sonando alterada, y me
dijo que tenía que dejarme. Era la segunda vez en diez minutos que me cortaban.
Apagué las luces y regresé a la alcoba. Robin se volvió hacia mí y se
semiincorporó sobre sus codos. La oscuridad había transformado el cobre de sus
cabellos en un lavanda, extrañ amente hermoso. Sus ojos almendra casi estaban
cerrados.
—¿Qué es lo que pasaba, Alex?
Me senté al borde de la cama y le conté la llamada de Jamey y mi
conversació n con la enfermera de noche.
—Que extrañ o.
—Es muy raro. —Me froté los ojos—. No sé nada de un chico en cinco añ os
y, de repente, me llama, diciendo tonterías incomprensibles.
Me puse en pie y paseé nervioso.
—En aquel tiempo tenía problemas, pero no estaba loco. Ni mucho menos. Su
mente era toda una obra de arte. Y esta noche era un lío: paranoico, oy endo
voces, hablando sin sentido. Resulta difícil creer que se trata de la misma
persona.
Pero, intelectualmente, y o sabía que era posible. Lo que y o había oído por el
teléfono había sido una psicosis o algú n tipo de viaje de pasota descontrolado.
Ahora, Jamey y a era un hombre joven: diecisiete o dieciocho, y
estadísticamente a punto tanto para la aparició n de una esquizofrenia como para
caer en el abuso de las drogas.
Fui hasta la ventana y me apoy é en el alféizar. La cañ ada estaba en silencio.
Una débil brisa agitaba las copas de los pinos. Me quedé allí un tiempo,
contemplando las capas sedosas de la oscuridad.
Al fin ella me habló :
—¿Por qué no vuelves a la cama, querido?
Me arrastré al interior de las sá banas. Nos abrazamos, hasta que ella bostezó
y noté có mo su cuerpo se relajaba por la fatiga. La besé, me di la vuelta y traté
de quedarme dormido, pero no hubo modo. Estaba demasiado tenso, y ambos lo
sabíamos.
—Habla —me dijo, metiendo su mano en la mía.
—En realidad no hay nada de lo que hablar. Es que realmente fue muy
extrañ o el oírle así, de pronto. Y luego que los del hospital te echen un cubo de
agua fría encima. A la arpía con la que hablé no parecía importarle un pimiento.
Era un auténtico trozo de hielo, y actuaba como si yo fuera el chalado. Luego,
mientras me tenía en una línea muerta, pasó algo que la alteró .
—¿Crees que pueda haber sido algo relacionado con él?
—¿Y quién demonios puede saberlo? Todo este asunto es muy extrañ o.
Yacimos lado a lado. El silencio comenzó a resultar opresivo. Miré al reloj:
las 3,23. Alzando su mano a mis labios, le besé los nudillos, luego la bajé y la
solté. Me alcé de la cama, me incliné hacia ella y le tapé los hombros desnudos.
—Yo y a no podré dormir esta noche. Y no hay razó n para que también tú
sigas despierta.
—¿Vas a leer? —me preguntó , conociendo mi modo usual de enfrentarme
con el insomnio casual.
—No —fui hasta el armario y empecé a seleccionar ropas en la oscuridad—.
Creo que daré una vuelta en coche.
Ella dio la vuelta en la cama y me miró , con los ojos totalmente abiertos.
Trasteé un poco antes de hallar unos pantalones de franela, botas camperas,
un suéter de cuello de cisne y una chaqueta deportiva de pañ o Harris, de
entretiempo. En silencio me vestí.
—Vas a ir allí…, ¿no? ¿Vas al hospital?
Me alcé de hombros.
—La llamada de ese chico era una petició n de auxilio. En otro tiempo
tuvimos una buena relació n. Me caía muy bien. Ahora se está haciendo pedazos,
y probablemente no hay a nada que y o pueda hacer, pero me sentiré mejor si al
menos lo intento.
Me miró , fue a decir algo, pero al fin suspiró .
—¿Dó nde está ese sitio?
—Allá en el West Valley. A veinticinco minutos de coche, a esta hora. Volveré
pronto.
—Ten cuidado, Alex. ¿Vale?
—No te preocupes. No me pasará nada.
La besé de nuevo y le dije:
—Vuélvete a dormir.
Pero estaba totalmente despierta mientras y o cruzaba la puerta.
El invierno había llegado tarde al Sur de California y se había mantenido
tenazmente, antes de morir. Hacía frío para aquel inicio de la primavera, así que
me abotoné la chaqueta mientras salía a la terraza y bajaba los escalones
delanteros. Alguien había plantado, hacía añ os, un jazmín de los que se abren de
noche, que había florecido y se había extendido, y ahora toda la cañ ada estaba
impregnada del perfume desde marzo hasta septiembre. Inspiré profundamente
y, por un momento, soñ é con Hawaii.
El Seville estaba en el aparcamiento, al lado del Toy ota de chasis largo de
Robin. Estaba cubierto de polvo y necesitado de un ajuste, pero fielmente se puso
en marcha. La casa se encuentra en lo alto de un serpenteante camino de
herradura, y se necesita maniobrar bastante para llevar un Cadillac por las
curvas sombreadas por á rboles sin ray arlo. Pero, tras todos aquellos añ os y o
podía hacerlo dormido, así que tras dar marcha atrá s con una sacudida, giré
rá pidamente y comencé el tortuoso descenso.
Giré a la derecha en Beverly Glen Drive y bajé en picado cuesta abajo hacia
Sunset. Nuestra parte de la cañ ada es chic rural: pequeñ as casas de madera,
sobre pilastras y adornadas con cristaleras, con pegatinas de SALVAD A LAS
BALLENAS en los parachoques de los viejos Volvos, un mercado especializado
en productos macrobió ticos…, y se encuentra antes de que la Sunset se llene de
grandes propiedades rodeadas de tapias. En el Boulevard di la vuelta a la derecha
y me dirigí hacia la autopista de San Diego. El Seville pasó volando junto al borde
norte del campus de la UCLA, la puerta sur del Bel Air y haciendas
hipertrofiadas, en parcelas de un milló n de dó lares cada una. Unos pocos minutos
má s tarde vi el paso elevado de la 405. Apunté el Seville hacia la rampa de
entrada y me zambullí en la autopista.
Un par de camiones cuba gruñ ían en el carril má s lento pero, aparte de eso,
los cinco carriles eran solo míos. El asfalto se extendía ante mí, vacío y brillante,
una flecha apuntada indefinidamente hacia el horizonte. La 405 es una secció n de
la arteria que atraviesa verticalmente California, corriendo paralela al Océano,
desde Baja hasta la frontera con Oregó n. En esta parte del estado atraviesa la
Cordillera de Santa Mó nica con tú neles, y esta noche las tierras altas que habían
sido dejadas en paz se alzaban oscuras, con sus polvorientos y escarpados flancos
cubiertos por los primeros brotes vegetales de la estació n.
El asfalto tenía una joroba en Mulholland y luego se hundía hacia el Valle de
San Fernando. Era una vista de las que quita el aliento: el arco iris pulsante de las
lejanas luces apareció de repente, pero a cien kiló metros por hora se disolvió en
un instante. Giré a la derecha, me metí en la Autopista Oeste de Ventura y
aumenté la velocidad.
Pasé velozmente por unos veinte kiló metros de suburbios del Valle: Encino,
Tarzana (solamente en Los Á ngeles podía dá rsele a un pueblo-dormitorio el
nombre del hombre-mono), Woodland Hills… Muy despierto y con los ojos
brillantes, mantenía ambas manos sobre el volante, demasiado nervioso como
para escuchar mú sica.
Justo antes de Topanga la negrura de la noche se rindió a una explosió n de
color, una parpadeante panoplia de escarlata, á mbar y azul cobalto. Era como si
un gigantesco á rbol de Navidad hubiera sido plantado en el centro de la autopista.
Espejismo o no, frené, hasta pararme.
A aquella hora eran pocos los vehículos que habían estado rodando por la
autopista, pero había los suficientes para que, apretados y detenidos, parachoques
contra parachoques, creasen un atasco de trá fico a las cuatro de la madrugada.
Permanecí un rato sentado, con el motor en punto muerto, luego me di cuenta
de que los otros conductores habían apagado sus motores. Algunos se habían
bajado y se les podía ver apoy ados en los costados o los capó s, fumando
cigarrillos, charlando, o simplemente observando las estrellas. Su pesimismo era
desolador, así que apagué el Seville. Frente a mí había un Porsche Targa. Salí y
caminé hacia él. Un hombre de cabello color jengibre, a finales de la treintena,
estaba sentado en el asiento del conductor, mordisqueando una vieja pipa y
ojeando un perió dico de ley es.
—Perdó neme, ¿podría decirme lo que está sucediendo?
El conductor del Porsche alzó la vista de la publicació n y me miró con aire
placentero. Por el aroma que se olía, lo que había en su pipa no era precisamente
tabaco.
—Una colisió n. Todos los carriles está n bloqueados.
—¿Cuanto tiempo lleva usted aquí?
Una rá pida mirada a su Rolex.
—Media hora.
—¿Tiene idea de cuá ndo puede quedar solucionado?
—No. Pero ha sido una cosa grave —volvió a ponerse la pipa en la boca,
sonrió , y regresó al artículo sobre contratos de flete marítimo.
Seguí caminando por el arcén izquierdo de la autopista, má s allá de media
docena de filas de motores fríos. La curiosidad de los conductores había frenado
el trá fico en el otro sentido a un lento paseo. El olor de la gasolina se fue haciendo
má s fuerte y mis oídos captaron un canto eléctrico: mú ltiples radios de la policía
ladrando en un contrapunto independiente. Unos metros má s y fue visible toda la
escena.
Un enorme camió n: dos trailers gemelos de dieciocho ruedas, había
derrapado, colocá ndose perpendicular a la autopista. Uno de los remolques
seguía en pie y estaba colocado perpendicularmente a la línea de trazos blancos,
el otro había caído de lado y una buena tercera parte del mismo estaba colgando
suspendido del costado de la ruta. La unió n entre las dos partes del camió n era
como una rama tronchada, de cables y rejilla. Atrapado bajo la desparramada
carcasa metá lica se veía un brillante coche utilitario de color rojo, aplastado
como una lata de cerveza y a vacía. A corta distancia estaba un sedá n má s
grande, un Ford marró n, con sus ventanillas hechas añ icos y su parte delantera
convertida en un acordeó n.
Las luces y el ruido venían de un par de camiones de bomberos, media
docena de ambulancias y un grupo de coches de la policía y los bomberos.
Media docena de uniformes estaban en corro alrededor del Ford, y una extrañ a
má quina con un par de tenazas de gran tamañ o pegadas a su morro daba
repetidos pases a la arrugada puerta del lado del pasajero. Cuerpos colocados en
camillas y tapados con mantas estaban siendo cargados en las ambulancias.
Algunos estaban conectados a botellas de líquidos intravenosos y eran manejados
con cuidado. Otros que iban enfundados en bolsas de plá stico, eran tratados como
bultos. De una de las ambulancias surgió un gemido, indudablemente humano. La
autopista estaba tapizada de cristal, gasolina y sangre.
Una hilera de policías de carreteras estaba en posició n militar de descanso,
pasando su atenció n, alternativamente, de la carnicería a los automovilistas que
aguardaban. Uno de ellos me vio y me hizo con la mano un gesto de que
regresara. Cuando no le obedecí, se adelantó , con rostro hosco.
—Regrese de inmediato a su coche, señ or.
De cerca se le veía joven y grandote, con un rostro largo y rojizo, un delgado
bigote de color gamuza y labios delgados y apretados. Su uniforme había sido
estrechado para marcar los mú sculos y lucía una pequeñ a y muy vistosa corbata
de pajarita azul. El nombre de la galleta de su pecho era BJORSTADT.
—¿Cuá nto tiempo cree que permaneceremos aquí, agente?
Dio un paso má s hacia mí, con la mano sobre su revó lver, masticando una
pastilla contra la acidez y emitiendo un olor de sudor y siempreviva.
—Regrese de inmediato a su coche, señ or.
—Soy un doctor, agente. Me han llamado para una emergencia y tengo que
pasar.—
¿Qué clase de doctor?
—Psicó logo.
No pareció gustarle mi respuesta.
—¿Qué clase de emergencia?
—Un paciente mío acaba de llamarme en plena crisis. Ha mostrado
tendencias suicidas en el pasado y corre un grave riesgo. Es importante que
llegue hasta él en el plazo má s breve posible.
—¿Va usted a la casa de ese individuo?
—No. Está hospitalizado.
—¿Dó nde?
—En el Psiquiá trico de Cany on Oaks…, a unos kiló metros má s allá .
—Déjeme ver su licencia, señ or.
Se la entregué, esperando que no fuera a llamar al hospital. Lo ú ltimo que
deseaba era una charla entre el agente Bjorstadt y la dulce señ ora Vann.
Estudió la licencia, me la devolvió , y me contempló con pá lidos ojos que
habían sido entrenados a dudar.
—Digamos, doctor Delaware, que le sigo hasta el hospital. ¿Me asegura usted
que, cuando lleguemos allí, van a confirmar la emergencia?
—Absolutamente. Vamos allá .
Entrecerró los ojos y se tironeó el bigote.
—¿Qué clase de coche conduce usted?
—Un Seville del setenta y nueve. Verde oscuro con el techo marró n claro.
Me contempló , frunciendo el ceñ o, y finalmente dijo:
—De acuerdo, doctor, conduzca lentamente por el arcén. Cuando llegue a
este punto deténgase y quédese aquí hasta que y o le diga que se mueva. Ahí
tenemos un auténtico desastre y no queremos que hay a má s sangre esta noche.
Le di las gracias y corrí hasta el Seville. Ignorando las miradas de hostilidad
de los otros conductores, rodé hasta estar delante de la cola, y Bjorstadt me hizo
una señ a para que pasara. Habían sido colocadas cientos de antorchas, y la
autopista estaba iluminada como un pastel de cumpleañ os. No aceleré hasta que
las llamas desaparecieron de mi espejo retrovisor.
El paisaje suburbano retrocedía en Calabasas, dando paso a colinas
redondeadas, tachonadas de viejos y retorcidos robles. Hacía mucho que la
may oría de los grandes ranchos habían sido subdivididos, pero aquellos seguían
siendo terrenos de alto precio, caras « comunidades planificadas» , rodeadas por
verjas y con terreno de media hectá rea para los vaqueros de fin de semana. Salí
de la autopista justo antes de la línea fronteriza del Condado de Ventura y,
siguiendo la flecha de un cartel que decía HOSPITAL PSIQUIÁ TRICO DE
CANYON OAKS, giré hacia el sur sobre un puente de cemento. Tras pasar una
gasolinera de autoservicio, un criadero de césped y una escuela elemental
parroquial, subí una colina por un camino de un solo carril durante unos tres
kiló metros, hasta que una flecha me dirigió hacia el oeste. El pungente olor del
estiércol en fermentació n llenaba el aire.
La línea de la propiedad de Cany on Oaks estaba señ alada por un gran
albaricoque florecido, que daba sombra a unas bajas y abiertas puertas que
estaban pensadas má s como decoració n que como seguridad. Un sendero largo y
serpenteante, bordeado por setos y limitado por colgantes eucaliptos, me llevó
hasta la cima de un montículo.
El hospital era una fantasía de la escuela Bauhaus: cubos de cemento blanco
reunidos en grupos; montones de cristaleras y acero. El chaparral que lo rodeaba
había sido talado en varios cientos de metros en derredor, aislando la estructura e
intensificando la dureza de sus á ngulos. La colecció n de cubos era má s larga que
alta, un edificio como una pitó n, fría y pá lida. En la distancia se veía un teló n de
fondo que era una montañ a negra, tachonada con puntos de iluminació n que
hacían arcos, como bajas estrellas fugaces: linternas. Me detuve en el casi vacío
aparcamiento y caminé hasta la entrada: una doble puerta de metal cromado,
centrada en una pared de cristal. Y cerrada con llave. Apreté el timbre.
Un guarda de seguridad atisbo a través del cristal, vino lentamente y sacó la
cabeza. Era de mediana edad y tripó n, e incluso en la oscuridad podía verle las
venas rojizas de la nariz.
—¿Sí, señ or? —se subió los pantalones.
—Soy el doctor Delaware. Uno de mis pacientes, James Cadmus, me llamó
en plena crisis, y deseaba ver có mo está .
—¡Oh, él! —el guarda hizo una mueca y me dejó entrar—. Por aquí, doctor.
Me guio a través de una sala de recepció n vacía, decorada con insípidos
grisazulados y grises y oliendo a flores muertas, giró hacia la izquierda en una
puerta marcada Pabelló n C, corrió un pestillo y me dejó pasar.
Al otro lado había una sala de enfermeras vacía, equipada con ordenadores
personales y un monitor de televisió n en circuito cerrado que solo mostraba nieve
electró nica. El guarda atravesó la sala y continuó hacia la derecha. Entramos en
un corto y muy iluminado pasillo cuadriculado con puertas verdeazuladas, cada
una de ellas atravesada por una mirilla. Una de las puertas estaba abierta, y el
guarda me hizo un gesto hacia ella.
—Ahí es donde usted va, doctor.
La habitació n era de un par de metros por otros dos, con blandas paredes de
vinilo blanco y techo bajo y plano. La may or parte de espacio del suelo estaba
ocupado por una cama de hospital provista de ataduras de cuero. Había una ú nica
ventana, alta, en una de las paredes. Tenía el aspecto peliculado del plexiglá s
viejo y estaba barrada por una reja de acero. Todo, desde la có moda a la mesilla
de noche, estaba encastrado, atornillado y recubierto de un acolchado de vinilo
azulverdoso. Unos pijamas arrugados estaban tirados por el suelo.
Tres personas vestidas de blanco almidonado atestaban la habitació n.
Una obesa mujer en la cuarentena estaba sentada en la cama, con la cabeza
entre las manos. A su lado estaba en pie un negro, alto y robusto, que usaba gafas
de carey. Una segunda mujer, joven, morena, voluptuosa y lo suficientemente
hermosa como para pasar por la hermana pequeñ a de Sofía Loren, estaba
también de pie, con los brazos cruzados ante su amplio pecho, manteniéndose a
alguna distancia de los otros dos. Ambas mujeres llevaba cofias de enfermera; el
hombre una bata abotonada hasta el cuello.
—Aquí está su doctor —anunció el guarda ante al trío de miradas inquisitivas.
El rostro de la mujer gorda estaba marcado por las lá grimas, y parecía aterrada.
El enorme negro entrecerró los ojos, pero luego volvió a mostrar un rostro
impasible.
Los ojos de la mujer guapa se empequeñ ecieron por la ira. Apartó de un
empujó n al negro y vino a la carga. Sus manos eran puñ os y el pecho le subía y
bajaba.
—¿Qué es lo que significa esto, Edwards? —preguntó en un contralto que
reconocí—. ¿Quién es este hombre?
La tripa del guarda cay ó unos centímetros.
—Esto, dijo que era el doctor de Cadmus, señ ora Vann, y, bueno, pues y o…
—Fue un malentendido —sonreí—. Soy el doctor Delaware. Hablamos por
teléfono…
Me miró con asombro y volvió su atenció n de nuevo hacia el guarda.
—Este es un pabellón cerrado, Edwards. Y está cerrado por dos razones —le
dedicó una acerba y condescendiente sonrisa—. ¿No es así?
—Sí, señ ora.
—¿Cuá les son esas razones, Edwards?
—Esto, para mantener a los maja…, para mantener la seguridad, señ ora, y
esto…
—Para mantener a los pacientes dentro y a los extrañ os fuera —le lanzó una
mirada asesina—. Y esta noche y a estamos dos a cero.
—Sí, señ ora. Es que pensé que, y a que el chico…
—Ya ha sido bastante pensar de tu parte para una sola noche —le espetó —.
Regresa a tu puesto.
El guarda parpadeó nervioso en mi direcció n.
—¿Quiere que me lo lle…?
—¡Vete, Edwards!
Me miró con odio y se fue arrastrando los pies. La gorda de la cama volvió a
meter la cabeza entre las manos y empezó a sorberse los mocos. La señ ora Vann
le dio una mirada de reojo llena de desprecio, agitó sus largas pestañ as en mi
direcció n, y tendió una mano de finos huesos.
—Hola, doctor Delaware.
Le devolví el saludo y traté de justificar mi presencia.
—Es usted un hombre muy dedicado, doctor —su sonrisa era una fría y
blanca media luna—. Supongo que no se le puede culpar de eso.
—Le agradezco lo que dice. ¿Có mo…?
—No es que hubieran tenido que dejarle entrar… Edwards tendrá que purgar
por eso…, pero, y a que está aquí, no creo que vay a a hacernos usted mucho
dañ o. Ni bien, tampoco —hizo una pausa—. Su antiguo paciente y a no está con
nosotros.
Antes de que y o pudiera decir nada, ella prosiguió :
—El señ or Cadmus se ha escapado. Tras atacar a la pobre señ ora Surtees,
aquí presente.
La rubia gorda alzó la vista. Su cabello era un merengue tieso y de color
platino. El rostro que había debajo era pá lido y regordete y moteado de rosa. Sus
cejas habían sido depiladas, y cobijaban unos ojos pequeñ os, color oliva y muy
porcinos, ahora bordeados en rojo. Unos gruesos labios, grasientos por el lá piz de
labios, se pusieron en tensió n y temblaron.
—Entro a ver có mo estaba —sollozó —, tal como hago cada noche. Y como
siempre ha sido un buen chico, le suelto las esposas un poco, como he hecho
siempre. Darle al chico algo de libertad…, ¿entiende? Un poco de compasió n no
hace ningú n dañ o, ¿no es así? Luego el masaje, a sus muñ ecas y tobillos. Lo que
siempre hace es que a mitad del masaje se pone a volar por las nubes, sonriendo
como un bebé. A veces se echa un buen sueñ o. Pero esta vez salta sobre mí como
un verdadero loco, aullando y babeando por la boca. Me da un puñ etazo en el
estó mago, me ata con la sá bana y me amordaza con la toalla. Pensé que me iba
a matar, pero solo me cogió la llave y …
—Ya basta, Marthe —dijo con firmeza la señ ora Vann—. No te pongas aú n
má s nerviosa. Antoine, llévala al comedor de enfermeras, y dale un poco de
sopa o algo así.
El negro asintió con la cabeza y se llevó a la gorda por la puerta.
—Una enfermera particular —dijo la señ ora Vann cuando se hubieron ido,
haciéndolo sonar como un insulto—. Nunca las usamos, pero la familia insistió , y
cuando una se topa con los fortunones, las normas acostumbran a doblegarse.
Agitó la cabeza y su rígida cofia crujió .
—Es un desastre. Ni siquiera tiene el título de enfermera. No es má s que una
chacha de uniforme. Y y a puede ver para lo que ha servido.
—¿Cuá nto tiempo ha estado aquí Jamey ?
Se acercó má s, rozando mi manga con las puntas de sus dedos. Su galleta
tenía una foto de ella que no le hacía justicia y, bajo la misma, un nombre:
Enfermera Jefe Andrea Vann.
—¡Vay a, si que es usted persistente! —dijo altanera—. ¿Qué es lo que le hace
pensar que esta informació n sea ahora menos confidencial de lo que lo era hace
una hora?
Alcé los hombros.
—Tenía la sensació n de que, cuando hablamos por teléfono, se llevó usted la
impresió n de que y o era algú n tipo raro.
La sonrisa frígida regresó .
—¿Y ahora que le veo en carne y hueso debería sentirme má s impresionada?
Yo sonreí, esperando resultar encantador.
—Si me veo tal como me siento, no espero impresionarla mejor. Lo ú nico
que estoy intentando es darle algú n sentido a esta ú ltima hora.
La sonrisa se torció un poco y, en el proceso, se tornó algo má s amistosa.
—Salgamos del Pabelló n —me dijo—. Las habitaciones son a prueba de
ruidos, pero los pacientes tienen algú n extrañ o modo de saber cuá ndo sucede
algo…, es casi un sentido animal. Si se enteran, se pasará n toda mi guardia
aullando y tirá ndose contra las paredes.
Fuimos a la sala de recepció n y nos sentamos. Edwards estaba allí, paseando
arriba y abajo con aire mísero, y ella le ordenó que fuera a buscar café. É l
apretó los labios, se tragó otros cuantos litros de orgullo y la obedeció .
—En realidad —me dijo, tras dar un sorbo y dejar la taza—, sí creí que era
usted un tipo raro…, de esos tenemos muchos. Pero cuando le vi le reconocí.
Hace un par de añ os asistí a una conferencia que usted dio en el Pediá trico del
Oeste, acerca de los miedos infantiles. Lo hizo usted muy bien.
—Gracias.
—Mi propio niñ o estaba teniendo malos sueñ os por aquel tiempo, así que usé
algunas de las sugestiones que nos dio usted. Funcionaron.
—Me alegra oírlo.
Sacó un cigarrillo de un paquete que llevaba en un bolsillo de su uniforme y lo
encendió .
—Jamey tenía mucho cariñ o por usted. Le mencionaba de tanto en cuanto.
Cuando estaba lú cido.
Frunció el ceñ o. Yo lo interpreté:
—Que no era muy a menudo.
—No. No mucho. ¿Cuá nto tiempo me dijo que había pasado desde la ú ltima
vez que lo vio?
—Cinco añ os.
—Ya no lo reconocería, él… —se contuvo—. No puedo decirle má s. Ya ha
habido bastante doblegar las normas para una sola noche.
—Me parece justo. ¿Podría decirme cuá nto tiempo hace que se ha ido de
aquí?—
Una media hora o así. Los enfermeros está n buscá ndolo por las colinas,
con linternas.
Seguimos sentados y bebimos café. Le pregunté qué clase de pacientes
trataba el hospital, y encendió otro cigarrillo con la colilla del anterior antes de
contestarme.
—Si lo que me está preguntando es si se nos escapan muchos, la respuesta es
no.
Le dije que no era eso lo que había querido decir, pero ella me cortó .
—Esto no es una prisió n. La may or parte de nuestros pabellones son
abiertos…, y hay en ellos lo típico: adolescentes que montan numeritos,
depresivos después del período de alto riesgo, anoréxicos, maníacos no graves,
alzheimers, cocainó manos, así como alcohó licos en desintoxicació n. El
Pabelló n C es pequeñ o, solo diez camas, y casi nunca está n llenas. Pero allí es
donde tenemos la may oría de los líos. Los pacientes del C son impredecibles…,
esquizos agitados con problemas de control de sus impulsos, psicó patas ricos con
enchufes que les evitaron ir a la cá rcel a condició n de pasar aquí unos meses,
locos de las anfetas y cocainó manos que han tomado demasiado y han acabado
paranoides. Pero con las fenotiacinas, incluso ellos no nos dan excesivos
problemas…, la química nos ay uda a vivir mejor, ¿no es así? Este es un buen
establecimiento.
Pareciendo de nuevo irritada, se ajustó la cofia, y dejó caer el cigarrillo en el
café frío.
—Tengo que volver allí, para ver si y a lo han encontrado. ¿Hay algo má s que
pueda hacer por usted?
—Nada, gracias.
—Entonces, que tenga un buen viaje de regreso.
—Me gustaría quedarme por aquí y hablar con el doctor Mainwaring.
—Si y o fuera usted no haría eso. Le llamé justo en cuanto descubrimos que
Jamey había desaparecido, pero estaba en Redondo Beach…, de visita con sus
chicos. Incluso si salió de inmediato, es un largo camino. Va a ser una larga
espera.
—Esperaré.
Se ajustó la cofia y se alzó de hombros.
—Como usted quiera.
Una vez solo, me arrellané y traté de digerir lo que había averiguado. No era
demasiado. Permanecí sentado, inquieto, durante un rato, luego me alcé,
encontré un lavabo de caballeros y me lavé allí la cara. El espejo me devolvió un
rostro cansado, pero me sentía lleno de energía. Probablemente estabaEra mi primera
llamada de crisis, en plena noche, en tres añ os.
Un millar de días sin practicar y allí estaba y o, tieso de un salto en la
oscuridad, agarrando el teléfono con dedos torpes por el sueñ o, desasosegado y
adormilado, pero dispuesto para la acció n…, con mi voz reconfortantemente
profesional mientras mi cerebro luchaba aú n por lograr un apoy o en su subida
hacia la conciencia.
Regresando a mi viejo papel con facilidad autó noma.
Hubo un agitarse en el otro lado de la cama. El teléfono también había
arrancado a Robin del sueñ o. Una lanzada de luz de estrellas tamizada por las
cortinas de encajes hería su rostro, cuy as perfectas facciones estaban
adormecidas en blanco.
—¿Quién es, Alex?
—Trabajo.
—¿Qué es lo que sucede?
—No estoy seguro. Vuelve a dormirte, cariñ o. Contestaré desde la biblioteca.
Me miró inquisitivamente, luego se dio la vuelta en un remover de sá banas.
Me puse una bata y salí de la alcoba. Tras encender las luces y entrecerrar los
ojos por el brillo, hallé papel y lá piz y tomé el auricular.
—Ya estoy aquí.
—Esto suena a verdadera emergencia, doctor. Está jadeando muy fuerte y lo
que dice no tiene demasiado sentido. Le tuve que preguntar varias veces su
nombre antes de que me comprendiese, y luego se puso a gritarme. No estoy
segura, pero sonaba algo así como Jimmy Catmus o Cadmus.
—Jamey Cadmus —el pronunciar el nombre acabó de despertarme del todo,
como si hubiera sido un conjuro. Los recuerdos, que habían estado enterrados
durante media década, surgieron con la claridad del día antes. Jamey era alguien
al que uno no olvidaba. Y dije—: Pá semelo.
La línea telefó nica chasqueó .
—¿Aló ? ¿Jamey ?
Silencio.
—¿Jamey ? Soy el doctor Delaware.
Me pregunté si no se habría cortado la conexió n.
—¿Jamey ?
Nada, luego un gemido débil y una torturada y jadeante respiració n.
—Jamey, ¿dó nde está s?
La respuesta fue un susurro estrangulado:
—¡Ay ú deme!
—Naturalmente, Jamey. Estoy aquí para ay udarte. ¿Qué es lo que te pasa?
—Ay ú deme a mantenerlo todo unido. Unido. Unido. Todo…, se está
desmoronando. Y el hedor que hay. Carne hedionda de todas las estaciones…,
lesiones hediondas…, sajadas por la hoja hedionda…
Hasta entonces había conjurado una imagen de él tal como le había visto en
la ú ltima ocasió n: solemnemente prepubescente, de ojos azules, piel lechosa, el
cabello negro y brillante cual si fuera un casco. Un niñ o de doce añ os. Pero la
voz al teléfono era de un barítono torturado, indudablemente masculina. La
y uxtaposició n de lo visual y lo auditivo resultaba extrañ a, inquietante…, con el
chico siguiendo con los labios las palabras de un ventrílocuo adulto.
—Tranquilo, Jamey. Todo está bien —tomando buen cuidado en ser muy
amable—: ¿Dó nde está s?
Má s silencio, luego atropellados chorros de palabras, tan imprevisibles y
repetitivos como las rá fagas de unas armas automá ticas:
—¡Deje y a de decirme eso! ¡Siempre diciéndome ese hedor! ¡Le oigo
mentir contá ndome el repentino borbotó n de la vá lvula arterial…, plumas del
pá jaro nocturno…, estoy tan… ¡Cá llese! ¡Ya he oído bastante hedor! La
oscuridad se ha tornado hedor…, el maestro de las masturbaciones…
Ensalada de palabras.
Un jadeo y su voz se fue apagando.
—Estoy aquí, Jamey. Sigo aquí contigo —cuando no hubo contestació n,
proseguí—: ¿Has tomado algo?
—¿Doctor Delaware? —de pronto pareció en calma, sorprendido por mi
presencia.
—Sí. ¿Dó nde está s…?
—Ha pasado mucho tiempo, doctor D. —dijo quejumbrosamente.
—Sí lo ha pasado, Jamey. Me alegra saber de ti.
Sin respuesta.
—Jamey, quiero ay udarte, pero tengo que saber qué es lo que está pasando.
Por favor, dime dó nde está s.
El silencio se extendió durante un tiempo muy molesto.
—¿Has tomado algo? ¿Has hecho algo que te hay a hecho dañ o?
—Estoy en el hedor del infierno, doctor D. Las campanas del infierno, un
cañ ó n de cristal.
—Cuéntame má s. ¿Dó nde está ese cañ ó n?
—¡Usted y a lo sabe! —resopló —. ¡Ellos se lo dijeron! ¡Ellos me lo dicen
continuamente! ¡Un abismo…, priapismo! ¡Cristal y hedor de acero!
—¿Dó nde, Jamey ? —le pregunté con suavidad—. Dímelo, exactamente.
Su respiració n se aceleró y se tornó má s sonora.
—Jamey…
El gemido fue repentino, dolorido, un susurro lleno de dolor:
—¡Oh! La tierra hediendo, empapada de escarlata…, labios abriéndose…
Las plumas son hediondopegajosas… ¡Así me lo dijeron ellos, los muy hediondos
mentirosos!
Traté de abrirme paso, pero se había retirado por completo a una pesadilla
propia. Manteniendo el extrañ o susurro, inició un disperso diá logo con las voces
de su cabeza, debatiendo, suplicando, maldiciendo a los demonios que
amenazaban tragá rselo, hasta que los epítetos dieron paso a un aby ecto terror e
inerme sollozar. Impotente para encauzar el flujo alucinatorio, esperé; ahora y a
con mi propio latir del corazó n acelerado, sintiendo escalofríos, a pesar del calor
de la habitació n.
Al fin, su voz se disipó en un torbellino de sorbentes inspiraciones.
Aprovechá ndome del silencio, traté de volver a llevarle a donde y o quería:
—¿Dó nde está el cañ ó n de cristal? Dímelo exactamente, Jamey.
—Cristal y acero y kiló metros de cañ erías. Serpentinas… Serpentinas de
goma y paredes de goma… —má s respiració n jadeante—. Malditos zombis
blancos rebotando cuerpos contra las paredes…, juegos con agujas…
Me llevó un momento el procesar aquello.
—¿Está s en un hospital?
Rio huecamente. El sonido resultaba aterrador.
—Así lo llaman.
—¿En cuá l?
—En Cany on Oaks.
Conocía el lugar por su reputació n: pequeñ o, muy privado, y tremendamente
caro. Noté de repente una gran tranquilidad. Al menos no se había tomado una
sobredosis en algú n callejó n oscuro.
—¿Cuá nto tiempo llevas ahí?
Ignoró mi pregunta y comenzó a gemir de nuevo.
—¡Me está n matando con mentiras, doctor D.! ¡Programando lá sers de dolor
a través de la tierna carne! ¡Seccionando el có rtex…, sorbiendo los jugos…,
violando la tierna carne genital…, pieza hedionda tras pieza hedionda!
—¿Quién?
—¡Ellos!… Comedores de carne…, zombis blancos…, los muertos surgen del
torrente de mierda, alto como una torre…, plumas de mierda…, pá jaros de
mierda…, salen de la carne hú meda… ¡Ayúdeme, doctor D.!… Vuele hasta aquí
para ay udarme a mantenerlo todo unido…, ¡teletranspó rtese! ¡Succió neme hacia
otra esfera, hacia limpios…!
—Jamey, quiero ay udarte…
Antes de que y o pudiera concluir, y a estaba otra vez en lo mismo, con sus
susurros tan agó nicos como si lo estuvieran cociendo vivo. Me arrebujé en mi
bata y traté de pensar en lo má s correcto que decirle, cuando volviese a poner los
pies en tierra. Suprimiendo mi sensació n de inutilidad, me concentré en lo poco
que podía hacer: seguirle en las alucinaciones, aceptarlas, y tratar de trabajar
desde su interior, para calmarlo. Lo má s importante era retenerlo en la línea, no
perder su confianza. Seguir con aquello durante tanto tiempo como fuera
necesario.
Era un buen plan, el ú nico que tenía sentido bajo aquellas circunstancias, pero
no tuve oportunidad de llevarlo a cabo.
Su susurrar fue creciendo de tono, como si respondiese al girar de un mando
invisible, subiendo en espiral hasta ser tan alto e implacable como una sirena de
alarma aérea. En lo má s alto de la espiral había un balido plañ idero, que luego
fue un alarido amputado por un apagado clic cuando se cortó la conexió n.
2
La telefonista nocturna del Hospital Cany on Oaks me informó que no aceptaban
llamadas del exterior hasta las ocho de la mañ ana…, casi cinco horas má s tarde.
Yo usé mi título académico, le dije que era una emergencia, y me pasaron a
alguien de á tona voz de contralto que se identificó como la jefa de enfermeras
del turno nocturno. Escuchó lo que y o tenía que decirle y, cuando me contestó ,
algo de lo plano de su voz estaba sazonado por el escepticismo.
—¿Có mo dijo que se llamaba usted, señ or?
—Doctor Delaware. Y usted es la señ orita…
—La señora Vann. ¿Es usted miembro de nuestro cuadro médico, doctor?
—No. Pero lo traté hace varios añ os.
—Ya veo. ¿Y dice usted que él le ha llamado?
—Sí. Hace tan solo unos minutos.
—Eso es altamente improbable, doctor —dijo con satisfacció n—. El señ or
Cadmus está encerra…, no tiene acceso a un teléfono.
—Era él, señ ora Vann, y estaba en un auténtico problema. ¿Ha estado usted
recientemente en su habitació n?
—No, estoy en el ala opuesta del hospital —una pausa—. Supongo que podría
llamar allí.
—Creo que debería usted hacerlo.
—Muy bien. Gracias por darnos esa informació n, doctor. Y buenas noches.
—Una cosa má s…, ¿cuá nto tiempo lleva hospitalizado?
—Me temo que no estoy autorizada a facilitar informació n confidencial
acerca de los pacientes.
—Comprendo. ¿Quién es el doctor que le atiende?
—Nuestro director. El doctor Mainwaring. Pero… —añ adió , protectora—, no
está disponible a esta hora.
Unos sonidos apagados se oy eron en un segundo plano. Ella me puso en línea
muerta durante largo rato y luego volvió a hablarme, sonando alterada, y me
dijo que tenía que dejarme. Era la segunda vez en diez minutos que me cortaban.
Apagué las luces y regresé a la alcoba. Robin se volvió hacia mí y se
semiincorporó sobre sus codos. La oscuridad había transformado el cobre de sus
cabellos en un lavanda, extrañ amente hermoso. Sus ojos almendra casi estaban
cerrados.
—¿Qué es lo que pasaba, Alex?
Me senté al borde de la cama y le conté la llamada de Jamey y mi
conversació n con la enfermera de noche.
—Que extrañ o.
—Es muy raro. —Me froté los ojos—. No sé nada de un chico en cinco añ os
y, de repente, me llama, diciendo tonterías incomprensibles.
Me puse en pie y paseé nervioso.
—En aquel tiempo tenía problemas, pero no estaba loco. Ni mucho menos. Su
mente era toda una obra de arte. Y esta noche era un lío: paranoico, oy endo
voces, hablando sin sentido. Resulta difícil creer que se trata de la misma
persona.
Pero, intelectualmente, y o sabía que era posible. Lo que y o había oído por el
teléfono había sido una psicosis o algú n tipo de viaje de pasota descontrolado.
Ahora, Jamey y a era un hombre joven: diecisiete o dieciocho, y
estadísticamente a punto tanto para la aparició n de una esquizofrenia como para
caer en el abuso de las drogas.
Fui hasta la ventana y me apoy é en el alféizar. La cañ ada estaba en silencio.
Una débil brisa agitaba las copas de los pinos. Me quedé allí un tiempo,
contemplando las capas sedosas de la oscuridad.
Al fin ella me habló :
—¿Por qué no vuelves a la cama, querido?
Me arrastré al interior de las sá banas. Nos abrazamos, hasta que ella bostezó
y noté có mo su cuerpo se relajaba por la fatiga. La besé, me di la vuelta y traté
de quedarme dormido, pero no hubo modo. Estaba demasiado tenso, y ambos lo
sabíamos.
—Habla —me dijo, metiendo su mano en la mía.
—En realidad no hay nada de lo que hablar. Es que realmente fue muy
extrañ o el oírle así, de pronto. Y luego que los del hospital te echen un cubo de
agua fría encima. A la arpía con la que hablé no parecía importarle un pimiento.
Era un auténtico trozo de hielo, y actuaba como si yo fuera el chalado. Luego,
mientras me tenía en una línea muerta, pasó algo que la alteró .
—¿Crees que pueda haber sido algo relacionado con él?
—¿Y quién demonios puede saberlo? Todo este asunto es muy extrañ o.
Yacimos lado a lado. El silencio comenzó a resultar opresivo. Miré al reloj:
las 3,23. Alzando su mano a mis labios, le besé los nudillos, luego la bajé y la
solté. Me alcé de la cama, me incliné hacia ella y le tapé los hombros desnudos.
—Yo y a no podré dormir esta noche. Y no hay razó n para que también tú
sigas despierta.
—¿Vas a leer? —me preguntó , conociendo mi modo usual de enfrentarme
con el insomnio casual.
—No —fui hasta el armario y empecé a seleccionar ropas en la oscuridad—.
Creo que daré una vuelta en coche.
Ella dio la vuelta en la cama y me miró , con los ojos totalmente abiertos.
Trasteé un poco antes de hallar unos pantalones de franela, botas camperas,
un suéter de cuello de cisne y una chaqueta deportiva de pañ o Harris, de
entretiempo. En silencio me vestí.
—Vas a ir allí…, ¿no? ¿Vas al hospital?
Me alcé de hombros.
—La llamada de ese chico era una petició n de auxilio. En otro tiempo
tuvimos una buena relació n. Me caía muy bien. Ahora se está haciendo pedazos,
y probablemente no hay a nada que y o pueda hacer, pero me sentiré mejor si al
menos lo intento.
Me miró , fue a decir algo, pero al fin suspiró .
—¿Dó nde está ese sitio?
—Allá en el West Valley. A veinticinco minutos de coche, a esta hora. Volveré
pronto.
—Ten cuidado, Alex. ¿Vale?
—No te preocupes. No me pasará nada.
La besé de nuevo y le dije:
—Vuélvete a dormir.
Pero estaba totalmente despierta mientras y o cruzaba la puerta.
El invierno había llegado tarde al Sur de California y se había mantenido
tenazmente, antes de morir. Hacía frío para aquel inicio de la primavera, así que
me abotoné la chaqueta mientras salía a la terraza y bajaba los escalones
delanteros. Alguien había plantado, hacía añ os, un jazmín de los que se abren de
noche, que había florecido y se había extendido, y ahora toda la cañ ada estaba
impregnada del perfume desde marzo hasta septiembre. Inspiré profundamente
y, por un momento, soñ é con Hawaii.
El Seville estaba en el aparcamiento, al lado del Toy ota de chasis largo de
Robin. Estaba cubierto de polvo y necesitado de un ajuste, pero fielmente se puso
en marcha. La casa se encuentra en lo alto de un serpenteante camino de
herradura, y se necesita maniobrar bastante para llevar un Cadillac por las
curvas sombreadas por á rboles sin ray arlo. Pero, tras todos aquellos añ os y o
podía hacerlo dormido, así que tras dar marcha atrá s con una sacudida, giré
rá pidamente y comencé el tortuoso descenso.
Giré a la derecha en Beverly Glen Drive y bajé en picado cuesta abajo hacia
Sunset. Nuestra parte de la cañ ada es chic rural: pequeñ as casas de madera,
sobre pilastras y adornadas con cristaleras, con pegatinas de SALVAD A LAS
BALLENAS en los parachoques de los viejos Volvos, un mercado especializado
en productos macrobió ticos…, y se encuentra antes de que la Sunset se llene de
grandes propiedades rodeadas de tapias. En el Boulevard di la vuelta a la derecha
y me dirigí hacia la autopista de San Diego. El Seville pasó volando junto al borde
norte del campus de la UCLA, la puerta sur del Bel Air y haciendas
hipertrofiadas, en parcelas de un milló n de dó lares cada una. Unos pocos minutos
má s tarde vi el paso elevado de la 405. Apunté el Seville hacia la rampa de
entrada y me zambullí en la autopista.
Un par de camiones cuba gruñ ían en el carril má s lento pero, aparte de eso,
los cinco carriles eran solo míos. El asfalto se extendía ante mí, vacío y brillante,
una flecha apuntada indefinidamente hacia el horizonte. La 405 es una secció n de
la arteria que atraviesa verticalmente California, corriendo paralela al Océano,
desde Baja hasta la frontera con Oregó n. En esta parte del estado atraviesa la
Cordillera de Santa Mó nica con tú neles, y esta noche las tierras altas que habían
sido dejadas en paz se alzaban oscuras, con sus polvorientos y escarpados flancos
cubiertos por los primeros brotes vegetales de la estació n.
El asfalto tenía una joroba en Mulholland y luego se hundía hacia el Valle de
San Fernando. Era una vista de las que quita el aliento: el arco iris pulsante de las
lejanas luces apareció de repente, pero a cien kiló metros por hora se disolvió en
un instante. Giré a la derecha, me metí en la Autopista Oeste de Ventura y
aumenté la velocidad.
Pasé velozmente por unos veinte kiló metros de suburbios del Valle: Encino,
Tarzana (solamente en Los Á ngeles podía dá rsele a un pueblo-dormitorio el
nombre del hombre-mono), Woodland Hills… Muy despierto y con los ojos
brillantes, mantenía ambas manos sobre el volante, demasiado nervioso como
para escuchar mú sica.
Justo antes de Topanga la negrura de la noche se rindió a una explosió n de
color, una parpadeante panoplia de escarlata, á mbar y azul cobalto. Era como si
un gigantesco á rbol de Navidad hubiera sido plantado en el centro de la autopista.
Espejismo o no, frené, hasta pararme.
A aquella hora eran pocos los vehículos que habían estado rodando por la
autopista, pero había los suficientes para que, apretados y detenidos, parachoques
contra parachoques, creasen un atasco de trá fico a las cuatro de la madrugada.
Permanecí un rato sentado, con el motor en punto muerto, luego me di cuenta
de que los otros conductores habían apagado sus motores. Algunos se habían
bajado y se les podía ver apoy ados en los costados o los capó s, fumando
cigarrillos, charlando, o simplemente observando las estrellas. Su pesimismo era
desolador, así que apagué el Seville. Frente a mí había un Porsche Targa. Salí y
caminé hacia él. Un hombre de cabello color jengibre, a finales de la treintena,
estaba sentado en el asiento del conductor, mordisqueando una vieja pipa y
ojeando un perió dico de ley es.
—Perdó neme, ¿podría decirme lo que está sucediendo?
El conductor del Porsche alzó la vista de la publicació n y me miró con aire
placentero. Por el aroma que se olía, lo que había en su pipa no era precisamente
tabaco.
—Una colisió n. Todos los carriles está n bloqueados.
—¿Cuanto tiempo lleva usted aquí?
Una rá pida mirada a su Rolex.
—Media hora.
—¿Tiene idea de cuá ndo puede quedar solucionado?
—No. Pero ha sido una cosa grave —volvió a ponerse la pipa en la boca,
sonrió , y regresó al artículo sobre contratos de flete marítimo.
Seguí caminando por el arcén izquierdo de la autopista, má s allá de media
docena de filas de motores fríos. La curiosidad de los conductores había frenado
el trá fico en el otro sentido a un lento paseo. El olor de la gasolina se fue haciendo
má s fuerte y mis oídos captaron un canto eléctrico: mú ltiples radios de la policía
ladrando en un contrapunto independiente. Unos metros má s y fue visible toda la
escena.
Un enorme camió n: dos trailers gemelos de dieciocho ruedas, había
derrapado, colocá ndose perpendicular a la autopista. Uno de los remolques
seguía en pie y estaba colocado perpendicularmente a la línea de trazos blancos,
el otro había caído de lado y una buena tercera parte del mismo estaba colgando
suspendido del costado de la ruta. La unió n entre las dos partes del camió n era
como una rama tronchada, de cables y rejilla. Atrapado bajo la desparramada
carcasa metá lica se veía un brillante coche utilitario de color rojo, aplastado
como una lata de cerveza y a vacía. A corta distancia estaba un sedá n má s
grande, un Ford marró n, con sus ventanillas hechas añ icos y su parte delantera
convertida en un acordeó n.
Las luces y el ruido venían de un par de camiones de bomberos, media
docena de ambulancias y un grupo de coches de la policía y los bomberos.
Media docena de uniformes estaban en corro alrededor del Ford, y una extrañ a
má quina con un par de tenazas de gran tamañ o pegadas a su morro daba
repetidos pases a la arrugada puerta del lado del pasajero. Cuerpos colocados en
camillas y tapados con mantas estaban siendo cargados en las ambulancias.
Algunos estaban conectados a botellas de líquidos intravenosos y eran manejados
con cuidado. Otros que iban enfundados en bolsas de plá stico, eran tratados como
bultos. De una de las ambulancias surgió un gemido, indudablemente humano. La
autopista estaba tapizada de cristal, gasolina y sangre.
Una hilera de policías de carreteras estaba en posició n militar de descanso,
pasando su atenció n, alternativamente, de la carnicería a los automovilistas que
aguardaban. Uno de ellos me vio y me hizo con la mano un gesto de que
regresara. Cuando no le obedecí, se adelantó , con rostro hosco.
—Regrese de inmediato a su coche, señ or.
De cerca se le veía joven y grandote, con un rostro largo y rojizo, un delgado
bigote de color gamuza y labios delgados y apretados. Su uniforme había sido
estrechado para marcar los mú sculos y lucía una pequeñ a y muy vistosa corbata
de pajarita azul. El nombre de la galleta de su pecho era BJORSTADT.
—¿Cuá nto tiempo cree que permaneceremos aquí, agente?
Dio un paso má s hacia mí, con la mano sobre su revó lver, masticando una
pastilla contra la acidez y emitiendo un olor de sudor y siempreviva.
—Regrese de inmediato a su coche, señ or.
—Soy un doctor, agente. Me han llamado para una emergencia y tengo que
pasar.—
¿Qué clase de doctor?
—Psicó logo.
No pareció gustarle mi respuesta.
—¿Qué clase de emergencia?
—Un paciente mío acaba de llamarme en plena crisis. Ha mostrado
tendencias suicidas en el pasado y corre un grave riesgo. Es importante que
llegue hasta él en el plazo má s breve posible.
—¿Va usted a la casa de ese individuo?
—No. Está hospitalizado.
—¿Dó nde?
—En el Psiquiá trico de Cany on Oaks…, a unos kiló metros má s allá .
—Déjeme ver su licencia, señ or.
Se la entregué, esperando que no fuera a llamar al hospital. Lo ú ltimo que
deseaba era una charla entre el agente Bjorstadt y la dulce señ ora Vann.
Estudió la licencia, me la devolvió , y me contempló con pá lidos ojos que
habían sido entrenados a dudar.
—Digamos, doctor Delaware, que le sigo hasta el hospital. ¿Me asegura usted
que, cuando lleguemos allí, van a confirmar la emergencia?
—Absolutamente. Vamos allá .
Entrecerró los ojos y se tironeó el bigote.
—¿Qué clase de coche conduce usted?
—Un Seville del setenta y nueve. Verde oscuro con el techo marró n claro.
Me contempló , frunciendo el ceñ o, y finalmente dijo:
—De acuerdo, doctor, conduzca lentamente por el arcén. Cuando llegue a
este punto deténgase y quédese aquí hasta que y o le diga que se mueva. Ahí
tenemos un auténtico desastre y no queremos que hay a má s sangre esta noche.
Le di las gracias y corrí hasta el Seville. Ignorando las miradas de hostilidad
de los otros conductores, rodé hasta estar delante de la cola, y Bjorstadt me hizo
una señ a para que pasara. Habían sido colocadas cientos de antorchas, y la
autopista estaba iluminada como un pastel de cumpleañ os. No aceleré hasta que
las llamas desaparecieron de mi espejo retrovisor.
El paisaje suburbano retrocedía en Calabasas, dando paso a colinas
redondeadas, tachonadas de viejos y retorcidos robles. Hacía mucho que la
may oría de los grandes ranchos habían sido subdivididos, pero aquellos seguían
siendo terrenos de alto precio, caras « comunidades planificadas» , rodeadas por
verjas y con terreno de media hectá rea para los vaqueros de fin de semana. Salí
de la autopista justo antes de la línea fronteriza del Condado de Ventura y,
siguiendo la flecha de un cartel que decía HOSPITAL PSIQUIÁ TRICO DE
CANYON OAKS, giré hacia el sur sobre un puente de cemento. Tras pasar una
gasolinera de autoservicio, un criadero de césped y una escuela elemental
parroquial, subí una colina por un camino de un solo carril durante unos tres
kiló metros, hasta que una flecha me dirigió hacia el oeste. El pungente olor del
estiércol en fermentació n llenaba el aire.
La línea de la propiedad de Cany on Oaks estaba señ alada por un gran
albaricoque florecido, que daba sombra a unas bajas y abiertas puertas que
estaban pensadas má s como decoració n que como seguridad. Un sendero largo y
serpenteante, bordeado por setos y limitado por colgantes eucaliptos, me llevó
hasta la cima de un montículo.
El hospital era una fantasía de la escuela Bauhaus: cubos de cemento blanco
reunidos en grupos; montones de cristaleras y acero. El chaparral que lo rodeaba
había sido talado en varios cientos de metros en derredor, aislando la estructura e
intensificando la dureza de sus á ngulos. La colecció n de cubos era má s larga que
alta, un edificio como una pitó n, fría y pá lida. En la distancia se veía un teló n de
fondo que era una montañ a negra, tachonada con puntos de iluminació n que
hacían arcos, como bajas estrellas fugaces: linternas. Me detuve en el casi vacío
aparcamiento y caminé hasta la entrada: una doble puerta de metal cromado,
centrada en una pared de cristal. Y cerrada con llave. Apreté el timbre.
Un guarda de seguridad atisbo a través del cristal, vino lentamente y sacó la
cabeza. Era de mediana edad y tripó n, e incluso en la oscuridad podía verle las
venas rojizas de la nariz.
—¿Sí, señ or? —se subió los pantalones.
—Soy el doctor Delaware. Uno de mis pacientes, James Cadmus, me llamó
en plena crisis, y deseaba ver có mo está .
—¡Oh, él! —el guarda hizo una mueca y me dejó entrar—. Por aquí, doctor.
Me guio a través de una sala de recepció n vacía, decorada con insípidos
grisazulados y grises y oliendo a flores muertas, giró hacia la izquierda en una
puerta marcada Pabelló n C, corrió un pestillo y me dejó pasar.
Al otro lado había una sala de enfermeras vacía, equipada con ordenadores
personales y un monitor de televisió n en circuito cerrado que solo mostraba nieve
electró nica. El guarda atravesó la sala y continuó hacia la derecha. Entramos en
un corto y muy iluminado pasillo cuadriculado con puertas verdeazuladas, cada
una de ellas atravesada por una mirilla. Una de las puertas estaba abierta, y el
guarda me hizo un gesto hacia ella.
—Ahí es donde usted va, doctor.
La habitació n era de un par de metros por otros dos, con blandas paredes de
vinilo blanco y techo bajo y plano. La may or parte de espacio del suelo estaba
ocupado por una cama de hospital provista de ataduras de cuero. Había una ú nica
ventana, alta, en una de las paredes. Tenía el aspecto peliculado del plexiglá s
viejo y estaba barrada por una reja de acero. Todo, desde la có moda a la mesilla
de noche, estaba encastrado, atornillado y recubierto de un acolchado de vinilo
azulverdoso. Unos pijamas arrugados estaban tirados por el suelo.
Tres personas vestidas de blanco almidonado atestaban la habitació n.
Una obesa mujer en la cuarentena estaba sentada en la cama, con la cabeza
entre las manos. A su lado estaba en pie un negro, alto y robusto, que usaba gafas
de carey. Una segunda mujer, joven, morena, voluptuosa y lo suficientemente
hermosa como para pasar por la hermana pequeñ a de Sofía Loren, estaba
también de pie, con los brazos cruzados ante su amplio pecho, manteniéndose a
alguna distancia de los otros dos. Ambas mujeres llevaba cofias de enfermera; el
hombre una bata abotonada hasta el cuello.
—Aquí está su doctor —anunció el guarda ante al trío de miradas inquisitivas.
El rostro de la mujer gorda estaba marcado por las lá grimas, y parecía aterrada.
El enorme negro entrecerró los ojos, pero luego volvió a mostrar un rostro
impasible.
Los ojos de la mujer guapa se empequeñ ecieron por la ira. Apartó de un
empujó n al negro y vino a la carga. Sus manos eran puñ os y el pecho le subía y
bajaba.
—¿Qué es lo que significa esto, Edwards? —preguntó en un contralto que
reconocí—. ¿Quién es este hombre?
La tripa del guarda cay ó unos centímetros.
—Esto, dijo que era el doctor de Cadmus, señ ora Vann, y, bueno, pues y o…
—Fue un malentendido —sonreí—. Soy el doctor Delaware. Hablamos por
teléfono…
Me miró con asombro y volvió su atenció n de nuevo hacia el guarda.
—Este es un pabellón cerrado, Edwards. Y está cerrado por dos razones —le
dedicó una acerba y condescendiente sonrisa—. ¿No es así?
—Sí, señ ora.
—¿Cuá les son esas razones, Edwards?
—Esto, para mantener a los maja…, para mantener la seguridad, señ ora, y
esto…
—Para mantener a los pacientes dentro y a los extrañ os fuera —le lanzó una
mirada asesina—. Y esta noche y a estamos dos a cero.
—Sí, señ ora. Es que pensé que, y a que el chico…
—Ya ha sido bastante pensar de tu parte para una sola noche —le espetó —.
Regresa a tu puesto.
El guarda parpadeó nervioso en mi direcció n.
—¿Quiere que me lo lle…?
—¡Vete, Edwards!
Me miró con odio y se fue arrastrando los pies. La gorda de la cama volvió a
meter la cabeza entre las manos y empezó a sorberse los mocos. La señ ora Vann
le dio una mirada de reojo llena de desprecio, agitó sus largas pestañ as en mi
direcció n, y tendió una mano de finos huesos.
—Hola, doctor Delaware.
Le devolví el saludo y traté de justificar mi presencia.
—Es usted un hombre muy dedicado, doctor —su sonrisa era una fría y
blanca media luna—. Supongo que no se le puede culpar de eso.
—Le agradezco lo que dice. ¿Có mo…?
—No es que hubieran tenido que dejarle entrar… Edwards tendrá que purgar
por eso…, pero, y a que está aquí, no creo que vay a a hacernos usted mucho
dañ o. Ni bien, tampoco —hizo una pausa—. Su antiguo paciente y a no está con
nosotros.
Antes de que y o pudiera decir nada, ella prosiguió :
—El señ or Cadmus se ha escapado. Tras atacar a la pobre señ ora Surtees,
aquí presente.
La rubia gorda alzó la vista. Su cabello era un merengue tieso y de color
platino. El rostro que había debajo era pá lido y regordete y moteado de rosa. Sus
cejas habían sido depiladas, y cobijaban unos ojos pequeñ os, color oliva y muy
porcinos, ahora bordeados en rojo. Unos gruesos labios, grasientos por el lá piz de
labios, se pusieron en tensió n y temblaron.
—Entro a ver có mo estaba —sollozó —, tal como hago cada noche. Y como
siempre ha sido un buen chico, le suelto las esposas un poco, como he hecho
siempre. Darle al chico algo de libertad…, ¿entiende? Un poco de compasió n no
hace ningú n dañ o, ¿no es así? Luego el masaje, a sus muñ ecas y tobillos. Lo que
siempre hace es que a mitad del masaje se pone a volar por las nubes, sonriendo
como un bebé. A veces se echa un buen sueñ o. Pero esta vez salta sobre mí como
un verdadero loco, aullando y babeando por la boca. Me da un puñ etazo en el
estó mago, me ata con la sá bana y me amordaza con la toalla. Pensé que me iba
a matar, pero solo me cogió la llave y …
—Ya basta, Marthe —dijo con firmeza la señ ora Vann—. No te pongas aú n
má s nerviosa. Antoine, llévala al comedor de enfermeras, y dale un poco de
sopa o algo así.
El negro asintió con la cabeza y se llevó a la gorda por la puerta.
—Una enfermera particular —dijo la señ ora Vann cuando se hubieron ido,
haciéndolo sonar como un insulto—. Nunca las usamos, pero la familia insistió , y
cuando una se topa con los fortunones, las normas acostumbran a doblegarse.
Agitó la cabeza y su rígida cofia crujió .
—Es un desastre. Ni siquiera tiene el título de enfermera. No es má s que una
chacha de uniforme. Y y a puede ver para lo que ha servido.
—¿Cuá nto tiempo ha estado aquí Jamey ?
Se acercó má s, rozando mi manga con las puntas de sus dedos. Su galleta
tenía una foto de ella que no le hacía justicia y, bajo la misma, un nombre:
Enfermera Jefe Andrea Vann.
—¡Vay a, si que es usted persistente! —dijo altanera—. ¿Qué es lo que le hace
pensar que esta informació n sea ahora menos confidencial de lo que lo era hace
una hora?
Alcé los hombros.
—Tenía la sensació n de que, cuando hablamos por teléfono, se llevó usted la
impresió n de que y o era algú n tipo raro.
La sonrisa frígida regresó .
—¿Y ahora que le veo en carne y hueso debería sentirme má s impresionada?
Yo sonreí, esperando resultar encantador.
—Si me veo tal como me siento, no espero impresionarla mejor. Lo ú nico
que estoy intentando es darle algú n sentido a esta ú ltima hora.
La sonrisa se torció un poco y, en el proceso, se tornó algo má s amistosa.
—Salgamos del Pabelló n —me dijo—. Las habitaciones son a prueba de
ruidos, pero los pacientes tienen algú n extrañ o modo de saber cuá ndo sucede
algo…, es casi un sentido animal. Si se enteran, se pasará n toda mi guardia
aullando y tirá ndose contra las paredes.
Fuimos a la sala de recepció n y nos sentamos. Edwards estaba allí, paseando
arriba y abajo con aire mísero, y ella le ordenó que fuera a buscar café. É l
apretó los labios, se tragó otros cuantos litros de orgullo y la obedeció .
—En realidad —me dijo, tras dar un sorbo y dejar la taza—, sí creí que era
usted un tipo raro…, de esos tenemos muchos. Pero cuando le vi le reconocí.
Hace un par de añ os asistí a una conferencia que usted dio en el Pediá trico del
Oeste, acerca de los miedos infantiles. Lo hizo usted muy bien.
—Gracias.
—Mi propio niñ o estaba teniendo malos sueñ os por aquel tiempo, así que usé
algunas de las sugestiones que nos dio usted. Funcionaron.
—Me alegra oírlo.
Sacó un cigarrillo de un paquete que llevaba en un bolsillo de su uniforme y lo
encendió .
—Jamey tenía mucho cariñ o por usted. Le mencionaba de tanto en cuanto.
Cuando estaba lú cido.
Frunció el ceñ o. Yo lo interpreté:
—Que no era muy a menudo.
—No. No mucho. ¿Cuá nto tiempo me dijo que había pasado desde la ú ltima
vez que lo vio?
—Cinco añ os.
—Ya no lo reconocería, él… —se contuvo—. No puedo decirle má s. Ya ha
habido bastante doblegar las normas para una sola noche.
—Me parece justo. ¿Podría decirme cuá nto tiempo hace que se ha ido de
aquí?—
Una media hora o así. Los enfermeros está n buscá ndolo por las colinas,
con linternas.
Seguimos sentados y bebimos café. Le pregunté qué clase de pacientes
trataba el hospital, y encendió otro cigarrillo con la colilla del anterior antes de
contestarme.
—Si lo que me está preguntando es si se nos escapan muchos, la respuesta es
no.
Le dije que no era eso lo que había querido decir, pero ella me cortó .
—Esto no es una prisió n. La may or parte de nuestros pabellones son
abiertos…, y hay en ellos lo típico: adolescentes que montan numeritos,
depresivos después del período de alto riesgo, anoréxicos, maníacos no graves,
alzheimers, cocainó manos, así como alcohó licos en desintoxicació n. El
Pabelló n C es pequeñ o, solo diez camas, y casi nunca está n llenas. Pero allí es
donde tenemos la may oría de los líos. Los pacientes del C son impredecibles…,
esquizos agitados con problemas de control de sus impulsos, psicó patas ricos con
enchufes que les evitaron ir a la cá rcel a condició n de pasar aquí unos meses,
locos de las anfetas y cocainó manos que han tomado demasiado y han acabado
paranoides. Pero con las fenotiacinas, incluso ellos no nos dan excesivos
problemas…, la química nos ay uda a vivir mejor, ¿no es así? Este es un buen
establecimiento.
Pareciendo de nuevo irritada, se ajustó la cofia, y dejó caer el cigarrillo en el
café frío.
—Tengo que volver allí, para ver si y a lo han encontrado. ¿Hay algo má s que
pueda hacer por usted?
—Nada, gracias.
—Entonces, que tenga un buen viaje de regreso.
—Me gustaría quedarme por aquí y hablar con el doctor Mainwaring.
—Si y o fuera usted no haría eso. Le llamé justo en cuanto descubrimos que
Jamey había desaparecido, pero estaba en Redondo Beach…, de visita con sus
chicos. Incluso si salió de inmediato, es un largo camino. Va a ser una larga
espera.
—Esperaré.
Se ajustó la cofia y se alzó de hombros.
—Como usted quiera.
Una vez solo, me arrellané y traté de digerir lo que había averiguado. No era
demasiado. Permanecí sentado, inquieto, durante un rato, luego me alcé,
encontré un lavabo de caballeros y me lavé allí la cara. El espejo me devolvió un
rostro cansado, pero me sentía lleno de energía. Probablemente estaba
También podría gustarte
- En El Abismo - Jonathan Kellerman PDFDocumento414 páginasEn El Abismo - Jonathan Kellerman PDFCelia EscalonaAún no hay calificaciones
- Kellerman Jonathan - Alex Delaware 03 - en El Abismo (1987)Documento275 páginasKellerman Jonathan - Alex Delaware 03 - en El Abismo (1987)Damian Gorostiaga100% (1)
- El Murciélago Es Mi HermanoDocumento67 páginasEl Murciélago Es Mi HermanooscarAún no hay calificaciones
- Corazón Delator de Edgar Allan PoeDocumento3 páginasCorazón Delator de Edgar Allan PoeFranciscaAún no hay calificaciones
- Antologia de Sexto...Documento33 páginasAntologia de Sexto...maria cabreraAún no hay calificaciones
- Ambar 01 - Los Nueve Principes de AmbarDocumento120 páginasAmbar 01 - Los Nueve Principes de Ambarmaramargo100% (1)
- Entre encanto y embrujos: Entre encanto y embrujosDe EverandEntre encanto y embrujos: Entre encanto y embrujosAún no hay calificaciones
- Friends Without Benefits - Penny ReidDocumento374 páginasFriends Without Benefits - Penny ReidDayanna Grazt0% (1)
- Los Altisimos - Hugo CorreaDocumento109 páginasLos Altisimos - Hugo CorreaMauricio Farah Muñoz50% (6)
- EL CORAZÓN DELATOR - Edgar Allan PoeDocumento4 páginasEL CORAZÓN DELATOR - Edgar Allan PoeYimi BarraAún no hay calificaciones
- Que Todo Vuelva Al Momento en Que MurióDocumento10 páginasQue Todo Vuelva Al Momento en Que Murióangel albornozAún no hay calificaciones
- La Naturaleza Es La Iglesia de Satanás (Capítulo 1) (MOISEEFF, Ivan)Documento4 páginasLa Naturaleza Es La Iglesia de Satanás (Capítulo 1) (MOISEEFF, Ivan)waldokowAún no hay calificaciones
- Black Heart and Red Redemption (Iron Dogz MC #03) Rene Van DalenDocumento470 páginasBlack Heart and Red Redemption (Iron Dogz MC #03) Rene Van DalenLuciaAún no hay calificaciones
- Mi Joven Idiota Corazón, Anja HillingDocumento65 páginasMi Joven Idiota Corazón, Anja Hillingjesusruizpolanco100% (1)
- Los Devoradores Del EspacioDocumento81 páginasLos Devoradores Del EspaciooscarAún no hay calificaciones
- Anexo 3 - Ficha de LecturaDocumento5 páginasAnexo 3 - Ficha de LecturaAngélica EspinozaAún no hay calificaciones
- Los Altísimos (Correa Hugo) (Z-Library)Documento238 páginasLos Altísimos (Correa Hugo) (Z-Library)Valle ríe Santande BenyemanAún no hay calificaciones
- Guía 04. C. Lectora Corazón DelatorDocumento5 páginasGuía 04. C. Lectora Corazón DelatorMaximiliano GálvezAún no hay calificaciones
- JFTNP2TTDocumento233 páginasJFTNP2TTMarcela Vásquez0% (1)
- 2º-Lenguaje - 2023Documento5 páginas2º-Lenguaje - 2023EricaAún no hay calificaciones
- Los AltisimosDocumento181 páginasLos AltisimosJeannette TéllezAún no hay calificaciones
- Los AltisimosDocumento180 páginasLos Altisimosbazar g&bAún no hay calificaciones
- Lectura - 4 El Corazon DelatorDocumento6 páginasLectura - 4 El Corazon DelatorOmar JMAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento3 páginasCuento Sbetina elisa kindAún no hay calificaciones
- Cuentos Dominicanos e HispanoamericanosDocumento53 páginasCuentos Dominicanos e Hispanoamericanosilustrado25Aún no hay calificaciones
- JDG1, El Invasor Del Tiempo - Harry HarrisonDocumento90 páginasJDG1, El Invasor Del Tiempo - Harry HarrisonJose Luis Gonzalez100% (1)
- Carne PútridaDocumento20 páginasCarne PútridaJuan MorenoAún no hay calificaciones
- Cuentos de Edgar Allan PoeDocumento9 páginasCuentos de Edgar Allan PoeDaniela MolinaAún no hay calificaciones
- Retorno de La Noche - CórtazarDocumento7 páginasRetorno de La Noche - CórtazarOmar Andres Aceitón Vásquez0% (1)
- Edgar Allan Poe - El Corazon DelatadorDocumento3 páginasEdgar Allan Poe - El Corazon DelatadorKenzoTenmaAún no hay calificaciones
- S17 Lecturas SEMANALESDocumento10 páginasS17 Lecturas SEMANALESValdemar Rodríguez JiménezAún no hay calificaciones
- Comprensión de Lectura - Corazón DelatorDocumento4 páginasComprensión de Lectura - Corazón DelatorValentina AguirreAún no hay calificaciones
- El Corazón DelatorDocumento4 páginasEl Corazón DelatorConstantin OpreaAún no hay calificaciones
- Captive 2 - Sarah Rivens - 2022.Fr - EsDocumento684 páginasCaptive 2 - Sarah Rivens - 2022.Fr - EsYolanda ZaragozaAún no hay calificaciones
- Clase 3-Curso de Escritura CreativaDocumento28 páginasClase 3-Curso de Escritura CreativaZurielAún no hay calificaciones
- Le Guin, Ursula K. - La Rueda Del CieloDocumento133 páginasLe Guin, Ursula K. - La Rueda Del CieloPony Baobab100% (2)
- Actividades Con Cuento Mil Grullas de Elsa BornemannDocumento7 páginasActividades Con Cuento Mil Grullas de Elsa BornemannGloria Edith GutierrezAún no hay calificaciones
- LP1102 U4 AI4 Caso Clinico 4Documento7 páginasLP1102 U4 AI4 Caso Clinico 4silvia barrera0% (2)
- Varo Julián Y Si Me EnamoroDocumento9 páginasVaro Julián Y Si Me EnamoroivanflopliAún no hay calificaciones
- Mas Alla de Los Sueños, de Richard MathesonDocumento203 páginasMas Alla de Los Sueños, de Richard MathesonRodrigo Rodriguez100% (10)
- El Corazon Delator - Allan PoeDocumento2 páginasEl Corazon Delator - Allan PoeesammyacAún no hay calificaciones
- EL CORAZÓN DELATOR Preg. InferenciaDocumento3 páginasEL CORAZÓN DELATOR Preg. InferenciaYiyita AriasAún no hay calificaciones
- CarringtonDocumento12 páginasCarringtonMarcos MartinezAún no hay calificaciones
- Nidoume No Yuusha Volumen 06 v3Documento248 páginasNidoume No Yuusha Volumen 06 v3sergioalcivar39Aún no hay calificaciones
- Cuando Mi Hermano Menor Jerry Tenía Apenas 5 Años Contrajo Una Terrible en FermedadDocumento3 páginasCuando Mi Hermano Menor Jerry Tenía Apenas 5 Años Contrajo Una Terrible en FermedadlexandroAún no hay calificaciones
- 2B2020. DIAGNÓSTICO. PDL - Los Espectrales PérezDocumento4 páginas2B2020. DIAGNÓSTICO. PDL - Los Espectrales PérezValentino DemattiaAún no hay calificaciones
- Vispera Del Juicio ChejovDocumento4 páginasVispera Del Juicio ChejovFernandoAún no hay calificaciones
- Guia Corazon DelatorDocumento6 páginasGuia Corazon DelatorCarolina ValenzuelaAún no hay calificaciones
- 486172c4-c2ec-4459-affa-af7253683545Documento509 páginas486172c4-c2ec-4459-affa-af7253683545Magrett Camila Gonzalez Torres100% (2)
- El Cuarto OjoDocumento6 páginasEl Cuarto OjoBur BuAún no hay calificaciones
- El Asesino, R. BradburyDocumento5 páginasEl Asesino, R. Bradburydaniel herreraAún no hay calificaciones
- Agua SaladaDocumento3 páginasAgua SaladaJessica Bolaños Gomez0% (1)
- ENERGÍA ProiectoDocumento17 páginasENERGÍA ProiectoRoxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- Ecosistema MarinoDocumento32 páginasEcosistema MarinoHans Cohayla100% (1)
- Presentación 4Documento8 páginasPresentación 4Roxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- La Hidrosfera. Agua Dulce y Agua Salada.Documento8 páginasLa Hidrosfera. Agua Dulce y Agua Salada.CarmenAún no hay calificaciones
- Ecosistemas Agua SaladaDocumento8 páginasEcosistemas Agua SaladaRoxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- Agua Salada Proiect Facut de MineDocumento8 páginasAgua Salada Proiect Facut de MineRoxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- Proyecto El Efecto InvernaderoDocumento8 páginasProyecto El Efecto InvernaderoRoxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- Aumento Del Efecto InvernaderoDocumento5 páginasAumento Del Efecto InvernaderoRoxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- Agua Salada PresentacionDocumento12 páginasAgua Salada PresentacionRoxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- Ecosistema MarinoDocumento32 páginasEcosistema MarinoHans Cohayla100% (1)
- Texto Sobre La AmistadDocumento6 páginasTexto Sobre La AmistadjhonjonerAún no hay calificaciones
- Renacimento 040114Documento4 páginasRenacimento 040114Roxana AnghelutaAún no hay calificaciones
- 2 Volvo ElectricDocumento82 páginas2 Volvo ElectricAngel Campos100% (2)
- CuadernilloDocumento4 páginasCuadernilloJuan Carlos Cartas Aranjo100% (1)
- Tabla de Integrales InmediatasDocumento4 páginasTabla de Integrales InmediatasQuinga FranciscoAún no hay calificaciones
- Micromotores 2Documento3 páginasMicromotores 2Steven MurilloAún no hay calificaciones
- Fis. y Quimica Santillana 3 Eso SolucionesDocumento1 páginaFis. y Quimica Santillana 3 Eso SolucioneslauraAún no hay calificaciones
- FUSIBLESDocumento1 páginaFUSIBLESRAFAEL ALARCONAún no hay calificaciones
- Titulo SmashDocumento2 páginasTitulo SmashNEI KERAún no hay calificaciones
- Alarmas de VehiculosDocumento3 páginasAlarmas de VehiculosJuan EdgarAún no hay calificaciones
- 1613647-S Tabla de Equivalencia Rapida AutomotrizDocumento8 páginas1613647-S Tabla de Equivalencia Rapida AutomotrizMartin Alonso Garcia GarciaAún no hay calificaciones
- Anemometro de TurbinaDocumento2 páginasAnemometro de TurbinaGraciela CrcAún no hay calificaciones
- HOMOLOGADOSDocumento15 páginasHOMOLOGADOSRodríguez GabyAún no hay calificaciones
- Descripción, Sistema AWD VolvoDocumento7 páginasDescripción, Sistema AWD VolvoLuis EcheverriamendezAún no hay calificaciones
- 002 Baja Presion de Aceite PDFDocumento4 páginas002 Baja Presion de Aceite PDFDarwin TroyaAún no hay calificaciones
- PSI Surcador Abraham RivasDocumento27 páginasPSI Surcador Abraham Rivasnils veraAún no hay calificaciones
- Informe Final IMPRIMIRDocumento22 páginasInforme Final IMPRIMIRAbraham S. AroAún no hay calificaciones
- Programa de Mantenimientos Minicargadores PDFDocumento1 páginaPrograma de Mantenimientos Minicargadores PDFisogoldAún no hay calificaciones
- ENCUESTA DE DECISIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULO - Formularios de GoogleDocumento6 páginasENCUESTA DE DECISIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULO - Formularios de GoogleCristhian Hugo DominguezAún no hay calificaciones
- Presentacion de Inyeccion A GasolinaDocumento37 páginasPresentacion de Inyeccion A GasolinaAlejandro HerreraAún no hay calificaciones
- Gabinete para Interruptor H150FMX, J250FMX, La400fmx para PrincipalDocumento1 páginaGabinete para Interruptor H150FMX, J250FMX, La400fmx para PrincipalLuis Angel CachonAún no hay calificaciones
- Cuestionario BateriaDocumento1 páginaCuestionario BateriaEdgar Ramirez Villota0% (1)
- Cargadores Cat 926-930-938Documento36 páginasCargadores Cat 926-930-938Paulo UgaldeAún no hay calificaciones
- Laboratorio #03 - Circuito de Control de MarchaDocumento9 páginasLaboratorio #03 - Circuito de Control de MarchaStiven StreitAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 3, Clasificación de Las Empresas Según Su ActividadDocumento5 páginasACTIVIDAD 3, Clasificación de Las Empresas Según Su ActividadMaria Lourdes Amador DiazAún no hay calificaciones
- Logicat Technical Vehicle Data Platform For MechaDocumento1 páginaLogicat Technical Vehicle Data Platform For Mechatc7p8rwr5hAún no hay calificaciones
- Mantenimiento Preventivo 24M-MotoniveladoraDocumento12 páginasMantenimiento Preventivo 24M-MotoniveladoraklausAún no hay calificaciones
- Unidad 5Documento36 páginasUnidad 5Henry Sullca CcorahuaAún no hay calificaciones
- Circuito Hidraulico 420fDocumento16 páginasCircuito Hidraulico 420fLuis Carlos Ramos100% (1)
- 1Documento5 páginas1Elver GalargaAún no hay calificaciones
- Grupo Lectrógeno Hsw405 t5 ScaniaDocumento6 páginasGrupo Lectrógeno Hsw405 t5 ScaniaDISEÑO Y ARQ TRKAún no hay calificaciones
- Presentación 1Documento26 páginasPresentación 1Fernando LopezAún no hay calificaciones