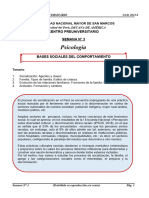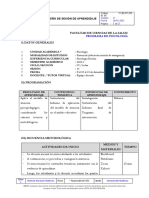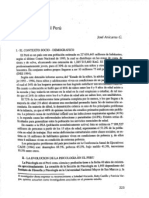Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Intervenir para Reparar
Intervenir para Reparar
Cargado por
Mario Cárdenas Sánchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas7 páginasReparar
Título original
Intervenir Para Reparar
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoReparar
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas7 páginasIntervenir para Reparar
Intervenir para Reparar
Cargado por
Mario Cárdenas SánchezReparar
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
Intervenir
para reparar
donde nos construimos histéricamente como personas y como comunidad hu-
mana” (p. 343). En una palabra, la violencia colectiva: a) afecta a las personas
en su dimensién cognitiva, afectivo-emocional y comportamental; b) ¢s, al
mismo tiempo, tina experiencia traumstica compattida, que c) introduce una
profunda distorsién en fa vida social, parcicularmente en las redes primarias
de proteccién y de apoyo que se generan en la vida familiar y comunitaria, los
dos escenatios psicosocialmente més significativos en la vida de las personas.
‘Todas estas contrariedades y problemas han golpeado de manera inmisericorde
la vida de personas, grupos y comunidades, dejando una oscura huella en su
salud, entendida ésta como un estado de bienestar.
LA SALUD COMO UN ESTADO DE BIENESTAR
Antes de dar comienzo a este epigrate conviene aclarar que el objetivo del
grupo de investigacién que esta derris de esta monografia no ha estado cen-
trado en el estudio del bienestar en sf, sino en tanto que indicador primordial
del estatus de salud de personas y colectivos que han sido castigados por la
violencia colectiva o la violencia de género. Este ha sido, y sigue siendo, nues-
tro marco de referencia, y a él responde este capitulo. En él no pretendemos
hacer una revisién de las distintas tradiciones del bienestar, sino justificar en
qué medida cada una de ellas puede dar respuesta al estudio de las secuelas
que para la salud mental, tanto a nivel personal como colectivo, ha tenido la
exposicién a experiencias trauméticas derivadas de la violencia intencional
(violencia politica y violencia de género).
Si en el primer capitulo nos hemos apoyado en Henri Tajfel para recordar que
la manera como se definen y se conforman las relaciones intergrupales es uno
de los problemas mas graves de nuestro tiempo, ahora acudimos a la OMS para
hacernos conscientes de que los dafios causados por las manifestaciones mas vio-
lentas de esas relaciones ha generado uno de los principales problemas de salud
ptiblica’ (OPS, 2003, pp. 3-23); especial mente visible, cabria afiadir, en aquellos
colectiva no es la suma de actos de violencia individual (“no es
‘Lo mismo que la violet
simplemente la agresidn individ ual ampliada”, le hemos visto decira Tilly en el primer ca-
pitulo), la salud publica tampoco es la suma de personas sanas. Este es un punto de partida
que responde de manera muy precisa a la perspectiva psicosocial, y, para ser mis exactos,
al modelo de filosofia galileana peopugnado por Kurt Lewin, de indudable influencia ges-
escenarios donde la violencia, tanto en su vertiente intergrupal (violencia politi-
ca) como de género (violencia intercategorial), ha campado a sus anchas durante
largos periodos. Lo ha hecho, y este es un dato que nos interesa subrayar, sin
necesidad de cursar en un trastorno clinico (un ‘TEPT), y al mismo tiempo sin
dejar de causar efectos devastadores tanto desde el punto de vista personal como
social. Para decirlo con més claridad: el TEPT tan solo da cuenta de una parte
(la parte més reducida) de los problemas de salud ptiblica que afectan a aquellas
poblaciones severamente castigadas por la violencia intencional y, por tanto, no
puede ser considerado ni la Ginica, ni la necesaria, ni la més importante de sus
consecuencias. Es decir, la ausencia de trastomno no significa presencia de salud;
entre otras razones, porque "por definicién, la salud piiblica no se ocupa de los
pacientes a titulo individual” (OPS, 2003, p. 3), sino que tiene que ver con pro-
cesos sociales de educaci6a, justicia, igualdad social y derechos humanos.
Estas interesantes puntualizaciones de la OMS en torno al problema de salud
pablica causado por la violencia no son sino el resultado de aquella valiente
apuesta que se hiciera en la Conferencia Internacional celebrada en Nueva
York del 18 al 22 de junio de 1946 para su constitucién como organismo de
referencia internacional. Recordémosla
La salud como un estado de bienestar (OMS, 1940),
La salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no so-
lamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado maximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano sin distincién de raza, religidn, ideologia politica o condicién eco-
tiltica: el todo es distinto a la mera suma de las partes (el principio de irreductibilidad)
‘A ese criterio responde el concepto de salud pliblica defendido por la OMS (2003): “Por
definicién, la silud pablica no se ocupa de los pacientes a titulo individual. Su interés se
centea en tratar las enfermedades, afecciones y jproblemas que afectan a la salud, y jreten-
de proporcionar el mximo beneficio para el mayor ntimero posible de personas. Histo no
significa que Ia salud pblica haga a un lado la atencién de los individuos. Mas bien, la
inquietud estriba en prevenir los problemas de salud y ampliar y mejorar la atencién y
la seguridad de todas las poblaciones” (p. 3). Una de sus caracteristicas mas distintivas es
a aceién colectiva, que tanta influencia puede tener a la hora errudiear la violencia: “cada
sector tiene un papel importante que desempetiar al abordar el problema de la violencia
y; conjuntamente, las estrategias adoptadas por cada uno tienen el potencial de producir
reducciones importantes de la violencia (p. 4).
némica o social. La salud de todos los pueblos es una condicidn fundamental
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la més amplia cooperacién de
las personas y de los Estados. Los resultados aleanzados por cada Estado en el
fomento y protecci6n de la salud son valiosos para todos,
La salud como un estado distinto de la ausencia de enfermedad, como un
derecho fundamental de cualquier ser humano, como un estado atribuido a
los pueblos, como condicién para la paz y la seguridad: no cabe duda de que
se traté de una apuesta valience, visionaria, que forma parte de una época en
la que la conciencia social encontré un clima muy propicio para su arraigo.
Pero desafortunadamente es una propuesta que ha pasado desapercibida tanto
en la teoria como, sobre todo, en la prictica profesional. Las razones parecen
haber estado mucho més cerca de intereses personales o gremiales que de un
verdadero interés por Ia salud
Si tomamos como referencia la propia Psicologia, y sin pretender hacer una
revision de la concepcién de la salud como un estado de bienestar,' cabria re-
cordar que ya en 1969 George Miller, en calidad de presidente de la American
Psychological Association (APA), hizo un importante Ilamado de atencién a
aquella Psicologia que, obsesionada por logeas estatus cientifico, se recluyé en
los laboratories de aprendizaje animal dando la espalda a los problemas que
aquejaban a la sociedad norteamericana de aquel entonces.
Los problemas més urgentes de nuestro mundo son problemas que hemos
causado nosotros mismos, No tienen su origen en una naturaleza despindada
1ii nos han silo impuestos, como castiga, por la voluntad de Dios. Son pro-
blemas estrictamente humanos cuya solucién requiere el cambio de nuestras
conductas y de nuestras instituciones sociales. Como ciencia directamen-
te interesada en. los procesos sociales y conductuales, serfa esperable que la
Psicologia liderase la biisqueda de nuevos y mejores scenarios personales y
sociales (Miller, 1969, p. 1063).
Como en otro momento hemos sefialado (Blanco, 2012), la postura de Miller
tiene un especial interés tanto desde el punto de vista tedrico como para la
intervencién en los siguientes términos:
* Véase a este respecto Vizquex y Hervas (2008) y Vazques (2009)"-
L. A estas alturas del desarrollo de la ciencia social es ya una obviedad que los
problemas mis urgentes a los que se enfrenta el mundo en el que vivimos
{y como hemos venido recalcando desde el capitulo ini
mis destructive que el de la violencia) provienen exclusivamente de la ac-
cién humana: son problemas que hemos causado nosotros mismos*. Dadas
las consecuencias que se han seguido de algunas de nuestras creaciones y
de nuestras criaturas, esa es una noticia de la que no deberiamos sentirnos
especialmente orgullosos, pero tiene un lado positivo: si lo hemos creado,
podemos cambiarlo. Este es, precisamente, el objetivo que hemos persegui-
do en nuestras intervenciones.
I, no hay ninguno
N
El abordaje de estos problemas, y, eventualmente, su solucién, requiere
cambios en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de actuar. Si, de
acuerdo con Solomon Asch (lo hemos visto en el primer capitulo), los pro-
cesos psicolégicos més importantes suceden entre las personas (la violencia
politica y la violencia de género son dos ejemplos por antonomasia), la solu-
ci6n a esos problemas invita de manera muy especial a introducir cambios
en las relaciones interpersonales. Y si, como hemos sefialado, la violencia de
género y la violencia politica estan atravesadas por una I6gica intergrupal ¢
* En el primer capitulo ha quedado patente que la violencia colectiva nos remite a condi-
ciones estructurales y culturales, preferentemente de pequetia escala. Bs la naturaleza de
esas condiciones 1a que se encuentra en la base de los problemas mas urgentes de nuestro
mundo (la violencia entre ellos), a los que acaba de aludir George Miller. Pero conviene
insistir en que esas condiciones no son producto de un orden natural o sobrenatural, sino
de la accién humana. No es precisamente esa la conviccién que encontramos entre ese
cindadano de a pie, que somos todos, y no es esa la conviccidn de las victimas. Por eso,
conviene volver a recordar, y ser muy convincentes en el proceso de intervencigin, el arg
mento central de esa magistral obra de Peter Berger y Thomas Luckman sobre la realidad
social como una construecién humana: “Bl orden social es un producto humano, 0, més
exactamente, una produccién humana constante, realizada por el hombre en el curso de su
continua externalizacién. Bl orden social no se da biologicamente ni deriva de dvtos biol6-
gicos en sus manifestaciones empiricas. Huelga agregar que el orden social tampaco se da
en el ambiente natural (...). Bl orden social no forma parte de la “naturaleza de las cosas’
y no puede derivarse de las ‘leyes de la naturaleza’. Existe solamente como producto de la
actividad humana, No se le puede atribuir ningsin otro estatus ontoldgico sin confundir
itremediablemente sus manifestaciones empiricas. Tanto por su génesis (el orden social es
resultado de la actividad humana pasada) como por st existencia en cualquier momento
del tiempo (el orden social solo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndo-
lo), es un producto humano” (Berger y Luckman, 1968, p. 73).
intercategotial, parece obvio que el cambio ha de levarse a cabo de manera
preferente en ese espacio, es decir, en las relaciones que llevan a cabo las
personas en cuanto pertenecientes a grupos y/o categorfas sociales.
. Pero no conforme con ello, Miller afiade algo que nos interesa sobremane-
ra: la respuesta y la eventual soluci6n a esos problemas exige también el
cambio de nuestras instituciones y escenarios (macro y microsociales). No
podemos obviar el hecho de que en alguno de ellos ha resultado, y sigue
resultando, posible, legitimo y hasta necesario atentar contra los derechos
mas elementales de las personas (Ia integridad fisiea y la vida, por ejemplo,
pero también [a dignidad). La atencién a los escenarias microsociales es una
de las principales tareas de cara a la intervencién.
- En iltimo término, la Psicologia como ciencia y como profesién se justifica
como un instrumento al servicio del bienestar humano. Asi, por ejemplo,
se contempla en el articulo 5 del Cédigo Deontoldgico del Colegio Oficial
de Psicdlogos de Espaa: “El ejercicio de la Psicologia se ordena a una fi-
nalidad humana y social, que puede expresarse en objetivos tales como la
salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los
_grupos en los distintos mbitos de la vida individual y social”. Por su parte,
el articulo 1 de la American Psychological Association alude pricticamen-
te al mismo propésito: “Los objetivos de la Asociacién norteamericana de
Psicologia deben ser promover el bienestar humano fomentando.... todas
las tamas de la Psicologia, promoviendo la investigacién, mejorando sus
métodos y condiciones y mejorando las capacidades de los psicélogos. ..
Todo ello con el fin de aplicar los resultados de la investigacién a la pro-
mocién del bienestar". En su Declaracién de Armenia (Colombia) de 2015
la Conferencia Latinoamericana de Psicologia reconoce en su primer punto
“el papel fandamental de la ciencia psicalégica en nuestras sociedades y en
especial de los individuos y las poblaciones mas vulnerables”. Esta Decla-
raci6n estuvo presidida por una exposiciGn de intenciones en la que se hace
menci6n de manera explicita a la violencia: “de manera creciente se espera
que los psicdlogos en América Latina respondan a necesidades de servicios
psicol6gicos relacionados con asuntos de salud, falta de oportunidades edu-
cativas, desigualdad social, asf como diferentes tipos de violencia, entre
otros, que afectan a la mayor parte de paises de la regi6n” (Colegio Colam-
biano de Psicélogos, 2016, p. 5).
En el transcurso de los afios la investigacién ha dado lugar a una tica tta-
dicign en el estudio del bienestar que se ha sustentado en tres principales
argumentos: a) el bienestar es el resultado de las experiencia emocionales a lo
largo de la vida (tradicién hedénica) (Diener, 1994); b) el bienestar es también
consecuencia del desarrollo de capacidades y potencialidades, del logro de las
metas propuestas (salud como eudaemonfa) (Ryff, 1989), y c) las experiencias
emocionales y logro de metas y objetivos en la vida no pueden verse al margen
del contexto social, de las circunstancias y el funcionamiento de las personas
en el seno de la sociedad en el que estén inmersas, de los grupos a los que
pertenecen y de la naturaleza de sus relaciones interpersonales e intergrupales
(bienestar social: la salud como reflejo del orden social} (Keyes, 1998).
Cuadro 3.1. Dimensiones de la salud entendida como un estado de bienestar
Bienestar subjetivo Bienestar psicolégico Bienestar social
1.Satisfecisn con la vida: jui-
cdo oevaluacién global de !-Attaserpacid: caracteristica
los diversos spectas que central de la salud mental. | Integraciin swial: calidad de
tuna persona considera im- Sentirse bien consigo mismo, Jas relaciones con la sociedad
portantes en su vida. actitudes positivas hacia uno Ja comunidad. Sentimiento
mismo. de pertenencia, de tener algo
2. Afedto positive: resultado de
experiencias emacionales
placenteras ante una deter-
2.Relaciones positivas con los otra, €R Comin con otras personas.
mantenimienta de relaciones 2. Acepiacidm secial: confanza en
minada situacién vital afectivas, estables yconfiables Jos otros y aceptacién de los
con los otros.
3.Afeto negative: resultado de . “Bp bosib y geeaives
experiencias emocionales 3-A#/onoma: incependencia, prop
autorregulacién, locus interno
negativas ante una determi~ 3.Gontribucién social: seatimien-
le situaeiéin vied de control, mantenimiento de “to de utilidad, de ser capaces
las propias convicciones. de aportar algo a la sociedad
4.Domiio del entorno: habilidad © que vivimos. Autechcacia.
personal para clegir © crear 4 Actuafizacid social: Confiana
entornos favorables para satis- ‘en el futuro de la sociedad,
facer los deseos y necesidades en su capacidad para producir
propias. condiciones que favorezcan el
5 .Propésito em La vide: metas y bienestar.
objetivos que permitan dar 5. Coberencia sucial: confianza en
sentido a nuestra existencia, la capacidad para comprender
6.Crecimiento personal: empeio Ja dindmica y el funcions—
por desarrollar las potenciali- miento del mundo en el que
dades y seguie creciendo como 0s ha tocado vivir.
persona.
| 94 |
También podría gustarte
- Neurociencia y Conducta - Eric Kandel - Capitulo 1 Cerebro y ConductaDocumento16 páginasNeurociencia y Conducta - Eric Kandel - Capitulo 1 Cerebro y ConductaMario Cárdenas Sánchez94% (48)
- Psicologia-Semana #01-Ciclo Ordinario 2023-I. CorregidoDocumento15 páginasPsicologia-Semana #01-Ciclo Ordinario 2023-I. CorregidoMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Reglamento General Cepusm Modificado 08-02-2023 F F F F F F F F F F F F F F FDocumento15 páginasReglamento General Cepusm Modificado 08-02-2023 F F F F F F F F F F F F F F FMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Diseño de Sesion de Aprendizaje-7Documento3 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje-7Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Psicologia-Semana N 3 - Psicología 2023 IDocumento23 páginasPsicologia-Semana N 3 - Psicología 2023 IMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Diseño de Sesion de Aprendizaje Sesion 3Documento3 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje Sesion 3Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Diseño de Sesion de Aprendizaje 15Documento3 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje 15Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Diseño de Sesion de Aprendizaje 14Documento4 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje 14Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Esquema de Exposición de El Racionalismo Crítico de Karl PopperDocumento1 páginaEsquema de Exposición de El Racionalismo Crítico de Karl PopperMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Salud Mental Como Un Estado de BienestarDocumento7 páginasSalud Mental Como Un Estado de BienestarMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Impacto Del Confinamiento Por COVID-19 en La Calidad de Vida y Salud MentalDocumento3 páginasImpacto Del Confinamiento Por COVID-19 en La Calidad de Vida y Salud MentalMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- La Formación de Conceptos en Niños Bilingues - Raúl Gonzales MoreyraDocumento33 páginasLa Formación de Conceptos en Niños Bilingues - Raúl Gonzales MoreyraMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- La Serendipia en La Creatividad Literaria - Anibal MezaDocumento13 páginasLa Serendipia en La Creatividad Literaria - Anibal MezaMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Análisis Epistemológico Del Modelo de Aprendizaje Acumulativo de Robert GagnéDocumento21 páginasAnálisis Epistemológico Del Modelo de Aprendizaje Acumulativo de Robert GagnéMario Cárdenas Sánchez100% (1)
- Viaje Interactivo 18 01 16Documento201 páginasViaje Interactivo 18 01 16Giovanni Garcia100% (1)
- Balance y Liquidacion Del Conductismo - Manuel Campos RoldánDocumento26 páginasBalance y Liquidacion Del Conductismo - Manuel Campos RoldánMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- Historia de La Psicologia PDFDocumento13 páginasHistoria de La Psicologia PDFJackyFlowersAún no hay calificaciones
- Psicologia Educativa en El PeruDocumento32 páginasPsicologia Educativa en El PeruRamos Antezana Manuel100% (1)
- La Producción Psicológica en El Perú - Anibal MezaDocumento117 páginasLa Producción Psicológica en El Perú - Anibal MezaMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones
- La Psicología en El PerúDocumento17 páginasLa Psicología en El PerúRosmery Caceres HuayllaAún no hay calificaciones
- Psicologia Educacional de Las Matemáticas - Raul Gonzalez MoreyraDocumento16 páginasPsicologia Educacional de Las Matemáticas - Raul Gonzalez MoreyraMario Cárdenas Sánchez100% (1)
- El Constructivismo Sus Fundamentos y Aplicación Educativa - Raul Gonzales MoreyraDocumento8 páginasEl Constructivismo Sus Fundamentos y Aplicación Educativa - Raul Gonzales MoreyraMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones