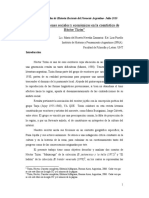Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cartas de Mamá
Cartas de Mamá
Cargado por
LuciaSDSTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cartas de Mamá
Cartas de Mamá
Cargado por
LuciaSDSCopyright:
Formatos disponibles
Cartas de mamá
Julio Cortazar
Muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional. Cada vez que la portera le entregaba
un sobre, a Luis le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para
comprender que otra vez más habría de franquear el puente. San Martín, Rivadavia, pero esos
nombres eran también imágenes de calles y de cosas, Rivadavia al seis mil quinientos, el
caserón de Flores, mamá, el café de San Martín y Corrientes donde lo esperaban a veces los
amigos, donde el mazagrán tenía un leve gusto a aceite de ricino. Con el sobre en la mano,
después del Merci bien, madame Durand, salir a la calle no era ya lo mismo que el día anterior,
que todos los días anteriores. Cada carta de mamá (aun antes de eso que acababa de ocurrir,
este absurdo error ridículo) cambiaba de golpe la vida de Luis, lo devolvía al pasado como un
duro rebote de pelota. Aun antes de eso que acababa de leer —y que ahora releía en el
autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de convencerse—, las cartas de mamá; eran
siempre una alteración del tiempo, un pequeño escándalo inofensivo dentro del orden de
cosas que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su vida como había calzado
a Laura en su vida y a París en su vida. Cada nueva carta insinuaba por un rato (porque después
el las borraba en el acto mismo de contestarlas cariñosamente) que su libertad duramente
conquistada, esa nueva vida recortada con feroces golpes de tijera en la madeja de lana que
los demás habían llamado su vida, cesaba de justificarse, perdía pie, se borraba como el fondo
de las calles mientras el autobús corría por la rue de Richelieu. No quedaba más que una parva
libertad condicional, la irrisión de vivir a la manera de una palabra entre paréntesis, divorciada
de la frase principal de la que sin embargo es casi siempre sostén y explicación. Y desazón, y
una necesidad de contestar en seguida, como quien vuelve a cerrar una puerta.
También podría gustarte
- Coral Bracho Selección de PoemasDocumento6 páginasCoral Bracho Selección de PoemasAnshi MoranAún no hay calificaciones
- Teoría de Las PérdidasDocumento68 páginasTeoría de Las PérdidasMario Panyagua OrtizAún no hay calificaciones
- WALSH El Pais de QuirogaDocumento5 páginasWALSH El Pais de QuirogaAlejandro FerrariAún no hay calificaciones
- Revista Barcarola Numero73Documento289 páginasRevista Barcarola Numero73Kotaro KenAún no hay calificaciones
- Los Dones Amargos, by Luis Chwesiuk PDFDocumento38 páginasLos Dones Amargos, by Luis Chwesiuk PDFLuis ChwesiukAún no hay calificaciones
- Antología InfrarrealismoDocumento29 páginasAntología InfrarrealismojorgeaguileralAún no hay calificaciones
- Yannis Ritsos - Grecidad y Otros PoemasDocumento80 páginasYannis Ritsos - Grecidad y Otros Poemascamilo quinteros espinozaAún no hay calificaciones
- Fonseca - CopromanciaDocumento7 páginasFonseca - CopromanciaHerbert NanasAún no hay calificaciones
- Denise LevertovDocumento6 páginasDenise LevertovceleAún no hay calificaciones
- Poesc3adas Argent in As de VanguardiaDocumento362 páginasPoesc3adas Argent in As de VanguardiaCami ZetaAún no hay calificaciones
- Antología. Gertrudis Gomez de AvellanedaDocumento35 páginasAntología. Gertrudis Gomez de AvellanedaFelipe MolinaAún no hay calificaciones
- Cortázar - Corrección de PruebasDocumento9 páginasCortázar - Corrección de PruebasUke AlzuetaAún no hay calificaciones
- Marcelo Díaz La Estructura Del Desequilibrio. Blaia + Diesel 6002Documento84 páginasMarcelo Díaz La Estructura Del Desequilibrio. Blaia + Diesel 6002Marcelo DíazAún no hay calificaciones
- 1 Las Almas Muertas Autor Nikolái GógolDocumento316 páginas1 Las Almas Muertas Autor Nikolái GógoljulioAún no hay calificaciones
- Nuria Parés - Colofón de LuzDocumento112 páginasNuria Parés - Colofón de Luzromras100% (1)
- CrisantemoDocumento5 páginasCrisantemoTadeus Argüello100% (1)
- El Holocausto de La Tierra y Otros Cuentos - Nathaniel HawthorneDocumento137 páginasEl Holocausto de La Tierra y Otros Cuentos - Nathaniel HawthorneFrancisco MancoAún no hay calificaciones
- Peri Rossi, Cristina - El Museo de Los Esfuerzos Inutiles (63892) (r1.0)Documento139 páginasPeri Rossi, Cristina - El Museo de Los Esfuerzos Inutiles (63892) (r1.0)Alejandro de SantiAún no hay calificaciones
- Lamborghini Leonidas - Peron en CaracasDocumento36 páginasLamborghini Leonidas - Peron en CaracasSue-Ann BurdilesAún no hay calificaciones
- Mammy Deja El OficioDocumento8 páginasMammy Deja El OficioSarai Barranco Martinez50% (2)
- El Corno Emplumado - 18Documento260 páginasEl Corno Emplumado - 18Vangelis Robles GarduñoAún no hay calificaciones
- MiltinDocumento240 páginasMiltinCynthia MoralesAún no hay calificaciones
- Peri Rossi Nocturno Urbano AnticipoDocumento22 páginasPeri Rossi Nocturno Urbano AnticipoAvrille100% (1)
- El Traidor Venerado de Hector TizonDocumento6 páginasEl Traidor Venerado de Hector TizonByron SalasAún no hay calificaciones
- Poemas de Dirceu VillaDocumento21 páginasPoemas de Dirceu VillaFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- El Pasajero Del TransatlanticoDocumento26 páginasEl Pasajero Del TransatlanticoBenjamín RiveraAún no hay calificaciones
- El Infierno Tan Temido de Juan C Onetti PDFDocumento9 páginasEl Infierno Tan Temido de Juan C Onetti PDFSimonaltkornAún no hay calificaciones
- 3.2 Heredia - PinelloDocumento10 páginas3.2 Heredia - PinelloMarlen CorbalanAún no hay calificaciones
- María Emilia CornejoDocumento12 páginasMaría Emilia CornejoStephanieAún no hay calificaciones
- Daniel Sada - PoemasDocumento4 páginasDaniel Sada - PoemasIann Sicilia100% (1)
- Francisco HernandezDocumento7 páginasFrancisco HernandezwebernAún no hay calificaciones
- Billy The Kid y Manual de Los Asesinos-Ernesto CarriónDocumento5 páginasBilly The Kid y Manual de Los Asesinos-Ernesto CarriónJosé Luis AstudilloAún no hay calificaciones
- Tomas Segovia 132Documento22 páginasTomas Segovia 132Mónica PalmaAún no hay calificaciones
- La Caja NegraDocumento52 páginasLa Caja NegraselvaAún no hay calificaciones
- Vian, Boris - Los Constructores de Imperios O El Schmürz PDFDocumento31 páginasVian, Boris - Los Constructores de Imperios O El Schmürz PDFRoberto LeporiAún no hay calificaciones
- Peri Rossi Ma Cristina Poemas VariosDocumento14 páginasPeri Rossi Ma Cristina Poemas VariosNormaAún no hay calificaciones
- Diario Del Buen ReclusoDocumento52 páginasDiario Del Buen ReclusoSergio Garcia ZamoraAún no hay calificaciones
- La Narrativa de Enrique LihnDocumento21 páginasLa Narrativa de Enrique LihnBenjamín EscobarAún no hay calificaciones
- Vian, Boris - Vercoquin y El Plancton (R1)Documento106 páginasVian, Boris - Vercoquin y El Plancton (R1)aureliosolla100% (1)
- Final de ObraDocumento46 páginasFinal de ObraJorge GoyenecheAún no hay calificaciones
- El Hombre Del Casco AzulDocumento3 páginasEl Hombre Del Casco AzulGabriel SaieAún no hay calificaciones
- Poesía Miguel Angel Flores PDFDocumento36 páginasPoesía Miguel Angel Flores PDFespiscolatioAún no hay calificaciones
- Tao LinDocumento4 páginasTao LinceleAún no hay calificaciones
- John BerrymanDocumento2 páginasJohn BerrymanErick G RodríguezAún no hay calificaciones
- 146 FuentesM - Mil y Una NochesDocumento203 páginas146 FuentesM - Mil y Una NochesJuariDocsAún no hay calificaciones
- 119-2014-02-19-2. Wordsworth - Tintern Abbey (Bilingual) PDFDocumento4 páginas119-2014-02-19-2. Wordsworth - Tintern Abbey (Bilingual) PDFFederico RigattoAún no hay calificaciones
- Juan L. Ortiz - Ah, Mis Amigos Habláis de RimasDocumento2 páginasJuan L. Ortiz - Ah, Mis Amigos Habláis de RimasFabián ZampiniAún no hay calificaciones
- Xingjian, Gao - El CalambreDocumento2 páginasXingjian, Gao - El CalambreRebeca Pascual CarrascoAún no hay calificaciones
- Habitante Único Roberto Themis SperoniDocumento14 páginasHabitante Único Roberto Themis SperoniFlorenciaGalfioneAún no hay calificaciones
- CÉSAR GONZÁLEZ - Selección de PoemasDocumento1 páginaCÉSAR GONZÁLEZ - Selección de PoemasSandra TurzaAún no hay calificaciones
- Girondo, Oliverio - en La MasmédulaDocumento27 páginasGirondo, Oliverio - en La MasmédulaPedro Olvera MartínezAún no hay calificaciones
- Memoria de La NocheDocumento72 páginasMemoria de La NocheMiranda GuerreroAún no hay calificaciones
- Una Mirada A La Luz Del AlmaDocumento16 páginasUna Mirada A La Luz Del AlmaJuan Pablo VelázquezAún no hay calificaciones
- Raúl Navarrete - 7 PoemasDocumento9 páginasRaúl Navarrete - 7 PoemasSilverhalfAún no hay calificaciones
- Catalogo Aislamientos ValeroDocumento25 páginasCatalogo Aislamientos ValeroLuciaSDSAún no hay calificaciones
- El PerseguidorDocumento1 páginaEl PerseguidorLuciaSDSAún no hay calificaciones
- Los Buenos ServiciosDocumento1 páginaLos Buenos ServiciosLuciaSDSAún no hay calificaciones
- Las Babas Del DiabloDocumento1 páginaLas Babas Del DiabloLuciaSDS100% (1)
- Las Armas SecretasDocumento1 páginaLas Armas SecretasLuciaSDSAún no hay calificaciones
- Sentimientos, Afectos y Lógica Afectiva - Su Lugar en Nuestra Comprensión Del Otro y Del MundoDocumento10 páginasSentimientos, Afectos y Lógica Afectiva - Su Lugar en Nuestra Comprensión Del Otro y Del MundoLuciaSDSAún no hay calificaciones