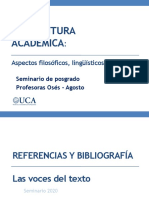Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carrizo Rueda
Carrizo Rueda
Cargado por
Cry Vandal0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas14 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas14 páginasCarrizo Rueda
Carrizo Rueda
Cargado por
Cry VandalCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
}
Estudio preliminar
Construecién y recepeién
de fragmentos de mundo
Sofa M. Carrizo Rueda
“Relato de viajes”, “libro de viajes, “literatura de viajes”
y otras denominaciones
Las innumerables narraciones miticas que se refieren a los avatares
de un viaje, se encuentran entre los més antiguos intentos de ordenar
mediante la palabra, la pereepcién del ffrrago del mundo. Atraviesan
desde los orfgenes y sin interrupcién, la historia de los pueblos més
diversos.
Las tradiciones grecolatina y judeocristiana generaron dentro de
este marco, ciertos arquetipos de viajeros que continuarén reapare-
ciendo siglo tras siglo, bajo rostros siempre renovados. Se destacan
entre elloa, Odiseo/Ulises, el hombre cuyo periplo sélo puede cerrarse
satisfactoriamente con el regreso al hogar patrio; Teseo y Eneas, que
tienen como norte de sus desplazamientos una misién fundadora; Ja-
86n, el héroe buscador; Abraham y Moisés, que conducen a los suyos
hacia una meta que ellos no podrén disfrutar porque sus destinos se
consuman con el papel de guia.”
‘Tales dimensiones miticas del viaje han sido indudablemente, el
gran portal para su ingreso en la literatura de las més diferentes coor-
denadas espacio-temporales.
1. Por ejemplo, una reciente encamacisn dal “viajero abrahsmics” es José, el personsie in-
terpretado por Héctor Alterio en Ia rond movie argentina Caballos salvajes (1995), quien
rmuere en el mismo instante en que ve cumplida su doble misién: selvar los eaballos det
‘atadero y guiar ala pareja joven hacia una neva vida.
1
10 Sofia M. Carrizo Rueda
Pero para el reconocimiento y el abordaje de un tipo particular de
discurso constituido por el “relato de viajes propiamente dicho”, don-
de cierto itinerario presuntamente recorrido se erige por st mismo, en
incuestionable sujeto principal, hay que decir que las huellas miticas
han complicado bastante las cosas.
Sostiene por ejemplo, Claude Kappler:
Es indtil preguntarse si el libro de viajes constituye un género li-
terario: desde la Odisea hasta la novela de science-fiction del siglo xx
LJ pasando por Luciano L...], la abundante literatura de viajes reales,
¢ imaginarios responde a nuestras necesidades. A lo largo de La histo-
ria del hombre, el viaje, el libro de viajes, son vehfculos ideales de
suefios y mitos. {Cémo pues, ignorar sus aspectos estéticos? (19)
Desde una perspeetiva que ationda solamente a elementos mfticos
ylo simbélicos como los que mencionabamos, estas aseveraciones son
jndiscutibles. Sin embargo, para quien desee trabajar por ejemplo, en
elestudio de relatos con las caracteristicas de BI Libro de las Maravi-
Ilas de Marco Polo, o del Primer viaje alrededor del mundo de Antonio
Pigafetta, o del Diario de Charles Darwia, pronto percibe que los mé-
todos utilizados para analizar la Odisea, la Eneida o Los viajes de Gu-
liver, no le resultan rentables. A Jo sumo, le son utiles para algunos
fragmentos, pero la totalidad del conjunto se le escapa irremediable-
monte.
‘Lo que estén poniendo de relieve tales dificultades analiticas es
que en principio, el viaje puede ser abordado por los escritores a tra-
-vés de dos formas basicamente diferentes. Para distinguirlas se ha re-
currido convencionalmente a las siguientes denominaciones.
1) “Relatos de viajes”: se refiere a la categorfa en la que se i
criben memorias que proporcionan ama serie de informa:
nes Sobre un recorrido por ciertos territories, tal como lo
ejemplifican los textos citados de Marco Polo, Pigafetta y
Darwin.
2) “Literatura de viajes”: abarca todas aquellas obras caracteri-
zadas por complojos procesos ficcionales, donde cualquier re~
ferencia al itinerario se subordina a vicisitudes de la existen-
cia de los personajes, como en los mencionados casos canéni-
cos de Homero, Virgilio y Jonathan Swift.
shcertinninonteieiehnwnata
Construccién y recepcion de fragmentos de mundo ul
Pero las dos denominaciones conllevan necesariamente un debate:
jen qué aspectos puede basarse una diferenciacién de ambas catego-
ras? Y desembocamos de este modo en un aspecto critico que actual-
mente se encuentra en estado de discusién. A grandes rasgos, puede
decirse que tal discusién contempla una coincidencia basica: la “lite-
ratura de viajes” tiene como referente primordial una ficcién, mien-
tras que el “relato de viajes propiamente dicho” es un género mixto,
en el que no se puede separar de ningtin modo, lo documental de los
recursos atribuidos a la “literariedad”.
‘Sin embargo, hay que reconocer inmediatamente que esta distin-
cin, a todas luces innegable, se vuelve resbaladiza frente a textos
concretos, ya que no faltan ocasiones en que amenazan volverse incla-
sificabl
‘Es preciso recordar ademés, que la categoria “relato de viajes” per-
manecié mucho tiempo considerada solamente un nicho de material
informativo para historiadores, sociGlogos 0 antropélogos. Fue relega-
da por la teoria y la critica literarias porque sus caracteristicas fronte-
rizas entre la ficcién y lo documental, la apartaban de los paradigmas
que ostentaban el rétulo de “literatura”. Sin embargo, precisamente
esas caractoristicas son las que hoy avivan grandemente él interés por
estos textos. El “relato de viajes” es un género de naturaleza dual e in-
divisible que segtin pienso, puede representarse a través de la que es
propia de los mitos de la hibridacién. En efecto, la Quimera, Escila 0
Jos contauros encarnan una unién de opucstos interdopendiontes, que
neutraliza y esfuma los limites. ¥ ocurre que la hibridacién es algo par-
ticularmente valorado por el pensamiento de la segunda modernidad,
que ha orientado tanto la produccién textual como su estudio hacia
universos de discurso gestados en la mixturacién.
Ante la situacién resefiada, como contribucién a las investigacio-
nes que se estan desarrollando desde épticas variadas, presentaré
una sintesis de las propuestas que he ido elaborando acerca de las pe-
culiaridades del género “relato de viajes propiamente dicho”, asf como
de recursos metodolégicos que resulten apropiados para abordar e in-
torprotar su singularidad.
Soy consciente de que estoy empleando un término que Se ha vuel-
to polémico: “género”. Por lo tanto quiero precisar a qué me refiero al
utilizarlo.
‘Tengo presentes al respecto, las propuestas de Tzvetan Todorov y
Gerard Genette. El primero ha realizado una defensa de la propiedad
de los géneros como principios expresivos que controlan, desde su
2 Sofia M. Carrizo Rueda
existencia como sistemas de reglas genezales, el grado de dispersion y
de violacién de las variables histéricas. ¥ afirma: “Que una obra deso-
bedezca a su género no lo vuelve inexistente [...| la transgresién para
ser tal, necesita de una ley para ser transgredida (Tedoroy, 38). En
cuanto a Genette, sostiene:
No pretendo de ninguna manera negar para los géneros literarios
todo tipo de fundamento [...]. Niego solamente que una instancia ge-
nériea pueda definirse por medio de términos que excluyen lo histéri-
co, pero ninguna instancia viene totalmente determinada por la his-
toria, (Genette, 1988: 230-231)
Es evidente que ambas propuestas coinciden en una actitud media~
dora entre la capacidad de elasticidad de aquellas formas identifica-
‘das como “géneros” y el aleance de las tensiones histéricas. El género
fen cuanto paradigma y los textos concretos como realizaciones relati-
yamente impuras de las reglas del sistema, son los principios en que
apoyo estas investigaciones.*
Una tiltima procisién sobre distintas denominaciones es que tam-
bién suele aplicarse a los “relatos de viajes”, la de “libros de viajes”.
Es una alternativa acoptable siempre que se tenga en cuenta que no
todo “relato de viajes” Hega a constituir un libro. Hay muchos casos en
que quedan acotados a un fragmento ce una obra mayor, como es el
cao do El Viciorial, donde las referencias a los viajes del Conde de
Buelna conforman s6lo una parte de su biografia. En cuanto a deno-
minaciones como “narrativa de viajes” y “literatura de viajeros” son, a
mi juicio, lo suficientemente generales como para ser aplicadas tanto
al “relato de viajes” como a la “literatura de viajes”. Pero considero
gue esta generalizacién ostenta una cara limitacién: impide distin-
guir las peculiaridades del “relato de viajes propiamente dicho” y to-
Ga la riqueza del campo analitico que es propio de su “poética”, no su-
ficientemente investigada todavia. Por tal raz6n, dedicaré a ella las
proximas paginas.
2, No dejo de tener en cuenta que en la polémica sibre los géneros se da una situacién que
ga resuine Antonio Garela Berrio: “Incluso para las formulaciones crfticas més radicales
Sobre la teoria de los géneros -taGricos» o maturalese, como la que formulé Jean-Marie
Schaeffer, procedente del terreno nada scspechosodel pragmatismo de la estétca de a re
tcepeidn, hay siempre una salida de compromiso cue no lleva a excluir como insti
‘ila secular de la tipologis” (603)
essence NaN
Construccién y recepeign de fragmentos de mundo w
‘Mis indagaciones se basan en un corpus que recorre alrededor de
dos mil afios, desde la época clésica hasta los umbrales del siglo xx
‘Ademés, si bien el objeto central lo constituyén prioritariamente los
“pelatos de viajes”, no he dejado de tomar en cuenta muchos textos
pertenecientes a la “literatura de viajes”, as{ como “gufas” y arcaicos
relatos miticos de diversas culturas, en razén de los constatables en
trecruzamientos entre todas estas categorfas.
Cuestiones tedricas y herramientas metodolégicas
El punto de partida consistiré en la confrontacién de dos textos re-
feridos a travesias por el rfo Congo. Uno de ellos despliega una ficcién
novelistica -El corazén de las tinieblas de Joseph Conrad y el otro
recoge los testimonios de un viajero —Vagabundo en Africa de Javie>
Reverto-. De acuerdo con las denominaciones propuestas, el primero
se encuadra en la “literatura de viajes” y el segundo, en el “relato de
viajes”.
‘André Gide, durante su navegacién por el Congo, leyé por cuarta
vez él libro de Conrad. Treinta afios después, Graham Greene tam-
bién se guiaba por su lectura al internarse por el legendario rio. ¥ la
alucinante travesia que describe la novela, servirfa més tarde de ins-
piracién al director Francis Ford Coppola para filmar su Apocalypse
Now. En 1997, Javier Reverte, que reconoce explicitamente su pert
nencia a esta eadona de roceptores, navogé por el Congo y dio forma a
Vagabundo en Africa, que puede incluirse a mi juicio, entre los relatos
de viajes paradigmaticos.
‘En sus primeras paginas, aparecen reunidas una serie de citas que
creo necesario tener presentes a la hora de encarar el andlisis, pues
constituyen un paratexto que plantea ciertas cuestiones basicas.
El libro trae un epigrafe de Bruce Chatwin “Lo cierto es que so-
ms viajeros literarios”- y otro de Leopold Senghor “En Africa no
hay fronteras, ni siquiera entre la vida y la muerte”-. En el capitulo
introductorio, Reverte repite con una ligera variante la cita de Chat-
win, “Viajamos literariamente” (16), y a continuacién incorpora otra
del propio Conrad:
El corazén de las tinieblas es experiencia levada un poco (y sola-
‘mente wn poco) mas allé de los hechos reales, con el propésito, perfec-
tamente legitimo en mi opinién, de traerla a las mentes y al corazén
de los lectores, (16)
uu Sofia M, Carrizo Rueda
Estas aseveraciones del propio novelista parecen verse confirma-
das por una opinién de Gide respecto a la obra conradiana, que es
transcripta textualmente por Reverte: “Este libro admirable sigue
siendo profandamente verdadero. No hay exageracién en sus paginas,
es cruelmente exacto” (16-17).
Entre este conjunto de citas de terceros, Reverte entreteje comen-
tarios propios, y finaliza con una reflexién sobre sus experiencias co-
mo autor de un “libro de viaje”:
All aprendf que os cierto que los simbolos, en ocasiones, se trans-
forman en una realidad abrumadora. Y ahora sé que esa conjuncién
do simbolo y realidad puede hacer de un hombre que escribe, sin ex-
cesivo talento natural, un escritor potente. (18)
Por una parte, podemos reunir las citas de Conrad y Gide, y por
otra, ol epigrafe de Chatwin y el comentario de Reverte. Queda de es-
ta manera en claro, que el autor de la fiecién aparece como “cuasicro-
nista” de una realidad que se le impuso por su enorme fuerza. Mion-
tras tanto, del otro lado, quienes tienen por propésito fundamental re-
latar lo visto y vivido a lo largo de un itinerario, por imperio de esa
misma realidad -en este caso, el rio Congo- pueden adquirir la capa-
cidad de construir un mundo imaginario textual, a través de los pro-
cosos de simbolizacién propios de las narraciones ficcionales.
Bo preciso también tener on cuenta qua Ia cita de Senghor, “En
Africa no hay fronteras ni siquiera entre la vida y la muerte”, que
constituye el segundo de los epigrafes, no es en nada ajena, aunque
pudiera parecerlo, a estas cuestiones relativas a la escritura, Su ubi-
cacién en ol paratexto y su estructura conceptual bipolar son indicios
de que se integra con las otras citas y referencias para intervenir en
‘un proceso deductive, cuya conclusién podriamos formular asi: “Si en.
Africa no hay fronteras nada menos que entre la vida y la muerte,
tampoco las habra entre el mundo imaginario textual de un novelista
yy los testimonios de un viajero”.
La actitud de Gide, Green y Coppola que segiin recuerda Reverte,
utilizaron como “gufa de viaje” la novela de Conrad, pareceria sbonar
esta conclusién. Sin embargo, si de lo que se trata es de abordar un.
proceso de andlisis del discurso, las coses resultan bastante més com-
plicadas.
Por eso, mi interés en ahondar en las implicancias de estas citas y
reflexiones que nos introducen en el texto de Vagabundo en Africa,
esas
Construccién y recepeién de fragmentos de mundo 8
proviene de que revisten varias caracteristicas de las que contribuyen
ala confusion que todavia asedia a los “relatos de viaje propiamente
dichos”. Y como consecuencia, a los estudios sobre ellos.
‘Tal confusion no s6lo aparece en el paratexto de Reverte. Al fin y al
cabo, un escritor-viajero no tiene por qué saber teoria del discurso;
basta con que nos faseine y eso sin duda, éste lo logra. Lo realmente
significativo es que también se hace presente en varios estudios criti-
cos. Bs una manifestacién mas del desfase que atin existe entre el
enorme interés que suscitan los relatos de viajes y el desarrollo, pro~
porcionalmente escaso, de los estudios te6ricos sobre las peculiarida-
des del género. Estas constituyen para mf una cuestién central de la
cual me he ocupado on varios trabajos (Carrizo Rueda, 1994, 1997,
1999b, 1999¢, 2002c, 2003).
En esta oportunidad, quiero detenerme en algunos aspectos cen-
trales de la “poética del relato de viajes” que he ido elaborando, como
propuesta de medios posibles para superar la confusién sefialada. El
propésito en tiltima instancia, es vehiculizar un andlisis de la ingon-
te variedad de textos concretos mediante herramientas que resulten
més adecuadas a sus caracteristicas. ¥ en consecuencia, més eficaces
a la hora de elaborar interpretaciones.
‘A pesar del tiempo transcurrido desde que Viadimir Prop abords
la morfologia del cuento fantastico, considero que sigue en pie la pro-
puesta del estudioso ruso respecto a que un instrumental metodolégi-
co de tales caracteristicas, tiene que asumir una perspectiva formal.
Es indiscutible que las distinciones y las clasificaciones nunca pueden
estar fundamentadas en el andlisis de los eontenidos, pues el resulta-
do desemboca en tales casos, en una serie de superposiciones entre los
clementos de las categorias asi delimitadas. Es clasico el ejemplo de
Propp acerca de las confusiones ereadas por la categorfa ‘historia de
animales”, propuesta por Oreste Miller pare los cuentos tradicionales,
ya que dentro de las otras dos categorfas que formulaba —“historias
fantésticas” e “historias de la vida cotidiana’~hay también una fuerte
presencia zoolégica (18-19). En nuestro campo, una situacién de este
tipo es por ejemplo, la que surge de la clasificacién de los libros de via~
je medievales que propone Jean Richard, basdndose en los propésitos
de los autores (19). Il mismo termina reconociendo que “evidentemen-
te es dificil precisar si un texto es, de acuerdo con la intencién de su
autor, una guia para uso de peregrinos o un relato de peregrinacién.”
En este momento en el que las escrituras del viaje han sido asimi-
Jadas en buena parte, por las investigaciones de “literatura compara-
16 Sofia M. Carrizo Rueda
da”, suelen percibirse en algunos estudins las debilidades que derivan
de un “contenidismo”. Respecto a la pletaforma que brindan las pro-
puestas tedrico-formales para trabajos de este tenor, vale la pena re-
cordar ciertos sefialamientos de Propp sobre el cuento, adaptables a
os intereses de otros universos de discurso:
En tanto no sepamos descomponer un cuento en sus elementos
constitutivos no sabremos tampoco realizar comparaciones correctas.
GY sin comparaciones, eémo podemos pener en claro, por ejemplo, las
‘relaciones indo-egipcias, o las relaciones de la fabula griega con la fa-
ula egipeia, ete.? Si no sabemos comparar un cuento eon otro, ge6m0
estudiar los vineulos del euento con la zeligién, o comparar cuento y
mito? (34)
Insisto por ello en la necesidad de rartir desde la perspectiva del
estudio formal de los componentes del discurso y sus funciones. Sin
embargo, me apresuro a sefialar que esto no implica de ningtin modo,
gquedarnos en un terreno abstracto que se desentiende do cualquier
‘aspecto espacial, temporal o autoral relacionado con los textos. Por el
contrario, de lo que se trata es de identificar en primer término, una
forma lo suficientemente elastica como para utilizar su andlisis en
procesos de reconocimiento y deseripcién de una serie de aspectos ba-
sicos que configuran el discurso del relato de viajes. Pero con el obje-
to en definitiva, de que el modelo fundamente y facilite a Ja vez, el tra-
bajo analitico, cl eual culmina ein duda en 1a interpretacién de los ele-
mentos particulares de cada obra concreta.
Deseripeién y narracién
Desde el punto de vista formal, es evidente el papel preponderante
que cumple la descripcién en el discurso propio de un relato de viaje.
Y si de lo que se trata en un primer paso, es de examinar cémo puc-
den identificarse distinciones entre “relato de viajes propiamente di-
cho” y “literatura de viajes”, podria llegar a pensarse que el punto de
partida estarfa quiz4, en averiguar si hay pautas que diferencian las
descripeiones de cada tipo de discurso.
Para ejemplificar los equivocos que derivarfan de tal postura, com-
pararemos dos descripciones tomadas al azar, una de El corazén de
las tinieblas y otra de Vagabundo en Africa:
sips dannii snaeta
4
Construccién ¥ recepcién de fragmentos de mundo W
Una calle recta y estrecha profusamente sombreada, altos edifi-
cios, innumerables ventanas con celosias corredizas, un silencio de
muerte, [a hierba creeia entre las piedras, imponentes garajes above-
dados a derecha e izquierda, inmensas y pesadas puertas dobles, en-
‘treabiertas.
Navegaba entre selvas e islas, [..] mecido por las canciones ale-
‘eres de las gentes que atestaban las cubiertas de las barcazas, fasci-
nado por las sbitas tormentas nocturnas que hacian hervir el agua
yy arrojaban sobre la nave sopapos de Iluvia con Ia violencia de los ea-
Honazos, agobiado por el sol del tr6pico de los mediodias, bajo el aire
sensual, envuelto por el griterio de los pdjaros y los monos, y borra-
cho de olor a jungla virgen.
Creo que si realizéramos una encuesta entre gente que no haya lef-
do ni'a Conrad ni a Reverte, muchos atribuirfan la primera descrip-
cin —escucta, con una adjetivacién que parece buscar precisién info:
mativa—al vigjero. Mientras que la segunda, marcada por las referen-
cias metaféricas a la tormenta y la efusién de sensaciones de todo ti-
po, seria considerada propia del novelista. Sin embargo ocurre exa:~
‘tamente lo contrario. La primera pertenece a Bl corazén de las tinie-
blas (24) y 1a segunda a Vagabundo en Africa (13).
‘Este pequetio juego podemos repetirlo con obras escritas desde les,
més diversas conjunciones espacio-temporales, y siempre podremos
comprobar que no hay ninguna marca que distinga unas descripeiones
de otras..¥ que incluso, desgajadas de sus respectivos contextos, pue-
den prestarse a confusiones. Tenemos por ejemplo, fragmentos de no-
velas, como algunos de la Vida del escudero Marcos de Obregdn de Vi-
cente Espinel, que demuestran hasta qué punto la “literatura de via-
jes” elige muchas veces travestirse de “relato de viajes” como recurso
de verosimilizacién®
El problema parecerfa no tener solucién si no tomaramos en cuen-
ta que la aplicacién dol andlisis formal a la diferenciacién de dos tipos
de discurso, munca puede abordar un elemento de manera aislada. Bs
4, Véene esto ejemplo de Bepinel: “Holgué grandemsente de ver la grandeza, fertiidad y
abundancia de Milan que en esto oreo que pocas ciudades se le gualan en le Buropa, au-
‘que In mucha bumidad que tiene, o por aquellos cuatro rios haches a mano por donde le
entra tanta abundancia de provisién o por ser el sitio naturalmente hiimido, yo me halé
siampre con grandisimos dolores de cabeza; que aunque yo nasi sujto @ ellos, en esta re-
piblica los sentf mayores” (135).
18 Sofia M. Carrizo Rueda
preciso considerarlo en su interrelacién con otros, pues es de ese mo-
do como adquiere un valor especifico. En los casos del “relato de via-
jes” y la “literatura de viajes”, he legado a la conclusién de que el se-
gundo elemento que debe ser necesariamente considerado a la hora de
diferenciar sus discursos, es la funcionalidad del desenlace. Indagare-
‘mos en primer lugar, las particularidades de dicha funcionalidad en
Ja obra de Conrad.
‘Recordemos que toda la novela est4 estructurada sobre la bisque-
da que emprende el “yo narrador”, Marlow, de un hombre enigmético
Mamado Kurz, quien se halla en una remota estacién comercial. Los
avatares de la navegacién, el encuentro y los acontecimientos poste-
riores a éste, se apoyan en lo que Roland Barthes llamé “funciones
cardinales o nicleos”. Bs decir, aquellos espacios narrativos que no s6-
Jo constituyen “nudos” fundamentales en el hilado de la trama, sino
‘que también poseen entre sus caracteristieas, la de mantener una so3-
tenida expectativa sobre diversas resoluciones para el cierre de la na-
rracién. Cada uno de estos “nticleos” abre distintas posibilidades de
desenlace, razén por la que actiian como permanentes propulsores ha-
cia la averiguacién de éste (19-21).
Para ejemplificar esta caracteristica con Conrad, es dable pregun-
tarse de cudntos modos diferentes podria haber terminado la angus-
tiante situacién que se produce cuando ana multitud emerge del bos-
que al paso del barco, sin que nadie sepa comprender sus verdaderas
intenciones, y desde la cubjerta, unos apuntan con los rifles mientras
otros tratan de disuadirlos (111-112). {Cuantas posibilidades de reso-
lucién del episodio y de toda la novela se ponen en juego en un mo-
mento cémo éste?. Al tiempo que van configurando la narracién, las
“funciones cardinales” no cesan de intrigar a los receptores. Nunca
mojor dicho porque elas los atrapan precisamente, en una sucesién,
de incertidumbres provocadas por las alternativas de la “intriga”, y
movilizan la atencién y las emociones en pos de indagar las conse-
cuencias y la resoluciéa en que finalmente se precipitarén*,
En este contexto, las descripciones, mas alla de las caracterfsticas
y de la relevancia mayor o menor que les depare cada obra, estén
‘siempre subordinadas al desenvolvimiento de la trama. Por ejemplo,
en un relato pertenecientes a la “literatura de viajes” como la Odisea,
4, El proceso se cumple aunque que el Final abierto. B incluso, si es anticipado, pues en
teste caso importa averiguar cémo legé a desencadenarse ese desenlace ya conocido,
Construcei6n y recepcién de fragmentos de mundo 19
hay varias descripeiones que hasta se han convertido a lo largo de los
siglos, en auténticos paradigmas. Un caso ilustrativo es lo ocurrido
con él vergel de Calipso, devenido en uno de los modelos del tpico del
Iocus amoenus, el sitio donde la naturaleza conserva su plenitud y pu-
reza originales." Sin embargo, esta excepcional calidad estética y sim-
bélica no libera a las descripciones homéricas de estar subordinadas
una narracién que se sostiene sobre las expectativas acerca de como
logré Odiseo regresar a Itaca.* ¥ otro tanto sucede con las descripcio-
nes de Conrad, porque aun cuando suministren claves fundamentales
para la comprensién de la trama, siempre su funcién es contribuir a
Ia eficacia narvativa de un discurso referido a las alternativas que van
pautando la bisqueda y el encuentro de Kurz,
Si recurrimos a la terminologia de la retérica clasica, podemos de-
cir que en la “literatura de viajes”, la funcién de las descripciones no
puede superar la de aneilla narrationis, la de estar permanentemen-
te al servicio de la narracién. Pero si ahora retomamos el relato de Re-
verte, podremos comprobar en primer lugar, quo las expectativas
acerca del desenlace estén completamente ausentes. A lo largo de su
itinerario, las tensiones no se encadenan para sostener y empujar la
atenci6n de los receptores en procura de una resolucién final sino que,
por el contrario, van quedando resueltas en cada caso y, a continua-
cién, se abre una nueva secuencia. Los episodios se suceden por lo
tanto como en una especie de friso, donde cada uno de ellos reviste in-
terés por sf mismo, y sin que aparezean elementos que los vayan in-
volucrando unos con otros en funcién de abrir y mantener expecta’
‘vas que confluyan en una conclusién. El mismo Reverte confiesa casi
al terminar: “Africa golpea en mi alma tanto que no sé muy bien cémo
poner fin a mi libro” (453; mi subrayado). Es la mas sincera de las con-
fesiones que puede hacer el autor de un relato de viajes pues para és
tos, no hay otro final que la decisién del viajero de no continuar esc!
biendo acerea de sus experiencias.
5. Las referencias abarcan Ia sombra acogedora de la selva, la riqueza asombrosa de los
frutos, los cursos de agua cristalina, la verdura del prado, la compafia do Ins aves y Ins
sensaciones y sentimientos excepeionales que se despiortan porque “hasta wn inmortal se
Ihubiese admirado, sintiendo que se le alegraba el eorazén" (Odisea, rapsodia V.)
6. La belleza excepcional que redea la gruta de Calipso es en definitiva, uno de los tantos
hhalagos que a Io largo de la narracién, no consiguen borrar el deseo del héroe de retornar
al hogar patrio.
ea Sofia M, Carrizo Rueda
‘Yes en un contexto de este tipo donde la funcionalidad de las des-
cripciones crece hasta constituirse en ¢l verdadero sostén del discur-
50. A través do ellas se va configurando esa especie de friso que en rea~
lidad, lo que pretende presentar es una suerte de “gran espectéculo”
de un “fragmento de mundo”, que provoque actitudes en los recepto-
‘res como el asombro, la satisfaccién del deseo de saber, la reflexién, el
{2020 estético, la emocién, 1a empatia o el rechazo viscerales. Y en al-
gunos casos, también acciones précticas, coma ocurre cén los fines po~
Iticos y comerciales que perseguian los relatos de los viajeros ingle-
ses a las tierras americanas que se acababan de independizar.
‘Las descripciones no “empujan” hacia adelante sino que “retienen”
Ia atencién del receptor, pues actian como adjetivos que van revelan-
do todo lo relativo a una “imagen de mundo” que el discurso asume co-
mo escritura de cierto espacio recorrido.”
‘Una precisién necosaria respecto a ‘as descripciones de los relatos
de viaje es que al lado de edificios, paisajes, instituciones, costumbres,
curiosidades, objetos y cuanto es propio de las caracteristicas de un
ugar, resultan relevantes los retratos de los variados personajes que
van apareciendo, Entre ellos, el propio viajero y sus acompafiantes, si
Jos hubiera. Pero sucede a veces, que tales retratos quedan disimula-
dos porque son construidos con acciones o actitudes mencionadas al
pasar, que pueden ser no reconocidas en un primer acercamiento co-
‘mo elementos de una urdimbre descriptiva.
Otro aspecta da las descripciones que se relaciona con las referen-
cias a conductas humanas, es la inclusién de historias vividas o bien
recogidas de fuentes escritas u orales. Aunque se trata de narracio-
nes —que pueden llegar a ser extensas y exhibir atractivos méritos-,
‘ocurre que en cuanto a su funcionalidad, operan también como “des-
criptivas” porque el propésito tiltimo es proporcionar nuevos elemen-
‘tos sobre los més recénditos aspectos y los més diversos matices de
ese espacio recorride que ha devenido centro regulador del relato. En.
Vagabundo en Africa por ejemplo, el estremecedor episodio en el que
el vigjero casi pierde la vida, se comporta en realidad como un “adje-
tivo calificativo” que denota y connota el grado de peligrosidad de ese
7, 0 que se finge haber recorrido, pero tomando ls recaudos para que parezca que el via
{Jo exintis, como es el eas0 del Libro de las maravilias de Mandeville, dl sigo XIV (Carri-
20 Ruoda, 1999).
8. Conforman “microrrelatos” dentro de la estructura “macro” que reprosenta el relato
analizade.
Construccién y recepeién de fragmentas de mundo a
territorio donde anida “el corazén de las tinieblas” y la vida humana
ha perdido todo valor (417-433).
A mi juicio, podemos decir entonces que en el “relato de viajes” la
falta de relevancia del desenlace produce una verdadera inversién on
el funcionamiento del diseurso y, como consecuencia, las narraciones
terminan asumiendo un comportamiento que me atrevo a designar ec-
mo de ancilla descriptionis, es decir, de eficientes servidoras del sefic-
rio de la descripeién.
‘Los recursos descriptivos y su anélisis,
Si tomamos entonees como base para el estudio de un relato de vie-
‘jes, los diferentes tipos de descripciones -ya se trate de aquellas tax
evidentes como paisajes, monumentos o cédigos de comportamiento
de una sociedad, ya de las que actiian como calificadoras del itinere-
rio a través de acciones, anéedotas o historias-, la préxima cuestiéa
metodolégica consiste necesariamente en examinar modalidades de
andlisis de las précticas descriptivas.
En el caso particular de los viajeros medievales, existfa un “pacto
de lectura” que esperaba del texto el comportamiento de un “espejc”
que reflejara una realidad objetiva, La retérica clasica proveia a los
autores de herramientas que resultaban aptas para lograr tal ilusién,
camo Io ha demostrado Franciscn Léper Ratrada reapecto a 1a Rmho-
Jada a Tamorldn (1984)°. La vigencia del empleo de los recursos reté
vicos hasta principios del siglo xx continué aparentando esa preter-
dida objetividad. Pero ademés, el antiguo “pacto de lectura” se exter-
i6 por mas tiempo pues permanecié entre los autores-viajeros y sus
receptores hasta ya entrado el siglo xx, permitiendo esa utilizacién de
Jos textos como documentos histéricos, sociolégicos, ete., a la que ar-
tes me he referido. En otra oportunidad, he analizado ciertos artificios,
de los emisores y las consecuencias que tuvieron en los estudios d=
quienes creyeron en sus testimonios (Carrizo Rueda, 2002b).
Pero si bien la crisis de la capacidad representativa del discurso sc-
cavé el pacto de lectura tradicional, el estudio de la funcionalidad de
9, n.d lle eel Srseno ut dl remo den edna ya len por Quinte
‘no. Me he ocupado de su presencia en el Viaje a Brindii de Horacio (Carrizo Rueda,
as Mabe «c 2008:
2 Sofia M. Carrizo Rueda
la descripcién quedé relegado durante bastante tiempo. El extraordi-
nario avance que experiments la narratologia a partir de los trabajos
Gel formalismo ruso anteriores a 1920, ro reparé en la relevancia de
Jas prdcticas descriptivas hasta fines de los 70." Hay que sefialar que
esta postergacién fue uno de los elementos que contribuyé en gran
parte, al tardio y lento desarrollo del estudio teérico del género “rela-
to de viajes’.
En uno de los trabajos pioneros sobre la hecesidad de integrar lo
descriptivo en las investigaciones narratolégicas, Marfa Anna Liborio
(1978) trazé ciertas vias de exploracién que han resultado sumamen-
te fructiferas para textos como los que nos ocupan. La base de sus es-
tudios consiste on lamar la atencién acerca de que las cualidades in-
finitas que posee todo objeto a describir, conducen al emisor inevita-
plemente a un proceso de seleccién. Tal proceso lejos de ser casual, de-
pende de criterios cuyos diferentes concicionamientos repercuten en.
la construccién del texto, y es preciso rastrearlos pues constituyen
verdaderas claves de lectura. Otro traba‘o que basta el dia de hoy pre-
senta muy rontables propuestas para el abordaje de Jos relatos de via-
jes, os el de Ratil Dorra (1989), basado en las propiedades deseriptivas
del verbo. Hay que tomar en cuenta ademas, que ya en el siglo xv1,
Juan Luis Vives manifestaba que los grandes autores saben escoger
‘aquellos elementos deseriptivos que les sirven para expresar lo que
les interesa, y asf “conducen a los lectores por un atajo breve al sitio
gue quieren”. Por mi parte, he aplicado con resultados satisfuclorivs a
algunos relatos de viajes, las propuestas de Liborio y Dorra, integrén-
dolas con la nutrida ejemplificacién de recursos descriptivos registra-
da por Vives (Carrizo Rueda, 1997: 16-23).
En definitiva, las teorias actuales de la descripcién coinciden en
que toda seleccién descriptiva depénde de ciertas posturas del emisor,
y que es imprescindible que el andlisis trate de remontarse a estas
posturas para elaborar una interpretacién del texto en cuestion. En
Jos relatos de viajes pues, resulta fundamental observar detenida-
mente tanto los aspectos que recoge ceda descripeién como aquellos
10. La raz6a fue que Propp declaré que la descripsin era “el lujo del relato” y que no en
traria on sus investigaciones. Los estructuralistas que continuaron sus estudios sobre las
Gramatés personae y las fanciones, interpretaron este juiio como peyorativo y no se inte-
esaron por integrar la deocripcién en sus teorias (por ejemplo, Genette, 1974: 199). Pero
Propp habia querido simplemente acotar el eampo de sus trabajos y haba empleado el tér~
‘ino “lujo” con un valor altamente positiv.
connec snenserecinntinbtnsnisneaiitnaandnimainsannnieescmsnimnseaininl
Construceidn y recepsién de fragmentos de mundo 23
que desdibuja o directamente calla, para indagar luego en el texto y
sus contextos los posibles motivos. Para los historiadores ser un mo:
do de evaluar la mayor o menor confiabilidad documental,'y para
quienes deseen efectuar un andlisis de la confluencia literario-testi-
monial, un medio que les permitir4 dilucidar qué “imagen de mundo”
es la que finalmente construye cada discurso
El anéllisis pormenorizado de los distintos tipos de descripciones da-
4 como resultado un repertorio de temas y cuestiones que reiterada-
mente se manifiestan explicitamente en un texto, o circulan de mano-
ra disimulada por él. Los elementos explicitos configuran las “isotopias”
en términos de A.J. Greimas, los haces de rasgos seménticos que sos-
tienen Ja coherencia interna del discurso. A falta de una trama narra-
tiva, su examen se vuelve indispensable en los relatos de viajes. Cons-
tituyen el medio que permite elaborar indagaciones ¢ interpretaciones
suficiontemente amplias e integradoras de los aspectos mas significati-
vos de este tipo de discurso. Sin embargo, de acuerdo con las premisas
ya sefialadas, Jo mas conveniente es que el registro de las isotopias es-
té acompafiado por la averiguacién de aquellas ausencias que también
pueden considerarse reveladoras, pues de la conjuncién de unas y otras
surgirén aspectos del discurso que nos resultara provocative explorar.
Pero el examen de las isotopias, de las grietas que producen los si-
lencios, y de los sintomas que se deducen de su conjuncién, no agota
el abordaje analitico porque éste no puede desentenderse del “lector
pretendido”, en términos de Erwin Wolff. Se trata sin duda, de una ca-
togoria presente en todo texto en cuanto receptor imaginado por el au-
tor a la hora de escribir. Pero en los relatos de viaje, como en todos
aquellos discursos relacionados con lo testimonial, asume un protago-
nismo que considero imperioso tomar en cuenta,
‘Ocurre que de las dos caras de un relato de viajes, la literaria y la
documental, es esta tltima la que potencia todo lo relativo a su ins-
cripcién on un sistema complejo de expectativas, imaginarios, cédigos
socioculturales y otros aspectos que caracterizan a aquellos recepto-
res a quienes se dirige el autor. Trataré de ejemplificarlo sintética-
mente con el Tratado de andanzas y viajes de Pero Tafur, viejero an-
daluz del siglo xv.
Puede comprobarse que una de las isotopfas que configuran a tra
vés de descripciones de variado tipo, Ia imagen de mundo propuesta,
es el reseate y el encomio de tradicionales valores caballerescos:
De esta isotopfa forma parte ademas, un retrato del “yo narrador”
que termina por acercarlo a un “espejo de caballerias”. Pero un aspec-
a Soffa M. Carrizo Rueda
to que en este caso interesa resaltar es que mientras los hechos que ex-
plicita se refieren a la valentia, la caridad, el linaje, la generosidad y
Ja cortesanfa, puede espigarse entre linzas, un interés muy bien sola-
pado, por torneos y justas. Este retrato resulta asi, un caso claro de se-
leccidn descriptiva, tanto por los aspectos que se busca destacar como
por los que reciben un tratamiento ambiguo o quedan en un cono de
sombras. La causa era que la Iglesia condenaba la ostentacién, el des-
pilfarro y la frivolidad puesios en juego en torneos y justas, y convenia
al autor disimular que ostos deportes, como a la mayoria de sus pares,
no le eran nada ajenos. Pero sin dejar de dirigirles a ellos, al mismo
tiempo, ciertos guifios cémplices (Carrizo Rueda, 1997: 95-100).
Sin embargo, es necesario asimismo, articular la isotopia de la
idealizacién del mundo eaballeresco cor. otra de distinto signo, que ex-
hhibe pareja relevancia a lo largo del libro de Tafur. Es la que confor-
man las muestras de una muy entusiasta admiracién ante la prospe-
ridad relacionada con las actividades esonémicas de la burguesia.
En principio, podria parecer que ambas isotopfas trazan una pola-
ridad inconeiliable en el siglo xv, y que es necesario precisar ai la ba-
Janza del discurso se inclina a uno u otro lado." Pero en este punto, el
perfil de los “lectores pretendidos” puede colaborar para aleanzar una
interpretacién mds integradora.
‘Tafur era caballero y escribfa para los de su clase, quienes en ese
momento vefan el derrumbe de antiguos privilegios ante la centrali-
zacién del poder en el 4mbita de la monarqufa, Y esta, cireunstancia
contextual, puesta en relacién con declaraciones explicitas del autor-
viajero, nos permite atribuir al texto una intencién utépica. Tal inten-
cién xadica en proponer el conocimiento de diferentes sociedades como
medio para que los eaballeros aprenden a ser gobernantes oficientes
y respetados, y conserven do este moco, su lugar preeminente en la
zociedad. También el contexto de los lectores pretendidos de Tafur nos
proporciona datos para consolidar esta interpretacién, ya que varios
intelectuales de la época proponfan reformas en la formacién de los
nobles con el fin de que se adaptaran a los nuevos tiempos (Penna,
‘XLU-xLIv). La utopia de Tafur parece describir asf, un modelo de mun-
do donde los caballeros con todas sus tradiciones a cuestas, contintian
reteniendo el poder, pero son capaces al mismo tiempo, de incorporar
11. De hecho, algunos erticos lo han intentado, pero Ios resultados muestran, desde una
postura w ofa, flancos muy éiseutibles (Carrizo Fueda, 1997: 107-116)
Construccicn y recepeién de fragmentos de rnundo %
a las estructuras sociales el protagonismo del comercio que impulsa-
ba por ejemplo, la prosperidad de Flandes y de varias ciudades-esta:
do italianas (Carrizo Rueda, 1997: 124-126).
En conclusién, a partir del andlisis de los elementos seleccionados
o relegados para configurar las descripeiones, consideramos que se
manifiestan isotopfas 0 Ifneas de fuerza que a veces por su mimero y
sus interrelaciones, llegan a conformar verdaderas redes isot6picas.
Su examen, integrado con los datos que texto y contextos proporcio-
nan acerca de los “receptores pretendidos”, entendemos que puede as-
pirar al objetivo final de fundamentar las propuestas de interpreta.
cién de un relato, sin descuidar las circunstancias de emisién, referen-
cialidad y recepcién® propias del mismo.
Hacia una definicién del género
E] protagonismo de las isotopias constituidas por los mas diversos
tipos de descripeiones, capaz de anular las expectativas sobre el de-
senlace, no excluye el esbozo de tenues tramas narrativas,
Es ilustrativo por ejemplo, lo que ocurre con un episodio del libre
de Tafur, en el que segiin el autor, se confirman los altisimos origenes
nobiliarios de su familia (Lépez Estrada, 1982: 141-151). Ocupa un lv-
gar central en el texto, y no faltan ni la presencia de un pariente em-
perador ni la de una bella amiga, tal como sucedfa en los romances ca-
ballerescos. Esta incorporacién del arquetipo literario, el enclave en
mitad del relato y la significacién real que tenfa para la identidad de
un caballero que se testificara la antigua nobleza del linaje (Cacho
Blecua, 1979, cap. V), permiten conjeturar que constituye una suerte
de vértice del discurso. Podria considerarse que el viajero deseaba que
su periplo asumiera también, la condicién mitica de bésqueda de los
verdaderos origenes, como el de tantos paladines legendarios.
Esto no resulta imposible, pero més alld de la presuncién sobre
propésitos semejantes, lo que queda en claro tras la lectura de los epi-
sodios siguientes, es que esta situacién no abre ninguna alternative
12, Tales receptores puoden pertenecer a distintos grupos, lo que dota al diseurso de uns
‘nueva complejidad. Es lo que ocurre en el caso de Tafur, que debia tener en cuenta tanto
‘ala nobleza como alos intelectuales, casi todos pertenecientes a la Iglesia. Los eédigos de
{abo gopon no podan snes gus entrar en guna clsiones coo enol cao dln
torneos. m= 7 a
26 Sofia M. Carrizo Rueda
para posihles desenlaces, y acaba resultando una historia més de las
Gue abundan a lo largo del libro. No tiene capacidad por Io tanto, pa
ta generar una verdadera estructura narrativa, pero sf viene a su:
qnarse a los heckos que van dibujando el retrato del caballero. Conti-
nuamos pues en el terreno de lo deseriptivo y, una vex més, se trata
de elementos que retienen y abisman la atencién del receptor en aque-
fos espacios que van construyendo imagenes de mundo, en lugar de
provocar tensién hacia posibles finales.
‘No es excepcional en los relatos de viajes que se identifiquen te-
nues hilos argumentales como ol citado. A veces se relacionan con al-
igin “objeto del deseo” muy acuciante para el autor, presente del prin-
cipio al fin. Puede eitarse como ejemplo, Tres arios de cautividad entre
los patagones, de Auguste Guinnard, memoria de las aventuras de un
joven francés en la Patagonia (1855-1858). Los padecimientos entre
jus captores y los esfuerzos por liberarse tejen por momentos, un ¢s-
ozo de trama, Pero ésta se desdibuja con gran frecuencia cuando el
relato se detiene en vividos, detallados y extensos cuadros de costum-
pres que documentan innumerables aspectos de la vida de los patago-
nes. ¥ al fin y al cabo, los sufrimientos de Auguste también ostentan
‘una funcién descriptiva en relacién con los rasgos negativos que enfa-
tiza su retrato de las tribus. Lo comin es entonces, que aquellos ele-
mentos que podrian haber anudado una trama terminen desvaidos.
Se quedan en embriones de narraci6n, fagocitados por el dominio con-
tundente del despliegue descriptive.
El proceso de configuracién del relato, capaz de reunir, ordenar y
regular las relaciones de lo que son en pzincipio, una serie de elemen-
tos dispersos, entiendo que pasa por otras circunstancias, como confio
en demostrar a continuaci6n.
Si, segrin mis propuestas, en un libro de viajes paradigmatico no
aparecen miicleos en los cuales se juegue el desenlace, bien podria con-
luirse que tal tipo de relato carece de climax y anticlimax. ¥ de he-
cho es la impresiOn que producen algunos textos. Sin embargo, a mii
juicio, no es asi. Entiendo que son preeisamente, las mismas preoca-
paciones, interrogantes, elementos imaginarios, inquietudes, temo-
res, ete. de los “lectores pretendidos”, cuya influencia repereute en el
trazado de isotopias, los elementos que subyacen a ciertos nticleos
donde el arco de expectativas de los receptores se tensa. Pero no en.
pos de posiblos resoluciones conclusivas del relato, sino porque on
bso nudos del discurso ven removerse las aguas de su propio contex:
to existencial.
Construccién y recepcion de fragmentos de mundo 2
Considero en consecuencia, que puede afirmarse que el “friso” de
criptivo constituido por un relato de viajes también presenta micleo:
de climax. Creo que asimismo puede denominérselas “situaciones de
riesgo narrative”, a semejanza de aquellas que 8 Sef smo
iin como detonadores de expectativas incluso, muy sgudas— en sus
receptores. Pero su particularidad radica en que tales expectativas son.
extratextuales. El receptor confronta la lectura del texto con su propio
contexto y puede encontrar respuestas, ideas nuevas, elementos revul-
sivos, confirmaciones de una postura ya tomada, ete, ete. Las descrip-
ciones, con espacios iluminados claramente al lado de otros m4s o me-
nos difuminados 0 decididamente ocultos, conforman las redes isotépi-
cas en cuyos nudos residen estos peculiares nticleos de climax.
Si volvemos a Javier Reverte, podemos comprobar por ejemplo, que
tuna de sus redes isot6picas se refiore a preocupaciones sociales, poli-
ticas y humanitarias acerea de Ia situaci6n de los pueblos africanos
después de la dominacién colonial. En este caso, el climax se produce
gp sauelis momentos en que la crudeza de las situaciones impreca
Atelamento 1 in reponeblded de lo pies prbsperes, varie de
En otros casos, las “situaciones de riesgo narrativo” de
hablan a la ineeiduatidad de cla recnpter, Oourve cuande Aion ea
ipventada = mediadora de un proceso de descubrimiento de sf
mismo. En estos casos, Reverte vuelve i
fundamental, el ibro de Conrad, del cual eves tuago de vivir una
situacién Kmite- esta cita: “Vivir en medio de lo incomprensible, que
también detestas. Y hay en todo ello una fascinacién..., la fascinacién
de lo abominable” (436). Hsta paradoja atraccién-rechazo es una de
las muchas isotopias que recorren un discurso que puede caracterizar-
se por la constante presencia de opuestos fusionados inseparablemen-
_ te." Se podria pues, asignar también al viaje de Reverte cierto carée-
ter inicidtico, en cuanto bisqueda de esa dimensién prelégi
Bombre, valotada por la poemodernided, quo le naturaleca ae
africanas parecen poder revelar a 61 y sus lectores.
Para llegar a identificar estas peculiares “situaciones de riesgo na-
rrativo” propongo atender a tres factores: et
sree ie te nee
ie nuevo, el Africa esencial como el River Road de Nairobi" (188). -
Sofia M. Carrizo Rueda
28
1) Las declaraciones del emisor, explicitas o implicitas, a lo lar-
0 del texto. ;
2) fa identificacién del contexto hiatorico cultural al cual perte
necen los destinatarios, considerando que pueden identificar-
‘se varios grupos, con algunos puntos en comin y otros diver-
tes, a
8) La puesta en relacién de los puntos a) y b), con las isotopias
generadas por las descripciones.
i i ladas en las paginas
‘omo sintesis de las indagaciones desarroll:
precedanton, ppresento entonees, la definicién que he elaborado del gé-
nero “relato de viajes propiamente dicho”:
ivo-deeriptivo en el. que predomi
Se trata de un diseurso nareativedeserptivo en
nal 7 fancién deseriptiva como consecue: del objeto: final que sl,
Betentaion de eat como un egpeceul imaginerio, mie por
Rite qu su derazllo yao desnlace, Hate epeccuo abaren det
Geintinmaciones de divrsos pos hasla las mismas 2 =
2 earn Debico aru sosenabl estachra itererio-documentel
Wtigurctn del matviel se oponiza alrededor de nGcens de
con geen instance, responden a um principio de selecriéay
jerare texto histérico, y que responde a ex-
erorguivecionsituado en l 00
aereyey tonsiones profundas dela sociedad a la que se diigen.
Como rasyo inseparable de la configuracién de tal tipo de discurso,
go have necesario reparar en la funcionalidad de los recurs la i,
teraturidad” o ‘literariedad”. Paralelismos, oposiciones, estrucinras
cireulares, paradojas, hipérboles, simbolismos, parodias, elipsis, rf
rencias metaféricas o metonimicas, construcriones de situaciones ¥ d¢
personajes que enmascaran prototipor literarios “ya hemos visto)
aso de Tafur y los caballeros legendarios-, son s6lo algunos de Jos in-
nnumerables recursos a los que los escritores-viajoros tienen. que echar
mano cuando es necesario reescribir neda menos, que un “fragm:
mundo. ; ; .
2 aoeccs necosario precisar que tal configuracién es también la qui
diferencia el “relato de viajes” de Ia “guia”. Los propésitos de ésta,
tminentemente précticor,simplifican tanto la estructura del tox,
fue asume la forma de una simple adicién, como el modo de consignas
fis snformaciones. Es posible que figuren algunos relatos hstricos,
és que m smbros ent
jendas o anéedotas, pero no son mas que nuevos miembros ent
aaeaas nizados en serio. Podemos decir quo frente al “espectéculo
neice
Construccién y recepeién de fragmentos de mundo 2
vital” y los propésitos “movilizadores” del relato de viajes, 1a guia se
perfila como una “suma esquematiea” que busca adaptar toda infor-
macién a una finalidad “tranquilizadora”, que consiste en demostra>
la factibilidad del viaje.
Se dan indudablemente situaciones fronterizas porque muchas ve-
ces, los relatos de viajes tratan también de proporcionar informacio-
nes titiles. Pero éstas terminan subordinadas al complejo discurso que
tejen las caracterfsticas que hemos venido tratando en las paginas
procedentes,
El protagonismo de un espacio que se dice haber recorrido, reflecta
do en una serie de informaciones documentales que se presentan con-
figuradas a través de los recursos de la ‘Jiterariedad”, da lugar a un gé-
nero con distinguibles rasgos propios. Estos merecen sin duda, ser con:
siderados un necesario punto de partida a la hora de los anélisis.
Como ocurre con toda investigacién, estas propuestas constituyen
una etapa susceptible de transformaciones y ampliaciones con miras
a su mejoramiento. Pero por el momento, de este modelo morfolégica
han resultado ciertas herramientas idéneas para ser aplicadas al
abordaje de muy diferentes semantizaciones.
Por mi parte, lo he sometido a varias de esas “pruebas”, como por
ejemplo, la plurivocidad del libro de Tafur ~texto “bisagra” entre el
Medioevo y el Renacimiento- (Carrizo Rueda, 1994, 1997), las inten-
ciones subyacentes que pueden descubrirse en un discurso pretendi-
damente objetivo sobre el “otro” (1995); los diferentes cédigos de cons-
truecién de un mismo hecho hist6rico en textos con finalidades distin-
tas (1998); una defensa del estatuto de “rolato de viajes” para el pol
mico Libro de las maravillas de Mandeville (1999b); la dramatizacién
de un viaje a través de la trasposicion al discurso teatral de elemen-
tos propios del relato de viajes (2002d, 2006), lo que calla o disimula
el Vigje a Brindisi de Horacio desde el contexto de sus “lectores pre-
tendidos” (2003); la funcionalidad del viaje y los procesos de inversion
en la narrativa de Julio Cortazar (2005b), la influencia de las peculia-
ridades genéricas del relato de viajes en la formacién de la novela mo-
derna, particularmente, en el Quijote (2004-2005).
En las paginas que siguen, las aplicaciones del modelo dependerén
do las perspectivas y los intereses personales de otros investigadores.
Se trata de cuatro relatos de viajes el de Alvar Nisiez Cabeza de Va-
30 Sofia ML. Carrizo Rueda
ca, el de Felipe Guamén Poma, el de Ricardo Gutiérres y ¢} de Dulee
Naat Loynayy de dos obras de la literatura de viajes travestidas de
relatos de viajes, la de Anibal Nunez y la de César Aira
Telos estos trabajos han surgido de investigaciones realizadas ba
jo mi direccién, en el marco de un proyecto de invostigacién organ a
xt, por ol Departamento de Letras de la Facultad de Pilosofa-¥ Letras
oe fa Pontificia Universidad Catélica Argentina. Todos Ios autores
docentes regulares de esa casa y han realizado sus investigaciones
toca tel Consejo Nacional de Investigaciones Cientifieas y Técnicas
(Conicet)..
‘Sus indagaciones abarcan en conjunto més de euatrocientos @fos de
escatatos del viaje en el anabito hispénice. ¥ debido a las peculiaridae
des que cada uno de los autores analizados represonta por st origen, su
SSpoco, las eircunstancias personales, Jas razones para viajes Y cvs elec-
udios Uegan a conformar tam:
ciones discursivas, pienso que estos es
fies una muvstra de la caleidose6pica multivocidad hispanchablante,
Referencias bibliograficas
Obras literarias
Conran, Joseph, El corazén
1994.
iNEL, Vieonto, Vida del escudero Marcos de Obregén,
vrasco Urgoiti, Madrid, Castalia, 1972-1973.
Lorea Noraapa, Francisco (presentacién bibliogréfica) y Marcos diménot de
Te Espada (ed), Andangas e viajes de un hidalgo espafiol. Pero Tafuur
(1436-1499), Barcelona, Bl Albir, 1982.
events, Javier, Vagabunde en Africa, Madrid, El Pais-Aguilar, 1998.
‘de las tinieblas, Bareslona, Bdieomunicacién,
ed. por Maria S. Ca-
Estudios eriticos
so (2008), Metéforas de viaje y sus imdgenes, Buenos Aires, UNE-UNGUE
ser.
Bawnins, R, (1974), Anclisis estructural del relato, Buenos Aires, “Tempo
Contemporadneo.
ante.) (2002), Maravilla, peregrinaciones y utoptas: los libros d=
reset on ef mundo roménico, Valencia, Publicaciones dela Universita: de
Valencia.
Cacho Bunova, JM. (1979), Amadis: herotsmo mitico cortesano, Madrid,
Cupsa.
Canon, Fy A. Martinez (eds.) (1996), Libros de viajes. Murcia, Univers i
dad de Mureia.
Constraccién y recepcién de fragmentos de mondo
su
Cunszo Rus, SM. 1098), aca una podin de os relatos de
_fitzale.Apropést de Pero Taf" Init, pp 109-144 ee
(2985), "Un modelo formal develato de ij ye discus de a alter
ice ane am soccer
Grea 6v0a”, 4, 1v, Universidad Catética Argentina, pp.
= (1997), Poética del retato de
relato de viajes, Kassel, Reichenb.
= (1998), “Constrair tecimi ‘ al Con
xn acontecimiento, Bl episodio del
ei eebeer ig hata
_ cine FortanadeJugn de Meno, Pars, Eations ds Temps, pp 137-147
10008), “Bl viaje ¢noeesidado loeura? Una polémiea que desborda los mar-
os modievales", Studie Hispanea Media, Facaltad de les
dita, Universidad Catlin Argentina, pp 8:64 a”
~ (80000) "Modelo genic y horizons de reepeén en el relia de Mande-
wile’ nS, Rovio Lens y T Martine: Romero (es) Aces det Va
pacers spanica de Literatura Medieval, Castell6 de la
~ (19996), “Constantes gené: tops
18800 tes genéricas ¢ isotopfas en el relato de viaje, en M. Do-
Dingo de Rodrig abut et) fanny one
= 2000, “Aarin la mirase Se un nowaistavajenr an Rep oe Dog oe
00), Aaa lam in novelista vigjero", en E. Rey ed.) Dos een
cademia del Sur, pp. 43-49. rane ees
~(20028), Traciado de ls Andangas © Vise do Pero Taf” nC. Al
JM Loci Megas eds), Disonario flligio de iteratureppaole me.
ints Matos reenisisn, Mae, Catia, 99. 96297 :
20020) “Lay recursos Ntraros ys eonstrsin de hechosprosuntame
te Nn em el oat devine” on Ato de Encuentro “Las mete 7
ey sus imagenes, La literatura de viaje ’,
called de Hitmanidadea y Arten dele Univarsuiad Neciual de lesan
cxlied de Ho y Artes de Ia Universidad Nacional de Rosario,
~ (2002) 81 Purgatorio de San Patricio a drametizacién dl relat do vis.
ins 6g, decorado verbal y text itera, on I. Areliano(
"tn 2000 Homenaje « rt Reconbrgr en 80 cape, Kes
_¢Beihenberser vl np. 11-120 Pectin Revel
3), “El Vig a Brindisi y el andliss de diferentes niveles en el re
Rav crancr i omen te cari
| 2008), "Simba, mits y prods nl horzote do os vigjoros modie-
| = uimera,nsneo menogré: Vj para contri, po Cen
| ~ (2004-2005), “Construceién del personaje y entrecruzamiento do dise
en el Quijote desde una postica del relata de viajes”, Letras, 50-51, miime-
oe Sofia M, Carrizo Rueda
vo extraordinario: Libros de caballetas. El Quijote, Investigaciones ¥
seiones, ed. por SM, Carrizo Rueda y J-M. Lucfa Mogies, jjulio-junio, pp.
81.97
(20080), "Para una postion dol viaje por los 80 mundos de Julio Cortézer.
Motaea y memories apéerifas” on D.Altemiranda y E. Smith (eds.), Pers
pectiva dela ficeionalidad, Universidad de Buenos Aives; vol. 1, BP. 19-90.
__ Roos), “Del orden del cosmos al oe disperso, Distancias, ssp. y expe:
a eaetits on wna perspectiva diaeréniea de las esrituras de! viaje”, Boletin
eine guna Comparada, mézero expecil: Literatura de viaies soy
‘ox, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 34-48,
— (2006), “Dramatizacién del viaje y précticas descriptivas © al teatro éu-
veo’, en O. Gorse y F. Serralta (eds.), Bl Siglo de Oro 07 eoveh Homena-
Joa Mare Vitse, Toulouse, Presses Universitaires d= Mirail, pp. 179-191
Doe A G980), “La actividad deseripiva de la narration’, Hablar de Lite-
ratura, México, Fondo de Cultura Eeonémiea.
PewsinnEz, §. et al. (eds.) (2002), Actas det 1 Encuentro “Las metéforas det
viaje y sus imagenes. La literatura de viajeros como problema”, scuela de
Fiutcdia dela Facultad de Humanidades y Artes de le ‘Universidad Nacio-
‘nal de Rosario, edicién en CD.
2008), Actao del 11 Encuentro “Las metdforas del viege ¥ $08 imagenes. La
ee a de viajes como problema”, Escuela de Historia de be ‘Facultad
se ifamanidades y Artes do la Universided Nasional de Rosario, edicién
en cp.
Gana .. (1902), “Bl vie en la literatura argentina”, on Volta (coord),
Mo ta ventura, Buenos Aires, Corregidor, pp. 167-188
Gast Bato, A. (1994), Teoria dela literasura, Madrid, OS
Genzrre, G, (1988), “Géneros, tipos, modes”, en M- A Garrido Gallardo (ed.),
Teoria de los géneros literarios, Madrid, Arco, pp. 218-25,
4904), “Frontoras del relato”, en R. Barthes, Anclisis estructural del rela-
{o, Buenos Aires, ‘Tiempo Contemporénes,
GuiswanD, AM. (1996), Tres afios de cautividad entre los patagones, Buenos
Aires, El Blefante Blanco,
Fens 6. (4986), Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Me-
dia, Madrid, Akal.
Tre MILA. (1978), “Problemes théoriques de la description’, Annali Istu-
ee rientale di Nopoli, Studi nederlandesi-Studi nordici, 9, PP. 315-333.
ener esrnaba, F, (1986), “Procedimientos narratives en. I= Embajada ¢ Ta-
ree lan”, Bl Crotal6n (Anuario de Filolagia Bspattola), 1, Pe 129-146.
Pama, M, (ed.) (1959), Prosistas castelianos del siglo 7 & ‘Madrid, BA®.
Danang, J. y F. Uzcanga (eds,) (2008), Bl viaje de la literature hispénica: de
Juan Valera a Sergio Pitol, Madrid, Verbena.
Powiantah, B,(eoord.) (190), Los libros de viajes en ek mundo roménico. Ane-
No de Reviste de Filologta Romdnica, Complutense.
CGonstroccin y recepeién de fragmentos de mundo
38
‘pozvBLo Yvancos, JM. (1996), “Lit
mo Tes, LM. (1986) ihros de viaje: Viaje a fa Alcarria de Cela”,
ore, (972) Morologta del evento, Buenos Aires, Juan Go
; eee » res, Juan Goyanarte.
a, 8 récits de voyages et pelerinages, Brépols, Turnhout,
‘TovoRov, T. (1988), “El origen de los géneros”, en M.A. Garrido Gallard:
(ed.), Teorfa de los géneros literarios, Madrid, Areo, pp. 31-48.
‘vives, JL. (1947-1948), “Arte :
rs ), “Arte de hablar”, en Obras completas, Madrid, Agui-
‘WourF, E. (1971), “Der intendierte Leser”, Poética, 4, pp. 141-166.
6
También podría gustarte
- Trilogia Poetica Esplendor BellezaDocumento12 páginasTrilogia Poetica Esplendor BellezaCry VandalAún no hay calificaciones
- Juramentos Jura PrivadaDocumento2 páginasJuramentos Jura PrivadaCry VandalAún no hay calificaciones
- Rivers GarcilasosPoetryLove 2000Documento13 páginasRivers GarcilasosPoetryLove 2000Cry VandalAún no hay calificaciones
- Lacasade AsteriónDocumento6 páginasLacasade AsteriónCry VandalAún no hay calificaciones
- Consejos para Afrontar La PandemiaDocumento1 páginaConsejos para Afrontar La PandemiaCry VandalAún no hay calificaciones
- Grupo Sobre PogreDocumento1 páginaGrupo Sobre PogreCry VandalAún no hay calificaciones
- Lirico 689Documento12 páginasLirico 689Cry VandalAún no hay calificaciones
- Consideraciones Acerca de Estudiar A DistanciaDocumento1 páginaConsideraciones Acerca de Estudiar A DistanciaCry VandalAún no hay calificaciones
- Conceptualización Del Mundo y LéxicoDocumento6 páginasConceptualización Del Mundo y LéxicoCry VandalAún no hay calificaciones
- Nuevo Acceso Zoom Con Mail de La UcaDocumento1 páginaNuevo Acceso Zoom Con Mail de La UcaCry VandalAún no hay calificaciones
- Análisis y Comentario de La Piedad Del VaticanoDocumento4 páginasAnálisis y Comentario de La Piedad Del VaticanoCry VandalAún no hay calificaciones
- Programa Historia Del Arte Letras UCA 2018Documento6 páginasPrograma Historia Del Arte Letras UCA 2018Cry VandalAún no hay calificaciones
- Conectores para EnsayosDocumento21 páginasConectores para EnsayosCry VandalAún no hay calificaciones
- Citas y ReferenciasDocumento126 páginasCitas y ReferenciasCry VandalAún no hay calificaciones
- La Cronica de IndiasDocumento6 páginasLa Cronica de IndiasCry VandalAún no hay calificaciones
- Pensamiento y LiteraturaDocumento10 páginasPensamiento y LiteraturaCry VandalAún no hay calificaciones
- Clase 12 de MayoDocumento3 páginasClase 12 de MayoCry VandalAún no hay calificaciones
- Misterios de EleusisDocumento16 páginasMisterios de EleusisCry Vandal100% (1)
- Trabajo Páractico La Odisea PDFDocumento8 páginasTrabajo Páractico La Odisea PDFCry VandalAún no hay calificaciones
- Literaturas Indígenas de MéxicoDocumento2 páginasLiteraturas Indígenas de MéxicoCry VandalAún no hay calificaciones
- RamaDocumento6 páginasRamaCry VandalAún no hay calificaciones
- Apunte - Procedimientos Estilísticos de La Poesía N HuatlDocumento2 páginasApunte - Procedimientos Estilísticos de La Poesía N HuatlCry VandalAún no hay calificaciones
- El Zarco AculturaciónDocumento15 páginasEl Zarco AculturaciónCry Vandal100% (1)
- Señor Presidente-PadleDocumento2 páginasSeñor Presidente-PadleCry VandalAún no hay calificaciones
- 2021 Parcial Literatura Hispanoamericana II Tema 2Documento5 páginas2021 Parcial Literatura Hispanoamericana II Tema 2Cry VandalAún no hay calificaciones
- Art Sobre Transculturación RamaDocumento21 páginasArt Sobre Transculturación RamaCry VandalAún no hay calificaciones
- Lit. Hisp. 19-08-GuillénDocumento3 páginasLit. Hisp. 19-08-GuillénCry VandalAún no hay calificaciones
- Para Alumnos de 4º Carrera LetrasDocumento4 páginasPara Alumnos de 4º Carrera LetrasCry VandalAún no hay calificaciones
- Parcial TemaDocumento1 páginaParcial TemaCry VandalAún no hay calificaciones
- Christopher MartinezDocumento7 páginasChristopher MartinezCry VandalAún no hay calificaciones