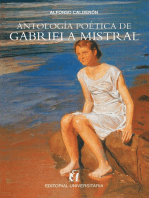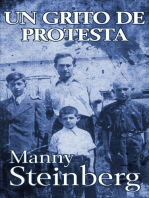Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Niña de Los 33 Nombres Cuento Teatro
Cargado por
Alvaro BurgosDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Niña de Los 33 Nombres Cuento Teatro
Cargado por
Alvaro BurgosCopyright:
Formatos disponibles
LA NIÑA DE LOS 33 NOMBRES
Érase una vez una bebé con seis tías mandonas, que exigieron que
llevara los nombres de cada una y que añadieran uno por cada letra
del alfabeto. Los padres no querían quedar mal con ellas y aceptaron
la sugerencia. Y así fue como a la pequeña la bautizaron Nicolasa
Agripina Eufrosina Pancracia Anacleta Vladimira, los nombres de sus
tías, seguidos de Antonia Berta Carolina Diana Ernestina Fernanda… y
así hasta llegar a Wendy Xóchitl Yadira Zoyla. Treinta y tres nombres
que incluían uno inventado, «Ñuñuca», pues con la letra eñe no existe
nombre alguno.
El asunto era ridículo y alguien debió detener tal excentricidad, pero
nadie osaba enfrentar a las tías enojonas. La mamá de la niña decía
que eran unas tías con mucho dinero, que no quería quedar mal con
ellas y que esperaba que les dejaran una herencia. El papá de la niña
era un señor pusilánime, sin ideas o valor para enfrentarse a las
ambiciones de su esposa. ¡Pobre niña de los treinta y tres nombres! Así
terminaron llamándola en la escuela porque, con tantos nombres,
nadie sabía cómo llamarla.
Si alguien en el recreo gritaba «¡Mariana!», la niña de los treinta y tres
nombres giraba la cabeza porque pensaba que le hablaban a ella.
«¡Rosalba!», gritaba alguien más y se preguntaba si también la
llamaban. Era una situación horrible porque sentía que no tenía
identidad.
Un día la niña de los treinta y tres nombres se despertó enojada, estaba
cansada de esa ridícula situación. «Debo buscarme un nombre de
verdad porque, de todos los que tengo, siento que ninguno me
pertenece», concluyó con sabiduría después de revisarlos uno por uno
en su credencial especial, que se doblaba en cuatro partes para que
cupieran todos los nombres. Ninguno le gustó. Y menos los nombres de
sus tías, señoras mandonas y gruñonas que se enojaban por cualquier
cosa.
«¿Entonces cuál será mi verdadero nombre?», se preguntó y decidió
que tendría que ser un nombre sencillo, fácil, con el que se sintiera a
gusto. «¿Qué tal Alicia?», se dijo y pensó que podrían llamarla Ali, pero
entonces se le vino a la mente un nombre mejor, el más corto y sencillo:
«¡Ana!», exclamó y saltó de felicidad. Era un nombre de verdad, nada
excéntrico, bastaban tres letras para escribirlo y solo usaba dos del
alfabeto. Además, tenía algo especial que le gustó: se podía leer al
derecho o al revés. «¡Ana! ¡Me llamaré Ana! Es un nombre simple y
hermoso».
La niña de los treinta y tres nombres, que de ahora en adelante se
llamaría Ana, se sintió ligera y capaz de hacer cualquier cosa: ser
bailarina, conducir un autobús de pasajeros o demoler edificios con
una de esas máquinas enormes con una bola de hierro colgando. Pero
como siempre sucede cuando todo va bien, apareció un nuevo
problema. ¿Cómo haría para que los demás la llamaran Ana? Por
suerte algo se le ocurrió.
Comenzó a buscar en el directorio telefónico y dio con la dirección de
la célebre Escuela de Hipnotismo de madame Dame. Ana llamó y se
inscribió en los cursos intensivos de Hipnotismo y de Cocina Japonesa.
En realidad, no tenía la intención de aprender a hacer sushis, pero
había una promoción de dos cursos por el precio de uno y la
aprovechó. Ana asistió a los cursos cuando salía de la escuela. Sus
papás pensaban que se quedaba a clases de costura, pero los lunes,
miércoles y viernes aprendía hipnotismo, mientras que los martes y
jueves aprendía los secretos de la sazón japonesa.
Cuando Ana se sintió lista, hizo una prueba de hipnosis con su papá.
Fue fácil dejarlo dormido, pero después no supo cómo despertarlo.
Intentó tronar los dedos, aplaudió en su cara y le gritó, pero su papá
seguía inmóvil, a punto de comerse un taco dorado de barbacoa. En
ese momento la mamá de Ana llegó y sus gritos de enfado se
escucharon por toda la casa. Siempre era así, se la pasaba quejándose
de todo, refunfuñando y esperando que alguien se atravesase en su
camino para reclamarle algo.
Ana debía despertar a su papá de alguna forma y le echó una cubeta
de agua fría. El pobre pegó un respingo, salió de la hipnosis y no
entendió por qué estaba empapado. Ana todavía tenía que practicar.
Los meses pasaron y, para fin de año, Ana ya tenía su diploma de
hipnotista calificada y cocinera experta en sushis de salmón. Su
propósito de Año Nuevo era que todos la llamaran Ana. Durante la
cena de Nochevieja, cuando faltaban pocos minutos para que
terminara el año, se levantó de su lugar en la mesa y pidió la palabra,
pero ni sus padres ni sus tías hicieron caso y siguieron devorando el
pavo. Ana tuvo que hacer ruido pegándole a un vaso con un tenedor.
—¡Que alguien calle a esa niña! —reclamó la tía Agripina.
—¡Ese ruido me mata! —añadió la tía Eufrosina.
—¡Cállenla de inmediato! —gritó la tía Anacleta.
—Pero ¿qué estás haciendo? —preguntó molesta la mamá de Ana.
—Quisiera recitar algo que escribí para la ocasión —contestó Ana con
seguridad.
—¡Ay, pero qué molesta, niña! —opinó Nicolasa.
—¡Recita lo que quieras, pero rápido! —añadió Pancracia.
Ana hizo un ruido con la garganta y extendió una hoja que comenzó a
leer:
—Esta noche, la última del año, quiero decirles algo… ¡MÍRENME A LOS
OJOS! —gritó con una voz clara y fuerte.
Las tías y la mamá se miraron como tratando de entender qué pasaba
y el papá cayó dormido sobre su plato.
—Esta cena es muy especial —continuó Ana—. Especial porque…
¡TODOS ESTÁN MUY CANSADOS! Y porque estoy contenta de decirles
que… ¡AHORA SUS PÁRPADOS PESAN! Espero que todos sus deseos se
hagan realidad porque… ¡AHORA ESTÁN BAJO MI CONTROL!
¡Funcionó! Sus papás y sus tías fueron hipnotizados. Su mamá
quedó a punto de pararse de su silla; la tía Pancracia, acercándose
para morder una pierna del pavo; y Vladimira, lista para decir algo que
seguro sería un regaño.
Ana miró la escena y se abrió paso entre la parentela. No se movían,
eran estatuas y ni siquiera parpadeaban. No tenía prisa por
despertarlos, así permanecerían hasta que diera la orden secreta para
que volvieran a la normalidad. Aprovechó para ir al baño, comerse un
racimo de uvas y revisar si había algo interesante en la tele. Cuando se
dio cuenta de que faltaban dos minutos para la medianoche, regresó
al comedor y se paró al centro, entre los hipnotizados.
—Ahora, escúchenme con atención. Cuando ustedes despierten no
deberán llamarme Antonia Berta Carolina Diana Ernestina… —
comenzó a recitar hasta completar los treinta y tres nombres, que
terminaron cuando llegó a Wendy Xóchitl Yadira Zoyla—. De ahora en
adelante seré únicamente Ana y así me llamarán.
Antes de sacarlos de la hipnosis hizo otra petición:
—Además, de ahora en adelante vivirán sus vidas con alegría, sin
egoísmo.
Después de eso, Ana dijo la frase secreta que le había
enseñado madame Dame para sacar de la hipnosis a cualquier
persona. Una frase que no debería escribir aquí, pero lo haré por si un
día les hace falta.
—¡Ahí va el agua!
La mamá de Ana dejó de balancearse y cayó pesadamente sobre el
enorme jarrón chino que tanto cuidaba. Y, para sorpresa de todos, lo
tomó con calma:
—Caray, por fin se rompió ese enorme jarrón que solo estorbaba. Ni
modo, vamos a poner una maceta.
—¡El año se acaba, pongan música, que estamos de fiesta! —gritó la
tía Nicolasa.
Un mambo comenzó a sonar en los parlantes y el papá de Ana se
levantó a dar instrucciones:
—¡Hagan una fila que vamos a bailar!
Dieron varias vueltas por la sala durante una hora, hasta que se
cansaron.
—Ana, por favor, sírvenos un poco de ponche, hija.
¡La hipnosis funcionó! Ana era llamada por su nuevo y único nombre.
Un mambo comenzó a sonar en los parlantes y el papá de Ana se
levantó a dar instrucciones:
—¡Hagan una fila que vamos a bailar!
Dieron varias vueltas por la sala durante una hora, hasta que se
cansaron.
—Ana, por favor, sírvenos un poco de ponche, hija.
¡La hipnosis funcionó! Ana era llamada por su nuevo y único nombre.
También podría gustarte
- El Aroma de Su PresenciaDocumento18 páginasEl Aroma de Su PresenciaAlexandra Diaz50% (2)
- Resumen - Una Niña Llamada ErnestinaDocumento16 páginasResumen - Una Niña Llamada ErnestinaMarco Perez100% (1)
- Hesse Hermann - RelatosDocumento52 páginasHesse Hermann - Relatosdaniel toledo100% (4)
- Agata de Patricia SuarezDocumento24 páginasAgata de Patricia SuarezAgustín BernalAún no hay calificaciones
- Resumen Una Niña Llamada Ernestina PDFDocumento17 páginasResumen Una Niña Llamada Ernestina PDFMaria100% (1)
- Como Si Estuvieras Jugando Por Juan José HernándezDocumento4 páginasComo Si Estuvieras Jugando Por Juan José HernándezPablo Cambeiro100% (3)
- Resúmen de La Venganza de La VacaDocumento10 páginasResúmen de La Venganza de La VacaFrank Velastegui63% (19)
- Simon Editado 2Documento124 páginasSimon Editado 2Hugo Dimas Paredes ZambranoAún no hay calificaciones
- Hay Palabras Que Los Peces No Entienden - EpubDocumento140 páginasHay Palabras Que Los Peces No Entienden - EpubVALERIA BENITOAún no hay calificaciones
- Una Niña Llamada ErnestinaDocumento19 páginasUna Niña Llamada ErnestinaCamila Zamora Rivera79% (39)
- Los Ojos Del Perro SiberianoDocumento6 páginasLos Ojos Del Perro SiberianoDani50% (2)
- Ambar en Cuarto y Sin Su AmigoDocumento13 páginasAmbar en Cuarto y Sin Su Amigoolgadaddy100% (2)
- Resumen Una Niña Llamada ErnestinaDocumento15 páginasResumen Una Niña Llamada ErnestinaDaisyPardo0% (1)
- Franz Se Mete en Problemas de AmorDocumento30 páginasFranz Se Mete en Problemas de AmorGerson Amaya75% (4)
- El Baúl de Los RecuerdosDocumento7 páginasEl Baúl de Los RecuerdosJefferson HernándezAún no hay calificaciones
- SOTO2019 RevisadosDocumento160 páginasSOTO2019 RevisadosLeonardo Arreola BeltranAún no hay calificaciones
- Jugando Entre TumbasDocumento9 páginasJugando Entre TumbasJohn Godoy CarmonaAún no hay calificaciones
- 79 - Porque Todo Tiene Que CambiarDocumento130 páginas79 - Porque Todo Tiene Que CambiarRaúl Antonio Flores GonzalesAún no hay calificaciones
- Velorio de CampoDocumento7 páginasVelorio de CampoErica AndradeAún no hay calificaciones
- Cuanto AlternativoDocumento6 páginasCuanto AlternativoJILIBETH PATRICIA BURGOS BRITOAún no hay calificaciones
- Devuévelveme Mis TripasDocumento4 páginasDevuévelveme Mis TripasMaríaAbrigoAún no hay calificaciones
- Por Que Todo Tiene Que Cambiar PDFDocumento128 páginasPor Que Todo Tiene Que Cambiar PDFJuan Carlos Flores AlvarezAún no hay calificaciones
- Cuento Los Niños de Las Ollas, Cuento de Terror William MijaresDocumento7 páginasCuento Los Niños de Las Ollas, Cuento de Terror William MijaresWilliam MijaresAún no hay calificaciones
- Clase QuintoDocumento12 páginasClase QuintoRomina BravoAún no hay calificaciones
- Resumen de La Abuela OpalinaDocumento1 páginaResumen de La Abuela OpalinaTara PerryAún no hay calificaciones
- Natalia Chávez - DespuésDocumento6 páginasNatalia Chávez - DespuésAlmaZenAún no hay calificaciones
- Cuento Damian.Documento5 páginasCuento Damian.Willy Vasquez CadavidAún no hay calificaciones
- Secuencia LenguaDocumento16 páginasSecuencia LenguaELIANA MILENA FERREYRAAún no hay calificaciones
- Libro de Anisia, El - Seve CallejaDocumento47 páginasLibro de Anisia, El - Seve CallejaAngeles Garcia OtañezAún no hay calificaciones
- Era Un SilencioDocumento72 páginasEra Un SilencioDamián GiniAún no hay calificaciones
- Seceuncia Lengua 1º SemanaDocumento16 páginasSeceuncia Lengua 1º SemanaELIANA MILENA FERREYRAAún no hay calificaciones
- Ana IsabelDocumento7 páginasAna IsabelLuis Alberto Torres PrietoAún no hay calificaciones
- Sobre nombres-S.SHUJERDocumento1 páginaSobre nombres-S.SHUJERToronjil ToronjilAún no hay calificaciones
- Guión Cuentacuentos Mazapán y La NavidadDocumento8 páginasGuión Cuentacuentos Mazapán y La NavidadGonzaloAún no hay calificaciones
- ManosDocumento4 páginasManosAle RenaudAún no hay calificaciones
- Como Si Estuvieras JugandoDocumento3 páginasComo Si Estuvieras JugandoMariana DomínguezAún no hay calificaciones
- Un Cuento de Mariana EnríquezDocumento13 páginasUn Cuento de Mariana EnríquezVictorAún no hay calificaciones
- Máma Dónde EstásDocumento6 páginasMáma Dónde EstásFernanda OrjuelaAún no hay calificaciones
- Manos Elsa BornemannDocumento4 páginasManos Elsa BornemannEliana CarliniAún no hay calificaciones
- Juan Jose Hernández - Como Si Estuvieras JugandoDocumento6 páginasJuan Jose Hernández - Como Si Estuvieras Jugandowksmel03Aún no hay calificaciones
- Manos E BornemannDocumento5 páginasManos E BornemannMarcia SuarezAún no hay calificaciones
- Ajuar FunerarioDocumento4 páginasAjuar FunerariolittleparishiltongirlspainAún no hay calificaciones
- La Historia de MíaDocumento2 páginasLa Historia de MíaMari Morales GutierrezAún no hay calificaciones
- Cuento de Cuarto TerrorDocumento27 páginasCuento de Cuarto TerrorPaola Andrea RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuento Manos Elsa BoremanDocumento8 páginasCuento Manos Elsa BoremanMeliAún no hay calificaciones
- Un Espacio VacioDocumento10 páginasUn Espacio VacioAlejandrina CuchivagueAún no hay calificaciones
- MANOS - Elsa BornemannDocumento5 páginasMANOS - Elsa BornemannLucianaAún no hay calificaciones
- Los EscuchasDocumento4 páginasLos EscuchasJosè Rodolfo Garcìa ColomaAún no hay calificaciones
- Las Guerras MedicasDocumento3 páginasLas Guerras MedicasAlvaro BurgosAún no hay calificaciones
- Tabla PeriodicaDocumento1 páginaTabla PeriodicaAlvaro BurgosAún no hay calificaciones
- Imagenes EnergiaDocumento2 páginasImagenes EnergiaAlvaro BurgosAún no hay calificaciones
- TrripticoDocumento3 páginasTrripticoAlvaro BurgosAún no hay calificaciones