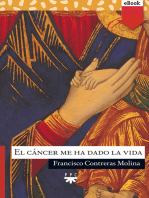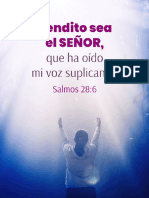Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
A Favor. Alfa y Omega.
Cargado por
Ramón Expósito ÁlvarezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
A Favor. Alfa y Omega.
Cargado por
Ramón Expósito ÁlvarezCopyright:
Formatos disponibles
Hace unas semanas que visito a Charo en su casa.
Tiene los ojos de un
azul que se confunde con el cielo. Su bondad tiene también mucho de
eso. Mis visitas son debidas al tumor que quiere acabar con ella. Los
médicos dicen que está terminal, que su vida se aproxima al final.
El pasado sábado me invitó a celebrar una Misa vespertina en su casa,
con los suyos. La idea me perturbaba un poco, porque me parecía algo
así como un funeral anticipado. Era como adelantar el final de su vida;
una especie de ritual eutanásico católico. Además, yo tenía que
predicar algo, pero los textos me incomodaban. Hasta once curaciones
se recogían en la totalidad de las lecturas del domingo. El profeta
Eliseo curó con facilidad a un sirio que no conocía, para lo que le
bastó agua del Jordán. Jesús sanó una decena de leprosos con tres
palabras y desde lejos. Este alarde de omnipotencia divina me parecía
una broma de mal gusto en esa situación. Yo no he curado nunca a
nadie; tampoco a Charo, aunque ella bromea diciendo que aún me
queda tiempo.
Charo me esperaba con sus hijas y con todas sus amigas. La emoción
y el afecto rezumaban en los ojos de cada una de ellas. La sala de estar
se había convertido en una pequeña capilla: era sencilla y hermosa,
como si lo sagrado hubiera sido siempre familiar. El altar era una
mesita pequeña preparada para cumplir su nueva función, y me
obligaba a estar siempre inclinado. La cruz era demasiado grande en
relación a la mesa. Una solitaria vela temblaba. Nos sentábamos en
sillones y sofás. La luz era la de un sábado por la tarde, cuando la
familia descansa en el hogar. En el salón esperaban el cava, una
incontable cantidad de dulces y el chocolate fundido (porque al cura
de su pueblo le gustaba mucho el chocolate y Charo piensa que la cosa
va con el hábito).
Entonces caí en la cuenta. No estábamos de luto, sino de celebración.
Había dolor, claro, pero estaba cargado de sentido. No se veía
desesperación. Las lágrimas —que también hubo—, más que de
despedida parecían las de un reencuentro. Era una de las fiestas más
bellas a las que yo haya podido asistir. Estábamos adelantando su
final, sí, pero el final verdadero: no era un funeral, era el Banquete.
Entendí que ni yo ni los médicos habíamos comprendido nada. Charo
era terminal desde hacía muchísimo tiempo, y quizá lo había sido casi
toda su vida. Porque el fin no es la muerte, es Dios. Y, por eso, la vida
no es cronológica, es teológica. El inicio está en Dios —que nos amó
y deseó desde antes de nuestra existencia— y también en Él está el
fin, por detrás de la muerte. La vida se tensa entre ese inicio y ese
final divinos, aupándonos por encima de la nada.
Al volver a leer el Evangelio vi con claridad que lo había entendido
mal. Jesús cura a diez leprosos, es cierto. Pero salva la vida de uno
solo de ellos: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más
que este extranjero? […] Levántate, vete; tu fe te ha salvado». Las
curaciones no tendrían apenas sentido sin la fe. Aquellos nueve que
volvieron a sus casas tuvieron que vivir sus vidas, en las que hubo
otros problemas, más enfermedades y, por último, la muerte. La sola
curación no salvó sus vidas, porque sus vidas siguieron dominadas por
la muerte, por el tiempo. A nadie le salva la mera prolongación de la
vida; ni tampoco es suficiente con huir de la enfermedad. Y esto
último es algo que nuestras sociedades han experimentado con la
COVID, en el pánico que nos ha dejado: somos una sociedad
determinada por el miedo a la muerte.
Pero en el agradecimiento, la vida se salva; esto es, trasciende los
límites temporales para anclarse en la eternidad. Está salvada cuando
está agradecida. Una vida agradecida es una vida agraciada,
determinada por la gracia, y no ya por la muerte y la nada. Porque en
el agradecimiento que produce el encuentro con Dios, el ser humano
ha comprendido que la vida es en su totalidad una gracia, un don.
Aquel leproso pudo vivir ya sin miedo a morir —cosa que tuvo hacer
en su momento, como quizá sufrir otras enfermedades—, porque
conoció la misericordia de Dios, que alcanza y supera todos los
momentos de la vida. Agradecido a Jesús, entendió que todo es gracia,
que la vida era un regalo a celebrar.
Charo me ha enseñado la verdadera eutanasia, la auténtica buena
muerte: agradecida a su vida se adelantaba a su divino final,
dominando su mortalidad. La muerte no es para ella un evento externo
y ajeno a la vida, porque la vida lo atraviesa. Para ello no se ha
servido de la técnica ni de la medicina. Le ha bastado su fe, haber
conocido el Amor, y haber amado a los suyos. Cuando el amor es
verdadero, se ama para siempre y el amor nos instala en la eternidad.
Porque, como decía aquel filósofo, amar a alguien es decirle tú no
puedes morir.
También podría gustarte
- El cáncer me ha dado la vidaDe EverandEl cáncer me ha dado la vidaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La cuarta dimensión: Descubre un nuevo mundo de oración contestadaDe EverandLa cuarta dimensión: Descubre un nuevo mundo de oración contestadaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (11)
- Testimonios Del Purgatorio, Fieles y LaicosDocumento78 páginasTestimonios Del Purgatorio, Fieles y LaicosGregorio Alfonso Ramírez CarrascalAún no hay calificaciones
- El Padre Vayssiere Eremita y Provincial Por Fray Marie Joseph Nicolas OPDocumento12 páginasEl Padre Vayssiere Eremita y Provincial Por Fray Marie Joseph Nicolas OPAdrián Bujaldón BerruezoAún no hay calificaciones
- La Muerte ReflexiónDocumento6 páginasLa Muerte ReflexiónArmando AhumadaAún no hay calificaciones
- Audio Libro 10Documento4 páginasAudio Libro 10Mailyn Caba Del Jesús.Aún no hay calificaciones
- Astelli, Nelly - Salvar Lo Que Estaba PerdidoDocumento42 páginasAstelli, Nelly - Salvar Lo Que Estaba PerdidoMatias Jurado84% (25)
- Astelli Nelly Salvar Lo Que Estaba Perdido PDFDocumento64 páginasAstelli Nelly Salvar Lo Que Estaba Perdido PDFrobpazAún no hay calificaciones
- Astelli, Nelly - Salvar Lo Que Estaba PerdidoDocumento64 páginasAstelli, Nelly - Salvar Lo Que Estaba PerdidoMatias Jurado100% (4)
- Si No Lees Esto Sobre Las Almas Del Purgatorio Lo Lamentarás Por SiempreDocumento59 páginasSi No Lees Esto Sobre Las Almas Del Purgatorio Lo Lamentarás Por SiempreJose Sagastegui GuevaraAún no hay calificaciones
- Del Agua, Jairo - Ni Salvados Ni RedimidosDocumento11 páginasDel Agua, Jairo - Ni Salvados Ni RedimidosSergio Manuel OrantesAún no hay calificaciones
- El Interior Del PurgatorioDocumento5 páginasEl Interior Del PurgatorioAlvaro De Lioncourt100% (2)
- La Resurrección de La Hija de Jairo y La Mujer Del Flujo de SangreDocumento4 páginasLa Resurrección de La Hija de Jairo y La Mujer Del Flujo de SangreJuan d DiazAún no hay calificaciones
- Milagros de Jesús curan enfermedadesDocumento97 páginasMilagros de Jesús curan enfermedadesSPINMUIREAún no hay calificaciones
- La Mesa de Gracia de Jesús 2Documento7 páginasLa Mesa de Gracia de Jesús 2kevinAún no hay calificaciones
- La verdadera causa de la muerte de Jesús: Redimir a la humanidadDocumento3 páginasLa verdadera causa de la muerte de Jesús: Redimir a la humanidadCARLOS RAFAEL PINTO PRINCIPEAún no hay calificaciones
- Jhon G LakeDocumento7 páginasJhon G LakeJuan MonroyAún no hay calificaciones
- DIA 7 El Amor A La CruzDocumento5 páginasDIA 7 El Amor A La CruzMërmaid Sashimi RödríígüëZzAún no hay calificaciones
- El Gran Milagro Alexis Carrel en LourdesDocumento5 páginasEl Gran Milagro Alexis Carrel en LourdesrycerzniepokalanejAún no hay calificaciones
- Astelli Nelly Salvar Lo Que Estaba PerdidoDocumento64 páginasAstelli Nelly Salvar Lo Que Estaba PerdidoAgustin Sixto PereiraAún no hay calificaciones
- Resurrección. Mateo - Jose Antonio Pagola-235-239Documento5 páginasResurrección. Mateo - Jose Antonio Pagola-235-239Marcelo PMAún no hay calificaciones
- Chiara Lubich Lectura de Textos 2013Documento7 páginasChiara Lubich Lectura de Textos 2013Seba TitoAún no hay calificaciones
- Artículo Razón para La AlegríaDocumento5 páginasArtículo Razón para La AlegríaBryanAún no hay calificaciones
- Las Almas Del PurgatorioDocumento22 páginasLas Almas Del PurgatorioPasionaria Ramos100% (1)
- Mi Cristo Roto Camina Sobre Las AguasDocumento52 páginasMi Cristo Roto Camina Sobre Las AguasVictorAún no hay calificaciones
- Alexandrina Crucificada Fray Contardo Migkioranza OFMDocumento87 páginasAlexandrina Crucificada Fray Contardo Migkioranza OFMLoryMon100% (1)
- Todos Santos y Fieles DifuntosDocumento4 páginasTodos Santos y Fieles Difuntoskatheryne julcaAún no hay calificaciones
- Auxilios para La SantidadDocumento73 páginasAuxilios para La SantidadmarisolAún no hay calificaciones
- Alexis Carrel ConversionDocumento3 páginasAlexis Carrel ConversionluyandojooAún no hay calificaciones
- Santa Margarita María y el Corazón de JesúsDocumento50 páginasSanta Margarita María y el Corazón de Jesúsjgarza74100% (1)
- Un Suicidio Enmascarado 16febreroDocumento4 páginasUn Suicidio Enmascarado 16febreroPatxi Xabier Villanueva GoikoetxeaAún no hay calificaciones
- Con El Corazón en AscuasDocumento34 páginasCon El Corazón en AscuasAntonio JiménezAún no hay calificaciones
- En El Aniversario de Un DifuntoDocumento5 páginasEn El Aniversario de Un DifuntoSegundo Teófilo Grández GarcíaAún no hay calificaciones
- Santa Teresa de Jesús biografía reformadora CarmelitasDocumento5 páginasSanta Teresa de Jesús biografía reformadora CarmelitasAlejandra Cuadros0% (1)
- Tercer Milagro de JesusDocumento9 páginasTercer Milagro de JesusSecia Carrasco IriasAún no hay calificaciones
- Liturgia Del 27 de Junio 2021Documento5 páginasLiturgia Del 27 de Junio 2021Carmen Beatriz DesantiagoAún no hay calificaciones
- GuidoDocumento8 páginasGuidoArielAún no hay calificaciones
- Mi Cristo Roto camina sobre las aguasDocumento42 páginasMi Cristo Roto camina sobre las aguasplaticeroAún no hay calificaciones
- De Jesucristo para Todos Los Sacerdotes Del MundoDocumento6 páginasDe Jesucristo para Todos Los Sacerdotes Del MundoMaria RodriguezAún no hay calificaciones
- San Juan de La CruzDocumento4 páginasSan Juan de La CruzLUAún no hay calificaciones
- Leccion 6Documento35 páginasLeccion 6Angiemarcela VegaparodiAún no hay calificaciones
- Homilia Tortolo Padre PíoDocumento4 páginasHomilia Tortolo Padre Píoandes88Aún no hay calificaciones
- Mi Cristo Roto Camina Sobre Las AguasDocumento10 páginasMi Cristo Roto Camina Sobre Las Aguasmaría de los angeles medina sanchezAún no hay calificaciones
- Léeme o LaméntaloDocumento23 páginasLéeme o Laméntalojorge_uribe_77Aún no hay calificaciones
- Sta Verónica Guliani y El PurgatorioDocumento3 páginasSta Verónica Guliani y El PurgatorioLeopoldo Varela Acosta100% (6)
- Jesús y Los EnfermosDocumento5 páginasJesús y Los EnfermosELKIN ALONSO GOMEZ SALAZARAún no hay calificaciones
- Ayuda espiritual para los moribundosDocumento16 páginasAyuda espiritual para los moribundosMaurow FelizAún no hay calificaciones
- Tontas y Locas-Santidad Con MayúsculaDocumento4 páginasTontas y Locas-Santidad Con MayúsculaMaria RosaAún no hay calificaciones
- Providencia DivinaDocumento30 páginasProvidencia DivinaLuisafrancocAún no hay calificaciones
- Jesús y Los EnfermosDocumento37 páginasJesús y Los EnfermosedgarAún no hay calificaciones
- 1enterrar A Los MuertosDocumento16 páginas1enterrar A Los MuertosNachoAún no hay calificaciones
- No Hay Victoria para El SepulcroDocumento4 páginasNo Hay Victoria para El SepulcroJuan José Vera AsaldeAún no hay calificaciones
- Tibieza y Amor de Dios RolloDocumento4 páginasTibieza y Amor de Dios RollorossanmarcosAún no hay calificaciones
- Milagros en El EstanqueDocumento4 páginasMilagros en El Estanquepistas musicAún no hay calificaciones
- Arrepentimiento para VidaDocumento13 páginasArrepentimiento para VidaCristian PerillaAún no hay calificaciones
- Amor MaravillosoDocumento83 páginasAmor MaravillosoANA LUZ PAVLOVICHAún no hay calificaciones
- La Divina Misericordia en mi almaDe EverandLa Divina Misericordia en mi almaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Acompañamiento pastoral del duelo desde la parroquiaDe EverandAcompañamiento pastoral del duelo desde la parroquiaAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120523Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120523Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120425Documento5 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120425Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120411Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120411Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120502Documento3 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120502Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120509Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120509Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Orar en El Espiritu - Benedicto XVIDocumento4 páginasOrar en El Espiritu - Benedicto XVIFrancisco Javier Araya FallasAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Ang 20050821 20th-WydDocumento3 páginasHF Ben-Xvi Ang 20050821 20th-WydRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120627Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120627Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120418Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120418Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120222Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120222Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120314Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120314Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120125Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120125Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120404Documento5 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120404Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120307Documento5 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120307Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120201Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120201Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Laoracion de Jesus Ante La Muerte - BenedictoDocumento4 páginasLaoracion de Jesus Ante La Muerte - BenedictoÁlvaro Maximiano MartínezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120808Documento3 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120808Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20121212Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20121212Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Papa-Francesco 20170524 Udienza-GeneraleDocumento3 páginasPapa-Francesco 20170524 Udienza-GeneraleRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120118Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120118Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120215 PDFDocumento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120215 PDFSergio Miguel Polanco SantosAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20121128Documento5 páginasHF Ben-Xvi Aud 20121128Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20120801Documento3 páginasHF Ben-Xvi Aud 20120801Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Papa-Francesco 20170125 Udienza-GeneraleDocumento3 páginasPapa-Francesco 20170125 Udienza-GeneraleRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Papa-Francesco 20170621 Udienza-GeneraleDocumento3 páginasPapa-Francesco 20170621 Udienza-GeneraleRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Papa-Francesco 20170517 Udienza-GeneraleDocumento3 páginasPapa-Francesco 20170517 Udienza-GeneraleRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Papa-Francesco 20160810 Udienza-GeneraleDocumento3 páginasPapa-Francesco 20160810 Udienza-GeneraleRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- HF Ben-Xvi Aud 20121121Documento4 páginasHF Ben-Xvi Aud 20121121Ramón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Papa-Francesco 20170802 Udienza-GeneraleDocumento3 páginasPapa-Francesco 20170802 Udienza-GeneraleRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Papa-Francesco 20170510 Udienza-GeneraleDocumento3 páginasPapa-Francesco 20170510 Udienza-GeneraleRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- 1.2. Es Tiempo de DecidirDocumento2 páginas1.2. Es Tiempo de DecidirDiego RhAún no hay calificaciones
- I 4 2021 Igualdad - Pdf.xsigDocumento10 páginasI 4 2021 Igualdad - Pdf.xsigorzo70Aún no hay calificaciones
- Pedro Juan y Diego PDFDocumento142 páginasPedro Juan y Diego PDFJuan Carreño AltamiranoAún no hay calificaciones
- El DineroDocumento12 páginasEl Dineroluz angely100% (1)
- Referencias BibliograficasDocumento3 páginasReferencias BibliograficasLady CusiAún no hay calificaciones
- Elabora Un Glosario Con La Terminologia de Los Sistemas de InformacionDocumento11 páginasElabora Un Glosario Con La Terminologia de Los Sistemas de InformacionJosvier DE LeónAún no hay calificaciones
- TAREADocumento6 páginasTAREADenisse MontoyaAún no hay calificaciones
- Precipitacion de AntimonioDocumento11 páginasPrecipitacion de AntimonioEleana Marisol Surco QuispeAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico de SociologiaDocumento3 páginasCuadro Sinoptico de Sociologiabeatriz martinez arenasAún no hay calificaciones
- Rio El EsfuerzoDocumento1 páginaRio El EsfuerzoDiana MenaAún no hay calificaciones
- Panama Sairo - Teorema de Bayes y Principio de ConteoDocumento14 páginasPanama Sairo - Teorema de Bayes y Principio de Conteosairo panama0% (1)
- Tesina Infancias Trans 2021Documento63 páginasTesina Infancias Trans 2021Marisol AlegreAún no hay calificaciones
- Caracterización Del EntornoDocumento22 páginasCaracterización Del EntornoAshley VillegasAún no hay calificaciones
- Actividades Semana CuatroDocumento2 páginasActividades Semana CuatroIsidroAgredaPerezAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Microbiologia-Escherichia ColiDocumento11 páginasLaboratorio de Microbiologia-Escherichia ColiChrisLevaMHAún no hay calificaciones
- Proyecto FinalDocumento19 páginasProyecto FinalJavier quijadaAún no hay calificaciones
- DRE-ASS-32.2.2 Caracterización Salud OcupacionalDocumento1 páginaDRE-ASS-32.2.2 Caracterización Salud OcupacionalJoshiep MorlaAún no hay calificaciones
- Los Concheros, La Reconquista de MexicoDocumento21 páginasLos Concheros, La Reconquista de MexicoEduardo M. Garcés100% (1)
- Adoración Eucarística de Resurrección Con María en El Mismo TemploDocumento3 páginasAdoración Eucarística de Resurrección Con María en El Mismo TemploMariana MathierAún no hay calificaciones
- Materias de Bachillerato - Lista de Escuelas (Copia en Conflicto de Alberto Ortiz 2017-10-12)Documento22 páginasMaterias de Bachillerato - Lista de Escuelas (Copia en Conflicto de Alberto Ortiz 2017-10-12)Anna GaliciaAún no hay calificaciones
- Nuevo proceso divorcioDocumento19 páginasNuevo proceso divorcioDany DupleichAún no hay calificaciones
- La Homosexualidad en La Sociedad ActualDocumento8 páginasLa Homosexualidad en La Sociedad ActualByron Garcia ApupaloAún no hay calificaciones
- Introducción Al Dibujo TécnicoDocumento5 páginasIntroducción Al Dibujo TécnicoJavier De Lira MartinezAún no hay calificaciones
- Rosario Del Espíritu SantoDocumento3 páginasRosario Del Espíritu SantoGladys Stella Latorre VegaAún no hay calificaciones
- La magia de la física: Caída libre y lanzamiento verticalDocumento5 páginasLa magia de la física: Caída libre y lanzamiento verticalMaria AscanioAún no hay calificaciones
- Declaración Jurada - Información General de La EmpresaDocumento3 páginasDeclaración Jurada - Información General de La EmpresaDiego Sandoval FrancoAún no hay calificaciones
- Anexo de PrevencionDocumento9 páginasAnexo de PrevencionJulian Baron GonzalezAún no hay calificaciones
- Gestión empresas turísticasDocumento39 páginasGestión empresas turísticasSámúél Ocáñá Áláyá0% (1)
- Misión Personal y Social Del DocenteDocumento1 páginaMisión Personal y Social Del Docentealberto_7_7Aún no hay calificaciones
- Engranajes PlasticosDocumento9 páginasEngranajes PlasticosJohan MirandaAún no hay calificaciones