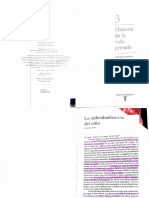Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Valdez
Valdez
Cargado por
MarianoLazzeri0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas14 páginasTítulo original
Valdez (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas14 páginasValdez
Valdez
Cargado por
MarianoLazzeriCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
EL PSICOLOGO EDUCACIONAL: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
EN CONTEXTOS ESCOLARES
=A
Daniel Valdez
Los taxonomistas suelen confundir la invencién
de wn nombre con la solucién de un problema,
Stephen J. Gould
Introduccién
—En 1904, refiere Gould (1984),
Binet una tarea especffica: diseftar i
identifi
etiquetar y excluir a nifios con dificultades,
Para dichos sujetos. Segiin nuestro autor,
nes Pudieran utilizarlo como excusa: “Su razonamiento parece ser el siguiente:
‘He aquf una excelente ocasién para deshacernos de todos los Nifios que nos
causan problemas’, y sin auténtico sentido critico engloban a tod
ebeldes o no demuestran interés por la escuela” (Binet, 1905; cita
1984, p. 151).
Mas alla de la discusién provocada por la labor y las intenciones de
Binet, en la situacién citada se ponen en escena algunos el
telacién controvertida entre el campo de la Psicologia y el
Cuyos avatares se reactualizan entre las certezas y las incerti
i idianas.
Fee trons del evonse waka reflex acres aa
ticas del psicélogo educacional en el ae me e
las perspectivas aportadas por algunos sicols sae aie
educativas -maestras/os, directoras/es, psicdlog
a Binet lo inquietaba que algunos maes.
los los que son
do por Gould,
lementos de una
de la educacisn,
idumbres de Nues-
campo de préc-
lo presentaremos
tas instituciones
s en la ciudad de
163
Escaneado con CamScanner
Daniel. VALDEZ,
Buenos Aires y el conurbano bonaerense.! A continuacién puntuaremos las caracte.
uel y o yl
tisticas espectficas del Ambito de desempefio del psicélogo educacional que forma
parte deuna comunidad educativa y cémo tal especificidad se articula con sus estra-
tegias de intervencién. Finalmente propondremos algunos ejes problematicos como
dimensiones de anilisis de tales précticas.
jEspecificidad de las prdcticas o “contaminacién escolar”?
En lineas generales nos encontramos con un abanico de posibilidades muy di-
versas al analizar la actividad que realiza un psicélogo en el contexto escolar. En
primera instancia cabe consignar que la mayor parte de los profesionales que trabajan
enescuela nose llaman a si mismos “psicélogos educacionales”, ni se perciben como
tales. En una primera lectura a entrevistas realizadas a psicdlogos y psicslogas en las
escuelas, nos queda la idea y el interrogante ~que nos convoca a una indagacién més
sistematica—acerca de si, en estos casos particulares, la “definicién” no queda consti-
tuida y/o delimitada por el contexto fisico de trabajo. Es decir, darfa la impresion de
que “se es psicélogo educacional” en tanto se trabaje en un contexto escolar, Aunque
resultaria curioso y poco probable que un “‘psicélogo institucional”, por ejemplo, se
defina por su contexto fisico de trabajo; en el caso del psicdlogo
cuyo trabajo se
desarrolla en el marco del dispositivo escolar aparecen, en ocasiones, naturalizadas
algunas cuestiones relativas a su vinculo con la institucién educativa, con los direc-
tivos, los docentes, los alumnos y las familias de estos tiltimos. Ademés de otros
elementos, como por ejemplo el desarrollo de un curriculum, las estrategias pedagé-
Bicas, las dindmicas grupales en el contexto del aula,
Enunciemos lo obvio: no todo psicélogo que trabaje en una escuela delimita wn
‘ fan definirlo como “psicélogo educacional”, ni todo psicélogo
educacional se desempetia en contextos educations formales, “ °
Por qué ect
Jor qué nos resulta necesario enunc; i
inciarlo? Por. a abanico del
material de trevistas que en el amplio
Rises citadas encontramos desde psicdlogos y psicslogas Y=
Ta aacteristicas de la escuela y los alcances de sus intervencion®s
MnoS, Por ejemplo, hasta profesionales que encuentran e™
: Para su practica, tal ¢ en una entrevis
ta: "Nuestro trabajo eta » tal como queda manifiesto en unaer
Escaneado con CamScanner
EL PSICCLOGO EDUCA
\CIONAL: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN CONTEXTOS ESCOLARES
(Guillain, 1990; Apple y King, 1983)
complejas relaciones entre la psicolo hs rs oe parte, denuncian las no menos
1989, 1996a; Carretero, 1996; Elchiy, 1990 ea coh ee
Puntualizarer it . : rae -
eat ater ——— ave tipo de atribuciones ralizan algunos do-
Sai scum dato foeron ese Je rol del psiclogoen laescuela”. Consigna-
ay partir de las entrevistas citadas (ver nota 1) y
son util ae los como disparadores de nuestra reflexidn sobre las practicas. El Trabajo de
Campo tiene como uno de sus objetivos que los alumnos y alumnas de la Catedra
tomen contacto con a “realidad escolar” desdeuna penpectva de aprendizaje y explo-
racién. No presentamos aqut los datos de una investigaci6n, sino més bien la exposi-
cién de un conjunto de casos que pueden ayudamos a describir y a analizar mejor “el
estado de la cuestién”. Investigaciones ulteriores podrian aportarnos datos mucho més
precisos, representativos y exhaustivos.
Los maestros y las maestras entrevistados manifiestan que en general los psicélo-
gabinete y realizan diagnésticos de los alumnos derivados. En
gos trabajan en su
Je la figura del psicélogo y el rol
varios de los casos puede distinguirse Jo que esperan de
que efectivamente cumple en la escuela.
‘Una de las demandas especificas es que solucione sus problemas con los “alum-
nos problema”, ya que a los docentes les resulta muchas veces agotador trabajar con
30.6 40 alunos y no poder “controlar” a algunos de ellos.
‘Algunos esperan asesoramiento vporientacién, y nosélo que “se haga cargo” del
alumno derivado. Requieren mas apoyo sostenido y un trabajo de colaboracién
docente-psicélogo/. En algunos casos s¢ hace ostensiva la falta de comunicacién
minima acerca del trabajo de uno y otro: varias maestras af
firman que enviarlo al
gabinete termina or galeando como un premio ‘allfjuega un f0yO trabaja, yluego
aula como si nada...” : :
Jgunos docentesel trabajo con el gabinete impli-
iar todo contacto con él:
vuelve al
que paraal
.guntas. En dichos
Es bastante evidente
na sobrecarga en su |
Ilenar fichas,
dicen sentirse ©
sbor profesional y prefieren obvi
rompletar protocolos, responder Pre
cau
ssuados y/o controlados por el psicdlogo: Pocas
derivar implica
jocentes
didos.
prendre el psicblogo pode eves as ats profundas del “proble-
por el que se deriva al alurnno.
er ul ol esperado” ~pero no “cumplido’- es
logo sirva com? vresguardo de In salud mencal de los integrantes dela
clot
ue el ps! ,
que & cin educativ’
institut 5 arte, algunos directivo:
maestros y
1 quehacer cotidiano del contexto escolar.
liza una demanda explicita.
le asignan al psicélogo una funcién “externa”
alumnos. Los mismos no le otor relevancia
jento padres, otorgan
gsesor™
de asesorai jon dentro de
rc incervenge cvandose eel
165
Escaneado con CamScanner
Daniel VALDEZ.
ignosticar a los alumnos.
“Est para aconsejara
La mayorfa le atribuye la funcién de dia
También se lo menciona con la funcién de "
los docentes y/o padres sobre qué hacer con deter
chico, Cuando los consejos no funcionan, se deri
rientador’
ado problema que presenta un
va a un profesional extemno a la
institucién”,
Muchas veces la direccién aparece como instancia d
vaciones de los docentes: ante la derivacién, el alumno pasa por direccién y se lo
envia al gabinete “para que el psicdlogo le informe cual es el verdadero problema del
chico”. Le administran tests (psicométricos y proyectivos) en el gabinete y posterior-
je legitimacién de las deri-
mente citan en forma conjunta a los padres.
Los psicélogos y psicélogas dicen intervenir “ante situaciones probleméticas a
partir, preferentemente, de demandas concretas”.
‘Algunos esperarfan poder organizar talleres con una funcién esclarecedora e
informativa sobre teméticas educativas, pero expresan que se ven superados por la
realidad cotidiana, lo cual supone realizar diagnésticos individuales de alumnos,
segiin se les derive.
Otra funci6n consignada es la de asesorar y orientar a los directores y a los
docentes en las dificultades por las que consultan.
En la mayor parte de los casos se interviene “cuando la maestra de grado se lo
solicita por algdn problema de conducta o aprendizaje”.
tras funciones consignadas: ocuparse de los chicos con “problemas de aprendi-
zaje 0 conducta graves”, tomar tests, citar a los padres en caso de ser necesario. En
ciertos casos consideran que deben derivar “cuando el alumno supera sus posibilida-
des de intervencién”.
‘Algunos profesionales comentan que sus funciones se ven sobrepasadas frente a
Jos problemas que actualmente aparecen en las escuelas y que afios atrés eran mucho
menos frecuentes (mencionan temas como violencia en la escuela, violencia
intrafamiliar, embarazos de alumnas, adicciones).
Cabe aclarar que las condiciones de trabajo de los psicélogos son diversas. La
mayoria de los entrevistados trabaja en la propia escuela. La mayorfa lo hace de
manera individual y asiste a la escuela dos o tres veces por semana. Por el tipo de
escuela al que los entrevistadores asistieron se han dado pocos casos de trabajo en.
equipos de orientacién escolar —integrados por distintos profesionales— que atienden
a varias escuelas de un distrito o una determinada zona de una jurisdiccién. Hemos
tomado entrevistas a psicdlogos/as, pero puede consignarse que no esté claramente
establecido el tipo de intervencién de cada uno de los actores cuando conforman un
equipo (por ejemplo E.O.E.: equipo de orientacién escolar). Muchas veces
psicopedagogos/as 0 trabajadores sociales desarrollan actividades similares en los
equipos, distribuyéndose la tarea segiin las posibilidades reales de llevar a cabo el
trabajo encomendado -mis que en relacién con una identidad disciplinar o un
166
Escaneado con CamScanner
[EL PSICOLCGO EDUCACIONAL: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN CONTEXTOS ESOOLARES
campo de problemas. Los enfoques interdisciplinarios en ocasiones son reemplaza-
dos por la acumulacién y distribucién de tarcas segtin las necesidades de I:
laboral. No se entienda esto como una critica al aba eee
al trabajo de cada profesional -cosa
que volverfa a sobresimplificar el fenémeno y lo reduciria a una problematica indi
ar eee entre los que, suponemos, podrian
; ,el contexto sociopolitico dado, las restric-
ciones econdmicas, las condiciones de trabajo y las politicas educativas (cf. Coll,
1996b y Jiménez Gamez y Porras Vallejos, 1997). Un tema que supera el marco de
nuestro articulo pero que ha de inscribirse en la agenda de nuestras indagaciones es la
propia dindmica de funcionamiento de los equipos y sus relaciones con la comuni-
dad educativa, sus vinculos con las éreas programdticas de los hospitales y con diver-
sas instituciones barriales (clubes sociales, centros recreativos y/o culturales, etc.) La
cuestién acerca de cémo optimizar recursos humanos y materiales, crear nuevas redes
sociales, compartir programas de prevencién, etc., habria de estar presente toda vez
que la escuela pretenda no cerrarse al contexto més amplio de la comunidad en la
que se encuentra (cf. Elichiry, 1987, 2000a).
se precisa de una revisién critica de nuestras
irmar que si se desconocieran las caracteristi-
a su reduccién a “lo psicol6gico” o a “lo
.ducativa quedaria limitado a un aborda-
Pero, para encarar ese desafio,
pricticas actuales. Comencemos por afi
cas especificas de la escuela o se operar
clinico”, el campo de la intervencién psicoe
je individual ista), correctivo y asistencialista,
Laescuela y sus caracteristicas especificas
rar a modo de obstéculo 0 “contaminacién” de Ia pra
der, una variable fundamental del trabajo de cual-
a en el contexto de una escuela. Por ello, nos
as de sus caracteristicas (tal como lo hacfamos
Jes no podrian analizarse ni comprenderse las
“Lo escolar” lejos de ob
tica, constituye, a nuestro enten'
Gquier profesional que se desenvuelv
resulta pertinente lamencién de algun;
Valdes, 2000) al margen de las cus
pricticas del psic6lO8- a. Jelas pices institucional de poser no podtta-
a ste condiciones la escuela pretende transmitie un
Si prescindiéram
On render por qué ¥ ch
‘én indicada por una politica de gobierno (Apple
erminado, ladirecei ;
Guillain, 1990: Baqueros 1996). :
no implica slo una emule de objetivos educativos y una
dos escolares eae uals, rocedimentalesyatiinales-aen-
serie de content oa un conjunto de normas, valores y pautas de convivencia
sefiar, sino ae concepcion particular del hombre y del mundo, que escapan a la
i
enmarcados 0 071, Currculum oculto” para algunos autores, “curriculum moral
mos comp!
curriculum det
King, 1983:
* Tal curriculum
167
Escaneado con CamScanner
‘DaniB. VALDEZ
idealizado o euferizado” para Perrenoud (1990) en tanto se manifiesta de diversas
maneras en el quehacer cotidiano del trabajo en el aula. :
Tampoco pueden soslayarse las caracteristicas especificas del aprendizaje pedagéicy,
la conformacién hist6rica de la escuela, como “invento” de la cultura, con sus carac.
teristicas poitico-institucionales -su carécter obligatorio, masivo, graduado- (Varela,
1991; Baquero, 1995; Perrenoud, 1997).
Un tema de vital importancia, eludido muchas veces de las discusiones acerca
de os “problemas de aprendizaje”, es el de la obligatoriedad de la escuela primmaria (5
EGB). El conjunto de restricciones impuestas a los alumnos relativas a lo que se debe
aprender, cuindo se debe aprender, donde se debe hacerlo y bajo qué condiciones
constituye una realidad naturalizada, a tal punto de atribuir a los propios alumnos el
proyecto de ira la escuela y aprender (Perrenoud, 1990).
En este contexto, al nifio le resulta practicamente imposible el evitar cumplir
con el proyecto de los adultos. Casi irremediablemente su destino ser convertirse en
ao — = * Pernod que existen distintos grados de cola-
onion set oar eas oe
2 asumir comm pole al gee nv ¥ O08 se resistrtn de diversas maneras
distin vit) Excess Scoltinacin (declaréndose en rebedia por
i ‘menor blantear problematicas como la de la derivacion
2 (por
der algo que no han elegido aprender? ;Aca-
eselde
tetribuido, imy
pabli eee i6n més o mer
ica) del maestro, Ene Nos constante (
logica de estas
Negado el caso, ser
Escaneado con CamScanner
BL rstoSt0do EUCACIONAL:ESTRATD
'S DE INTERVENCION EN CONTEXTOS ESOOLARES,
Los alumnos aprenden que no en todas las acti
Juados de la mi vidades propuestas son eva-
isma mat a ti i
Nera y que segtin quién los evalie el tipo de exigencias
pusdc er deren Los alumnos aprenden que hay profesores més preocupados
cue ee conducta”, la prolijidad, la presentacién formal de los
trabajos, la letra clara; y que otros profesores prestaran mas atencién a otros facto-
sae rates aaa los resultados correctos, los ejercicios re-
que todos los factores no sean evaluados a la
vez, pero los alumnos aprenden a discriminar desde temprano qué profesores
prestan mayor atenci6n a unos u otros criterios a la hora de asignar calificaciones
y decidir sus destinos escolares. Es en el contexto de la actividad escolar que
adquieren significados los comportamientos de los alumnos. Las normas que re-
gulan dicha actividad ~explicitas e implicitas- son inherentes a la definicin de
un perfil de competencias que dibujardn el contorno del oficio de alumno. Para
Perrenoud (1990, p. 220), la excelencia escolar, “definida en abstracto como la
apropiacién del curriculum formal, se identifica muchas veces, en la practica,
con el ejercicio calificado del oficio de alumno”.
Este ejercicio calificado implica conformidad del trabajo del alumno a las con-
signas pautadas. “Buen alumno” seré aquel que cumpla con las expectarivas dela
institucién educativa al interior de la cual dichos juicios de excelencia se fabrican.
[Los juicios de excelencia se construyen en el propio sen de a prdcticapedagés
ca, entendida como una actividad “culturalmente corganizada’ . La consideracién del
sistema de relaciones sociales instituidas, de la propia dinamica de la actividad
las relaciones entre ambas no puede ser soslayada a la
cognitiva intrasubjetiva y 4 snk
hora ffin y Cole, 198:
ros Ios fenémenos educativos (Newman, Griffin y Cole,
—— Terigi, 1996).
. Baquero, 1996; Baquero ¥
i ne niyo escolar gonera un univers de eacionesicerpersonales
propil
se dades particulares (maestros-alumnos-directivos)
especificas que define subj eae practicas y saberes especificos. Al
atravesados por una red OFFS iain y renegociacisn de significados confi-
iempo los proctseslege va entretejendo en Ia tension entre las concep-
eid db) Yel alumno yc esto participa en la estructuracidn de
firma Elichiry (20000) © te se transmiten, tanto en el aula como en otros €on-
ta forma de coe apaciones que aise establecen aque poems involuerar a
extos y () 2?
abot como Pare A ejecutante de fa accién melada por agencias sociales €
como uP ABE TT" 7999; Wertsch, 1999), conformea metas por é) perseguidas,
pise6rics Fee te ie un determinado escenario, sino tambié y fundamental-
no oo ropectiva que nos interesa destacar,interviene sobre sf mismo
facto cultural deviene, de esta manera, en un
mismo ¢!
guran una tram
ciones cotidiana’
El sujeto educativo puede considerarse
del ‘sujeto educativo’
incerviene ap
mente $982): La escuela como art
169
Escaneado con CamScanner
Daniel. VALDEZ
al es, pero al misi
campo de restricciones para sus actores, pero al mismo tempo en un campy ge
situadas).
posibilidades (de negociaciones .
Definidos como “objetifieaciones de necesidades ¢ intenciones humanas
snvenine con contenido aectivo y cognitivo” (Wareolky, 1973, p. 204 cit
Cole, 1996, p. 121) los artefactos constituyen Ia cultura humana. A partir de |g
jerarquizacién de niveles que propone Wartofsky (1979), pueden concebirse distin.
tos tipos de artefactos que incluyen desde objetos que se utilizan directamente en
produccién hasta “modelos culturales y ‘mundos alternativos’ especialmente cons.
tmuidos”. Este concepto remite a la naturaleza a la vez ideal y material de la mediacién
cultural, que tiene consecuencias multidireccionales ya que produce modificaciones
tanto en el sujeto como en relacién a otros y al nexo sujeto/otros en su relacién con
la situacién como un todo (Cole, 1996, 1999).
Para Wertsch (1993), los escenarios socioculturales van conformando procesos
discursivos y pstquicos. En esta direccién, Mehan realiz6 importantes investigaciones
sobre cémo las estructuras burocrdticas y los procesos de evaluacién escolar clasifican a
Jos alunos en categorfas tales como “normal”, “especial”, “incapacitado para apren-
der” y “discapacitado educativamente” (Mehan, citado en Wertsch, 1993, pp. 53-54)
En ocasiones se produce la reificacién de procesos psicolégicos o conceptos
abstractos, seguida de una tendencia a la gradacién (ordenamiento de la variacién
compleja en escalas ascendentes o descendentes) y la consecuente cuantificaci6no
medici6n, para asignar a cada sujeto un lugar preciso en la escala mencionada.
(Gould, 1984). Tal es el caso, por ejemplo, de la concepcién de la inteligencia
subyacente a cierto tipo de practicas psicoeducativas (véanse Resnick y Nelson-Le
Gall, 1997; Resnick, en prensa). En lugar de reflejar o escribir algdn tipo de
realidad acerca de determinado alumno, “se constituye” o “se construye” la identi-
dad del alumno de acuerdo con supuestos de cardcter sociocultural (Wertsch, 1993).
Por otra parte, en muchos casos, las denominaciones que se constituyen en “etique-
tas” de uso més o menos comiin por docentes, psicdlogos y directivos, no favorecen
la intervencién ni el proceso de ensefianza y aprendizaje. Muy por el contrario,
reducen la problemética a una perspectiva médico-orgdnica, psicométrica ©
psicopatolégica. Rétulos utilizados de manera arbitraria y muchas veces discrecto”
nal, como el de “retardo mental leve", el de “déficit atencional” o el de
“hiperactividad”, circulan en el contexto educativo con una inusitada frecuenc!™
En qué medida encubren diferencias y/o desventajas sociales, econémicas y cult”
rales entre los sujetos, a la par que desajustes entre alumnos y contextos escolares *
un interrogante que deberfamos plantearnos seriamente (Lus, 1995; Elichiry, 1999)
2. Excede el marco de nuestro trabajo el despl es bs
trabajo el despliegue de la temstica, pero resulta de vital inter
Concepcion de Valsiner (1998) acerea de la tepulacidn de los procesos de desarollo humane, a
Implican una gama de opciones posibles en el marco de una serie de constricciones deverminn>
170
Escaneado con CamScanner
EL TSICGLOGO EDUCACIONAL: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION ENCONTEXTOS ESCOLARES
tra parte di
[Faz Parte dichos usos expresarfan los umbrales de (in)tolerancia ala heteroge-
neidad y diversidad en los dmbitos educativos,
eee 1989), la propia cultura humana se ha creado en
te stabilidad y constancia del tipo bioldgico humano,
La definicién institucional de las supuestas “desviaciones” de este biotipo hu-
mano -socioculturalmente constituido- se convierte en un problema a resolver, par-
ticularmente para la institucién educativa, sobre todo en lo que a fabricacién de
juicios de éxito 0 fracaso escolar se refiere.
Como hemos planteado con anterioridad (2000), la configuracién de los
criterios de educabilidad se entrama de modo particular con la complejidad de los
saberes y practicas docentes y con las propias practicas de evaluacién en la escue-
la, La focalizacién de estos aspectos remite a la explicita consideracién de los
espacios intersubjetivos de interaccién y, por tanto, conducen a la resignificaci6n
de las probleméticas de los alumnos; proponiendo una mirada que supere el
abordarlas desde una perspectiva individual y que se plantee como
desnaturalizadora respecto de los contextos en los que dichas probleméticas se
generan (Valsiner, 1994).
Baste sefialar que hasta la propia Asociacién Americana sobre Retraso Mental
(AAMR, 1992) ha propuesto, entre otras cosas, reemplazar la clasificacién del
retraso segtin niveles de inteligencia (leve, moderado o medio, severo, profundo)
por otro modelo centrado en la relacién entre el sujeto y su entomno social, atendiendo
a los sistemas de apoyo que ha de necesitar cada persona (limitado, intermitente,
extenso, generalizado) en sus diversos mbitos de interaccién (familiar, social, edu-
cativo, laboral).
‘Algunas de las razones que esgrimen Verdugo Alonso y Bermejo (1998, pp.
18-19) para oponerse a las clasificaciones que estigmatizan— en los contextos
educativos se eentran en que: se magnifican las dreas en las que el alumno muestra
remor nivel de competencias; puede producirse en los docentes la “profecfa
rene mplida” que explica por qué ls alumnos no progresan en sus aprendizajes:
se facilita que los alumnos adopten un sentido negativo de sf mismos y un bajo
5 ede autoestima (cf. Bruner, 1997, pp. 53-58); e permite a los profesionales
rive oe alunos fuera de los programas educativos comunes. Adem, las lai
Hoos somo artefactos socioculturales— pueden conducie a una jerarquizacién
ficacionet pnsideradas por los profesionales como el final deun proceso, obturan-
social iy posiblidades de cambio y contribur a la ignoranciao negacién de ls
do ast os problemas sociales, politics y educativos que han de ser develados y
core vidos 2 ambiOS-
“Tal como sintetiza Gould (1984, p. 159) desde el epigrafe: “Los taxonomistas
Jen eonfundir la invencién de un nombre con la soluciSn de un problema”,
suel
171
Escaneado con CamScanner
Dante. VALDEZ
Hacia una recontextualizacién de la intervencién del psicélogo
educacional
"Si os proclamais habitantes de la ciudad que no sélo vende més
diarios sino que gracias a sus raudos canillias los vende més pronto, y del
mejor fitbol del mundo, no 0s hagdis esperar nunca de wn accdentado
1y penetrdos de que el mado de no llegar tarde serd llegar antes del suceso.
Esforzdos, por lo menos, en ser un publica de las caidas
que legue antes que el suelo.”
Macedonio Fernindez, Papeles de Recienvenido, 1922.
En muchos ocasiones los psicélogos que trabajan en el 4mbito escolar parecen
adecuarse a la metéfora humoristica pergefiada por Macedonio: son percibidos como
tuna especie de “piblico de las caidas”. Aquellos alumnos que no caminan al ritmo
del resto “caen” y necesitan un especial auxilio. El pedido al psicélogo llega cuando
alguien “ha caido”; y el pedido es que indague sobre las verdaderas causas de la cafda,
‘© que aisle en el gabinete al “herido” hasta que pueda ser reincorporado al grado.
Pero ocurre con frecuencia que el psicélogo conoce poco de magullones o esas
heridas no son de su especialidad y entonces debe derivar a otro profesional. Cree-
‘mos que no se ha estudiado suficientemente un tema de importancia crucial: ;cudl
es la légica que sigue la derivaci6n? Los maestros derivan, los directores derivan, los
psicélogos derivan... jHabr4 que determinar si el alumno no tiene una “predisposi-
cién a las caidas”? ;Tendré una propensi6n a habitar los suelos? ;Y dénde ha de
finalizar el circuito de derivaciones?
jSeremos capaces de llegar antes que el suelo? Para ello, sin dudas, necesitamos
adoptar otro enfoque que suponga una ruptura con el modelo médico hegeménico
que impera aun en muchos contextos escolares: un modelo que supone el tratar con
un individuo portador de un problema.
Recontextualizar las précticas implicarfa resituar nuestra temética en torno a
ejes probleméticos que nos desafian a delimitar un campo de intervencién del psics-
logo educacional, quien se halla en medio de las tensiones que atraviesan diversos
ejes probleméticos. De manera sucinta podrfamos consignar:
a) La tensién establecida entre el modelo médico/psicopatolégico
y una intervencién contextualizada en la comunidad educativa
El contexto, al decir de Cole (1996/1999, pp. 128-135), no puede ser tomado
como “aquello que rodea”. La tfpica figura de cfrculos concéntricos no expresaria la
complejidad de un contexto que més que un “continente” es un entramado de rela~
ciones. La metéfora del tejido/entretejido es més adecuada para Cole: “Un ‘acto en su
contexto’ entendido en términos de la metéfora del entrelazamiento requiere una
172
iio
Escaneado con CamScanner
[BL PSIOSLOGO EDUCACIONAL: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN CONTEXTOS ESCOLARES
interpretacién telacional de la mente; los objetos y los contextos se presentan juntos
como parte de un tnico proceso bio-socio-cultural de desarrollo”
' lo”. Contexto no es
meramente el ambiente ni el entomo fisico. El contexto no es un “accidente”
recede, rodea o acompafia a la intervencién. “El cl munde hecho reali
i eae, : in. “El contexto es el mundo hecho reali-
lad por medio de la interaccién y el marco més inmediato de referencia para actores
mutuamente comprometidos. Se puede pensar en el contexto como en un ruedo para la
actividad humana delimitado por la situacién y el tiempo. Es una unidad de cultura.”
(Wentworth, 1980, citado en Cole, 1996/1999, p. 135).
Una recontextualizacién de las précticas de intervencién supondria colocar, en
el foco de debate, a la extrapolacién Ilana del abordaje clinico individual —cual-
quiera sea su marco te6rico- al terreno escolar. Tal como se ha establecido en la
discusién acerca de alcances y limitaciones de las relaciones entre psicologfa y didéc-
tica (Coll, 1983, 1993; Pérez Gomez, 1992; Rodrigo y Arnay, 1997; entre otros), nos
parece pertinente la profundizacién del debate acerca del modelo del “psicdlogo
clinico” y los abordajes psicoeducativos en contextos escolares (Chardén, 2000).
Como fue planteado afios atrds por Selvini Palazzoli et al. (1990), quien demanda la
intervencién del psicélogo no lo hace para él. Asi, “a situaci6n problemética que el
psicélogo deber4 encarar no s6lo no se refiere al solicitante sino que tampoco tiene
nada que ver con las relaciones que éste mantiene dentro de la escuela” (p. 24). El
interrogante resulta ser quién consulta cuando se pretende colocar al psicélogo esco-
lar en el lugar del “terapeuta”. (El gesto de derivacién a un alumno lo sefiala a éste
como “paciente? {De quiénfes surge la demanda y cémo se articula en el contexto
educative? {El pedido involucra al docente, al grupo de alumnos oa los padres? Y, por
otra parte, qué es lo que se pide? Siel paicélogo se coloca A el Iga del "erapeuta
ore aformna su gabinete en un consultoio su generis puede pact ein irome de
y i aon otras palabras, pasar de la imagen percibida de “mago omni-
‘mago sin Magis de la instituci6n educa-
viesguardo de la salud mental de los integrantes de la institucisn e
a una maestra en una entrevista citada més arriba-) a la de
©” gala de “terapeuta impotent
potente”
tiva” -como d
“diagnosticado'
von sobre “individuos” 0 sobre “sistemas sociales”
b) La intervencion 50
je {ntimamente vinculado con el anterior. La intervencién sobre el
Esco 65 0 Si pone Ia ilusién de un tratamiento posible con un actor
“glumno problem nica de participaci6n en la institucién le confiere su raz6n de ser
alumno Coy ig deus actividades lsignficacién desu trabajo. Fuera desu
(alumno), €or sible comprender Ia 16gica de su funcionamiento. Es decir, sea por
Conte de conductao los “problemas de aprendizaje”, no pueden
Jos lamados “Pre > ycomprenderse los fenémenos sefialados sino es en el propio
*pirse, anal
deseribit™ dispositivos que Jos generan. No se trata, en cualquier caso, de “un sujeto
senode
173
Escaneado con CamScanner
Dante. VALDEZ
sujeto educativo que en un sal6n de clases junto a otros
mn ellos y/o con su maestro se apropia con mayor o menor
nivel de dificultad- de determinados contenidos curriculares, en las condiciones
capectficas que detallabamos en un apartado anterior (régimen de trabajo, de tiempo,
de evaluacién, etc). Tampoco es anémalo que a un chico de siete afios de edad le
guste jugar, correr, conversar con otros chicos. Ocurre que puede resultar mas o menos
adecuado en unas ocasiones que en otras (cf. Lemke, 1997, pp. 90-94). Por ejemplo,
correr o moverse continuamente no es una actividad que resulte funcional al salén de
clases, pero el hecho de que un alumno corra 0 se muestre inquieto no supone un
“nifio hiperactivo”. El ejemplo puede resultar trivial, pero ilustra que el andlisis de las
acciones e interacciones no puede situarse en el nivel individual sin atender a todo el
sistema social involucrado. En observaciones en el aula puede llamar la atencién que
ese mismo alumno que se muestra tan “inquieto” durante algunas clases, se vea suma-
mente interesado en otras actividades dadas, o interactuando con otro docente. (Re-
sulta significativa para él una actividad escolar y no la otra? ;Cémo manifiesta su
aburrimiento o desinterés en los casos en que la tarea propuesta le resulta muy dificil
© incomprensible? No hemos de detenernos en casos especificos, pero es de destacar
que no puede obviarse el andlisis de los sistemas y subsistemas (funcionamiento en el
aula, relacién entre pares, relacién con el maestro, funcionamiento en pequefios
grupos y en el grupo atilico, funcionamiento en recreos, etc.) tanto escolares como de
la comunidad educativa toda (incluyendo relaciones familia-escuela) si se pretende
un abordaje psicoeducativo.
que no aprende” sino de un
alumnos y en interaccién cor
c) El eje anterior nos vincula con otro: el pasaje del control
a la comprensién
Una intervencién que supusiera extincién de conductas no deseadas, control de
os alumnos “problema” y dispositivos de disciplinamiento y/o exclusién, que inten-
tara erradicar la aparici6n de “lo disruptivo” en la escuela colocaria al psicdlogo en
el lugar de quien legitima decisiones (politicas) institucionales. No en pocas oportu-
nidades el espacio del “gabinete” aparece connotado negativamente. “Mandar al
gabinete” equivale para algunos alumnos al “mandar a direccién”. O incluso una
sancién mayor. La pregunta que surge es qué tipo de posibilidades y alternativas
estratégicas de intervencién le caben a un profesional cuya sola presencia es conside-
rada como control 0 advertencia para los alunos (y en ocasiones para los propios
docentes). Por ello, una mirada que intente comprender los fenémenos que ocurren
en el contexto educativo se hace necesaria para crear condiciones de intervencién
que favorezcan las practicas de cada uno de los actores (docentes, directivos, psicslo-
gos, alunos). Un psicdlogo que participe activamente en reuniones de profesores,
en las clases con los alumnos, en los momentos de recreos o que colabore en el diseiio
174
Escaneado con CamScanner
[BL PSIOOLC00 EDUCACIONAL: ESTRUATEGIAS DE INTERVENCION Px CONTEETOS ESCOLARES
del proyecto inscaciona en definitiva, que “salga” del ambito de su sala 0 gabinete
para compartir diversos momentos de Ia vida en las escuclas, creas alternativas que
diversifiquen su modo de insercién y sus posibilidades de intervencién.
d) Del concepto de “rol” al proceso de construccién
de una identidad profesional
Creemos que hablar de “rol” del psicélogo educacional limita las posibilidades
de inrervencitn y las reduce al despliegue de un “papel” esperado que ha de jugar el
psicdlogo en la institucién.
Elrol considerado como un “a priori”, como un lugar a ocupar segiin expectati-
vas preestablecidas, aparece como un espacio fosilizado en el que Ia capacidad de
generar nuevas estrategias de trabajo sufre serias restricciones. Edwards (1990) realiza
‘una critica al discurso normativo que impone roles para controlar, regimentar y “limi-
tara libertad de la iniciativa individual. Las personas, por lo tanto, desaparecen en
esta visién dando paso a ‘marionetas’ que pueden ser manejadas al arbitrio de otros”
(p.31). Aunque se refiera explicitamente a los profesores, nos parece pertinent la
propuesta para el caso del psicélogo. Preferimos hablar de identidad como una “con-
dicif dindmica, nunca estable, nunca complet” (p. 32): Ia tare del psicdlogo
implica un proceso de construccién de una identidad profesional. Es en el propio
campo de précticas que se define un modo de desarrollo profesional atendiendo al
abanico de potenciales intervenciones desde lo psicoeducativo. Cada escuela pro-
pondré desafios “Taversosy supondré un proceso de negociacisn permanente entre los
jie Jo nuevo. Proceso que demanda toma de
er fejaeaeda de eleeraatives fence a snuacioncs fucvas inesperadas, crea-
aeedoas vesolver Situaciones conflictivas (cf. Chardén, 2000),
tivi
e) Modalidades de la intervencién
runcian Baltes y Danish (citados por Coll, 1988; p. 332), la
Tal como Jo enuncit Uo gstintos extremos ce un continuo que va de ta
incervenci6n Puede oa intervervencidn correctiva, En un cérmino medio
incervenciOn era eventiva, Segin los autores la intervencidn prevenciva
neavenci ence distin tipos de problemas (sean de naturales pea
Poe eg, comunitara, et.) Pars pate una intervencion ent
aa tarea que itfa muchos pasos por delantede los problemas
roe dsplego una pric “enrquecedora” sino existe una calcu
os oriacion ye rabajo coopeativoen una escuela, Probablemen-
"mas sencilla de evar a cabo, pero tampoco consideramos que sea
ja
te no oo ‘Una relectura del punto anterior nos permite expresar una hipstesis
175
Escaneado con CamScanner
Danie VALDEZ
tentativa: es altamente improbable que un profesional que asuma el “rol” como
algo dado, como un lugar a ocupar segtin expectativas preestablecidas, pueda Ile-
var a cabo una intervencién enriquecedora.
La intervencién correctiva es la que se encuentra més generalizada en gran parte
de nuestras escuelas. Sea por ausencia de la eleccién de otros tipos de intervencién,
sea porque hay problemas urgentes a resolver en el dfaa dia de la actividad escolar. En
cualquier caso consideramos que la modalidad de intervencién no puede reducirse a
elecciones profesionales individuales sino a un entramado més amplio en el que se
entrelazan factores sociales, econémicos y culturales. Incluyen desde las politicas
educativas y “los tipos de intervencién que éstas autorizan o prescriben” (Guillain,
1990) hasta los propios dispositivos de formacién del psicélogo, inscriptos de una u
otra manera en dichas politicas.
Los ejes problematicos mencionados no aprehenden en su totalidad la riqueza
de alternativas que ofrece el anélisis de la labor del psicélogo educacional.
Nos brindan algunos andariveles para desplegar una discusién que permanece
abierta y renueva los desaffos que convocan al psicélogo a una intervencién estraté-
gica en la dindmica de las précticas que configuran el contexto escolar.
Bibliografia
AAMR (American Association on Mental Retardation): Retraso mental. Definicién,
clasificacién y sistemas de apoyo, Madrid, Alianza, 1992-1997.
Apple, M. y King,N.
ué ensefian las escuelas?, en J. Gimeno Sacristn y A. Pérez
Gomes (comps.): La ensefianza: su teortay su préctica, Madrid, Akal, 1983.
Baquero,
+ “Psicologia Educacional y aprendizaje escolar: problemas y perspecti-
vas", Propuesta Educativa, 11, 1995,
— Vigotsky y el aprendizaje escolar, Buenos Aires, Aique, 1996.
Baquero, R. y Terigi, F-Z.: Modelos genéticos del desarrollo en educacién: del problema de
la aplicacién a las condiciones de Constitucién del campo psicoeducativo, ponencia
presentada en el Congreso internacional de Educacién, Buenos Aires, 1996.
Bruner, ) La educacion, puerta de la cultura, Madtid, Visor, 1997,
Carretero, M.: “Constructivismo y problemas educativos:
, na relacién compleja”,
Anuario de Psicologta 69. (2), pp. 183-187, Barcelona, 1996.
Castorina, J. A.
{Las teorfas de aprendizaje y la préctica Psicopedagégica”, en
Escaneado con CamScanner
También podría gustarte
- Ficha - Contexto DeportivoDocumento46 páginasFicha - Contexto DeportivoMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Juric y Burin - Memoria de TrabajoDocumento12 páginasJuric y Burin - Memoria de TrabajoMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Baron - MemoriaDocumento20 páginasBaron - MemoriaMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Psicología Evolutiva. Martí Sala U1Documento10 páginasPsicología Evolutiva. Martí Sala U1MarianoLazzeri100% (2)
- Queijo Olano - Natural o Social Distinción de Clases en Ian HackingDocumento7 páginasQueijo Olano - Natural o Social Distinción de Clases en Ian HackingMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Pereira U1Documento22 páginasPereira U1MarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Infancia y Adolescencia. Rabello de Castro. U1Documento16 páginasInfancia y Adolescencia. Rabello de Castro. U1MarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Gelis. U1Documento9 páginasGelis. U1MarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Feixas - Modelos CognitivosDocumento11 páginasFeixas - Modelos CognitivosMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Baron - Cognición, Pensar, Decidir, ComunicarDocumento15 páginasBaron - Cognición, Pensar, Decidir, ComunicarMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Infancias Del Cuerpo. Camels Parte 2. U1Documento20 páginasInfancias Del Cuerpo. Camels Parte 2. U1MarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- AceroDocumento8 páginasAceroMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Ficha - Contexto InvestigacionDocumento70 páginasFicha - Contexto InvestigacionMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Ficha - Contexto EducativoDocumento73 páginasFicha - Contexto EducativoMarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Castro Solano - Cap 1Documento19 páginasCastro Solano - Cap 1MarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Elichiry. Escuelas y Aprendizajes - Cap. 1Documento6 páginasElichiry. Escuelas y Aprendizajes - Cap. 1MarianoLazzeriAún no hay calificaciones
- Frigerio. BOSQUEJOS CONCEPTUALES SOBRE LAS INSTITUCIONESDocumento9 páginasFrigerio. BOSQUEJOS CONCEPTUALES SOBRE LAS INSTITUCIONESMarianoLazzeriAún no hay calificaciones