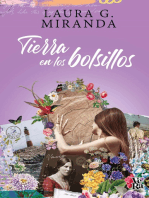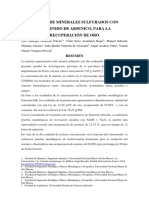Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Topf, La Memoria Arrasada
Cargado por
gisela magali torres0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas7 páginasJOSE TOPF
Título original
Topf, La memoria arrasada
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoJOSE TOPF
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas7 páginasTopf, La Memoria Arrasada
Cargado por
gisela magali torresJOSE TOPF
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
La Memoria arrasada
Autor: Psicólogo y Psicólogo Social José Töpf
En el inicio de los tiempos humanos, cuando el Hombre aún no era
Hombre, y vivía sólo en su presente, habrá habido un lento atisbo de recuerdo,
una fugaz anticipación de lo por venir. El recuerdo de lo pasado, la anticipación
del futuro, fundaron el Tiempo. Y fundaron también la posibilidad de una
Representación Mental de algo cuando ese algo está físicamente ausente. Es
decir, fundaron la condición humana, que implica la posibilidad de esta
representación psíquica y del pensamiento abstracto; la posibilidad de
recordar y de imaginar; la posibilidad de pensar y de comunicar. Y más
importante aún, la posibilidad de pensarse.
Pensarse, recordarse, imaginar, son algunas de las bases de la íntima
convicción de ser quien se es. La convicción, objetivamente ilusoria y
psíquicamente cierta, de ser uno mismo en un tiempo que no es el mismo.
Porque me toco y me siento, me veo y me ven, me reconozco y me reconocen,
entonces soy. Porque me recuerdo soy, me reconozco uno y el mismo.
Este sentimiento de identidad, esta íntima convicción de mismidad, “de
ser quien soy”, aunque todo en mí haya cambiado, reconoce en la memoria
una de sus principales raíces. Tan sólo que la memoria —que se nos aparece
como registro de hechos sucedidos— es también producto del Relato. De mi
modo de decirme acerca de los hechos vividos y de los hechos que me
conciernen. Del conocimiento que de mí tengo, y del que tiene de mí el
colectivo social en que me encuentro.
Esto quiere decir que los hechos que recordamos no necesariamente
son los sucedidos, ni necesariamente se los recuerda tal como sucedieron, sino
en la particular inscripción que de ellos tuvimos. También participa en la
construcción del recuerdo lo que otros dicen acerca de esos hechos. De ahí
que lo que recuerdo es mi particular historia, mi biografía, mi relato, en el que
creo. La memoria, así vista, ya no es sólo registro del pasado. No son sólo
acontecimientos sucedidos y que se recuerdan. La memoria también se
construye y reconstruye continuamente, desde el presente hacia el pasado. Y
el olvido, que es la contracara necesaria del recuerdo, y los otros, que son el
soporte de lo que somos, van forjando esta construcción psíquica acerca de
nosotros mismos, esta convicción íntima de ser quienes somos.
Convicción ilusoria, como dijimos, pero esencial para nuestra existencia,
para sentirnos estables, coherentes y por lo tanto cuerdos. Probado está que,
así como se pueden olvidar hechos sucedidos, también se pueden recordar
hechos que nunca sucedieron. Nunca sucedieron en el mundo del afuera. Pero
sí sucedieron y siguen sucediendo en el mundo psíquico. En el encuentro con
el otro, en el yo-tú. En el diálogo permanente que tenemos con los otros y con
nosotros mismos. Y desde este espacio psíquico es desde donde efectivamente
son eficaces. Eficaces para la confianza o el miedo. Eficaces para el amor o el
odio. Desde allí determinan nuestro modo de ser en el mundo. Pero sea cual
fuere su sentido, nos ofrecen seguridad y coherencia, es decir, cordura.
Porque, aun así, falaz, esta suposición acerca de nosotros mismos es el eje
vertebral de nuestra identidad. Porque nos recordamos, somos. Porque
somos, podemos organizar con coherencia y con anticipación nuestros actos,
hasta podemos creer que también nuestras vidas.
Ahora bien, el recordar y el recordarse necesita de apoyaturas. El
reconocimiento de los otros es una de ellas, dijimos. También lo es la presencia
de los objetos que nos son habituales, con los que nos gusta o necesitamos
acompañarnos. Algunos de ellos son testimonio de nosotros mismos en otra
época y en otro lugar, o testimonio de nuestros valores. Por eso los llamamos
“recuerdos”, porque nos devuelven cordura, juicio.
Objetos que sirven para rememorar hechos, lugares, vínculos. Objetos
que, además, certifican que nuestro recuerdo no es una quimera, no es un
sueño, no es un fantasma, no es un delirio. Porque el mundo es estable, es
previsible, nuestra mente se salva del caos. Así sucede con las personas y así
también sucede con las comunidades, las naciones.
Así como las personas confirmamos nuestra identidad en el contacto
con los objetos que nos acompañan, en los vínculos personales y en nuestros
aniversarios privados, las comunidades también reafirman su identidad en los
objetos que les son comunes, en el suelo que pisan, en las celebraciones que
rememoran acontecimientos colectivos. Aquí estamos hablando de la
Identidad Personal y de la Identidad Nacional, y de algunos de sus apoyos
materiales.
Este escrito nace de la intención de imaginar qué sucede con la
identidad de las personas y de los pueblos cuando su memoria es arrasada. Lo
convoca un hecho reciente. El de decenas de miles de personas que
súbitamente perdieron su hábitat, su vecindario, sus ropas, sus cosas. Sus
recuerdos. Aquella medallita que solía llevar los domingos. Aquel rosario
guardado no sé dónde, que fue de alguien que nunca conocí, pero que me
importa conservar. Y mucho. Aquellas fotografías, si es que alguna vez las
hubo, aquellos juguetes viejos, pero que fueron los míos, el mate y la bombilla
que de algún lado vinieron. La pequeña grande historia de cada cual. La que
nos permite ser y seguir siendo. Y cuando mi historia es arrasada, yo ya no soy
el mismo. Por momentos, tampoco sé bien quién soy.
Casi en simultáneo, más lejos y con más horror, un pueblo milenario vio
arrasados sus templos, sus recuerdos antiquísimos, sus hábitos cotidianos,
hasta sus rencillas ancestrales. Desde siempre, cuando se quiso quebrar la
voluntad de persistir en su ser, sea de un hombre o de un pueblo, se arrasó su
casa y su tierra, se prohibió su lengua y su dios, se castigaron sus ideas, se
quemaron sus cuadernos, se destruyeron sus recuerdos. Así es como a una
persona se la convierte en no-persona. Y a un pueblo en un no-pueblo.
Por eso también es que, para no sucumbir, uno guarda, aun a riesgo de
su vida, los objetos prohibidos, intenta rescatar los objetos que el agua se lleva
o que el fuego devora. Salvando algo de lo que fue su mundo intenta salvarse
a sí mismo.
Cuando esto sucede, para recrear algo de ese mundo, las personas
solemos volvernos reiterativas en el relato de la catástrofe, en la enumeración
de las múltiples cosas que se tuvo y ya no se tienen, ávidos y obsesos en
recuperarlas, o en recuperar algo que pueda llenar el vacío de lo que no está;
y nada es suficiente para suplirlo, porque no es sólo la cosa, es algo íntimo de
nosotros que se fue flotando con cada cosa.
De ahí que el anhelo mayor sea el de volver a la casa, o a la tierra, al
espacio conocido. Y el consuelo mayor sea el reencuentro con aquellos que
han sido testigos de nuestras vidas y compañeros de catástrofe. En sus
miradas, amigas u hostiles, nos reencontramos con nuestro mundo, nuestro
pasado. Volvemos a ser, poco a poco, nosotros mismos.
El llanto o la maldición compartidos fortalece la convicción de que
somos quienes somos, la convicción de que estamos cuerdos, de que no
estamos solos, porque tenemos un mismo dolor, una misma furia y un mismo
consuelo que nos hermana. O sea, porque volvemos a pertenecer a nuestra
familia, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad. Nuestra existencia vuelve
a apoyarse en la existencia de los otros. De allí saldrá la fuerza para
recuperarse.
Por ello la importancia del recordar. Y del recordar con otros. Nos
devuelve lo esencial de nuestra condición humana y de nuestra salud mental,
que es la posibilidad de dolerse, la posibilidad de la ira, del llanto –dijimos—,
y entonces, luego, también la posibilidad de alivio y de imaginar un futuro, de
seguir viviendo. Escuetamente, la posibilidad de seguir amando y trabajando.
Por ello también la importancia de lo que llamamos resignificar. Poder
hallar nuevos matices, nuevas relaciones entre los sucesos, y entre ellos y
nuestro pasado, futuro y presente. Y que nuestra mente se vuelva un espacio
más sabio, más verdadero, o más habitable.
Y está la importancia del olvidar, que es, dijimos, la contracara necesaria
del recuerdo. Hay veces en las que necesitamos olvidar para poder centrarnos
en cosas más inmediatas. Otras, para poder seguir viviendo. Pero en cada
olvido, personal o colectivo, con la cosa olvidada desaparece de nuestra
conciencia también una parte de nosotros mismos. Entonces el olvido, que tal
vez sea el más piadoso recurso de nuestras mentes, se vuelve también el más
nefasto.
¿Qué nos pasa cuando el recuerdo es dolor que no cesa, cuando el
recuerdo es herida que no cierra? ¿Qué pasa cuando el furor de lo recordado
obtura las puertas al llanto, al duelo y a la despedida? Para no enloquecer, se
nos hace imperioso el bálsamo del olvido. Pero a la vez el olvido nos mutila.
Para seguir siendo, necesitamos seguir recordando. Hay veces en que las
personas y los pueblos nos debatimos entre el dolor lacerante del recuerdo y
la mutilación del olvido.
Es aquí donde, para no sucumbir al dolor y para no alienarse en el olvido,
el sostén del recuerdo necesita ser colectivo. La comunidad necesita
convertirse en el custodio de los recuerdos atroces, para proteger la salud de
su gente, y para ser también custodio de la identidad colectiva ultrajada. Más
precisamente, es función del Estado, en representación del colectivo social,
recordar el dolor, sostener la dignidad de la memoria, imponer la justicia, para
que cada cual pueda descansar de su dolor y de su furia personal, sin
enloquecer y sin mutilarse. Sólo así se puede imaginar el reinicio de un futuro.
Sólo así se podrá seguir viviendo. Seguir amando y trabajando, habíamos
dicho. Ahora ya no estamos hablando de la memoria arrasada por las aguas.
Estamos hablando de la memoria arrasada por los hombres. Expresamente
arrasada, para que la identidad de cada cual y la identidad de una nación no
tengan en qué sostenerse.
Pero sucede también que la identidad de una persona, y la de un pueblo,
existirá mientras haya alguien que fue testigo de su existencia. Alguien que
pueda dar testimonio. Cuando nadie quede de quienes nos han conocido, o de
quienes conocieron a quienes nos conocieron, cuando nadie nos recuerde,
desde ese mismo momento dejaremos de existir. Porque somos en tanto
somos recordados. Por ello la lucha por la perduración de la vida de hombres
o pueblos es también la lucha por la memoria. Desde aquí se entiende mejor
por qué hay quienes tanto interés muestran en sostener la confusión, en
acrecentar el olvido. O en la construcción de memorias ficticias. “Implantación
de recuerdos” se le llama técnicamente: lograr que alguien recuerde lo que en
realidad nunca sucedió, o que no sucedió de esa manera. Una razón más –y
muy inquietante— para sostener la necesidad de la Memoria Social. Porque
en este punto es donde el Recordar y el Olvidar deja de ser un tema de
posibilidades personales y pasa a ser tema de la Historia, de la Ética y de la
Identidad Colectiva.
Si recordar, resignificar, olvidar, son hechos naturales de la condición
humana, que nos permiten ir construyéndonos y deconstruyéndonos
continuamente, en nuestras diversas circunstancias, la manipulación social del
recuerdo y del olvido, la distorsión buscada ex profeso, es entonces un ataque
a nuestra condición misma de Persona. Para que un hecho falso termine
pareciendo verdadero, para que un hecho verdadero termine siendo olvidado.
Es un modo de alienación colectiva, también de alienación de la Historia, y por
cierto, un modo de construir Ideología que nos confunda. Éstas son cosas que
nos han sucedido. Así quedaron sepultados en la tierra y en la memoria
nuestros pueblos indígenas, nuestro pueblo negro, nuestras peonadas
vencidas, nuestros niños harapientos, nuestros combatientes masacrados. Los
múltiples genocidios con que nuestra historia comenzó y que larvadamente
continúan. Memoria arrasada, Historia arrasada, Subjetividad arrasada.
Precisamente el modo de construcción de esta subjetividad, en el seno
de una cultura, o sea en el seno de significaciones múltiples, nos lleva a pensar
ahora que la memoria, así como es un hecho subjetivo, y también
interpersonal, es además intergeneracional. El recuerdo de nuestros
antepasados, mejor dicho, de la representación socialmente construida de
nuestros antepasados, las condiciones y valores que les asignamos, nos
construyen y sostienen. También nos gobiernan. Determinan nuestro modo de
ser en el mundo. Así también, el modo como imaginamos –personal y
colectivamente— el futuro de quienes nos continúan, determina nuestra
percepción de nosotros mismos, de nuestro proyecto vital y, por lo tanto,
nuevamente, nuestro modo presente de estar en el mundo.
Ahora ya no hablamos de Identidad Personal y de Identidad Social, sino
de la construcción y de la destrucción de una Estirpe, de un sentimiento de
continuidad, que hace esencialmente al sentimiento de identidad de cada cual.
Misterioso sentimiento éste, como es misteriosa la memoria. Se basa
tanto en el consenso colectivo como en el sentir y el saber personal. Se basa
en hechos que incluso pueden no ser ciertos, siempre que lo sean para la
convicción de quien los recuerda. Y, sin embargo, da sentido y coherencia a
nuestras vidas. Al decir de Borges, “estamos construidos de materia inefable,
de quimeras y de sueños”. Pero esta construcción no soporta ser destruida.
Decía Spinoza, en su Ética: “La razón de ser de todo ser, es seguir
siendo”. Seguir siendo lo que se es. Arrasar la Memoria es entonces arrasar lo
que somos, destruirnos. Cuando un cataclismo de la naturaleza o un
cataclismo social borra las apoyaturas cotidianas de la memoria personal o de
la memoria social, borra o trastoca los recuerdos, construye olvidos, es cuando
transitoria o definitivamente se deja de ser lo que se es. Allí, todo quiebre es
posible.
Pero la Condición Humana, sobre cuya fragilidad aquí hablamos,
también alberga una enorme fortaleza. Es la extraordinaria capacidad de
transformar y de transformarse, la de extender la mano al semejante caído, y
la de recuperarse una y millones de veces. La extraordinaria tenacidad de
perdurar en su ser.
También podría gustarte
- Distopía Sensacional de Cultura No. 4 El OlvidoDocumento21 páginasDistopía Sensacional de Cultura No. 4 El OlvidoHansel Toscano RuiseñorAún no hay calificaciones
- Tinta & MemoriasDocumento21 páginasTinta & MemoriasEcu FlorezAún no hay calificaciones
- Imelda RodríguezDocumento32 páginasImelda Rodríguez130553Aún no hay calificaciones
- Vivir y Morir ConscientementeDocumento5 páginasVivir y Morir Conscientementejuan cota maodAún no hay calificaciones
- El Adolescente, Alegría y CruzDocumento4 páginasEl Adolescente, Alegría y CruzLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- A Proposito Del Principio de RealidadDocumento7 páginasA Proposito Del Principio de RealidadPedro Morales PaivaAún no hay calificaciones
- Lectura El Humbral Juan Carlos Ramos TreviñoDocumento15 páginasLectura El Humbral Juan Carlos Ramos TreviñoCval DanyAún no hay calificaciones
- Cuando Nos Invade La NostalgiaDocumento3 páginasCuando Nos Invade La NostalgiaMax PortAún no hay calificaciones
- Cuando Nos Invade La NostalgiaDocumento3 páginasCuando Nos Invade La NostalgiaFredy ZapataAún no hay calificaciones
- Vida Cotidiana y EspiritualidadDocumento3 páginasVida Cotidiana y Espiritualidadsandra_m_16Aún no hay calificaciones
- Camino hacia el sí mismo. Las cuatro facetas humanas desde una psicología integrativa: Lo cognitivo, lo emocional, lo existencial, lo espiritualDe EverandCamino hacia el sí mismo. Las cuatro facetas humanas desde una psicología integrativa: Lo cognitivo, lo emocional, lo existencial, lo espiritualCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cuadenillo I Fuentes 6to 2017Documento52 páginasCuadenillo I Fuentes 6to 2017PatoAún no hay calificaciones
- Copia de La Construccion de La Identidad Social (1) CompletaDocumento94 páginasCopia de La Construccion de La Identidad Social (1) CompletaMarcela Caceres0% (1)
- Ética (José Luis Pardo)Documento7 páginasÉtica (José Luis Pardo)Andrés RoaAún no hay calificaciones
- Introducción SelloDocumento6 páginasIntroducción Sellocinthya moralesAún no hay calificaciones
- Desde El SilencioDocumento133 páginasDesde El SilencioUnSoloSaborAún no hay calificaciones
- Lo Inesperado PDFDocumento6 páginasLo Inesperado PDFJavier García CastiñeirasAún no hay calificaciones
- Amor Es Relación-Ramiro Calle - Javier LeónDocumento47 páginasAmor Es Relación-Ramiro Calle - Javier LeónAlannise100% (3)
- Nuestras Sombras PDFDocumento8 páginasNuestras Sombras PDFmdolores100% (1)
- Memoria Colectiva - Betancourt PDFDocumento11 páginasMemoria Colectiva - Betancourt PDFHermes MedinaAún no hay calificaciones
- Gestiona lo mejor de ti: Autoconfianza y dinamismoDe EverandGestiona lo mejor de ti: Autoconfianza y dinamismoAún no hay calificaciones
- Incluirte. Ocupando Tu Lugar en La Vida - Carlos M. VélezDocumento111 páginasIncluirte. Ocupando Tu Lugar en La Vida - Carlos M. VélezperiphatosAún no hay calificaciones
- Técnica RecapitulaciónDocumento11 páginasTécnica RecapitulaciónJordiFernandezVenturaAún no hay calificaciones
- Personas en Duelo y Confinamiento. Saber Mirar Es Saber Amar. ColchonDocumento3 páginasPersonas en Duelo y Confinamiento. Saber Mirar Es Saber Amar. ColchontierraymarencalmaAún no hay calificaciones
- Duccio Demetrio - EscribirseDocumento4 páginasDuccio Demetrio - EscribirseTatiana Garay0% (1)
- Apuntes Braunstein MemoriaDocumento18 páginasApuntes Braunstein MemoriaSebastian PatiñoAún no hay calificaciones
- ¿Para qué y para quién vivimos?: El camino de los sueñosDe Everand¿Para qué y para quién vivimos?: El camino de los sueñosAún no hay calificaciones
- La Penúltima Bondad, Jonathan RomeroDocumento3 páginasLa Penúltima Bondad, Jonathan RomeroRcj Cis RomeroAún no hay calificaciones
- Diario de Un Prisionero1Documento127 páginasDiario de Un Prisionero1Melany Poppe ZamoranoAún no hay calificaciones
- Sergi Torres - EntrevistaDocumento10 páginasSergi Torres - Entrevistaedumad780% (1)
- TejidoDocumento5 páginasTejidoCarito MorónAún no hay calificaciones
- Viaje Hacia El DespertarDocumento78 páginasViaje Hacia El DespertarEfrain Rios100% (4)
- Reflexiones en Torno A La Resiliencia Miguel de Unamuno y Friedrich Nietzsche.Documento7 páginasReflexiones en Torno A La Resiliencia Miguel de Unamuno y Friedrich Nietzsche.Fabiana Ortiz Cornejo100% (1)
- EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD EN EL MEXICANO de Responsabilidad en El MexicanoDocumento8 páginasEL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD EN EL MEXICANO de Responsabilidad en El MexicanoRaffles Gandarela0% (2)
- IdentidadDocumento3 páginasIdentidadchristian_carrill_83Aún no hay calificaciones
- El Sentido de La Vida o La Vida Sentida Xavier GuixDocumento21 páginasEl Sentido de La Vida o La Vida Sentida Xavier GuixSaigos3Aún no hay calificaciones
- "Espacios Habitados & Memoria" de Paloma MoyaDocumento52 páginas"Espacios Habitados & Memoria" de Paloma MoyaArtes Visuales Uniacc100% (1)
- El Darse Cuenta (Awareness: exploring, experimenting, experiencing): Sentir, imaginar y vivenciar. Ejercicios y experimentos en GestaltDe EverandEl Darse Cuenta (Awareness: exploring, experimenting, experiencing): Sentir, imaginar y vivenciar. Ejercicios y experimentos en GestaltCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- El Septimo SelloDocumento5 páginasEl Septimo SelloPao LaraAún no hay calificaciones
- Digresiones - Morir en La Ciudad.Documento9 páginasDigresiones - Morir en La Ciudad.Manuel GarcíaAún no hay calificaciones
- Bruner, La Creaciã N Narrativa Del Yo (La Fab. de Hist.)Documento18 páginasBruner, La Creaciã N Narrativa Del Yo (La Fab. de Hist.)Aura Van MortenAún no hay calificaciones
- Inserto Giussani 16ppDocumento4 páginasInserto Giussani 16ppGUILLERMO ANTONIO PIÑERUA PÉREZ100% (1)
- Despierta tu conciencia creativa: Descubre el potencial que hay en tiDe EverandDespierta tu conciencia creativa: Descubre el potencial que hay en tiAún no hay calificaciones
- Power - La Construcción de La Identidad Social - LemaDocumento92 páginasPower - La Construcción de La Identidad Social - LemaMicaela SalomónAún no hay calificaciones
- Judith Butler Violencia Luto y PoliticaDocumento19 páginasJudith Butler Violencia Luto y PoliticaCarolina Valka CastilloAún no hay calificaciones
- Javier Mellono de Aqui A Aqui Intr Al LibroDocumento3 páginasJavier Mellono de Aqui A Aqui Intr Al LibroMariaAún no hay calificaciones
- Ficha de Cátedra PEyL - Eje N°1 - BOBBIO POLITICADocumento1 páginaFicha de Cátedra PEyL - Eje N°1 - BOBBIO POLITICAgisela magali torresAún no hay calificaciones
- Quiroga y Racedo - Critica de La Vida Cotidiana - Clases 1, 2 y 3Documento14 páginasQuiroga y Racedo - Critica de La Vida Cotidiana - Clases 1, 2 y 3gisela magali torresAún no hay calificaciones
- Cieza y Mamani - Dialogos Con La Escuela para Construir EsperanzaDocumento80 páginasCieza y Mamani - Dialogos Con La Escuela para Construir Esperanzagisela magali torresAún no hay calificaciones
- Hendel - Violencias de GeneroDocumento23 páginasHendel - Violencias de Generogisela magali torresAún no hay calificaciones
- Tabares - Sobre Consumos y Violencia Completo-ComprimidoDocumento134 páginasTabares - Sobre Consumos y Violencia Completo-Comprimidogisela magali torresAún no hay calificaciones
- Lingüística Social Requejo IsabelDocumento9 páginasLingüística Social Requejo Isabelgisela magali torresAún no hay calificaciones
- Cieza, F. (Dir.) (2014) Psicología Social, Una Herramienta para Pensar, Sentir y Actuar. San Salvador de Jujuy Ediunju.Documento167 páginasCieza, F. (Dir.) (2014) Psicología Social, Una Herramienta para Pensar, Sentir y Actuar. San Salvador de Jujuy Ediunju.Sole GarzonAún no hay calificaciones
- Constitución Nacional - Tratados Internacionales Con Jerarquía ConstitucionalDocumento4 páginasConstitución Nacional - Tratados Internacionales Con Jerarquía Constitucionalgisela magali torresAún no hay calificaciones
- Biología Del Aprendizaje 1.1.Documento31 páginasBiología Del Aprendizaje 1.1.gisela magali torresAún no hay calificaciones
- Biología Del Aprendizaje 2.1.Documento15 páginasBiología Del Aprendizaje 2.1.gisela magali torresAún no hay calificaciones
- La Identidad Como Emergente Histórico-Social Galli, JDocumento6 páginasLa Identidad Como Emergente Histórico-Social Galli, Jgisela magali torresAún no hay calificaciones
- Biología Del Aprendizaje 1.2.Documento28 páginasBiología Del Aprendizaje 1.2.gisela magali torresAún no hay calificaciones
- Biología Del Aprendizaje 1.3.Documento25 páginasBiología Del Aprendizaje 1.3.gisela magali torresAún no hay calificaciones
- Dogmas ConservadoresDocumento4 páginasDogmas Conservadoresgisela magali torresAún no hay calificaciones
- Const ProvincialDocumento4 páginasConst Provincialgisela magali torresAún no hay calificaciones
- Biología Del Aprendizaje 2.2.Documento11 páginasBiología Del Aprendizaje 2.2.gisela magali torresAún no hay calificaciones
- La Tercera ViaDocumento17 páginasLa Tercera Viagisela magali torresAún no hay calificaciones
- Bases ConstitucionalesDocumento7 páginasBases Constitucionalesgisela magali torresAún no hay calificaciones
- La Recomposicion NeoconservadoraDocumento5 páginasLa Recomposicion Neoconservadoragisela magali torresAún no hay calificaciones
- Fallas Del Proceso Sancionatorio Ambiental en ColombiaDocumento4 páginasFallas Del Proceso Sancionatorio Ambiental en ColombiaYesica Hernandez BotiaAún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo Reubicacion de PostesDocumento4 páginasPlan de Trabajo Reubicacion de PostesNestor Huan LupAún no hay calificaciones
- Actividad 3. Método de Gauss. Álghebra LinealDocumento7 páginasActividad 3. Método de Gauss. Álghebra LinealOsvaldomzAún no hay calificaciones
- Cuarzo Ceramico M200Documento1 páginaCuarzo Ceramico M200racupi3Aún no hay calificaciones
- Glosario GeomorfologicoDocumento42 páginasGlosario GeomorfologicoFred ValeriAún no hay calificaciones
- Historia Del WhiskyDocumento6 páginasHistoria Del WhiskyRamiro HenriquezAún no hay calificaciones
- El Planeta Marte PDFDocumento15 páginasEl Planeta Marte PDFmanuel rosilesAún no hay calificaciones
- Taller - Comunicación Ii-17-2020Documento7 páginasTaller - Comunicación Ii-17-2020Jaime ChavezAún no hay calificaciones
- Marco Teorico SysoDocumento7 páginasMarco Teorico SysoViviana CocaricoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Examen Físico Del AbdomenDocumento13 páginasEnsayo Sobre El Examen Físico Del AbdomenVM EnriqueAún no hay calificaciones
- Laboratorio # 3 - Osmosis y MitosisDocumento13 páginasLaboratorio # 3 - Osmosis y MitosisLAURA DANIELA FORERO PINEDAAún no hay calificaciones
- Las Cinco Tentaciones de Un Gerente PDFDocumento76 páginasLas Cinco Tentaciones de Un Gerente PDFcarolinarodriguex135Aún no hay calificaciones
- Plan de Manejo Ambiental para Control de RuidoDocumento12 páginasPlan de Manejo Ambiental para Control de RuidoCarlos GomezAún no hay calificaciones
- TalasemiaDocumento2 páginasTalasemiaanon-150354Aún no hay calificaciones
- Lateralidad X Robert RigalDocumento6 páginasLateralidad X Robert RigalMabhy Barrios VillagomezAún no hay calificaciones
- Plan de Negocio I PARTE - Uva Red GlobeDocumento35 páginasPlan de Negocio I PARTE - Uva Red GlobeEdwin ArroyoAún no hay calificaciones
- Taller 2 Tec. Profesional en Prevención de Riesgos LaboralesDocumento2 páginasTaller 2 Tec. Profesional en Prevención de Riesgos LaboralesAndrea ChavarroAún no hay calificaciones
- Cuestionario Huerta CDA CON CORRECCIONESDocumento6 páginasCuestionario Huerta CDA CON CORRECCIONESMauro Alejandro CamañoAún no hay calificaciones
- Diafragma Rigido Vs Diafragma FlexibleDocumento3 páginasDiafragma Rigido Vs Diafragma Flexibleroconero800% (2)
- Terrier 2006Documento6 páginasTerrier 2006ita79Aún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos de MeteorologíaDocumento4 páginasConceptos Básicos de MeteorologíaAnonymous ROWeTKv5sAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Las Máquinas SincrónicasDocumento36 páginasFundamentos de Las Máquinas SincrónicasNersy Perez100% (2)
- La Empresa Metalúrgica VintoDocumento4 páginasLa Empresa Metalúrgica Vintogustavo quenta maytaAún no hay calificaciones
- Doctor Jeon (KV) ©Documento1466 páginasDoctor Jeon (KV) ©Casilda Casique50% (2)
- La Literatura Fantástica Y Sus Variantes En: La Invención de MorelDocumento47 páginasLa Literatura Fantástica Y Sus Variantes En: La Invención de MorelMilagros DíazAún no hay calificaciones
- 5 19may Evaluación Diagnostica Comunicación PrimariaDocumento57 páginas5 19may Evaluación Diagnostica Comunicación PrimariamarchanthuanAún no hay calificaciones
- Concepto Del Espacio de DisseDocumento3 páginasConcepto Del Espacio de DisseWcaro TutiendaAún no hay calificaciones
- Estudio de Minerales Sulfurados Con Contenido de Arsenico, para La Recuperación de OroDocumento14 páginasEstudio de Minerales Sulfurados Con Contenido de Arsenico, para La Recuperación de OroLuis Santiago Gutierrez FalconAún no hay calificaciones
- Armando Valdes Resumen Del Libro Embriologia PDFDocumento9 páginasArmando Valdes Resumen Del Libro Embriologia PDFOmar PortelaAún no hay calificaciones
- Neurociencias y Neuroaprendizajes Las Emociones y El Aprendizaje Nivelar Estados Emocionales y Crear Un Aula Con CerebroDocumento10 páginasNeurociencias y Neuroaprendizajes Las Emociones y El Aprendizaje Nivelar Estados Emocionales y Crear Un Aula Con CerebroMirtaAún no hay calificaciones