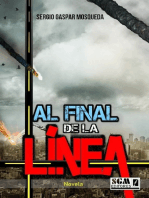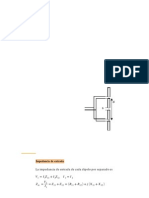Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Trovador - Enrique López Albújar
Cargado por
Marco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas11 páginasTítulo original
El trovador - Enrique López Albújar
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas11 páginasEl Trovador - Enrique López Albújar
Cargado por
MarcoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
EL TRIUNFO DE «EL TROVADOR»53
Juan estaba sentado al piano mientras Jorge, repantigado sobre el
sofá, respondió:
—Es que yo no puedo escuchar un solo trozo de esa ópera sin
recordar un pasado que me enferma. Hace pocos días que estuve
de visita en una casa y tan luego como uno de los presentes se
sentó al piano a tocarla, me vi obligado a despedirme. Esta es la
razón porque no quiero oírtela a ti.
—Entonces —replicó Juan— oirás cualquier cosa.
—Como gustes.
Juan comenzó con una variación de «Lucía», pero Jorge, al
escuchar las primeras notas, se levantó nervioso y precipitándose
sobre su amigo le impidió seguir adelante.
—¿Tampoco quieres esta? —murmuró el joven pianista,
mirando burlonamente a su interruptor.
—¡Tampoco!
—Pues, hombre, quiere decir que ella lo tocaba todo.
—Todo, todo... Cuando no estaba junto a mí estaba sentada al
piano. ¿Qué música le era desconocida? Desde Beethoven hasta
Mascagni, todas las de alguna importancia le eran familiares.
—¡Soberbia criatura! —murmuró Juan, como hablando con sí
mismo.
—Sí, ¡soberbia! Por eso rompimos.
—Es curioso. ¿Te disgustaba que supiese tanto?
53 Escrito en Lima, el 14 de julio de 1897. Publicado en El Comercio (EC).
La mujer de Diógenes 609
—No; que tocase tanto.
—Era natural... Y, dime, ¿no eras feliz oyéndola, no estabas
orgulloso de su talento musical? Porque, indudablemente, lo tenía.
—Mucho, mucho. Desgraciadamente tuvimos que romper. Lo
quiso ella, pues, nada le habría costado satisfacer mi gusto o mi
capricho. Para eso era yo su novio... Al principio me respondió,
amorosamente, que no. Bien; la dejé hacer su gusto por un tiempo,
hasta que un día no pude ya contenerme y volví a pedirle que
accediera. Esta vez lloró y me reprochó mis exigencias, añadiendo
que si ella me quería era por bueno y nada más que por bueno,
pero que no lo era ya puesto que me encaprichaba en privarla de lo
que más amaba. Fíjate: de lo que más amaba.
Cuando le oí decir que lo que más amaba era el piano, me levanté
violentamente y, encarándome con ella, le dije más o menos estas
palabras: «Pues bien, si lo que más amas es el piano; ahí te dejo
con él». Tomé el sombrero y salí sin mirarla siquiera. Lo cierto era
que me retiraba con unos celos horribles.
—¡Celos de un piano! ¡Qué niño eres, qué niño! No debiste
ser tan exigente. ¿Por qué privarla de su pasión? ¿Ella te exigió
acaso alguna vez que rompieras con las musas? Y cuidado que a
ella también le habrían sobrado motivos para sentirse celosa. Y, sin
embargo, ya lo ves, fue más prudente que tú.
—No, no es lo mismo. Yo escribía muy poco en esa época; no
pensaba sino en amarla. Ella, por el contrario, todo era música
y más música. Como sabía la hora en que yo acostumbraba ir a
verla, me recibía siempre con «El trovador». Desde el piano me
saludaba con una sonrisa, y luego me decía: «¡Muy buenas tardes
tenga el señor trovador!». Ciertamente que este recibimiento me
hacía feliz. Me lo decía con tanta naturalidad que jamás lo tomé
como burla. Después se acercaba a mí por un rato, me hablaba de
mis últimos versos, que leyera en alguna revista, e insensiblemente
íbamos a parar en esos coloquios insustanciales de los enamorados.
Así, una media hora, hasta que ella volvía al piano, desahogando
su impaciencia.
«Cómo, me dije una vez, al verme solo en el sofá: ¿me ama
o no me ama? ¿No es más natural que mientras yo estoy aquí
610 Enrique López Albújar ● Narrativa
lo deje todo por estar a mi lado?». Estos monólogos míos fueron
despertándome cierta prevención contra aquellas óperas malditas,
muy especialmente contra «El trovador». De lo que no me quedó
dudas, andando el tiempo, fue de que en su alma no pesaba yo ni
la mitad de su pasión musical. De ahí el origen de mis celos. Tenía
dos rivales inseparables: «El trovador» y el piano. Ella para llegar
al uno tenía necesidad de acariciar al otro. Era entonces cuando,
al verla frente al teclado, se despertaban mis celos. Ella, con
mano delicada, comenzaba a acariciarlo suavemente. No sé por
qué los preludios se me antojaban reproches tiernos y lacrimosos
que el piano le hacía por haberlo dejado casi abandonado por
mí, y que ella los escuchaba con resignación amorosa. Y cuando
repentinamente pasaba de los preludios a cualquier trozo clásico,
mi susceptibilidad era mayor todavía. Ya no eran reproches los que
yo creía oír, sino frases ardientes, gorjeos de pájaros misteriosos,
sonrisas sonoras como las vibraciones de un cristal, chasquidos de
ósculos impalpables... Toda una fraseología de amor, inteligible solo
para quienes la escuchan con el alma y sienten celos. Jamás me
había imaginado cosas tan extrañas. Concluí por tomar al piano
por un rival correspondido, que se estremecía de amor al contacto
de las manos y los pies de mi amada.
Era tanta la obsesión de mis celos que varias veces creí que
aquel instrumento ancho y chato como un elefante de ébano, se
esfumaba imperceptiblemente hasta tomar la forma de un hombre.
Yo cerraba los ojos para no presenciar semejante metamorfosis,
pero luego los abría pensando sorprenderlos abrazados. Y lo único
que encontraba era la sonrisa de ella y esta pregunta cariñosa:
«¿Tienes sueño?».
—«No» —me apresuraba yo a responderle, avergonzado de
haber sido sorprendido en esa actitud y de que tal vez hubiera
adivinado mi pensamiento—. «Es que me gusta escuchar lo que
tocas con los ojos cerrados. Así se reconcentra mejor la atención».
Y la ocasión de romper no tardó en presentarse. Rompimos para
siempre, porque mis remordimientos son profundos, porque tengo
un corazón que oscila inalterablemente entre la pasión y la indi-
ferencia. Esta es la causa porque ella me es tan indiferente ahora.
La mujer de Diógenes 611
—Pues si lo es —objetó Juan—, debe serte también todo lo que
con ella se relaciona. ¿Qué te importa hoy oírme tal o cual trozo
musical?
—No, eso no. Es que a mí me pasa lo que a ciertos convalecientes,
que sienten náuseas al ver la droga que les ha devuelto la salud. Yo
sin ella, estoy mejor, soy menos esclavo del mundo, y «El trovador»
es quien me ha dado la libertad; pero cuando lo escucho me hace
el efecto también de droga, que me revuelve el espíritu.
—¡«El trovador» haciéndote efecto de droga! Parece imposible
creer que semejante música no seduzca, no entusiasme a un
corazón que, como el tuyo, ama la poesía. Di más bien que te hace
sufrir, que te trae recuerdos amargos. Di, en fin, que cuando lo
oyes te imaginas verla a ella y sentir que todavía la amas. ¿No es
verdad, señor hipócrita? Si me engañarás tú...
—Juro que no —apresurose a responder con vehemencia
Jorge—. Cierto es que su recuerdo no se me ha borrado aún de la
memoria, como no se borra, a pesar del tiempo, la cicatriz que un
puñal nos ha hecho. Lo que me queda es un recuerdo doloroso, un
recuerdo que ha matado mi amor a la música clásica. Porque has
de saber que yo la he amado tal vez más que tú; pero no al extremo
de hacer sentir por ella celos a nadie. Y a mí me ha hecho celoso,
a mi pesar, y los celosos odian.
—Celos ridículos. A nadie, fuera de ti, se le ocurre encelarse de
un piano. Si hubiese sido de un hombre...
—Pero el piano era para mí como un hombre, me parecía serlo.
Y para que me des la razón te contaré los fenómenos extraños que
siento cuando escucho «El trovador». Comenzaré por referirte, con
un poco de detalles, indispensables desde luego, mis amores con
ella.
Creo haberte dicho ya que yo acostumbraba ir en las tardes a
casa de... Pero ¿a qué ocultarte su nombre?... de Lucrecia. Ya sabes
también de qué modo me recibía. Pues bien, se había establecido,
con beneplácito de su madre, por supuesto, que esas visitas serían
interdiarias y que después de la comida me quedaría de tertulia
hasta las diez u once de la noche.
612 Enrique López Albújar ● Narrativa
Durante mis visitas solía ver, lo menos una vez por semana, a
un sujeto de aspecto simpático, de ojos azules, barba y cabellos
rubios, elegante y de distinguido porte. Este sujeto, que llamaré
Luis, era muy amable conmigo. Nunca se descompuso ante mi
presencia. Cuando yo entraba al salón y le hallaba conversando
junto a Lucrecia, inmediatamente me cedía el puesto y con una
sonrisita, que a mí no me sabía bien, se alejaba, yendo a sentarse
al lado de alguno de los padres de mi novia, o al piano, a distraer a
los contertulios con alguna sonata. Luis tocaba muy bien, tan bien
que yo veía a Lucrecia entusiasmarse y pedirle, con demasiada
frecuencia, que le tocara «El trovador». Y el joven, por supuesto,
le daba gusto y comenzaba a tocarlo admirablemente. «¿Oyes,
oyes, Jorge?», me dijo en cierta ocasión. «¡Eso es admirable! ¡Con
qué gusto, con qué ejecución, con qué sentimiento toca! ¿En qué
tiempo crees tú que Luis ha alcanzado esa perfección?». «En ocho
o diez años», le respondí yo. «Sí, eso es lo que se imagina cualquiera
al oírle, pero empezó casi contigo...». «¿Conmigo?», le interrumpí.
«Pero si yo jamás me he puesto a aprender piano». «No, no es eso
lo que he querido decirte, sino que comenzó al mismo tiempo que
nuestros amores. Y de esto apenas hace tres años. ¿No te acuerdas
ya?». Yo no pude menos que contestarle: «Pues confieso que tiene
mucho talento musical, aunque no llega ni a la mitad del tuyo».
«Zalamero!», murmuró ella. Y, después de un breve silencio, agregó:
«No me creas a mí tanto, ni a él tan poco. A muchos maestros de
música les he oído alabarle. Dicen que será una gloria nacional. Y
no lo creas un simple amateur: es un maestro. Él fue quien me ha
enseñado a interpretar “El trovador”».
Ante esta declaración sentí en mi alma una sacudida brutal.
Repuesto un poco, respondí: «Si es así, bien merece que le envidien.
De buena gana me entregaría yo a la música».
«¡Qué tonto eres!, me replicó. A ti te sobra con ser poeta. Para
mí un poeta vale más que un músico. ¿Y sabes por qué? Porque
la música ha perdido para mí su misterio, su importancia desde
que me he iniciado en ella. Pero la poesía, aunque la siento y me
la explico y la comprendo lo suficiente como para admirarte, sin
embargo, soy incapaz, por más esfuerzos de mi imaginación, de
La mujer de Diógenes 613
componer un verso». Y luego añadió tristemente: «¡Soy tan torpe
para la poesía!...».
«¿De veras?», le contesté en tono de burla. «Habría jurado que
no te gustaban los versos. Te he visto siempre tan apasionada de la
música...».
«Cierto, pero mi pasión es fingida, hija de mi despecho al
ver que no puedo ser lo que quisiera. Cuando estás a mi lado
me siento empequeñecida al pensar en tus estrofas tan tiernas
e inspiradas. Tú, para mí, eres la poesía». Y luego, extendiendo
un brazo y señalando con el índice a Luis, que en ese momento
tocaba, prosiguió:
«En cuanto a ese rubio tonto, me hace el efecto de... un
muñeco automático, y a veces me lo figuro un piano». A lo que yo
la interrumpí: «Y como te gusta el piano, la consecuencia no puede
ser más clara». «¡No seas tontuelo! El piano me gusta como piano,
como desquite de mi ineptitud de poetisa, pero nada más».
No quise llevar adelante el diálogo, que me causaba ya zozobra
por las escabrosidades en que nos íbamos metiendo. Callamos,
pero yo quedé apresado entre las mallas de un soliloquio doloroso.
Así es que el rubio tonto, pensaba, es para ella un piano o, lo que es
lo mismo, el piano es para ella un rubio tonto. Extraño modo de ver
las cosas. Dice también que ama la poesía y que yo soy la poesía,
lo que significa, en términos claros, que me ama. Pero ¿me ama a
mí por mí o porque le parezco la poesía? Si es así, continuaba mi
soliloquio y mirándome a un espejo, la poesía debe parecerle un
poco fea. Ahora, que muy bien puede suceder que ame al rubio
tonto como piano, lo que nada de extraño tendría. No, yo debo
deslindar este enredo. O me ama a mí por mí sin tomar en cuenta
la poesía, y ama al piano por ser piano y sin ver en él un trasunto
de un rubio tonto, o no hay más poesía ni más piano.
Una vez tomada esta resolución la puse en práctica. Empecé por
no hablarle más de poesía y evitar que leyera mis versos, lo cual no
dejaba de ser un sacrificio para mi vanidad de poeta enamorado.
Pero esta resolución acabó por hacer crisis. Fue en la noche del
cumpleaños de Lucrecia, quien desde la tarde de aquel día pasara
a ser mi novia oficialmente. Estaba hermosa como nunca y lucía,
614 Enrique López Albújar ● Narrativa
con regio porte, un traje de color cárdeno, un poco raro, con el que
contrastaba la aterciopelada albura de su rostro y la noche de sus
retintos y undosos cabellos. Llevaba unas mangas aglobadas más
arriba del antebrazo, guantes blancos, de venosas costuras negras,
cuyas bocas iban a besarse con las mangas, dejando entrever un
filo de carne sonrosada y túrgida, y un abanico de plumas albas,
prendido a su cintura, fuertemente ceñida y flexible. Su enroscada
trenza, sujeta por un alfiler de diamantes, parecía una víbora de
fosforescentes y malignos ojos, que amenazaba saltar por encima
de las cabezas que giraban al son de los valses.
Aquella noche fui feliz, no lo niego, como puede serlo un amante
en el día de su novia. Recuerdo muy bien todo lo que pasó durante
el baile. La primera cuadrilla y los primeros valses de Lucrecia
fueron, naturalmente, para mí. Después, los otros, para el rubio
tonto. Y de los valses al bar, y del bar al salón. Y cada vez que él
volvía de allí con ella traíala a sentarse a mi lado, con una atención
y una sonrisa que en otra parte se los hubiera correspondido con
una bofetada. Y muy pausadamente, como dando tiempo para que
todos volvieran al salón, se aprovechó de cierto momento para
sentarse al piano. Por supuesto, lo primero que tocó fue el inevitable
«El trovador». Un éxito y un triunfo. Los aplausos atronaron el
salón. Sin saber por qué, me sentí humillado. Confieso que fui
el único que no aplaudió, no por envidia, sino por embarazo, por
paralización. Tenía un nudo atravesado en la garganta. Todos los
hombres se acercaron a felicitar al héroe de aquel triunfo ruidoso,
muy merecido ciertamente. Luego vino a sentarse al otro lado de
Lucrecia, quedando así ella entre los dos.
«Muy bien lo ha hecho usted, Luis —le dijo mi novia—.
Nunca lo había oído tocar así “El trovador”». «Cuando
hay personas como usted, Lucrecia, que nos escuchan, la
timidez se vuelve desembarazo y la frialdad, sentimiento»,
le respondió Luis. «Gracias por la virtud que me atribuye
—replicó ella, y volviéndose a mí, agregó—: «¿Qué te parece, Jorge?
Este caballero es muy galante». «Tanto —añadí yo, deseoso de
terciar en la conversación—, que si de mí dependiera no tendría
más remedio que premiarle con algo por su galantería».
La mujer de Diógenes 615
Este algo lo pronuncié acentuadamente. Lucrecia soltó una
carcajada, sin que yo pudiera explicarme el porqué, y sacando de
un cartucho de bombones, que tenía en la mano, uno, se lo ofreció
a Luis, diciéndole: «Este es algo que le obsequio por su galantería».
Después, volviéndose a mí y procurando que nadie lo notara,
sacó otro bombón y me lo puso en los labios, con cierta intención
provocativa y dándome en la mejilla una leve y rápida palmada.
Llegó la hora del ambigú y todos nos sentamos a la mesa. Yo,
como tú supondrás, lo hice al lado de Lucrecia, mientras Luis se
sentaba frente a nosotros. Al final de la cena se le ocurrió no sé a
quién que yo dijera algo, que improvisara algo. La proposición fue
secundada unánimemente, pero yo la rechacé.
«No, no —dijo Luis—, que hable». Su exclamación me pareció
un reto y, después de una ligera vacilación, acepté. Tú muy bien
sabes, Juan, que yo no improviso. Tuve que recurrir, pues, a mi
memoria, que esta vez no me abandonó.
Recité, con la mejor entonación y desenvoltura que pude,
una de mis poesías inéditas. Como era natural, me aplaudieron,
pero yo advertí cierta indecisión en los aplausos. Creo que me
aplaudieron más por condescendencia que por el mérito de mis
versos. Zumbaron algunos cuchicheos en mi redor. Las mujeres
me miraban con más curiosidad que admiración o simpatía.
Verdad que yo no había recitado lo mejor de mi repertorio poético,
pero para el caso habría sido lo mismo haber recitado otra poesía
cualquiera. Me limité, pues, a recitar la que creía más sentimental.
¿Qué podía esperarse de un auditorio en que había mujeres que
llamaban verso a una poesía y hombres que llamaban bonito a lo
que podrían llamar bello?
¡Ah, con Luis el éxito había sido distinto! La música agrada hasta
a los imbéciles. Pero con mis versos no podía suceder lo mismo. Para
entenderlos, para apreciarlos, era preciso cierta cultura, a donde
no llega, seguramente, la mayoría de esa sociedad que frecuenta
bailes. Terminada mi recitación, me sentí casi avergonzado. La
única persona que me felicitó especial y efusivamente fue... ¿quién
iba a ser?, Lucrecia. No me he olvidado de lo que me dijo muy por
616 Enrique López Albújar ● Narrativa
lo bajo: «No vuelvas a recitar nada delante de imbéciles». Esta frase
me cayó como un lenitivo. Lucrecia tenía razón.
Tres meses después vino nuestro rompimiento. Los celos me
decidieron al fin. Yo habría querido tener la suficiente filosofía
para ver las cosas de otro modo, para no haberme encelado de
un piano... Pero es que tras del piano creía ver siempre una barba
rubia. Ella me había dicho que al rubio tonto se lo figuraba un
piano; luego me sobraban motivos para sentirme celoso del maldito
instrumento. Así, cuando la oía yo decir a su hermanita María, una
pequeña de cinco años:
«No, yo no quiero que toques mi piano», me sentía profundamente
celoso. Ese mi me sublevaba.
Mas lo cierto era que yo jamás noté de parte de ella ninguna
preferencia por el rubio tonto. Por el contrario, varias veces le había
puesto en ridículo en mi presencia y ante otras personas. Casi
estaba yo convencido de que no pensaba en él. «Sí, ciertamente
que no le ama, me decía yo. ¿Pero si al fin llegara a amarle?». Y
esta suposición bastó para echarlo todo a perder. Y así fue.
—¿De modo que tú has renunciado a Lucrecia para siempre?
—le interrumpió Juan, que le había escuchado su relato
atentamente.
—Para siempre. He renunciado a ella, pero me ha quedado
su recuerdo, tan doloroso que en mis excursiones musicales me
impide seguir por el camino que siguió ella. Jamás toco una ópera.
No toco más que valses, valses de Strauss, Chopin, Valdteufeld,
aires españoles y una que otra fantasía.
—Entonces jamás pasarás de ser un músico mediocre.
—Tal vez, pero si yo llegara a ser así como un príncipe del vals no
sería, por cierto, un príncipe de la mediocridad. En las medianías
no hay príncipes.
—Estoy de acuerdo contigo en esto último. ¿Pero crees que
haya tanto genio musical en un vals como en una ópera? ¿Acaso
tú comparas un vals de Strauss, por ejemplo, con Lucía?
—Sí. No serán iguales en extensión e importancia, pero un
vals es un trozo cantable y Lucía es muchos trozos cantables. Es
La mujer de Diógenes 617
decir, que en cantidad son distintos, pero en calidad bien puede
ser superior un vals a un trozo de ópera. Un vals es un poema
musical corto; una ópera, una serie de poemas encadenados... Así
me lo figuro yo.
—Mal camino llevas, chico, mal camino para tus estudios
musicales. ¡Cuánto daría por oírte tocar «El trovador»!...
—Eso ¡jamás! Lo odio y lo odio por ella y... por él.
—¿Por el rubio tonto? —exclamó Juan, riendo a carcajada
tendida.
—Por el rubio tonto o por el piano.
—Hombre, si es así, no deberías tocarlo y menos tener uno en
tu casa.
—Ah, es que yo odio el piano de ella; ese que me la arrebató,
que me la conquistó en mi presencia. Al mío, no. ¿Y sabes por qué
tengo este piano, que ves delante de ti? Porque quiero hacer con él
lo que ella con el suyo. Ella se ha figurado el suyo como un rubio
tonto; yo me figuro ahora el mío como una morena romántica.
Yo sé que Lucrecia sabe que estoy dado a la música, que soy así
como un príncipe del vals, que estoy enamorado de mi piano, de
mi morena romántica. Sé también que ahora le ha dado por los
valses y que estos son, precisamente, los míos; que me alaba en
los salones, sin reserva; que a «El trovador» y al rubio tonto los
ha mandado al diablo. Pero ya es tarde. Quién sabe si en vez de
un rubio tonto que le toque «El trovador» habrá otro ahora que le
toque valses. ¡Son tan enrevesadas las mujeres!...
Jorge enmudeció por un rato. Luego, como despertando de un
letargo profundo, prosiguió:
—Tú no sabes, Juan, lo que me pasa cuando escucho música
semejante. Tal o cual parte me trae tales o cuales recuerdos.
Aún no puedo olvidarme de una noche en que vi representar «El
trovador». Cuando estallaron los aplausos al final del primer acto,
creía ver surgir del proscenio, de los palcos, de las galerías, una ola
rojiza, que poco a poco se iba desmayando hasta hacerse cárdena
y que amenazaba envolverme y aturdirme. Pero de repente la ola
desapareció y vi luego alzarse, como una triunfante visión, a un
618 Enrique López Albújar ● Narrativa
joven rubio, que me miraba sonriendo irónicamente. Después
sentí como un sabor en la garganta, medio agrio y medio dulce.
A la mitad del segundo acto, lo que sentía yo era un sabor
mezcla de oporto y mistela que se me extendía por el paladar. Y así,
a medida que avanzaba la representación, creía ver una variedad
de colores y paladear una infinidad de sabores. Acabé por no mirar
a la escena: me causaba un insoportable malestar. Sin intención,
me puse a mirar con el anteojo los palcos, detenidamente. De
pronto vi en uno de ellos a una morena hermosa, muy conocida
por mí, de vestido acardenalado y con un joven rubio junto a ella.
Ya supondrás quiénes eran. Ella estaba igual que la noche aquella
de su cumpleaños. Los diamantes del afiler que le sujetaba el
empinado moño me parecían unas pupilas infernales, empeñadas
en fascinarme y atraerme... Cogí el sombrero y el abrigo y salí.
Esta es la razón porque, mi querido Juan, no puedo ver el color
cardenal y por qué siempre que escucho «El trovador» siento el
gusto de un bombón agridulce, que me trae el recuerdo de un
joven rubio.
La mujer de Diógenes 619
También podría gustarte
- Azazel: Una noche de canto perfectoDocumento0 páginasAzazel: Una noche de canto perfectoMonconeAún no hay calificaciones
- Azazel, Una Noche de CantoDocumento5 páginasAzazel, Una Noche de CantoIsa Garnata Vlasov FdezAún no hay calificaciones
- Isaac Asimov - 1988 AzazelDocumento6 páginasIsaac Asimov - 1988 AzazelRaúl GonzálezAún no hay calificaciones
- El Piano BlancoDocumento2 páginasEl Piano BlancoKelly Jiménez Jhon LazalaAún no hay calificaciones
- Asimov, Isaac - Azazel, Una Noche de CantoDocumento5 páginasAsimov, Isaac - Azazel, Una Noche de CantoVivi LaraAún no hay calificaciones
- Isaac Asimov-Azazel-una Noche de CantoDocumento4 páginasIsaac Asimov-Azazel-una Noche de Cantoseguridadyambiente641Aún no hay calificaciones
- Enfermo Amor 2Documento20 páginasEnfermo Amor 2Milagros moralesAún no hay calificaciones
- Olaf Oye A RachmaninoffDocumento6 páginasOlaf Oye A RachmaninoffCoryno18SsAún no hay calificaciones
- Kerner Olaff Oye Tocar A Rachmaninoff PDFDocumento7 páginasKerner Olaff Oye Tocar A Rachmaninoff PDFRodolfo SequeiraAún no hay calificaciones
- Kerner - Olaff Oye Tocar A RachmaninoffDocumento7 páginasKerner - Olaff Oye Tocar A RachmaninoffMaría Gay100% (3)
- El Piano Incendiado-Silvina OcampoDocumento3 páginasEl Piano Incendiado-Silvina OcampoPablo Daniel Arcila GutiérrezAún no hay calificaciones
- Un Nuevo Comienzo PDFDocumento54 páginasUn Nuevo Comienzo PDFemeto79% (42)
- El Niño Que Enloqueció de Amor (Páginas 1-7)Documento3 páginasEl Niño Que Enloqueció de Amor (Páginas 1-7)dxf9hhgxv4Aún no hay calificaciones
- UntitledDocumento2 páginasUntitledManuel AlejandroAún no hay calificaciones
- La Muerte de Isolda: Horacio QuirogaDocumento6 páginasLa Muerte de Isolda: Horacio QuirogaMercedes CastroAún no hay calificaciones
- Historia de Un IncuboDocumento194 páginasHistoria de Un IncuboNly CortezAún no hay calificaciones
- Cien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PanarelloDocumento63 páginasCien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PanarelloRochi Tolces100% (1)
- La Muerte de IsoldaDocumento4 páginasLa Muerte de IsoldaRenato Sipión FloresAún no hay calificaciones
- Cien Cepilladas Antes de DormirDocumento95 páginasCien Cepilladas Antes de DormirkrenscAún no hay calificaciones
- Srta A - Dreams WrongDocumento15 páginasSrta A - Dreams WrongluciaAún no hay calificaciones
- Prosa Modernista Lugones colores músicaDocumento6 páginasProsa Modernista Lugones colores músicaLuiz RobertoAún no hay calificaciones
- Cien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PDocumento49 páginasCien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PAnGelez OlimpiahAún no hay calificaciones
- Secretos A Un Musico OrdinarioDocumento11 páginasSecretos A Un Musico OrdinarioAna RodriguezAún no hay calificaciones
- A Las Doce y Cuarenta de Manana - Andrea FontanezDocumento87 páginasA Las Doce y Cuarenta de Manana - Andrea FontanezNasch silvestreAún no hay calificaciones
- 100 Cepilladas Antes de Ir A DormirDocumento36 páginas100 Cepilladas Antes de Ir A DormirEli GpAún no hay calificaciones
- Rivas - A Mí Lo Que Me Mató Fue Ese SalsaludoDocumento6 páginasRivas - A Mí Lo Que Me Mató Fue Ese SalsaludoCastro Toppin ErocatoAún no hay calificaciones
- La Muerte de Isolda - Horacio Quiroga - Ciudad Seva - Luis López NievesDocumento4 páginasLa Muerte de Isolda - Horacio Quiroga - Ciudad Seva - Luis López Nievesjohan.tobonrAún no hay calificaciones
- HERTZDocumento7 páginasHERTZAlberto Martínez ReynaAún no hay calificaciones
- El Pequeno Heroe-Dostoyevski FiodorDocumento44 páginasEl Pequeno Heroe-Dostoyevski FiodorMaría BetzabethAún no hay calificaciones
- Flechazos ImprovistosDocumento2 páginasFlechazos Improvistoskatiuska-angelesAún no hay calificaciones
- Perfecto Desastre PDFDocumento68 páginasPerfecto Desastre PDFadministrativoAún no hay calificaciones
- Horacio Quiroga-La Muerte de IsoldaDocumento7 páginasHoracio Quiroga-La Muerte de IsoldaLorena Andrea Cerda PadillaAún no hay calificaciones
- Una cuadra me bastóDocumento2 páginasUna cuadra me bastóPERLITA AZUCENA RAMIREZ HERNANDEZAún no hay calificaciones
- A Dos Milimetros de Ti - Ana BasconDocumento117 páginasA Dos Milimetros de Ti - Ana BasconStevan Quispe LunaAún no hay calificaciones
- Incesto Diario Anaïs NinDocumento4 páginasIncesto Diario Anaïs NinPilar Véliz PedroAún no hay calificaciones
- Dos mitades: Una colección de novelettesDe EverandDos mitades: Una colección de novelettesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Sentimiento IdealDocumento6 páginasEl Sentimiento IdealJOE VARGAS VARGASAún no hay calificaciones
- Quiroga, Horacio - La Muerte de IsoldaDocumento6 páginasQuiroga, Horacio - La Muerte de IsoldaMona LeireAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloqueció de AmorDocumento64 páginasEl Niño Que Enloqueció de AmorCatherine De La Fuente100% (3)
- El Piano BlancoDocumento7 páginasEl Piano BlancoHernán Hernández Quintero.Aún no hay calificaciones
- Verso y prosa: análisis de poemas y textosDocumento4 páginasVerso y prosa: análisis de poemas y textosAna Paula Zermeno SarachoAún no hay calificaciones
- Cuentos DeidreDocumento8 páginasCuentos DeidreDeidre GarciaAún no hay calificaciones
- Amores FugacesDocumento6 páginasAmores FugacesLa marquetissAún no hay calificaciones
- La Melodía de Un Ángel Con Alas RotasDocumento22 páginasLa Melodía de Un Ángel Con Alas RotasMerrilyn RosevoAún no hay calificaciones
- Anoche Soñé ContigoDocumento109 páginasAnoche Soñé Contigojarol mayorga castilloAún no hay calificaciones
- La trágica historia de amor de Esteban e IsoldaDocumento5 páginasLa trágica historia de amor de Esteban e IsoldaBenjaminAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloquecio de Amor v4Documento47 páginasEl Niño Que Enloquecio de Amor v4Claudio ScuniAún no hay calificaciones
- Relatos de La Cacerola - Yolanda Garcia PerezDocumento86 páginasRelatos de La Cacerola - Yolanda Garcia PerezNievesAún no hay calificaciones
- H.P. Lovecraft - La Musica de Erich Zann PDFDocumento5 páginasH.P. Lovecraft - La Musica de Erich Zann PDFlumenlumineAún no hay calificaciones
- Sueños de Una AdolecenteDocumento14 páginasSueños de Una AdolecenteLuna Sofía RestrepoAún no hay calificaciones
- Isabel Montes - EnredadasDocumento360 páginasIsabel Montes - EnredadasLobeznita76% (17)
- 22 Desigualdades Resistencias y Derechos en Latinoamrica y El CaribeDocumento331 páginas22 Desigualdades Resistencias y Derechos en Latinoamrica y El CaribeMarcoAún no hay calificaciones
- LIN146 Resumen Sistema de TransitividadDocumento5 páginasLIN146 Resumen Sistema de TransitividadMarcoAún no hay calificaciones
- Ideologías lingüísticas sobre el estándar en comentarios de FacebookDocumento2 páginasIdeologías lingüísticas sobre el estándar en comentarios de FacebookMarcoAún no hay calificaciones
- Diario 1660-1669 - Samuel PepysDocumento1310 páginasDiario 1660-1669 - Samuel PepysMarcoAún no hay calificaciones
- LIN146 PPT Lectura Castagnani y ColoradoDocumento11 páginasLIN146 PPT Lectura Castagnani y ColoradoMarcoAún no hay calificaciones
- LIN146 S5 RAS Van LeeuwenDocumento1 páginaLIN146 S5 RAS Van LeeuwenMarcoAún no hay calificaciones
- Fundacion, La - Antonio Buero Vallejo PDFDocumento480 páginasFundacion, La - Antonio Buero Vallejo PDFmykaotika100% (1)
- Diana Jáuregui. Una Historia de Resistencia Contra El Terror - Jesús Cossio, Cristina ZavalaDocumento65 páginasDiana Jáuregui. Una Historia de Resistencia Contra El Terror - Jesús Cossio, Cristina ZavalaMarcoAún no hay calificaciones
- S4 Mecanismos de Mitigación de AgenciaDocumento29 páginasS4 Mecanismos de Mitigación de AgenciaEbonnie DiazAún no hay calificaciones
- Maalouf Amin El Desajuste Del Mundo 31509 r1.0Documento137 páginasMaalouf Amin El Desajuste Del Mundo 31509 r1.0Ana Verón100% (1)
- LIN146. SEM 7 Ideologías LingüísticasDocumento24 páginasLIN146. SEM 7 Ideologías LingüísticasMarcoAún no hay calificaciones
- LIN146. Sem 2 Material de Apoyo Lectura Burr (1995)Documento8 páginasLIN146. Sem 2 Material de Apoyo Lectura Burr (1995)MarcoAún no hay calificaciones
- Orígenes - Amin MaaloufDocumento323 páginasOrígenes - Amin MaaloufMarcoAún no hay calificaciones
- El Cementerio Marino Paul ValeryDocumento62 páginasEl Cementerio Marino Paul ValeryMarco100% (1)
- La Separación de Los AmantesDocumento270 páginasLa Separación de Los AmantesSandra Martínez VargasAún no hay calificaciones
- El Fin de Un Primitivo - Chester HimesDocumento171 páginasEl Fin de Un Primitivo - Chester HimesMarcoAún no hay calificaciones
- Historias de Un Gran Pais Bill BrysonDocumento261 páginasHistorias de Un Gran Pais Bill BrysonMarco0% (1)
- Vivan Los Hombres Cabales - Guillermo AlonsoDocumento55 páginasVivan Los Hombres Cabales - Guillermo AlonsoJack KaizenAún no hay calificaciones
- Un Sonador para Un Pueblo Antonio Buero VallejoDocumento94 páginasUn Sonador para Un Pueblo Antonio Buero VallejoMarco50% (2)
- Empieza El Calor - Chester HimesDocumento182 páginasEmpieza El Calor - Chester HimesMarcoAún no hay calificaciones
- La Ciencia de The Big Bang Theory Ramon CererolsDocumento122 páginasLa Ciencia de The Big Bang Theory Ramon CererolsMarcoAún no hay calificaciones
- Howard Len Los Pájaros y Su IndividualidadDocumento262 páginasHoward Len Los Pájaros y Su Individualidadluis perez riosAún no hay calificaciones
- Trilogia de La Huida - Dulce ChaconDocumento199 páginasTrilogia de La Huida - Dulce ChaconSheila Sandez Otero100% (1)
- Faesler Carla DronDocumento33 páginasFaesler Carla DronBun Alonso SaldañaAún no hay calificaciones
- Homo Sacer. El Poder Soberano y La Vida Desnuda Giorgio Agamben PDFDocumento308 páginasHomo Sacer. El Poder Soberano y La Vida Desnuda Giorgio Agamben PDFAlfredo Sánchez92% (13)
- Canción y Vuelo de Santosa - Gloria AlvitresDocumento55 páginasCanción y Vuelo de Santosa - Gloria AlvitresMarcoAún no hay calificaciones
- Marta Harnecker. Vida y Pensamiento - Isabel RauberDocumento312 páginasMarta Harnecker. Vida y Pensamiento - Isabel RauberMarco100% (1)
- Sendas de Oku - Matsúo Basho PDFDocumento200 páginasSendas de Oku - Matsúo Basho PDFRafael Cielo100% (8)
- ¿Dónde Está El Pirata. para Entender El Comercio Informal de Película Digitales en El Perú - Alberto DurantDocumento76 páginas¿Dónde Está El Pirata. para Entender El Comercio Informal de Película Digitales en El Perú - Alberto DurantMarcoAún no hay calificaciones
- 10 La Policia Que Lima Necesita PDFDocumento120 páginas10 La Policia Que Lima Necesita PDFKarina GameroAún no hay calificaciones
- Personajes en escenasDocumento11 páginasPersonajes en escenasLulu LuceroAún no hay calificaciones
- Evolución de Los Instrumentos de Cuerdas en La Música Clásica Durante El Periodo ClasicismoDocumento4 páginasEvolución de Los Instrumentos de Cuerdas en La Música Clásica Durante El Periodo ClasicismoFernandoAún no hay calificaciones
- La Primavera Bruno SchulzDocumento119 páginasLa Primavera Bruno SchulzToledo RamónAún no hay calificaciones
- UNMSM Padrón de Estudiantes Pregrado 2016Documento455 páginasUNMSM Padrón de Estudiantes Pregrado 2016Jorge Lava GalvezAún no hay calificaciones
- 11 - Que Gane El MejorDocumento6 páginas11 - Que Gane El MejorMary PalmaAún no hay calificaciones
- EDUCACIÓN TEATRODocumento2 páginasEDUCACIÓN TEATROJuan Damián BenítezAún no hay calificaciones
- Tríptico El Viaje Niño GoyitoDocumento3 páginasTríptico El Viaje Niño GoyitoAnonymous kVzUjY3100% (2)
- TESISDocumento6 páginasTESISPreuniversitario Y Clases ParticularesAún no hay calificaciones
- Juan Gabriel Borkman PDFDocumento59 páginasJuan Gabriel Borkman PDFFlor AntonucciAún no hay calificaciones
- Prac 1Documento6 páginasPrac 1Brandon Perez Campos100% (1)
- Largo - Sinfonía 9 Dvorak Nuevo Mundo - UkuleleDocumento1 páginaLargo - Sinfonía 9 Dvorak Nuevo Mundo - Ukulelejacufer283Aún no hay calificaciones
- Redes Multimedia 2012 IIDocumento92 páginasRedes Multimedia 2012 IIEdgar SalomaAún no hay calificaciones
- 2a PARAMETROS FUNDAMENTALESDocumento9 páginas2a PARAMETROS FUNDAMENTALESKevin HansAún no hay calificaciones
- Lista de habilidades de negociación y manejo de conflictosDocumento5 páginasLista de habilidades de negociación y manejo de conflictosEvelyn HernandezAún no hay calificaciones
- Tutu (Part. Pedro Capó) : CamiloDocumento2 páginasTutu (Part. Pedro Capó) : CamiloEverAún no hay calificaciones
- Ableton Live 4 Manual EspañolDocumento317 páginasAbleton Live 4 Manual EspañolDavidAún no hay calificaciones
- Mujer Sobre Mujer (Kailas Editorial)Documento49 páginasMujer Sobre Mujer (Kailas Editorial)Kailas Editorial67% (3)
- Los Nocheros TómameDocumento2 páginasLos Nocheros TómameMaria Del Carmen ZanaboniAún no hay calificaciones
- La IncondicionalDocumento3 páginasLa IncondicionalJohn Torrez100% (2)
- Efectos de Los Dispositivos Electrónicos Sobre El Sistema VisualDocumento4 páginasEfectos de Los Dispositivos Electrónicos Sobre El Sistema Visualmailbox951Aún no hay calificaciones
- Syllabus AnálisisDocumento4 páginasSyllabus AnálisisYimmi Barrera AcevedoAún no hay calificaciones
- Superior 2526Documento1 páginaSuperior 2526Libertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones
- Historia La ChalanaDocumento2 páginasHistoria La ChalanaGerardo Galindo RodríguezAún no hay calificaciones
- Rap Chalecos AmarillosDocumento1 páginaRap Chalecos AmarillosElitur EliAún no hay calificaciones
- El Cine de Ettore ScolaDocumento35 páginasEl Cine de Ettore ScolaGuillermo LopezAún no hay calificaciones
- Dipolos ColinealesDocumento4 páginasDipolos ColinealesAnonymous dYYLURMAún no hay calificaciones
- Modulación en Amplitud FM.: X (T) A Cos (2 F T + K M (T) )Documento3 páginasModulación en Amplitud FM.: X (T) A Cos (2 F T + K M (T) )jcarrillo_902635Aún no hay calificaciones
- RV 3Documento9 páginasRV 3Henri Ruiz100% (1)
- PD CUERDA - Literatura e Interpretación 19-20Documento23 páginasPD CUERDA - Literatura e Interpretación 19-20pedro perez perez100% (1)
- 4 5866371464533379149 PDFDocumento150 páginas4 5866371464533379149 PDFKarlaAún no hay calificaciones